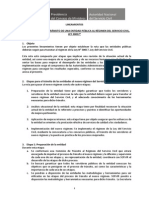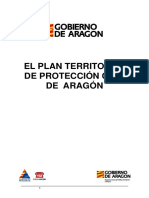Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Seminario de Primavera 2003
Seminario de Primavera 2003
Cargado por
Victor OchoaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Seminario de Primavera 2003
Seminario de Primavera 2003
Cargado por
Victor OchoaCopyright:
Formatos disponibles
P.
1-15 21/6/06 10:11 Pgina 3
La educacin que queremos
pginas 5-15
Guy Haug
II
La situacin espaola:
el rendimiento de los estudiantes pginas 17-83
Jos Luis Gaviria
III
Leer para entender el mundo
pginas 85-99
Carlos Lomas
pginas 101-112
Mara Dolores de Prada
Propuestas de cambio
para reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Daniel Gil
Se nos ofreci una sntesis de los objetivos de la Unin
Europea en materia de educacin para esta dcada.
Pues, ms all del da a da y de los temas locales,
conviene conocer que, en el otoo de 2002, la Unin
Europea estableci seis objetivos o puntos
de referencia para los sistemas educativos de sus pases
miembros a fin de lograr la economa basada
en el conocimiento ms competitivo y la mayor
cohesin social del mundo.
Es importante resaltar que el tercero de dichos
objetivos propone conseguir que en el ao 2010
se haya reducido a la mitad el nmero de estudiantes
de quince aos con rendimientos insatisfactorios
en lectura, matemticas y ciencias.
IV
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
l IV Seminario
de Primavera
que viene ofreciendo
la Fundacin Santillana
a dirigentes de la educacin
tuvo varios elementos de
inters que ahora recogemos
en esta publicacin para
difundirlos de una manera
ms generalizada.
SEMINARIO DE PRIMAVERA 2003
El nuevo marco europeo
de objetivos y puntos de
referencia educativos
www.fundacionsantillana.com
pginas 113-126
El tema central del seminario, a partir de este
planteamiento, fue el anlisis de la situacin espaola:
analizando el rendimiento de nuestros estudiantes
a travs de las diversas evoluciones internacionales,
especialmente PISA.
As como la continuacin natural fue la presentacin
y debate de las tres propuestas de mejora
en la enseanza de la lectura, las matemticas
y las ciencias, de forma que nuestra prctica educativa
pueda enriquecerse en estos factores clave.
Agradecemos a los expertos y profesores ponentes
su colaboracin y trabajos, as como a los asistentes sus
valiosas aportaciones, que han permitido la edicin
de este documento.
EMILIANO MARTNEZ RODRGUEZ
Presidente de Grupo Santillana
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 4
www.fundacionsantillana.com
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 5
www.fundacionsantillana.com
El nuevo marco
europeo
de objetivos
y puntos
de referencia
educativos
Guy Haug
Comisin Europea (Direccin de Educacin)
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 6
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
El nuevo marco europeo de objetivos
y puntos de referencia educativos
sta ponencia est organizada en tres
partes. La primera plantea el nuevo
marco educativo a nivel de Europa.
La segunda est dedicada al nuevo mtodo
abierto de coordinacin, con el cual
se pretende organizar el progreso
de convergencia de sistemas hacia
los principales objetivos europeos.
Y la tercera est enfocada hacia la cuestin
de los niveles de referencia del rendimiento
medio europeo en educacin/formacin.
Ferrn Ruiz Tarrag
Director del Programa de
Informtica Educativa. Dpto.
de Enseanza de Catalua
en febrero y respaldado por los jefes de
estado y de gobierno en el Consejo Europeo
de Barcelona de marzo de 2002
bajo presidencia espaola de la UE.
El programa de trabajo est organizado
alrededor de tres fines estratgicos
y 13 objetivos concretos compartidos
por todos los pases de la UE. Adems,
la Cumbre de Barcelona fij ambiciones
an mayores que en Lisboa: las instituciones
y los sistemas educativos de la UE deben
convertirse en una referencia mundial
de calidad y pertinencia, y la UE debe otra
vez ser el destino preferido de los estudiantes,
los profesores y los investigadores del resto
del mundo. En el Consejo Europeo de
Bruselas de este ao, se confirm
que educacin y formacin, junto con
investigacin e innovacin,
se han convertido en dimensiones clave
de la estrategia global de la UE para lograr
el fin del Consejo de Lisboa.
El nuevo marco educativo
a nivel de Europa
En marzo de 2000, el Consejo Europeo
de Lisboa anunci una nueva aspiracin de
la Unin Europea (UE): alcanzar
en la siguiente dcada la mayor economa
(y sociedad) en el mundo basada
en el conocimiento. Al mismo tiempo
reconoci que esto solamente
se podra conseguir con cambios mayores
en los campos de polticas sociales,
de empleo y de educacin y formacin,
y con la participacin de todos los agentes
en estos sistemas. En cuanto a educacin,
los jefes de estado y de gobierno les pidieron
a los ministros de Educacin que trabajaran
juntos sobre los objetivos futuros concretos
de los sistemas de educacin y formacin
profesional.
Esto condujo a la adopcin del Programa
de trabajo sobre los objetivos de los sistemas de
educacin y formacin en Europa, aceptado
por los ministros y por la Comisin Europea
Todo este proceso lleva a algunas
conclusiones de gran importancia
para el nuevo marco educativo europeo.
Seminario de primavera 2003
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 7
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
El programa de trabajo sobre objetivos
constituye el marco global dentro del cual
se van a desarrollar todas las polticas
educativas (tanto nacionales como a nivel,
europeo) hasta 2010; incluye todos los niveles
y todos los ramos de educacin y formacin,
a la luz de los principios del aprendizaje a
lo largo de la vida y desde una perspectiva
mundial; no se limita a la UE actual, sino que
integra tambin a los pases candidatos
y los del Espacio Econmico Europeo,
es decir, 30 pases en total.
de la primera generacin de programas
educativos europeos adoptados a mediados
de los aos 1980, los sistemas educativos
se encontraron muy aislados dentro
de las fronteras nacionales y tenan muy poca
cooperacin y movilidad entre s.
Los primeros programas de la UE
(ERASMUS, COMETT, LINGUA)
se enfocaron hacia la enseanza superior
(el programa Scrates, que cuenta
con movilidad escolar, se adopt ms tarde),
hacia la movilidad y hacia la cooperacin
dentro de la UE (y luego dentro de Europa,
con el programa TEMPUS). Se trataba
de movilidad entre sistemas difcilmente
compatibles, pero no era cuestin de cambiar
las estructuras por hacer la movilidad
ms fcil. Durante este periodo de movilidad
europea intensa, Europa perdi en beneficio
de EE.UU. el privilegio que tena
anteriormente de ser el destino nmero
uno de los estudiantes de otras partes
del mundo. A partir de 1998 se abri
una nueva etapa enfocada en la convergencia
de objetivos, de polticas y de estructuras,
otra vez primero en enseanza superior,
con las declaraciones de la Sorbona (1998)
y de Bolonia (1999). El movimiento
se transmiti a sistemas educativos enteros
con la adopcin del programa de trabajo
sobre objetivos a partir de 2002. En esta
nueva etapa, el enfoque est sometido a
ciertas reformas convergentes hacia una serie
de objetivos europeos para 2010, con un lado
interior (fomentar ms la coherencia y
la compatibilidad dentro de Europa)
y un lado exterior mucho ms importante
que antes (hacer que la educacin en Europa
sea ms atractiva para el resto del mundo).
Estamos en camino hacia sistemas diversos
con objetivos europeos compartidos hacia
los cuales converjan las polticas nacionales
y regionales; para esto, se necesita una
estrategia de cooperacin intensa entre pases
y con la Comisin Europea, as como
una estrategia integrada entre los agentes
y componentes de estos sistemas; esto revela
una nueva teora subyacente del papel
de la diversidad de los sistemas europeos:
en vez de reafirmar sencillamente
como de costumbre que la mayor riqueza
de Europa es su diversidad, el programa de
trabajo empieza diciendo que en el futuro
deber existir entre los sistemas nacionales
un grado de compatibilidad suficiente para
que los ciudadanos puedan beneficiarse
de la diversidad de los sistemas
en vez de estar limitados por ella.
Esto significa que la diversidad s
es una ventaja, pero solamente si se organiza
para que funcione positivamente.
Con el proceso de objetivos se confirma
la entrada en una nueva etapa en el desarrollo
de la Europa de la educacin. Antes
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 8
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
El proceso de Bolonia fue iniciado
por los ministros de Educacin
en colaboracin con las universidades,
pero el proceso ms amplio de los objetivos
fue impulsado por los jefes de estado y de gobierno
(el Consejo Europeo). El cambio en los sistemas
educativos no viene del interior, sino
que se trata de reformas exgenas, impulsadas
por cambios mayores en el entorno
de la educacin: la globalizacin que crea
competencia en un sector poco preparado,
la sociedad del conocimiento que plantea
nuevas demandas a la educacin,
la integracin europea ms rpida en otros
sectores, especialmente con la creacin
de un mercado laboral nico. Con estos
cambios, las limitaciones de la dimensin
nacional y la necesidad de reformar la educacin
y la formacin tomando en cuenta su nueva
dimensin europea son cada vez ms visibl es.
respectivos de los Estados Miembros
y de la UE: no implica ninguna novedad
institucional, sino que organiza la
cooperacin poltica entre los Estados
Miembros y con la Comisin Europea
en campos sin poltica comn. Hay que
aadir que la ampliacin de la UE
se anticip en los campos de educacin
e investigacin, ya que los pases candidatos
participan en todos los programas en estos
campos. Por esto, se decidi en Estocolmo
en la primavera de 2001 que el mtodo
abierto de coordinacin se puede aplicar
plenamente tambin en los pases candidatos,
y stos lo acordaron en una reunin
ministerial en Bratislava en mayo de 2002.
Las principales herramientas con las cuales
se cuenta para fomentar el desarrollo
de polticas convergentes son: la identificacin
y la aceptacin de objetivos europeos
compartidos; la medicin de la situacin
de cada pas y de los progresos hacia estos
objetivos; el aprendizaje mutuo
de las buenas prcticas por medio de
grupos de trabajo, y la rendicin de cuentas
al Consejo Europeo. Estos cuatro puntos
se analizan a continuacin.
El mtodo abierto de coordinacin
Este mtodo, tambin iniciado
en el Consejo de Lisboa, define posibilidades
de cooperacin entre los Estados Miembros
y la Comisin Europea en reas donde no se
puede formular una poltica europea
comn por aplicacin de los tratados
de la UE y del principio de subsidiariedad.
La Cumbre Europea de Lisboa defini
el mtodo abierto de cooperacin como
una manera de extender las prcticas
idneas y alcanzar una mayor convergencia
en torno a los principales objetivos europeos.
Definicin de objetivos europeos compartidos
por los pases participantes
Estos objetivos son los que se acordaron
y se recogieron en el Programa de trabajo
sobre los objetivos de los sistemas de
educacin y formacin de febrero de 2002.
Se trata de 13 objetivos concretos enfocados
hacia tres finalidades estratgicas para 2010
(vase cuadro 1).
Este nuevo mtodo de cooperacin
no cambia nada en cuanto a los poderes
Seminario de primavera 2003
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 9
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
Cuadro 1. Los objetivos europeos compartidos para 2010.
Tres finalidades estratgicas, 13 objetivos
Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educacin/formacin en la UE:
Mejorar la educacin y la formacin de profesores y formadores.
Desarrollar las capacidades necesarias para la sociedad del conocimiento.
Garantizar el acceso de todos a las TIC.
Aumentar la matriculacin en los estudios cientficos y tcnicos.
Aprovechar al mximo los recursos.
Facilitar el acceso de todos a los sistemas de educacin/formacin:
Crear un entorno de aprendizaje abierto.
Hacer el aprendizaje ms atractivo.
Promover la ciudadana activa, la igualdad de oportunidades y la cohesin social.
Abrir los sistemas de educacin y formacin al mundo exterior:
Reforzar los lazos con la vida laboral y la investigacin, y la sociedad en general.
Desarrollar el espritu empresarial.
Mejorar el aprendizaje de idiomas.
Aumentar la movilidad y los intercambios.
Reforzar la cooperacin europea.
Hay que destacar que no son
preocupaciones nuevas,
pero s lo son a nivel europeo:
lo nuevo en el programa de objetivos
es que los distintos pases, despus
de descubrir que sus principales desafos
educativos son los mismos, acordaron
buscar las soluciones en el mismo sentido,
aprendiendo los unos de los otros.
De este modo, se puede decir que
el programa de objetivos representa
una cristalizacin europea de problemas
ya conocidos a niveles nacionales
y que de esta forma se convierten
en retos comunes que necesitan
una actuacin conjunta.
Instrumentos comunes de medicin del progreso
Dentro de cada objetivo, el programa
de trabajo incluye una lista de los puntos
clave (43 en total) que requieren
una actitud concreta, as como indicadores
para la medicin de progreso en este campo
especfico y una lista de puntos donde
se recomienda el intercambio de experiencias
y de buenas prcticas. El sistema
est basado en un proceso de aprendizaje
mutuo, por la comparacin de los resultados
conseguidos y de las polticas
que han permitido a los ms avanzados
conseguirlos. El programa de trabajo sobre
objetivos propuso una lista orientativa
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 10
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
de 33 indicadores y previ la posibilidad de
fijar niveles tope (benchmarks) a nivel
europeo (que deben adoptarse por el Consejo
de Ministros de Educacin); adems, se invit
a los pases a adoptar niveles tope nacionales
y a comunicarlos a la Comisin Europea
si as lo quieren.
de las comunidades educativas. Adems,
se cre un grupo de trabajo transversal
y permanente sobre indicadores
que comprob el significado
y la comparabilidad entre pases de cada
uno de los 33 indicadores, y est a punto
de proponer una lista de los ms adecuados
para cada objetivo; tambin est encargado
de la preparacin de una lista concreta de
niveles de referencia europeos para que
la adopten los ministros de Educacin
en el marco del Consejo de Educacin
(vase captulo III). El papel de la Comisin
Europea es organizar el trabajo de todos
estos grupos para que acuerden indicadores,
recojan ejemplos de buenas prcticas,
indiquen prioridades especficas, etc.
La lista de indicadores y la de puntos
de referencia constituyen una herramienta
clave del proceso. Tienen una funcin ms
poltica que sencillamente tcnica: son
instrumentos de movilizacin de los agentes,
de mejora de las polticas educativas
y de formacin, y de orientacin de medidas
nacionales en funcin de dimensiones europeas.
Tienen sobre todo el poder de respaldar
reformas necesarias, por la presin implcita
de los pares europeos y la de los media,
cuando se descubre que el pas se encuentra
retrasado en comparacin a otros y quiz
impide el logro de unos objetivos europeos.
Se trata de un proceso dinmico, basado
en la comparacin y la necesidad de moverse
hacia determinados objetivos comunes.
El poder de tal proceso puede verse en
el debate pblico sobre los resultados de la
encuesta PISA de la Organizacin para
la Cooperacin y el Desarrollo Econmico
(OCDE): la presin de la opinin pblica en
vista de los mediocres resultados de las escuelas
alemanas propuls el tema de calidad
de educacin como prioridad poltica nacional.
Rendicin de cuentas
La rendicin de cuentas a nivel europeo
es una obligacin comn del Consejo
de Educacin (ministros de Educacin)
y de la Comisin Europea. El Consejo
Europeo (jefes de estado y de gobierno) pidi
un primer informe sobre la implementacin
del programa de trabajo sobre los objetivos
para su reunin de la primavera de 2004.
Es importante destacar que todo el sistema
de implementacin se funde sobre
una responsabilidad compartida entre
los principales protagonistas
para la configuracin progresiva
de las polticas nacionales hacia los objetivos
europeos. El papel de los Estados Miembros
es el de informar e involucrar a la comunidad
educativa tanto en el mbito nacional
La implementacin de los 13 objetivos del
programa de trabajo se cumple por medio
de ocho grupos de trabajo que cuentan
con representantes de los distintos pases,
as como de varios organismos
10
Seminario de primavera 2003
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 11
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
como en el regional y preparar, financiar
y desempear reformas adecuadas de sus
polticas y estructuras. El papel de la Comisin
es el de organizar y coordinar el trabajo
de todos los grupos que ya se mencionaron,
pero tambin el de estimular el proceso
por medio de Comunicaciones sobre temas
clave (como lo hizo sobre los temas
de inversiones educativas y el papel de las
universidades en la Europa del conocimiento),
encuestas, proyectos piloto, etc.
de indicadores y de un intenso debate
poltico sobre la naturaleza, la funcin,
el formato y la definicin de tales niveles de
referencia. Los puntos clave que se aclararon
en este debate son los siguientes:
Se tratar de niveles de referencia
(reference levels) con un carcter menos
normativo que los benchmarks
que se consideraron inicialmente
en el programa de trabajo.
Se fijar un nivel de referencia a conseguir
a nivel europeo, pero no se fijarn
ni objetivos cuantitativos nacionales ni
una lista de medidas que permita
a cada pas cumplir este nivel
de referencia; esto fue la parte central del
debate poltico, que estuvo a veces
muy animado y demostr que si se
pueden aceptar direcciones y objetivos
cuantitativos europeos, la contribucin
que cada pas haga a la tarea comn
queda como un asunto nacional.
Los niveles de referencia tendrn
un formato normalizado: para cada uno
se indican los niveles actuales
del promedio de los Quince
(no los 25 de la futura UE), el promedio
de los tres pases ms adelantados
en este campo, as como los niveles
de EE.UU. y Japn; nunca se indica
el rendimiento de un pas especfico; el
nivel de referencia que hay que conseguir
en 2004 y en 2010 se fija para
el promedio de la UE sin que se indique
especficamente quin tiene que hacer
el mayor esfuerzo.
No habr nivel de referencia europeo
en cuanto a la inversin en educacin
Niveles de referencia del rendimiento
medio europeo en educacin/formacin
Como ya se seal, la fijacin de niveles
de referencia europeos que tienen
que cumplirse en el mbito europeo
es primeramente un instrumento de dilogo
poltico y de aprendizaje mutuo entre los
encargados de polticas educativas/formativas
y las comunidades educativas que organizan.
El logro que se pretende conseguir gracias
a ellos es una orientacin eficaz
de las reformas y una inversin eficiente
en el desarrollo de los recursos humanos
del futuro. Indicadores y puntos de referencia
se deben concebir como herramientas
de fomento y de seguimiento del proceso
europeo de convergencia educativa.
Los cinco niveles de referencia adoptados
El 5 de mayo de 2003, el Consejo
de Educacin (ministros de Educacin)
adopt una primera lista de cinco niveles
de referencia propuesta por la Comisin
como resultado del trabajo previo del grupo
11
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 12
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
y formacin (total, pblica/privada,
en trminos de gastos totales
o en porcentaje del PIB o de los gastos
presupuestarios totales); se recordar
sencillamente la importancia
de inversiones suficientes y se podrn
comparar (gracias a indicadores sobre
inversiones en educacin/formacin
ya fijados por otros campos polticos
como, por ejemplo, polticas sociales,
de empleo, de competitividad, de
investigacin, etc.).
por el Consejo de Educacin del 5 de mayo
de 2003 (vase cuadro 2). Seala la entrada
efectiva del proceso de objetivos
en la aplicacin concreta del mtodo
abierto de coordinacin.
Como se puede ver, a pesar del fuerte
impulso del Consejo Europeo en Lisboa
en 2000 y del de Bruselas de 2003, no se fij
ningn nivel de referencia europeo en cuanto
a inversiones educativas/formativas.
No obstante, la Comisin Europea public
a finales de 2002 una Comunicacin
sobre la necesidad de invertir ms
eficientemente en este dominio y destac
A continuacin, se encuentra la lista
de los cinco niveles de referencia adoptados
Cuadro 2. Niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educacin/formacin.
Abandono escolar prematuro:
Para 2010 debera alcanzarse un ndice medio de jvenes (de 18-24 aos) en situacin de abandono escolar
prematuro en UE no superior al 10%.
Matemticas, ciencias y tecnologa:
El nmero total de licenciados en matemticas, ciencias y tecnologa en la Unin Europea debera
aumentar al menos en un 15% para 2010, al tiempo que debera disminuir el desequilibrio entre hombres
y mujeres.
Conclusin de la enseanza secundaria superior:
Para 2010, al menos el 85% de los ciudadanos de 22 aos de la Unin Europea debera haber cursado
la enseanza secundaria superior.
Capacidades bsicas:
Para 2010, el porcentaje de ciudadanos de 15 aos con rendimientos insatisfactorios en la aptitud de lectura
en la Unin Europea debera haber disminuido por lo menos un 20% con respecto al ao 2000.
Formacin permanente:
Para 2010, el nivel medio de participacin en la formacin permanente en la Unin Europea deber
alcanzar al menos el 12,5% de la poblacin en edad laboral (25-64 aos).
Inversin en recursos humanos:
El Consejo espera con inters el resultado de los trabajos en curso antes de decidir sobre nuevas medidas.
12
Seminario de primavera 2003
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 13
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
que dos sectores del sistema
educativo/formativo sufren un grave
dficit de financiacin en comparacin
con EE.UU. (la enseanza superior
y la formacin continua), principalmente
porque las inversiones privadas son mucho
ms altas en EE.UU. En cuanto a inversiones
pblicas totales, la media de la UE
se sita a 5% del PIB, con solamente
4,4% en Espaa y 3,7% en Grecia.
En comparacin con la propuesta inicial,
el texto adoptado se refiere:
Solamente a la lectura, en vez
de a los tres campos.
A una bajada del 20% del promedio
europeo, en vez de una reduccin
de al menos el 50% en cada uno de
los pases (se fij un objetivo quizs ms
realista y exclusivamente europeo).
A un nivel insatisfactorio definido
como ya era el caso en la propuesta:
nivel 1 de aptitud de lectura basado
en la encuesta PISA de la OCDE. PISA
describe la aptitud de lectura
de los estudiantes atendiendo a cinco
niveles; hay estudiantes que ni siquiera
alcanzan el nivel ms bajo (el nivel 1) y
por eso encuentran graves dificultades
para cualquier proceso de aprendizaje.
El objetivo de reducir el abandono escolar
a no ms del 10% representa un reto
importante para Espaa: la tasa de abandono
era del 40% en 1990, actualmente es del 28%
(cuando el promedio europeo es del 1%)
y tiene que reducirse al 10% en 2010.
El caso del intento de reduccin
de los rendimientos escolares insatisfactorios
De acuerdo con la encuesta PISA de 2000,
los niveles de rendimiento fueron los
siguientes en lectura y matemticas:
Con el fin de ilustrar el impacto
del intenso debate poltico sobre benchmarks
y, finalmente, niveles de referencia
se expone a continuacin el caso
de uno de stos: el que pretende reducir
en 2010 por lo menos en un 20%
el porcentaje de jvenes de 15 aos
con rendimientos insatisfactorios
en la aptitud de lectura.
Lectura
Promedio de la UE
Promedio
de los mejores pases
EE.UU.
Japn
Alemania
Espaa
Portugal
La propuesta de la Comisin Europea
de noviembre de 2002 era la siguiente:
Para 2010 deber reducirse
como mnimo a la mitad el nmero
de ciudadanos de 15 aos de todos
los Estados Miembros con rendimientos
insatisfactorios en las aptitudes
de lectura, matemticas y ciencias.
Matemticas
498
535
494
536
504
522
484
493
470
493
557
490
476
454
Ms niveles de referencia en el futuro?
La lista de cinco niveles de referencia
que se adopt en este mes de mayo
13
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 14
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
se entiende como una primera serie. Contina
la reflexin sobre otros indicadores y niveles
de referencia necesarios en el futuro en otros
campos, por ejemplo, cmo se debe
interpretar el intento de aumentar el atractivo
de las instituciones europeas en el mundo y de
convertir Europa en el destino preferido
de los estudiantes, profesores e investigadores
de las otras regiones del mundo: cules
son los indicadores que se van a utilizar
(porque son los ms adecuados
y suficientemente crebles y comparables),
cules son los niveles que se pretende
conseguir y cmo van a medirse
los progresos hacia estos niveles?
Otros niveles de referencia en que se podra
pensar en el futuro podran interesarse
por las aptitudes efectivas en idiomas
extranjeros (como ya lo pidi el Consejo
Europeo de Barcelona en marzo de 2003)
o la ayuda educativa al desarrollo.
Cumplir los objetivos: co-responsabilidad
entre pases
Como conclusin de esta presentacin,
quisiera destacar un rasgo particularmente
importante del sistema de niveles
de referencia para el cumplimiento de
los objetivos del programa de trabajo
y de los fines de la estrategia de Lisboa:
estn definidos de tal manera que el promedio
europeo que hay que conseguir necesita
una accin conjunta de los distintos pases
basado en un contrato de co-responsabilidad.
No se fijan objetivos nacionales, aunque
se entienda que el objetivo europeo se debe
conseguir teniendo en cuenta el punto
de partida de cada pas. Con tal sistema,
el objetivo comn requiere esfuerzos
mayores de algunos pases, que en la mayora
de los casos son posibles solamente
con el apoyo de otros pases (particularmente,
por el intercambio de experiencia)
y con ayudas financieras europeas
(por ejemplo, por medio del Fondo Social
Europeo, del Banco Europeo de Inversiones
o de programas europeos en el campo
de educacin, formacin e investigacin).
Aunque no hay objetivos nacionales, se sabe
quin logra los mejores resultados y dnde
se puede aprender, y quin impide el logro
del objetivo europeo y necesita reformarse.
Con el apoyo de indicadores y la presin de
los media y las opiniones pblicas en pases
atrasados, se puede esperar que la alqumica
europea permita mejorar las polticas
y los sistemas de educacin/formacin y
lograr los objetivos compartidos expuestos
en el correspondiente programa de trabajo.
Aunque se puede completar as la lista
de indicadores y de niveles de referencia
europeos, es importante destacar
que se necesita un sistema estable
en cuanto a su arquitectura
y definicin bsica. Cuando adoptaron
los primeros cinco niveles
de referencia, los ministros de Educacin
indicaron que el informe intermediario
sobre la implementacin del programa
de trabajo sobre objetivos a presentar
al Consejo Europeo de la primavera de 2004
deber reconocer el papel principal de
los indicadores y los niveles de referencia
para dar orientaciones y medir los avances
con respecto a los 13 objetivos.
14
Seminario de primavera 2003
P. 1-15 21/6/06 10:11 Pgina 15
El nuevo marco europeo dewww.fundacionsantillana.com
objetivos
y puntos de referencia educativos
Ponencias
Cuadro 3. Fines polticos de la cooperacin educativa en la UE.
Por el beneficio de los ciudadanos y del conjunto de la UE
Para 2010 debera alcanzarse lo siguiente:
Se llegar a la ms alta calidad en cuanto a educacin y a formacin, y se considerar a Europa
como una referencia mundial por la calidad y la pertinencia de sus sistemas e instituciones de educacin
y formacin.
Los sistemas educativos/formativos europeos sern suficientemente compatibles como para que los ciudadanos
puedan pasar de uno a otro y aprovechar su diversidad.
Las personas con ttulos y competencias adquiridos en cualquier lugar de la UE podrn convalidarlos
efectivamente en toda la Unin a efectos de sus carreras y de estudios ulteriores.
Los europeos de todas las edades tendrn acceso a la educacin/formacin a lo largo de la vida.
Europa estar abierta a la cooperacin con todas las regiones del mundo y ser el destino favorito
de sus estudiantes, universitarios e investigadores.
Por el beneficio de los ciudadanos
y del conjunto de la UE
hasta 2010. Su experiencia se fundamenta en
una dilatada actividad de direccin
universitaria, en una cooperacin extensa
con numerosas organizaciones europeas
e internacionales y en la colaboracin
con numerosas redes y asociaciones
universitarias. Esta presentacin se concibe
como una interpretacin personal del proceso
de convergencia educativa hacia objetivos
compartidos y de sus logros; no representa
de ninguna manera un punto de vista
o una posicin oficial de la Comisin
Europea.
Finalmente, quisiera recordar por qu
hacemos todo esto. Como destacaron
los ministros de Educacin al acordar
en 2002 el Programa de trabajo
sobre los objetivos futuros de los sistemas de
educacin y formacin en Europa,
deben beneficiarse los ciudadanos
y el conjunto de la UE (vase cuadro 3).
Guy Haug es experto en polticas,
estructuras y cooperacin educativas,
con enfoque especial en la enseanza superior.
Trabaja actualmente en la Comisin Europea
en Bruselas en el departamento
de polticas educativas. Antes, tuvo un papel
clave en la preparacin y el lanzamiento
del proceso de Bolonia por la creacin de
un espacio universitario europeo coherente
15
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 16
www.fundacionsantillana.com
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 17
www.fundacionsantillana.com
II
La situacin
espaola:
el rendimiento
de los estudiantes
Jos Luis Gaviria
Catedrtico de Mtodos de Investigacin
en Educacin de la Universidad Complutense de Madrid
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 18
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Introduccin
Ferrn Ruiz Tarrag
Director del Programa de
Informtica Educativa. Dpto.
de Enseanza de Catalua
omo se seala en la presentacin
de este seminario, uno de los objetivos
o puntos de referencia
para la educacin de la Unin Europea
es conseguir que en el ao 2010 se haya
mediado el nmero de alumnos de 15 aos
con niveles insatisfactorios en sus rendimientos
en lectura, matemticas y ciencias.
Esta preocupacin por remediar
las deficiencias constatadas en el Sistema
Educativo no es nueva, ni exclusiva
de Europa. Ya en 1983, la Comisin
Nacional para la Excelencia en Educacin
del Departamento de Educacin de
los Estados Unidos presentaba
las conclusiones del informe A Nation
at Risk en los siguientes dramticos
trminos:
If an unfriendly power
had attempted to impose on America
the mediocre educational performance
that exists today, we might well have
viewed it as an act of war. As it stands,
we have allowed this to happen
to ourselves. We have even squandered
the gains in achievement made
in the wake of the Sputnik challenge.
Moreover, we have dismantled
essential support systems which
helped make those gains possible.
We have, in effect, been committing
an act of unthinking, unilateral
educational disarmament.
(p. 5).
As como el lanzamiento del Sputnik ruso
supuso el comienzo de la ola reformadora
de los sesenta y setenta, este documento
suele mencionarse como el estmulo
que desencaden la ola reformista de estas
dos ltimas dcadas en Estados Unidos y, por
emulacin o contagio, en el resto del mundo.
Las recomendaciones realizadas
por los miembros de la citada comisin
constituyen el ncleo de lo que puede
denominarse la propuesta reformadora
conservadora. Entre estas recomendaciones
pueden destacarse las siguientes: requisitos
ms exigentes en la evaluacin para todos
los estudiantes; atencin preferente a las reas
tradicionales de contenido; adopcin
de estndares exigentes y mensurables
para las escuelas; ampliacin del tiempo
dedicado al aprendizaje; ms y mejor
preparacin de los maestros y profesores.
Algunas de esas mismas recomendaciones
pueden verse reflejadas en las diez reformas
de gran envergadura que el ministro
Luc Ferry (1) ha propuesto recientemente
en Francia (2).
18
Seminario de primavera 2003
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 19
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
de los rendimientos en nuestro Sistema
Educativo, se han publicado espordicamente
algunos informes que aportaban datos
significativos al respecto. As, podemos
mencionar algunos estudios del Centro
de Investigacin y Documentacin Educativa
(CIDE) al final de la dcada de los ochenta (4),
los estudios elaborados por el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluacin (INCE) (5),
que poco a poco van constituyendo un flujo
de datos importantes para la correcta
apreciacin de lo que ocurre en las escuelas,
adems de la participacin de Espaa en
algunas evaluaciones internacionales, como
el Third International Mathematics and Science
Study (TIMSS) o el Proyecto Internacional
En esa misma corriente puede situarse
la reforma contenida en la ley No Child Left
Behind de 2001 del Gobierno de los Estados
Unidos. En esa ley hay cuatro principios
esenciales: gran atencin a la rendicin
de cuentas de los agentes educativos, mayor
flexibilidad en la gestin y control local,
ms opciones para los padres y nfasis en
los mtodos educativos de eficacia probada (3).
En una lnea similar de preocupacin
por los resultados mensurables
de los sistemas educativos, el Education
Council de la Unin Europea estableci las
metas para el ao 2010. Desarrollando
la estrategia establecida en Lisboa, el Consejo
adopt como una de sus metas que, para
2010, el porcentaje de alumnos de 15 aos
con bajo rendimiento lector en la Unin
Europea debera disminuir al menos un 20%
respecto a las cifras de 2000.
(1) Luc Ferry (2003).
(2) Vanse las propuestas 1, 7 y 10, en las que se hace
referencia a la lectura y escritura de los escolares,
la formacin de los enseantes y una mayor autonoma
en la gestin de los centros unida a un compromisocontrato de calidad, en un espritu de responsabilidad
de los centros.
(3) El principio de que deben apoyarse aquellos mtodos
de eficacia probada se traduce en que el dinero federal
que se dedique a educacin se centrar en programas que
tengan apoyo de investigacin emprica. Por ejemplo,
en 2002 se destinaron 900 millones de dlares
a programas de apoyo a la lectura que utilizasen mtodos
de enseanza cientficamente probados. Esto supone de
hecho una crtica implcita a los mtodos dominantes
en el mbito educativo, demasiado centrados
en la explicacin ideolgica de los fenmenos y con poca
preocupacin por la generalizacin de las conclusiones.
Un debate de importancia, y especialmente con
repercusiones econmicas para los investigadores
en educacin, se ha desatado a raz de la publicacin
del documento Scientific Research in Education. (Vase
National Research Council, 2002).
(4) Vase, por ejemplo, CIDE (1988). Tambin, CIDE (1990).
(5) INCE (1998, 2000, 2001).
No es extrao que en todas estas propuestas
la evaluacin en cualquiera de los niveles
reciba una gran atencin y el crdito como
uno de los elementos que han de posibilitar
la reforma y el logro de los objetivos
propuestos. No en vano en gran medida
han sido los resultados alarmantes
de las evaluaciones internacionales
los que han colmado el vaso ya bastante
lleno de la insatisfaccin de las respectivas
sociedades con sus propios sistemas
educativos.
Y, qu pasa con Espaa? Aunque es cierto
que en nuestro pas no existe la tradicin
de pruebas estandarizadas aplicadas
peridicamente que permita realizar
un diagnstico certero de la evolucin
19
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 20
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
con el desarrollo econmico como la lectura,
las matemticas o las ciencias, que son
los mbitos curriculares analizados
en las evaluaciones internacionales,
sino en las cuestiones relativas
a la ordenacin de materias mucho
ms cargadas ideolgicamente
como las humanidades o la religin.
para la Produccin de Indicadores de
Resultados Educativos de los Alumnos (PISA).
Sin embargo, la publicacin de estos
estudios no ha provocado en nuestro pas
la conmocin que s ha producido en otros,
o por lo menos no ha tenido efectos
prolongados en forma de planes de reforma
o de inclusin en la agenda poltica
de las distintas organizaciones sociales como
sindicatos, partidos polticos o asociaciones
profesionales o acadmicas, de acciones cuya
justificacin se buscase en los mencionados
resultados. La perduracin de la polmica
producida por la publicacin de algunos
de estos datos ha dependido en ocasiones
ms de circunstancias coyunturales que de
una verdadera preocupacin de la sociedad
espaola por el estado del sistema escolar (6).
Esto no supone que en la parte de la clase
poltica dedicada a la organizacin
del Sistema Educativo no exista una
preocupacin por los resultados de la escuela,
tanto en quien hoy detenta el poder ejecutivo
como en la actual oposicin. Precisamente,
el nfasis en la calidad de los procesos
educativos, presente en la formulacin
de los objetivos de las ltimas reformas
legislativas propuestas, supone
una preocupacin por la evaluacin
de los logros escolares. Y no otra
preocupacin es la que dio lugar a la creacin
del INCE, el rgano del Ministerio
de Educacin y Ciencia dedicado
En otros pases existe una seria
preocupacin social acerca de las condiciones
del trabajo escolar y de sus resultados, tanto
por parte de los padres en general como de
la clase poltica, que, probablemente creyendo
a pies juntillas uno de los modernos mitos
acerca de la educacin, pone grandes esperanzas
en el desarrollo econmico y la mayor
competitividad internacional, necesaria
en un contexto de creciente globalizacin, en
la formacin de los futuros trabajadores (7).
(6) En este sentido, la publicacin del informe Diagnstico del
sistema educativo 1997 (INCE, 1998) tuvo una amplia
repercusin en la prensa de toda Espaa debido
probablemente a tres motivos distintos: era la primera
vez que se evaluaba de forma tan completa y sistemtica
la educacin secundaria; todava coexistan las enseazas
anteriores, BUP y FP con la nueva ESO, lo que permita
una cierta comparacin de resultados; se produjo
la desagregacin de los resultados obtenidos por las
distintas comunidades autnomas participantes.
Todo ello contribuy a cargar polticamente las posibles
interpretaciones de los datos, alimentando la polmica
durante algunas semanas.
(7) Alison Wolf analiza estas creencias desmitificando
eficazmente esa relacin. Wolf (2002).
Pero como sealan Prez Daz y otros
(2001), el caso espaol es algo peculiar.
Si bien es cierto que los resultados espaoles,
como veremos en este trabajo, no son ni
mucho menos satisfactorios, el debate
en Espaa no se ha centrado en los datos
provenientes de pruebas de materias
supuestamente tan relacionadas
20
Seminario de primavera 2003
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 21
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
a la evaluacin de nuestro Sistema Educativo,
cuya creacin se program en la propia
Ley de Ordenacin General del Sistema
Educativo (LOGSE).
TIMSS (1995)
El TIMSS, llevado a cabo en 1995
por la IEA, fue, en su momento,
el estudio internacional ms importante
realizado hasta esa fecha, y como su nombre
indica, era el tercero de una serie comenzada
en 1964. El xito de este estudio hizo
que las siglas se adoptasen definitivamente,
cambiando la denominacin de la evaluacin
peridica a Trends in International
Mathematics and Science Study. En el estudio
de 1995 se evaluaron tres poblaciones,
de 9 aos, 13 aos y ltimo curso de la
enseanza secundaria. Participaron ms
de 40 pases, aunque no todos estuvieron
en la evaluacin de las tres poblaciones.
Espaa slo lo hizo en la segunda poblacin,
lo que corresponda en su momento
a alumnos de 7. y 8. de Educacin General
Bsica (EGB).
As ocurre que la atencin prestada por
la Unin Europea a los resultados de la
escuela en los distintos pases viene a reforzar
la incipiente preocupacin por la evaluacin
de los resultados y, valga la expresin,
por los resultados de la evaluacin.
En esa misma lnea se presentan en este
trabajo los datos ms importantes referidos
al rendimiento de nuestros alumnos.
La informacin bsica proviene de algunas
de las evaluaciones nacionales ya mencionadas,
realizadas por el INCE, y especialmente de
las evaluaciones internacionales en las que ha
participado Espaa, TIMSS 1995 y PISA 2000.
Contenido de las evaluaciones
Para determinar el contenido
de la evaluacin, TIMSS desarroll
los denominados Marcos Curriculares
para Matemticas y Ciencias. Se trata
de unas estructuras organizativas
en las que los elementos de cada
una de las disciplinas se describen,
categorizan y discuten. Estos marcos
conceptuales fueron elaborados por consenso
por grupos de profesores especialistas
en cada una de las materias, con ayuda
de los Coordinadores Nacionales de
Investigacin de TIMSS. Representan
el consenso alcanzado entre los distintos
pases respecto a qu evaluar
(vase cuadro 1, p. 22).
En nuestro pas se ha dado poco crdito
en general a las pruebas estandarizadas,
acusndolas de medir solamente destrezas
de bajo nivel, de poner en juego estrictamente
estrategias de mera recuperacin de
informacin factual y de no ser capaces
de reflejar los ms importantes productos del
proceso educativo. Pero una somera revisin de
la metodologa utilizada para la construccin
de los instrumentos utilizados en las evaluaciones
revisadas demuestra lo poco fundado de tales
crticas genricas. Ciertamente, no todos los
productos educativos importantes pueden
evaluarse en estas aplicaciones generales,
pero los que s se miden son importantes.
21
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 22
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Las preguntas eran de tres tipos: preguntas
cerradas, con 4 5 opciones de respuesta
y una sola correcta; preguntas abiertas
de respuesta corta; preguntas
abiertas de respuesta larga.
ningn alumno contest ms de 70 preguntas,
en aproximadamente 90 minutos
de aplicacin.
Esta evaluacin pretenda medir
aprendizajes escolares, con formatos similares
a los que esos contenidos presentan
en el trabajo ordinario de clase, y aunque
se asuma que los conocimientos adquiridos
Utilizando tcnicas de muestreo matricial
de los tems, se aplic un total de 151 tems de
matemticas y 135 de ciencias, aunque
Cuadro 1. Dimensiones curriculares en TIMSS 1995.
Matemticas
Ciencias
Contenidos
Ciencias de la Tierra
Ciencias de la vida
Ciencias fsicas
Ciencia, tecnologa y matemticas
Historia de la ciencia y tecnologa
Cuestiones medioambientales
Naturaleza de la ciencia
Ciencia y otras disciplinas
Nmeros
Medida
Geometra
Proporcionalidad
Funciones, relaciones y ecuaciones
Representacin de datos, probabilidad y estadstica
Anlisis elemental
Validacin y estructura
Expectativas de rendimiento
Comprender
Teorizar, analizar y resolver problemas
Utilizar herramientas, procedimientos rutinarios
Investigar el mundo natural
Comunicar
Conocer
Utilizar procedimientos rutinarios
Investigar y resolver problemas
Razonamiento matemtico
Comunicar
Perspectivas
Actitudes
Carreras
Participacin
Aumento de inters
Seguridad
Hbitos mentales
Actitudes
Carreras
Participacin
Aumento de inters
Hbitos mentales
22
Seminario de primavera 2003
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 23
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
en la escuela se transfieren a todos
los mbitos de la vida de los alumnos,
esa transferencia, a diferencia
de lo que pretende PISA, no se contrasta
expresamente en las pruebas aplicadas.
Las puntuaciones ms extremas correspondieron
otra vez a Singapur, con 607 y 545 puntos,
y Sudfrica, con 326 y 317 puntos en 8. y 7.
respectivamente.
Espaa obtuvo 517 puntos en 8. y 477 en 7..
Los resultados se expresaron en una escala,
comn para 7. y 8., de media 500
y desviacin tpica 100.
Las figuras 7 (p. 30) y 8 (p. 31) presentan
todas las comparaciones binarias entre pases,
con indicacin de su nivel de significacin
estadstica.
En matemticas, el rendimiento medio
internacional para los alumnos de 8. fue
de 513 puntos, con valores extremos
correspondientes a Singapur (643)
y Sudfrica (354). En 7. la media fue de 484
con valores extremos correspondientes
a Singapur (601) y Sudfrica (348).
Entre la media de 8. y de 7., la diferencia
es de 37 puntos, mientras que en Espaa es
de 40.
Aunque luego podamos ampliar y matizar
los comentarios al respecto, podemos
adelantar que es un dato relevante el hecho
de que, sin ser buenos los resultados de
ciencias, la posicin relativa de Espaa
es notablemente peor en matemticas
que en ciencias.
La media espaola de matemticas fue
de 487 puntos en 8. y de 448 en 7., 26 y 36
puntos por debajo de la correspondiente
media respectivamente. En 8. Espaa ocupa
la posicin 31 y la 32 en 7..
En las figuras 1 (p. 24) y 2 (p. 25) vemos
los resultados de todos los pases
participantes. En las figuras 3 (p. 26)
y 4 (p. 27) se indica con qu pases
hay diferencias estadsticamente significativas.
PISA 2000
Aunque el estudio TIMSS se repiti
en 1999 y est otra vez replicndose en 2003,
desafortunadamente Espaa no ha vuelto
a participar. Por la distinta metodologa
utilizada, los resultados no son directamente
comparables, pero el estudio PISA 2000
nos proporciona los datos ms recientes
y exhaustivos de que se pueda disponer
para valorar los niveles de aprendizaje
de los alumnos espaoles.
La diferencia entre la media de 7. y 8. fue,
a nivel internacional, de 29 puntos,
y de 39 en Espaa.
Este dato nos resultar una referencia
importante para interpretar las diferencias
entre distintos pases.
En las figuras 5 (p. 28) y 6 (p. 29) tenemos
los resultados para 8. y 7.
en ciencias. El rendimiento medio para 8.
es de 516 puntos y de 479 puntos en 7..
El proyecto PISA, puesto en marcha
por la Organizacin para la Cooperacin
y el Desarrollo Econmico (OCDE), tiene
23
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 24
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 1. Distribucin del rendimiento en matemticas. 8. curso (1).
Pas
Media
Aos
de escolarizacin
Edad
media
Singapur
Corea
Japn
Hong Kong
Blgica (Fl) (2)
643 (4,9)
607 (2,4)
605 (1,9)
588 (6,5)
565 (5,7)
8
8
8
8
8
14,5
14,2
14,4
14,2
14,1
Repblica Checa
Eslovaquia
Suiza (3)
Francia
Hungra
564 (4,9)
547 (3,3)
545 (2,8)
538 (2,9)
537 (3,2)
8
8
7u8
8
8
14,4
14,3
14,2
14,3
14,3
Rusia
Irlanda
Canad
Suecia
Nueva Zelanda
535 (5,3)
527 (5,1)
527 (2,4)
519 (3,0)
508 (4,5)
7u8
8
8
7
8,5-9,5
14,0
14,4
14,1
13,9
14,0
Reino Unido (2) (4)
Noruega
Estados Unidos (2)
Letonia (CLP) (3)
Espaa
506 (2,6)
503 (2,2)
500 (4,6)
493 (3,1)
487 (2,0)
9
7
8
8
8
14,0
13,9
14,2
14,3
14,3
Puntuacin en la escala de rendimiento
8
13,6
487 (4,5)
Islandia
8
14,3
477 (3,5)
Lituania (3)
8
13,7
474 (1,9)
Chipre
8
14,5
454 (2,5)
Portugal
8
14,6
428 (2,2)
Irn
Pases que no cumplen las condiciones establecidas para la tasa de participacin muestral:
89
14,2
Australia
530 (4,0)
8
14,3
Austria
539 (3,0)
8
14,3
Blgica (Fr)
526 (3,4)
8
14,0
Bulgaria
540 (6,3)
8
14,3
Holanda
541 (6,7)
8
13,7
Escocia
498 (5,5)
Pases que no cumplen las especificaciones en edad/curso (alto porcentaje de alumnos mayores):
385 (3,4)
8
15,7
Colombia
509 (4,5)
8
14,8
Alemania (2) (3)
482 (4,0)
8
14,6
Rumana
541 (3,1)
8
14,8
Eslovaquia
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase:
502 (2,8)
Dinamarca
7
13,9
484 (4,0)
Grecia
8
13,6
522 (5,7)
Tailandia
8
14,3
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase e incumpliendo otras condiciones de muestreo:
8
14,1
522 (6,2)
Israel (2)
9
15,3
392 (2,5)
Kuwait
8
15,4
354 (4,4)
Sudfrica
5
Percentiles de rendimiento
25
75
200
250
95
300
350
400
450
500
550 600
650
700 750
Media internacional = 513
(Media de las medias de pases)
Media e intervalo de confianza (2EE)
(1) 8. en casi todos los pases. En algunos pases es 7. y en algn otro es 9..
(2) Cumple lo establecido sobre la tasa de participacin slo tras incluir los colegios suplentes.
(3) La poblacin nacional deseada no cubre toda la internacional deseada. La cobertura de Letonia est por debajo del 65% y est etiquetada con CLP por participar
slo los colegios letonioparlantes.
(4) La poblacin nacional definida cubre menos del 90% de la poblacin nacional deseada.
Los errores estndar aparecen entre parntesis. Algunos totales pueden parecer inconsistentes por motivos de redondeo.
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
24
Seminario de primavera 2003
800
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 25
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 2. Distribucin del rendimiento en matemticas. 7. curso (1).
Pas
Media
Aos
de escolarizacin
Edad
media
Singapur
Corea
Japn
Hong Kong
Blgica (Fl) (2)
601 (6,3)
577 (2,5)
571 (1,9)
564 (7,8)
558 (3,5)
7
7
7
7
7
13,3
13,2
13,4
13,2
13,0
Repblica Checa
Eslovaquia
Blgica (Fr) (2)
Suiza (3)
Hungra
523 (4,9)
508 (3,4)
507 (3,5)
506 (2,3)
502 (3,7)
7
7
7
67
7
13,4
13,3
13,2
13,1
13,4
Rusia
Irlanda
Canad
Francia
Suecia
501 (4,0)
500 (4,1)
494 (2,2)
492 (3,1)
477 (2,5)
67
7
7
7
6
13,0
13,4
13,1
13,3
12,9
Reino Unido (2) (4)
Estados Unidos (2)
Nueva Zelanda
Escocia (2)
Letonia (CLP) (3)
476 (3,7)
476 (5,5)
472 (3,8)
463 (3,7)
462 (2,8)
8
7
7,5-8,5
8
7
13,1
13,2
13,0
12,7
13,3
Noruega
Islandia
Espaa
Chipre
Lituania (3)
461 (2,8)
459 (2,6)
448 (2,2)
446 (1,9)
428 (3,2)
6
7
7
7
7
12,9
12,6
13,2
12,8
13,4
Portugal
Irn
423 (2,2)
401 (2,0)
7
7
13,4
13,6
Puntuacin en la escala de rendimiento
Pases que no cumplen las condiciones establecidas para la tasa de participacin muestral:
498 (3,8)
509 (3,0)
514 (7,5)
516 (4,1)
Australia
Austria
Bulgaria
Holanda
7u8
7
7
7
13,2
13,3
13,1
13,2
Pases que no cumplen las especificaciones en edad/curso (alto porcentaje de alumnos mayores):
Colombia
Alemania (2) (3)
Rumana
Eslovaquia
369 (2,7)
484 (4,1)
454 (3,4)
498 (3,0)
7
7
7
7
14,5
13,8
13,7
13,8
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase:
465 (2,1)
440 (2,8)
348 (3,8)
495 (4,8)
Dinamarca
Grecia
Sudfrica (2)
Tailandia
6
7
7
7
Percentiles de rendimiento
25
75
12,9
12,6
13,9
13,5
200
250
300
350
400
450
500
550 600
650
700 750
95
Media internacional = 484
(Media de las medias de pases)
Media e intervalo de confianza (2EE)
(1) 7. en casi todos los pases. En algunos pases es 6. y en algn otro es 8..
(2) Cumple lo establecido sobre la tasa de participacin slo tras incluir los colegios suplentes.
(3) La poblacin nacional deseada no cubre toda la internacional deseada. La cobertura de Letonia est por debajo del 65% y est etiquetada con CLP por participar
slo los colegios letonioparlantes.
(4) La poblacin nacional definida cubre menos del 90% de la poblacin nacional deseada.
Los errores estndar aparecen entre parntesis. Algunos totales pueden parecer inconsistentes por motivos de redondeo.
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
25
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
800
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 26
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Pas
Singapur
Corea
Japn
Hong Kong
Blgica (Fl)
Repblica Checa
Eslovaquia
Suiza
Holanda
Eslovenia
Bulgaria
Austria
Francia
Hungra
Rusia
Australia
Irlanda
Canad
Blgica (Fr)
Tailandia
Israel
Suecia
Alemania
Nueva Zelanda
Reino Unido
Noruega
Dinamarca
Estados Unidos
Escocia
Letonia (CLP) (3)
Espaa
Islandia
Grecia
Rumana
Lituania
Chipre
Portugal
Irn
Kuwait
Colombia
Sudfrica
Singapur
Corea
Japn
Hong Kong
Blgica (Fl)
Repblica Checa
Eslovaquia
Suiza
Holanda
Eslovenia
Bulgaria
Austria
Francia
Hungra
Rusia
Australia
Irlanda
Canad
Blgica (Fr)
Tailandia
Israel
Suecia
Alemania
Nueva Zelanda
Reino Unido
Noruega
Dinamarca
Estados Unidos
Escocia
Letonia (CLP) (3)
Espaa
Islandia
Grecia
Rumana
Lituania
Chipre
Portugal
Irn
Kuwait
Colombia
Sudfrica
Figura 3. Comparaciones mltiples del rendimiento en matemticas. 8. curso (1).
Instrucciones: Leer las lneas correspondientes a un pas para comparar su rendimiento con los pases de la cabecera de las columnas. Los smbolos indican si el rendimiento
medio del pas de la fila es significativamente menor o mayor que el del pas con el que se compara o no lo es (2).
Los pases estn ordenados por rendimiento de arriba abajo.
Rendimiento medio significativamente
mayor que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio no significativamente
diferente que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio significativamente
menor que el del pas con el que se compara
(1) 8. en casi todos los pases. En algunos pases es 7. y en algn otro es 9..
(2) Estadsticamente significativo al nivel del 0,05, ajustado para comparaciones mltiples.
(3) La cobertura est por debajo del 65%, Letonia est etiquetada con CLP por participar con los colegios letonioparlantes.
Los pases en cursiva no satisfacen al menos una de las instrucciones para el muestreo (tasa de participacin, edad, curso especificado o procedimiento de muestreo a nivel
de clase).
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
26
Seminario de primavera 2003
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 27
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Irn
Grecia
Chipre
Espaa
Rumana
Islandia
Noruega
Alemania
Reino Unido
Francia
Suecia
Canad
Sudfrica
Colombia
Portugal
Lituania
Letonia (CLP) (3)
Escocia
Dinamarca
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Tailandia
Australia
Eslovenia
Irlanda
Rusia
Hungra
Suiza
Blgica (Fr)
Repblica Checa
Blgica (Fl)
Eslovaquia
Austria
Bulgaria
Hong Kong
Japn
Holanda
Singapur
Corea
Japn
Hong Kong
Blgica (Fl)
Repblica Checa
Holanda
Bulgaria
Austria
Eslovaquia
Blgica (Fr)
Suiza
Hungra
Rusia
Irlanda
Eslovenia
Australia
Tailandia
Canad
Francia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Dinamarca
Escocia
Letonia (CLP) (3)
Noruega
Islandia
Rumana
Espaa
Chipre
Grecia
Lituania
Portugal
Irn
Colombia
Sudfrica
Corea
Pas
Singapur
Figura 4. Comparaciones mltiples del rendimiento en matemticas. 7. curso (1).
Instrucciones: Leer las lneas correspondientes a un pas para comparar su rendimiento con los pases de la cabecera de las columnas. Los smbolos indican si el rendimiento
medio del pas de la fila es significativamente menor o mayor que el del pas con el que se compara o no lo es (2).
Los pases estn ordenados por rendimiento de arriba abajo.
Rendimiento medio significativamente
mayor que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio no significativamente
diferente que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio significativamente
menor que el del pas con el que se compara
(1) 7. en casi todos los pases. En algunos pases es 6. y en algn otro es 8..
(2) Estadsticamente significativo al nivel del 0,05, ajustado para comparaciones mltiples.
(3) La cobertura est por debajo del 65%, Letonia est etiquetada con CLP por participar con los colegios letonioparlantes.
Los pases en cursiva no satisfacen al menos una de las instrucciones para el muestreo (tasa de participacin, edad, curso especificado o procedimiento de muestreo a nivel
de clase).
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
27
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 28
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 5. Distribucin del rendimiento en ciencias. 8. curso (1).
Pas
Media
Aos
de escolarizacin
Edad
media
Singapur
Repblica Checa
Japn
Corea
Hungra
607 (5,5)
574 (4,3)
571 (1,6)
565 (1,9)
554 (2,8)
8
8
8
8
8
14,5
14,4
14,4
14,2
14,3
Reino Unido (2) (4)
Blgica (Fl) (2)
Eslovaquia
Rusia
Irlanda
552 (3,3)
550 (4,2)
544 (3,2)
538 (4,0)
538 (4,5)
9
8
8
7u8
8
14,0
14,1
14,3
14,0
14,4
Suecia
Estados Unidos (2)
Canad
Noruega
Nueva Zelanda
535 (3,0)
534 (4,7)
531 (2,6)
527 (1,9)
525 (4,4)
7
8
8
7
8,5-9,5
13,9
14,2
14,1
13,9
14,0
Hong Kong
Suiza (3)
Espaa
Francia
Islandia
522 (4,7)
522 (2,5)
517 (1,7)
498 (2,5)
494 (4,0)
8
7u8
8
8
8
14,2
14,2
14,3
14,3
13,6
Puntuacin en la escala de rendimiento
8
14,3
485 (2,7)
Letonia (CLP) (3)
8
14,5
480 (2,3)
Portugal
8
14,3
476 (3,4)
Lituania (3)
8
14,6
470 (2,4)
Irn
8
13,7
463 (1,9)
Chipre
Pases que no cumplen las condiciones establecidas para la tasa de participacin muestral:
89
14,2
Australia
545 (3,9)
8
14,3
Austria
558 (3,7)
8
14,3
Blgica (Fr)
471 (2,8)
8
14,0
Bulgaria
565 (5,3)
8
14,3
Holanda
560 (5,0)
8
13,7
Escocia
517 (5,1)
Pases que no cumplen las especificaciones en edad/curso (alto porcentaje de alumnos mayores):
411 (4,1)
8
15,7
Colombia
531 (4,8)
8
14,8
Alemania (2) (3)
486 (4,7)
8
14,6
Rumana
560 (2,5)
8
14,8
Eslovaquia
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase:
478 (3,1)
Dinamarca
7
13,9
497 (2,2)
Grecia
8
13,6
525 (3,7)
Tailandia
8
14,3
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase e incumpliendo otras condiciones de muestreo:
8
14,1
524 (5,7)
Israel (2)
9
15,3
430 (3,7)
Kuwait
8
15,4
326 (6,6)
Sudfrica
5
Percentiles de rendimiento
25
75
200
250
95
300
350
400
450
500
550 600
650
700 750
Media internacional = 516
(Media de las medias de pases)
Media e intervalo de confianza (2EE)
(1) 8. en casi todos los pases. En algunos pases es 7. y en algn otro es 9..
(2) Cumple lo establecido sobre la tasa de participacin slo tras incluir los colegios suplentes.
(3) La poblacin nacional deseada no cubre toda la internacional deseada. La cobertura de Letonia est por debajo del 65% y est etiquetada con CLP por participar
slo los colegios letonioparlantes.
(4) La poblacin nacional definida cubre menos del 90% de la poblacin nacional deseada.
Los errores estndar aparecen entre parntesis. Algunos totales pueden parecer inconsistentes por motivos de redondeo.
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
28
Seminario de primavera 2003
800
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 29
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 6. Distribucin del rendimiento en ciencias. 7. curso (1).
Pas
Media
Aos
de escolarizacin
Edad
media
Singapur
Corea
Repblica Checa
Japn
Blgica (Fl) (2)
545 (6,6)
535 (2,1)
533 (3,3)
531 (1,9)
529 (2,6)
7
7
7
7
7
13,3
13,2
13,4
13,4
13,0
Hungra
Reino Unido (2) (4)
Eslovaquia
Estados Unidos (2)
Canad
518 (3,2)
512 (3,5)
510 (3,0)
508 (5,5)
499 (2,3)
7
8
7
7
7
13,4
13,1
13,3
13,2
13,1
Hong Kong
Irlanda
Suecia
Rusia
Suiza (3)
495 (5,5)
495 (3,5)
488 (2,6)
484 (4,2)
484 (2,5)
7
7
6
67
67
13,2
13,4
12,9
13,0
13,1
Noruega
Nueva Zelanda
Espaa
Escocia (2)
Islandia
483 (2,9)
481 (3,4)
477 (2,1)
468 (3,8)
462 (2,8)
6
7,5-8,5
7
8
7
12,9
13,0
13,2
12,7
12,6
Francia
Blgica (Fr)
Irn
Letonia (CLP) (3)
Portugal
451 (2,6)
442 (3,0)
436 (2,6)
435 (2,7)
428 (2,1)
7
7
7
7
7
13,3
13,2
13,6
13,3
13,4
Chipre
Lituania (3)
420 (1,8)
403 (3,4)
7
7
12,8
13,4
Puntuacin en la escala de rendimiento
Pases que no cumplen las condiciones establecidas para la tasa de participacin muestral:
504 (3,6)
519 (3,1)
531 (5,4)
517 (3,6)
Australia
Austria
Bulgaria
Holanda
7u8
7
7
7
13,2
13,3
13,1
13,2
Pases que no cumplen las especificaciones en edad/curso (alto porcentaje de alumnos mayores):
Colombia
Alemania (2) (3)
Rumana
Eslovaquia
387 (3,2)
499 (4,1)
452 (4,4)
530 (2,4)
7
7
7
7
14,5
13,8
13,7
13,8
Pases con procedimientos de muestreo no aprobados en el nivel de clase:
439 (2,1)
449 (2,6)
317 (5,3)
493 (3,0)
Dinamarca
Grecia
Sudfrica (2)
Tailandia
5
6
7
7
7
Percentiles de rendimiento
25
75
12,9
12,6
13,9
13,5
200
250
300
350
400 450
500 550 600 650
700
750 800
95
Media internacional = 479
(Media de las medias de pases)
Media e intervalo de confianza (2EE)
(1) 7. en casi todos los pases. En algunos pases es 6. y en algn otro es 8..
(2) Cumple lo establecido sobre la tasa de participacin slo tras incluir los colegios suplentes.
(3) La poblacin nacional deseada no cubre toda la internacional deseada. La cobertura de Letonia est por debajo del 65% y est etiquetada con CLP por participar
slo los colegios letonioparlantes.
(4) La poblacin nacional definida cubre menos del 90% de la poblacin nacional deseada.
Los errores estndar aparecen entre parntesis. Algunos totales pueden parecer inconsistentes por motivos de redondeo.
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
29
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 30
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Pas
Singapur
Repblica Checa
Japn
Corea
Bulgaria
Holanda
Eslovenia
Austria
Hungra
Reino Unido
Blgica (Fl)
Australia
Eslovaquia
Rusia
Irlanda
Suecia
Estados Unidos
Alemania
Canad
Noruega
Nueva Zelanda
Tailandia
Israel
Hong Kong
Suiza
Escocia
Espaa
Francia
Grecia
Islandia
Rumana
Letonia (CLP) (3)
Portugal
Dinamarca
Lituania
Blgica (Fr)
Irn
Chipre
Kuwait
Colombia
Sudfrica
Singapur
Repblica Checa
Japn
Corea
Bulgaria
Holanda
Eslovenia
Austria
Hungra
Reino Unido
Blgica (Fl)
Australia
Eslovaquia
Rusia
Irlanda
Suecia
Estados Unidos
Alemania
Canad
Noruega
Nueva Zelanda
Tailandia
Israel
Hong Kong
Suiza
Escocia
Espaa
Francia
Grecia
Islandia
Rumana
Letonia (CLP) (3)
Portugal
Dinamarca
Lituania
Blgica (Fr)
Irn
Chipre
Kuwait
Colombia
Sudfrica
Figura 7. Comparaciones mltiples del rendimiento en ciencias. 8. curso (1).
Instrucciones: Leer las lneas correspondientes a un pas para comparar su rendimiento con los pases de la cabecera de las columnas. Los smbolos indican si el rendimiento
medio del pas de la fila es significativamente menor o mayor que el del pas con el que se compara o no lo es (2).
Los pases estn ordenados por rendimiento de arriba abajo.
Rendimiento medio significativamente
mayor que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio no significativamente
diferente que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio significativamente
menor que el del pas con el que se compara
(1) 8. en casi todos los pases. En algunos pases es 7. y en algn otro es 9..
(2) Estadsticamente significativo al nivel del 0,05, ajustado para comparaciones mltiples.
(3) La cobertura est por debajo del 65%, Letonia est etiquetada con CLP por participar con los colegios letonioparlantes.
Los pases en cursiva no satisfacen al menos una de las instrucciones para el muestreo (tasa de participacin, edad, curso especificado o procedimiento de muestreo a nivel
de clase).
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
30
Seminario de primavera 2003
P. 16-31 21/6/06 10:14 Pgina 31
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Lituania
Chipre
Portugal
Letonia (CLP) (3)
Irn
Dinamarca
Blgica (Fr)
Grecia
Rumana
Francia
Islandia
Escocia
Nueva Zelanda
Espaa
Noruega
Suiza
Irlanda
Rusia
Hong Kong
Sudfrica
Canad
Estados Unidos
Eslovaquia
Reino Unido
Colombia
Suecia
Holanda
Blgica (Fl)
Eslovenia
Japn
Repblica Checa
Bulgaria
Tailandia
Alemania
Australia
Hungra
Austria
Singapur
Corea
Repblica Checa
Japn
Bulgaria
Eslovenia
Blgica (Fl)
Austria
Hungra
Holanda
Reino Unido
Eslovaquia
Estados Unidos
Australia
Alemania
Canad
Hong Kong
Irlanda
Tailandia
Suecia
Rusia
Suiza
Noruega
Nueva Zelanda
Espaa
Escocia
Islandia
Rumana
Francia
Grecia
Blgica (Fr)
Dinamarca
Irn
Letonia (CLP) (3)
Portugal
Chipre
Lituania
Colombia
Sudfrica
Singapur
Pas
Corea
Figura 8. Comparaciones mltiples del rendimiento en ciencias 7. curso (1).
Instrucciones: Leer las lneas correspondientes a un pas para comparar su rendimiento con los pases de la cabecera de las columnas. Los smbolos indican si el rendimiento
medio del pas de la fila es significativamente menor o mayor que el del pas con el que se compara o no lo es (2).
Los pases estn ordenados por rendimiento de arriba abajo.
Rendimiento medio significativamente
mayor que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio no significativamente
diferente que el del pas con el que se compara
Rendimiento medio significativamente
menor que el del pas con el que se compara
(1) 7. en casi todos los pases. En algunos pases es 6. y en algn otro es 8.
(2) Estadsticamente significativo al nivel del 0,05, ajustado para comparaciones mltiples.
(3) La cobertura est por debajo del 65%, Letonia est etiquetada con CLP por participar con los colegios letonioparlantes.
Los pases en cursiva no satisfacen al menos una de las instrucciones para el muestreo (tasa de participacin, edad, curso especificado o procedimiento de muestreo a nivel
de clase).
Fuente: Tercer Estudio Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS) de la IEA, 1994-1995.
31
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 32
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
como objetivo la construccin de indicadores
de rendimiento educativo y su recogida
peridica para proporcionar informacin
a los pases y organismos interesados en
el funcionamiento de los sistemas educativos.
Se pretende que, aunque se evalen
siempre esas tres materias, en cada ocasin
sea una de ellas la que reciba atencin
preferencial. As, en 2003 sern
las matemticas y, previsiblemente,
en 2006, las ciencias.
El estudio PISA tiene un enfoque distinto
a otras evaluaciones, por ejemplo TIMSS,
en el sentido de que pretende valorar,
no el grado en el que los estudiantes dominan
sus respectivos currculos, sino en qu medida
los alumnos de quince aos pueden aplicar los
conocimientos y destrezas adquiridos
en las situaciones ordinarias de la vida adulta.
Se trata en este sentido ms de medir la
cultura lectora, matemtica o cientfica,
que los aprendizajes escolares.
Como ya se ha indicado, PISA pretende
medir la capacidad de los alumnos
para aplicar el currculo en un contexto
no escolar, es decir, la capacidad de hacer
uso de lo aprendido en situaciones propias
de la vida adulta ordinaria. En este sentido,
la formacin acumulada que PISA trata
de valorar puede ser de origen tanto escolar
como extraescolar.
El diseo de la evaluacin se centra
alrededor de los denominados Marcos
Conceptuales de Referencia, elaborados
por grupos de expertos en los tres mbitos
de conocimientos evaluados (10).
En Espaa (8), 6.214 alumnos de 15 aos
respondieron a la prueba de lectura, 3.457
a la de matemticas y 3.428 a la de ciencias.
En total participaron 185 centros de secundaria,
de los que 113 eran pblicos y 72 privados.
De los privados, 64 eran concertados y 8 no
concertados (9). Se aplicaron tambin
cuestionarios de contexto familiar, respondidos
por los alumnos, y de contexto escolar,
con informacin proporcionada
por el director del centro.
0(8) El informe nacional de Espaa todava no ha sido
publicado por el INCE. Sin embargo, la mayora
de los datos de este apartado estn tomados del
borrador de dicho informe, elaborado por Ramn
Pajares Box (INCE, 2003), y que amablemente han sido
puestos a disposicin de este autor. Aunque muchos
de los datos proceden, entre otros, de dicho informe, las
valoraciones son responsabilidad exclusiva de quien esto
subscribe.
0(9) Como es lgico, la muestra se extrajo siguiendo
las especificaciones tcnicas del consorcio director
del proyecto PISA. Los detalles tcnicos de
los procedimientos de muestreo pueden encontrarse
en Adams y Wu (2002) o, una versin ms breve,
en INCE (2003).
(10) En INCE, 2000b puede encontrarse una descripcin
precisa de los marcos conceptuales de los tres mbitos
de evaluacin, lectura, matemticas y ciencias.
Los datos fueron tomados en mayo
de 2000 y los resultados de los anlisis
comenzaron a publicarse a finales de 2001.
En el proyecto PISA 2000 se prest atencin
especial a la lectura, aunque tambin se
evaluaron las reas de matemticas y ciencias.
Dado que se pretende repetir la evaluacin
cada tres aos, se dispondr de la informacin
longitudinal requerida por la OCDE
para su sistema de indicadores.
32
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 33
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cada prueba de evaluacin hace referencia
a tres elementos:
1. Competencias puestas en ejercicio.
2. Contenidos asimilados.
3. Contextos en los que se aplican
las competencias y contenidos.
decisiones acerca del mundo natural
y de los cambios que la actividad
humana produce en l (INCE, 2000b,
p. 97).
En el rea de lectura, cada uno
de los componentes de evaluacin
se desglos en los siguientes elementos:
En el cuadro 2 (p. 34) tenemos
los componentes de estos tres elementos
en cada una de las reas evaluadas.
1. Competencias:
1.1. Comprender globalmente el texto.
1.2. Recuperar informacin.
1.3. Interpretar textos.
1.4. Reflexionar sobre el contenido
y evaluarlo.
1.5. Reflexionar sobre la forma.
La reas evaluadas se definieron
de la siguiente forma:
Capacidad lectora:
La capacidad lectora consiste
en la comprensin, el empleo y la reflexin
personal a partir de textos escritos
con el fin de alcanzar las metas propias,
desarrollar el conocimiento y el potencial
personal y de participar en la sociedad
(INCE, 2000b, p. 38).
2. Contenidos:
2.1. Prosa continua.
2.2. Textos discontinuos.
3. Contextos:
3.1. Uso personal.
3.2. Uso pblico.
3.3. Uso ocupacional.
Matemticas:
La formacin matemtica
es la capacidad del individuo, a la hora
de desenvolverse en el mundo,
para identificar, comprender, establecer
y emitir juicios con fundamento acerca
del papel que juegan las matemticas como
elemento necesario para la vida actual
y futura de ese individuo como ciudadano
constructivo, comprometido y capaz
de razonar (INCE, 2000b, p. 71).
En matemticas, el desglose fue como
sigue:
1. Competencias:
1.1. Clculos sencillos o definiciones
habituales.
1.2. Conexiones entre ideas y procedimientos
para resolver problemas sencillos.
1.3. Razonamientos, generalizaciones
y comprensin de conceptos,
que implican anlisis, identificacin
de los elementos matemticos
y planteamiento de sus propios
problemas.
Ciencias:
La capacidad de emplear el conocimiento
cientfico para identificar preguntas y sacar
conclusiones a partir de pruebas, con el fin
de comprender y ayudar a tomar
33
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 34
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 2. Dimensiones de las materias medidas en PISA 2000*.
rea
Lectura
Matemticas
Ciencias
Definicin
Comprensin, utilizacin
y reflexin sobre textos
para alcanzar metas propias,
desarrollar el conocimiento
y el potencial propios, y para
participar en la sociedad.
Identificacin, comprensin
y establecimiento
del razonamiento matemtico
y realizacin de juicios bien
fundados sobre el papel
de las matemticas como
elemento necesario para
la vida cotidiana, actualmente
y en el futuro, en tanto que
ciudadanos constructivos,
implicados y capaces de
reflexionar por s mismos.
Combinacin
del conocimiento cientfico
con la obtencin
de conclusiones basadas
en la evidencia y desarrollo
de hiptesis para comprender
y ayudar a tomar decisiones
sobre el entorno natural
y los cambios que ste
experimenta por la accin
humana.
Componentes/
dimensiones
del rea de
conocimiento
Lectura de distintos tipos
de texto: prosa clasificada
por tipo (por ejemplo,
descripcin, narracin)
y documentos clasificados
por estructuras.
Contenido matemtico:
principalmente, las grandes
ideas matemticas bsicas.
En el primer ciclo stas sern
el cambio y el crecimiento
y el espacio y la forma.
En futuros ciclos tambin
se analizarn el azar,
el razonamiento cuantitativo,
la incertidumbre
y las relaciones de dependencia.
Conceptos cientficos (por
ejemplo, la conservacin
de la energa, la adaptacin,
la descomposicin, etc.),
tomados de los campos
principales de la fsica,
la biologa, la qumica, etc.,
donde son aplicados en temas
relacionados con el empleo
de la energa, la preservacin de
las especies o la utilizacin
de los materiales.
Competencias matemticas
(por ejemplo, construccin
de modelos, solucin de
problemas, etc.), divididas en
tres tipos:
a) el desarrollo de procesos,
b) el establecimiento
de conexiones
y c) el pensamiento
matemtico y la generalizacin.
Empleo de las matemticas
en diversas situaciones;
por ejemplo, problemas
que afectan a los individuos,
a las comunidades
o al mundo.
* Fuente: INCE, 2000b, p. 24.
34
Seminario de primavera 2003
Destrezas procedimentales
(por ejemplo, la identificacin
de pruebas, la extraccin,
evaluacin y comunicacin
de conclusiones vlidas, etc.).
No dependen de un bloque
preestablecido de
conocimientos cientficos,
pero no pueden aplicarse
sin un contenido cientfico.
Utilizacin de la ciencia
en diversas situaciones;
por ejemplo, en problemas
que afectan a los individuos,
a las comunidades o al mundo
en su conjunto.
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 35
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
2. Contenidos:
2.1. Cantidad, espacio y forma.
2.2. Cambios y relaciones.
Adems, se definieron tres subescalas
centradas en la recuperacin de la informacin,
la interpretacin de los textos y en la
reflexin y evaluacin respectivamente.
3. Contextos:
3.1. Vida privada.
3.2. Vida escolar.
3.3. Trabajo y deportes.
3.4. Sociedad y comunidad local.
3.5. Ciencia.
En las otras dos materias se constituy
una sola escala independiente para cada una.
En lectura, para facilitar la descripcin
de los rendimientos y proporcionar
significado a las escalas utilizadas, se decidi
dividir a las mismas en cinco niveles distintos.
El nivel cinco es el que corresponde
a un rendimiento superior, y supone
que las tareas y los alumnos asignados
al mismo son, por algn motivo, las tareas
ms difciles y los alumnos ms capaces.
En ciencias, los componentes
se desglosaron de la siguiente forma:
1. Competencias:
1.1. Reconocimiento de cuestiones
cientficas.
1.2. Identificacin de evidencias y pruebas.
1.3. Extraccin de conclusiones.
1.4. Comunicacin de conclusiones vlidas.
1.5. Comprensin de conceptos cientficos.
Los niveles se construyeron utilizando
dos criterios. Si un alumno medio
de un determinado nivel respondiese
a una tarea media de ese mismo nivel,
la probabilidad de respuesta correcta sera
del 62%. Adems, si a un alumno en el extremo
inferior de un nivel se le aplicase un test
construido con una muestra aleatoria
de tareas de ese mismo nivel, dicho alumno
respondera correctamente al 50%. Mientras
que la primera condicin establece el punto
central del nivel, la segunda determina
su amplitud. El cuadro 3 (p. 36) presenta
la correspondencia entre las puntuaciones
de la escala y los niveles.
2. Contenidos:
2.1. Estructura y propiedades de la materia,
fuerzas y movimiento.
2.2. Biodiversidad y cambio geolgico.
3. Contextos:
3.1. Ciencias de la vida y de la salud.
3.2. Ciencias de la Tierra
y del medioambiente.
3.3. Ciencia en relacin con la tecnologa.
Las escalas de rendimiento
En el cuadro 4 (pp. 36-37) aparece
una detallada descripcin de las competencias
que cada uno de los niveles de rendimiento
implica en cada una de las subescalas de lectura.
Estas definiciones son muy importantes
para interpretar los resultados obtenidos.
Dado que en PISA 2000 el mbito
preferente era la lectura, se definieron
en esa rea cuatro escalas distintas. La primera
es una escala comn, en la que se recoge
la informacin global ms importante.
35
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 36
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Dado que en matemticas y ciencias,
debido a la menor cantidad de informacin
recogida, no se definieron subescalas
ni niveles de rendimiento,
en los cuadros 5 (p. 38) y 6 (p. 39)
se describen las capacidades que estn
asociadas a valores altos, medios y bajos
de la escala global de la correspondiente
materia.
Cuadro 3. Niveles de rendimiento en lectura.
Nivel
Puntuacin
5
4
3
2
1
menor que 1
mayor que 625
553 a 625
481 a 552
408 a 480
335 a 407
menor que 335
Cuadro 4. Lectura: descripcin de las tareas asociadas a las subescalas y niveles de rendimiento*.
Recuperacin de informacin
Interpretacin de textos
Reflexin y evaluacin
Definicin de cada una de las escalas:
Localizar una o varias
informaciones puntuales
en un texto.
Construir significados y extraer inferencias
de diversas partes de un texto.
Relacionar un texto con la propia
experiencia, el propio
conocimiento o las propias ideas.
Caractersticas de las tareas asociadas con una mayor dificultad en cada una de las escalas:
La dificultad de la tarea depende
del nmero de informaciones
puntuales que han de ser
localizadas.
Tambin depende
de las condiciones que deban
satisfacerse para localizar
la informacin requerida, y de si
lo que se recupera necesita
ser ordenado de algn modo.
La dificultad tambin depende
de la prominencia de la
informacin y de la familiaridad
del contexto. Otras caractersticas
relevantes son la complejidad
del texto y la presencia
y visibilidad de otras
informaciones distractoras.
La dificultad de la tarea depende del tipo
de interpretacin requerida: las tareas ms
fciles requieren identificar la idea principal
de un texto, las tareas de dificultad
intermedia requieren comprender
las relaciones que forman parte del texto
y las tareas ms difciles requieren o bien
una comprensin contextual del significado
del lenguaje o bien un razonamiento
analgico. La dificultad tambin depende
del grado de explicitud con que el texto
presenta las ideas o la informacin
que el lector necesita para culminar su tarea,
de la prominencia de la informacin
requerida y de la cantidad de informacin
distractora que contiene el texto. Por ltimo,
la longitud y complejidad del texto
y la familiaridad de su contenido tambin
influyen en el grado de dificultad.
La dificultad de la tarea depende
del tipo de reflexin requerida:
las tareas ms fciles requieren
conexiones o explicaciones
sencillas que relacionen el texto
con la experiencia externa,
y las ms difciles, una hiptesis
o una evaluacin. La dificultad
tambin depende de la familiaridad
del conocimiento que debe ser
incorporado desde fuera al texto,
de la complejidad del texto, del
nivel de comprensin textual
requerido y de la explicitud
con que se dirige al lector hacia
los factores relevantes tanto
en el texto como en la tarea.
* Fuente: INCE, 2003.
36
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 37
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 4. (Continuacin).
Recuperacin de informacin
Interpretacin de textos
Reflexin y evaluacin
Niveles:
5 Localizar y, posiblemente, ordenar
o combinar mltiples informaciones
puntuales profundamente alojadas
en el texto, algunas de las cuales
pueden residir fuera del cuerpo
principal del mismo. Inferir qu
informacin presente en el texto
es relevante para la tarea. Presencia
de informaciones distractoras
muy plausibles o abundantes.
5 Establecer el significado presente
en un texto expresado con lenguaje
muy matizado o bien mostrar
una comprensin completa y detallada
del mismo.
5 Evaluar crticamente o formular
hiptesis a partir
de conocimiento especializado.
Tratar con conceptos
inesperados y extraer
una comprensin profunda
de textos largos o complejos.
4 Localizar y, posiblemente, ordenar
o combinar mltiples informaciones
puntuales, cada una de las
cuales puede satisfacer mltiples
criterios, alojadas en un texto
de forma o contexto no familiar.
Inferir qu informacin presente
en el texto es relevante
para la tarea requerida.
4 Utilizar un alto nivel de inferencia
textual para comprender y aplicar
categoras en un contexto no familiar
y para establecer el significado de
un fragmento de texto teniendo
en cuenta el conjunto. Presencia de
ambigedades, ideas inesperadas e ideas
presentadas en lenguaje negativo.
4 Utilizar conocimiento formal o
pblico para formular hiptesis
o para evaluar crticamente un
texto. Mostrar una comprensin
precisa de textos largos
o complejos.
3 Localizar y, en ciertos casos,
reconocer la relacin entre
diversas informaciones puntuales,
cada una de las cuales puede
satisfacer mltiples criterios.
Presencia de destacadas
informaciones distractoras.
3 Integrar varias partes de un texto
para identificar la idea principal,
comprender una relacin o establecer
el significado de una palabra o frase.
Comparar, contrastar o categorizar
teniendo en cuenta muchos criterios.
Presencia de informacin distractora.
3 Establecer conexiones o realizar
comparaciones, formular
explicaciones o evaluar
una caracterstica de un texto.
Mostrar una comprensin
detallada a la luz de conocimientos
familiares y cotidianos o a partir
de conocimientos menos comunes.
2 Localizar una o varias
informaciones puntuales,
pudiendo cada una satisfacer
mltiples criterios. Presencia
de informaciones distractoras.
2 Identificar la idea principal de un texto,
comprender relaciones, formar o
aplicar categoras sencillas, o establecer
el significado de un fragmento de texto
cuando la informacin no
es prominente o se necesitan efectuar
inferencias de bajo nivel.
2 Establecer conexiones o realizar
comparaciones entre el texto
y conocimientos externos,
o explicar una caracterstica
del texto a partir de experiencias
o actitudes personales.
1 Tener en cuenta un solo criterio
para localizar una o varias
informaciones puntuales
expresadas explcitamente.
1 Reconocer el tema principal o
el propsito del autor en un texto sobre
un tema familiar, cuando la informacin
requerida en el texto es prominente.
1 Realizar una conexin sencilla
entre la informacin contenida en
el texto y el conocimiento comn
y cotidiano.
37
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 38
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 5. Matemticas: descripciones de las tareas asociadas a las subescalas y grados de habilidad*.
Qu mide la escala de habilidad matemtica?
La escala matemtica mide la capacidad de los alumnos para reconocer e interpretar los problemas matemticos que
encuentran en su mundo, para traducir esos problemas a un contexto matemtico, para utilizar conocimientos
y procedimientos en la resolucin de problemas dentro de su contexto matemtico, para interpretar los resultados
en trminos del problema original, para reflexionar sobre los mtodos aplicados y para formular y comunicar
los resultados.
Caractersticas de las tareas asociadas con una mayor dificultad en la escala de habilidad matemtica
Los criterios que definen el nivel de dificultad de las tareas comprenden:
La cantidad y complejidad de los pasos de clculo o procesamiento implicados en la resolucin de las tareas. Las
tareas planteadas abarcan desde problemas de un solo paso que piden a los alumnos recordar y reproducir hechos matemticos
bsicos o realizar clculos sencillos, hasta problemas de varios pasos que requieren conocimientos matemticos avanzados
y destrezas complejas en los terrenos de toma de decisiones, proceso de informacin, resolucin de problemas y modelizacin.
El requerimiento de conectar e integrar el material. Las tareas ms sencillas requieren tpicamente que los alumnos
apliquen una representacin o tcnica nica a cada elemento de informacin. Las tareas ms complicadas piden
a los estudiantes que interconecten e integren ms de un elemento de informacin, utilizando representaciones diferentes
o herramientas y conocimientos matemticos distintos en una secuencia de pasos.
El requerimiento de representar e interpretar el material y de reflexionar sobre las situaciones y los mtodos.
Esto abarca desde el reconocimiento y la utilizacin de una frmula familiar para la formulacin, traduccin o creacin
de un modelo apropiado dentro de un contexto no familiar, hasta la utilizacin de la reflexin, la argumentacin
y la generalizacin.
Grado de habilidad
Mximo: Los alumnos tpicamente desempean un papel creativo en su enfoque de los problemas matemticos.
Normalmente, elaboran o imponen una interpretacin, formulacin o construccin matemtica
del problema; interpretan informaciones ms complejas y negocian varios pasos para llegar a una solucin.
En este nivel, los alumnos identifican y aplican herramientas y conocimientos relevantes (normalmente,
en un contexto no familiar), muestran ser perspicaces al identificar una estrategia de solucin conveniente
y exhiben otros elevados procesos cognitivos como la generalizacin, el razonamiento y la argumentacin
a la hora de explicar o comunicar los resultados.
Medio: Los alumnos son normalmente capaces de interpretar, enlazar e integrar representaciones distintas
de un problema o de diferentes elementos de informacin, o tambin de utilizar y manipular un modelo
dado que implica representaciones algebraicas o de otro tipo de simbolismo, o tambin de verificar
o comprobar proposiciones o modelos. Los alumnos normalmente trabajan con estrategias, modelos o
proposiciones dadas (por ejemplo, reconociendo y generalizando un patrn) y seleccionan conocimientos
matemticos relevantes para resolver un problema que implica un nmero pequeo de pasos.
Mnimo: Los alumnos son capaces normalmente de terminar un solo paso consistente en reproducir hechos
o procesos matemticos bsicos o aplicar destrezas sencillas de clculo. Los alumnos reconocen tpicamente
informaciones procedentes de figuras o textos que resulten conocidas y sencillas, y en las que las frmulas
matemticas son dadas o muy evidentes. Las interpretaciones o razonamientos normales versan sobre
el reconocimiento de un nico elemento del problema previamente conocido. La resolucin del problema
implica la aplicacin de un procedimiento ya conocido en un nico paso.
* Fuente: INCE, 2003.
38
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 39
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 6. Ciencias: descripciones de las tareas asociadas a las subescalas y grados de habilidad*.
Qu mide la escala de habilidad cientfica?
La escala de habilidad cientfica mide la capacidad de los alumnos para utilizar el conocimiento cientfico
(comprensin de los conceptos cientficos), para reconocer cuestiones cientficas y para identificar lo relacionado
con las investigaciones cientficas (comprensin de la naturaleza de la investigacin cientfica), para relacionar datos
cientficos con hallazgos y conclusiones (uso de la evidencia cientfica) y para comunicar estos aspectos de la ciencia.
Caractersticas de las tareas asociadas con una mayor dificultad en la escala de habilidad cientfica
Los criterios que definen el nivel de dificultad de las tareas a lo largo de la escala comprenden: la complejidad
de los conceptos utilizados, la cantidad de datos proporcionados, la cadena de razonamiento requerido y la precisin
utilizada en la comunicacin. Adems, el nivel de dificultad queda influido por el contexto de la informacin,
el formato y la presentacin de la pregunta. Las tareas en PISA requieren conocimiento cientfico y exigen
(en orden ascendente de dificultad): recordar conocimiento cientfico sencillo o conocimiento cientfico comn o
datos; la aplicacin de conceptos o cuestiones cientficas y un conocimiento bsico de la investigacin; la utilizacin
de conceptos cientficos ms elaborados o de una cadena de razonamiento; y el conocimiento de modelos
conceptuales simples o de anlisis sencillos de la evidencia para poner a prueba enfoques alternativos.
Grado de habilidad
Mximo: Los alumnos son generalmente capaces de crear o utilizar modelos conceptuales sencillos para realizar
predicciones o proporcionar explicaciones; analizar investigaciones cientficas relacionadas con, por ejemplo,
el diseo experimental o la identificacin de una idea puesta a prueba; relacionar los datos como evidencia
para evaluar puntos de vista alternativos o perspectivas diferentes; comunicar argumentos o descripciones
cientficas en detalle y con precisin.
Medio: Los alumnos son normalmente capaces de utilizar conceptos cientficos para realizar predicciones o
proporcionar explicaciones, reconocer preguntas que pueden ser contestadas mediante la investigacin
cientfica o identificar detalles de lo que ocurre en una investigacin cientfica, y seleccionar informacin
relevante de datos o cadenas de razonamientos enfrentados al elaborar o evaluar conclusiones.
Mnimo: Los alumnos son capaces de recordar conocimiento factual cientfico de tipo sencillo (es decir, nombres,
hechos, terminologa, reglas simples) y de utilizar el conocimiento cientfico comn al elaborar o evaluar
conclusiones.
* Fuente: INCE, 2003.
39
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 40
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 9. Resultados en PISA 2000*.
Resultados
Tambin en el estudio PISA 2000, como
en el TIMSS, las escalas tienen una media
de 500 y una desviacin tpica de 100 (11).
700
En el cuadro 7 tenemos un resumen
de los resultados ms importantes. Como
vemos en la figura 9, la media espaola
en las tres materias evaluadas est por debajo
de la media de la OCDE.
Media
e intervalo
de confianza
percentil 95
600
percentil 75
Puntuaciones
En los tres casos hay diferencias
estadsticamente significativas. La menos
acusada se da en lectura y la ms acusada,
en matemticas.
Utilizando como criterio los resultados
de los dems pases (vase cuadro 8), Espaa
ocupa en lectura la posicin 19, la 20 en ciencias
y la 24 en matemticas. La misma tabla nos
permite comprobar que la desviacin tpica de
la muestra espaola es menor que la media
de la OCDE en las tres materias, especialmente
en lectura, donde, despus de Corea, Espaa
es el pas con menor dispersin de sus resultados.
500
percentil 60
400
percentil 5
300
Matemticas
Ciencias
* Fuente: INCE, 2003.
Cuadro 7. Resultados en PISA 2000*.
MateCiencias
mticas
Antes de analizar en mayor profundidad
los resultados del rea de lectura, podemos
hacer algunas consideraciones respecto
de las otras dos. Es cierto que el enfoque
Escala OCDE
Media
Desviacin tpica
Error tpico
de la media
Muestra de alumnos
obtenida
percentil 25
Lectura
Lectura
492,55
84,74
2,71
476,31
90,51
3,12
490,94
95,38
2,95
6.214
3.428
3.457
(11) No olvidemos que aunque el valor central es el mismo,
en el estudio TIMSS 1995 ese valor se refera
a la media conjunta de los alumnos de 7. y 8. de EGB,
mientras que aqu refleja los conocimientos medios
de los alumnos de 15 aos.
* Fuente: INCE, 2003.
40
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 41
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 8. Puntuaciones medias con sus desviaciones tpicas en las tres reas en todos los pases participantes.
Lectura
Pas Media
Finlandia
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Irlanda
Corea
Reino Unido
Japn
Suecia
Austria
Blgica
Islandia
Noruega
Francia
Estados Unidos
Global OCDE
Dinamarca
Suiza
Espaa
Chequia
Italia
Alemania
Liechtenstein*
Hungra
Polonia
Grecia
Portugal
Rusia*
Letonia*
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
Ciencias
Matemticas
Pas D. T.
546
Corea 70
534
Espaa 85
529
Japn 86
528
Mxico 86
527
Brasil* 86
525
Finlandia 89
523
Italia 91
522
Francia 92
516
Rusia* 92
507
Suecia 92
507
Islandia 92
507
Austria 93
505
Irlanda 94
505
Hungra 94
504
Canad 95
500 Liechtenstein* 96
497
Chequia 96
494
Grecia 97
493
Portugal 97
Dinamarca 98
492
Polonia 100
487
Global OCDE 100
484
Luxemburgo 100
483
Reino Unido 100
480
Australia 102
479
Suiza 102
474
Letonia* 102
470
Noruega 104
462
458 Estados Unidos 105
Blgica 107
441
422 Nueva Zelanda 108
Alemania 111
396
Pas Media
Japn
Corea
Nueva Zelanda
Finlandia
Australia
Canad
Suiza
Reino Unido
Blgica
Francia
Austria
Dinamarca
Islandia
Liechtenstein*
Suecia
Irlanda
Global OCDE
Noruega
Chequia
Estados Unidos
Alemania
Hungra
Rusia*
Espaa
Polonia
Letonia*
Italia
Portugal
Grecia
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
Pas D. T.
557
Finlandia 80
547
Mxico 83
537
Irlanda 84
536
Corea 84
533
Canad 85
533
Islandia 85
529
Dinamarca 87
529
Japn 87
520
Francia 89
517
Australia 90
515
Italia 90
514
Espaa 91
514
Portugal 91
514
Noruega 92
510
Reino Unido 92
503
Australia 92
500
Luxemburgo 93
499
Suecia 93
498 Liechtenstein* 96
493
Chequia 96
490
Brasil* 97
488
Hungra 98
478 Estados Unidos 98
476 Nueva Zelanda 99
Suiza 100
470
Global OCDE 100
463
Polonia 103
457
Alemania 103
454
Letonia* 103
447
Rusia* 104
446
Blgica 106
387
Grecia 108
334
Pas Media
Corea
Japn
Finlandia
Reino Unido
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Austria
Irlanda
Suecia
Chequia
Francia
Noruega
Global OCDE
Estados Unidos
Hungra
Islandia
Blgica
Suiza
Espaa
Alemania
Polonia
Dinamarca
Italia
Liechtenstein*
Grecia
Rusia*
Letonia*
Portugal
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
Pas D. T.
552
Mxico 77
550
Corea 81
538
Finlandia 86
532
Islandia 88
529
Canad 89
528
Portugal 89
528
Brasil* 90
519
Japn 90
513
Austria 91
512
Irlanda 92
511
Suecia 93
500
Chequia 94
500
Australia 94
500 Liechtenstein* 94
499
Espaa 95
496
Noruega 96
496
Luxemburgo 96
496
Polonia 97
496
Grecia 97
491
Letonia* 98
Italia 98
487
Reino Unido 98
483
Rusia* 99
481
Global OCDE 100
478
Suiza 100
476
461 Nueva Zelanda 101
460 Estados Unidos 101
Alemania 102
460
Francia 102
459
Hungra 103
443
Dinamarca 103
422
Blgica 111
375
* No son miembros de la OCDE.
D. T.: desviacin tpica.
41
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 42
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
de TIMSS difiere sensiblemente del de PISA.
Tambin lo es que los alumnos ms parecidos
a los ahora evaluados eran un ao ms
jvenes. Sin embargo, llama poderosamente
la atencin que cinco aos ms tarde vuelven
a reproducirse resultados muy similares.
Tanto en ciencias como en matemticas,
nuestros alumnos estn por debajo
de la media, y, en esta ltima materia,
preocupantemente por debajo de la media.
La diferencia en matemticas entre la media
espaola y la de la OCDE es de 24 puntos,
pero si nos comparamos con el pas que ha
logrado mejores rendimientos, Japn,
la diferencia es de 81 puntos! En ciencias
esas diferencias son de 9 puntos respecto
a la media de la OCDE, y de 61 puntos
con Corea! Por supuesto, podemos querer
compararnos con pases ms
similares culturalmente a nosotros. En ese
caso, comprobamos que, en matemticas,
slo Italia, Portugal, Grecia y Luxemburgo, de
los pases actualmente miembros de la Unin
Europea, quedan por debajo de Espaa.
puntos, o, si nos fijamos otra vez en Nueva
Zelanda, estamos 36 puntos por debajo.
Las figuras 10 y 11 (p. 45) nos muestran
grficamente las diferencias entre Espaa
y los dems pases participantes.
En la figura 10 tenemos representada
la media de la escala global junto
con el intervalo de confianza del 95%
para la media. En la figura 11 tenemos todas
las comparaciones binarias posibles. En esa
tabla vemos que en la escala global Espaa
tiene puntuaciones significativamente
superiores a Grecia, Portugal, Rusia, Letonia,
Luxemburgo, Mxico y Brasil; que est
muy por debajo de Finlandia, Canad, Nueva
Zelanda, Australia, Irlanda, Corea, Reino
Unido, Japn, Suecia, Austria, Blgica,
Islandia, Noruega y Francia; y que no hay
diferencias significativas con Estados Unidos,
Dinamarca, Suiza, Chequia, Italia, Alemania,
Hungra y Polonia.
La media de Espaa se encuentra
en el nivel 3, pero en su zona inferior.
En consecuencia, casi la mitad, un 42% de
los alumnos, no llegan a ese nivel
de rendimiento.
Y si nos fijamos en la situacin econmica,
relacin que ser analizada ms adelante,
podemos comprobar que Nueva Zelanda,
con una posicin similar a la espaola,
nos aventaja en 61 puntos en matemticas
y 37 puntos en ciencias (12).
En cuanto a las tres subescalas,
el cuadro 9 (p. 44) nos muestra los resultados
obtenidos por todos los participantes
en cada una de ellas, junto con las medias
de la escala global.
En cuanto a la lectura, la diferencia
de Espaa con la media de la OCDE
es de 7 puntos. Efectivamente, aunque
se trata de una diferencia estadsticamente
significativa, no es una gran diferencia.
Pero la diferencia con el pas que mejores
resultados ha obtenido, Finlandia, es de 53
Podemos comprobar que en la subescala
Recuperar informacin la media espaola
(12) Vase la figura 22, p. 61.
42
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 43
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
es de 483 puntos, an ms baja que
en la escala global. Tambin en la subescala
de Interpretacin la media es ligeramente
ms baja que en la escala global (491),
mientras que en la escala tericamente
de mayor nivel cognitivo, Reflexin,
el resultado espaol es mejor (506 puntos).
Este mismo patrn han seguido otros pases,
como Grecia, Austria o Estados Unidos.
Se trata del patrn general que por otra parte
tiene la media global de la OCDE.
En cuanto a las diferencias entre escalas
que se dan en Espaa, vemos que algo
similar ocurre en Grecia, Mxico, Brasil
y Portugal. En todos estos pases hay
una diferencia de ms de veinte puntos
entre las escalas de Reflexin y Recuperar
informacin.
En la figura 12 (p. 47) podemos
ver la proporcin de alumnos que estn
comprendidos en cada nivel de rendimiento
de la escala global. As, tenemos que hay
un 4% de alumnos que estn por debajo
del nivel 1 de rendimiento, un 12% en el nivel
1 y un 26% en el nivel 2. Esto hace un 42% de
alumnos que estn por debajo del nivel 3, en
Estos resultados nos indican
que los alumnos espaoles encuentran
dificultades especialmente en la recuperacin
de informacin especfica.
Figura 10. Resultados en PISA 2000 en lectura, puntuaciones medias en habilidad lectora: similitudes y diferencias entre pases*.
Puntos
Puntos
550
550
530
530
510
510
Media de los pases de la OCDE = 500
490
490
470
470
450
450
La lnea intermedia muestra la estimacin de la media para cada pas
La barra muestra el rango en el que se sita la media con un 95% de confianza
430
430
Brasil
Mxico
Luxemburgo
Rusia
Letonia
Grecia
Portugal
Polonia
Hungra
Alemania
Liechtenstein
Italia
Espaa
Chequia
Suiza
Dinamarca
Estados Unidos
Promedio OCDE
Francia
Noruega
Blgica
Islandia
Suecia
Austria
Japn
Corea
Reino Unido
Irlanda
Australia
390
Canad
390
Nueva Zelanda
410
Finlandia
410
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: INCE, 2001b.
43
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 44
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 9. Puntuaciones medias en la escala combinada y en las tres subescalas de lectura.
Escala combinada
Pas
Media
Finlandia
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Irlanda
Corea
Reino Unido
Japn
Suecia
Austria
Blgica
Islandia
Noruega
Francia
Estados Unidos
Global OCDE
Dinamarca
Suiza
Espaa
Chequia
Italia
Alemania
Liechtenstein*
Hungra
Polonia
Grecia
Portugal
Rusia*
Letonia*
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
546
534
529
528
527
525
523
522
516
507
507
507
505
505
504
500
497
494
493
492
487
484
483
480
479
474
470
462
458
441
422
396
Recuperar informacin
Pas
Finlandia
Australia
Nueva Zelanda
Canad
Corea
Japn
Irlanda
Reino Unido
Suecia
Francia
Blgica
Noruega
Austria
Islandia
Estados Unidos
Suiza
Dinamarca
Global OCDE
Liechtenstein*
Italia
Espaa
Alemania
Chequia
Hungra
Polonia
Portugal
Letonia*
Rusia*
Grecia
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
Interpretacin
Media
Pas
556
536
535
530
530
526
524
523
516
515
515
505
502
500
499
498
498
498
492
488
483
483
481
478
475
455
451
451
450
433
402
365
Finlandia
Canad
Australia
Irlanda
Nueva Zelanda
Corea
Suecia
Japn
Islandia
Reino Unido
Blgica
Austria
Francia
Noruega
Estados Unidos
Global OCDE
Chequia
Suiza
Dinamarca
Espaa
Italia
Alemania
Liechtenstein*
Polonia
Hungra
Grecia
Portugal
Rusia*
Letonia*
Luxemburgo
Mxico
Brasil*
Reflexin
Media
555
532
527
526
526
525
522
518
514
514
512
508
506
505
505
501
500
496
494
491
489
488
484
482
480
475
473
468
459
446
419
400
* No son miembros de la OCDE.
44
Seminario de primavera 2003
Pas
Canad
Reino Unido
Irlanda
Finlandia
Japn
Nueva Zelanda
Australia
Corea
Austria
Suecia
Estados Unidos
Noruega
Espaa
Global OCDE
Islandia
Dinamarca
Blgica
Francia
Grecia
Suiza
Chequia
Italia
Hungra
Portugal
Alemania
Polonia
Liechtenstein*
Letonia*
Rusia*
Mxico
Luxemburgo
Brasil*
Media
542
539
533
533
530
529
526
526
512
510
507
506
506
502
501
500
497
496
495
488
485
483
481
480
478
477
468
458
455
446
442
417
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 45
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Finlandia
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Irlanda
Corea
Reino Unido
Japn
Suecia
Austria
Blgica
Islandia
Noruega
Francia
Estados Unidos
Dinamarca
Suiza
Espaa
Repblica Checa
Italia
Alemania
Liechtenstein
Hungra
Polonia
Grecia
Portugal
Rusia
Letonia
Luxemburgo
Mxico
Brasil
546
534
529
528
527
525
523
522
516
507
507
507
505
505
504
497
494
493
492
487
484
483
480
479
474
470
462
458
441
422
396
Letonia
Portugal
Rusia
Grecia
Polonia
Hungra
480
479
474
470
462
458
(1.6) 441 Luxemburgo
(3.3) 422 Mxico
(3.1) 396 Brasil
(2.6)
(1.6)
(2.8)
(3.5)
(3.2)
(2.4)
(2.6)
(5.2)
(2.2)
(2.4)
(3.6)
(1.5)
(2.8)
(2.7)
(7.0)
(2.4)
(4.2)
(2.7)
(2.4)
(2.9)
(2.5)
(4.1)
(4.0)
(4.5)
(5.0)
(4.5)
(4.2)
(5.3)
(1.6)
(3.3)
(3.1)
(4.0)
(4.5)
(5.0)
(4.5)
(4.2)
(5.3)
Alemania
Liechtenstein
Italia
Repblica Checa
Espaa
Suiza
Dinamarca
Estados Unidos
Francia
Noruega
Islandia
Blgica
Austria
Suecia
Japn
Reino Unido
Corea
Irlanda
Australia
Nueva Zelanda
S. E.
(2.6)
(1.6)
(2.8)
(3.5)
(3.2)
(2.4)
(2.6)
(5.2)
(2.2)
(2.4)
(3.6)
(1.5)
(2.8)
(2.7)
(7.0)
(2.4)
(4.2)
(2.7)
(2.4)
(2.9)
(2.5)
(4.1)
Puntuacin
546
534
529
528
527
525
523
522
516
507
507
507
505
505
504
497
494
493
492
487
484
483
Finlandia
Canad
Figura 11. Comparaciones mltiples de rendimientos medios en la escala combinada de lectura*.
Categora superior (1) 1 2 2 2 3 4 5 8 9 11 11 11 11 11 10 16
Categora natural (1) 1
4 8 9
9 9
16
17 17 19 21 20 21 21 23 24 27 27 30 31 32
9 10 11 16 16 15 16 16 20 19 21 21 21 24 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 32
Nota: Como los datos estn basados en muestras, no es posible proporcionar el orden preciso de los pases. Sin embargo, es posible informar del rango de posiciones
en el que la media de cada pas cae con una probabilidad del 95%.
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: OCDE, 2002; p. 78.
45
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 46
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Por el contrario, una actitud negativa hacia
la lectura desemboca en un crculo vicioso, en
el que la falta de ejercicio impide la adquisicin
incluso de las tcnicas ms elementales
de interpretacin del sentido de los textos.
el que se encuentra la media. En el nivel 3
tenemos un 33% de alumnos, un 21%
en el nivel 4 y slo un 4% en el nivel 5, que es
el nivel mximo. Es importante notar que,
excepto Corea, todos los pases cuya media es
superior a la espaola tienen al menos
el doble de alumnos en ese nivel. Y sa es
la diferencia ms importante. El porcentaje
de alumnos con rendimiento excelente es
muy pequeo. Esto est apuntando a la seria
posibilidad de que los mejores alumnos
no estn recibiendo la atencin adecuada.
Probablemente, el Sistema Educativo espaol
est funcionando con unos parmetros
definidos teniendo en mente al alumno
medio, con pocas posibilidades de desarrollo
de los ms capaces o ms esforzados.
En el estudio PISA se midi el
compromiso (14) del alumno con la lectura
a travs de varias preguntas que pedan
informacin acerca del tiempo dedicado
a leer, el inters y la actitud hacia la lectura,
y la diversidad y contenido de las lecturas.
Basndose en las respuestas a esas preguntas
se construy un conjunto de perfiles de lectores
con cuatro tipos distintos, definidos por
la frecuencia y el tipo de lecturas realizadas
(figura 13, p. 49). El perfil 1 es el que refleja
menor apego a la lectura. Se denomin
Lectores menos diversificados, pues no slo
lean menos frecuentemente, sino que slo
lean algn tipo de revistas. El perfil 4, por
el contrario, corresponde a lectores que
dedican bastante tiempo a lecturas muy
diversas, en las que abundan textos largos
y de cierta complejidad, tanto de ficcin
como de no ficcin.
Esta idea se refuerza si se analizan
las diferencias entre los centros espaoles.
Muy poca varianza est asociada
a las diferencias entre centros (13).
Otros resultados: el compromiso
con la lectura
Como parte del proyecto PISA 2000 tambin
se recogi informacin acerca de los hbitos
lectores de los alumnos. Se trata de un aspecto
muy importante que tiene que ver con
la motivacin, con las costumbres adquiridas,
y que al mismo tiempo es efecto de la
capacidad lectora y causa de la misma.
(13) Tomado de INCE, 2001b.
(14) Merece un comentario especial el trmino compromiso.
Se puede caer en la tentacin de traducir el significado
comn de las distintas variables empleadas para
estructurar este constructo como gusto por la lectura.
Pero seguramente esa traduccin no hara justicia
al contenido del mismo. El trmino empleado en la
versin inglesa del informe es engagement. El gusto
o aprecio por la lectura supone una actitud pasiva.
El compromiso nos habla de una implicacin personal
en el propio proceso de aprendizaje, y es, por tanto,
un fin educativo en s mismo, mientras que el gusto
es ms bien una consecuencia colateral.
La actitud positiva hacia la lectura
introduce al alumno en un crculo virtuoso,
en el que la prctica habitual permite
la adquisicin de ms vocabulario, de ms
conocimientos, de nuevas estrategias
de comprensin lectora.
46
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 47
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 12. Porcentaje de alumnos por pas en cada nivel de rendimiento en lectura*.
2 5
Finlandia
Corea
14
1 5
19
Canad
18
Japn
18
Irlanda
Nueva Zelanda
Reino Unido
Suecia
Blgica
17
25
19
26
17
29
10
27
14
26
20
19
25
18
24
27
16
30
17
28
33
30
11
18
31
28
20
32
39
18
Australia
29
26
26
11
26
12
Austria
10
22
30
25
Islandia
11
22
31
24
Noruega
Francia
11
Estados Unidos
11
22
12
21
Global OCDE
12
Dinamarca
12
Suiza
Espaa
Italia
Alemania
14
10
Polonia
7
Grecia
Portugal
16
10
Rusia
Letonia*
17
18
13
Luxemburgo
14
Mxico
16
23
21
28
33
31
31
24
28
25
29
28
25
20
18
5
5
17
13
11
4
3
14
25
Nivel < 1
17
19
13
19
25
27
19
27
30
19
27
26
19
30
28
9
21
27
23
26
21
33
29
18
22
28
22
8
12
22
25
16
24
29
26
15
11
21
29
21
15
Hungra
22
13
31
27
26
11
Liechtenstein
Brasil
12
24
28
23
13
Chequia
20
4
2
6 1
31
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nota: Los pases estn ordenados en orden creciente por la puntuacin acumulada en los tres primeros niveles.
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: INCE, 2003.
47
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 48
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
La figura 13 nos muestra el porcentaje
de alumnos que en cada tipo dedica ms
o menos tiempo a los distintos tipos de lectura.
En segundo lugar, estos hbitos lectores,
como ya se ha dicho, no slo son en s
mismos un efecto, sino que tambin explican
el rendimiento lector de nuestros alumnos.
Sin buenos hbitos lectores no es posible
un buen rendimiento lector. Esto queda muy
patente en el cuadro 10. Vemos que,
efectivamente, hay una clarsima progresin
en el rendimiento lector al aumentar
la categora de la tipologa lectora. El 23,3%
de alumnos con hbitos lectores ms
sofisticados tiene una media de rendimiento
lector de 526 puntos, es decir, 33 puntos
por encima de la media nacional.
En la figura 14 (p. 50) tenemos
una representacin de la frecuencia
en cada pas de cada uno de los tipos
de lector, asociado con su puntuacin
media.
Por pases, los de Europa del norte
son los que tienen menor nmero de alumnos
en el tipo 1, mientras que en Blgica, Francia,
Grecia, Luxemburgo, Mxico y Espaa,
el nmero de alumnos en ese mismo tipo
supera el 30%. Estos pases, excepto Blgica
y Francia, que estn ligeramente por encima
de la media, estn claramente por debajo.
Una cuestin muy importante es si se trata
de una relacin causal legtima o est
contaminada por el status socioeconmico
de los alumnos.
En el cuadro 10 comprobamos que
en Espaa los lectores ms abundantes
son los que corresponden a los tipos 1 y 2,
con casi un 60% de los alumnos.
Para contestar a esta pregunta, el proyecto
PISA construy un ndice con media 0
y desviacin tpica 1 que, basndose
en la informacin proporcionada por cada
alumno, reflejaba el grado en que stos
estaban comprometidos con la lectura.
Para facilitar las comparaciones se categoriz
en tres niveles esa variable, reflejando baja,
media y alta implicacin en la lectura.
Este resultado es importante por dos motivos.
En primer lugar, como producto educativo
nos muestra que el 60% de los alumnos
espaoles de 15 aos no ha adquirido buenos
hbitos lectores, lo que en s mismo es
un resultado muy descorazonador.
Cuadro 10. Porcentaje de lectores de cada tipo y su puntuacin media en Espaa*.
Lectores
menos
diversificados
Porcentaje
Media
36,20
474,00
Lectores
moderadamente
diversificados
23,02
492,00
Lectores
diversificados
en textos cortos
17,50
503,00
* Fuente: OCDE PISA database, 2001. Tabla 5.2.
48
Seminario de primavera 2003
Lectores
diversificados
en textos largos
23,30
526,00
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 49
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 13. Porcentaje medio de estudiantes que leen con frecuencia, moderadamente o no leen cada tipo de material impreso por
conglomerado de compromiso con la lectura de todos los pases de la OCDE*.
Conglomerado 1 = lectores menos diversificados
%
80
60
40
20
0
Revistas
Peridicos
Cmics
Ficcin
No ficcin
Conglomerado 2 = lectores moderadamente diversificados
%
80
60
40
20
0
Revistas
Peridicos
Cmics
Ficcin
No ficcin
Conglomerado 3 = lectores diversificados en textos breves
%
80
60
40
20
0
Revistas
Peridicos
Cmics
Ficcin
No ficcin
Conglomerado 4 = lectores diversificados en textos largos y complejos
%
80
60
40
20
0
Revistas
Peridicos
No leen
Cmics
Leen moderadamente
Ficcin
No ficcin
Leen con frecuencia
* Fuente: OCDE, 2002; p. 109. (OCDE PISA database, 2001. Tabla 5.1).
49
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 50
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 14. Porcentaje de estudiantes en cada conglomerado de compromiso con la lectura y media del pas en la escala
combinada de lectura*.
Puntuacin media en la escala combinada de lectura
% 0
20
40
60
80
100
Japn
522
Finlandia
546
Blgica
507
Noruega
505
Corea
525
Islandia
507
Dinamarca
497
Francia
505
Italia
487
Portugal
470
Luxemburgo
441
Suecia
516
Grecia
474
Suiza
494
Espaa
493
Repblica Checa
492
Polonia
479
Austria
507
Mxico
422
Alemania
484
Irlanda
527
Estados Unidos
504
Canad
534
Hungra
480
Reino Unido
523
Australia
528
Nueva Zelanda
529
Liechtenstein
483
Brasil
396
Letonia
458
Rusia
462
Holanda
m
Conglomerado 1
Conglomerado 2
Conglomerado 3
Conglomerado 4
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: OCDE, 2002; p. 111. (OCDE PISA database, 2001. Tabla 5.2.)
50
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 51
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Adems, se clasific a cada alumno en funcin
del status socioeconmico de la familia en
una de estas tres categoras: bajo, medio o alto.
Los alumnos de bajo nivel socioeconmico,
pero de alta implicacin en la lectura, tienen
rendimientos muy superiores a la media
de la OCDE (540 puntos). Pero tal vez
lo ms interesante es que esta media
es tambin superior a la de los alumnos
de status socioeconmico alto, pero de baja
implicacin lectora, cuya media es slo de
491 puntos, e incluso se iguala a la media
En la figura 15 tenemos la representacin
grfica del rendimiento medio de los alumnos
de cada uno de los niveles socioeconmicos
en funcin de su grado de implicacin en
la lectura. El resultado es altamente
interesante.
Figura 15. Rendimiento lector y status socioeconmico por nivel de compromiso lector*.
600
580
583
Escala combinada de rendimiento lector
560
540
540
548
540
520
506
500
491
480
460
467
463
440
420
423
400
Compromiso con la lectura bajo
Status socioeconmico bajo
Compromiso con la lectura medio
Status socioeconmico medio
Compromiso con la lectura alto
Status socioeconmico alto
* Fuente: OCDE, 2002; p. 120. (OCDE PISA database, 2001. Tabla 5.9.)
51
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 52
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
de los alumnos de status socioeconmico
alto de implicacin media.
Una valoracin global
de la desigualdad
Entre los alumnos de nivel socioeconmico
bajo, la diferencia entre los que estn muy
comprometidos con la lectura y los que
no lo estn es de 117 puntos, una
de las mayores diferencias observadas
en todo el estudio.
En noviembre de 2002, el UNICEF
Innocenti Research Centre (International
Child Development Centre o ICDC),
en Florencia, public el Innocenti Report
Card Issue 4, en el que se hace un resumen
de la informacin contenida en tres
evaluaciones internacionales: el estudio
TIMSS, el estudio PISA 2000 y el IALS
(International Adult Literacy Survey).
Como se seala en OCDE 2002, este
resultado es posiblemente el ms importante
de todo el estudio, pues nos est indicando
que es muy plausible la idea de que
las diferencias en rendimiento lector
asociadas al status socioeconmico pueden
ser minimizadas con unos buenos hbitos
lectores y con el compromiso y aplicacin
de los alumnos a la lectura.
Con los datos procedentes de los pases
que participaron en las dos primeras
evaluaciones, el ICDC se preocupa de
analizar qu tal estn hacindolo los distintos
pases en trminos de la proporcin
de alumnos que quedan por debajo de ciertos
umbrales de rendimiento y de cunto
por debajo de la media nacional estn
los alumnos de peores rendimientos.
Este resultado nos hace ser todava ms
crticos con los datos espaoles. Porque
el resultado de la educacin no puede
ser slo el rendimiento lector, sino tambin
los correctos hbitos lectores que permitirn
progresar adecuadamente en todas las dems
reas de conocimiento. Porque un mediano,
o incluso buen rendimiento lector hoy, si no
va acompaado de los hbitos y actitudes
adecuados hacia el aprendizaje y la cultura,
permite predecir muy poco avance
tanto individual como colectivo
en el conocimiento. Se trata por tanto
de un pobre resultado.
En la figura 17 (p. 54) se muestra
el rango medio en cinco medidas
de desventaja educativa absoluta.
Tres de esas medidas son el porcentaje
de chicos de 15 aos en el nivel 1
o menos en las escalas de lectura,
matemticas y ciencias de PISA 2000 y,
las otras dos, el porcentaje de alumnos
que no alcanzan la mediana de todos
los alumnos evaluados en todos los pases
en las escalas de matemticas y ciencias
de TIMSS (15).
Efectivamente, la figura 16 nos permite ver
que si en rendimiento lector Espaa no anda
muy lejos de la media, en implicacin
en la lectura es el pas con resultados
ms bajos despus de Blgica y Alemania.
(15) Se refiere a la mediana de 1999. Aunque Espaa
particip en 1995, todos los datos fueron reescalados
a la referencia de 1999.
52
Seminario de primavera 2003
P. 32-53 21/6/06 10:16 Pgina 53
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
El rango medio para Espaa es de 18,6,
lo que le lleva a ocupar la posicin 21
en esa Liga de la desventaja educativa.
Cuando se tiene en cuenta el conjunto
de los pases de la Unin Europea, Espaa
ocupa la posicin 7 de los 13 incluidos
en la clasificacin, por debajo de Finlandia,
Irlanda, Suecia, Reino Unido, Austria
y Francia, y por delante de Dinamarca, Italia,
Blgica, Alemania, Grecia y Portugal.
En la figura 18 (p. 55) vemos la posicin
de Espaa cuando se desglosan
los resultados de lectura y matemticas.
En la parte izquierda tenemos que nuestra
posicin, cuando se tiene en cuenta
el porcentaje de alumnos que quedan
en el nivel 1 o por debajo, es la 13,
con un 16% de alumnos en esa situacin.
En la parte derecha vemos que el 48%
de los alumnos de 8. de EGB en el ao 1995
quedaban por debajo de la mediana
internacional de matemticas del TIMSS,
Figura 16. Relacin entre rendimiento lector y compromiso lector*.
Rendimiento en la escala combinada de lectura
550
Finlandia
Canad
Australia Nueva Zelanda
Irlanda
Corea
Reino Unido
Japn
Suiza
Francia
Blgica
Austria
Islandia
Noruega
Estados Unidos
Dinamarca
Suecia
Espaa
Repblica Checa
Italia
Alemania
Liechtenstein
Hungra
Polonia
Grecia
Portugal
500
Rusia
Letonia
450
Luxemburgo
Mxico
400
350
0.40
Brasil
0.30
0.20
0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
Compromiso con la lectura
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: OCDE, 2002; p. 129.
53
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 54
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
lo que nos situaba en la antepenltima
posicin, slo por delante de Grecia
y Portugal.
en segunda posicin en esa clasificacin.
El valor de este dato es slo relativo, pues
lo que nos est indicando es que no hay
mucha diferencia entre las puntuaciones
de los alumnos del centro de la distribucin
y los de ms bajo rendimiento. se es
un buen resultado por ejemplo para
Finlandia, con una media muy alta. Sin
embargo, asociado ese resultado a una media
no alta como la de Espaa, nos habla
de unos resultados homogneos aunque
ms bien mediocres, figura 19 (p. 56).
El informe Innocenti tambin realiza una
clasificacin de lo que se denomina desventaja
relativa, en la que se ordenan los pases en
funcin de la diferencia entre los percentiles 5
y 50 en las cinco medidas anteriores.
Como podemos comprobar, Espaa queda
Figura 17. Rango medio en cinco medidas de desventaja
educativa absoluta*.
Corea
1.4
Japn
2.2
Finlandia
4.4
Canad
5.0
Australia
6.2
Austria
8.2
Reino Unido
9.4
Irlanda
10.2
Suecia
10.8
12.2
Repblica Checa
12.2
Nueva Zelanda
13.0
Suiza
14.0
Blgica
14.0
Islandia
14.2
Hungra
14.2
Noruega
Estados Unidos
16.2
17.0
Alemania
17.0
Dinamarca
Espaa
18.6
Italia
20.2
23.2
23.6
5
10
La figura 20 (p. 56) nos muestra 14 pases
de la Unin Europea ordenados por su
mediana, con indicacin de los percentiles 5
y 95. En esta clasificacin, Espaa
es el noveno pas. En la ilustracin se muestra
la distancia entre las medianas
de Luxemburgo y Finlandia. Como media
la distancia entre el percentil 5 y el 50 es una
vez y media la diferencia entre esos dos
pases. En Espaa, esa diferencia es de slo
1,33 veces la diferencia mxima entre pases.
Francia
12.6
Aunque las diferencias entre los alumnos
en Espaa son menores que en otros pases,
todava las diferencias entre los alumnos
de bajo rendimiento y los alumnos de
rendimiento medio es el equivalente a 3,5
aos de escolaridad (dado que la diferencia
de media entre 7. y 8. en Espaa era de 39
puntos) y de prcticamente 7 aos entre los
alumnos de ms bajo y ms alto rendimiento.
15
20
Aqu se puede apreciar la importancia
relativa de la homogeneidad
de los resultados. Se puede ver bien en esta
figura qu pases que en la clasificacin
de desventaja relativa quedan por debajo,
Grecia
Portugal
25
30
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 4.
54
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 55
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 18. Tablas del rnking de desventaja en lectura y en matemticas*.
El grfico muestra el porcentaje de alumnos de 15 aos en o por
debajo del nivel 1 de rendimiento lector en PISA.
Corea
Finlandia
Japn
11
Canad
10
Japn
21
Francia
Irlanda
21
Suiza
Blgica
20
Australia
12
Canad
23
13
Suecia
25
Finlandia
13
Reino Unido
25
Austria
Nueva Zelanda
26
Hungra
15
Islandia
27
Australia
15
Austria
29
Irlanda
15
Francia
30
Suecia
14
Espaa
16
Alemania
36
18
Repblica Checa
38
Dinamarca
18
Dinamarca
38
Noruega
18
Estados Unidos
39
Estados Unidos
19
Italia
19
Blgica
44
Islandia
Suiza
44
Nueva Zelanda
23
Alemania
45
Italia
23
Hungra
48
Espaa
Grecia
48
Grecia
20
24
15
20
25
Reino Unido
42
Portugal
26
10
Repblica Checa
31
Noruega
17
Corea
10
11
El grfico muestra el porcentaje de alumnos de 8. que no
alcanzan la mediana del rendimiento en matemticas de todos
los chicos en todos los pases en TIMSS 1999.
Portugal
68
30
10
20
30
40
50
60
70
Porcentaje de estudiantes por debajo de un cierto umbral internacional
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 7.
55
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 56
Ponencias
Figura 19. La liga de la desventaja educativa relativa*.
La tabla ordena a los pases por la magnitud de la diferencia
en rendimiento entre los nios en la parte baja y en el centro
de la distribucin de rendimiento de cada pas. Muestra
el rango medio en cinco medidas de desventaja educativa
relativa: la diferencia de puntuaciones entre los percentiles
5 y 50 en cada pas en las pruebas de lectura, matemticas
y ciencias de los chicos de 15 aos (PISA), y
matemticas y ciencias en 8. (TIMSS).
3.2
Finlandia
4.8
Espaa
6.0
Portugal
6.2
Canad
7.2
Corea
8.4
Francia
10.0
Suecia
11.2
Japn
12.8
Italia
13.0
Noruega
13.2
Irlanda
13.2
Australia
14.0
Reino Unido
14.2
Hungra
Suecia
Dinamarca
Austria
16.2
20.0
20.8
10
15
Blgica
Suiza
Francia
Grecia
Dinamarca
Espaa
Estados Unidos
Alemania
Alemania
Italia
Grecia
Blgica
Portugal
20
25
Rango medio en cinco medidas de desventaja
educativa relativa
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 9.
Reino Unido
21.8 Nueva Zelanda
22.0
Q95
Q5
Irlanda
13.8
15.4
Q50
Finlandia
Austria
15.0
El grfico muestra la magnitud de las diferencias
en comprensin lectora en cada pas. Las barras abarcan desde
el percentil 5 al 95 de la distribucin nacional. Las lneas prximas al centro de cada barra corresponden a la mediana
o percentil 50. La flecha larga muestra la distancia entre
los percentiles 5 y 50 en un pas. La flecha corta muestra
la distancia entre las medianas de los pases con los rendimientos
ms altos y ms bajos.
Repblica Checa
10.2
e incluso muy por debajo de Espaa, como
Irlanda, Reino Unido, Austria o Francia,
se encuentran en esa posicin no porque
sus alumnos de peores rendimientos tengan
puntuaciones ms bajas que
las de los alumnos espaoles, sino porque,
con iguales o muy parecidos valores
para el percentil 5, tienen valores ms altos,
o mucho ms altos que Espaa
para la media.
Figura 20. Dispersin en comprensin lectora en pases
de la Unin Europea (PISA)*.
Islandia
7.4
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
30
Luxemburgo
250
350
450
550
650
Puntuaciones en lectura (PISA)
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 12.
56 Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 57
Ponencias
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Consideraciones respecto a la valoracin
de los resultados. A propsito de
la eficacia y de la equidad
nefasto. Y por eso se convierte, en estos
casos, en un eufemismo.
En cuanto al trmino equidad utilizado
para referirse a la desviacin tpica, podemos
decir que no slo es un uso lingsticamente
impropio del trmino, sino que adems
supone una carga ideolgica inadecuada para
la expresin de los resultados.
Los resultados numricos ms importantes
de una evaluacin vienen dados
por la media de la poblacin evaluada
y por la desviacin tpica. Son stos trminos
tcnicos que en su propia enunciacin
no hacen referencia a juicio de valor alguno
respecto de qu valores son buenos o aceptables.
Mientras que desviacin tpica
es un trmino tcnico moralmente neutro,
equidad es una condicin moral (18).
La interpretacin normal, segn esto,
sera que la menor desviacin tpica de unos
resultados est asociada a una mayor equidad,
y, por el contrario, una mayor dispersin
de los datos indicara una menor equidad.
Naturalmente, eso conlleva que la primera
situacin es ms justa que la segunda, lo que
implica a su vez que la accin poltica
correcta debe llevar a acercarse a la segunda
situacin y alejarse de la primera.
A veces, esos datos estadsticos se identifican
con ciertos indicadores de funcionamiento
del sistema, como eficacia o eficacia
diferencial interna (16). Pero en algunas
ocasiones a estos estadgrafos se les atribuye
la capacidad de expresar informacin
respecto de otras magnitudes que se asocian
a una escala claramente valorativa.
Nos estamos refiriendo expresamente
a la excelencia y la equidad (17).
Segn esto, la media sera un indicador
de la excelencia y la desviacin tpica, de
la equidad.
Por eso, aunque los datos de Espaa
no se encuentran entre los de los pases con
mejores resultados, se afirma que, sin embargo,
se encuentran entre los ms equitativos.
Respecto del primero de los trminos,
debemos decir que se trata, al menos, de
una incorreccin lingstica. Segn
el diccionario de la RAE, la excelencia es
Superior calidad o bondad que hace digno
de singular aprecio y estimacin algo,
o Muy bueno. Con intencin ponderativa,
segn el Diccionario del Espaol Actual,
de Manuel Seco. As, algo puede ser malo,
regular, bueno, muy bueno o excelente.
Pero no parece correcto decir de algo que sea
poco excelente o muy poco excelente.
De hecho, este uso parecera estar indicando
simplemente mediocridad, no un resultado
(16) Vase INCE, 1998.
(17) Vase INCE, 2003.
(18) equidad. (Del lat. aequitas, -atis). f. 1. Igualdad de nimo.
|| 2. Bondadosa templanza habitual. Propensin a dejarse
guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber
o de la conciencia, ms bien que por las prescripciones
rigurosas de la justicia o por el texto terminante
de la ley. || 3. Justicia natural, por oposicin a la letra de
la ley positiva. || 4. Moderacin en el precio de las cosas,
o en las condiciones de los contratos. || 5. Disposicin
del nimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.
(DRAE, 2003).
57
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 58
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
sta es una interpretacin muy complaciente
de los resultados, consecuencia directa de
una incorrecta conceptualizacin.
Si los resultados medios son mediocres,
que haya poca dispersin nos sita a todos,
o a muchos, en la mediocridad, y eso no es
bueno. Que en un pas con una media alta
se juzgue positivo que haya poca dispersin
puede estar justificado, dado que muchos
sujetos se encuentran en los niveles superiores
de rendimiento. Que se juzgue de la misma
manera los resultados de un pas
con una media mediocre es incorrecto.
Lo que importa es la capacidad del sistema
de bombear a los alumnos hacia los niveles
superiores de rendimiento. Y cuanto mayor sea
la fuerza con la que se bombea,
mayor ser la diferencia entre los que todava
no se han beneficiado del sistema y los que ya
lo han hecho. En este contexto, que haya
muchos alumnos en los niveles superiores
de rendimiento es un indicador de buen
funcionamiento del sistema, y que todava
haya alumnos en los niveles inferiores,
no es, necesariamente, indicador de mal
funcionamiento del mismo, sino que puede
ser simplemente un efecto de la alta
movilidad social y demogrfica de ese pas.
Por otra parte, al utilizar esa terminologa
se pierde de vista que cualquier evaluacin
es una descripcin esttica de un sistema
social complejo y, sobre todo, dinmico,
en el que es el cambio, la evolucin,
la transformacin, la caracterstica ms
notable del mismo. As, es posible que un pas
con una gran dispersin, poco equitativo
segn esa terminologa, tenga una sociedad
mucho ms justa y ms equitativa,
en el sentido correcto de dar ms
oportunidades a sus miembros, que otra
con menor dispersin. Se trata por ejemplo
del caso de pases que reciben continuamente
grandes flujos migratorios. Entonces
es perfectamente posible que los grupos
sociales recin llegados presenten
problemas de adaptacin, adaptacin
que puede requerir al menos una generacin,
lo que conlleva, durante ese tiempo,
problemas de rendimiento escolar. Mientras
tanto, los individuos de los grupos sociales
ya establecidos tendrn ms posibilidades
de obtener resultados satisfactorios
si el sistema escolar funciona correctamente.
Por eso, no es tan preocupante
que en Espaa haya alumnos en los niveles
inferiores de rendimiento, como que haya
muy pocos en los niveles superiores, ya que
eso nos habla de un sistema con poca
capacidad de bombeo social.
Y la consecuencia de ello puede ser que
sean siempre individuos procedentes
de las mismas familias los que se encuentran
en los niveles inferiores de rendimiento.
Y eso s que es poco equitativo.
En consecuencia, la igualdad, entendida
como homogeneidad de los resultados,
no puede convertirse en un objetivo
de la poltica educativa. La homogeneidad
en s misma no es deseable, excepto
si va acompaada de unos resultados medios
muy altos. Ese s debe ser un objetivo
de accin poltica, el lograr el mximo
rendimiento de todos y cada uno de
los alumnos. Si eso conlleva la homogeneidad,
bienvenida sea. Si eso aumenta la dispersin,
58
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 59
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
no se trata siquiera de un mal menor.
Es un resultado secundario sin ninguna
significacin moral. La desigualdad
de las oportunidades es totalmente objetable.
Garantizada esa igualdad, la desigualdad
de los resultados puede ser inevitable.
y chicas, aunque al respecto hay una larga
discusin acadmica que no ser abordada
aqu. Slo aadiremos que si no podemos
identificar la causa de esa diferencia entre
chicos y chicas, pierde algo de inters
para nosotros, puesto que no es una variable
que pueda ser manipulada, y, por tanto, nos
aporta poca informacin acerca
de las intervenciones necesarias para mejorar
los resultados en el futuro (19).
Relacin entre el rendimiento
y otras variables
Es muy normal tratar de encontrar
las causas de las diferencias observadas
en los rendimientos de los alumnos. Mxime
cuando las evaluaciones cuyos datos hemos
estado analizando han recogido gran
cantidad de datos complementarios relativos
a condiciones personales de los alumnos
y de los centros.
En cualquier caso, no deja de ser llamativo
que esa diferencia, como se ve
en la figura 21 (p. 60), se produce en todos
los pases y que el tamao de la misma
no est asociado al valor absoluto de la
media. As, tenemos que las mayores
diferencias se producen en Finlandia,
que tiene la mayor media global, pero
tambin en Letonia, que tiene una media
bastante por debajo de la general, o que
una de las ms pequeas se d en Corea,
que tiene una buena media, o en Brasil, que
tiene la peor de todas.
Una primera variable que aparece asociada
frecuentemente a diferencias en rendimiento
es la variable sexo. Tambin en el estudio
PISA aparecen esas diferencias. As, las chicas
espaolas rinden en promedio 24 puntos
por encima de los chicos en lectura,
18 puntos por debajo de ellos en matemticas
y prcticamente rinden lo mismo en ciencias.
Un grupo de variables que suele analizarse
con frecuencia es el de las asociadas con
las condiciones econmicas
de los individuos o de los grupos. En una
evaluacin internacional, la primera variable
de este tipo a analizar es, por supuesto,
el PIB de cada pas.
Aunque es un fenmeno que se repite
a menudo, en este momento tiene
para nosotros slo un inters relativo.
En todo caso, interesa sealar
que la diferencia en rendimiento lector
a favor de las chicas viene asociada adems a
una mayor implicacin de stas en esa tarea.
Se trata probablemente tanto de una causa
como de un efecto. Y probablemente, como
la diferencia en matemticas, est asociada
a los roles sociales que asumen chicos
En la figura 22 (p. 61) tenemos una nube
de puntos en la que la abscisa representa
(19) Lo que no impide que esas diferencias y sus causas sean
en s mismas interesantes objetos de estudio. Vase,
por ejemplo, Gaviria, 1994.
59
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 60
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 21. Distribucin del rendimiento en la escala combinada de comprensin lectora*.
Nivel
5
800
OCDE media
Puntuaciones
Las barras abarcan desde el percentil 10 al 90.
Puntuacin media de la escala combinada de lectura.
Intervalo de confianza del 95% para la media.
Puntuacin media de chicas.
Puntuacin media de chicos.
700
4
600
500
Por debajo de 1
300
400
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: OCDE, 2002; p. 83. (OCDE PISA database, 2001. Tabla 416.)
60
Seminario de primavera 2003
Brasil
Rusia
Letonia
Liechtenstein
Mxico
Luxemburgo
Grecia
Portugal
Polonia
Hungra
Alemania
Italia
Repblica Checa
Suiza
Espaa
Dinamarca
Francia
Estados Unidos
Noruega
Blgica
Islandia
Suecia
Austria
Japn
Corea
Reino Unido
Irlanda
Australia
Canad
Nueva Zelanda
Finlandia
200
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 61
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 22. Resultados en lectura y PIB per cpita en dlares PPP (OCDE 1999)*.
Puntuacin goblal en lectura
550
Finlandia
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Reino Unido Irlanda
Corea
Suecia Japn
Islandia
Francia
Estados Unidos
Noruega
Blgica
Austria
Espaa
Chequia
Dinamarca
Suiza
Hungra
Italia
Alemania
Grecia
Portugal
500
Polonia
Rusia
Letonia
450
Mxico
400
Brasil
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Finlandia
Canad
Nueva
Zelanda
Corea
Australia
Reino Unido
Irlanda
Repblica
Checa
Polonia
Japn
Suecia
Hungra
Rusia
Letonia
Espaa
Francia
Blgica
Grecia
Austria
Islandia
Noruega
Italia
Portugal
Dinamarca
Alemania
Brasil
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
Mxico
Estados
Unidos
Suiza
Desviacin sobre la puntuacin esperada
5.000
* Fuente: INCE, 2003; figura 2.9.
61
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 62
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Una variable que con mucha frecuencia se
menciona es el gasto en educacin. Podra
ser que aumentando el gasto educativo por
alumno se produjesen incrementos notables
de los rendimientos educativos? Podemos
obtener alguna luz de los resultados de PISA
2000 al respecto?
el PIB de cada pas expresado en Purchase
Power Parity (PPP) y el eje de ordenadas,
el rendimiento lector en PISA 2000. Se ha
ajustado una recta de regresin, y a partir
de esa recta de regresin se ha calculado
la diferencia entre el rendimiento esperado
en funcin del PIB y el rendimiento
realmente obtenido. En la parte inferior
de la ilustracin tenemos un diagrama de
barras en el que se representa la magnitud
de esa diferencia. Cabe la tentacin de
interpretar esta diferencia como valor
aadido, segn lo cual, despus de todo,
Espaa tiene un valor aadido ligeramente
positivo en lectura.
En la figura 23 tenemos representada
una nube de puntos en la que la posicin
de cada pas viene determinada por su gasto
por alumno en dlares PPP (eje de abscisas)
y su posicin en la clasificacin de desventaja
educativa (figura 17, p. 54). Podemos
comprobar que no hay ninguna relacin
evidente. Recordemos que la posicin sobre
el eje de ordenadas viene determinada
Pero si este grfico demuestra algo es que
los resultados posibles, dados los distintos
niveles de PIB, son muy variables. De hecho,
debemos comparar lo que es posible
con lo que hemos logrado, que es la forma
habitual de juzgar los logros. As, vemos
que nuestro trmino de comparacin no
es la recta de regresin, respecto de la cual
no quedamos tan mal, sino el nivel de logro
de Nueva Zelanda y Corea, con relacin
a los cuales quedamos muy mal.
Figura 23. Desventaja educativa absoluta y gasto
en educacin*.
El gasto en educacin se refiere al gasto medio por chico
desde el comienzo de la Educacin Primaria hasta la edad de
15 aos, expresado en dlares, utilizando la paridad
de poder de compra. La desventaja educativa absoluta est
en la figura 1.
Rango medio de desventaja educativa
absoluta en PISA/TIMSS
25
Indudablemente, existe algn tipo
de asociacin entre las variables de naturaleza
econmica y el rendimiento educativo,
aunque esta relacin sea compleja
y multidireccional. Pero algunas
de las variables de naturaleza econmica
permiten cierto grado de manipulacin,
y tal vez en esa direccin pudiese venir
alguna luz acerca de qu hacer para mejorar
los rendimientos de nuestros alumnos.
Grecia
20
Portugal
Italia
Espaa Alemania
Dinamarca
Noruega Estados
15
Hungra
Unidos
Blgica
Francia
Repblica Checa
Suiza
Irlanda
10
Suecia
Reino Unido
Australia
Austria
5
Finlandia
Corea
Japn
0
20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Gasto en educacin por estudiante de 15 aos
o menos (en dlares PPP)
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 14.
62
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 63
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
por el porcentaje de alumnos situados en
los niveles inferiores de rendimiento
en cinco variables distintas. Vemos que
Hungra y Chequia, dos pases con una mejor
clasificacin que Espaa en ese rnking,
son, sin embargo, los pases con menor gasto
por alumno de los evaluados. Corea,
con la mejor puntuacin global en esa escala,
tiene un gasto por alumno significativamente
menor que el de Espaa. Portugal,
con el mismo gasto relativo por alumno,
se encuentra, sin embargo, en la ltima
posicin de la clasificacin. Italia, con casi
el doble de gasto por alumno que nosotros,
est inmediatamente por detrs en el rnking.
Figura 24. Desventaja educativa absoluta y ratio
alumno-profesor*.
Las ratios alumno-profesor en Educacin Secundaria
corresponden a instituciones tanto pblicas como privadas
en 1999, con clculos basados en equivalentes de tiempo
completo. La desventaja absoluta es como en la figura 1.
Rango medio de desventaja educativa
absoluta en PISA/TIMSS
25
En conclusin, no existe ninguna relacin
aparente, directa y obvia entre el gasto
por alumno y los resultados obtenidos.
Grecia
Italia
20
Espaa
Alemania
Dinamarca
Estados Unidos
Noruega Suiza Islandia
Repblica Checa
Hungra
Francia Nueva Zelanda
Suecia Irlanda
Austria
Reino Unido
15
10
Australia
Finlandia
Canad
Corea
Japn
0
5
10
15
20
25
Ratio alumno-profesor en Educacin Secundaria
Podra argumentarse que lo que importa
no es tanto cunto se gasta por alumno, sino
que ese gasto se haga adecuadamente (20).
Parece una tesis realmente razonable. Una
de las propuestas realizadas con mayor
frecuencia es la necesidad de favorecer
el tiempo dedicado por los profesores
a cada alumno. Esto se lograra
si se disminuye la ratio alumno-profesor.
Este dato, calculado en funcin
de la equivalencia de dedicacin completa,
aparece en el eje de abscisas de la figura 24,
mientras que en el eje de ordenadas tenemos
la misma clasificacin de las ilustraciones
anteriores.
* Fuente: UNICEF, 2002; p. 15.
con peor posicin en el rnking son tambin
algunos de los pases con menor nmero
de alumnos por profesor (Grecia e Italia),
y pases como Corea y Canad, que son los
mejor situados en ese rnking, tienen el mayor
nmero medio de alumnos por profesor.
Si alguna conclusin puede extraerse
de este grfico, es que tampoco por s solo
(20) A este respecto es interesantsima la tesis de Pritchett
y Filmer (1997). Segn estos autores, el examen
de la asignacin de gasto en todos los pases demuestra
que sta no se hace en funcin de la maximizacin del
producto educativo, sino que responde a la presin
de grupos corporativos (profesionales o sindicales)
para maximizar su beneficio directo (como salarios)
o indirecto (como menos carga de trabajo).
Asombrosamente, lo que aparece
es una correlacin negativa entre
la clasificacin de desventaja educativa
y la ratio alumno-profesor. Los pases
63
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 64
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
un menor nmero medio de alumnos
por profesor consigue disminuir la proporcin
de alumnos en los niveles inferiores de
rendimiento.
una relacin positiva, es decir, tienen mejor
rendimiento lector medio los centros en los
que hay ms cantidad de alumnos
por profesor.
Este resultado es tan chocante que requiere
algo ms de consideracin. La verdad
es que no es la primera vez que un resultado
tan paradjico aparece en una evaluacin.
Si nos fijamos en los datos que corresponden
estrictamente a los alumnos espaoles,
comprobamos que se vuelve a dar la misma
relacin paradjica.
Este resultado ya se haba observado
en evaluaciones anteriores. Por ejemplo, en
la evaluacin realizada en Espaa
por el INCE 1998, con los datos
de matemticas, la correlacin entre
el nmero de alumnos en el aula, una variable
muy relacionada con la ratio alumno-profesor,
era de 0,20, estadsticamente significativa
y positiva.
En la figura 25 tenemos la representacin
de la relacin entre la ratio alumno-profesor
y el rendimiento lector de los centros
espaoles. Puede comprobarse que existe
En la figura 26 podemos comprobar
el mismo resultado con la variable del nmero
de alumnos en el aula en los datos espaoles
Figura 25. Relacin entre la ratio alumno-profesor y el rendimiento lector*.
600
Puntuacin en lectura
550
500
450
400
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ratio alumnos-profesor del centro
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.9.
64
Seminario de primavera 2003
22
23
24
25
26
27
28
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 65
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 26. Relacin entre el nmero de alumnos en el aula y el rendimiento lector*.
600
550
Puntuacin en lectura
500
450
400
350
300
2
10
14
18
22
26
30
34
38
42
Nmero de alumnos en el aula
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.7.
del estudio PISA. Sigue siendo una correlacin,
no muy intensa, pero s estadsticamente
significativa y positiva.
se trata de que los centros privados
concertados, los mayoritarios de los privados
en este estudio, tienen un rendimiento medio
superior a los centros pblicos, mientras
que tambin tienden a tener mayor nmero
de alumnos por aula. Segn el Sistema
estatal de Indicadores de la educacin 2000
del INCE (INCE, 2000d, p. 34), los centros
privados tenan en el curso 1996/97 cuatro
alumnos ms de media por profesor
que los centros pblicos.
Naturalmente, una interpretacin causal
de esos resultados, que nos llevara
a propugnar un aumento del nmero
de alumnos por aula para lograr mejorar
los resultados, sera errneo. Se trata
de una correlacin espuria, es decir, de una
correlacin prima facie entre dos variables que
queda explicada por la accin
de una tercera simultneamente sobre ambas.
El esquema de relacin causal se representa
en la figura 27 (p. 66).
En la figura 28 (p. 66) podemos comprobar
que los datos de la muestra espaola
del estudio PISA 2000 coinciden con esas
estimaciones. En efecto, en los centros
privados concertados el nmero medio
En este caso, la variable causal es la
titularidad del centro. Efectivamente,
65
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 66
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
y privados. As fue en la evaluacin realizada
por el INCE en 1997 en todas las materias,
todos los niveles y todas las modalidades
curriculares (INCE, 1998), en la evaluacin
de la secundaria del ao 2000 en todas
las materias (INCE, 2001c), y tambin ocurre
con los datos de lectura de PISA 2000.
Figura 27. Correlacin prima facie.
Rendimiento
lector
Titularidad
del centro
Efectivamente, con los datos disponibles
ms recientes, comprobamos que la media
de los centros pblicos es de 478 puntos,
511 en los centros concertados y en los no
concertados 543 (vase figura 29).
Nmero
de alumnos
por aula
de alumnos por aula es de 27,1, mientras
que en los centros pblicos la media es 22,9.
Figura 29. Medias, errores tpicos e intervalos
de confianza de la puntuacin en lectura segn
las categoras de titularidad del centro*.
Lo que nos lleva a preguntarnos
por la importancia de otras dos variables
tradicionalmente asociadas con diferencias
en rendimiento educativo: la titularidad
del centro y el status socioeconmico de
los alumnos y de los centros.
Habitualmente, encontramos diferencias
en rendimiento entre centros pblicos
Pblicos
Concertados
No concertados
Global
Intervalo de confianza
Puntuacin
en lectura
Error tpico
478
511
543
493
3,53
5,86
9,08
2,71
Mnimo
471
499
525
487
Mximo
485
523
561
498
600
Titularidad
Global
Puntuacin en lectura
Figura 28. Nmero medio de alumnos por aula segn
la titularidad*.
24,4
Pblicos
22,9
Concertados
27,1
No concertados
24,1
20
22
24
26
550
500
543
511
493
478
450
28
Pblicos Concertados
Nmero de alumnos en el aula
* Fuente: INCE, 2003; figura 3.1.
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.7.
66
Seminario de primavera 2003
No
concertados
Global
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 67
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 12. Media en rendimiento lector en funcin
del status socioeconmico y de titularidad del centro*.
Figura 30. Medidas en lectura y cuartil de ISEC*.
700
Pblicos
Concertados
No concertados
Puntuacin en lectura
600
500
Bajo
Semibajo
Semialto
Alto
443
456
421
473
490
490
500
510
517
525
552
552
* Fuente: INCE, 2003; figura 3.8.
400
En la figura 30 vemos que, efectivamente,
a mayor nivel socioeconmico corresponde
una mayor media en rendimiento lector.
Por tanto, debemos desagregar los datos
en funcin de ambas variables: status
socioeconmico y titularidad del centro.
300
200
Global
Bajo
Semibajo Semialto
Alto
Cuartil de ISEC
Podemos comprobar en el cuadro 12
que en todos los niveles socioeconmicos
la media de los alumnos que acuden a centros
concertados es superior a la de los centros
pblicos. No debemos considerar los centros
no concertados porque la muestra no fue
estratificada utilizando esa categora,
y aunque los datos aparecen as
en INCE, 2003, el nmero de centros de ese
tipo no permite hacer generalizaciones.
* Fuente: INCE, 2003; figura 3.8.
Las diferencias entre los centros pblicos
y privados son estadsticamente significativas.
Es tambin sabido que el status
socioeconmico est relacionado
con el rendimiento educativo y que, adems,
la distribucin de esa variable no es igual
en centros pblicos y privados. Si los centros
privados tienen alumnos de mayor nivel
socioeconmico, eso podra explicar
las diferencias entre un tipo y otro
de centros (vase cuadro 11).
Consideraciones respecto al clculo
del valor aadido
Al estudiar las diferencias entre centros
pblicos y privados, es habitual calcular
lo que se conoce como valor aadido.
Correctamente entendido, el valor aadido
sera la diferencia entre el estado inicial
de los alumnos al comienzo de la
intervencin educativa en un perodo dado
Cuadro 11. Medias en lectura segn cuartil de ISEC*.
Bajo
446
Semibajo
478
Semialto
504
Alto
541
* Fuente: INCE, 2003; figura 3.8.
67
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 68
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
y el estado final al trmino de dicha
intervencin. Los datos de PISA 2000
se tomaron en el mes de mayo de 2000, por
lo que un clculo adecuado de valor aadido
de cada centro hubiese requerido disponer de
una medida tomada a comienzo de curso.
A falta de tal medida, suele acudirse a variables
de status socioeconmico, que pueden
proporcionar una buena aproximacin de las
diferencias iniciales entre los distintos centros.
As, en la figura 31 vemos que, tomando
a los centros pblicos como referencia, antes
de detraer los efectos de las diferencias
socioeconmicas y culturales, los centros
concertados tienen una media 37,3 puntos
superior a los pblicos, mientras que los no
concertados les superan en 65,4.
Cuando detraemos las condiciones
del alumno y de la familia, esas diferencias
bajan hasta 21,6 y 34,9 puntos
respectivamente.
De esta manera, a las diferencias que
aparecen en el rendimiento entre los distintos
tipos de centros se les va descontando
la parte que se debe a diferencias previas,
predichas, por as decirlo, por las variables
de status socioeconmico tanto de cada
individuo como del centro al que acuden.
Pero si adems tenemos en cuenta
el status socioeconmico medio de cada
centro, resulta que esas diferencias iniciales
se convierten en slo tres puntos a favor
de los centros concertados, y la diferencia
Figura 31. Rendimiento diferencial en lectura de los centros privados con relacin a los pblicos*.
80
65,4
60
37,3
40
34,9
21,6
20
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,2
20
20,5
18,6
40
Sin detraccin
Pblicos
Privados concertados
Detraccin de los factores
del alumno y de la familia
Detraccin adicional
del factor ISEC promedio
del centro
Privados no concertados
* Fuente: INCE, 2003; figura 5.2.
68
Seminario de primavera 2003
Detraccin adicional
de los factores del aula
y del centro
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 69
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
de 65,4 puntos a favor de los centros no
concertados se convierte ahora en 20,5
puntos a favor de los centros pblicos!
pblicos es bastante menor que la de
los centros privados (vase INCE, 2003).
Resulta verosmil entonces que si
tomsemos a los alumnos de los centros
no concertados en bloque y los situsemos en
centros pblicos su rendimiento aumentara
en 20,5 puntos? Naturalmente que no.
Aunque sa es exactamente la interpretacin
que cabe hacer del llamado valor aadido.
Hay algunas consideraciones metodolgicas
que pueden explicar estos resultados
tan paradjicos.
La interpretacin de estos resultados
es que cuando dejamos slo los efectos
que se deben al centro, los centros
concertados slo aportan tres puntos
ms a sus alumnos respecto de los pblicos,
y que el resto se debe a las caractersticas
de los propios alumnos y al hecho de que
al concentrarse todos en un mismo centro
producen un efecto positivo adicional
muy importante.
En primer lugar, aunque es cierto
que el status socioeconmico y cultural
es un factor importantsimo para predecir
el rendimiento, no es el nico, y no lo
determina por completo. Hay algunas otras
variables que pueden estar actuando y que
no se han tenido en cuenta. Por ejemplo,
suele aducirse a veces que los centros
pblicos acogen a los alumnos
que han fracasado en los centros privados.
Pero tambin es cierto que algunos alumnos
de nivel socioeconmico alto
que han fracasado en centros pblicos
o privados concertados son cambiados
por sus padres a centros privados
no concertados donde se les da una atencin
ms personalizada (los centros privados no
concertados tienen de promedio
tres alumnos menos por aula que
los concertados). De hecho, hay algunos
centros que se especializan en ese tipo
de alumnos. No podemos saber
si alguno de los de la muestra tiene esas
caractersticas. Pero en cualquier caso esos
alumnos hacen bajar el valor predicho
(que no aadido) de ese tipo de centros.
Pero eso mismo quiere decir tambin
que los alumnos de los centros privados no
concertados, por asistir a ese tipo de centros,
estn perdiendo 20,5 puntos que deberan
obtener de ms dadas sus caractersticas
personales y familiares.
Esto no es razonable. Es cierto que
los centros privados tienen alumnos
de status socioeconmico superior
a los de los centros pblicos, y que el simple
hecho de que todos esos alumnos se
concentren en un mismo centro facilita un
ambiente de trabajo que es en s mismo otro
factor favorecedor del rendimiento. Pero
tambin es cierto que los centros pblicos
tienen de media cuatro alumnos menos
por aula, la carga lectiva de sus profesores
es por lo menos un 25% inferior a la de los
profesores del sector privado, que los centros
privados concertados tienen de media
92 horas ms de clase al ao, y los no
concertados 191 horas ms, o que la
motivacin de los profesores de los centros
69
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 70
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
En segundo lugar, se asume que la relacin
entre el ISEC (ndice Socio Econmico
y Cultural) y, el rendimiento es lineal.
Posiblemente, es no lineal, y hay un efecto
techo que slo se alcanza en las puntuaciones
ms altas, como tambin un efecto suelo que
slo aparece en las puntuaciones ms bajas.
trazamos las rectas de regresin paralelas
para calcular el valor aadido, lo que
hacemos es predecir cul sera la puntuacin
que en cada uno de estos tipos de centros
obtendra un sujeto que tuviese el ISEC
medio. Ese valor sera el indicado
por el punto M1 para los centros privados,
y M2 para los centros pblicos. La diferencia
en rendimiento entre los puntos M2 y M1
es la diferencia ajustada, que en el caso que
nos ocupa sera de 20,5 puntos
para los centros privados no concertados.
En tercer lugar, para detraer los efectos
de todos los factores asociados se hace
un estudio de regresin, en realidad
de covarianza, asumiendo algunos supuestos
que no son realistas en este contexto. El ms
importante es el de que la recta de regresin
es igual para todos los centros. Realmente,
la equidad, que se define tcnicamente
como eficacia diferencial, est mejor
definida como la relacin entre el status
medido por ISEC y el rendimiento. Sera,
segn esto, la misma para todos los tipos
de centros. Sin embargo, por resultados de
estudios anteriores, eso no parece ser as (21).
Pero qu ocurre si las rectas de regresin
no son paralelas? Como vemos
en la figura 33 (p. 72), en ese caso las posiciones
de los puntos M1 y M2 se invierten.
Ya hemos mencionado que estudios
anteriores indican que se es el caso cuando
se estudian por separado las rectas de
regresin de los centros pblicos y privados.
En la figura 34 (p. 73) vemos las nubes
de puntos que corresponden a las relaciones
entre las medias de ISEC y de rendimiento
lector de centros pblicos y privados. En este
caso se trata de datos reales tomados
del estudio PISA 2000. Se han superpuesto
dos curvas, la azul y la gris,
De hecho, es frecuente encontrar
que los centros ms eficaces tienden
a ser tambin los centros ms equitativos.
Asumir sin discusin ese supuesto
de paralelismo de las rectas de regresin
tiene importantes consecuencias
en la interpretacin de resultados.
En la figura 32, de una forma idealizada,
tenemos a dos grupos de alumnos
pertenecientes a centros pblicos y privados.
Como vemos, el grupo de alumnos
de centros privados tiene una media
superior a los de centros pblicos.
Pero tambin tiene una distribucin
de puntuaciones ISEC superior. Cuando
(21) Vase, por ejemplo, el estudio contenido en INCE, 1998,
pp. 165-198. All se analiza detalladamente las relaciones
entre status sociocultural y rendimiento en todas
las materias evaluadas, en funcin de la titularidad de
los centros. En todos los casos, se hall que las rectas
de regresin asociadas a los centros pblicos
tenan siempre una pendiente mayor que la
de los centros privados, siendo esa diferencia
en la pendiente estadsticamente significativa.
70
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 71
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 32. Supuesto de paralelismo de las rectas de regresin.
Rendimiento
M2
Privados
Pblicos
M1
ISEC medio
ISEC
que representan una mejor aproximacin
a esas relaciones.
Cul es la interpretacin de estos datos
en estas condiciones?
En la figura 35 (p. 74) tenemos
la representacin de las rectas de regresin
para los centros pblicos y privados
no concertados bajo el supuesto
de paralelismo. En la 36 (p. 75), aparecen
los gradientes obtenidos con los supuestos
de no linealidad y no paralelismo. Como
podemos observar, especialmente en este
ltimo caso, la diferencia es particularmente
llamativa.
Lo primero de todo es que no debemos
perder nunca de vista que estamos tratando
con correlaciones, con datos no experimentales,
y que post hoc non est propter hoc. Es cierto que
el status socioeconmico y el rendimiento
se presentan asociados, y que la distribucin
de la primera variable no es igual en los dos
tipos de centros. Pero hay que tener muchas
precauciones en la interpretacin.
Por s mismos no demuestran nada.
71
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 72
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 33. Supuesto de regresin no paralela.
Rendimiento
M1
Privados
M2
Pblicos
ISEC medio
En segundo lugar, si las relaciones son no
lineales, cualquier interpretacin lineal puede
llevar a conclusiones equivocadas.
Especialmente cuando implica
extrapolaciones para datos hipotticos.
ISEC
con nada. Pero es que esas caractersticas
son las que definen los efectos
de la titularidad y eliminarlas es hacerse
vctima voluntaria de un espejismo.
En cuarto lugar, parece claro que detrs
de la detraccin de los efectos asociados
a distintas variables, como al mismo status
socioeconmico, est la intencin
de encontrar la fuente de las diferencias entre
los centros pblicos y privados en alguna
causa que no sea atribuible a la idiosincrasia
de uno y otro tipo de centros, sino
a las caractersticas de sus alumnos.
En tercer lugar, la detraccin de algunos
efectos no tiene mucho sentido.
Efectivamente, si tenemos diferencias
en la motivacin del profesorado, el nmero
de horas anuales de clase, (paradjicamente)
el nmero de alumnos por clase, el clima
escolar y el ambiente de orden, y detraemos
los efectos de esas diferencias, nos quedamos
72
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 73
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Parecera ms razonable tratar de encontrar
cules son las caractersticas
de los dos para procurar identificar elementos
reproducibles.
con el rendimiento en las reas estudiadas,
s podemos ver brevemente cmo
es la correlacin de ste con algunas
caractersticas de los alumnos y de los colegios.
En este sentido, aunque no podemos
alargarnos en el anlisis pormenorizado
de todas las variables que estn asociadas
As, en las figuras 37 y 38 (p. 76) tenemos
la correlacin de distintos factores personales
y escolares. Es importante fijarse
Figura 34. Promedio de rendimiento en lectura y promedio ISEC en los centros de la muestra de PISA 2000*.
600
Pblicos
Concertados
No concertados
Reconocimiento global
Puntuacin en lectura
550
500
450
400
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
ndice socioeconmico y cultural
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.6. Las curvas grises y azules no estaban en el original, han sido aadidas.
73
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 74
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
especialmente en aquellos susceptibles
de manipulacin.
Entre los factores escolares tenemos
especialmente las horas de deberes,
la motivacin del profesorado, las horas
de enseanza del centro y las variables
asociadas con el clima en el colegio
y especficamente dentro del aula.
Entre los factores personales destacan
especialmente las variables que estn
relacionadas con el compromiso
con la lectura, como el ndice de aprecio
por la lectura, la diversidad de las lecturas
y los minutos de lectura voluntaria al da.
Llama la atencin las paradjicas
correlaciones positivas de la ratio
Figura 35. Promedio de rendimiento en lectura y promedio ISEC en los centros de la muestra de PISA 2000*.
600
Pblicos
Concertados
No concertados
Reconocimiento global
Puntuacin en lectura
550
500
450
400
50
60
70
80
90
100
110
ndice socioeconmico y cultural
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.6. Las curvas grises y azules no estaban en el original, han sido aadidas.
74
Seminario de primavera 2003
120
130
140
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 75
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 36. Promedio de rendimiento en lectura y promedio ISEC en los centros de la muestra de PISA 2000*.
600
Pblicos
Concertados
No concertados
Reconocimiento global
Puntuacin en lectura
550
500
450
400
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
ndice socioeconmico y cultural
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.6. Las curvas grises y azules no estaban en el original, han sido aadidas.
alumnos-profesor y nmero de alumnos
en el aula, que, como ya hemos indicado,
se trata de correlaciones espurias.
Por otra parte, es cierto que la media
de los centros privados es superior
a la de los pblicos. Pero son suficientemente
buenos sus resultados? Podra esperarse ms
de ellos? Es difcil juzgar directamente esa
cuestin, pero alguna informacin indirecta
puede orientarnos.
En efecto, bastantes de esas variables
estn asociadas con la titularidad del colegio,
y sus correlaciones son manifestaciones
de esa relacin subyacente.
75
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 76
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 37. Factores del alumno y la familia, y su correlacin con el rendimiento en lectura*.
Correlacin 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
ISEC
0,454
ndice de aprecio por la lectura
0,375
ndice de comunicacin cultural con los padres 0,345
ndice de diversidad de lecturas
0,271
Minutos de lectura voluntaria al da
0,198
Ser alumna
0,148
ndice de comunicacin social con los padres 0,135
Estructura familiar
0,110
0,074
Meses de edad a partir de 15 aos justos
0,023
Lengua hablada en casa
0,085
Origen extranjero
0,149
Absentismo en las ltimas semanas
0,571
Nmero de cursos repetidos
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.1.
Con unos resultados ms bien mediocres
como los obtenidos por Espaa,
y en un sistema complejo y enorme como
es el educativo, cabra esperar que hubiese
de todo, centros muy buenos, buenos,
regulares y malos.
Pues bien, esto no se da en Espaa.
No slo los alumnos espaoles tienen
resultados muy homogneos, sino que
los colegios no se diferencian suficientemente
entre s. En la figura 39 comprobamos que
Espaa ocupa la posicin 21 en el rnking
Figura 38. Factores del aula y del centro, y su correlacin con el rendimiento en lectura*.
Correlacin 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
ISEC promedio del centro
Horas de deberes en lengua
El centro es privado
Nmero de alumnos en el aula
ndice de motivacin del profesorado
Ratio alumnos-profesor
Nmero de alumnos en el centro
Horas de enseanza al ao en el centro
ndice del buen clima alumnos-profesor
ndice de clima problemtico con el profesorado
ndice de problemas en el trabajo de aula
ndice de conducta problemtica de los alumnos
0,392
0,233
0,221
0,181
0,176
0,160
0,133
0,130
0,078
0,118
0,147
0,228
* Fuente: INCE, 2003; figura 4.1.
76
Seminario de primavera 2003
0,1 0,2
0,3
0,4
0,5
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 77
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Figura 39. Proporcin de la varianza total en la escala de comprensin lectora que es varianza entre escuelas*.
0.80
0.70
0.67
0.62
0.60 0.60 0.59
0.60
0.55
Coeficiente entre clases
0.53 0.53
0.50
0.51
0.50
0.50
0.44
0.43
0.40
0.37 0.37
0.37
0.31
0.30
0.31
0.29
0.22
0.20 0.19
0.20
0.18 0.18 0.18
0.16
0.12
0.10
0.10 0.09
0.08
Holanda
Rusia
Letonia
Brasil
Islandia
Suecia
Noruega
Finlandia
Nueva Zelanda
Irlanda
Canad
Australia
Dinamarca
Espaa
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Luxemburgo
Suiza
Corea
Grecia
Francia
Mxico
Repblica Checa
Italia
Alemania
Blgica
Austria
Polonia
Hungra
0.00
Los pases en cursiva no son miembros de la OCDE.
* Fuente: OCDE, 2002; p. 148. (OCDE PISA database, 2001. Tabla 7.9).
cuando se ordena a los pases en funcin
de la autocorrelacin (22). En el caso de
Espaa, slo el 20% de la varianza total
es varianza entre centros. Y se no es un buen
dato. Nos est indicando que el 80% de
la varianza entre los alumnos se produce
dentro de las aulas.
tpica entre los alumnos, la mayor o menor
homogeneidad de los centros debe tener
distinta interpretacin en funcin
de los rendimientos medios de los mismos.
En el caso de Espaa, esa homogeneidad
viene acompaada de unos logros ms bien
Por qu hay tan poca varianza entre
las escuelas? Lo mismo que con la desviacin
(22) La autocorrelacin es una medida de la proporcin
de la varianza total que es varianza entre centros.
77
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 78
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
mediocres. Probablemente, est ocurriendo
que la estructura organizativa del sistema
favorece poco la diversificacin
de las instituciones educativas. Dado
un colegio determinado, hay pocas cosas
que pueda hacer la direccin del mismo
para diferenciarse de los dems. Los cambios
posibles estn limitados a cmo hacer algunas
cosas. Pero, en general, los centros tienen
poca capacidad de iniciativa en cuanto a qu
hacer, aunque son ellos los que estn ms cerca
de los alumnos, y por ese motivo son los que
en principio tienen ms posibilidades de
detectar las necesidades de sus clientes.
Pero da la impresin de que, tal vez por
un marco legal demasiado estricto, tienen algo
limitada su capacidad de respuesta para
ofrecer servicios. Aun as, en el margen que
la actual estructura educativa les da, encontramos
que los privados concertados superan
a los centros pblicos en una media de 92 horas
de clase al ao, y los no concertados en 191.
Por ejemplo, en el cuadro 13 vemos que
el 30% de los alumnos de 16 aos declaraba
en la evaluacin de 1997 que reciba clases
particulares fuera del horario escolar. Esto
supone que estas familias no reciben total
satisfaccin de sus necesidades educativas
con la oferta normal, y tienen que buscar
otras alternativas para complementar
la formacin de sus hijos.
Pero la demanda no se limita a clases
particulares. En la misma evaluacin veamos
(vase cuadro 14) que el 77,2% de los alumnos
afirmaba participar en alguna actividad
extraescolar.
Segn datos muy recientes de la Comunidad
Foral de Navarra, el 36,5% de los alumnos
de 16 aos recibe clases particulares
y el 36,2% asiste a actividades extraescolares
relacionadas con el aprendizaje de idiomas.
Pero los padres tienen inters tambin en
aprendizajes que redondean la formacin
integral de sus hijos. As, el 41% de
los chicos de 16 aos participa en actividades
extraescolares relacionadas con los deportes y
un 19% en actividades relacionadas
con la msica (24).
De todos modos, ofrecen los colegios toda
la formacin que las familias demandan
para sus hijos? Cuando se pregunta
a los alumnos por su nivel de satisfaccin
con la educacin recibida, hay un nmero,
que vara entre un 30% y un 46%, segn
las comunidades y las evaluaciones,
que declara estar nada, poco o slo algo
satisfechos (23). Sin embargo, estas respuestas,
con ser importantes, contienen cierta
ambigedad, ya que la insatisfaccin podra
referirse tanto a los contenidos, como
a los mtodos, al propio sistema o cualquier
otra cosa. Por eso es importante atenerse
a la conducta de las familias respecto a la
educacin.
(23) Vase INCE, 1998.
(24) Es curioso que slo el 5,2% de estos alumnos acuda
a clases de informtica. Probablemente, no es que
las familias no consideren importante la formacin
en ese mbito, sino que consideran que es suficiente
el nivel que adquieren los alumnos en sus propios
hogares o en sus relaciones con los amigos de manera
informal. Por ejemplo, en Navarra, de todos los alumnos
de 16 aos, el 83,9% tiene al menos un ordenador
en su casa y el 50% dispone de conexin con Internet.
78
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 79
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
Cuadro 13. Alumnos que reciben clases particulares
(alumnos de 16 aos, INCE 1997).
de cubrirla? Algo falla en nuestro sistema
cuando esto es as.
Frecuen- Porcencia
taje
No reciben clases particulares
S reciben clases particulares
TOTAL
18.358
7.535
70,9
29,1
25.893
100,0
Conclusiones
En conclusin, podemos destacar el hecho
de que los datos que corresponden
a los alumnos de 15 aos nos muestran
que queda mucho por hacer. Si la Unin
Europea quiere reducir el nmero de alumnos
en niveles insatisfactorios de rendimiento
para el ao 2010, Espaa es uno
de los lugares donde se tiene que producir
un cambio. Si nos atenemos a las cifras
que se proporcionan en el informe PISA,
nos encontramos con que en lectura hay
aproximadamente 75.000 alumnos de 15 aos
con lo que podamos llamar dficit lector.
Pero es que en matemticas ese nmero
asciende hasta 103.000 aproximadamente.
Si queremos que para el ao 2010 esas cifras
se reduzcan a la mitad, deberemos empezar
a preocuparnos ya, puesto que los alumnos
que ese ao tendrn 15 aos estn hoy
en tercero de Educacin Primaria.
Todo esto quiere decir muy claramente
que muchos padres tienen deseos de ms
formacin para sus hijos y estn dispuestos
a satisfacer esa inquietud aunque les suponga
un desembolso extra. Y estas demandas no
encuentran respuesta en la oferta reglada
de formacin que tiene nuestro Sistema
Educativo, por lo que buscan su satisfaccin
en otros contextos. Por as decirlo, las familias
estn mostrando su insatisfaccin con su cartera.
En qu sector se detectara una demanda
de un servicio y no se hara nada para tratar
Cuadro 14. Horas semanales en actividades extraescolares
(alumnos de 16 aos, INCE 1997).
Adems, no habremos adelantado mucho
si no conseguimos reducir el todava ms
importante 60% de alumnos con pobres
hbitos lectores.
PorcenFrecuen- Porcentaje
cia
taje
acumulado
Ninguna
1 hora
Entre 2 y 3 horas
Entre 4 y 7 horas
Entre 8 y 10 horas
Ms de 10 horas
TOTAL
5.711
2.714
6.932
5.674
2.189
1.773
22,8
10,9
27,7
22,7
8,8
7,1
24.993
100,0
Pero cules son las medidas que se pueden
tomar? Hay alguna solucin que pueda
identificarse claramente, aunque
su puesta en prctica sea costosa? Hemos
visto que algunas de las variables estudiadas,
operables desde la administracin
y tericamente con potencial optimizante,
como el gasto por alumno, la ratio profesor-
100,0
77,2
66,3
38,6
15,9
7,1
79
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 80
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
alumno o el nmero de alumnos en el aula,
tienen por s solas poco que ver con la mejora
de los rendimientos medios y, lo que es ms
importante, con la disminucin
de la proporcin de alumnos en los niveles de
rendimiento insatisfactorio.
La educacin es un proceso que requiere
trabajo intensivo. Es un proceso
en el que el producto est determinado
no slo por la calidad de la materia prima
y por la cantidad de trabajo realizado
por el operario (el maestro) sobre la misma,
sino que tambin depende del trabajo de
la materia prima y de la calidad del trabajo
del maestro.
Aparte del status socioeconmico,
las variables que s tienen que ver
con el rendimiento medio son aquellas que
dependen de la voluntad de los participantes
en el proceso, tanto alumnos como
profesores, tales como la cantidad de trabajo
para casa, el compromiso con la lectura,
la motivacin de los profesores, el adecuado
clima de trabajo en el aula, la ausencia
de conflictos en el centro y en el aula
o el nmero de horas de trabajo al ao.
La mejora de los resultados depende
de dos tipos de condiciones. Condiciones
en el macro nivel y en el micro nivel.
El aumento de la productividad en el proceso
educativo depende esencialmente
de lo que ocurra en el micro nivel.
En la medida en que el trabajo de profesor
y alumnos se diversifique para adaptarse
a las condiciones particulares de cada clase,
se mejorarn los rendimientos de todos ellos.
Esa adaptacin tendr como objetivo motivar
al mximo a los alumnos y profesores
y modificar las formas de trabajo
para optimizar los resultados. Y se producir
cuando en cada clase se consiga que cada
alumno alcance el mximo de su potencial
de desarrollo, lo que supone un compromiso
tambin por su parte, tanto de l
personalmente como de su familia,
para perseguir ese fin. Y es que, adems,
uno de los resultados, intrnsecamente valioso
del proceso educativo, es el compromiso de
cada alumno con esos fines. Hasta
tal punto que podemos decir que
ese compromiso es en s mismo el fin ms
valioso, si no el nico, de todo el proceso.
Y muchas de esas variables estn asociadas
a la titularidad del centro. De poco sirve
tratar de justificar las diferencias entre
unos centros y otros a base de variables que
no pueden ser manipuladas. Efectivamente,
el status socioeconmico determina en gran
parte el rendimiento de los alumnos. Pero
qu hemos de hacer, esperar a que aqul
mejore o buscar otras variables que afecten,
poco o mucho, a los resultados? Esta ltima
parece la decisin ms correcta.
Ahora bien, cmo hacer para que esas
caractersticas positivas se den en todas
las instituciones y todos los alumnos?
El problema es que esas caractersticas
dependen en gran medida de la voluntad de
seres humanos, y, hay alguna forma de
conseguir que todas esas voluntades
se muevan en una misma direccin?
Y si reconocemos que lo esencial
de la educacin se da en la relacin
80
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 81
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
interpersonal, nos daremos cuenta de qu
tipo de cosas pueden lograr las medidas
macro-educativas, las medidas organizativas.
medidas positivas de macro nivel realmente
eficaces. La educacin depende
de voluntades, y no hay ninguna macro
medida que haga aparecer voluntades donde
stas no existen, o desaparecer donde
s las hay. Las macro medidas afectan
a los incentivos y a condiciones que permiten
o impiden que se d la educacin.
La primera consecuencia es que hay que
abandonar la mentalidad de mquina
de vapor, es decir, la bsqueda de
una medida que revolucione el proceso
tecnolgico subyacente y que dispare
el rendimiento. No existe una nica forma
eficiente de organizar el complejo entramado
de la realidad educativa, aunque se disfrace de
autonomas especficas en los modos, porque
lo que caracteriza a la accin humana
es la diversidad de los fines, que son siempre
personales.
Es decir, no existe ninguna accin positiva
que haga que de modo general mejore
el rendimiento en un rea dada, si no es
con grandsimo esfuerzo, gran gasto
de recursos y resultados no deseados
inciertos. Porque el aprendizaje depende
en gran medida, como hemos dicho,
de la voluntad de los participantes, es difcil
que una ley afecte a todas las voluntades
de la misma manera y aparecern
continuamente interacciones entre las leyes
y las voluntades. Por eso, la primera
condicin para que puedan lograrse fines
educativos sociales es que stos coincidan
con los que los ciudadanos persiguen.
De qu manera afecta el macro nivel,
es decir, las medidas organizativas, polticas
y econmicas, a la consecucin de los fines
educativos?
Las medidas en ese nivel afectan al
contexto organizativo, al marco institucional.
El marco institucional es el que va
a determinar si es posible la aparicin
de un orden espontneo, es decir, de
un contexto en el que la bsqueda
de la excelencia por individuos e instituciones
se produce de manera natural, en el que
todos tengan fuertes incentivos para esa
bsqueda.
Ahora, la voluntad de que se produzca
la educacin ya existe en la sociedad.
Los padres quieren que los hijos aprendan,
los maestros quieren desempear su funcin
y el sentido de todo el Sistema Educativo
es precisamente lograr que los alumnos
quieran aprender. Qu deben hacer ante esto
las autoridades? Pues parece que la respuesta
obvia es: dejar que esto ocurra; no entorpecer
a los ciudadanos en la bsqueda de sus fines;
no imponer los suyos propios. Es imposible
legislar para todas las condiciones microlocales, pero la tentacin de hacerlo
probablemente es irresistible.
Las medidas de macro nivel establecen
el contexto en el que se puede producir la
educacin, pero por s mismas no tienen
la capacidad de producir educacin
en el micro nivel. De acuerdo
con lo que hemos afirmado en los prrafos
anteriores, podemos decir que no existen
81
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 82
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
GAVIRIA, J. L. (1994): El sexo y la clase social como
determinantes de los intereses profesionales en el ltimo
curso de secundaria. Instituto de la Mujer. Madrid.
Posiblemente, la accin ms eficaz
que se puede plantear desde la administracin
tiene que ver con el marco institucional
en el que se produce la educacin
y con la evaluacin de los resultados.
INCE (1997a): Resultados de matemticas. Tercer Estudio
Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS).
MEC. Madrid.
(1997b): Resultados de ciencias. Tercer Estudio
Internacional de Matemticas y Ciencias (TIMSS).
MEC. Madrid.
(1998): Diagnstico del sistema educativo 1997.
MEC. Madrid.
(2000a): Evaluacin de la educacin primaria. Datos
bsicos 1999. MEC. Madrid.
(2000b): La medida de los conocimientos y destrezas
de los alumnos. Un nuevo marco para la evaluacin.
MEC. Madrid.
(2000c): La medida de los conocimientos y destrezas
de los alumnos. La evaluacin de la lectura,
las matemticas y las ciencias en el proyecto PISA
2000. MEC. Madrid.
(2000d): Sistema estatal de indicadores de la
educacin 2000. Sntesis. MEC. Madrid.
(2001a): Evaluacin de la educacin primaria 1999.
MEC. Madrid.
(2001b): Conocimientos y destrezas para la vida:
primeros resultados del proyecto PISA 2000: resumen
de resultados. OCDE. MECD. Madrid.
(2001c): Evaluacin de la Educacin Secundaria
Obligatoria 2000: datos bsicos. MEC. Madrid.
(2003): Conocimientos y destrezas de los alumnos
de 15 aos. Resultados en Espaa del estudio PISA
2000. MEC. Madrid.
Tal vez debiramos preguntarnos
si no es posible disponer de un contexto
organizativo en el que se liberen las fuerzas
creativas que hay en las personas
y en los grupos, permitiendo
que la concurrencia de las ideas y
las iniciativas determine quin consigue la
mejor solucin para cada caso, que las ideas
buenas sean copiadas y las malas desechadas,
que se multiplique la oferta de formacin
donde todos los individuos puedan encontrar
la educacin que mejor se adapte
a sus propios fines.
Y cuando esto ocurra, tendremos
un sistema en el que de forma natural
se acercarn los rendimientos de cada sujeto
al mximo que permitan sus posibilidades.
Y, seguramente, no hay mejor modo de
lograr alcanzar los objetivos ms ambiciosos,
incluidos los que se ha marcado la Unin
Europea.
KIRCH, I. et al. (2002): Reading for Change. Performance
and engagement across countries. Results from PISA
2000. OCDE. Pars.
Bibliografa
ADAMS, R. y WU, M. (eds.) (2002): PISA 2000
Technical Report. OCDE. Pars.
National Research Council (2002): Scientific Research in
Education. R. J. Shavelson & L. Towne (eds.),
Committee on scientific Principles for Education
Research. Washington, DC: National Academy
Press.
CIDE (1988): Evaluacin externa de la reforma
experimental de las Enseanzas Medias (I). MEC.
Madrid.
(1990): Hacia un modelo causal del rendimiento
acadmico. MEC. Madrid.
PREZ DAZ, V.; RODRGUEZ, J. C. y SNCHEZ FERRER,
L. (2001): La familia espaola ante la educacin
de sus hijos. Fundacin La Caixa. Barcelona.
FERRY, L. (2003): Lettre tous ceux qui aiment lcole.
Pour expliquer les rformes en cours. Odile Jacob. Pars.
82
Seminario de primavera 2003
P. 54-83 21/6/06 10:21 Pgina 83
www.fundacionsantillana.com
La situacin espaola: el rendimiento
de los estudiantes
Ponencias
PRITCHETT, L. y FILMER, D. (1997): What Education
Production Functions Really Show: A Positive Theory of
Education Expenditures. World Bank Working
Paper. 1795.
UNICEF (2002): A League Table of Educational
Disadvantage in Rich Nations. Innocenti Report Card
nmero 4, noviembre 2002. UNICEF Innocenti
Research Centre. Florencia. (Disponible en pdf
en www.unicef-icdc.org)
WOLF, A. (2002): Does Education Matter? Myths about
education and economic growth. Penguin Books.
Londres.
83
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 84
www.fundacionsantillana.com
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 85
www.fundacionsantillana.com
III
Leer
para entender
el mundo
Carlos Lomas
Catedrtico de Lengua y Literatura
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 86
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Leer para entender el mundo
nsear a leer y a escribir es hoy,
como ayer, uno de los objetivos
esenciales de la educacin obligatoria,
quiz porque saber leer (y saber escribir)
ha constituido en el pasado y constituye
tambin en la actualidad el vehculo
por excelencia a travs del cual las personas
acceden al conocimiento cultural en nuestras
sociedades. Es desde esta idea desde
la que surgi en el siglo XIX tanto el afn
de alfabetizacin de toda la poblacin
como la vindicacin de una educacin
obligatoria que actuara como herramienta
de igualdad entre las personas y como
instrumento de compensacin
de las desigualdades sociales. Desde entonces
el impulso de las campaas de alfabetizacin
y la extensin de la escolaridad obligatoria
constituyen el eje prioritario de las polticas
educativas de gobiernos e instituciones
internacionales como la UNESCO.
Ferrn Ruiz Tarrag
Director del Programa de
Informtica Educativa. Dpto.
de Enseanza de Catalua
contribuye al aprendizaje escolar
de los contenidos educativos de las diversas
reas y materias del currculo escolar.
Al aprender a leer, al aprender a entender
y al aprender a escribir los alumnos y
las alumnas aprenden tambin durante la
infancia, la adolescencia y la juventud
a usar el lenguaje escrito en su calidad
(y en su cualidad) de herramienta
de comunicacin entre las personas y entre
las culturas. De igual manera, al aprender
a leer, a entender y a escribir aprenden a
orientar el pensamiento y a ir construyendo
en ese proceso un conocimiento compartido
y comunicable del mundo. Como seala Juan
Jos Mills (2000), no se escribe para ser
escritor ni se lee para ser lector. Se escribe
y se lee para comprender el mundo. Nadie,
pues, debera salir a la vida sin haber
adquirido esas habilidades bsicas.
Leer y escribir son tareas habituales
en las aulas de nuestras escuelas e institutos.
Si observamos esa cultura en miniatura
ese escenario comunicativo que es un aula
y nos fijamos en las cosas que los alumnos y
las alumnas hacen en las clases,
comprobaremos cmo la lectura,
la comprensin de textos y la escritura
constituyen algunas de las actividades
ms habituales en todas y en cada
una de las reas de conocimiento.
Sin embargo, conviene no olvidar
que, al ensear a leer, al ensear a entender
y al ensear a escribir, la escuela no slo
Es obvio que leer, entender lo que se lee
y escribir constituyen acciones lingsticas,
cognitivas y socioculturales cuya utilidad
trasciende el mbito escolar y acadmico
al insertarse en los diferentes mbitos
86
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 87
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
de la vida personal y social de los seres
humanos. De ah la casi infinita diversidad
de los textos escritos y de ah tambin
los diferentes usos sociales de la lectura
y de la escritura en nuestras sociedades: desde
la lectura de los textos escritos habituales
en la vida cotidiana de las personas (noticias,
crnicas, catlogos, instrucciones de uso,
reportajes, entrevistas, anuncios...)
hasta el disfrute de la lectura literaria, desde
el uso prctico de la escritura (avisos, cartas,
contratos, informes, instancias...) hasta
los usos ms tcnicos (informes, ensayos,
esquemas...) o artsticos de los textos escritos
(escritura de intencin literaria...).
(casi siempre escritos) de las disciplinas
acadmicas y, por tanto, el dominio expresivo
y comprensivo de los textos habituales
en la vida cotidiana de las aulas (expositivos,
instructivos, argumentativos...), cuya funcin
es facilitar el acceso al saber cultural que
se transmite en el seno de las instituciones
escolares. De ah que la enseanza
de la lectura y de la escritura y la reflexin
sobre el uso del lenguaje en las aulas no sean
tareas exclusivas del profesorado de las reas
lingsticas sino una labor que implica a todas
y a cada una de las personas que ensean
en el contexto de las diferentes reas
y materias escolares. Al fin y al cabo, y
sea cual sea el objeto de enseanza y
de aprendizaje en las clases, el profesorado y
el alumnado en las aulas habla, escucha, lee,
entiende (o no) lo que lee y escribe, y en esas
acciones utiliza el lenguaje con mayor
o menor grado de competencia acadmica
y comunicativa como herramienta
de enseanza y aprendizaje (Lomas, 2002).
Le guste o no, todo el profesorado
es profesorado de lengua en la medida
en que usa la lengua como vehculo de
transmisin de los contenidos educativos
de las diferentes reas y materias escolares,
constituye un modelo de lengua a los ojos
y a los odos de los alumnos y de las alumnas
(en la medida en que usa en clase uno u otro
registro, un lxico especfico, uno u otro
estilo...) y evala el uso lingstico (oral
o escrito) del alumnado cuando ste utiliza
la lengua (al hablar o al escribir) con el fin
de responder a las preguntas con las que
se evala su dominio (o no)
de los contenidos de la materia.
En cualquier caso, a travs de la lectura
y de la escritura, adolescentes y jvenes
expresan sentimientos, fantasas e ideas,
se sumergen en mundos de ficcin, acceden
al conocimiento de su entorno fsico
y cultural y descubren que saber leer,
saber entender y saber escribir es algo
enormemente til en los diversos mbitos
no slo de la vida escolar sino tambin
de su vida personal y social.
Ensear a leer y a entender:
una tarea colectiva
En el mbito escolar adquirir
los conocimientos de las reas del saber
cultural, cientfico y tecnolgico exige antes
que nada apropiarse de las formas del decir
del discurso acadmico. Dicho de otra
manera, el aprendizaje de los contenidos
escolares exige como condicin previa
el conocimiento de la textura de los textos
87
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 88
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
Cualquiera que ensee con cierta voluntad
de indagacin sobre lo que ocurre en las aulas
sabe que a menudo las dificultades
de aprendizaje del alumnado tienen su origen
en una inadecuada expresin lingstica
de los contenidos escolares. No hace falta
ir demasiado atrs en el tiempo para evocar
los aos en que ramos alumnos
y escuchbamos atnitos o indiferentes
a tal profesor o a tal profesora a los que
no se les entenda nada cuando explicaban
la leccin en clase. Y cuntas veces,
al intentar ayudar a un hijo o a una hija a
resolver un problema de matemticas
o a comprender un concepto filosfico,
constatamos que no entendemos lo que
se enuncia en ese problema o en ese
concepto. Dicho de otra manera,
las dificultades en la resolucin de ese
problema matemtico o en la comprensin
de ese concepto filosfico no tienen su origen
en una insuficiente competencia matemtica
o filosfica sino en una inadecuada
enunciacin verbal que dificulta
el aprendizaje escolar y desorienta
al alumnado en la selva oscura e intrincada
de un lenguaje obtuso e ininteligible.
De ah la conveniencia de reflexionar
sobre los usos lingsticos (orales y escritos)
en el escenario comunicativo del aula y sobre
el modo en que se transmite verbalmente el
conocimiento escolar en nuestras escuelas
e institutos. Y de ah tambin la urgencia de
una formacin inicial y permanente
del profesorado que se ocupe del anlisis del
discurso en las aulas (Calsamiglia y Tusn,
1999) como un elemento esencial
de las competencias profesionales de
cualquier enseante. Conocer
qu conocimientos y habilidades se requieren
para entender cabalmente un texto
y qu caractersticas textuales favorecen
o dificultan la comprensin de los diversos
tipos de textos en las aulas constituye
un saber lingstico y pedaggico
del que no debieran carecer quienes ensean
unos u otros contenidos a travs de la palabra
y por tanto utilizan la lengua como vehculo
privilegiado de enseanza y aprendizaje.
Le enseanza de la lectura es, en este
contexto, una tarea educativa que a todos
y a todas afecta (y no slo a quienes ensean
lengua y literatura). Y ello es especialmente
cierto en esta poca de omnisciencia
audiovisual y de acceso indiscriminado
a Internet. Entre otras cosas porque entender
lo que se lee es hoy algo ms que interpretar
adecuadamente el contenido de los textos
impresos en un libro de texto. Es tambin
no extraviarse en las intrincadas sendas
y en los falsos atajos de Internet
o en la ilusin especular y en los espejismos
analgicos que construyen las imgenes
televisivas y publicitarias (Lomas, 1996).
Lectura, televisin e Internet
En las ltimas dcadas asistimos
al espectculo cotidiano de los mensajes
de la cultura de masas. Un aluvin inevitable
e interminable de series y de concursos
televisivos, de videoclips y de anuncios,
de pelculas y de juegos de ordenador exhibe
a todas horas formas verbales
y visuales de una indudable eficacia
comunicativa y nos invita a consumir
fragmentos de esa otra realidad
que construyen los textos de la comunicacin
88
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 89
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
de masas. Los mensajes de los medios de
comunicacin, de la publicidad
y de Internet invaden espe(cta)cularmente
la vida cotidiana de las personas con esos
textos (y con esos contextos) a medio camino
entre la realidad y la ficcin y reflejan en
nuestras sociedades ese acto de poder
que consiste en contar las cosas desde
la visin (y en consecuencia desde la versin)
de quienes controlan no slo lo dicho sino
tambin los canales de difusin a gran escala
de esos mensajes.
En cualquier caso, y en paralelo al auge de
los sistemas iconogrficos y electrnicos
de almacenamiento y de transmisin de la
informacin, los textos escritos siguen siendo
al menos en el mbito escolar el vehculo
esencial de la (re)produccin cultural.
De ah que la enseanza y el aprendizaje
de los conocimientos, estrategias, habilidades y
tcnicas que hacen posible un uso adecuado
y competente de la lectura y de la escritura
siga siendo hoy, como ayer, un objetivo
esencial en la educacin obligatoria.
Las nuevas tecnologas de la informacin
y de la comunicacin (especialmente
la televisin e Internet) estn creando
en la actualidad actitudes de sumisin
y contextos de manipulacin que exigen
un tipo especfico de competencias lectoras
en la seleccin e interpretacin de la informacin
y quiz otras maneras de entender la educacin.
Como escribe Umberto Eco (1966),
en nuestra sociedad los ciudadanos estarn
muy pronto divididos, si no lo estn ya, en
dos categoras: aquellos que son capaces slo
de ver la televisin, que reciben imgenes
y definiciones preconstituidas del mundo, sin
capacidad crtica de elegir entre
las informaciones recibidas, y aquellos que
saben entender la televisin y usar el ordenador
y, por tanto, tienen la capacidad de seleccionar y
elaborar la informacin. El usuario
de televisin y de Internet no puede
seleccionar, al menos de un vistazo, entre una
fuente fiable y una absurda. Se necesita
una nueva forma de destreza crtica, una
facultad todava desconocida para seleccionar
la informacin brevemente con un nuevo
sentido comn. Lo que se necesita
es una nueva forma de educacin.
La lectura en la enseanza obligatoria:
cualquier tiempo pasado no fue mejor
Tradicionalmente, la lectura comprensiva
vinculada al estudio, a la resolucin
de problemas y a las actividades del
comentario de textos ha constituido
una actividad habitual en las clases.
Sin embargo, hoy las cosas no son tan fciles
ya que, al comps de la incorporacin
a la enseanza obligatoria de adolescentes y
jvenes de muy diverso origen sociocultural
y con diversas capacidades, motivaciones y
actitudes, el profesorado constata una y otra
vez a menudo hasta la desesperanza tanto
el escaso inters por la lectura de un sector
significativo del alumnado como
sus dificultades a la hora de interpretar
de una manera correcta, adecuada y
coherente el significado de los textos escritos.
Daniel Pennac (1993: 93 y 94) resume
a la perfeccin esta situacin
con las siguientes palabras:
Hay que leer: Es una peticin
de principio para unos odos
89
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 90
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
adolescentes. Por brillantes que sean
nuestras argumentaciones..., slo
una peticin de principio. Aquellos de
nuestros alumnos que hayan descubierto
el libro por otros canales seguirn lisa
y llanamente leyendo. Los ms curiosos
guiarn sus lecturas por los faros
de nuestras explicaciones ms luminosas.
de las clases acomodadas accedan
a la enseanza media y superior
que en educacin cualquier tiempo pasado
haya sido mejor sino que hoy la extensin
de la educacin obligatoria hasta los 16 aos,
el acceso a las aulas de todos los alumnos
y alumnas, sean como sean y vengan
de donde vengan, el escaso atractivo de
la cultura impresa ante el espectculo seductor
de la cultura audiovisual a los ojos de
adolescentes y jvenes (esos depredadores
audiovisuales, en palabras de Gil Calvo,
1985) y la mayor diversidad (y la mayor
complejidad) de los usos sociales
de la escritura y de sus contextos de emisin
y recepcin hacen cada vez ms compleja y
difcil la tarea de ensear y la tarea
de aprender en las aulas a leer y a entender
lo que se lee.
Entre los que no leen, los ms listos
sabrn aprender, como nosotros,
a hablar de ello, sobresaldrn en el arte
inflacionista del comentario (leo diez
lneas, escribo diez pginas), la prctica
jvara de la ficha (recorro 400 pginas,
las reduzco a cinco), la pesca de la cita
juiciosa (en esos manuales de cultura
congelada de que disponen todos
los mercaderes del xito), sabrn
manejar el escalpelo del anlisis lineal
y se harn expertos en el sabio cabotaje
entre los fragmentos selectos, que lleva
con toda seguridad al bachillerato,
a la licenciatura, casi a la oposicin...
pero no necesariamente al amor al libro.
Conocimientos y destrezas en lectura
Un efecto del inters por conocer el grado
de competencia lectora de quienes acuden
a las aulas es la evaluacin
de sus conocimientos y destrezas
en las diversas reas instrumentales.
As, por ejemplo, el Proyecto PISA (OCDE,
2002a) constituye un intento de evaluar
el rendimiento escolar de los estudiantes
de 15 aos (ya al final de la escuela
obligatoria) de los 30 pases de la OCDE
y de otros pases en las reas de lectura,
matemticas y ciencias. En el contexto
de abundantes datos que evidencian
una intensa investigacin educativa sobre
el rendimiento escolar de los adolescentes
al final de la escuela obligatoria en los pases
Quedan los otros alumnos.
Los que no leen y se sienten muy pronto
aterrorizados por las irradiaciones
del sentido.
Los que se creen tontos.
Para siempre privados de libros...
Para siempre sin respuestas...
Y pronto sin preguntas.
Constatar este hecho no significa
como afirman algunos con cierta nostalgia
de un tiempo escolar en el que no todo
el mundo acuda a las instituciones escolares
y en el que tan slo los hijos y las hijas
90
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 91
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
industrializados, el Proyecto PISA aporta
algunas conclusiones que no por obvias
deben dejar de citarse:
Una minora significativa de jvenes
de 15 aos muestra una actitud negativa
ante el aprendizaje escolar.
Los estudiantes con entornos familiares
favorables tienden a obtener mejores
resultados acadmicos.
Aunque el origen sociocultural
del alumnado influye en su xito
o en su fracaso escolar, tambin es cierto
que las desventajas acadmicas
de quienes por su origen social
desfavorecido parecen haber nacido
para perder en el sistema educativo
varan de un pas a otro y de una
escuela a otra segn las estrategias
escolares y las polticas educativas
que en unos u otros casos se desarrollen.
Un clima escolar agradable,
unas programaciones educativas
adecuadas a las caractersticas personales
y socioculturales del alumnado y
unos recursos didcticos apropiados
influyen favorablemente en el aprendizaje
escolar y en el rendimiento acadmico.
Quienes leen habitualmente fuera
del mbito escolar suelen ser mejores
lectores, aunque no est claro si su mayor
competencia lectora es una consecuencia
de ese hbito lector o de su pertenencia a
un determinado entorno familiar
y sociocultural.
En igualdad de condiciones educativas
y culturales, las alumnas suelen ser ms
competentes en lectura que los alumnos.
se les formularon diversas preguntas en torno
a diversos tipos de textos escritos con el fin
de evaluar su capacidad para interpretar
lo que haban ledo y para reflexionar sobre
el texto y valorar su contenido a partir
de sus conocimientos previos. En ltima
instancia, se evaluaban los conocimientos
y destrezas que se requieren para leer para
aprender antes que los conocimientos y
destrezas que se adquieren al aprender a leer.
En una escala de 1 a 5 que intenta medir
los diversos grados de competencia lectora,
aproximadamente tres cuartas partes
de los alumnos de 15 aos se sitan
en los niveles 2, 3 y 4 (OCDE, 2002b: 15),
lo cual nos permite concluir que las cosas
no estn tan mal como algunos apocalpticos
proclaman de una manera nada inocente
y casi siempre al servicio de polticas
educativas de carcter segregador y
excluyente. Sin embargo, es obvio que hay
dificultades en la alfabetizacin lectora
que afectan tanto al rendimiento escolar
de un sector significativo del alumnado como
a su capacidad para disfrutar del ocio lector
y a su consciencia sobre la importancia
de la lectura como herramienta de acceso
al conocimiento del mundo.
De cualquier manera, conviene subrayar
que el extravo del lector escolar en
los laberintos del texto no es algo nuevo sino
algo que apenas ahora se comienza
a diagnosticar, a investigar, a evaluar y a tener
en cuenta en las tareas docentes, en
la investigacin acadmica y en las polticas
educativas. Si antes a menudo se abandonaba
a su suerte al lector escolar en su viaje hacia
A los alumnos y a las alumnas de 15 aos
que participaron en este proyecto
91
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 92
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
el significado del texto y hacia el aprendizaje
escolar a travs de la lectura y del estudio
(al que llegaba o no segn diversas
circunstancias tanto personales como
familiares y sociales), en la actualidad
se insiste en el fomento escolar y social
de la lectura en la escuela obligatoria,
en la investigacin psicolgica y lingstica
sobre las estrategias y los conocimientos
que se activan en la interaccin
entre el lector, el texto y sus contextos,
y en la urgencia de favorecer programas
y actividades de enseanza de la lectura
que conviertan la lectura en un objeto
preferente de reflexin y de aprendizaje
en las aulas.
(vase Camps y Colomer, 1996), en todas ellas
encontramos la idea de que la enseanza
de la lectura y de la escritura tenga en cuenta
los usos y funciones de la lengua escrita
en nuestras sociedades, se oriente a favorecer
el dominio expresivo y comprensivo
de los diversos tipos de textos escritos
y se adecue a las diferentes situaciones
de comunicacin en que tiene lugar
el intercambio comunicativo entre
las personas. Por eso, ensear a leer,
a comprender y a escribir textos diversos
en distintos contextos, con variadas
intenciones y con diferentes destinatarios,
es hoy una manera de evitar ese desajuste
evidente (y en ocasiones inevitable)
entre lo que se ensea en la escuela y lo que
ocurre fuera de los muros escolares, as como
una forma de contribuir desde el mundo
de la educacin a la adquisicin
y al desarrollo de la competencia comunicativa
de los alumnos y de las alumnas (Lomas, 1999).
Qu es leer?
En los ltimos tiempos diversas disciplinas
han venido ocupndose del estudio
de los complejos mecanismos que subyacen
a la comprensin y a la produccin
de los textos escritos. En sus investigaciones
(casi siempre en el mbito de la lingstica
del texto, de la psicologa del lenguaje
y de la didctica de las lenguas) analizan
cmo se producen las acciones del leer
y del escribir, cules son las estrategias y
los conocimientos implicados
en la interpretacin del significado en la
lectura y de qu manera es posible contribuir
desde las instituciones escolares a la mejora de
las competencias lectoras y escritoras
de los alumnos y de las alumnas.
La lectura es la interaccin entre un lector,
un texto y un contexto. El lector, al leer,
incorpora los conocimientos que posee,
es decir, lo que es y lo que sabe sobre
el mundo. El texto incluye la intencin
del autor, el contenido de lo dicho y la forma
en que se estructura el mensaje. El contexto, en
fin, incluye las condiciones de la lectura,
tanto las estrictamente individuales (intencin
del lector, inters por el texto, efectos
de la lectura del texto en el horizonte
de expectativas del lector...) como las sociales
(en el caso de la lectura escolar, si la lectura
es compartida o no, el tiempo
que se le destina en las aulas, el contraste
entre las diversas interpretaciones
Ms all de las divergencias y de los nfasis
que es posible advertir en las actuales
investigaciones sobre lectura y escritura
92
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 93
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
del texto...). La dialctica entre lector, texto
y contexto influye de una manera significativa
en la posibilidad de comprensin de un texto
y, por tanto, en las actividades escolares
debera velarse por su adecuada vinculacin.
(1997) enunciar esas orientaciones a la luz
de algunas de las prcticas ms innovadoras
que se han ido incorporando a la enseanza
escolar y que han sido evaluadas como tiles
en el aprendizaje de las estrategias de lectura
que favorecen tanto la interpretacin
del significado de los textos como su uso
al servicio de la adquisicin de los contenidos
escolares y del conocimiento cultural.
En opinin de Isabel Sol (1997), la lectura
es un proceso interactivo en el que quien
lee construye de una manera activa
su interpretacin del mensaje a partir de
sus experiencias y conocimientos previos,
de sus hiptesis y de su capacidad de inferir
determinados significados. De ah
que en la enseanza y en el aprendizaje
escolar de la lectura haya que tener en cuenta
algo tan obvio como la claridad
y la coherencia de los contenidos de los textos,
es decir, la adecuacin suficiente del lxico,
de la sintaxis y de la estructura de los textos
a los conocimientos y a las habilidades
lectoras del alumnado.
El lector escolar y el texto
Indagar sobre los conocimientos previos
Explorar los conocimientos previos
del alumnado antes de la lectura de los textos
constituye una actividad que nos permite
establecer relaciones entre lo que ya sabe
y la informacin que ha de adquirir.
No es, en efecto, una tarea nueva ya que
ha sido una estrategia habitual en manos
de enseantes sensatos. Pero en la actualidad
esta estrategia de enseanza de la lectura
ha dejado de basarse en la interrogacin
tradicional (qu es lo que no saben
los alumnos y cmo puedo ensearlo?)
para dar paso a otro interrogante
(qu saben los alumnos y cmo puedo
ampliar sus conocimientos actuales?).
De ah la conveniencia de organizar
las actividades de manera que en ellas
se conjugue la lectura con otras tareas
sobre el tema que obliguen a los alumnos
a comparar y a distinguir entre sus conocimientos
previos y la informacin que aporta el texto.
Otra actividad aconsejable es la discusin
previa en el aula sobre el tema que aborda
el texto, evitando las divagaciones y yendo
a los aspectos esenciales. Finalmente conviene
Cmo concretar estas ideas
en unas orientaciones didcticas que nos
ayuden en las tareas escolares en torno
a la lectura en nuestras escuelas e institutos?
No es fcil enunciar criterios infalibles
y eficaces a la hora de planificar la enseanza
de la lectura en el mbito escolar ya que,
como han mostrado diversas investigaciones
e informes internacionales (OCDE, 2002a),
estamos en un mbito en el que tanto
las variables personales (actitud, capacidad,
motivacin...) como las sexuales y sociales
(origen sociocultural, contexto familiar...)
condicionan el xito o el fracaso
del alumnado en la adquisicin de
las competencias lectoras. No obstante, quiz
convenga siguiendo a Teresa Colomer
93
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 94
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
no olvidar el trabajo previo sobre el vocabulario
del texto ya que si estamos de acuerdo
en la importancia de la lectura en la
adquisicin del lxico quiz convenga insistir
en esta direccin.
la informacin de forma creativa, etc.)
empieza a recibir atencin a causa
de la introduccin de nuevos tipos de textos,
como el argumentativo o el publicitario,
en la enseanza escolar.
Aprender a entender
Los objetivos de la lectura
y el control de lo ledo
La investigacin sobre las caractersticas
de los diversos tipos de textos casi siempre
en el mbito de la lingstica del texto
y del anlisis del discurso y el estudio
psicolgico de los procesos cognitivos
implicados en la interpretacin de los mensajes
se ha traducido en actividades sobre
la identificacin de las ideas principales
y secundarias, sobre la comprensin global
del texto a travs del resumen y sobre
la superestructura textual. Existen en este
sentido programas escolares orientados
a ensear a identificar la idea principal
del texto, a ensear las estrategias
y las tcnicas del resumen y a identificar
los organizadores textuales (referentes,
conectores, informaciones metatextuales, etc.).
Otro de los aspectos esenciales
del aprendizaje escolar de la lectura
es el que tiene que ver con la consciencia
del alumnado en torno a los objetivos
y a la intencin de su lectura. En este
contexto saber leer equivale a saber cmo
hacerlo de acuerdo con las intenciones
de la actividad lectora y, por tanto,
con su representacin mental
de esas intenciones de manera que slo
as le es posible saber cundo ha ledo
de una forma satisfactoria. La relacin entre
el conocimiento implcito y explcito,
entre el uso de las habilidades lingsticas
y su aprendizaje formal, es un tema esencial
en la programacin de la enseanza
y del aprendizaje de la lectura.
La interpretacin sin lmites
El lector y el contexto
Como seala Teresa Colomer (1997: 12),
la interpretacin aboca a la constatacin
de la diversidad y multiplicidad
de las repuestas personales ante los textos,
un aspecto que la lectura guiada en la escuela
no ha potenciado ni incluso aceptado hasta
ahora. Sin embargo, la respuesta del lector
es un aspecto muy atendido en la tradicin
educativa anglosajona y el razonamiento
crtico (distinguir entre datos y opiniones
del autor, juzgar la credibilidad, aplicar
El valor de la lectura
La enseanza de la lectura en el mbito
escolar no slo debe organizarse a partir
de las ideas y de las orientaciones antes
enunciadas y que se refieren de manera
especfica al lector escolar y a los textos
que lee. En una situacin como la actual
en la que el valor social de la lectura
se devala a favor de otros canales
94
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 95
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
de comunicacin conviene insistir
en la importancia de crear contextos
de aprendizaje en los que la lectura
se manifieste como una prctica
sociocultural cuyo dominio favorece
la comunicacin entre las personas, el disfrute
del placer del texto y el acceso
al conocimiento cultural. Esta consciencia
del valor no slo escolar sino social de
la lectura es esencial ya que a la postre
constituye el nico factor de motivacin
de un alumnado que, en muchos casos,
como nos recuerda Margaret Meek (1992),
no desean realmente saber leer. De ah que
las actividades de animacin a la lectura
y el uso pedaggico de la biblioteca escolar
en el centro educativo deban tener clara
esta perspectiva si es que no desean agotar
su sentido en su dimensin acadmica.
constituye una actividad que tambin ayuda
a analizar y a entender muchos aspectos
textuales, como las estructuras utilizadas
o la importancia de los conectores. Nada ms
absurdo que establecer fronteras entre leer
para aprender la informacin y escribir
para dar cuenta de lo aprendido. Unir ambas
actividades repercute en el progreso lector
del alumnado y es una va muy transitada en
la actualidad en la programacin docente
en las aulas en torno a proyectos de trabajo.
Evaluar la lectura
En educacin no basta con saber
qu es la lectura, qu significa leer y cules
son las habilidades, las estrategias
y los conocimientos implicados
en la comprensin de los textos. Cuando en
el mbito escolar constatamos a menudo el
extravo del lector escolar en los itinerarios
del significado es necesario identificar
con precisin en qu nivel se sita ese
extravo con el fin de saber qu tipo de ayuda
pedaggica requiere. De ah que, teniendo
en cuenta la naturaleza interactiva del acto
lector a la que antes aludimos, convenga
evaluar la competencia lectora del alumnado
en relacin con los siguientes aspectos
(Alonso Tapia, 1995):
Sus ideas y actitudes previas sobre
lo que es importante leer.
Su conocimiento del lxico general
y especfico de cada tipo de texto.
Las estrategias que utiliza para evitar
y corregir errores de lectura.
Sus conocimientos y presuposiciones
previos sobre el contenido de la lectura.
Leer, conversar sobre lo ledo y escribir
Una de las actividades ms tiles
en el aprendizaje de la comprensin de textos
es aquella que interrelaciona la discusin oral
con los textos escritos. En efecto, en las aulas
la discusin colectiva o en grupos enriquece la
comprensin lectora al ofrecer las
interpretaciones de los dems, refuerza
la memoria a largo plazo, ya que los alumnos
deben recordar la informacin para explicar
lo que han entendido, y contribuye a
desarrollar la comprensin en profundidad
y el pensamiento crtico si se ven obligados
a argumentar sobre las opiniones emitidas
eliminando las incoherencias
y contradicciones de su interpretacin
del texto. Por otra parte, la escritura de textos
95
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 96
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
En este contexto, no deja de resultar
paradjico que quienes enarbolan algunas
estadsticas sobre la ausencia de hbitos
de lectura y de competencias lectoras entre
un sector del alumnado de la educacin
obligatoria y las utilizan como un argumento
objetivo y cientfico al servicio de cambios
en profundidad en los ltimos aos
de la escolaridad obligatoria hayan elaborado
a la vez un currculo obligatorio del rea
de Lengua castellana y Literatura (MECD,
2001) que, entre otras incoherencias, olvida
las estrategias del aprendizaje de la lectura
y opta por un enfoque formal de la enseanza
de la lengua en detrimento de un enfoque
comunicativo orientado a la mejora de
las habilidades comprensivas y expresivas
de las alumnas y de los alumnos (Lomas,
Miret, Ruiz y Tusn, 2001). Dicho de otra
manera, el currculo oficial opta por ensear
conceptos lingsticos e historia literaria
antes que conocimientos y destrezas
comunicativas (incluidos los conocimientos
y las destrezas que favorecen tanto
un mayor grado de competencia lectora
como una actitud ms abierta ante la lectura
y el ocio lector). Como si cierto saber
sobre la lengua (el conocimiento gramatical)
garantizara por s solo un saber hacer
cosas con las palabras y como si el saber
literario (entendido como el conocimiento
acadmico, y a menudo efmero,
de algunos hechos de la historia literaria)
fuera condicin necesaria y suficiente
para la adquisicin escolar de hbitos
lectores y de actitudes de aprecio
ante la expresin literaria
(Lomas, 1999).
Su actividad inferencial al leer en funcin
de los aspectos sintcticos y semnticos del
texto (referencia textual, temporalidad,
conectores, referente temtico, contexto
textual y extratextual...).
Las estrategias que utiliza para identificar
la intencin del autor del texto, as como
para distinguir entre ideas principales
y secundarias.
Su capacidad para identificar el tipo
de texto del que se trata, su estructura
interna y su contexto de emisin
y recepcin.
Su habilidad a la hora de distinguir
informacin y opinin, datos e ideas,
hechos y argumentos.
Y su capacidad para seleccionar
en el texto la informacin relevante
y la informacin complementaria.
Como he sealado al comienzo de estas
lneas, una adecuada comprensin
de los textos escritos favorece el aprendizaje
escolar de los contenidos de las distintas reas
y materias del currculo. Por ello, el anlisis
de los resultados de una evaluacin escolar de
la comprensin lectora interesa no slo
al profesorado de lengua y literatura.
No en vano el primero de los objetivos
generales de la educacin secundaria obligatoria
alude a la conveniencia de contribuir desde
todas las reas a la adquisicin y al desarrollo
de las capacidades de comprensin de
mensajes orales y escritos con propiedad,
autonoma y creatividad (...) utilizndolas
para comunicarse y para organizar los
propios pensamientos, y reflexionar sobre
los procesos implicados en los usos
del lenguaje (MEC, 1991; MECD, 2001).
96
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 97
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
y con cohesin semnticas sino tambin
con significado en sus vidas, textos
que les diviertan, les emocionen,
les incomoden, les sirvan para expresarse
y entenderse, les descubran realidades
ocultas les ayuden. Todo menos
esos tediosos textos que no entienden, que
les son ajenos y cuyo significado comienza y
concluye en su sentido escolar (1).
Si la educacin formal quiere afrontar el reto
de la alfabetizacin cultural de toda
la poblacin en las sociedades postmodernas
(en las que la comunicacin audiovisual
y las mediaciones virtuales a travs de
Internet ocupan cada vez ms el escenario
de los intercambios comunicativos entre las
personas), debera considerar
el fomento de la comprensin lectora como
una tarea absolutamente prioritaria
e implicar al alumnado en actividades
de lectura que les vayan proporcionando de
una manera gradual las habilidades y las
destrezas necesarias para el dominio
de los diversos usos escolares y sociales de la
lectura y de la escritura.
Un leve aire emancipatorio
Cualquier aprendizaje es el resultado
de la comprensin y de la interpretacin.
Sin embargo, la adquisicin del conocimiento
escolar y cultural no es slo el efecto
de una simple transmisin de informacin.
Hoy sabemos que las personas aprendemos
en interaccin con otras personas,
con los objetos, con los textos, con el entorno
fsico y social, y que en esa conversacin
vamos construyendo no slo algunos
aprendizajes sino tambin las teoras
del mundo que confieren sentido a nuestra
existencia. Por ello, y en relacin
con la enseanza de la lectura, conviene tener
en cuenta que cada alumna y cada alumno
aprenden en interaccin con el objeto
de conocimiento en este caso, el cdigo
escrito y relacionndose con otros sujetos
alfabetizados en situaciones donde leer
y escribir tiene sentido, lo cual implica
que el estudiante debe participar
activamente en actividades sociales de lectura
y escritura en las que se pueda verificar,
confrontar y refinar la validez de sus hiptesis
para adaptarlas progresivamente al uso
convencional del cdigo escrito
y a su autntico uso social. Por tanto, el papel
de las instituciones educativas debe
ser formar ciudadanos alfabetizados
que dominen funcional y socialmente la
cultura escrita (Carvajal y Ramos, 2003: 12).
Frente a la obsesin actual
de las administraciones educativas
por resolver los problemas de la educacin
(1) La seleccin de textos literarios de lectura obligatoria
establecidos por el currculo de Lengua castellana
y Literatura (MECD, 2001) para el alumnado
del primer ciclo de la Educacin Secundaria
Obligatoria (12-14 aos) constituye un perfecto
ejemplo de cmo alejar a los adolescentes
de la lectura literaria.
Por ello, es esencial en todas las reas
educativas y a lo largo de toda la escolaridad
ayudar a los alumnos y a las alumnas a leer
y a entender textos con sentido, no slo
con sentido en s mismos con coherencia
97
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 98
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
a golpe de ordenadores (2), y sin que ello
suponga por mi parte una actitud
apocalpticaante el uso de las nuevas
tecnologas de la informacin en las aulas,
convendra quiz volver a pensar
en poner el acento en la enseanza
de las destrezas lingsticas esenciales
en la vida de las personas (hablar, escuchar,
leer, entender y escribir) y en el aprendizaje
escolar de la competencia comunicativa
de las personas (Lomas, 1999).
las personas y de comprensin del mundo,
un instrumento que nos ayuda a realizar
las tareas, a acceder a mundos ocultos
y a dialogar con otras opiniones, culturas y
sentimientos. Ello nos obliga a ir construyendo
una educacin integradora, abierta, flexible
y creativa y una sociedad democrtica
por la que circule un leve aire emancipatorio
(Lled, 1991).
Por ello, me gustara concluir estas palabras
con otras palabras de Paulo Freire,
con las que uno de los ms ilustres pedagogos
de la alfabetizacin justific la importancia de
leer para aprender a entender y a transformar
el mundo:
La lectura del mundo precede
siempre a la lectura de la palabra
y la lectura de sta implica
la continuidad de la lectura de aqul.
Este movimiento del mundo a la palabra
y de la palabra al mundo siempre est
presente. Movimiento en el que
la palabra dicha fluye del mundo mismo
a travs de la lectura que de l hacemos.
De alguna manera, sin embargo,
podemos ir ms lejos y decir
que la lectura de la palabra no es slo
precedida por la lectura del mundo sino
tambin por cierta forma de escribirlo
o de reescribirlo, es decir, de transformarlo
a travs de nuestra prctica consciente
(Freire, 1984: 105 y 106).
Aunque los tiempos actuales inviten a
instalarse en la aldea digital, seguimos
habitando en la Galaxia Guttenberg y,
por tanto, sigue siendo necesario crear
y transformar el aula en una comunidad
de lectores implicados en la tarea de entender
a travs de continuos actos de lectura
(reflexiva y compartida). Una tarea
en la que la lectura no es sino
una herramienta de comunicacin entre
(2) En relacin con algunos espejismos tecnolgicos
y con algunos nfasis -en mi opinin desmesuradosen atajar la enfermedad del fracaso escolar
con el antdoto de la informtica no me resisto
a citar unas oportunas palabras de Emilio Lled
al respecto: Tengo serias dudas de que el progreso
de nuestro todava balbuciente sistema educativo
tenga que ver con la cantidad de ordenadores
que almacenan, por pupitre, nuestros alumnos
en las escuelas. Los dedos infantiles y adolescentes
tienen que tocar, pero no slo ni principalmente
teclados, tienen que tocar las cosas, pasar pginas,
mover fichas, garabatear renglones, pensar y soar
con las palabras, or a los maestros, hablar y mirar,
jugar y leer, crear, dudar, y eso, en principio, ante
la exclusiva pantalla de la vida (Lled, 2000: 44).
Es desde esa voluntad de transformacin
del mundo desde la que algunas personas
seguimos creyendo que otra escuela
es posible, aunque stos no sean buenos
tiempos para las utopas.
98
Seminario de primavera 2003
84-99 21/6/06 10:24 Pgina 99
www.fundacionsantillana.com
Leer para entender el mundo
Ponencias
LLED, EMILIO (1991): Las utopas en el mundo actual.
Universidad Internacional Menndez Pelayo.
Santander (reedicin en Imgenes y palabras. Taurus.
Madrid. 1998).
(2002): El medio no ha sido el mensaje,
en El Pas, 12 de mayo de 2000, pgina 44.
Bibliografa
ALONSO TAPIA, JESS (1995): La evaluacin
de la comprensin lectora, en TEXTOS de
Didctica de la Lengua y la Literatura, nmero 5.
Gra. Barcelona, pp. 63-68.
CALSAMIGLIA, HELENA y TUSN VALLS, AMPARO
(1999): Las cosas del decir. Manual de Anlisis
del Discurso. Ariel. Barcelona.
CARVAJAL, FRANCISCO y RAMOS, JOAQUN (2003): Leer,
comprender e interpretar en un aula que investiga,
en TEXTOS de Didctica de la Lengua
y la Literatura, nmero 33. Gra. Barcelona.
COLOMER, TERESA y CAMPS, ANNA (1996): Ensear
a leer, ensear a comprender. Celeste/MEC. Madrid.
COLOMER, TERESA (1997): La enseanza
y el aprendizaje de la comprensin lectora,
en SIGNOS, nmero 20. Centro de Profesores de
Gijn. Gijn, pp. 6-15 (reedicin en LOMAS, CARLOS
comp., El aprendizaje de la comunicacin
en las aulas. Paids. Barcelona. 2002).
ECO, UMBERTO (1996): Conferencia en la Accademia
Italiana degli Studi Avanzati. USA, 12 de noviembre
de 1996.
FREIRE, PAULO (1984): La importancia de leer y el proceso
de liberacin. Siglo XXI. Mxico.
GIL CALVO, ENRIQUE (1985): Los depredadores
audiovisuales. Juventud urbana y cultura de masas.
Tecnos. Madrid.
LOMAS, CARLOS (1996): El espectculo del deseo. Usos
y formas de la persuasin publicitaria. Octaedro.
Barcelona.
(1999): Cmo ensear a hacer cosas con las palabras.
Teora y prctica de la educacin lingstica.
Dos volmenes. Paids. Barcelona (2. edicin
corregida y ampliada, 2001).
(2002): El aprendizaje de la comunicacin
en las aulas, en LOMAS, CARLOS (comp.),
El aprendizaje de la comunicacin en las aulas.
Paids. Barcelona.
LOMAS, CARLOS; MIRET, INS; RUIZ, URI y TUSN,
AMPARO (2001): Las humanidades como pretexto,
en TEXTOS de Didctica de la Lengua y la Literatura,
nmero 21. Gra. Barcelona.
MEEK, MARGARET (1992): Ajudant els lectors,
en COLOMER, TERESA, Ajudar a llegir. La formaci
lectora a primria i secundria. Barcanova. Barcelona.
MILLS, JUAN JOS (2000): Leer, en El Pas,
16 de diciembre de 2000.
MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA (1991): Real
Decreto 1007/1991 que define las enseanzas mnimas
correspondientes a la Educacin Secundaria Obligatoria
(BOE, 26 de junio de 1991). Madrid.
MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE
(2001): Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen las enseanzas
mnimas correspondientes a la Educacin Secundaria
Obligatoria (BOE nmero 14, martes 16 de enero
de 2001). Madrid.
OCDE (2002a): PISA. La medida de los conocimientos
y destrezas de los alumnos. La evaluacin de la lectura,
las matemticas y las ciencias en el Proyecto Pisa 2000.
Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte. Madrid
(http://www.pisa.oecd.org/).
(2002b): Conocimientos y destrezas para la vida.
Primeros resultados del Proyecto Pisa 2000.
Educacin y Destrezas. Ministerio
de Educacin, Cultura y Deporte. Madrid
(http://www.pisa.oecd.org/).
PENNAC, DANIEL (1993): Como una novela. Anagrama.
Barcelona, 1993.
SOL, ISABEL (1997): De la lectura al aprendizaje,
en SIGNOS, nmero 20. Centro de Profesores
de Gijn. Gijn, pp. 17-21 (reedicin en LOMAS,
CARLOS comp., El aprendizaje de la comunicacin
en las aulas. Paids. Barcelona. 2002).
99
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 100
www.fundacionsantillana.com
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 101
www.fundacionsantillana.com
IV
Rendimientos
de los alumnos
en matemticas
Mara Dolores de Prada
Catedrtica de Matemticas e Inspectora de Educacin
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 102
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Rendimientos de los alumnos en matemticas
os resultados obtenidos
por los alumnos o el logro
de los objetivos educativos es un factor
de calidad de los sistemas educativos
y, por ello, tanto a nivel nacional como
internacional los estados promueven
diagnsticos y proyectos de evaluacin
de dichos rendimientos.
Ferrn Ruiz Tarrag
Director del Programa de
Informtica Educativa. Dpto.
de Enseanza de Catalua
En el Proyecto PISA, la evaluacin
de los rendimientos en matemticas est
relacionada con lo que, para este proyecto,
se considera que debe ser la formacin
matemtica de nuestros escolares:
La capacidad del individuo de desenvolverse
en el mundo, para identificar, comprender,
establecer y emitir juicios con fundamento
acerca del papel que juegan las matemticas
como elemento necesario en la vida actual
y futura de ese individuo como ciudadano
constructivo, comprometido y capaz
de razonar.
Las competencias matemticas
que se evalan son de tres clases:
1. Reproduccin, definiciones y clculos;
que hace referencia a destrezas que
implican codificar y descodificar,
traduccin de lenguajes, manejo
de frmulas y ecuaciones y clculos.
2. Conexiones e integracin
para la resolucin de problemas;
que hace referencia a tcnicas
de representacin y de planteamiento
y resolucin de problemas.
3. Pensamiento matemtico
y generalizaciones; que incluye
el razonamiento y la matematizacin
de situaciones reales.
Una capacidad fundamental segn
el proyecto que implica esta nocin
de formacin matemtica es la de plantear,
formular y resolver problemas dentro de
una variedad de reas y situaciones.
Por ello, esta evaluacin se hace
teniendo en cuenta las competencias
matemticas que se desarrollan
en situaciones y contextos reales.
Las situaciones hacen referencia al entorno
en que se presentan los problemas matemticos,
y son de tipo educativo, profesional, laboral y
personal. Los contextos se seleccionan
en relacin con algunas de las grandes ideas
matemticas que estn subsumidas en
los currculos de los distintos pases. As,
en el primer ciclo (2000-2003), las grandes
ideas matemticas que se evalan son:
(1) PISA, la medida de los conocimientos y destrezas
de los alumnos. Un nuevo marco para la evaluacin.
MECD. INCE. M-2000.
102
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 103
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
2000 para alumnos que estaban en cuarto
curso de Educacin Secundaria el porcentaje
medio de aciertos en las preguntas
de matemticas ha sido del 40%.
a) el cambio y el crecimiento y b) el espacio
y la forma, que estn subsumidas en las siguientes
lneas curriculares: el nmero, la medida,
la estimacin, el lgebra, las funciones
y la geometra.
Expresado en habilidades matemticas,
el 82% de los alumnos de 16 aos:
En el caso de las matemticas, el instrumento
utilizado es la prueba de lpiz y papel
con preguntas abiertas y cerradas, donde
se evalan las destrezas bsicas pero tambin
las destrezas de orden superior,
generalmente mediante problemas abiertos.
A diferencia de otras evaluaciones,
las situaciones en que se plantean los problemas
no permiten la contestacin de forma
rutinaria, con lo que el xito unido al azar
es poco probable.
Saben:
Realizar operaciones sencillas
con nmeros decimales y obtener
aproximaciones con ellos.
Expresar algebraicamente enunciados
simples.
Manejar e interpretar grficos simples.
Expresar algebraicamente la relacin
entre las dimensiones de una figura plana
e identificar expresiones algebraicas
asociadas a una funcin.
Han participado 28 de los 29 pases
de la OCDE y tres pases que no son de
esta organizacin. Espaa est por debajo
de la media de los pases de la OCDE,
al igual que sucedi en la evaluacin
internacional TIMSS publicada
en el ao 1997. Los resultados del Proyecto
PISA, en matemticas, conceden a Espaa
el lugar 23 de los 31 pases, con una media de
476 puntos y a una distancia de 24 puntos
de la media de la OCDE, a 81 puntos de
Japn y a 53 del Reino Unido. Los cuatro
primeros lugares los obtienen Japn, Corea,
Nueva Zelanda y Finlandia. Pases de nuestro
entorno europeo, como Francia, Reino
Unido, Alemania, Blgica e Irlanda, en las dos
evaluaciones obtienen resultados
significativamente superiores a los nuestros.
No saben:
Expresar en lenguaje algebraico
el enunciado de un problema,
Resolver problemas de nmeros enteros
y fraccionarios.
Calcular el rea de figuras planas
compuestas de tringulos y rectngulos.
Relacionar el Teorema de Pitgoras
con las longitudes de los lados de
un tringulo para saber si es rectngulo.
Calcular el volumen de un ortoedro.
Aplicar el concepto de traslacin
mediante el uso de coordenadas
cartesianas.
Interpretar relaciones funcionales
dadas mediante una expresin algebraica.
Si consideramos las calificaciones
de los profesores, en el ltimo trienio
en la Comunidad de Madrid los porcentajes
En el plano nacional no salimos mejor
parados. En el ltimo Diagnstico
del Sistema Educativo realizado en el ao
103
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 104
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Cuadro 1. Datos de matemticas en la Educacin Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid, en porcentaje
de aprobados.
Aos
1999-2000
2000-2001
2001-2002
Segundo
Tercero
Cuarto
Segundo
Tercero
Cuarto
Segundo
Tercero
Cuarto
65%
55,4%
68,5%
63,7%
55,1%
64,9%
61,8%
55,6%
66,6%
Fuente: Inspeccin de Educacin de la Comunidad de Madrid.
de aprobados han ido disminuyendo
en la forma que se indica en el cuadro 1.
el diagnstico del sistema educativo,
los cuestionarios de opinin realizados
a los profesores y la experiencia personal,
se pueden identificar algunos puntos
de inters, en relacin con los resultados de
los alumnos en matemticas, sobre los que
la sociedad, los profesores, las familias
e incluso los alumnos deberan reflexionar.
Todos estos antecedentes nos llevan
a plantearnos el siguiente interrogante:
qu est pasando con la formacin
matemtica de nuestros alumnos?,
y, ms ampliamente, qu est pasando
con la formacin bsica que se imparte
en nuestro sistema educativo?
Si es preocupante el dficit en formacin
matemtica de nuestros alumnos es porque,
segn la OCDE, en un mundo dominado
por la tecnologa, los conocimientos
y las actitudes en matemticas son
indispensables para sostener la concurrencia
en el mercado de trabajo y porque los buenos
resultados en matemticas motivan
a los jvenes para iniciar carreras cientficas
y tcnicas.
Problemtica de la enseanza
de matemticas
La epistemologa de la asignatura
La matemtica es una ciencia, un lenguaje
y un instrumento de exploracin
de la realidad. Los escolares de todas
las edades, aunque con distinta intensidad,
necesitan conocer el lenguaje matemtico,
utilizarlo e interpretar la realidad inmediata
a las luces de este lenguaje. Tambin
necesitan dominar las destrezas bsicas
que le permitan utilizar las herramientas
matemticas en el estudio de otras materias
y conocer las estrategias heursticas y
los conocimientos cientficos necesarios
para poder resolver los problemas
Es difcil plantear hiptesis y aventurar
causas dada la cantidad y complejidad
de variables que concurren en el acto
educativo y que sera imposible analizar
en el espacio de tiempo de que disponemos.
Sin embargo, teniendo en cuenta
las evaluaciones internacionales antes citadas,
104
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 105
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
que se le proponen. Todo ello plantea
retos importantes, no exentos de cierta
dificultad, en orden a la formacin
matemtica de nuestros alumnos
de Educacin Secundaria.
Las tendencias actuales en didctica
de la matemtica y en psicologa del
aprendizaje (Polya, Kilpatrick,
Schnfeld, Greeno, Guzmn, Resnick,
por citar slo algunos de los ms conocidos)
conceden una especial importancia
a la comprensin de los conceptos que
implican operaciones de abstraccin
y generalizacin y a la resolucin
de problemas no rutinarios. La capacidad
para resolver problemas no es una capacidad
innata, sino que exige un sustrato
de formacin bsica conceptual
y procedimental, y adems unas estrategias
mentales para abordar el problema
y hacer un plan de resolucin. Ensear
a resolver problemas es un reto
y una satisfaccin. Es conseguir
una estructura de pensamiento que permita
clasificar un problema y buscar caminos
posibles para llegar a la solucin
y un pensamiento bien organizado
que sepa separar lo esencial de lo innecesario.
La didctica de la materia
La formacin matemtica en el alumno
de Educacin Secundaria implica, entre otras
cosas, el dominio de una serie de competencias
y destrezas, como la argumentacin,
la matematizacin, la destreza para plantear
y resolver problemas, la destreza
de codificacin y descodificacin simblica,
formal y tcnica. Dichas competencias
y destrezas configuran una estructura
intelectual y una disciplina mental fundadas
en el razonamiento lgico, la abstraccin,
la precisin en el lenguaje, la capacidad
de sntesis y de juicio razonado. Y conllevan
la consolidacin de hbitos y actitudes
mentales que trascienden el mbito
de la propia matemtica, tales como:
la perseverancia, el esfuerzo, los hbitos
de estudio y trabajo, la atencin, la tenacidad,
la paciencia, la flexibilidad y la bsqueda
constante de la verdad.
En relacin con la didctica de la materia
hay los siguientes dficit:
Falta de estudios sobre investigacin
en didctica de la matemtica aplicados
a nuestro entorno.
Escasos estudios de investigacin-accin
aplicados al aula.
Desconexin entre el profesorado
que est en contacto con los alumnos
y los centros donde se investiga.
Falta de una inspeccin especializada
en asignatura y nivel que pueda
ser motor de innovacin y canal
de difusin de experiencias educativas.
El desarrollo de estas potencialidades
(que ya pueden exigirse en las edades
de 14-16 aos segn los expertos
en psicologa evolutiva) modela la mente
y la personalidad, da a la formacin
matemtica un marcado carcter
humanista y exige esfuerzo,
una metodologa adecuada y tiempo
de estudio para la consolidacin de
conceptos, procedimientos y actitudes.
105
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 106
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
La metodologa y los materiales utilizados
Excesiva diversidad del alumnado dentro
de la misma aula, aulas muy heterogneas.
Enseanza pasiva.
Indisciplina.
Falta de hbitos de estudio y de trabajo.
Falta de equilibrio entre rutina
e innovacin.
Desequilibrio entre memorizacin
y creatividad o ausencia de esta ltima.
Falta de preparacin para utilizar
las herramientas matemticas.
Desmotivacin y falta de esfuerzo
de los alumnos.
La mejor metodologa, en estos tiempos,
es la que logra motivar al alumno.
En el Diagnstico General del Sistema
Educativo (INCE 2000) se concluye que,
en matemticas, la metodologa
ms relacionada con buenos rendimientos
es la que da lugar a pocos trabajos en grupo,
bastante trabajo individual, tareas para casa
y bastante participacin del alumno
en las explicaciones del profesor. En relacin
con los materiales, hay que ser cautos,
seleccionar bien y saber utilizarlos.
En el diagnstico del INCE citado,
se encuentra una aparente contradiccin.
Por una parte, a ms recursos informticos
en su casa, mejor rendimiento obtienen
los alumnos. Sin embargo, la excesiva
utilizacin de stos en el aula produce
disminucin en los rendimientos.
Y en matemticas el uso del libro de texto
tiene un punto ptimo en relacin
con los resultados, que se consigue cuando
su utilizacin est en el punto medio-alto
de la escala (2).
Preguntados los profesores sobre qu tipo
de medidas seran ms adecuadas
para soslayar algunos de estos problemas
contestan aludiendo a medidas de tipo
organizativo y acadmico, tales como:
eliminar la promocin automtica, establecer
grupos de apoyo y aumentar el horario
en las materias instrumentales, aulas
de currculo adaptado y en ltimo lugar
aluden a medidas de tipo metodolgico
porque segn ellos: Primero hay que poner
las condiciones para que se pueda dar clase.
El trabajo de los alumnos
La problemtica del aprendizaje
de la asignatura
El lema instruir deleitando o aprender
jugando, difundido en los ltimos 12 aos,
ha tenido una interpretacin equvoca
que ha llevado en muchos casos al abandono
de todo esfuerzo en el trabajo escolar
y esto en el quehacer matemtico ha tenido
funestas consecuencias. Es cierto que para
entender las matemticas es necesario
una aproximacin a lo concreto, al juego
y a la experiencia inmediata como primer
Problemtica en el aula
Los problemas que se plantean en el aula
de matemticas y que dificultan
el aprendizaje tienen que ver con:
(2) En una escala con las siguientes categoras: baja,
media-baja, media-alta, alta.
106
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 107
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
paso en la elaboracin del concepto;
pero el ltimo peldao que hay que recorrer
en todo quehacer matemtico es
el de la abstraccin, al cual no siempre
es posible llegar mediante el juego
y el divertimento. Se necesita esfuerzo y
estudio por parte del alumno,
y ello no se puede enmascarar con recetas,
recursos ldicos o ejercicios automticos,
porque as no se lograr ensear matemticas
y se defraudar a los alumnos, a la familia y
a la sociedad.
fuera del aula. Aqu es imprescindible
la colaboracin de las familias. Las ltimas
modas pedaggicas desterraron los deberes
y trabajos para casa, que ahora se vuelven
a reivindicar por parte de padres
y autoridades educativas. En el estudio
internacional TIMSS antes citado,
se ha encontrado una alta correlacin positiva
entre las horas de estudio que los escolares
dedican en su casa a las materias curriculares
y la media de rendimiento en matemticas.
De tal manera que los estudiantes espaoles
comprendidos en dicho estudio que dedican
ms de tres horas al trabajo escolar
en sus casas han obtenido una media
de 487 puntos, que es la ms alta obtenida
por Espaa en dicha evaluacin, aunque
la puntuacin de nuestros mejores estudiantes
est an muy lejos de los 602 puntos obtenidos
por Singapur y de los 513 que marca la media
internacional. Tambin en el Diagnstico
General del Sistema Educativo se encuentra
una alta correlacin entre el tiempo
que dedican a los deberes en casa y altos
rendimientos en matemticas. Los alumnos
que dedican ms de tres horas a los deberes
son los que obtienen mejores rendimientos.
El tiempo dedicado a su aprendizaje
El tiempo de estudio es otra variable
que incide a la hora de valorar la formacin
matemtica de nuestros alumnos. En relacin
con el horario escolar, el tiempo semanal
dedicado a las matemticas ha pasado de
4 horas a 3 perodos de 50 minutos,
es decir, se ha reducido en un 40%.
Anteriormente ya haba sufrido tambin
otro recorte y haba pasado de 5 horas
a 4. El tiempo de contacto con el profesor
es un factor importante para la sedimentacin
de los conocimientos y para que se produzca
el acto de aprendizaje que incluye
motivacin, comprensin, cifrado,
transferencia y generalizacin.
Todas estas fases precisan un tiempo
de respuesta que no es el mismo en todos
los alumnos y que debe ser ampliado cuando,
como sucede ahora, en las clases,
hay una acusada heterogeneidad de origen
en cuanto a conocimientos previos.
La actitud de los alumnos
Otro aspecto importante en el xito
de la matemtica es la actitud positiva hacia
su estudio. Muchos alumnos se bloquean ante
esta materia producindose un rechazo
que les impide aprender. Los profesores
deben luchar por eliminar estos bloqueos
presentando unas matemticas asequibles,
cercanas a la experiencia, con una adecuada
No se puede olvidar una reflexin sobre
el tiempo que los alumnos dedican al estudio
107
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 108
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
gradacin de las dificultades, haciendo
ver al alumno su funcionalidad, tanto
para otros aprendizajes como para la vida
profesional, y recurriendo a estrategias
metodolgicas que hagan ver la claridad
y la belleza de las construcciones
matemticas. Los alumnos que tienen
mejores rendimientos, segn el diagnstico
del INCE (mayo 2001), son aquellos
que muestran inters por ir a clase, inters
por la asignatura y una sensacin
de no excesiva dificultad.
comparacin con otros pases de nuestro
entorno, los recursos dedicados
a la Educacin Bsica constituyan
un problema comparativo. Segn datos
de la OCDE en la edicin
2001 (3), datos de 1998, el gasto acumulado
por alumno desde que empieza
su escolarizacin hasta los 15 aos es,
en trminos comparativos, ms alto en
Espaa que en muchos pases de la OCDE
que han obtenido mejores resultados.
Por ejemplo, el gasto acumulado por
estudiante en instituciones educativas
en dlares (convertidos usando PPPs) (4)
es, en relacin con la renta per cpita, mayor
en Espaa que en Reino Unido, Irlanda,
Blgica, Alemania, Hungra, Repblica Checa,
Corea y Australia. Y esto es as cuando
se presentan los datos desagregados.
No parece procedente, cuando se trata
de resultados de Secundaria, presentar gastos
globales que involucran a otros niveles
educativos como la Educacin Universitaria,
la Investigacin y la Educacin Superior.
La colaboracin de las familias
En casi todos los estudios realizados
sobre xito o fracaso en matemticas
se subraya la necesaria y no conseguida
colaboracin de las familias. El estudio
de IDEA Opinin de los profesores
sobre la calidad de la educacin concluye que
existe prcticamente unanimidad
en considerar que la institucin familiar
es el principal factor del que depende
la educacin. Un 93% considera que la familia
influye bastante o mucho, seguida
de la escuela con un 66% y de los amigos
con un 65%. A la vez, dichos profesores
opinan que la familia cada vez delega ms
en la escuela parte de sus responsabilidades
educativas (un 92% lo cree as).
Aunque segn el informe sobre el Proyecto
PISA de la OCDE (5), hay en general
una asociacin positiva entre el gasto por
estudiante y los resultados, hay pases como
Dinamarca, Estados Unidos, Alemania e Italia
que tienen resultados mucho ms bajos
de lo que les correspondera, en la lnea
Los recursos financieros a disposicin
de las escuelas
(3) Regards sur lducation. Les indicateurs de lOCDE.
Edition 2001.
(4) Son tasas de conversin monetaria que permiten
expresar en una unidad comn el poder de compra
de diferentes monedas.
(5) Knowledge and skills for life. OECD 2001.
Aunque en educacin nunca se consideran
suficientes los recursos ya que siempre
hay nuevas necesidades que cubrir, no se
puede decir que en Espaa, y en
108
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 109
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
de tendencias, por los gastos educativos
que sostienen y, por otra parte, Corea, Australia
y la Repblica Checa, cuyos gastos
por estudiante son menores, son pases
con muy buenos resultados en matemticas
y ciencias.
Tampoco sera desdeable
que la Administracin educativa se planteara
cambios en los indicadores de calidad
basados en la estructura del sistema
y en los aspectos organizativos, como
se est haciendo en otros pases de nuestro
entorno geogrfico.
Parece, por tanto, que no existen relaciones
estrechas ni consistentes entre el nivel
de recursos y los resultados en matemticas
y ciencias. Esta conclusin est de acuerdo
con la de varios estudios sobre la eficacia
de las escuelas, que muestran que, aunque
los niveles de financiacin y los factores
socioeconmicos pueden en parte explicar
las diferencias de los resultados,
sigue habiendo variaciones importantes
entre escuelas que disponen de los mismos
medios financieros y estn frecuentadas
por las mismas categoras socioeconmicas.
El informe de la OCDE antes citado advierte
que los gastos por estudiante slo explican
el 17% de las variaciones en los resultados
entre pases.
La formacin de los profesores de matemticas
En el ao 1991 se cambian los planes
de estudio para la formacin de maestros
y se eliminan las especialidades de Ciencias
Humanas, Ciencias, Preescolar y Lengua
Espaola y Extranjera, y aparecen
las de Primaria, Infantil, Lengua Extranjera,
Educacin Fsica, Educacin Musical
y Audicin y Lenguaje. La duracin
de los estudios para maestro de enseanza
Primaria es de tres aos y se organiza en 200
crditos. De las 4 especialidades,
la de Primaria es aquella en la que hay ms
horas de matemticas y sta apenas alcanza
el 8% de la carga total. En el resto de las
especialidades slo es del 2%. El profesor
Rico (6) atribuye a la escasa y deficiente
formacin de los profesores la degradacin
de la enseanza de las matemticas en
Primaria.
Es por tanto conveniente
que las autoridades educativas comiencen
a considerar prioritarios otros aspectos
que a juicio de los profesores estn incidiendo
ms fuertemente en la calidad
de la educacin y en los rendimientos de
los alumnos en la etapa de Secundaria
Obligatoria como: la falta de disciplina
en los centros, el desnimo del profesorado,
la excesiva duracin de la etapa comprensiva,
el sistema de evaluacin, la promocin
automtica, el desinters de algunos alumnos
por seguir estos estudios, el absentismo
escolar y la poca colaboracin de las familias.
Abraira y cols. (1997) (7) analizaron
los planes de estudio de 69 centros
de Formacin Inicial de Maestros.
En los planes de la especialidad de Educacin
Primaria se calcul una media de 13,5 crditos
(6) SUMA nmero 34, p. 50.
(7) SUMA nmero 38, p. 34 y ss.
109
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 110
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
troncales y obligatorios en asignaturas
relacionadas con matemticas, de lo que
resulta un 6,4% de los crditos totales. Pero
si consideramos las dems especialidades,
podemos encontrarnos con apenas un 3%
de crditos dedicados a la Didctica de
las matemticas e incluso en algunos planes
de estudio de la especialidad de Educacin
Especial no existe asignatura de Didctica
de las matemticas. Segn el profesor
Carrillo, el predominio de materias
psicopedaggicas y el exceso de erudicin
sobre teoras educativas es algo especfico
del Plan Espaol actual de preparacin de
profesores de Primaria. Parece necesario
revisar a fondo el desnivel actualmente
existente entre los conocimientos del profesor
de Primaria sobre las reas curriculares
y sus didcticas y sus conocimientos
pedaggicos generalistas para tomar
las medidas correctas.
extranjeros, han intentado identificar
diferentes dominios de conocimiento
especficos. Por supuesto, nadie duda de
que un profesor que va a impartir clase
de matemticas tiene que saber matemticas,
pero las investigaciones han puesto de
manifiesto que junto con un conocimiento
de las mismas hay que aadir, entre otras
cosas, un conocimiento de y sobre
la actividad matemtica, de la historia
y epistemologa de la disciplina y
del currculo matemtico escolar. Tambin
es necesario un conocimiento de los alumnos
y de los procesos de aprendizaje,
que le capacite para analizar los errores
y dificultades, la forma en que se estructura
la informacin, el papel que desempean las
representaciones, etc. Adems, debe incluirse
un conocimiento del proceso instructivo
que permita establecer objetivos, planificar,
seleccionar y disear tareas matemticas,
valorar y evaluar el aprendizaje en relacin
a los objetivos matemticos pretendidos,
gestionar la interaccin en el aula, etc.
El aprender el oficio mediante ensayo y error
de los profesores de Secundaria
Los intentos de la Administracin
en el pasado de dotar a los profesores
de ese conocimiento de la didctica especfica
en relacin con las matemticas no podemos
decir que hayan sido demasiado fructferos
(basta con recordar el escaso impacto
que ha tenido el Certificado de Aptitud
Pedaggica y los innumerables cursos que
se han hecho). Pero lo que queremos
destacar es la poca atencin que se prest
en todo momento a las investigaciones
que se estaban desarrollando. Numerosos
investigadores, tanto nacionales como
La opinin de los profesores
Se encuentra reflejada en encuestas
realizadas por diversas instituciones,
en los diagnsticos del sistema educativo
realizados por el INCE, en trabajos
de investigacin y en las conclusiones sobre
los Congresos de Educacin Secundaria.
Dificultades que encuentran en la ESO
Planes de estudio:
Alto nmero de materias.
110
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 111
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Ausencia de instrumentos accesibles
y usuales para evaluar actitudes,
normas y valores.
Ambigedad de los trminos
con los que se orienta al profesor sobre
los aspectos a considerar
en la promocin.
La promocin automtica como exigencia
legal que se valora como negativa.
Poco horario en las materias
instrumentales.
Oferta excesiva de optativas.
Escasa atencin a los temas transversales.
Poca valoracin de los medios didcticos
(exceptuando el libro y los materiales
de elaboracin propia) y menos
utilizacin.
Diversificacin ESO:
Clases heterogneas.
Dificultad de los profesores de Secundaria
para su adaptacin al primer ciclo
de la ESO.
Dificultad de llevar a cabo
las adaptaciones curriculares, sin producir
resultados satisfactorios.
Escasa satisfaccin en los programas
de diversificacin curricular y de Garanta
Social, en parte por minoritarios y
en parte por ofrecerse demasiado tarde.
Presencia de un nmero significativo
de objetores escolares. Es un problema
generado en la ESO y sin solucin
por ahora.
Aceptacin terica de la integracin
de alumnos, pero manifiestan muchas
dificultades en la prctica.
Las dificultades ms evidentes
son con los alumnos con deficiencias
psquicas.
Problema de especial incidencia
es el de las minoras tnicas.
Clima escolar:
La conflictividad escolar es un problema
que preocupa al profesorado.
Existen causas que desbordan el mbito
escolar: la problemtica juvenil, la falta
de perspectivas laborales,
la desvalorizacin del esfuerzo.
La convivencia de alumnos de 12 aos
con otros de 18 o 20 en un mismo centro.
Relaciones con los padres:
El padre se ha convertido en cliente, sus
peticiones tienen un carcter reivindicativo
y apoya incondicionalmente al hijo.
Posibles soluciones
Replantearse la formacin inicial
del profesorado en los aspectos cientficos
y didcticos.
Rescatar el papel humanista del profesor.
Humanista en sentido amplio,
no un humanismo ligado solamente
a los aspectos culturales. Un profesor que sea
capaz de despertar una permanente inquietud
intelectual en sus alumnos, capaz de tratar
con personas que estn construyendo
su personalidad.
Evaluacin y promocin:
Constatacin de un hipottico descenso
del rendimiento de los alumnos.
Falta de precisin en los criterios
de evaluacin y de promocin de alumnos.
111
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 112
Rendimientos de los alumnos
en matemticas
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Hacer de la matemtica una ciencia amiga
del alumno, mejorar las estrategias didcticas
y de aprendizaje, lo cual no quiere decir
eliminar el esfuerzo que necesita todo
quehacer matemtico.
Facilitar el trabajo del profesor
en el aula mediante un cambio en los planes
de estudio y en la estructura del sistema
educativo. Arbitrar mecanismos eficaces
para la atencin a la diversidad del alumno,
la multiculturalidad y las minoras tnicas,
as como para la atencin de alumnos
con problemas serios de conducta.
Promover estudios sobre investigacin
en didctica de la matemtica aplicables en
el aula. Establecer conexin entre
el profesorado que est en contacto
con los alumnos y los centros donde
se investiga.
Procurar una adecuada redistribucin
de los recursos humanos.
Potenciar una inspeccin asesora
y especializada en materia y nivel, que sirva
de motor de innovacin y de canal de
difusin de buenas prcticas educativas.
Planificar, construir y defender un clima
de orden y trabajo en el centro educativo
y en el aula que propicie la consecucin
de mejores resultados en matemticas y
en las dems reas y mejore la motivacin
y autoestima del profesorado.
112
Seminario de primavera 2003
P. 100-113 21/6/06 10:26 Pgina 113
www.fundacionsantillana.com
Propuestas
de cambio
para reducir
el fracaso escolar
en las materias
cientficas
Daniel Gil
Universitat de Valncia
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 114
www.fundacionsantillana.com
Ponencias
Propuestas de cambio para reducir el fracaso
escolar en las materias cientficas
as reflexiones y propuestas que siguen
estn concebidas atendiendo al nuevo
marco europeo de finalidades estratgicas,
objetivos y puntos de referencia educativos
establecido por la Unin Europea en 2002.
Ms concretamente, tratan de contribuir
a lograr el tercero de los objetivos enunciados,
que propone reducir a la mitad, de aqu
a 2010, el nmero de estudiantes de 15 aos
con rendimientos insatisfactorios en lectura,
matemticas y ciencias.
Ferrn Ruiz Tarrag
Director del Programa de
Informtica Educativa. Dpto.
de Enseanza de Catalua
Es necesario hacer esta llamada
de atencin para no incurrir en lo que Linn
(1987) denomina amnesia crnica y
que ha caracterizado la innovacin educativa.
Una amnesia que ha conducido, a menudo,
a reincidir en propuestas que han mostrado
ya su ineficacia. Nos tememos que ste
sea el caso, lamentablemente, de los cambios
introducidos por la llamada Ley de Calidad,
supuestamente concebida para reducir
el fracaso escolar de los estudiantes espaoles
y contribuir as a la consecucin
de los objetivos educativos de la Unin
Europea. Como intentaremos mostrar,
los cambios introducidos por dicha Ley
de Calidad reinciden en viejas prcticas
que han mostrado reiteradamente
sus limitaciones.
Nos remitimos a la contribucin
de Guy Haug, en este mismo volumen,
para la justificacin de la importancia de estas
finalidades estratgicas y objetivos concretos.
Aqu nos centraremos en las propuestas
de cambio que cabra impulsar
en la enseanza de las ciencias para contribuir
a su consecucin.
L
a necesidad de propuestas
fundamentadas
Una primera consideracin a realizar,
para encarar este proyecto, es que existe
ya una abundante investigacin
e innovacin en torno a los problemas
de enseanza/aprendizaje de las ciencias,
que est contribuyendo a la construccin
de un cuerpo coherente de conocimientos.
Una investigacin recogida en numerosas
revistas especficas, en abundantes libros y
en handbooks que sintetizan las adquisiciones
consensuadas por la comunidad cientfica
(Gabel, 1994; Fraser y Tobin, 1998).
Recurriremos, pues, al cuerpo de
conocimientos elaborado por la investigacin
en didctica de las ciencias, que apunta, ms
all de mejoras puntuales, a un cambio
de modelo educativo. Y lo haremos tanto
para fundamentar las propuestas orientadas
a reducir los resultados insatisfactorios, como
114
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 115
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
para cuestionar las falsas soluciones.
Antes, sin embargo, queremos llamar
la atencin sobre el carcter universal,
no especficamente espaol, del problema
de los rendimientos educativos
insatisfactorios a los que nos estamos
refiriendo. Ello es necesario
para dar una perspectiva adecuada
a las medidas que deben adoptarse
en nuestro pas y para analizar
las que ya se estn adoptando.
Hasta qu punto es correcta esta lectura?
Es cierto que Espaa aparece por debajo
de la media en los tres dominios analizados.
Pero tambin lo es que un pas como Italia
se sita por debajo de Espaa en esos tres
aspectos y que Alemania lo est en dos
de ellos (comprensin lectora y educacin
cientfica). Conviene, pues, mirar
ms detenidamente las cifras que se dan
para poder interpretarlas correctamente
(Gil y Vilches, 2002). Por lo que se refiere,
concretamente, a la cultura cientfica,
Espaa, por debajo de la media, obtiene
una puntuacin de 491; EEUU, en la zona
media, 499, y Suecia, por encima de la media,
512. El pas de mayor puntuacin es Corea
con 552 puntos. Unas sencillas proporciones
nos permiten calcular que, si concedemos
a Corea una calificacin de 10, a EEUU
le corresponde 9, a Suecia 9.3 y a Espaa
8.9. Ello no quiere decir, claro est,
que la educacin cientfica sea maravillosa
en nuestro pas, ni en Corea,
sino que las diferencias con los pases de nuestro
entorno son mnimas. (Si concediramos
a Corea slo un 6, por ejemplo, Espaa
obtendra 5.3.)
Ua interpretacin incorrecta
n
del informe PISA
La publicacin de los resultados
del estudio PISA realizado en 32 pases
por la Organizacin para la Cooperacin
y el Desarrollo Econmico (OCDE),
en el que Espaa particip a travs
del Instituto Nacional de Calidad
y Evaluacin para evaluar la comprensin
lectora, la cultura matemtica y la cultura
cientfica de los estudiantes de Secundaria,
dio lugar a alarmistas titulares de prensa
y declaraciones de responsables polticos.
Se proclam con tono dramtico
que Espaa apareca en dicho estudio
por debajo de la media en los tres aspectos
analizados y se vio en ello una prueba
del deterioro experimentado por la
Educacin Secundaria en nuestro pas.
Dichos resultados suponan, en consecuencia,
un claro apoyo para los cambios
que se estaban promoviendo
en el sistema educativo y, muy
concretamente, para la llamada
Ley de Calidad hoy ya aprobada.
La gravedad de la situacin no deriva,
pues, del hecho de que nuestro pas obtenga
resultados por debajo de la media,
pues las diferencias son escasamente
relevantes, sino del hecho de que porcentajes
elevados de estudiantes, en Espaa
y en la generalidad de pases europeos,
al igual que en EEUU o en Japn, tienen
rendimientos insatisfactorios, es decir,
muestran escasa capacidad para manejar
115
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 116
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
significativamente los conocimientos
en situaciones de la vida corriente
(que es, como recuerda Jos Luis Gaviria
en otro captulo de este volumen,
lo que el informe PISA ha pretendido
valorar). Esto es lo que debe preocuparnos,
lo que debemos estudiar conjuntamente
con los pases de nuestro entorno e intentar
modificar tomando en consideracin
la abundante investigacin existente
e impulsando los nuevos estudios que sean
necesarios.
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1976; Penick
y Yager, 1986; Gil et al., 1991; Fraser, 1994;
Solbes y Vilches, 1997). En efecto, cuando
alguien llega a interesarse por una tarea,
las posibles dificultades para avanzar
son abordadas como retos que merece
la pena plantearse y persistir
en su consecucin, lo que constituye
un factor esencial, casi una garanta,
para el xito en su realizacin. Debemos
salir al paso, a este respecto,
de la contraposicin entre cultura del
esfuerzo y atencin a lo que puede generar
el inters de los estudiantes. La nueva Ley
de Calidad se presenta, en efecto,
como una defensa del valor fundamental
del esfuerzo, contra el error educativo de
centrarse en despertar el inters
de los alumnos y apostar por el ensear
deleitando. Pero, en realidad, nadie propone
renunciar al esfuerzo, sino, muy al contrario,
hacer posible y gratificante un esfuerzo
continuado, generando para ello el inters
por la tarea.
Resulta imposible resumir aqu
las contribuciones de la investigacin e
innovacin o las caractersticas del modelo
educativo emergente, por lo que nos
limitaremos a resaltar algunas de ellas
que aparecen hoy como particularmente
importantes y prometedoras, pero insistiendo
en que no se trata de introducir
modificaciones puntuales, sino de promover
una transformacin global.
Gnerar inter
e
s como requisito
de un esfuerzo continuado
Algo fundamental, pues, para reducir
el actual fracaso de los estudiantes
de Secundaria en materias cientficas es
actuar directamente para generar un mayor
inters y unas actitudes ms favorables
de los adolescentes hacia la ciencia
y los estudios cientficos. Ms que centrarse
en las deficiencias de sus conocimientos,
se trata de ir a las causas de su falta
de inters por aprender dichos
conocimientos.
Nos referiremos, en primer lugar,
a un resultado bien establecido
por la investigacin educativa en general
y en el campo de la educacin cientfica
en particular: la implicacin real en una tarea
y, por tanto, los logros en la misma, vienen
determinados, en gran medida, por el inters
que esa tarea puede generar, desde el simple
inters extrnseco por el xito
y reconocimiento social, hasta el que
el propio contenido del trabajo puede ofrecer
sta habra de ser, pues, una caracterstica
principal de las propuestas de cambio:
116
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 117
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
centrarse en considerar qu es lo que puede
despertar y mantener el inters de los adolescentes
por el estudio y la prctica de la ciencia. De ah
se deriva una pregunta central a plantearse:
la de las posibles causas de la falta de inters
(e incluso rechazo) de los estudiantes
hacia la ciencia. Pensemos
que uno de los objetivos educativos
introducidos por la Unin Europea consiste
en aumentar la matriculacin en estudios
cientficos, dada la progresiva y preocupante
disminucin de candidatos para los mismos.
est transmitiendo una visin puramente
operativa de la ciencia, que olvida o, incluso,
rechaza todo lo que significa invencin,
creatividad, duda... Una visin
descontextualizada, socialmente neutra,
que ignora, o trata muy superficialmente,
las relaciones Ciencia-Tecnologa-SociedadAmbiente (CTSA), privando de inters
y significado a su estudio. Se trata, pues,
de proceder al anlisis crtico de las posibles
visiones deformadas y empobrecidas de
la ciencia transmitidas por la enseanza,
susceptibles de afectar negativamente
al inters por la actividad cientfica,
a la orientacin de los aspectos clave
de la enseanza de las ciencias, como
las prcticas de laboratorio, los problemas de
lpiz y papel o los contenidos tericos,
y a las mismas finalidades de la educacin
cientfica (Gil, 1993; McComas, 1998; Furi
et al., 2001; Solbes, Vilches y Gil, 2001;
Maiztegui, et al. 2002; Fernndez, et al., 2002).
Sin nimo exhaustivo, sealaremos dos
causas del desinters por la ciencia bien
documentadas en la investigacin educativa:
La imagen deformada y empobrecida
de la ciencia transmitida
por la enseanza, que la hace aparecer
como una tarea abstracta,
descontextualizada, difcil y carente de
inters.
Las expectativas negativas de fracaso
en los estudios cientficos transmitidas
socialmente y por la propia enseanza
(a travs, muy particularmente,
de la evaluacin) a muchos estudiantes,
que llegan a considerarse incapaces de
adquirir los complejos conocimientos
cientficos.
Frente a ello es preciso mostrar
la naturaleza de la ciencia como actividad
abierta y creativa, cuestionadora
de las evidencias, cuyo desarrollo histrico
supone una verdadera aventura de lucha
apasionada y apasionante por la libertad
de pensamiento, en la que no han faltado ni
persecuciones ni condenas
Nos ocuparemos brevemente de ambas
causas.
La recuperacin de esos aspectos
histricos y de relacin CTSA, sin dejar
de lado los problemas que han jugado
un papel central en el cuestionamiento
de dogmatismos y en la defensa de la libertad
de investigacin y pensamiento, puede
contribuir a devolver al aprendizaje
L
a superacin de una imagen
deformada y empobrecida de la ciencia
Cabe sealar que una abundante
investigacin ha mostrado que la educacin
117
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 118
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
de las ciencias la vitalidad y relevancia del
propio desarrollo cientfico. Los debates
en torno al heliocentrismo, al evolucionismo,
a la sntesis orgnica, al origen de la vida
constituyen ejemplos relevantes.
En efecto, debemos sealar, en primer lugar,
que una educacin cientfica
como la practicada hasta aqu, tanto
en Secundaria como en la misma universidad,
centrada casi exclusivamente
en los aspectos conceptuales, es igualmente
criticable como preparacin de futuros
cientficos. Ya hemos sealado que esta
orientacin transmite una visin deformada
y empobrecida de la actividad cientfica,
que no slo contribuye a una imagen pblica
de la ciencia como algo ajeno e inasequible
cuando no directamente rechazable,
sino que est haciendo disminuir
drsticamente el inters de los jvenes
por dedicarse a la misma (Matthews, 1991;
Solbes y Vilches, 1997).
Pero el aprendizaje de las ciencias puede
y debe ser tambin una aventura apasionante
en un sentido ms profundo: la aventura
que supone enfrentarse a problemas abiertos
y participar en la construccin tentativa
de soluciones la aventura, en definitiva, de
hacer ciencia.
Esta idea central es la que subyace en las
propuestas de enseanza/aprendizaje de las
ciencias como inmersin en una cultura cientfica
(Bybee, 1997; Gil y Vilches, 2001).
Propuestas, cabe insistir, fundamentadas
en el cuerpo de conocimientos construido
por una ya amplia investigacin e innovacin
en didctica de las ciencias, y que han sido
repetidamente ensayadas y evaluadas,
mostrando su capacidad de generar actitudes
ms positivas y de favorecer el aprendizaje
(Gabel, 1994; Bybee, 1997; Fraser y Tobin,
1998; Gil et al., 2002; Perales y Caal, 2000).
Cabe resaltar, adems, que esta enseanza
centrada en los aspectos conceptuales dificulta,
paradjicamente, el aprendizaje conceptual.
En efecto, la investigacin en didctica
de las ciencias est mostrando que
los estudiantes desarrollan mejor
su comprensin conceptual y aprenden
ms acerca de la naturaleza de la ciencia
cuando participan en investigaciones
cientficas, con tal de que haya suficientes
oportunidades y apoyo para la reflexin
(Hodson, 1992). Dicho con otras palabras,
lo que la investigacin est mostrando es
que la comprensin significativa de los conceptos
exige superar el reduccionismo conceptual
y plantear la enseanza de las ciencias
como una actividad prxima
a la investigacin cientfica que integre
los aspectos conceptuales, procedimentales
y axiolgicos.
Es importante insistir en ello porque la
apuesta por una educacin cientfica
orientada a la formacin ciudadana genera
resistencias en numerosos profesores, quienes
argumentan, legtimamente, que la sociedad
necesita cientficos y tecnlogos que han de
formarse y ser adecuadamente seleccionados
desde los primeros estadios. Pero es preciso
denunciar la falacia de esta contraposicin
entre ambas orientaciones curriculares y de
los argumentos que supuestamente la avalan.
118
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 119
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
En qu medida los cambios curriculares
promovidos por la Ley de Calidad favorecen
esta orientacin? Si se analizan los nuevos
currculos y, sobre todo, los criterios
de evaluacin, podemos apreciar una vuelta
a un enciclopedismo inabordable
que favorece la transmisin pura
y dura de conocimientos conceptuales
descontextualizados y presta escasa atencin
a las estrategias del trabajo cientfico y,
muy en particular, a las relaciones CTSA.
Es decir, se pretende incrementar
la calidad yendo en la direccin contraria
a lo que la investigacin recomienda
e ignorando propuestas tan fundamentadas
como la que constituyen los Standards
for Science Education, diseados
por un amplsimo colectivo de cientficos,
educadores, socilogos, etc., para orientar
la alfabetizacin cientfica de los jvenes
norteamericanos del siglo XXI (National
Research Council, 1996).
en aportaciones puntuales, desligadas.
Este resultado pone en evidencia
que un modelo de enseanza/aprendizaje
es algo ms que un conjunto de elementos
dispersos e intercambiables: posee una cierta
coherencia y cada uno de sus elementos
viene apoyado por los restantes. A este
respecto hay que tener en cuenta el papel
fundamental jugado por la evaluacin, dado
su carcter especialmente integrador
y su enorme influencia sobre la actividad y
actitudes de profesores y alumnos. Todo
parece indicar, pues, que la evaluacin
es un campo privilegiado para incidir
en la transformacin de la enseanza
y, en particular, para propiciar situaciones
de reflexin sobre ideas y comportamientos
espontneos del profesorado que actan
como autnticos obstculos a la renovacin.
Debemos referirnos a este respecto
a la concepcin de la evaluacin
como instrumento de constatacin, mediante
el cual se discrimina entre los estudiantes
capaces de proseguir estudios cientficos
y los que supuestamente no lo son.
Se trata de una concepcin y una prctica
muy comunes que vienen a mostrar,
se admite, que slo un porcentaje reducido
de estudiantes tiene la capacidad y realiza
los esfuerzos necesarios para superar los
estudios cientficos. El resultado
es que se crean en muchos estudiantes
expectativas negativas que contribuyen
al rechazo de estos estudios. Hasta qu
punto esto no es algo natural e inevitable?
Nos referiremos ahora a la segunda razn
del rechazo de muchos estudiantes
hacia la educacin cientfica, asociada
al papel de la evaluacin.
L
a reconsideracin
del papel de la evaluacin
El creciente inters por la evaluacin
en la renovacin de la enseanza est
asociado a la comprensin
de que los esfuerzos de innovacin
en la enseanza de las ciencias realizados
estas ltimas dcadas pierden gran parte
de su capacidad transformadora si quedan
Afortunadamente, hoy sabemos
que no existe este supuesto determinismo
119
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 120
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
pidindole una puntuacin entre 0 y 10
y, sobre todo, comentarios que puedan
ayudar al alumno a comprender mejor la
cuestin planteada. El ejercicio que se entrega
para corregir es el mismo para todos
los profesores, con la nica diferencia
de un pequeo texto introductorio,
que en la mitad de las copias atribuye
el ejercicio a un alumno brillante
y en la otra mitad a un alumno que no va
demasiado bien. Este pequeo comentario,
sin embargo, provoca diferencias en
las medias del orden de 2 puntos y comentarios,
en general, de apoyo al alumno brillante
y de crtica y rechazo al mediocre
(Alonso, Gil y Martnez Torregrosa, 1992).
y que es perfectamente posible lograr
resultados mucho ms satisfactorios
en ciencias por parte de la inmensa mayora
de los estudiantes. Para empezar, numerosas
investigaciones han cuestionado la supuesta
objetividad y precisin de las evaluaciones
que se realizan habitualmente. Con objeto
de poner a prueba esta suposicin, la primera
idea que surge es dar a corregir un mismo
examen a diversos profesores. ste
es un diseo clsico que ya fue utilizado
por Hoyat (1962) con ejercicios de Fsica
del Bachillerato francs, encontrando
que un mismo ejercicio de Fsica
era calificado con notas que iban
de 2 a 8). Este diseo se ha utilizado
numerosas veces con resultados similares,
pero es cierto que ello no basta para probar
la falta de objetividad y precisin: estas
discrepancias en las notas pueden ser,
simplemente, el fruto de distintos criterios
(Hay profesores rigurosos, otros con manga
ancha...). Surge as la idea de este otro
diseo: hacer corregir de nuevo el mismo
examen, al cabo de un cierto tiempo,
a los mismos profesores. Tambin este diseo
fue ya utilizado por Hoyat, con resultados
que mostraban una fuerte dispersin
de las notas dadas por los mismos profesores.
Conviene recordar tambin la clebre
experiencia de Pigmalin en la Escuela
(Rosenthal y Jacobson, 1968): en una serie
de escuelas, situadas en zonas econmica
y culturalmente desfavorecidas, se hizo creer
a los profesores que un test de inteligencia
haba detectado que unos determinados
alumnos (elegidos en realidad al azar,
uno en cada escuela) posean un cociente
intelectual extraordinario. Dos aos despus
se pudo constatar que los alumnos sealados
haban experimentado un desarrollo
intelectual muy superior al de sus condiscpulos.
Investigaciones como sta muestran
que los profesores no slo calificamos ms
alto a los alumnos que consideramos
brillantes, sino que nuestras expectativas
positivas se traducen en impulso, seguimiento
y ayuda que favorece su progreso.
Se han utilizado tambin diseos ms
sofisticados, destinados a ver cmo influyen
las expectativas de los profesores. Nosotros
hemos utilizado reiteradamente un diseo
de este tipo, con profesores en activo y
en formacin: en el contexto de un seminario
acerca de la evaluacin, se propone a cada
profesor la valoracin de algn ejercicio,
Como vemos, todos estos resultados
cuestionan la supuesta objetividad y precisin
120
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 121
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
y quin no, sino qu ayudas precisa cada
cual para seguir avanzando y alcanzar
los logros deseados. Para ello son necesarios
un seguimiento atento y una retroalimentacin
constante que reoriente e impulse la tarea.
de la evaluacin en un doble sentido.
Por una parte, muestran hasta qu punto
las valoraciones habituales estn sometidas
a amplsimos mrgenes de incertidumbre
(aunque los profesores acostumbremos a
escribir notas como 4.9, como si todo
lo que hemos aprendido sobre mrgenes de
imprecisin, reproductibilidad de resultados,
etc., dejara de ser vlido cuando se trata
de evaluar) y, por otra parte, hacen ver
que la evaluacin constituye
un instrumento que afecta muy decisivamente
a aquello que se pretende medir con ella,
es decir, al propio proceso evaluado. Dicho
de otro modo, los profesores no slo
nos equivocamos al calificar (dando,
por ejemplo, puntuaciones ms bajas
a ejercicios que creemos hechos por alumnos
mediocres), sino que contribuimos
a que nuestros prejuicios los prejuicios,
en definitiva, de toda la sociedad
se conviertan en realidad: esos alumnos
acaban teniendo logros inferiores y actitudes
ms negativas hacia el aprendizaje
de las ciencias que los alumnos considerados
brillantes.
Es preciso, pues, superar las actuales
expectativas negativas de buena parte
del profesorado y de la sociedad hacia
la ampliacin de la escolaridad obligatoria
y hacia un ms amplio acceso a los estudios
superiores. Precisamente, uno de los resultados
ms notables de la effective school research
(Rivas, 1986) fue que el funcionamiento
de las escuelas eficaces estaba caracterizado
por las altas expectativas que los profesores
de dichos centros posean y transmitan
a sus alumnos, as como por el seguimiento
y apoyo constante a su trabajo. Todo parece
indicar, pues, que las dificultades actuales
son debidas, al menos en parte, a un clima
generalizado de desconfianza y rechazo
que est generando expectativas negativas
entre los profesores y los propios estudiantes
y, por tanto, la aceptacin del fracaso
de muchos de ellos como algo natural
que debe ser detectado y oficializado
con pruebas selectivas rigurosas y objetivas.
Con otras palabras: la investigacin
ha mostrado que carece de sentido
una evaluacin consistente
en el enjuiciamiento objetivo y terminal
de la labor realizada por cada alumno
o alumna. Por el contrario, el profesor
ha de considerarse corresponsable
de los resultados que stos obtengan:
no puede situarse frente a ellos,
sino con ellos; su pregunta no puede
ser quin merece una valoracin positiva
Podemos, pues, concluir, que las evidencias
de la falta de base y de un creciente
descenso de nivel, supuestamente
certificadas por evaluaciones rigurosas,
constituyen autnticos mitos, como
han mostrado los resultados convergentes
de numerosas investigaciones. Pero estos
resultados tropiezan con la escasa atencin
del profesorado y de las propias autoridades
121
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 122
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
ministeriales hacia esa investigacin.
De hecho, nuestras autoridades educativas,
los medios de difusin y numerosos
profesores insisten en hablar del grave
deterioro de la Educacin Secundaria
y pretenden remediarlo con una Ley
de Calidad, uno de cuyos elementos centrales
es la separacin de los estudiantes
a los 14 aos en, bsicamente, tres itinerarios
distintos segn sus capacidades, inters
y rendimiento: uno orientado hacia
el bachillerato, otro hacia la formacin
profesional y un tercero para los que
a los 16 aos se incorporen ya al sistema
productivo.
de la OCDE es un aval para el cambio
de rumbo que pretenden realizar?
Un cambio de rumbo que facilita la rpida
salida del sistema educativo a los encuadrados
en el tercer itinerario y dificulta a la mayora
el acceso a la universidad, mientras
las actuales reformas en pases de nuestro
entorno estn orientadas a promover
la continuacin en los estudios del mayor
nmero de jvenes despus del perodo
obligatorio. En Inglaterra, por ejemplo,
con un modelo de escuela comprensiva,
pretenden conseguir que al menos
el 90% de los jvenes siga estudiando
ms all de los 17 aos.
Con estas barreras selectivas se pretende
elevar el nivel de la educacin en general
y, muy en particular, de la cientfica.
Pero debemos dejar bien claro que
los resultados del estudio de la OCDE,
que el Ministerio toma como apoyo
para su propuesta de itinerarios a partir
de los 14 aos, cuestionan esa separacin
temprana de los estudiantes. En efecto,
una diferenciacin similar se est aplicando
desde hace dcadas en Alemania
y los resultados, como muestra el estudio,
son ms bajos que los de pases con sistemas
comprensivos como Finlandia, el Reino
Unido o, incluso, Espaa. De hecho,
el informe seala explcitamente que,
en general, la segregacin temprana influye
negativamente en los resultados globales
de la poblacin. Qu sentido tiene, pues,
volver a esa diferenciacin en nuestro pas?
Cmo es posible que responsables
del Ministerio afirmen que el informe
Ello responde a la creciente y bien
fundamentada comprensin de que
el desarrollo individual y social requiere
proporcionar el mximo de educacin posible
a todos los ciudadanos y ciudadanas a
lo largo de toda la vida (Delors, 1996)
y que el problema de la educacin no estriba
en la seleccin, en las barreras segregadoras,
sino en la promocin y en el apoyo a quienes
tienen dificultades. Es inevitable, en efecto,
que nias y nios que proceden de medios
socioculturales muy diversos respondan
inicialmente de forma muy distinta
a las propuestas educativas. Muchos tienen
dificultades que, si no son abordadas,
van incrementndose y les condenan
al fracaso. Se necesita reconocer las
diferencias iniciales y abordarlas cuanto
antes con las estrategias que permitan
su superacin, en el marco de un modelo
educativo comprensivo e integrador:
con atencin y apoyo personalizados,
122
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 123
Ponencias
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
con diversificaciones curriculares,
incluso con determinados agrupamientos
coyunturales pero siempre con el objetivo
de lograr la integracin de dichos estudiantes,
transmitiendo expectativas positivas
e impulsando y apoyando los avances.
Y ello es algo a plantear desde el principio
de la escolarizacin, desde que empiecen
a aparecer problemas.
Recapitulando, pues, podemos afirmar
que la reorientacin en profundidad
de la educacin cientfica, para aproximarla
a una autntica inmersin en la cultura
cientfica, y la transformacin de la evaluacin,
para que deje de ser un instrumento
de constatacin y discriminacin y se
convierta en instrumento de mejora del
proceso educativo, aparecen como elementos
centrales de un nuevo modelo educativo que
ha mostrado su validez para reducir el fracaso
escolar, tanto en lo que se refiere a los logros
de aprendizaje como a las actitudes hacia
la ciencia y los estudios cientficos.
L
a participacin del profesorado
como requisito de la consolidacin
y extensin de las aportaciones
de la investigacin e innovacin
La reciente investigacin sobre formacin
del profesorado ha mostrado la escasa
efectividad de transmitir a los docentes
las propuestas de los expertos para
su aplicacin y la necesidad de que
los profesores participemos en la construccin
de los nuevos conocimientos didcticos,
abordando los problemas que la enseanza
nos plantea (Briscoe, 1991). Sin esa
participacin, no slo resulta difcil que
los profesores y profesoras hagamos nuestros
y llevemos eficazmente adelante los cambios
curriculares y la innovacin fundamentada
en rigurosas investigaciones, sino que cabe
esperar una actitud de rechazo (Bell, 1998).
No se trata, claro est, de que cada
profesor o grupo de profesores tenga
que construir aisladamente, por s mismo,
todos los conocimientos didcticos
elaborados por la comunidad cientfica,
sino de que participe en la reconstruccin/
apropiacin de dichos conocimientos,
contando con la ayuda necesaria, pero
sin recurrir a una ineficaz transmisin de
los mismos. Esta estrategia de autoformacin
colectiva constituye, hemos de reconocer,
una desiderata exigente, difcil
de implementar. Lo ideal sera que existiera
ya una tradicin de trabajo colectivo
en el profesorado, con equipos capaces
de incorporar a las nuevas generaciones
docentes y de facilitarles, a travs del trabajo
stos son, sin duda, elementos
de respuesta, fundamentados en slidas
investigaciones, a la pregunta qu hacer
para avanzar hacia el objetivo marcado
por la Unin Europea para reducir
drsticamente el grave fracaso actual
de tantos estudiantes. Sin embargo cmo es
que estos avances de la investigacin no se
traducen en mejoras generalizadas
de la enseanza de las ciencias y en una atractiva
alfabetizacin cientfica para todos? Ello nos
lleva a plantear la cuestin central
de la participacin del profesorado
en la investigacin e innovacin.
123
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 124
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
comn, la formacin necesaria (como ocurre
en cualquier tarea con aspiracin cientfica).
Pero es obvio que hoy apenas existen tales
equipos y que el propio sistema educativo
no impulsa ni facilita su constitucin.
Hemos de ser conscientes, en definitiva,
para avanzar en los objetivos marcados
por la Unin Europea, de las muchas dificultades
y de que no hay soluciones fciles
pero tambin de que dichas soluciones
existen y de que trabajar por su consecucin
constituye un desafo apasionante.
Esta dificultad est relacionada
con una evidencia generalmente aceptada
por la sociedad y las mismas autoridades
acadmicas: la que supone aceptar
que la tarea docente es algo simple
y consiste, casi exclusivamente, en el trabajo
en el aula ante los estudiantes. Hoy sabemos,
sin embargo, que para un trabajo docente eficaz
es imprescindible la facilitacin del tiempo
y las condiciones materiales necesarias
para la preparacin y seguimiento del trabajo
en el aula y para participar en actividades
de innovacin e investigacin educativas.
Se trata, no podemos ocultarlo, de un objetivo
extremadamente exigente desde muchos
puntos de vista (incluido el presupuestario)
y, por tanto, solidario de una profunda
reconsideracin del papel de la educacin
en nuestras sociedades. Una reconsideracin
que se impondr en la medida en que
la sociedad comprenda, no slo el papel esencial
que en su desarrollo juega la educacin
y, en particular, la educacin cientfica,
sino tambin su complejidad y la necesidad
de crear condiciones adecuadas (Gil, Furi
y Gavidia, 1998). Tambin aqu resulta
necesario preguntarse en qu medida la
Ley de Calidad contribuye a este objetivo
de implicacin del profesorado. Y la respuesta
vuelve a ser negativa, puesto que los cambios
han sido introducidos de una manera
precipitada y sin participacin alguna
del profesorado.
Bibliografa
ALONSO, M.; GIL, D. y MARTNEZ TORREGROSA, J. (1992):
Concepciones espontneas de los profesores
de ciencias sobre la evaluacin. Obstculos a superar
y propuestas de replanteamiento. Revista
de Enseanza de la Fsica, 5 (2), pp. 18-38.
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D. y HANESIAN, H. (1976):
Psicologa Educativa. Un punto de vista cognoscitivo.
Mxico D. F. Trillas.
BELL, B. (1998): Teacher development in Science
Education, en FRASER, B. J. y TOBIN, K. G. (eds.):
International Handbook of Science Education. Londres.
Kluber.
BRISCOE, C. (1991): The dynamic interactions among
beliefs, role metaphors and teaching practices.
A case study of teacher change. Science Education,
75 (2), pp. 185-199.
BYBEE, R. (1997): Towards an Understanding
of Scientific Literacy, en GRAEBER, W. y BOLTE, C.
(eds.): Scientific Literacy. Kiel: IPN.
DELORS, J. (1996): La educacin encierra un tesoro.
Informe a la UNESCO de la Comisin Internacional
sobre la educacin para el siglo XXI. Madrid.
UNESCO-Santillana Ed.
FERNNDEZ, I.; GIL, D.; CARRASCOSA, J.; CACHAPUZ, A.
y PRAIA, J. (2002): Visiones deformadas
de la ciencia transmitidas por la enseanza.
Enseanza de las Ciencias, 20 (3), pp. 477-488.
FRASER, B. J. (1994): Research on classroom and
school climate, en GABEL, D. L. (ed.): Handbook
of Research on Science Teaching and Learning. Nueva
York. Macmillan Pub Co.
124
Seminario de primavera 2003
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 125
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
HOYAT, F. (1962): Les Examens. Pars. Institut
de l'UNESCO pour l'Education. Ed Bourrelier.
FRASER, B. J. y TOBIN, K. G. (eds.) (1998): International
Handbook of Science Education. Londre. Kluber
Academic Publishers.
LINN, M. C. (1987): Establishing a research base
for science education: challenges, trends
and recommendations. Journal of Research in Science
Teaching, 24 (3), pp. 191-216.
FURI, C.; VILCHES, A.; GUISASOLA, J. y ROMO, V. (2001):
Finalidades de la Enseanza de las Ciencias
en la Secundaria Obligatoria. Alfabetizacin
Cientfica o preparacin propedutica?. Enseanza
de las Ciencias, 19 (3), pp. 365-376.
MAIZTEGUI, A.; ACEVEDO, J. A.; CAAMAO, A.;
CACHAPUZ, A.; CAAL, P.; CARVALHO, A. M. P.;
DEL CARMEN, L.; DUMAS CARR, A.; GARRITZ, A.;
GIL, D.; GONZLEZ, E.; GRAS-MART, A.;
GUISASOLA, J.; LPEZ-CEREZO, J. A.; MACEDO, B.;
MARTNEZ TORREGROSA, J.; MORENO, A.; PRAIA, J.;
RUEDA, C.; TRICRICO, H.; VALDS, P. y VILCHES, A.
(2002): Papel de la tecnologa en la educacin
cientfica: una dimensin olvidada. Revista
Iberoamericana de Educacin, 28, pp. 129-155.
GABEL, D. L. (ed.) (1994): Handbook of Research
on Science Teaching and Learning. Nueva York.
MacMillan Pub Co.
GIL, D.; (1993): Contribucin de la historia
y la filosofa de las ciencias al desarrollo
de un modelo de enseanza/aprendizaje
como investigacin. Enseanza de las Ciencias, 11
(2), pp. 197-212.
MATTHEWS, M. R. (1991): Un lugar para la historia
y la filosofa en la enseanza de las ciencias.
Comunicacin, Lenguaje y Educacin, 11-12,
pp. 141-155.
GIL, D.; CARRASCOSA, J.; FURI, C. y MARTNEZ
TORREGROSA, J. (1991): La enseanza de las ciencias
en la educacin secundaria. Barcelona. Horsori.
GIL, D.; FURI, C. y GAVIDIA, V. (1998).
El profesorado y la reforma educativa en Espaa.
Investigacin en la Escuela, 36, pp. 49-64.
MCCOMAS, W. F. (ed.) (1998): The nature of science
in science education. Rationales and strategies.
Holanda. Kluwer Academic Publishers.
GIL, D.; GUISASOLA, J.; MORENO, A.; CACHAPUZ, A.;
PESSOA, A.; MARTNEZ, J.; SALINAS, J.; VALDS, P.;
GONZLEZ, E.; GEN, A.; DUMAS, A.; TRICRICO, H.
y GALLEGO, R. (2002): Defending constructivism in
science education. Science & Education, 11,
pp. 557-571.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996): National Science
Education Standards. Washington, D. C. National
Academy Press.
PENICK, J. E. y YAGER, R. E. (1986): Trends in science
education: Some observations of exemplary
programmes in the U.S.A.. European Journal
of Science Education, 8, pp. 1-8.
GIL, D. y VILCHES, A. (2001): Una alfabetizacin
cientfica para el siglo XXI. Obstculos y propuestas
de actuacin. Investigacin en la Escuela, 43,
pp. 27-37.
PERALES, J. y CAAL, P. (2000): Didctica de las Ciencias:
Teora y Prctica de la Enseanza de las Ciencias.
Alcoi. Marfil.
GIL, D. y VILCHES, A. (2002): La "Ley de Calidad",
el Informe de la OCDE y la mejora de la enseanza
de las ciencias. Investigacin en la Escuela, 46,
pp. 107-110.
RIVAS, M. (1986): Factores de eficacia escolar:
una lnea de investigacin didctica. Bordn, 264,
pp. 693-708.
ROSENTHAL, R. y JACOBSON, L. (1968): Pigmalion
in the classroom. Nueva Jersey. Rineheart and Winston.
HODSON, D. (1992): In search of a meaningful
relationship: an exploration of some issues relating
to integration in science and science education.
International Journal of Science Education, 14 (5),
pp. 541-566.
SOLBES, J. y VILCHES, A. (1997): STS interactions
and the teaching of Physics and Chemistry. Science
Education, 81 (4), pp. 377-386.
125
El rendimiento de los estudiantes al final de la educacin obligatoria
P. 114-128 21/6/06 10:28 Pgina 126
Propuestas de cambio parawww.fundacionsantillana.com
reducir el fracaso escolar
en las materias cientficas
Ponencias
SOLBES, J.; VILCHES, A. y GIL, D. (2001): Papel de
las interacciones CTS en el futuro de la enseanza
de las ciencias, en MEMBIELA, P. (ed.): Enseanza
de las ciencias desde la perspectiva Ciencia-TecnologaSociedad. Formacin cientfica para la ciudadana.
Madrid. Narcea.
126
Seminario de primavera 2003
También podría gustarte
- Geologia de PanamaDocumento25 páginasGeologia de PanamaFredy Quino50% (2)
- Reglamento Interior Del Subcomité Sectorial de Educación y CulturaDocumento8 páginasReglamento Interior Del Subcomité Sectorial de Educación y CulturaEdgar Arturo Orozco JimenezAún no hay calificaciones
- Acta Constitutiva MyrnaDocumento12 páginasActa Constitutiva MyrnaMyrna GonzalezAún no hay calificaciones
- Mercosur ResolucionesDocumento194 páginasMercosur ResolucionesDiego LangoneAún no hay calificaciones
- Boe S 2020 197Documento17 páginasBoe S 2020 197CarlosAún no hay calificaciones
- PLAN - Municipio E 2023Documento10 páginasPLAN - Municipio E 2023Margarita Urbano BurgosAún no hay calificaciones
- CNBSDocumento23 páginasCNBSAlexa LisserAún no hay calificaciones
- Estatutos ONG TEA LOS ANGELES 2016Documento19 páginasEstatutos ONG TEA LOS ANGELES 2016Carolina Lopez100% (1)
- SUNEDU Reglamento Word 1Documento34 páginasSUNEDU Reglamento Word 1Angel Noe Quispe TallaAún no hay calificaciones
- Convenio Andres BelloDocumento8 páginasConvenio Andres BelloCristiano KatipAún no hay calificaciones
- Crossover Entre El RGPD y La Nueva LOPD FJavierSempereDocumento220 páginasCrossover Entre El RGPD y La Nueva LOPD FJavierSempereAnonymous g9tYyk7OptAún no hay calificaciones
- Ministerios Tienen Un Año de Plazo para Presentar Restructura Organizativa y de Puestos de TrabajoDocumento39 páginasMinisterios Tienen Un Año de Plazo para Presentar Restructura Organizativa y de Puestos de TrabajoElPaisUyAún no hay calificaciones
- Poderes Del Estado PeruanoDocumento25 páginasPoderes Del Estado PeruanoRodrigo A. IO Castro100% (1)
- Poder LegislativoDocumento15 páginasPoder LegislativoCepaluc Cepaluc0% (1)
- Ensayo Sobre La Comision Nacional de Bancos y Seguros DoctoradoDocumento32 páginasEnsayo Sobre La Comision Nacional de Bancos y Seguros DoctoradoMarlon RodriguezAún no hay calificaciones
- Estatutos ASOPROINA PDFDocumento35 páginasEstatutos ASOPROINA PDFHellen JimenezAún no hay calificaciones
- Estatutos y Reglamentos Proyecto 2015 - Distrito H1Documento30 páginasEstatutos y Reglamentos Proyecto 2015 - Distrito H1pazybienAún no hay calificaciones
- Hoja de Ruta Lineamientos Transito Ley ServirDocumento3 páginasHoja de Ruta Lineamientos Transito Ley ServirAther Azur Allpas QuijanoAún no hay calificaciones
- Acuerdo - No.00073 A 2016 PDFDocumento3 páginasAcuerdo - No.00073 A 2016 PDFIrma Soraya Mora CAún no hay calificaciones
- Guia para Los Solicitantes de SubvencionesDocumento27 páginasGuia para Los Solicitantes de SubvencionesVivian Lezama PizzatiAún no hay calificaciones
- Señores Vicerrectores:: Consejo Directivo Sesión Ordinaria 26.01.17 ACTA #01-2017-CD-UPAODocumento257 páginasSeñores Vicerrectores:: Consejo Directivo Sesión Ordinaria 26.01.17 ACTA #01-2017-CD-UPAObetoAún no hay calificaciones
- Plan Basico 2010Documento476 páginasPlan Basico 2010Julio N Dorcas Grande Alfaro100% (1)
- Glosario de Términos ParlamentariosDocumento10 páginasGlosario de Términos ParlamentariosARMANDO JAIMES100% (1)
- PLATEA Plan Protección Civil AragónDocumento111 páginasPLATEA Plan Protección Civil AragónRaúl López SánchezAún no hay calificaciones
- Tema 4 Abreviado La Unión EuropeaDocumento5 páginasTema 4 Abreviado La Unión EuropeaNUA GINERAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La Carrera AdministrativaDocumento24 páginasAntecedentes de La Carrera AdministrativaJuliana Maria Moriones PalauAún no hay calificaciones
- Sala de Casación SocialDocumento84 páginasSala de Casación Socialrichard carrizoAún no hay calificaciones
- Seguridad MultidimensionalDocumento14 páginasSeguridad MultidimensionalLorena bAún no hay calificaciones
- Entel VS ClaroDocumento18 páginasEntel VS Clarowilder resurreccionAún no hay calificaciones
- Ley 5199 JujuyDocumento11 páginasLey 5199 JujuyAbigail Llanes SeverichAún no hay calificaciones