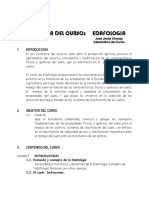Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Laboratorios de Papel: Formación de Comunicadores y Periodistas vs. Realidad Laboral y Demandas Sociales
Laboratorios de Papel: Formación de Comunicadores y Periodistas vs. Realidad Laboral y Demandas Sociales
Cargado por
Nubia E. Rojas G.Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Laboratorios de Papel: Formación de Comunicadores y Periodistas vs. Realidad Laboral y Demandas Sociales
Laboratorios de Papel: Formación de Comunicadores y Periodistas vs. Realidad Laboral y Demandas Sociales
Cargado por
Nubia E. Rojas G.Copyright:
Formatos disponibles
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs.
realidad profesional y demandas sociales
Nubia Esmeralda Rojas G.*
Resumen
La consideracin constante de las Facultades y Escuelas de Comunicacin y Periodismo en este artculo como laboratorios de papel ** encuentra su justicacin en la pedagoga de la simulacin usada en las instituciones universitarias. La produccin acadmica de los estudiantes en las Facultades intenta ser una aproximacin a la realidad con salones que emulan a las salas de redaccin, se produce radio y televisin en estudios donde, adems, los tiempos de bsqueda de las fuentes y de produccin del material periodstico no se corresponden con el tiempo real en que se debe trabajar en los medios, eso sin contar con que muchas veces las fuentes y los hechos, como tal, son falsos o articiales. Todo esto causa, como se demostrar en apartes posteriores, una evidente incoherencia entre la formacin de los comunicadores y periodistas, la realidad del mercado laboral y las demandas comunicativas y mediticas de la sociedad y, dentro de ella, de las audiencias.
* Comunicadora social-periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha realizado varios
cursos de actualizacin nacionales e internacionales, con la ONU y otras organizaciones, sobre derechos humanos, ciencias polticas, medios de comunicacin y conicto, entre otros. Se ha desempeado como periodista, conferencista, investigadora y docente. Actualmente est vinculada a la Facultad de Comunicacin Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es miembro fundadora y redactora del semanario Palabra. E-mail: plumalibre@terra.com. ** Debo agradecer y citar aqu el invaluable aporte de un gran amigo, Felipe Lanchas, porque fue producto de su ingenio esta metfora, que desarrollo aqu, de la formacin de comunicadores pero sobre todo de periodistas en laboratorios de papel.
23
Nubia Esmeralda Rojas G.
1. Introduccin
Ms all de las crticas recurrentes que no superan su carcter de quejas pues su horizonte propositivo es nulo o escaso, el campo de estudio de la comunicacin es, ms bien, nuevo e incipiente. La discusin ya bizantina pero no por eso irrelevante de si la comunicacin y el periodismo son ocios o profesiones, de si la formacin acadmica es mejor que el empirismo, entraa una reexin adicional, el lugar de la comunicacin como factor estratgico y su responsabilidad social en estos tiempos de globalizacin, sociedades de la informacin y crisis de los paradigmas y los sistemas a nivel mundial. La comunicacin como campo de estudios ha intentado abrirse paso hacia la legitimidad por un camino largo y lleno de obstculos. A la ya de por s complicada tarea de denir si la comunicacin es una ciencia, un arte, un ocio o una profesin, se unen la pretensin de darle una especicidad a sus objetos de estudio y a sus investigadores, y la duda oscilante entre su deber ser y la realidad. La tradicional hegemona del pensamiento instrumental sobre la comunicacin y los medios que va desde el marketing a la denuncia de tipo panetario conrma una confusin bsica entre comunicacin como disciplina de estudio, como fenmeno, y como suma de tendencias o de espacios sociales.1 En el caso de Amrica Latina y, por supuesto, de Colombia, la comunicacin no ha sido sucientemente pensada como factor de desarrollo. No hay polticas pblicas establecidas desde el Estado en que los comunicadores puedan trabajar ecazmente. Son notables la falta de un lenguaje propio como consecuencia, adems de esa falta de voluntad poltica, de la adopcin de teoras y modelos importados de Estados Unidos y Europa, y la ausencia de un estudio serio, concienzudo y, sobre todo, original de la cuestin de la comunicacin en y desde la realidad latinoamericana. El campo de estudio de la comunicacin vive en el continente una larga adolescencia, con todo y sus implicaciones, la incoherencia entre su realidad y la realidad real, la lucha por una independencia terica inexistente y matizada, como se dijo arriba, por inuencias forneas que poco o nada tienen que ver con su entorno, y la dependencia y fragilidad que la hacen objeto de prejuicios y subestimaciones. Estos prejuicios desconocen que el campo de la comunicacin ha generado la aparicin de nuevos espacios y guras profesionales, nuevos mbitos de problemas al conocimiento y nuevas agendas de investigacin en el rea.
1
Ral FUENTES NAVARRO, El estudio de la comunicacin desde una perspectiva sociocultural en Amrica Latina, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http:// www.felafacs.org/dialogos.
24
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
La comunicacin como objeto de estudio es un campo vasto y complejo que ha intentado ser clasicado segn su especicidad y cuya denominacin representa grandes dicultades y genera amplias y lgidas discusiones. Trminos como ciencias de la comunicacin, ciencias de la informacin y comunicacin social se sitan en el centro del debate y son diseccionados, no siempre con no bistur, en un inmenso laboratorio.
2. Las primeras Facultades: empieza el experimento
El campo acadmico de la comunicacin propiamente dicho entendido como la formacin profesional impartida en las Universidades, con su respectivo componente terico e investigativo, encuentra sus antecedentes histricos en Norteamrica en 1869: Robert Lee, hroe de la Guerra de Secesin de los Estados Unidos, presenta ante la Junta Administradora del Colegio de Washington una propuesta recomendando conceder becas para preparar profesionalmente a personas que quisieran dedicarse al periodismo. La idea de Lee fue acogida con algunas condiciones, pero slo prosper hasta 1878.2 Tambin en Estados Unidos, en 1873, el Kansas College inaugur un curso de prcticas de impresin, y la Universidad de Cornell dict entre 1876 y 1877 una serie de conferencias de periodismo. La falta de xito que tendra un curso completo de periodismo, que fue programado en esta ltima, la oblig a salir de los programas acadmicos. Pero tal vez es slo hasta 1912 que inician los primeros experimentos en el que habra de ser el laboratorio de papel ms famoso en el mundo desde entonces: Joseph Pulitzer cuyo nombre ostenta un codiciado y controvertido premio de periodismo a nivel mundial inaugura la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, que desde 1934 empezara a llamarse Escuela de Periodismo para Licenciados, y desde entonces ha sido una escuela de formacin de postgrado. La justicacin de Pulitzer fue contundente:
Existen hoy da escuelas especiales para la formacin de abogados, fsicos, sacerdotes, militares y marinos, ingenieros, arquitectos y artistas, pero no existe ninguna para la enseanza del periodismo. Me parece contrario a la razn que todas las profesiones, con excepcin del periodismo, gocen de la ventaja de la formacin especial, y estimo que de ninguna manera podran contribuir mejor y ms ecazmente al
2
Olga Luca RIAO y Sergio CAMAcHO, Objetivos de las cuatro Facultades de Comunicacin Social de Bogot, trabajo de grado (comunicador social-periodista), Bogot, Facultad de Comunicacin Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana, 1984.
25
Nubia Esmeralda Rojas G.
desarrollo de mi profesin y el bienestar del pblico que mediante la fundacin y mantenimiento de escuelas adecuadas para la enseanza del periodismo.3
Consolidndose as los estadounidenses como los ms empeados en llevar la enseanza del periodismo a la Universidad, entre 1945 y el inicio de la dcada de los aos setenta, la comunidad cientca empieza a interesarse por los estudios en comunicacin e informacin hasta el punto en que ya son varias las universidades con departamentos dedicados a esta tarea. En 1980 Walter Williams funda la primera Escuela de Periodismo en Missouri como un establecimiento independiente. De esta manera, la comunicacin pero, sobre todo, el periodismo empieza a perlarse como una disciplina acadmica semejante a la ciencia poltica, la psicologa social y la sociologa, comenzando as a ser objeto de crticas que desde entonces no cesan, porque se pensaba que el periodismo slo necesitaba un conocimiento emprico. Para sustentar la idea en la que se halla soportado el ttulo de este artculo, la de las Facultades y Escuelas como laboratorios de papel, puede verse que la parte principal de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chicago se denomina Laboratorio de Periodismo y, desde entonces, las mejores escuelas de este gnero en los Estados Unidos reciben esta denominacin:
Si toda Escuela ha de ser laboratorio, la de periodismo es la que ms se presta al trabajo prctico. En los Estados Unidos casi todas las Escuelas llevan ese nombre o el de seminario al estilo alemn: laboratorio que en las Facultades ms dotadas se subdivide en laboratorio de prcticas y laboratorio de investigacin.4
Antes, como hoy, la dicultad de los investigadores para ponerse de acuerdo sobre los contornos del rea estudiada, sobre los mtodos empleados y la subordinacin de estos a un mnimo rigor cientco, fueron, y siguen siendo, los obstculos principales para que la comunicacin, como disciplina, haga parte de las ciencias. Adems, las Escuelas se fundaron y los programas se disearon sin un perl preciso del profesional buscado, de manera que, al revisar los planes de estudio de entonces, es posible encontrar varias imprecisiones y una notable ausencia de los conocimientos y habilidades de los estudiantes.
3 4
Ibidem, p. 24. Manuel GRAA GONZALES, La Escuela de Periodismo, Madrid, Compaa Iberoamericana de Publicaciones, 1930.
26
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
El surgimiento y auge de las escuelas de comunicacin ha estado asociado estrechamente a la expansin de los medios de informacin colectiva de acuerdo al modelo norteamericano y, sobre todo, a sus funciones ideolgica y econmica. Las necesidades sociales originarias de la formacin universitaria de comunicadores son, primeramente, la de preparar elementos capaces de contribuir al reforzamiento de los ciclos de circulacin del capital y de rearmar el consenso social en torno a un modelo de desarrollo que no favorece precisamente a las mayoras.5 Se ilustra aqu, nuevamente, la contraproducente unin entre intereses polticos y econmicos y el ejercicio de actividades propias de la comunicacin pero ms especcamente del periodismo en este caso, por su complicidad con el capitalismo y con la defensa ciega del Establecimiento. La idea resulta apenas obvia si se recuerda que es justo en Estados Unidos donde se gestan, tanto el capitalismo, como la formacin de los primeros periodistas. El trnsito de las funciones principales que eran adjudicadas a la prensa la poltica y la literatura al estudio de un espectro ms amplio de visiones sobre la comunicacin que implica la creacin de Facultades y Escuelas, se encuentra soportado en la intencin de profesionalizar la actividad, no slo en tanto formacin universitaria, sino tambin a su ubicacin en un plano jurdico, cultural, tcnico, social y econmico.6 Empieza as una verdadera experimentacin en la formacin de comunicadores y periodistas que se ve reforzada por la disimilitud de sus inuencias: Estructuralismo y funcionalismo se disputan la construccin terica e ideolgica de los nuevos profesionales y se confrontan, as mismo, las tendencias europea y estadounidense. La orientacin europea clsica se caracteriza como histrica, intuitiva, losca, especulativa y escolstica y se hace presente, sobre todo, en los estudios de historia del periodismo y legislacin de la comunicacin.7 La orientacin norteamericana, entre tanto, es positivista, empirista, sistemtica y funcionalista, y se maniesta especialmente en los trabajos de difusin de innovaciones agrcolas, estructura y funciones de los medios y comunicacin educativa.
Ral FUENTES NAVARRO, El diseo curricular en la formacin universitaria de comunicadores sociales para Amrica Latina. Realidades, tendencias y alternativas, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, N 17, http://www.felafacs.org/dialogos. 6 Francisco GIL TOVAR, 40 respuestas sobre el periodismo y su enseanza, artculo contenido en la revista Cuadernos de Comunicacin Social, N 2, Bogot, Ponticia Universidad Javeriana, 1971. 7 FUENTES NAVARRO, La investigacin de la comunicacin en Amrica Latina: condiciones y perspectivas para el siglo XXI, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos.
5
27
Nubia Esmeralda Rojas G.
3. Mirarse en un reejo prestado: Amrica Latina copia el modelo
Con la adopcin de ideas ajenas a la realidad latinoamericana, y esencialmente como reproduccin de los modelos construidos en Estados Unidos y Europa, la enseanza de la comunicacin inicia en el continente por iniciativa de Argentina y Brasil en la dcada del 30. El pas gaucho fue el pionero en la enseanza del periodismo en Latinoamrica: en 1901 fund las dos primeras escuelas, pero slo hasta 1934 la Asociacin de Periodistas de La Plata comenz a impartir cursos. Entre tanto, y como consecuencia de la iniciativa argentina, Brasil empieza a considerar necesario entrenar a sus periodistas e incluye el periodismo como currculo en la Facultad de Filosofa y Letras de la Universidad de Ro de Janeiro. La universidad fue cerrada en 1939, pero ya en 1938 la Asociacin de Prensa Brasilea haba decretado establecer y mantener una Escuela de Periodismo. Por esta misma poca habran de empezar los primeros cursos de periodismo en la Ponticia Universidad Javeriana de Bogot. Las primeras instituciones que se fundaron correspondieron a las demandas sociales pero mucho ms a las demandas econmicas y polticas que surgan en las empresas periodsticas nacientes, cuyo proceso de estructuracin industrial reclamaba profesionales calicados para el ejercicio de la informacin. En la medida en que la prensa se renov en el continente y que las emisoras de radiodifusin comenzaron a proliferar en relacin con el ujo desarrollista que se iniciaba en la posguerra se multiplicaron las instituciones dedicadas a formar especialistas para los medios de comunicacin. Al inicio de los 50 existan trece escuelas en Amrica Latina, localizadas precisamente en la Argentina, Mxico, el Per y Venezuela. En los aos sesenta ya se contaban 213 escuelas en los pases de la regin. Desde entonces, y como consecuencia de la progresiva importancia que han cobrado los medios de informacin en Latinoamrica, y por lo seductor que resulta trabajar en ellos, el nmero de escuelas se ha incrementado.8 Los programas universitarios de formacin de comunicadores se desarrollaron en Amrica Latina paralelamente al proceso de industrializacin. La Escuela Argentina adopt el modelo profesionalizante de EEUU, mientras Brasil acogi el patrn acadmico europeo. Despus, como un brote, surgiran las Escuelas de formacin en Cuba, Mxico, Ecuador, Venezuela y Colombia.9
Jos MARQUES DE MELO, Desafos actuales de la enseanza de la comunicacin. Reexiones en torno a la experiencia brasilea, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. 9 MARQUES DE MELO, Enseanza del periodismo en Amrica Latina, artculo contenido en la revista Signo y Pensamiento, N 31, Bogot, Facultad de Comunicacin y Lenguaje de la Ponticia Universidad Javeriana, 1997.
8
28
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
Existen tres modelos fundacionales de la carrera, que remiten a tres proyectos diferentes. El ms antiguo, el de la formacin de periodistas, es tambin el ms fuertemente arraigado en las actuales Facultades y escuelas, aun en aquellas que fueron fundadas inicialmente como escuelas de comunicacin. Este modelo prioriza en la habilitacin tcnico-profesional, el relativo ajuste a las demandas del mercado laboral y el propsito de la incidencia poltico-social a travs de la opinin pblica. En l arma el investigador Ral Fuentes Navarro la investigacin se identica con la indagacin periodstica y las ciencias sociales no son ms que parte del acervo de cultura general que todo periodista requiere.10 El segundo modelo, fundado en 1960 en la Universidad Iberoamericana de Mxico, es el que concibe al comunicador como intelectual, desde una perspectiva humanstica. El proyecto acadmico de Ciencias de la Comunicacin (llamada por algn tiempo Ciencias y Tcnicas de la Informacin), trazado por el jesuita Jos Snchez Villaseor, buscaba la formacin de un hombre capaz de pensar por s mismo, enraizado en su poca, que gracias al dominio de las tcnicas de difusin pone su saber y su mensaje al servicio de los ms altos valores de la comunidad humana. La diferencia con las carreras de periodismo se plante claramente desde el principio: el nfasis estara puesto en la solidez intelectual proporcionada por las humanidades.11 Un tercer modelo de carrera se origin en los setenta, el del comuniclogo como cientco social. En este caso, en el currculo se sobrecarg la enseanza de teora crtica, es decir, de materialismo histrico, economa poltica y otros contenidos marxistas y se abandon prcticamente la formacin y la habilitacin profesional. Segn Fuentes Navarro, existen rasgos muy generalizados asociados a l: el teoricismo y su reaccin inmediata, el practicismo, es decir, la oposicin maniquea entre la teora que lleg a ser reducida a unos cuantos dogmas religiosamente consagrados y la prctica, que a su vez lleg a reducirse a la reproduccin de algunos estereotipos de los medios masivos. La formacin universitaria del estudiante de comunicacin se lleg a plantear, si acaso, como una opcin bsica entre estas dos reducciones, obviamente irreconciliables. En 1958 una gran cantidad de profesores y periodistas latinoamericanos se dan cita en Quito por iniciativa de la UNEScO, luego de la histrica Primera Reunin Internacional de Expertos en la Enseanza del Periodismo, que haba sido realizada en 1956 en Pars.
10 11
FUENTES NAVARRO, El estudio de la comunicacin, op. cit. Ibidem.
29
Nubia Esmeralda Rojas G.
De all surgi la propuesta de fundar el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para Amrica Latina (cIESPAL), con Quito como sede. Entidades internacionales como la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) y la Fundacin Ford comienzan, desde entonces, a ofrecer becas y programas para la formacin de periodistas en el continente.12 La cIESPAL promueve, as, un cambio hacia la integracin de los saberes de la comunicacin. De all surge la propuesta de cambiar el estatus acadmico de las escuelas e integrarlas a las universidades, ampliando el aprendizaje hacia especialidades comunicacionales. Es el modelo ciespalino el que integra el periodismo a la comunicacin, como actualmente se encuentran estructurados los planes de estudio. Nacieron as las Facultades de Comunicacin, siguiendo como recomendaciones: una escuela debe tener nivel universitario; el programa acadmico debe constar de no menos de cuatro aos; el programa de estudios debe incluir cursos humansticos y tcnico-profesionales; las escuelas deben convertirse en Facultades autnomas dentro de la Universidad, y las escuelas deben convertirse en ciencias de la informacin colectiva. La cIESPAL cre un primer perl profesional:
Para ser periodista se requieren algunas condiciones sin las cuales sera imposible ejercer la profesin con cierta dignidad: inteligencia despierta, capacidad de memorizacin, don de sntesis intelectual, sagacidad y algo o mucho de talento creador.13
Y traz, adems, algunas directrices para la conguracin de las primeras Facultades. Condiciones para el ingreso de estudiantes: vocacin, antecedentes escolares de la enseanza media. Programas que luego de un ao, permitan denir la vocacin efectiva de los alumnos. Vincular a la enseanza con los temas de actualidad en los campos social, cultural y econmico. Intercambio de profesores, estudiantes y material. Fomentar el respeto por la tolerancia intelectual, el honor y la vida privada de las personas. Manejo de la informacin internacional. Enseanza de lenguas extranjeras. Periodismo interpretativo. Periodistas con experiencia escogidos para ser docentes. Periodistas especializados (capacidad de traduccin de la especicidad de las disciplinas).Seleccin rigurosa de los estudiantes.
Juan GARgUREVIcH, De periodistas a comunicadores: crnica de una transicin de nuestro siglo, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs. org/dialogos. 13 cIESPAL, Enseanza de periodismo y medios de informacin colectiva, Quito, 1965.
12
30
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
4. Ensayo y error
Con la propuesta del Plan Tipo de Escuela de Ciencias de la Informacin Colectiva se insertaba la concepcin del comunicador polivalente, o sea, del profesional apto para desempear cualquier actividad dentro de la industria cultural. Inicia desde entonces el equvoco de mezclar prcticas de comunicacin que, si bien se encuentran asociadas, dieren en intereses, perles ocupacionales, mercados de trabajo y requerimientos y habilidades: en el mismo laboratorio se forman periodistas, comunicadores organizacionales, comunicadores para el desarrollo, relacionistas pblicos y publicistas. El modelo adoptado gener la dispersin y la falta de especicidad del campo de estudio de la comunicacin que prevalece en Latinoamrica hasta hoy. El evidente fracaso en la formacin de los profesionales de estas carreras bajo ese esquema, no invalida la necesidad de formar periodistas y comunicadores en la Academia, pero requiere, ciertamente, de una profunda renovacin. La idea de que el saber del comunicador y del periodista debe ser amplio se vio distorsionada con la formacin en un mar de conocimientos con un centmetro de profundidad. Ya ahogados en semejante confusin, se ha hecho difcil, de este modo, encontrarle una competencia especca al saber sobre todo de los comunicadores sociales. El origen del error parece muy claro:
Sin duda alguna, la crisis de identidad vivida por las escuelas latinoamericanas de comunicacin tiene sus races en la estructura pedaggica gestada por cIESPAL. La institucin quitea asimil en forma distorsionada el modelo norteamericano de la school of mass communication (escuela de comunicacin masiva), en donde la polivalencia es institucional, albergando en un mismo espacio acadmico a diferentes especializaciones profesionales periodismo, publicidad, radio, televisin, relaciones pblicas, etc.. Al implicar la polivalencia, la formacin de un profesional nico, organizando un esquema curricular que intentaba hacer un amalgama de los diversos instrumentos de trabajo peculiares de los media, cimentados por una concepcin positivista de la teora de la comunicacin (atomizada en sociologa de la comunicacin, psicologa de la comunicacin, antropologa de la comunicacin, etc.), el modelo de cIESPAL empuj a las escuelas de comunicacin a un callejn sin salida. Al distanciar del mercado de trabajo (crecientemente especializado) el perl de los profesionales formados (polivalente), las escuelas no tuvieron
31
Nubia Esmeralda Rojas G.
otro camino que dirigirse a lo alternativo. Lo que condujo, innegablemente, a la preparacin de un ejrcito de desempleados, ya que los vehculos de comunicacin no-masivos, as como los centros de investigacin, poseen una capacidad limitada para reclutar a tantos comuniclogos.14
Como consecuencia de la gran agitacin poltica que vivi Latinoamrica en los aos setenta, buena parte de las escuelas convirti la crtica y la denuncia en eje de la formacin. Ello implic una redefinicin del oficio del comunicador y la reubicacin de los estudios de comunicacin hasta entonces cohesionados por un saber operativo con complementos humanistas en el espacio de las ciencias sociales. Pero esa reubicacin se efectu en muchos casos de modo instrumental: la teora suplant a la reflexin convirtindose en arma de generalizacin puramente especulativa y en catecismo castrador de la imaginacin, sustitutivos de la produccin. Convertida en herramienta para la formacin de un comunicador-socilogo, la teora fue incapaz de dar cuenta de las contradicciones que entraaba esa figura profesional.15 Posterior a la formacin y consolidacin del modelo ciespalino, habran de aparecer en Latinoamrica otras organizaciones disciplinares de la comunicacin que prevalecen desde entonces: en 1979 se crea en Lima, Per, la Federacin Latinoamericana de Facultades de Comunicacin Social (fELAfAcS), por iniciativa de los decanos de algunas Facultades del continente. Luego habra de crearse la Asociacin Latinoamericana de Investigadores de la Comunicacin (ALAIc), una vez inicia la incipiente estructuracin del campo acadmico de la comunicacin en Latinoamrica. La realidad es que el conocimiento terico y metodolgico desarrollado dentro y fuera de Amrica Latina no ha sido sucientemente confrontado en la prctica social por los profesionales de la comunicacin, ni las profesiones han sido capaces de confrontarse con el conocimiento acadmico, sobre todo con el ms estrictamente crtico.16
14
15
16
FUENTES NAVARRO, Prcticas profesionales y utopa universitaria: notas para repensar el modelo de comunicador, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. Jess MARTN-BARbERO, Teora-investigacin-produccin en la enseanza de la comunicacin, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs. org/dialogos. FUENTES NAVARRO, El estudio de la comunicacin..., op. cit.
32
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
5. Un nuevo invento: las Facultades de Comunicacin Social en Colombia
En 1936 la Facultad de Filosofa y Letras de la Ponticia Universidad Javeriana crea los primeros cursos de periodismo, que luego dan origen a la Escuela el 4 de julio de 1948 como consecuencia, en buena parte, de la iniciativa de algunos docentes de la Facultad que ejercan como periodistas y observaron la necesidad de formar nuevos profesionales de la informacin, sobre todo despus de los desmanes de la radio en el Bogotazo. El nombre surgi en 1964 cuando el profesor Francisco Gil Tovar propuso un plan de renovacin para la Escuela de Periodismo que creca de acuerdo a las necesidades. Se pens alguna vez en cerrarla por cuestionamientos con respecto a su funcionamiento; se le cambi el nombre por el de Escuela de Ciencias de la Comunicacin y, a partir de 1964, se convirti en Facultad:17
Existan ya en Amrica Latina algunas escuelas de comunicacin masiva, pero prefer apoyarme en algunos documentos que se publicaron despus del Concilio Ecumnico Vaticano II bajo el nombre de Comunicacin Social. De tal manera que las primeras ideas y los primeros aspectos ideolgicos de una Facultad con ese nombre eran volver un poco hacia los documentos de la Comisin Ponticia de Comunicacin Social, que funcionaba en el Vaticano. En un principio fue difcil introducir el nombre, algunos decan que era altisonante para una Facultad, un poco petulante incluso, y no fue fcil instituirlo.18
El nombre no haba sido escuchado hasta entonces. Apenas s se hablaba de comunicacin de masas en la primera mitad del siglo para referirse a fenmenos relacionados con la informacin. Sin embargo, segn Gil Tovar,
La mayora de los libros, textos y estudios que se conocan en esos aos, que por cierto eran muy pocos, se referan a la comunicacin masiva y estaban escritos casi en su totalidad por autores de ideologas marxistas, y de alguna manera la Universidad vea sospechoso el trmino de comunicacin de masas, ya que era hijo de losofas y autores contrarios a los principios de la Institucin.19
17 18 19
RIAO y CAMAcHO, op. cit. Ibidem, entrevista a Francisco Gil Tovar, p. 30. Idem.
33
Nubia Esmeralda Rojas G.
Progresivamente fueron crendose ms y nuevas Facultades, algunas bajo la denominacin de Ciencias de la Comunicacin. Ante lo inexacta que resultaba la denominacin que implicaba un objeto de estudio muy especco que en realidad no exista, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacin Superior (IcfES) y las propias Facultades decidieron cambiarla por el nombre genrico de Comunicacin Social, de por s redundante, si se tiene en cuenta que el trmino comunicacin ya supone la existencia de la interaccin social y que lo social no existe sin la conexin comunicativa. Desde entonces, y tambin bajo la notable inuencia del modelo ciespalino, las Facultades empezaron a impartir una formacin que vara de una institucin a otra ante la propia indenicin, no slo del objeto de estudio de la carrera, sino de las especicidades y rangos generales en los que se soporta el campo acadmico. La comunicacin social abarca tres ramas principales: el periodismo, las relaciones pblicas y la publicidad. El Manual descriptivo de carreras del IcfES la dene as:
La comunicacin social se ocupa del estudio de los procesos y efectos de la comunidad humana, mediante la aplicacin de los conocimientos en las ciencias sociales, sus tcnicas e instrumentos, a fin de preparar mensajes especficos que lleguen a las comunidades y conduzcan a una respuesta. El auge extraordinario de los medios de informacin colectiva en el mundo de hoy crea la necesidad de que se formen comunicadores sociales que contribuyan a informar y a estructurar la opinin pblica, provistos de cultura bsica, la tcnica, la eficiencia y la tica requeridas. Son funciones propias del comunicador social: investigar los procesos de la comunidad humana, elaborar nuevos procesos de comunicacin, planificar, dirigir y evaluar programas o campaas de divulgacin y programar la comunicacin interna y externa en entidades de todo tipo. Mediante los estudios de comunicacin social, se obtiene preparacin para trabajar en el ejercicio del periodismo a travs de los diversos medios, la programacin de radio, televisin, teatro y cine; el trabajo de las relaciones pblicas y la comunicacin de tipo publicitario.20
20
Ibidem, p. 33.
34
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
Se considera al periodismo en tanto campo disciplinar como origen de la comunicacin social, ya que esta ltima es el fruto del cambio en las escuelas de periodismo, y el aspecto legal que rige la comunicacin es el mismo que regula la profesin de periodista. Hasta la creacin de las Facultades y Escuelas, la tradicin era la de llegar al periodismo por la va de otros ocios o profesiones: el de poeta, literato, o abogado. La creacin de programas acadmicos en el rea invirti los factores: ahora el periodismo es una de las mltiples ramas de la comunicacin social. Las Facultades avanzan por decirlo de algn modo en medio de una evidente incoherencia, que se maniesta en formas mltiples: la reproduccin del mundo laboral en las aulas no alcanza las dimensiones reales del trabajo profesional, sea en los medios, en la comunicacin para el desarrollo, en las relaciones pblicas, etctera. Puede objetarse con relativa razn que las universidades no pueden pretender reproducir el ambiente de trabajo con delidad total, pero s debe exigirse que el nivel de prcticas sea ms intensivo, que lo enseado en las aulas corresponda con las demandas sociales y profesionales en materia de comunicacin y periodismo con un alto nivel de actualizacin y, ante todo, que la pedagoga de la simulacin usada en las Facultades integre elementos coherentes, congure espacios y tiempos lo ms cercanos posible a los de las rutinas profesionales, y corresponda a lo que los futuros comunicadores y periodistas deben enfrentar una vez se insertan en el mercado de trabajo. Las prcticas resultan insucientes, falta infraestructura para llevarlas a cabo profesionalmente, buena parte del profesorado est mal capacitado, los pnsumes adolecen de una notable falta de orden y rigor y, dentro de ellos, la formacin investigativa es nula, precaria o escasa, entre otras, por falta de recursos nancieros, recursos humanos capacitados, recursos bibliogrcos, excesiva carga docente de los profesores y excesiva carga acadmica de los estudiantes, adems de que no genera ingresos, no se publica y no se aplica.21 Los programas acadmicos en comunicacin y periodismo adolecen de una generalidad difusa, tienen la ambicin de abarcar la mayor cantidad y diversidad de conocimiento posible, por su propia incapacidad de delimitacin. Ni el objeto de la carrera ni la denicin del perl del comunicador han sido pensados como elementos clave del diseo curricular, de modo que la realidad construida por las Facultades no coincide con la del mercado laboral, con las prcticas profesionales deseables ni con las necesidades sociales en materia de comunicacin.22
Germn MUOZ, Ponticia Universidad Javeriana: perles de un proyecto de postgrado en Comunicacin Social, artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, No. 19, http://www.felafacs.org/dialogos. 22 FUENTES NAVARRO, El diseo curricular..., op. cit.
21
35
Nubia Esmeralda Rojas G.
La evidente ausencia de estructura acadmica e intelectual de buena parte de los comunicadores y periodistas que egresan de las Facultades ha hecho que sean mirados con desconanza y prejuicio. Salvo pocas excepciones, los estudiantes de las Facultades de Comunicacin Social no parecen muy interesados en enriquecer sus conocimientos ms all de lo que en sus universidades muchas veces desde la precariedad conceptual, terica, prctica y de infraestructura tengan a bien ofrecerles. La falta de iniciativa, el vedettismo, el afn de fama o de cumplir simplemente con un requisito acadmico son unidos a inseguridades, indeniciones, desconocimiento del verdadero sentido de la profesin y vocaciones inexistentes agravantes y perpetuadores de la crisis acadmica y profesional de la disciplina. El mundo sigue sin representar para comunicadores y periodistas algo ms que una conuencia de coyunturas. Los estudiantes parecen no reaccionar frente a la crisis de su disciplina ni tener un horizonte claro sobre su desempeo profesional y la importancia que su rol signica en una sociedad en constante cambio. En las Facultades conuye gran variedad de gente con intereses distintos y, por ende, con perles profesionales diversos que han hecho que, por la moda que representa estudiar comunicacin social y es lamentable decirlo por la frivolidad que convoca, algunas Universidades hayan visto como un verdadero negocio la creacin de este tipo de carreras, en las que no existen niveles de exigencia profesional y acadmica serios, muchos de los docentes no son profesionales realmente calicados para la enseanza de la comunicacin y demuestran, ellos mismos, una idea fragmentada, equivocada y desigual de para qu sirve la comunicacin y qu signica formar comunicadores. La formacin de periodistas como una especicidad dentro del amplio y variopinto campo de la comunicacin es, tal vez, el ms grave de los equvocos de las Facultades de Comunicacin Social. La confusin ha generado la creacin de un silogismo en el cual todos los periodistas son comunicadores sociales, pero no todos los comunicadores sociales son periodistas. Es apenas obvio y el silogismo parece aceptar, tcitamente, que un comunicador organizacional, un relacionista pblico y un periodista son profesionales diferentes, con rutinas profesionales distintas y quehaceres diferenciados, aunque todos tengan un punto de encuentro comn: la comunicacin. La crisis de la formacin de comunicadores sociales y periodistas se suma a la falta de tradicin investigativa seria y suciente en el rea, a la casi total inexistencia de polticas pblicas estatales que contribuyan a la consolidacin del campo, y a los intereses del mercado que han desdibujado, progresivamente, la labor social de la comunicacin y el periodismo.
36
Laboratorios de papel: formacin de comunicadores y periodistas vs. realidad profesional y demandas sociales
La crtica situacin laboral y econmica del pas, incluida la usurpacin de plazas de trabajo para estos profesionales por parte de personas procedentes de otros ocios o profesiones como el modelaje, entre otros, abonan un terreno casi siempre desolador y difcil. Terrible circunstancia para un pas con enormes vacos no slo por cantidad, sino por calidad e intereses en la informacin, donde los problemas de comunicacin son la principal fuente de conictos y donde comunicadores y periodistas ms y mejor preparados contribuiran a solucionar la difcil realidad colombiana.
Bibliografa
cIESPAL.
Enseanza de periodismo y medios de informacin colectiva. Quito, 1965. FUENTES NAVARRO, Ral. El estudio de la comunicacin desde una perspectiva sociocultural en Amrica Latina. Artculo contenido en revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. . El diseo curricular en la formacin universitaria de comunicadores sociales para Amrica Latina. Realidades, tendencias y alternativas. Artculo contenido en revista Di-logos de la Comunicacin, N 17, http://www.felafacs.org/dialogos. . La investigacin de la comunicacin en Amrica Latina: condiciones y perspectivas para el siglo XXI. Artculo contenido en revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. . Prcticas profesionales y utopa universitaria: notas para repensar el modelo de comunicador. Artculo contenido en revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. GARgUREVIcH, Juan. De periodistas a comunicadores: crnica de una transicin de nuestro siglo. Artculo contenido en revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. GIL TOVAR, Francisco. 40 respuestas sobre el periodismo y su enseanza. En Cuadernos de Comunicacin Social, N 2. Bogot, Ponticia Universidad Javeriana, 1971. GRAA GONZALES, Manuel. La Escuela de Periodismo. Madrid, Compaa Iberoamericana de Publicaciones, 1930. MARQUES DE MELO, Jos. Desafos actuales de la enseanza de la comunicacin. Reexiones en torno a la experiencia brasilea. Artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos . . Enseanza del periodismo en Amrica Latina. En revista Signo y Pen-
37
Nubia Esmeralda Rojas G.
samiento, N 31. Bogot, Facultad de Comunicacin y Lenguaje de la Ponticia Universidad Javeriana, 1997. MARTN-BARbERO, Jess. Teora-investigacin-produccin en la enseanza de la comunicacin. Artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, http://www.felafacs.org/dialogos. MUOZ, Germn. Ponticia Universidad Javeriana: perles de un proyecto de postgrado en Comunicacin Social. Artculo contenido en la revista Di-logos de la Comunicacin, N 19, http://www.felafacs.org/dialogos . RIAO, Olga Luca y Sergio CAMAcHO. Objetivos de las cuatro Facultades de Comunicacin Social de Bogot. Trabajo de grado (comunicador socialperiodista). Bogot, Facultad de Comunicacin Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana, 1984.
38
También podría gustarte
- A La CocinaDocumento149 páginasA La CocinaIvan Hernandez acenAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Manos Que TejenDocumento36 páginasCuadernillo Manos Que TejenRut Donquiz100% (10)
- SENA - Historía de Las NIIF A Nivel Mundial PDFDocumento20 páginasSENA - Historía de Las NIIF A Nivel Mundial PDFYuniis MosqueraAún no hay calificaciones
- Metodologia para Desarrollar Rbi - Campo CuervaDocumento16 páginasMetodologia para Desarrollar Rbi - Campo CuervaLuis SevericheAún no hay calificaciones
- 3) Los Elementos de Vigilancia y Patrullaje Como Accion Estrategia para El Desempeño Policial 1Documento9 páginas3) Los Elementos de Vigilancia y Patrullaje Como Accion Estrategia para El Desempeño Policial 1ANTHONY MEJIAS100% (9)
- PCA CS 9no. EGBDocumento27 páginasPCA CS 9no. EGBLourdes GrefaAún no hay calificaciones
- CARREDANO - Lamento A La Muerte de Jorge VelazcoDocumento7 páginasCARREDANO - Lamento A La Muerte de Jorge VelazcoSilvestreBoulez100% (1)
- Ensayo Sistemas de Gestion AmbientalDocumento6 páginasEnsayo Sistemas de Gestion AmbientalAlexander Londoño PoloAún no hay calificaciones
- 1redeber JuanParedesDocumento28 páginas1redeber JuanParedesJuan Paredes PérezAún no hay calificaciones
- Actividad Final IVUDocumento5 páginasActividad Final IVUPardo Gómez Angello PaoloAún no hay calificaciones
- Alphatec 2000 Comfort Model 129 - PDS - MX - EsDocumento2 páginasAlphatec 2000 Comfort Model 129 - PDS - MX - EsIsrael PerezAún no hay calificaciones
- Guion de Clase Analisis de La Respuesta TransitoriaDocumento7 páginasGuion de Clase Analisis de La Respuesta TransitoriaAlex GoreAún no hay calificaciones
- GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS FinalDocumento51 páginasGESTION DE RESIDUOS SOLIDOS FinalMarco Rondoy MondragonAún no hay calificaciones
- Tipos de Normas de ConvivenciaDocumento10 páginasTipos de Normas de Convivenciaarturo_90_8Aún no hay calificaciones
- CCTV Charter EsDocumento18 páginasCCTV Charter EsNicolás ErrandoAún no hay calificaciones
- 100 Funciones de ExcelDocumento5 páginas100 Funciones de ExcelDavid PalaciosAún no hay calificaciones
- Establecimiento PermanenteDocumento4 páginasEstablecimiento PermanenteSilvia Patricia Utrera LopezAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia DirectaDocumento13 páginasMercadotecnia DirectaWuz CortésAún no hay calificaciones
- Liq AmnioticoDocumento10 páginasLiq AmnioticopetraAún no hay calificaciones
- Colegio La Palestina IedDocumento8 páginasColegio La Palestina IedJuan Manuel Georges PinedsaAún no hay calificaciones
- Lista de Chequeo IIDocumento25 páginasLista de Chequeo IIErnestoAún no hay calificaciones
- Sistemas Constructivos ConvencionalesDocumento2 páginasSistemas Constructivos ConvencionalesPablo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Avance AasiDocumento9 páginasAvance AasiDiego AlmandozAún no hay calificaciones
- S04.s4 - Material PPT (Practica de Campo No.1)Documento10 páginasS04.s4 - Material PPT (Practica de Campo No.1)Vox Suite Seis NueveAún no hay calificaciones
- MAMOGRAFIA Y Esteroataxia - 1Documento52 páginasMAMOGRAFIA Y Esteroataxia - 1Andrea ZumbaAún no hay calificaciones
- Cumplimiento de Obligaciones Ministerio Del TrabajoDocumento46 páginasCumplimiento de Obligaciones Ministerio Del Trabajofrancisco florsAún no hay calificaciones
- Capitulos de Har y Leh PDFDocumento112 páginasCapitulos de Har y Leh PDFFatima CedillosAún no hay calificaciones
- EDAFOLOGIADocumento7 páginasEDAFOLOGIALuis Roberto Joachín RamosAún no hay calificaciones
- GunnandenAprendizajenUnidadnNnn2 256022c7b734a56Documento10 páginasGunnandenAprendizajenUnidadnNnn2 256022c7b734a56myriam_malpica844Aún no hay calificaciones
- Metabolismo Breve SinopsisDocumento1 páginaMetabolismo Breve SinopsisCA GAún no hay calificaciones