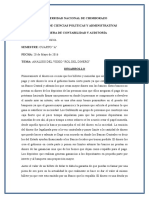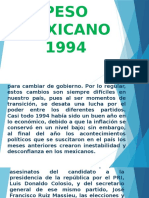Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
5to de Secundaria
5to de Secundaria
Cargado por
Jhonathan AdorandoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
5to de Secundaria
5to de Secundaria
Cargado por
Jhonathan AdorandoCopyright:
Formatos disponibles
Militarismo reformista.
es un movimiento social o poltico que generalmente apunta a realizar cambios graduales a fin de mejorar un sistema, proyecto o sociedad. Esos cambios se refieren generalmente solo a ciertos aspectos, a veces fundamentales, ms que a la totalidad.
http://albertoriveraherrera.blogspot.com/2010/12/reformismo-militar-y-neoliberalismoii.html
Al final del mandato del primer gobierno del arquitecto Fernando Belande el pas ya removido por la accin guerrillera y por un movimiento laboral en franco proceso de radicalizacin, ingresaba desde 1965 a un periodo de impotencia y represivo. Esto trajo como consecuencia una alta movilizacin de sectores sociales, crisis en los partidos tradicionales y una permanente inestabilidad poltica. A ello se le agreg la manifestacin de la crisis econmica y una sensacin de ingobernabilidad. El sistema de los partidos que compartan la escena poltica, entr en crisis. El 3 de Octubre de 1968 se produce el golpe de Estado y se instaura el segundo gobierno militar institucional de las Fuerzas Armadas. Movimiento castrense dirigido por Juan Velasco Alvarado y que tuvo dos fases muy definidas: la primera, de transformaciones reformistas. La segunda, desde 1975 en adelante, como respuesta a la crisis, de claro contenido anti reformista. El gobierno militar -en su primera fase- quebr el viejo orden oligrquico y recompuso las bases de dominacin Desarroll capitalistamente el pas y promovi a su paso una movilizacin social por, a pesar y contra el modelo corporativo. El modelo de Velasco lleg a su lmite en 1975. Los movimientos sociales que se organizaron en todo el pas y que protagonizaron grandes movilizaciones de masas, enfrentaron al Estado, en un proceso de radicalizacin. Las reformas en la propiedad del agro empresarial, as como en los campos de la prensa, educacin, por nombrar slo algunos, determin una compleja y contradictoria relacin entre gobierno y tendencias polticas. A diferencia de otros gobiernos militares, el velasquismo no ilegaliz a ningn partido poltico, pero s hostiliz a alguno de ellos. Pero el gobierno s haba variado los trminos de relacin en la representacin poltica: clausura del parlamento y supresin de los procesos electorales. Con ello dejaba sin carta de juego a los partidos tradicionales que quedaron as desactivados. Pero el mismo gobierno cre, a pesar y contra las reformas, nuevos espacios de lucha poltica con agentes sociales vitalizados por las mismas y generadores de acciones de masas nunca antes visto en la historia peruana. OBRAS DE SU GOBIERNO Nacionalizo La BREA y Las PARIAS (09 de octubre de Se dio la ley de REFORMA AGRARIA (24 de junio de Se dio la ley general de Se dio la ley de comunidades industriales (septiembre de Se EXPROPIARON los DIARIOS (julio Se formulo el PLAN Se crearon las empresas de propiedad Se expropio la industria de la Se dio la ley de REFORMA EDUCATIVA Se dio la ley general de - Se expropio Cerro de Pasco. Se cre Minero Per. 1968). 1969). AGUAS. 1970). 1974). INCA. social. pesca. (1972). minera.
- Se cre el ministerio de pesquera (diciembre de 1969); la corporacin financiera de desarrollo COFIDE (mayo de 1971); el sistema de apoyo a la movilizacin social SINAMOS (JULIO 1971); SIDER PERU (noviembre 1971); el sistema de Defensa Civil (noviembre de 1972). - Se produjo el Motn de la Guardia Civil (05 de febrero de 1975).- Se suscribi el Acuerdo de Cartagena (pacto andino). El largo litigio sobre la concesin de la explotacin de los ricos yacimientos petrolferos de La Brea y Parias a la International Petroleum Company (IPC), subsidiaria de la American Standard Oil Company, fue resuelto finalmente por el gobierno de Belande en agosto de 1968. Sin embargo, la desaprobacin general a la firma de este acuerdo oblig al gabinete a dimitir el 1 de octubre y dos das despus Belande era depuesto por un golpe militar. Los derechos constitucionales fueron suspendidos y se constituy la Junta Militar Revolucionaria encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, que fue nombrado presidente. Su gobierno expropi las instalaciones de la IPC, creando una fuerte tensin diplomtica en las relaciones con Estados Unidos. Las relaciones se deterioraron an ms en febrero de 1969, cuando una caonera peruana apres a dos barcos pesqueros estadounidenses por faenar en aguas consideradas jurisdiccionales. En la dcada de 1970 el gobierno de Velasco inici radicales reformas del sistema social y econmico; las ms importantes fueron la expropiacin de los complejos agroindustriales de capital extranjero y las grandes haciendas latifundistas, la imposicin del control de precios de los productos de consumo bsico y del sector servicios, as como una amplia reforma agraria; en 1973 fue nacionalizada la industria de transformacin de la anchoveta, que haba sufrido un serio descenso en 1972 por una alteracin en las corrientes ocenicas; el presupuesto previsto para 1973-1974 se increment un 35% para mejorar y diversificar la industria privada. En junio de 1973, el Banco Mundial concedi al pas un crdito de 470 millones de dlares y el Banco Interamericano de Desarrollo le prest otros 30 millones de dlares. I. Retorno a la democracia El 9 de agosto de 1975 el gobierno fue derribado por otro golpe militar, precedido por una serie de huelgas y manifestaciones de descontento popular contra el enfermo presidente Velasco. Al da siguiente juraba como presidente el general Francisco Morales Bermdez, primer ministro y ministro de la Guerra en el gabinete de Velasco. El nuevo gobierno anunci que el pas retornara a la democracia en 1980; en las elecciones celebradas ese ao, Belande Terry fue el vencedor y form gobierno en el mes de julio bajo una nueva Constitucin. Durante los cinco aos siguientes el ndice per cpita se vino abajo, creci la deuda externa y aumentaron los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de la contrainsurgencia gubernamental. En 1985 las elecciones presidenciales dieron la victoria al candidato del APRA Alan Garca Prez, que fue incapaz de detener la rpida cada de la economa del pas. 24 de diciembre de 1879, durante el gobierno de don Nicols de Pirola se cre la Secretara de Fomento, que comprenda los sectores de Obras Pblicas, Industria, Comercio y Beneficencia. Posteriormente, el 18 de enero de 1896, la Cmara de Senadores promulg la ley que cre el Ministerio de Fomento y Obras Pblicas, que contena los sectores de Obras Pblicas, Industria y Beneficencia. El 25 de enero de ese ao se expidi la Resolucin Suprema nombrando al Ingeniero Eduardo Lpez de Romaa, ex Presidente de la Repblica, primer Ministro de Fomento y Obras Pblicas. El Ministro despachaba en una oficina de Palacio de Gobierno, posteriormente fue trasladado a un local donde hoy se levanta el Palacio Municipal. En 1910 se dispuso su traslado permanente al Palacio de la Exposicin, donde comparta las instalaciones con el Concejo Municipal de Lima; con el tiempo este local result insuficiente y se alberg en el edificio ubicado en la avenida 28 de julio, el cual fue construido expresamente para
la Exposicin Minera, Industrial y Agrcola en 1924. El sbado 26 de setiembre de 1925 fue inaugurado el edificio que ocup durante casi 80 aos, contando con la concurrencia del presidente de la Repblica de aquel entonces, Augusto B. Legua. En ese entonces se desempeaba como Ministro de Fomento y Obras pblicas el Dr. Pedro Jos Rada y Gamio, quien inici su discurso con la frase "Seor presidente de la Repblica, vena a inaugurar este edificio monumental destinado al funcionamiento del Ministerio de Fomento, centro que irradia, en los ramos de su actividad, el progreso del pas, obra de vuestras sorprendentes facultades de estratega, y del empuje inmensurable de vuestro excelso corazn, de patriota". Durante el gobierno del Gral. De Divisin EP Juan Velasco Alvarado, el Ministerio de Fomento y Obras Pblicas cambi de nombre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La ley orgnica fue publicada el 25 de marzo de 1969, segn el Decreto Ley N 17271; el 1 de abril de ese ao, entr en funcionamiento con el propsito de apoyar a los dems sectores mediante el transporte y las comunicaciones. Segn el Decreto Ley N 25491 publicado el 11 de mayo de 1992, se fusion el sector Vivienda y Construccin, denominndose desde ese entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, asignndosele mediante Decreto Ley N 25862 la misin de planificar, formular, dirigir, coordinar y evaluar las polticas relacionadas al sector en armona con los planes de desarrollo del pas. Finalmente, el 10 de julio del 2002 se aprob la Ley N 27779 en la cual se aprobaba la separacin del sector Transportes y Comunicaciones del sector Vivienda y Construccin y la modificacin de la organizacin de los ministerios. Posteriormente estas disposiciones fueron modificadas y precisadas con la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, que estableci 15 ministerios entre los que figuraba el Ministerio de de Transportes y Comunicaciones, cuya funcin es integrar interna y externamente al pas, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las reas de recursos, produccin, mercados y centros poblados, a travs de la regulacin, promocin, ejecucin y supervisin de la infraestructura de transportes y comunicaciones. En diciembre del 2005 el MTC vari de domicilio. El edificio ubicado en el cruce de las avenidas Zorritos con Tingo Mara, que anteriormente ocupaba la empresa Electro lima, lo alberga en la actualidad. Este moderno local brinda mayores comodidades a los usuarios y trabajadores del Ministerio ya que cuenta con amplias instalaciones, mejor infraestructura, reas verdes, estacionamientos y lo ms resaltante, es que el Ministerio por fin cuenta con un edificio propio GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA (3 DE OCTUBRE DE 1968-28 DE JULIO DE 1980) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE JUAN VELASCO ALVARADO (1968-1975) Al asumir la Fuerza Armada el gobierno de la Nacin, emiti un manifest en el que explica las causas por las cuales adopt esa determinacin. [Reforma Agraria] El gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, inici un proceso rpido de reformas. Empez con la Reforma Agraria, expropiando ms de 7 millones de hectreas, e impuso un sistema colectivo de tendencia a los campesinos, mediante las SAIS y las CAPS, que fracasaron. [Petrleo: Compensacin para la IPC - Rossi asesinado - nacionalizaciones - armas soviticas]
Crea un organismo de control, denominado SINAMOS. Termina con el problema de la IPC (International Petroleum Company ["Compaa de Petrleo Internacional"]), pagando a la ESSO Standard (propietaria de la IPC), una compensacin de sus bienes. En esta poca es asesinado el magnate pesquero ingeniero Luis Banchero Rossi. Se toma el control de la Industria Pesquera y Conserva. Son intervenidas algunas Universidades Nacionales. Se compra gran cantidad de armamento sovitico. [Iniciativa escolar en Ayacucho - festival de 150 aos de la batalla de 1824 - obras en Huamanga - Pacto Andino en Cartagena] En la regin de Huamanga se produce, el movimiento "por la gratuidad de la enseanza", en 1969, que resume el momento de mayor importancia del Frende de Defensa del Pueblo. El Decreto 006 emitido por el gobierno velasquista propona elevar el nivel de la educacin mediante el pago de una mensualidad, de parte de los alumnos aplazados en su promedio final anual. (p. 119) Por el sesquicentenario en 1974 de Batalla de de Ayacucho [de 1824] se realizan obras de infraestructura y planificacin urbana; para completar el festejo se tuvo la visita de cerca de una docena de jefes de Estado que participaron de la celebracin. "Ayacucho, barriada de Caracas" fue la fase acuada con irona por los estudiantes de entonces para resumir, un poco exageradamente, la construccin de obras con dinero del gobierno venezolano y del Estado peruano. La construccin de obras como el Centro Cultural Simn Bolvar, la carretera asfaltada a Quinua, la "reconstruccin" del pueblo de Quinua, el frigorfico zonal, el restaurante "Agallas de Oro", el monumento a Bolvar y el obelisco en las Pampas de Quinua corresponden a este perodo. El 29 de agosto de 1975, el general francisco Morales Bermdez se pronuncia en Tacna, con el apoyo de todas las regiones militares, depone a Velasco dando fin a la primera fase. Tambin en esta poca se inicia el Pacto Andino integrado por los pases de la Cuenca del Pacfico, y por la cual se suscribi el "Acuerdo de Cartagena". La Reforma Agraria, fue la transformacin ms revolucionaria del gobierno de Juan Velasco. No slo porque destruy para siempre el antehistrico rgimen feudal de explotacin servil del hombre andino, sino porque tambin nacionaliz y cooperativiz las empresas agroindustriales azucareras de la costa Norte del Per. Las tierras agrcolas tanto de la sierra como de la costa fueron expropiadas, pagndolas a sus poseedores, gamonales y capitalistas. Mientras que el ganado fue pagado en efectivo, lo que permiti que pudieran invertir en otras ramas de la economa, como la industria. Esta Reforma Agraria, entonces, no destruy esas clases sociales, slo las desplaz de la produccin agraria o agroindustrial a la Industria. El 24 de junio de 1969, cuando en el cementerio de Juliaca en horas de la tarde era enterrado Nstor Cceres Velsquez, uno de los principales precursores de la Reforma Agraria, el general Velasco desde Lima, con voz ronca pero firme, promulg la histrica ley de Reforma Agraria. Para algunos sectores sociales, vinculados con el gamonalismo provinciano, se trat de una medida completamente injusta porque se privaba de su propiedad a los "sacrificados"
hacendados del pas. Sin embargo, fue una de las transformaciones ms justas ejecutadas en toda la historia del Per, ya que el origen de la propiedad de los gamonales, no es otro que el saqueo que hicieron los invasores espaoles de las llamadas "tierras del inka", convirtindolas en haciendas de miles de Has. Y acrecentadas a costa de la sistemtica expropiacin de las tierras de las comunidades andinas, con la complicidad del poder judicial colonial y criollo. La lamentable equivocacin de la de Reforma Agraria estuvo en introducir un modelo cooperativo extrao a la realidad comunera de los Andes. Se formaron CAP (Cooperativas Agrarias de Produccin), SAIS (Sociedades Agrcolas de Inters Social) y ERPS (Empresas Rurales de Propiedad Social), que no slo fueron manejadas, saqueadas y descapitalizadas por sus administradores criollos y mestizos corrompidos, sino que no fueron acogidas con el necesario entusiasmo y compromiso de sus asociados andinos, ajenos a su funcionamiento. Si las tierras expropiadas a los hacendados de la sierra, se hubieran entregado a las comunidades andinas, el xito de la Reforma Agraria hubiera sido rotundo, como exitosa es la produccin de subsistencia que heroicamente resiste, hasta hoy da, en los Andes. A pesar del descalabro de las empresas creadas por la Reforma Agraria, la desaparicin de las anticuadas e injustas relaciones serviles en la sierra peruana, es un logro social sin precedentes en nuestra historia y que slo por ello se justifica esa transformacin. La Reforma Agraria fue complementada con el inicio de grandes proyectos de irrigaciones en la costa, para ampliar nuestra frontera agrcola; como es el caso de la Irrigacin Majes en Arequipa. REFORMA EMPRESARIAL Los idelogos del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, conscientes de que el sistema capitalista permite la explotacin del hombre por el hombre, disearon y ejecutaron una reforma empresarial que disminuy esas inhumanas relaciones, implementando un sistema de participacin en las utilidades y gestin de las empresas. Para ello se cre las comunidades industriales, o laborales. Por ley se estableci que los trabajadores deban adquirir hasta e149% de las acciones de las empresas en las que trabajaban. Adems deban tener un porcentaje de representantes en el directorio de las empresas para participar con voz y voto en la gestin empresarial. Y sembrando el futuro de la democracia social de participacin plena, se crearon las Empresas de Propiedad Social, que en su condicin de autogestionarias, contaron con el apoyo tcnico y financiero del estado. Los trabajadores eran los absolutos propietarios de sus empresas y las utilidades repartidas entre todos ellos, eliminando cualquier forma de explotacin humana. REFORMA BANCARIA Como los bancos guardaban el dinero del pueblo, pero slo lo prestaban a los ricos; su intermediacin, era uno de los orgenes de las grandes desigualdades econmicas. Adems de las desiguales oportunidades para realizar cualquier actividad econmica. A lo que se sumaba los altos intereses al prstamo de capital por los bancos comerciales, que obviamente tenan como nica finalidad la de la ganancia.
Por otra parte el Banco Central de Reserva, que deba conducir la poltica monetaria del pas, por su debilidad econmica y financiera, era remplazado en sus funciones por los bancos privados, especialmente extranjeros. A lo que haba que agregar que las divisas, producto de las ganancias empresariales dentro del pas, se fugaban en busca de otros mercados o lugares de inversin extra nacionales. Frente a esa situacin el Gobierno Revolucionario desarroll una reforma bancaria que nacionaliz y estatiz gran parte de la banca privada, cre bancos de fomento con bajos intereses para impulsar determinadas actividades econmicas, especialmente agrcolas, mineras y de la construccin. Estableci el control de cambios, para que en el pas slo circulara la moneda nacional y otras medidas complementarias para que los dlares no salieran con facilidad al exterior. REFORMA MINERA La reforma minera logr que el estado controlara la produccin, refinado y comercializacin de los minerales, que cuando eran explotados por empresas extranjeras por el sistema de concesiones, no representaban mayores utilidades para el pueblo peruano. Expropi y nacionaliz explotaciones mineras manejadas por empresas transnacionales como la de Cerro de Pasco Corporation y la Compaa Minera Marcona Minig. Y cre una gran empresa estatal que llam Minero Per, la que asumi la gestin minera nacional, manejando importantes explotaciones mineras del pas. Su poltica petrolera, con la construccin del Oleoducto Peruano, que trajo el "oro negro" de la selva hasta la costa, no slo super nuestra condicin de importadores de hidrocarburos, sino que pasamos a ser exportadores. Cre la slida empresa estatal Petrleos del Per (Petroper), que asumi la refinacin petrolera, la distribucin y comercializacin de combustibles y lubricantes, fomentando la produccin nacional y dando ganancias al estado. Incentiv y financi la prospeccin minera y petrolera, especialmente en la selva peruana. Inclusive otorgando concesiones a empresas extranjeras, pero dentro de nuevas condiciones, que no slo velaban por la soberana nacional, sino por sus ganancias econmicas, ya que en algunos casos la actividad minera deba ser mixta, con la participacin obligada de las empresas estatales, para mantener el control de la actividad, adems de obtener ganancias de los recursos nacionales agotables. REFORMA DE LA PESQUERA En el Per, por nuestra gran riqueza ictiolgica, se haba alcanzado un crecimiento desmesurado, dando lugar a una pesca desordenada, irracional y depredadora para la produccin de harina de pescado, llegando a ser los primeros productores del mundo. No obstante, la pesca extranjera por concesiones y las inversiones tambin forneas succionaban nuestra riqueza marina, sin que los peruanos alcanzramos los suficientes beneficios de ella. Se cre el ministerio de pesquera para dirigir y orientar al sector y crear los organismos necesarios para la produccin y comercializacin, tanto de la harina de pescado como de la pesca de consumo humano, que a pesar de nuestra riqueza, era desaprovechada.
Se estatiz las empresas pesqueras, formando la gran empresa estatal Pesca Per. Pero la pesquera peruana ya haba bajado su productividad y rentabilidad, posiblemente por una extraccin depredadora. Hizo respetar el mar territorial dentro de las 200 millas, autorizando y regulando la pesca de naves extranjeras. Impuls la pesca para el consumo humano e invirti en la infraestructura de puertos y frigorficas, adems de cmaras y fbricas de conservas. Se cre la EPSEP (Empresa Pblica de Servicios Pesqueros), que entre otras actividades produca enlatados. Adems, promovi la investigacin pesquera realizada por el IMARPE, Instituto del Mar. REFORMA DE LA VIVIENDA Considerando el gran crecimiento urbano de las principales ciudades del Per, por el aumento de las migraciones del campo a la ciudad, que desembocaba en la tugurizacin y la creacin de viviendas precarias en las zonas marginales; se cre el Ministerio de Vivienda. Se les cambi el nombre despectivo de "barriadas" por el de "Pueblos Jvenes" y se desarrollaron amplios programas para dotarlos de los servicios bsicos de agua, desage y electricidad. Adems de investigar y crear programas para abaratar los materiales de construccin y adecuarla a los climas de cada regin, propiciando la construccin de viviendas econmicas. Se orient el crdito exclusivamente para las viviendas econmicas, fomentando su construccin; lo mismo que de servicios comunales. REFORMA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES La infraestructura del transporte y su equipamiento eran anticuados e ineficientes al interior del pas. Y en lo que se refiere al transporte areo y martimo, dependa de empresas extranjeras, con la consiguiente prdida econmica del estado peruano. Se concentr en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todos los servicios y programas relacionados al transporte, crendose la compaa area de bandera, AEROPER y la Compaa Peruana de Vapores. Se cre de igual manera ENAPU, la empresa encargada de la administracin de los puertos. Lo que permiti que el estado tuviera un control directo del transporte por considerarlo estratgico. En lo referente a la radiodifusin, que siempre fue manejada por grupos de poder econmico y polticos, el Gobierno Revolucionario desarroll una poltica orientada a su control para asegurar el desarrollo socioeconmico del pas y contribuir a la integracin nacional y la defensa y seguridad nacionales. Las comunicaciones internacionales estaban monopolizadas por la transnacional ITT (International Telefhone and Telegraph) que manejaba nuestras comunicaciones de acuerdo a sus intereses econmicos. La poltica estatal para desarrollar los servicios pblicos de comunicaciones se bas en integrarlas en un solo sistema nacional eficiente, seguro y econmico de propiedad del estado.
Puso la radiodifusin y la televisin al servicio de la educacin, cultura, recreacin e informacin. Se crearon nuevas empresas de radiodifusin estatal y se modernizaron las existentes. Se norm la programacin de las emisoras radiales y de televisin estableciendo la obligatoriedad de un porcentaje de programas de cultura y arte nacionales y los principales medios propalaban noticias tanto en castellano como en quechua. Adems se prohibieron expresiones extranjeras alienantes. Con todo ello se crearon las condiciones para la defensa de la identidad cultural, especialmente andina. REFORMA EDUCATIVA En un pas como el Per, en el que se prohiba el voto a los numerosos analfabetos, la educacin pblica era una herramienta para mantener ignorante a la mayora de la poblacin, facilitando su explotacin. Para un gobierno revolucionario, la educacin estaba entre las primeras prioridades. Deba hacerse una profunda reforma educativa que lograra liberar al hombre para la creacin de una nueva sociedad. Los nuevos objetivos de la educacin estaban orientados a transformar la estructura de la educacin creando un sistema humanista que permitiera exaltar la dignidad del hombre, hacindolo reconocer su derecho a la educacin sin discriminacin alguna. La educacin entonces se orient al trabajo para alcanzar la plena realizacin del hombre. Se tuvo un criterio educativo flexible, adecuado a las necesidades de la poblacin de las diversas regiones del pas. Se enfatiz la necesidad de lograr la gratuidad de la enseanza, sostenida totalmente por el estado y de acuerdo a las posibilidades econmicas se busc la dignificacin del magisterio, asegurando su formacin y continuo perfeccionamiento, con una situacin econmica que progresivamente fue acorde con su elevada misin. La reforma educativa por la oposicin de un magisterio politizado no pudo aplicarse Debidamente, pero alcanz algunos frutos. Se impuls la educacin tcnica orientando al trabajo a los jvenes desde la secundaria a travs de las ESEP. Se dio una nueva ley universitaria que a pesar de sus aportes modernizadores, fue sistemticamente por los estudiantes y profesores. VERDADERA LIBERTAD DE PRENSA Uno de los temas ms controvertidos y conflictivos en el proceso revolucionario fue el relacionado con la libertad de prensa y las radicales medidas que se tomaron. Se parti del anlisis (expuesto en el "Plan Inca") de que en el pas no exista libertad de prensa sino de empresa; que los rganos de prensa estaban en manos de familias y grupos de poder; que con ellos se corta, silencia o destaca la informacin de acuerdo a los intereses de sus dueos; que se atenta impunemente contra la moral y el honor de las personas e instituciones y finalmente, que se permite que los extranjeros tengan la propiedad y gestin de rganos de
prensa. Frente a esa situacin los militares revolucionarios se propusieron y ejecutaron dos objetivos: 1) Una prensa autnticamente libre, que garantice a todos los peruanos la expresin de sus ideas, respetando el honor de las personas y la moral pblica; 2) Los rganos de prensa estarn exclusivamente en poder de organizaciones representativas de la nueva sociedad. Con la nueva legislacin de la prensa y la expropiacin de los peridicos de sus monoplicos propietarios, el Gobierno Revolucionario tom una de las ms drsticas medidas que fueron rechazadas por los grupos afectados, quienes recibieron el respaldo de organismos internacionales que protegen a los empresarios. Con la prensa libre de la manipulacin de la oligarqua e intereses extranjeros, el ataque sistemtico contra el gobierno, no slo desapareci sino que se volc a favor de las medidas revolucionarias. No obstante, las personas que asumieron la direccin de los peridicos no fueron desde el principio las instituciones representativas del pas; sino intelectuales y personalidades vinculadas al rgimen, lo que produjo efectos contraproducentes. Cuando se inici la transferencia de los medios de prensa a las instituciones, ya fue muy tarde. Aprovechando la enfermedad del general Velasco que desemboc en la amputacin de una pierna, los militares traidores dirigidos por el imperialismo norteamericano empezaron a conspirar. REIVINDICACIN HISTRICA El Gobierne Revolucionario precisamente termin con el pronunciamiento militar del feln (traidor) de la historia, general Francisco Morales Bermdez el 29 de agosto de 1975, cuando el ejrcito peruano estaba listo en Tacna para la recuperacin militar de los territorios de Arica y Tarapac. De acuerdo al derecho internacional, las guerras ganadas no dan derecho a los botines, ni la reparacin de gastos de guerra, que suelen pagar los vencidos, tiene que ser con la mutilacin de territorio. Por eso y por una serie de vicios cometidos en la suscripcin y cumplimiento por ambas partes, los tratados de Ancn y de Lima son nulos. Y por lo tanto, los territorios de Arica y Tarapac estn ilegalmente secuestrados por Chile y el deber de los verdaderos patriotas es recuperarlos. Velasco Alvarado y su equipo de militares estrategas y geopolticos trazaron el plan del siglo, obviamente por su carcter secreto no pudo incluirse en el Plan Inca, pero finalmente, algunas manos extraas dndole la forma de una novela de ficcin poltica lo publicaron en un peridico de circulacin nacional. Independientemente de la veracidad de esa informacin, el nivel militar que el Gobierno Revolucionario alcanz, superando significativamente el podero de Chile, slo poda tener una finalidad: la recuperacin militar de nuestros territorios del Sur.
Finalmente, para que no quede ninguna duda, los golpes militares de las ltimas dcadas se dieron en Lima y con la participacin de la divisin blindada (tanques) y si el de Morales Bermdez se hace en Tacna es porque estaba la blindada para respaldar el golpe. Qu haca la divisin blindada del Per en la frontera con Chile? De no haber mediado el golpe traidor de Morales Bermdez, que derroc al general Juan Velasco y salv a Chile, el Gobierno Revolucionario hubiera recuperado Arica y Tarapac. LA FARSA DE LA SEGUNDA FASE Cuando Francisco Morales Bermdez derroc al general Juan Velasco Alvarado, no se atrevi a decir que el proceso revolucionario paraba, sino lo contrario, que continuaba. Es decir, realmente nunca hubo una "segunda fase" de gobierno revolucionario. Todo lo que hizo Morales Bermdez desde el da golpe militar hasta el trmino de su gobierno, no fue otra cosa que desmantelar las reformas realizadas por Juan Velasco Alvarado para luego convocar a una Asamblea Constituyente y a elecciones generales. Morales Bermdez con apoyo del imperialismo norteamericano modific las leyes que amparaban las reformas y volvi a convertir al Per en un sirviente de esa potencia opresora. Y lo peor, dio su golpe militar en el preciso momento en que el Per iba a redimir Arica y Tarapac. VISIN HISTRICA DEL VELASQUISMO Despus de 30 aos de haber sido interrumpido el proceso revolucionario dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, por la contrarrevolucin de Francisco Morales Bermdez, uno de los mayores traidores de la historia, sus logros y realizaciones se agigantan. Slo al comparar el gobierno del general Velasco con los de Morales, Belaunde, Garca y Fujimori, salta a la vista la diferencia. No slo la poblacin pobre tuvo mejores niveles de vida, sino los servicios sociales, tales como la salud y educacin, estuvieron a su alcance. Fue el momento de mayor dignidad patria, despus de siglos de dominacin y explotacin colonialista espaola y de sus descendientes los criollos. No slo por su posicin internacional soberana, sino por las reivindicaciones histricas y la defensa de la verdadera cultura peruana, la andina. El Gobierno Revolucionario logr capitalizar miles de millones de dlares con la creacin e implementacin de grandes empresas nacionales como PETROPERU, PESCA PER, MINERO PERU, ENAFER PER, ENAPU, AEROPERU, COMPAA PERUANA DE VAPORES, ENTEL PER, SIMA, EPSEP, entre muchas otras, que eran eficientes y por lo tanto rentables. Durante el infausto gobierno de Alberto Fujimori, con el cuento de las privatizaciones, remat muy por debajo de sus precios reales casi todo el patrimonio que con Velasco haba logrado el Per. Y qu hizo ese miserable gobierno con el producto de la venta? Ninguna inversin, ninguna obra social o pblica, nada de eso. Slo pag la deuda externa, cubri el dficit fiscal y lo sobrante fue el botn de su gobierno. Por eso, decenas de generales, algunos Comandantes Generales del Ejrcito, tenan cuentas en bancos extranjeros con millones de dlares. Ahora estn en el penal de San Jorge, aunque les corresponde el paredn, por traicin a la patria en tiempo de guerra. Mientras que el general Velasco, al igual que generales dignos y patriotas como Mercado Jarrn, Montagne Snchez, Graham Hurtado, Fernndez Maldonado, Lenidas Rodrguez, Tantalen
Yanin, despus de haber tenido el poder en sus manos durante siete aos, regresaron a sus hogares para vivir sus ltimos aos con sus modestos sueldos de militares en retiro. Lo mismo podemos decir de los asesores civiles del gobierno revolucionario: Carlos Delgado Olivera, Alberto Ruiz Eldredge, Hctor Cornejo Chvez, Augusto Zimmerman Zavala, Virgilio Roel Pineda, Rger Cceres Velsquez, ngel de las Casas Grieve, Arturo Valdez Palacio, Alfonso Benavides Correa, no hay ningn indicio de que se enriquecieran con el poder. Con el paso de los aos y el sucesivo fracaso de los gobiernos que hemos tenido que soportar, mucha gente que vivi la poca del velasquismo, espera ansiosamente un nuevo gobierno revolucionario y nacionalista. El Per necesita ahora otro Juan Velasco Alvarado.
EL PER PONE FIN AL PROBLEMA DEL PETRLEO
El 9 de octubre de 1968 el Gobierno Revolucionario del Per promulg un decreto-ley por el que dispuso la expropiacin del llamado Complejo Industrial de La Brea y Parias y el cobro de los adeudos de la International Petroleum Company al estado peruano. La Brea y Parias es una zona petrolfera de ms de 106.000 hectreas (642 millas cuadradas aproximadamente) situada en el norte del Per, cerca de la Frontera con la Repblica del Ecuador. La International Petroleum Company (I. P. C.) es una compaa matriculanza en el Per con sede principal en la ciudad de Toronto, Canad. Sus acciones pertenecen a la Standard Oil de New Jersey. A partir del 9 de octubre y mientras las comisiones especiales designadas por el gobierno hacan tanto la valorizacin de las instalaciones industriales expropiadas cuanto el clculo del monto de los adeudos que la compaa tiene pendientes de pago al estado, la Empresa Petrolera Fiscal (E. P. F.), qued a cargo de la explotacin de los yacimientos y de la operacin de la Refinera de Talara. La I. P. C. se mantuvo operando la llamada Concesiones Lima, contigua a La Brea y Parias, y la red de distribucin de productos en el mercado nacional. En forma provisoria y con el objeto de no interrumpir el normal suministro de combustible al mercado, la I. P. C. empez despus de reiteradas gestiones a entregar el ntegro de su produccin a Concesiones Luna para su refinacin en la planta industrial de ra. La Empresa Petrolera Fiscal a su vez le entregaba el total de los productos refinados para su distribucin y venta entre los consumidores del pas. Existan, como se aprecia con claridad, dos operaciones diferenciadas una de la otra. De un lado la Empresa Petrolera Fiscal compraba a International Petroleum Company el petrleo extrado de Concesiones Lima; del otro, International Petroleum Company compraba a Empresa Petrolera Fiscal la totalidad de los combustibles procesados en la refinera, para venderlos en
todo el territorio nacional. Mientras tanto la gerencia comercial de I.P.C. hizo dos pagos a cuenta de su obligacin por S/. 120.000.000.00 (aproximadamente U$S 3.100.000.00) consignando en los recibos que present que dichos pagos eran por concepto de costos directos. Empresa Petrolera Fiscal sostuvo que tales abonos eran a cuenta de productos entregados. La diferencia de puntos de vista era notable. La International Petroleum Company pretenda ignorar la existencia de la ley que orden la expropiacin y por lo tanto se consideraba propietaria de las instalaciones adquiridas por causa de necesidad, utilidad y seguridad pblicas. En franca y desafiante rebelda contra las leyes de un pas soberano quiso imponer la aceptacin de condiciones inadmisibles. Entretanto, la deuda sigui aumentando pues, en forma regular, los productos de la Refinera de Talara continuaban llegando al mercado a travs del sistema de venta de la International Petroleum Company, la que aprovechaba ntegramente de tales operaciones. En cuanto a la deuda de E. P. F. a favor de I. P. C, debe tenerse en cuenta que el gobierno peruano reconoci los derechos de International Petroleum Company al stock de productos almacenados al 9 de octubre (por provenir de Concesiones Lima o de operaciones legtimas de refinacin) cuyo valor haca un total de U$S 6.741743,34 La Empresa Petrolera Fiscal ha estado dispuesta a cancelar ese valor, pero I.P.C. no curs la factura correspondiente porque no quera admitir, a su vez, como pago del crudo de Concesiones Lima la cantidad de U$S 1,97 por barril, que es justamente el precio que seal la International Petroleum Company el 13 de agosto de 1968.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY SE NIEGA A PAGAR SUS DEUDAS
A comienzos de enero de 1969 un portavoz autorizado de la Standard Oil de New Jersey advirti en Nueva York oue la International Petroleum Company se negaba a pagar el monto de sus obligaciones. Se esperaba que esa empresa no reincidiese en incumplimiento pero el engao a la fe pblica se repiti de manera manifiesta. En tales circunstancias, la E. P. F. present oficialmente la factura definitiva por un monto de USS 14.415.487.72 y de la cual se descontaran los U$S 3.160.775,20 abonados por I. P. C. y exigi al mismo tiempo, su inmediata cancelacin En vista de que transcurrieron los das y la gerencia de I. P. C. no daba seales de cumplir la obligacin de can ciar la crecida deuda, la Empresa Petrolera Fiscal, sujetndose a lo establecido en las leyes peruanas, solicit y obtuvo medidas precautelativas para garantizar el
pago de la deuda. Prosiguiendo con el trmite previsto en la ley se concedi a I. P. C. un plazo de 10 das y 3 de gracia adicionales para que cancelara la factura, a la cual se haban sumado otras, pues Empresa Petrolera Fiscal continuaba entregando productos, que daban un total acumulado de cerca de 16 millones de dlares que International Petroleum Company se rehus a pagar. Vencidos los plazos de ley indicados, E. P. F. se vio obligada a trabar embargo definitivo y a continuar el procedimiento de cobro de los bienes para su remate por la cantidad adeudada que se ha mencionado anteriormente. La I. P. C. demostr as, una vez ms, su conducta rebelde, poniendo de manifiesto la imposibilidad de trato alguno con esa empresa canadiense. El 6 de febrero de este ao, el presidente de la repblica dirigi un mensaje al pas anunciando que el problema con la International Petroleum Company haba llegado a su trmino y que el estado peruano iniciaba el cobro de los adeudos por productos indebidamente extrados, a partir de 1924, dentro de los procedimientos sealados por sus leyes. El total de los mismos fue calculado en U$S 690.524.283,00. De conformidad con el ordenamiento legal peruano, se ha iniciado el cobro administrativo de la I. P. C. por el monto sealado, dentro del cual dicha empresa puede hacer amplio uso de la defensa que convenga a sus intereses.
EL ESTADO ES PROPIETARIO DE LAS MINAS
De acuerdo con el ordenamiento jurdico que desde tiempo inmemorial e invariablemente ha imperado en el Per, el derecho de propiedad sobre las minas constituye un concepto singular de connotaciones muy especiales. En el Per las minas no han sido de propiedad privada, ni en el incanato, ni en la colonia, ni en la repblica. Las minas pertenecen exclusivamente al estado, el cual, como nico propietario, puede conceder a los particulares el derecho de explorar y explotar determinadas y limitadas extensiones en las condiciones establecidas por la ley. El mayor derecho que una persona natural o jurdica puede alegar en torno a una mina es el de concesionario con todas las caractersticas y limitaciones que la figura de la concesin entraa. Sin el amparo de concesin alguna, que jams solicit ni tampoco le fue acordada, la International Petroleum Company vena detentando ilegtimamente la considerable extensin de 166 mil hectreas de La Brea y Farias, de cuyo subsuelo extrajo petrleo y otros productos. Establecido incuestionablemente el derecho de propiedad del estado peruano sobre los
yacimientos petrolferos de La Prea y Parias, dos leyes dadas por el Congreso de la Repblica durante el gobierno anterior, dispusieron la reivindicacin de esos yacimientos. La ley N 14.696. al declarar la nulidad de los llamados Acuerdo, Convenio y Laudo de Pars, reconoci y ratific el inalienable derecho de propiedad del estado peruano sobre el yacimiento materia del litigio. Esta ley fue promulgada el 4 de noviembre de 1963. Con posterioridad, el 26 de julio de 1967, el mismo Congreso de la Repblica expidi la ley N 16.674. cuyo artculo primero establece lo siguiente: Los yacimientos de La Brea y Parias, cuyo dominio para el estado reivindic la ley N 14.696 que declar nulos ipso jure los denominados Acuerdo. Convenio y Laudo sobre dichos yacimientos, de conformidad con el artculo N 37 de la Constitucin Poltica del Per, pertenecen al estado y son de su propiedad. Esta ley autoriz asimismo al gobierno a reivindicar el bien usurpado, a expropiar las instalaciones que fuese necesario y cumplir as el pleno cometido de resguardar los intereses nacionales7, teniendo en cuenta los adeudos de la International Petroleum Company al estado (Art. 3o) por productos indebidamente extrados.
LA REIVINDICACIN
Sin embargo, esas leyes no fueron cumplidas sino a partir del 9 de octubre de 1968, fecha en la cual el Gobierno Revolucionario procedi, a efectuar la reivindicacin parcial de la mina usurpada, al tomar posesin de los yacimientos; y, como era indispensable para la adecuada utilizacin de los mismos operar la Refinera de Talara, expropi las instalaciones industriales de ese lugar, propiedad de la International Petroleum Company. La accin reivindicatora fue completada el 6 de febrero del presente ao al iniciarse el cobro de los adeudos por productos indebidamente extrados. Es necesario precisar que doctrinaria, jurdica y tcnicamente una mina es un bien inmueble conformado por el depsito de sustancias slidas, lquidas o gaseosas. En la medida en que se va explotando, es decir en la medida en que se extraen las sustancias minerales que constituyen la mina, sta empieza a extinguirse. Cuando ha terminado la tarea de extraccin, la mina desaparece. Si se trata de reivindicar un terreno, la toma de posesin del mismo consuma su reivindicacin pues el terreno no desaparece. Si se trata de reivindicar una mina que estuviera, supngase hipotticamente constituida por 20 millones de toneladas de mineral y al tiempo de recuperarla ya no existiera el depsito mineral por haber sido extrado en su totalidad, la reivindicacin no se podra producir por un simple acto de ocupacin del bien. Tendra que realizarse con la recuperacin de los minerales extrados y en caso de no ser fsicamente posible, con el cobro
del precio de los mismos en el momento de la devolucin. En consecuencia, el acto de reivindicar una mina, y en este caso los yacimientos petroleros usurpados por la International Petroleum Company, ha tenido que ser ejecutado por el Gobierno Revolucionario del Per mediante dos medidas: La primera, de 9 de octubre de 168, que dispuso la inmediata ocupacin de los yacimientos con el objeto de garantizar que el resto del depsito de hidrocarburos, pasara a manos de su legtimo propietario, y, la segunda, de 6 de febrero de 1969, que al cobrar los adeudos, inicia la recuperacin de los productos extrados, deduciendo los gastos que demand su explotacin. La reivindicacin parcial del 9 de octubre se convirti el 6 de febrero en reivindicacin plena, absoluta y definitiva. El Gobierno Revolucionario no cometi ni pudo haber cometido ninguna accin arbitraria y desptica puesto que se limit a cumplir y ejecutar lo dispuesto por el Congreso de la Repblica en las leyes N 14.696 y N 16.674, que, a su vez, perseguan el cumplimiento de disposiciones fundamentales de la Constitucin del Estado. Asimismo, precisa aclarar que es inadmisible la prescripcin que no ha sido tampoco invocada, por cuanto nuestro ordenamiento minero, desde la Colonia, ha considerado a los yacimientos minerales como imprescriptibles, de tal manera que si un particular posee un yacimiento, sin ttulo que lo ampare, por 30, 50, 100 ms aos, no puede invocar prescripcin contra el estado. La condicin de imprescriptibilidad es inherente a los yacimientos minerales y se extiende a las sustancias minerales mismas, porque yacimiento y mineral se identifican. Sin mineral, o sea sin petrleo, no hay yacimiento. Por lo dems, este principio d imprescriptibilidad de las minas de petrleo y de sus productos est declarado y contenido en el artculo primero de la ley de petrleo vigente N 11.780, ley que mereci la aprobacin y aplauso de todas las compaas petroleras, inclusive de la I. P. C.
ANTECEDENTES HISTRICOS
Si se pudiera reducir a un simple esquema el conflicto entre el estado peruano y la International Petroleum Company, sera suficiente sealar que l deriva de que la empresa ha reclamado para s los ttulos de propiedad de la mina, o lo que es lo mismo, de los yacimientos petrolferos ubicados debajo de la superficie de la hacienda conocida,con el nombre de La Brea y Parias. Este derecho de propiedad no ha sido ni es invocado por ninguna de las compaas extranjeras que operan en territorio nacional. Todas ellas admiten y reconocen que el nico y legtimo propietario del petrleo es el estado peruano y actan dentro de las caractersticas sealadas por el rgimen de concesiones. Por ello es que no tienen ningn problema con el
Per, que respeta la legitimidad de sus derechos. International Petroleum Company, en cambio, ha pretendido ser propietaria privada de una riqueza pblica, lo que dio origen a la controversia y determin en todos los peruanos, una reaccin de justo y altivo repudio hacia esa compaa. La I. P. C. supo desde un comienzo que no poda demostrar ni menos probar la validez de los ttulos en los cuales basaba su supesto derecho. El 8 de agosto de 1957, present un recurso al Ministerio de Fomento y Obras Pblicas, firmado por su gerente general seor Jack Ashworth y por el mandatario legal el abogado Eduardo Elejalde Vargas, solicitando la adaptacin al rgimen de concesiones y ofreciendo que dejara establecida la lesin a favor del estado de su derecho de propiedad sobre el subsuelo o zona mineralizada de La Brea y Parias, asumiendo el carcter de concesionaria de explotacin respecto a ella y conservando su carcter de dueo civil de la superficie de La Brea y Parias. Qu impuls entonces a la International Petroleum Company a formalizar este pedido si sus ttulos de propiedad era vlidos como ahora sostienen? Acaso la mencionada compaa abrigaba ya serias dudas sobre la autenticidad y legitimidad de los ttulos que, segn dice, ostentaba? Aquella solicitud de adaptacin al rgimen de concesiones fue denegada por el gobierno del presidente doctor Manuel Prado el 5 de diciembre de 1957. por ser inconveniente al inters del pas. Pero el hecho de ese ofrecimiento est indicando que la International Petroleum Company se senta usurpadora y no duea del petrleo,, como recientemente ha sostenido en avisos publicados en diarios extranjeros. Pudo en algn momento la International Petroleum Company estar apoyada en los ttulos de propiedad que ahora alega tener? Volvamos la mirada hacia atrs para recordar los antecedentes histricos de este problema. El subsuelo peruano siempre fue de propiedad pblica. Durante el incanato las minas pertenecan al inca. Mientras el actual territorio del Per estuvo sometido a Espaa durante la poca colonial, rigieron y se aplicaron las leyes de la corona para efectos de la explotacin y aprovechamiento de las minas. Todas esas leyes, los cdigos y ordenanzas, fijaban y establecan invariablemente el sistema legalista, ms propiamente llamado ahora Seoro del Estado o Dominal, sistema que afirma que las minas de toda clase y naturaleza pertenecen al estado, que se otorga o concede en aprovechamiento, cumpliendo determinados requisitos y sujeto a lmites y condiciones ineludibles. Este sistema comporta la separacin del suelo y del subsuelo, como dos bienes
diferentes que originan distintos derechos. El 28 de julio de 1821, el Per proclam su independencia de Espaa y dio comienzo, como repblica soberana e independiente, a una vida poltica de constitucin republicana. Las leyes mineras promulgadas por la Repblica Independiente del Per, tomaron su inspiracin de las antiguas leyes espaolas. El Derecho Patrio de 22 de junio de 1824 concedi valor a las ordenanzas espaolas en el territorio emancipado. Por consiguiente, continu en aplicacin el sistema regalista que se afirm, en cuanto al petrleo, con la primera ley sobre esta materia dada el 28 de abril de 1873; con la siguiente ley de petrleo del 12 de enero de 1877, con el Cdigo de Minera de 1901, con la Constitucin de 1920, con la ley N 4452, con el artculo N 822, inciso 4o y el artculo 854 del Cdigo Civil de 1936; con el artculo N 854 del Cdigo Civil de 1936; con el artculo 37 de la Constitucin de 1933, actualmente vigente; con el Cdigo de Minera de 1950 y, finalmente, con el artculo 1 de la Ley de Petrleo N 11.780, la ltima que sobre la materia ha dictado el estado peruano. Desde 1256, las Partidas del Rey de Espaa Alfonso El Sabio, recogiendo una aeja legislacin del siglo XII, hasta 1968, fecha en que el Complejo Industrial de Talara fue expropiado, por derecho que ejerce libremente de acuerdo con sus leyes cualquier estado, el subsuelo ha sido propiedad pblica y sigue sindolo.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY SE NIEGA A PAGAR SUS DEUDAS
A comienzos de enero de 1969 un portavoz autorizado de la Standard Oil de New Jersey advirti en Nueva York oue la International Petroleum Company se negaba a pagar el monto de sus obligaciones. Se esperaba que esa empresa no reincidiese en incumplimiento pero el engao a la fe pblica se repiti de manera manifiesta. En tales circunstancias, la E. P. F. present oficialmente la factura definitiva por un monto de USS 14.415.487.72 y de la cual se descontaran los U$S 3.160.775,20 abonados por I. P. C. y exigi al mismo tiempo, su inmediata cancelacin En vista de que transcurrieron los das y la gerencia de I. P. C. no daba seales de cumplir la obligacin de can ciar la crecida deuda, la Empresa Petrolera Fiscal, sujetndose a lo establecido en las leyes peruanas, solicit y obtuvo medidas precautelativas para garantizar el pago de la deuda. Prosiguiendo con el trmite previsto en la ley se concedi a I. P. C. un plazo de 10 das y 3 de gracia adicionales para que cancelara la factura, a la cual se haban sumado otras, pues Empresa Petrolera Fiscal continuaba entregando productos, que daban un total acumulado de cerca de 16 millones de dlares que International Petroleum Company se
rehus a pagar. Vencidos los plazos de ley indicados, E. P. F. se vio obligada a trabar embargo definitivo y a continuar el procedimiento de cobro de los bienes para su remate por la cantidad adeudada que se ha mencionado anteriormente. La I. P. C. demostr as, una vez ms, su conducta rebelde, poniendo de manifiesto la imposibilidad de trato alguno con esa empresa canadiense. El 6 de febrero de este ao, el presidente de la repblica dirigi un mensaje al pas anunciando que el problema con la International Petroleum Company haba llegado a su trmino y que el estado peruano iniciaba el cobro de los adeudos por productos indebidamente extrados, a partir de 1924, dentro de los procedimientos sealados por sus leyes. El total de los mismos fue calculado en U$S 690.524.283,00. De conformidad con el ordenamiento legal peruano, se ha iniciado el cobro administrativo de la I. P. C. por el monto sealado, dentro del cual dicha empresa puede hacer amplio uso de la defensa que convenga a sus intereses.
EL ESTADO ES PROPIETARIO DE LAS MINAS
De acuerdo con el ordenamiento jurdico que desde tiempo inmemorial e invariablemente ha imperado en el Per, el derecho de propiedad sobre las minas constituye un concepto singular de connotaciones muy especiales. En el Per las minas no han sido de propiedad privada, ni en el incanato, ni en la colonia, ni en la repblica. Las minas pertenecen exclusivamente al estado, el cual, como nico propietario, puede conceder a los particulares el derecho de explorar y explotar determinadas y limitadas extensiones en las condiciones establecidas por la ley. El mayor derecho que una persona natural o jurdica puede alegar en torno a una mina es el de concesionario con todas las caractersticas y limitaciones que la figura de la concesin entraa. Sin el amparo de concesin alguna, que jams solicit ni tampoco le fue acordada, la International Petroleum Company vena detentando ilegtimamente la considerable extensin de 166 mil hectreas de La Brea y Farias, de cuyo subsuelo extrajo petrleo y otros productos. Establecido incuestionablemente el derecho de propiedad del estado peruano sobre los yacimientos petrolferos de La Prea y Parias, dos leyes dadas por el Congreso de la Repblica durante el gobierno anterior, dispusieron la reivindicacin de esos yacimientos. La ley N 14.696. al declarar la nulidad de los llamados Acuerdo, Convenio y Laudo de Pars, reconoci y ratific el inalienable derecho de propiedad del estado peruano sobre el
yacimiento materia del litigio. Esta ley fue promulgada el 4 de noviembre de 1963. Con posterioridad, el 26 de julio de 1967, el mismo Congreso de la Repblica expidi la ley N 16.674. cuyo artculo primero establece lo siguiente: Los yacimientos de La Brea y Parias, cuyo dominio para el estado reivindic la ley N 14.696 que declar nulos ipso jure los denominados Acuerdo. Convenio y Laudo sobre dichos yacimientos, de conformidad con el artculo N 37 de la Constitucin Poltica del Per, pertenecen al estado y son de su propiedad. Esta ley autoriz asimismo al gobierno a reivindicar el bien usurpado, a expropiar las instalaciones que fuese necesario y cumplir as el pleno cometido de resguardar los intereses nacionales, teniendo en cuenta los adeudos de la International Petroleum Company al estado (Art. 3o) por productos indebidamente extrados.
LA REIVINDICACIN
Sin embargo, esas leyes no fueron cumplidas sino a partir del 9 de octubre de 1968, fecha en la cual el Gobierno Revolucionario procedi, a efectuar la reivindicacin parcial de la mina usurpada, al tomar posesin de los yacimientos; y, como era indispensable para la adecuada utilizacin de los mismos operar la Refinera de Talara, expropi las instalaciones industriales de ese lugar, propiedad de la International Petroleum Company. La accin reivindicatora fue completada el 6 de febrero del presente ao al iniciarse el cobro de los adeudos por productos indebidamente extrados. Es necesario precisar que doctrinaria, jurdica y tcnicamente una mina es un bien inmueble conformado por el depsito de sustancias slidas, lquidas o gaseosas. En la medida en que se va explotando, es decir en la medida en que se extraen las sustancias minerales que constituyen la mina, sta empieza a extinguirse. Cuando ha terminado la tarea de extraccin, la mina desaparece. Si se trata de reivindicar un terreno, la toma de posesin del mismo consuma su reivindicacin pues el terreno no desaparece. Si se trata de reivindicar una mina que estuviera, supngase hipotticamente constituida por 20 millones de toneladas de mineral y al tiempo de recuperarla ya no existiera el depsito mineral por haber sido extrado en su totalidad, la reivindicacin no se podra producir por un simple acto de ocupacin del bien. Tendra que realizarse con la recuperacin de los minerales extrados y en caso de no ser fsicamente posible, con el cobro del precio de los mismos en el momento de la devolucin. En consecuencia, el acto de reivindicar una mina, y en este caso los yacimientos petroleros usurpados por la International Petroleum Company, ha tenido que ser ejecutado por el Gobierno Revolucionario del Per mediante dos medidas: La primera, de 9 de octubre de 168,
que dispuso la inmediata ocupacin de los yacimientos con el objeto de garantizar que el resto del depsito de hidrocarburos, pasara a manos de su legtimo propietario, y, la segunda, de 6 de febrero de 1969, que al cobrar los adeudos, inicia la recuperacin de los productos extrados, deduciendo los gastos que demand su explotacin. La reivindicacin parcial del 9 de octubre se convirti el 6 de febrero en reivindicacin plena, absoluta y definitiva. El Gobierno Revolucionario no cometi ni pudo haber cometido ninguna accin arbitraria y desptica puesto que se limit a cumplir y ejecutar lo dispuesto por el Congreso de la Repblica en las leyes N 14.696 y N 16.674, que, a su vez, perseguan el cumplimiento de disposiciones fundamentales de la Constitucin del Estado. Asimismo, precisa aclarar que es inadmisible la prescripcin que no ha sido tampoco invocada, por cuanto nuestro ordenamiento minero, desde la Colonia, ha considerado a los yacimientos minerales como imprescriptibles, de tal manera que si un particular posee un yacimiento, sin ttulo que lo ampare, por 30, 50, 100 ms aos, no puede invocar prescripcin contra el estado. La condicin de imprescriptibilidad es inherente a los yacimientos minerales y se extiende a las sustancias minerales mismas, porque yacimiento y mineral se identifican. Sin mineral, o sea sin petrleo, no hay yacimiento. Por lo dems, este principio d imprescriptibilidad de las minas de petrleo y de sus productos est declarado y contenido en el artculo primero de la ley de petrleo vigente N 11.780, ley que mereci la aprobacin y aplauso de todas las compaas petroleras, inclusive de la I. P. C.
ANTECEDENTES HISTRICOS
Si se pudiera reducir a un simple esquema el conflicto entre el estado peruano y la International Petroleum Company, sera suficiente sealar que l deriva de que la empresa ha reclamado para s los ttulos de propiedad de la mina, o lo que es lo mismo, de los yacimientos petrolferos ubicados debajo de la superficie de la hacienda conocida,con el nombre de La Brea y Parias. Este derecho de propiedad no ha sido ni es invocado por ninguna de las compaas extranjeras que operan en territorio nacional. Todas ellas admiten y reconocen que el nico y legtimo propietario del petrleo es el estado peruano y actan dentro de las caractersticas sealadas por el rgimen de concesiones. Por ello es que no tienen ningn problema con el Per, que respeta la legitimidad de sus derechos. International Petroleum Company, en cambio, ha pretendido ser propietaria privada de una riqueza pblica, lo que dio origen a la controversia y determin en todos los peruanos, una reaccin de justo y altivo repudio hacia esa compaa.
La I. P. C. supo desde un comienzo que no poda demostrar ni menos probar la validez de los ttulos en los cuales basaba su supesto derecho. El 8 de agosto de 1957, present un recurso al Ministerio de Fomento y Obras Pblicas, firmado por su gerente general seor Jack Ashworth y por el mandatario legal el abogado Eduardo Elejalde Vargas, solicitando la adaptacin al rgimen de concesiones y ofreciendo que dejara establecida la lesin a favor del estado de su derecho de propiedad sobre el subsuelo o zona mineralizada de La Brea y Parias, asumiendo el carcter de concesionaria de explotacin respecto a ella y conservando su carcter de dueo civil de la superficie de La Brea y Parias. Qu impuls entonces a la International Petroleum Company a formalizar este pedido si sus ttulos de propiedad era vlidos como ahora sostienen? Acaso la mencionada compaa abrigaba ya serias dudas sobre la autenticidad y legitimidad de los ttulos que, segn dice, ostentaba? Aquella solicitud de adaptacin al rgimen de concesiones fue denegada por el gobierno del presidente doctor Manuel Prado el 5 de diciembre de 1957. por ser inconveniente al inters del pas. Pero el hecho de ese ofrecimiento est indicando que la International Petroleum Company se senta usurpadora y no duea del petrleo,, como recientemente ha sostenido en avisos publicados en diarios extranjeros. Pudo en algn momento la International Petroleum Company estar apoyada en los ttulos de propiedad que ahora alega tener? Volvamos la mirada hacia atrs para recordar los antecedentes histricos de este problema. El subsuelo peruano siempre fue de propiedad pblica. Durante el incanato las minas pertenecan al inca. Mientras el actual territorio del Per estuvo sometido a Espaa durante la poca colonial, rigieron y se aplicaron las leyes de la corona para efectos de la explotacin y aprovechamiento de las minas. Todas esas leyes, los cdigos y ordenanzas, fijaban y establecan invariablemente el sistema legalista, ms propiamente llamado ahora Seoro del Estado o Dominal, sistema que afirma que las minas de toda clase y naturaleza pertenecen al estado, que se otorga o concede en aprovechamiento, cumpliendo determinados requisitos y sujeto a lmites y condiciones ineludibles. Este sistema comporta la separacin del suelo y del subsuelo, como dos bienes diferentes que originan distintos derechos. El 28 de julio de 1821, el Per proclam su independencia de Espaa y dio comienzo, como repblica soberana e independiente, a una vida poltica de constitucin republicana. Las leyes mineras promulgadas por la Repblica Independiente del Per, tomaron su
inspiracin de las antiguas leyes espaolas. El Derecho Patrio de 22 de junio de 1824 concedi valor a las ordenanzas espaolas en el territorio emancipado. Por consiguiente, continu en aplicacin el sistema regalista que se afirm, en cuanto al petrleo, con la primera ley sobre esta materia dada el 28 de abril de 1873; con la siguiente ley de petrleo del 12 de enero de 1877, con el Cdigo de Minera de 1901, con la Constitucin de 1920, con la ley N 4452, con el artculo N 822, inciso 4o y el artculo 854 del Cdigo Civil de 1936; con el artculo N 854 del Cdigo Civil de 1936; con el artculo 37 de la Constitucin de 1933, actualmente vigente; con el Cdigo de Minera de 1950 y, finalmente, con el artculo 1 de la Ley de Petrleo N 11.780, la ltima que sobre la materia ha dictado el estado peruano. Desde 1256, las Partidas del Rey de Espaa Alfonso El Sabio, recogiendo una aeja legislacin del siglo XII, hasta 1968, fecha en que el Complejo Industrial de Talara fue expropiado, por derecho que ejerce libremente de acuerdo con sus leyes cualquier estado, el subsuelo ha sido propiedad pblica y sigue sindolo.
LA BREA Y PARIAS
La International Petroleum Company alega propiedad privada de los yacimientos petrolferos de La Brea y Parias amparndose en la adjudicacin de una pequena mina de brea situada en la zona de litigio que el estado hizo a favor de un ciudadano peruano, la que despus de pasar por diversas manos, por sucesin hereditaria y compra, llega a poder de I. P. C. con el nombre de yacimientos petrolferos de La Brea y Farias, como se relata a continuacin. En efecto, don Jos Antonio de la Quintana consigui el 26 de setiembre de 1826 se le adjudique ilegalmente la mina de brea situada en el cerro llamado Prieto, actual departamento de Piura, en el norte del Per, abonando al estado la cantidad de 4.964 pesos. De la Quintana vendi el ao 1827 sus derechos en la mina de brea a don Jos de la Lama, el que por otro lado adquiri en propiedad la hacienda Mncora. Al morir en 1850 de la Lama, la hacienda (o sea la superficie) qued desmembrada, heredando la hija, doa Josefa de la Lama, la parte que comprenda la mina de brea que se denomin Hacienda Mina La Brea, y la otro porcin que se denomin Hacienda Parias correspondi tambin en herencia, a la viuda doa Luisa Godos de Lama. En 1857 Josefa de la Lama hered de la madre la hacienda Parias. Ambas propiedades pasaron a formar la hacienda Brea y Parias, la misma que, por fallecimiento de la duea es legada a don Juan Helguero e hijos, incluyendo la mina de brea. Uno de los hijos, Genaro Helguero compr al padre y hermanos sus derechos y se constituy en propietario nico. Helguero se presenta posteriormente al gobierno reclamando se le reconociera propiedad y
dominio absoluto del suelo y subsuelo de la hacienda que haba adquirido y que el estado declarara que las leyes y disposiciones de minas no regan en sus dminos. A tenor del dictamen del fiscal de la nacin quien manifest que el gobierno no puede ni debe reconocer en la repbica derechos sobre minas, distintos de los que estn declarados por ley, se expidieron en 1887 dos resoluciones supremas por las cuales se autoriz la inscripcin de la mina con 10 pertenencias a nombre de Helguero.
LA LONDON AND PACIFIC PETROLEUM COMPANY
En el ao 1888 Helguero cede todos sus derechos sobre la hacienda Brea y Parias al ciudadano britnico Herbert W. Tweddle por la cantidad de 18.000 libras esterlinas, quien a su vez se asocia con su compatriota William Keswck. Ambos el 24 de enero de 1890 celebran un contrato de arrendamiento de la hacienda La Brea y Parias con la empresa London and Pacific Petroleum Company, por 99 aos, en el que establece como monto del arrendamiento el 25 % de la produccin bruta y que es de cargo y cuenta de la compaa satisfacer todas las contribuciones e impuestos fiscales que actualmente existen o ms tarde se impongan por el Congreso o Gobierno del Per o cualquier autoridad departamental o local sobre las minas que la compaa explota o tiene en la hacienda y sobre el petrleo y aceite mineral que se refine y explote. Existe adems una razn de muchsimo peso para comprender por qu la International Petroleum Company nunca pudo recibir autorizacin para extraer petrleo de La Brea y Parias. Los presuntos, derechos de sus antecesores datan del 22 de setiembre de 1826, fecha en que se adjudica al seor De la Quintana la mina de brea situada en Cerro Prieto. La cosa materia del ato fue, como se aprecia con toda nitidez, una pequea mina de brea llamada Amotape. El estado no concedi petrleo, ni lo adjudic, ni se mencion La Brea y Parias. El petrleo no era entonces conocido (1826) en el mundo industrial y comercial. La industrializacin del petrleo comienza varias dcadas despus. No es posible, y esto es de una claridad aplastante, que en 1826 se hubiera vendido una sustancia que no se conoca. Si algo fue materia de adjudicacin, ese algo en todo caso, fue la mina de brea llamada Amotape sita en Cerro Prieto. Un punto infinitesimal dentro de los linderos de la extensin superficial de la hacienda La Brea y Parias. Confundieron as con evidente malicia, mina (subsuelo) con hacienda (suelo).
EL LLAMADO LAUDO
La London and Pacific Petroleum, tom en arriendo de Tweddle y Keswick La Brea y Parias el 24 de enero de 1890. La extraccin de petrleo del subsuelo del estado se inici poco despus y continu hasta 1911 en que surge el conflicto. Cul fue el origen del conflicto o mejor dicho, qu factores o causas lo determinaron? El 3 de diciembre de 1911, un ingeniero peruano, funcionario de la Delegacin de Minera, seor Ricardo A. Deustua, dirige una comunicacin al presidente de la repblica denunciando que la London and Pacific estaba explotando con 10 pertenencias una extensin muchsimo mayor y por la que pagaba al fisco por toda contribucin la suma de 30 libras peruanas al ao (30 libras equivalen a la fecha aproximadamente a 7 dlares americanos). Frente a este hecho que supona un fraude, el gobierno dispuso la inmediata remensura del terreno y verific la veracidad de las afirmaciones del ingeniero Deustua. La London and Pacific Petroleum, declaraba al estado estar explotando 10 pertenencias y, en realidad, explotaba 41.614 pertenencias, de 40.000 metros cuadrados cada una. No eran diez ms, que sera el doble de la extensin declarada, ni treinta, ni cien, ni mil. Tampoco diez mil, sino 41.614 pertenencias (ms de 166.000 hectreas). La diferencia era astronmica. El gobierno del Per, en uso de los derechos de cualquier pas a recaudar los impuestos y contribuciones que sealen sus leyes, despus de un largo proceso administrativo que dur desde 1911 hasta 1915, orden que la London and Pacific cubriera la obligacin tributaria de 120 mil libras peruanas anuales, en vez de las 30 que estaba abonando. La diferencia entre dichas cantidades se explicaba por el enorme nmero de pertenencias explotadas. En ese entontes no se vio todava la cuestin de dominio pblico y pese a ello la London, que ya haba dado cabida a la I. P. C. desde 1914, en vez de recurrir, como pudo hacerlo conforme a la ley, pidi y obtuvo la intervencin de dos potencias.
PRESIONES EXTRANJERAS
La compaa, se quej ante el gobierno de su majestad britnica. El embajador ingls en Lima, seor Ernest Rennie, envi una nota a la cancillera peruana que dice: He recibido instrucciones del secretario de su majestad en el despacho de Relaciones Exteriores para dirigirme a vuestra excelencia y tratar de una queja que ha sido puesta en conocimiento del gobierno de su majestad por la London and Pacific Petroleum Company, refirindose a un decreto dado por el Ministerio de Hacienda y fechado el 15 de marzo, exigiendo de dicha compaa el pago de 125 mil libras por ao como impuesto de minera sobre la propiedad llamada La Brea en el departamento de Piura. El embajador
britnico agregaba en su nota: Se puede esperar, por lo tanto, que en vista de las razones expuestas y de los grandes e importantes intereses de que se trata, el gobierno peruano ver la manera de anular el decreto de 10 de marzo. Un pas poderoso y fuerte, presionando y desconociendo los derechos de una nacin dbil y pequea. El ministro americano acreditado en Lima hizo igual protesta en nombre de su gobierno, aunque en trminos ms diplomticos. Presionan ambos pases. Finalmente, como fruto de la indebida intervencin, el Congreso Peruano expide la ley 3016 sometiendo la controversia a un Tribunal Arbitral. El problema era muy claro. Si eran 10 las pertenencias explotadas, entonces los impuestos deban llegar a 30 libras peruanas al ao. Pero si el nmero de pertenencias trabajadas era de 41.614, conforme lo haban comprobado los peritos del gobierno, entonces la contribucin minera tena que ser la establecida por el decreto del 15 de marzo de 1915. esto es de 125 mil libras remanas al ao. La cuestin es sometida a discutible arbitraje de jure. Se designan tres (3) arbitros. Dos representan a cada una de las partes y un tercero, el presidente de la Corte Federal de la Confederacin Suiza, es llamado a ejercer la presidencia del Tribunal Arbitral. Pese a ello, el 2 de marzo de 1922 se firma en Lima un convenio entre dos representantes no autorizados del gobierno de la Repblica Peruana y el de su majestad britnica, violndose de ese modo, por otra abusiva presin internacional, la ley 3016 que someta el conflicto a decision de un fallo arbitral. El convenio o compromiso de 1922 es incorporado por el tribunal que. sin emitir pronunciamiento propio ni cumplir con la formulacin de un juicio, lo manda a efectuar como si fuera sentencia. El mal llamado laudo se firma en Pars, el 24 de abril de 1922. Al pie del mismo aparece la firma del doctor Frit Ostertag. presidente del tribunal suizo, segn se desprende de las meras copias que se conservan en los archivos oficiales, y las de los seores Robert Laeird Borden y Jos Vrela Orbegoso. Recientemente se ha obtenido informacin oficial documentada que el 24 de abril de 1922, fecha en que se habra firmado el tantas veces mencionado laudo, el doctor Ostertag haba dejado (febrero de 1922) de ser presidente de la Corte Federal de la Confederacin Suiza y no poda, por lo tanto, ser el arbitro, puesto que tal funcin recaa en el cargo y no en la persona. Hay que advertir que desde febrero de 1922 el presidente del Tribunal Suizo era el doctor Schmid; y que ni en las memorias de dichos magistrados ni en los archivos del Tribunal Federal Suizo hay referencia alguna ni copia del llamado laudo. Los originales no existen: ni en poder de la cancillera peruana, ni en la de Gran Bretaa, ni en la de Estados Unidos, ni en la de Canad, ni en los archivos de Pars o de Ginebra y ni
siquiera en los de la International Petroleum Company. El mal llamado desde entonces Laudo de La Brea y Faria?, que no fue sentencia, que no fue tampoco Tratado Internacional, porque cualquier tratado, para que sea vlido, requiere la ratificacin del congreso, que nunca se produjo, estableci en su clusula segunda lo siguiente: Los herederos del finado seor William Keswick y The London and Pacific Petroleum Company que son los dueos y arrendatarios de La Brea y Parias y sus concesionarios correspondientes, abonarn durante el perodo fijo e inalterable de 50 aos, a contar del 1 de enero de 1922, por razn del canon de superficie, regalas, de produccin y cualquier contribucin a impuesto; 3 libras peruanas al ao por cada pertenencia de 40 mil metros cuadrados, que al tiempo de verificarse el pago se hallaran en trabajo de extraccin, y un dcimo de libra al ao por cada pertenencia de la misma dimensin que no se halle en trabajo al tiempo de pago. Tres (3) libras peruanas (aproximadamente 0,80 de dlar americano al cambio actual) al ao, por pertenencia trabajada y un dcimo de libra (0,25 de dlar americano) anualmente, por pertenencia no trabajada. Hasta el 9 de octubre de 1968, en que el Gobierno Peruano dispuso la expropiacin del complejo industrial de Talara, y desde 1922, la International Petroleum Company ha pagado al estado peruano, adems de los pequeos impuestos de exportacin, las sumaB indicadas en el laudo, por toda contribucin o impuesto. Los impuestos a las utilidades industriales, recaudados slo desde hace 17 aos se trasladaban al consumidor en el precio y por lo tanto es el pblico el que los paga. La International Petroleum Company, abusivamente, valindose de un extraordinario poder poltico y de presin fornea que gobiernos dciles toleraron, y empleando mtodos de soborno y corrupcin, consigui que se dictaran leyes en su beneficio, reconocindole costos de produccin en los cuales se incluan hasta sus propios impuestos, e inclusive no llev contabilidad alguna en el Per a partir de 1951. El verdadero contribuyente de la carga impositiva por utilidades de la International Petroleum Company. ha sido siempre, el pueblo peruano. El llamado Laudo de La Brea y Parias, documento jurdicamente inexistente, fue declarado nulo por Ley de Congreso expedido durante el gobierno anterior. No obstante, sus efectos tributarios siguieron vigentes hasta el da que se materializ la reivindicacin, el 9 de octubre de 1968.
LA CORRUPCIN DEL PETRLEO
En donde quiera que ha existido petrleo, la corrupcin ha estado presente. Inclusive en los Estados Unidos de Norteamrica. En 1922, ao del mal llamado laudo de La Brea y Farias, la Suprema Corte de los Estados Unidos investig un clebre caso de soborno. La Panamerican Oil Company, subsidiaria de la Standard Gil de New Jersey, entreg cien mil dlares al secretario del Interior, Sr. Albert Fall, a cambio de una entrega de terrenos que constituan reas de reserva fiscal. El veredicto de la Suprema Corte fue condenatorio para el secretario Fall, quien, destituido de su cargo, fue condenado a prisin. En tiempos del presidente Franklin D. Roosevelt, el gobierno de los Estados Unidos aplic severas disposiciones para combatir la forma ion de monopolios petroleros. El propio presidente Rooscvelt escribi en su libro Looking Forward. Las fuentes naturales de energa que pertenecen al pueblo deben seguir en posesin suya. Esa poltica es tan importante como la libertad americana, tan trascendente como la Constitucion de los Estados Unidos. Nunca, mientras yo sea presidente de los Estados Unidos, el gobierno federal abandonar su soberana y control sobre sus fuentes de energa. Recientemente, y antes de entregar la administracin al Partido Republicano, el secretario de Justicia, demcrata, se opuso a la fusin entre la Atlantic Richfield y otra empresa norteamericana. Las medidas de defensa del consumidor siguen operando en los Este, dos Unidos. Las leyes antitrust se ejercitan con severidad. Es un privilegio especial del gobierno de los Estados Unidos combatir los monopolios? Tienen idntico derecho los pueblos en desarrollo? La constitucin peruana prohibe la existencia de monopolios. Hasta diciembre de 1967, la International Petroleum Company acaparaba ms del 90 % de la comercializacin, y porcentajes similares monopoliz en produccin, refinacin y dems rubros. Es que, en aras de la armona con los Estados Unidos, estn los pueblos en desarrollo obligados a tolerar monopolios que las naciones poderosas impiden?
LAS RELACIONES PERUANO-NORTEAMERICANAS
La naturaleza jurdica del acto de expropiacin de las instalaciones industriales de propiedad de International Petroleum Company ha sido mal interpretada en el exterior como una confiscacin o una incautacin de bienes ajenos. Esta creencia no se ajusta a la verdad. Antes de que se produjera la Revolucin, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba ya tomando parte activa en una negociacin destinada a que International Petroleum
Company pudiera obtener un acuerdo ampliamente satisfactorio a sus intereses. Extraoficialmente, el Departamento de Estado hizo saber al gobierno peruano que la ayuda econmica podra ser reducida si el asunto petrolero no obtena una solucin favorable a los puntos de vista de International Petroleum Company. La administracin depuesta, empeada en la realizacin de obras pblicas, hizo depender al Per de los crditos norteamericanos. No cabe duda que el temor de perder esa ayuda indujo a mostrar excesiva tolerancia con las exigencias de la empresa y las presiones indebidas. Durante el mes de agosto de 1968 visit Lima el embajador de los Estados Unidos en la Organizacin de Estados Americanos, seor Sol Linowitz. La visita del seor Linowitz tuvo por objeto, presionar un arreglo a favor de International Petroleum Company, lo que fue lamentablemente aceptado por el gobierno depuesto que llev a cabo los actos del 12 y 13 de agosto de 1968, repudiados por la opinin pblica. Qu se obtuvo con la visita del Sr. Linowitz? International Petroleum Company se comprometi entregar al gobierno del Per, a modo de compensacin de los adeudos, las instalaciones para la extraccin de petrleo crudo y gas natural. Ceda, asimismo, la propiedad superficial de la hacienda La Brea y Parias respetndose los derechos de terceros. El gobierno condonaba as anticonstitucionalmente la deuda pendiente, y reconoca a la International Petroleum Company el derecho de conservar la refinera y sus anexos, con equipos de bombeo de petrleo, tanques de almacenamiento, oleoductos, etc. El 13 de agosto de 1968 se firm la denominada Acta de Talara. Ese da, el pas conoci una parte del arreglo. Das despus, empezaron a aparecer nuevas cesiones a I.P.C. que no haban sido comunicadas a la opinin pblica. Tal actitud aument la oposicin nacional, sobre todo al conocerse que el gobierno haba otorgado las siguientes concesiones: , 1. Concesin por 80 aos para refinar petrleo en Talara. 2. Concesin por 80 aos para fabricar aceites y combustibles. 3. Concesin de 80 aos para mantener el monopolio de la comercializacin. 4. Adems se haba acordado el compromiso de otorgar un rea de un milln de hectreas cuadradas en la zona de la selva peruana. Conocidos los acuerdos reservados de los que el gobierno no haba dado cuenta al pas, se produjo un agitado debate nacional con la censura de todos los sectores a la actitud del rgimen. El escndalo se agudiz al denunciar el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, que del contrato de venta de crudos firmado como parte del arreglo del 13 de agosto, haba sido sustrada una pgina.
El deber de cautelar el inters del estado condujo a la fuerza armada a un pronunciamiento militar el da 3 de octubre. El presidente Belande fue depuesto y el congreso clausurado. Seis das despus y en cumplimiento de su ofrecimiento al pas, el gobierno revolucionario tom posesin de los yacimientos de La Brea y Parias y expropi el complejo industrial de Talara, dejando en manos de la International Petroleum Company la red de comercializacin de productos y el 50% de las llamadas Concesiones Lima que dicha empresa mantena en sociedad con la Empresa Petrolera Lobitos, subsidiaria de la Lobitos Oilfield de Inglaterra. La decisin del gobierno revolucionario de expropiar las instalaciones industriales de la International Petroleum Company en La Brea y Parias, precipit a un enfriamiento en las relaciones del Per con los Estados Unidos de Amrica. Funcionarios y portavoces del Departamento de Estado han anunciado repetidas veces que podra ser aplicada al Per la enmienda Hickenlooper y la ley azucarera que suspenden la ayuda exterior y la cuota de azcar peruana en el mercado americano respectivamente. Cualquier medida, lesiva a los intereses del Per constituira un acto de agresin econmica, violatorio del principio de no intervencin y de los pactos inter nacionales.
REFORMISMO MILITAR Y NEOLIBERALISMO RETORNO A LA DEMOCRACIA FORMAL Y LA VIOLENCIA POLITICA
También podría gustarte
- Innovación Tecnológica, Economía y Sociedad - Una Reflexión Necesaria para CTSDocumento5 páginasInnovación Tecnológica, Economía y Sociedad - Una Reflexión Necesaria para CTSricardoamador@msn.comAún no hay calificaciones
- Manual de Herramientas Electro ManualesDocumento69 páginasManual de Herramientas Electro ManualesMM3 INTERIORISMOAún no hay calificaciones
- Contrato Docente PrivadoDocumento2 páginasContrato Docente PrivadoEduardo VillafañaAún no hay calificaciones
- Brochure Mantenimiento Salfa PDFDocumento12 páginasBrochure Mantenimiento Salfa PDFPaul Malpartida PalaciosAún no hay calificaciones
- Tributacion Aduanera en El PeruDocumento52 páginasTributacion Aduanera en El PeruDeysy Maril Bustamante Lara0% (1)
- PIP IE Javier Prado 2Documento96 páginasPIP IE Javier Prado 2Fredy MantillaAún no hay calificaciones
- Fase 3 - Colaborativo - 110007 - 23Documento11 páginasFase 3 - Colaborativo - 110007 - 23Javi RickyAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN Coca ColaDocumento14 páginasINTRODUCCIÓN Coca ColajosiechrissianAún no hay calificaciones
- Evaluación EP 2021-1 FINCOR Clase 3869Documento10 páginasEvaluación EP 2021-1 FINCOR Clase 3869Katty ChavezAún no hay calificaciones
- Retorno Patron Oro PDFDocumento18 páginasRetorno Patron Oro PDFJaime FuentesAún no hay calificaciones
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - MACROECONOMÍA - (GRUPO B02)Documento8 páginasActividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - MACROECONOMÍA - (GRUPO B02)Marcela CorredorAún no hay calificaciones
- Boticas y SaludDocumento4 páginasBoticas y SaludelviracrisologoAún no hay calificaciones
- Revista Comunista 1Documento125 páginasRevista Comunista 1juan cristobalAún no hay calificaciones
- Derechos Auxiliares de Los Acreedores-Dco2Documento17 páginasDerechos Auxiliares de Los Acreedores-Dco2Marisa Paulina QuinteroAún no hay calificaciones
- Anualidades EPEDocumento23 páginasAnualidades EPEGABRIEL ALEXANDER ROLDAN SANCHEZAún no hay calificaciones
- Escala Salarios Basicos Julio - Septiembre 2019 y Enero 2020 PDFDocumento1 páginaEscala Salarios Basicos Julio - Septiembre 2019 y Enero 2020 PDFMartinez EmiAún no hay calificaciones
- Estados Financieros Marzo 2023Documento29 páginasEstados Financieros Marzo 2023nietohodelinAún no hay calificaciones
- Ar-M550un M620un M700unDocumento88 páginasAr-M550un M620un M700unSaul SanchezAún no hay calificaciones
- Rol Del DineroDocumento2 páginasRol Del DineroAaroncito SilvaAún no hay calificaciones
- Instituto Superior Tecnologico Tuinen StarDocumento5 páginasInstituto Superior Tecnologico Tuinen StarTony Ccalta ArceAún no hay calificaciones
- Ejercicios Nic 16 AlumnosDocumento4 páginasEjercicios Nic 16 AlumnosJuan Torres100% (1)
- Requerimiento de Viguetas para ObraDocumento3 páginasRequerimiento de Viguetas para ObraChristian Mendoza TrigosoAún no hay calificaciones
- Examen Modulo 7Documento5 páginasExamen Modulo 7AnamozartAún no hay calificaciones
- Evaluación EconómicaDocumento36 páginasEvaluación EconómicaRodríguezJoaquínAún no hay calificaciones
- Propuesta para El Diseño de Un Plan de Marketing Relacional para Incrementar Las Ventas Del PDV Drogueria InglesaDocumento4 páginasPropuesta para El Diseño de Un Plan de Marketing Relacional para Incrementar Las Ventas Del PDV Drogueria InglesaCarlos Francisco Herrera GonzalezAún no hay calificaciones
- Matrices Segunda EntregaDocumento27 páginasMatrices Segunda EntregaMARCELA VILLARAún no hay calificaciones
- La Crisis Económica de 1994Documento13 páginasLa Crisis Económica de 1994Luisa C. SalasAún no hay calificaciones
- Boletin Oficial 18-11-10 - Primera SeccionDocumento88 páginasBoletin Oficial 18-11-10 - Primera SeccionchamonlocoAún no hay calificaciones
- Taller 1443 de 20142Documento4 páginasTaller 1443 de 20142Rebecca HallAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendizaje 18 Evidencia 3: Diseño "Cuadro de Mando Integral o Balance Score Card"Documento31 páginasActividad de Aprendizaje 18 Evidencia 3: Diseño "Cuadro de Mando Integral o Balance Score Card"jaime orjuela vanegasAún no hay calificaciones