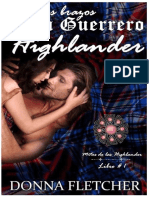Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Casa Steri On
Casa Steri On
Cargado por
Else CretariadoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Casa Steri On
Casa Steri On
Cargado por
Else CretariadoCopyright:
Formatos disponibles
lvaro Cepeda Samudio: La soledad y la espera
Carlos Ral Morales
A lvaro Garca Burgos Xiomara Albis, por su generosa presencia.
0. Introduccin
Desandando el tiempo hasta 1954, cuando lvaro Cepeda Samudio public Todos estbamos a la espera, su primer libro de cuentos, podra ser comprendido el problema de la nostalgia del futuro que inspir su opcin vanguardista. Cepeda Samudio es un reto para el estudio literario, porque ocupa el lugar terico del precursor de la nueva narrativa colombiana. La creacin de Cepeda Samudio gira en torno a la certeza de que el encanto del mundo ha sido roto por el desprecio de la razn potica, que pierde inevitablemente su posicin como medida de todas las cosas (1), por lo cual se cancela la posibilidad de realizar el proyecto de la humanidad encarnada en la sociedad. sta es la nostalgia del Ser perdido para siempre. Entonces, la primera sugerencia de su obra sera que la experiencia humana no debe someterse a las doctrinas religiosas o polticas, ni a la aparente necesidad de la opinin mayoritaria, porque la condicin indispensable para la vida, en la plenitud de su significado, es la libertad. Cepeda Samudio acept y practic la vanguardia, sin avanzar decididamente en el existencialismo. A este hecho habra que buscarle una explicacin: Acaso habitaba una "atmsfera densa, lenta, silenciosa y solitaria" (2), que le oblig a ser fiel a la cultura caribe, su cultura, como profeta en su tierra. En todo caso, vanguardia equivale a nostalgia del futuro, la cual podra definirse como la adivinacin de una catstrofe emocional y filosfica. As, en su obra enuncia el mutismo de la imagen de una conciencia anclada en el esfuerzo por establecer su identidad, ante la inminente ruptura del equilibrio social que permita dirigir la mirada hacia s mismo, sin la culpa que surgira de la lucha de clases que estaba por desatarse en Colombia, en la dcada de 1960. Su intencin de fijar el silencio como concepto central de la esttica, se realiza en los cuentos de este libro, que se rigen por el principio que defini un ao despus: "[...] El cuento se desarrolla dentro del hecho. No est limitado por la realidad, ni es totalmente irreal: se mueve precisamente en esa zona de realidad-irrealidad que es su principal caracterstica" (3). La coexistencia del discurso de la conciencia (monlogo interior), el dialogismo (4) y la desolada 'ambientacin', en estos cuentos, revelan su inquebrantable confianza en la idea artstica de vanguardia, incluso como respuesta literaria (5) al apuntalamiento del capitalismo mundial en la primera dcada de la posguerra (1945-1955), evidente manifestacin de la ruinosa herencia de traicin a la humanidad, tras la derrota del fascismo. Tal decisin estilstica, adems, proviene de la comprensin retrospectiva de su obra, que anunciaba en 1944: "[El escritor] parte de la concepcin a la prctica a la manera de los cantores rsticos que no saben leer ni escribir y sin embargo "escriben" poesas- y aunque parezca absurdo sta es la formacin del escritor moderno: la retrica posterior a su comienzo, posterior al escritor mismo" ( 6).
0.1. La soledad y la espera
Los cuentos de Todos estbamos a la espera (7) (con la adicin de "En la 148 hay un bar donde Sammy toca el contrabajo", que no fue incluido por el autor en la edicin de 1954) son presentados con una nota introductoria, que cito aqu: "Esos cuentos fueron escritos, en su gran mayora, en New York que es una ciudad sola. Es una soledad sin solucin. Es la soledad de la espera. Los personajes son hombres y mujeres que he visto en un pequeo bar de Alma, Michigan; esperando en una estacin de Chattanooga, Tennessee; o simplemente viviendo en Cinaga, Magdalena. Y las palabras son inferiores a ellos". (TEE: primera pgina) La relacin temtica del libro est basada, como queda claro, en la vivencia del aislamiento del ser humano en el mundo moderno, en el contexto de los aos 50 a 60 del siglo XX. Es notoria la referencia a la equivalencia socio-cultural del Caribe colombiano y las mencionadas ciudades de Estados Unidos, en dicho tpico. Hay, tambin, un evidente vnculo en las historias de dos de los cuentos analizados: "En la 148..." y "Hoy decid vestirme de payaso", en los cuales se establece la continuidad por medio del personaje de Sammy, Sam Carlton, el msico, "con su gran soledad yendo ms all del tamao de su pequeo cuerpo, honda, llena de blues y de recuerdos que comenzaban en algn pueblo de Georgia, negra y cada da ms y ms simple y desesperante" (TEE:129), quien en "Hoy decid..." ha desaparecido de su lugar habitual por causa de su misteriosa vocacin de emigrante, y posteriormente es ubicado en el bar de "En la 148...", donde se aclaran sus motivaciones: "Sammy crea que poda dejar su soledad atada a cualquier bar e irse a Inglaterra. Quin le habra dicho a Sam Carlton que Inglaterra era como Suramrica?" (TEE: 129). Esta ltima informacin responde directamente a los interrogantes planteados en el decurso polifnico de "Hoy decid...": "Yo quiero saber dnde est Sammy. No s, tal vez en Londres o en Suramrica. Ya no toca en L-Bar. El siempre quiso irse a Londres y seguro eso es lo que ha hecho: se ha ido a Londres" (TEE: 53). Justamente, en el entrelazamiento de los textos mencionados se reitera la idea de la coincidencia, en el imaginario de la poca, de las culturas anglonorteamericana y latinoamericana, mediada por el elemento 'negro' de la composicin tnica de Estados Unidos. Queda implcita la significacin de la expresin musical (blues y spirituals), que se constituye en estos textos como un smbolo que unificara a la humanidad si decidiera reconocerse en su desarraigo, soledad y abandono. Los dos textos mencionados, junto con "Todos estbamos a la espera" (que da ttulo al libro), "Intimismo" y "Proyecto para la biografa de una mujer sin tiempo" (Fragmento), conforman el corpus analizado, que, en nuestra opinin, resume el pensamiento existencial del autor. Este corpus podra dividirse en dos grupos: En el primero se encuentran las historias del mundo desolado; en el segundo ("Intimismo" y "Proyecto...") se plantea la reflexin verbal de la confusin sensorial correspondiente a ese mundo. El cuento "Todos estbamos a la espera", refiere la situacin tpica de indefinicin del sentido de la vida: Esperar sin saber qu se espera. La soledad y la espera son los tpicos de la conciencia de la fragilidad del ser humano. Para esclarecer estos planteamientos, es necesario el anlisis de cada texto por separado, con la intencin final de sealar los rasgos compartidos por todos. De ello nos ocuparemos enseguida.
1.
"Hoy decid vestirme de payaso": La sensibilidad despierta
Entendiendo que la situacin planteada en este cuento da vida a unos personajes separados del mbito realista de la narrativa contempornea, se puede afirmar que aqu la sensibilidad, despierta por la clida presencia del objeto amoroso, cumple la funcin de puente entre el acontecer comn de la existencia y un plano ms potico de la misma. As, la decisin de adoptar una mscara se justifica por la necesidad de salir de s mismo para acceder a otro discurso, en el cual cada aspecto del mundo referido tiene un significado fundamental para la formacin de la imagen total. Por tanto, la narracin es morosa, contenida, redundante. En este elemento retrico se asienta la idea central del texto: La percepcin de un mundo extrao, mrbido, amenazado por la crueldad. Esa primera persona, que se reviste con otra apariencia, puede decir "[sent la arena] rebotar debajo de mis zapatones y tuve la agradable sensacin de sentirme payaso" (TEE:47), e inmediatamente, sin transicin alguna, fijar la condicin para la aceptacin de sus actos: "Todos estaban ya en el redondel cuando yo entr y no me han mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada" (TEE:47). Y con propiedad afirma la validez del artificio: "Cuando fui a ocupar mi puesto he pasado frente al domador que est todava tratando de pegar una melena de papel amarillo a sus leones de cartn" (TEE: 47). Queda, as, sustentado el contexto para la aparicin del objeto del deseo, en medio de la irrealidad de la escena, en un lugar ubicado en el recinto de ese circo ficticio y aceptado como verdad: "Mientras se viste, la muchacha quiere saber todas las cosas que yo no sabra contestar. Yo le digo pequeas palabras, monoslabos, pero ella insiste. Cmo es mi nombre? Yo no s [...] Para qu quiero hablar con ella? Tampoco s. Quise orle la voz cuando la vi saltando sobre los caballos. Te gusta mi voz? S. Pero quin soy yo? Y tengo que contestarle: "Hoy decid vestirme de payaso". [TEE: 49] En adelante, el problema narrativo se resuelve mediante la elaboracin de imgenes sutiles que conllevan el desencadenamiento de las acciones: "Ahora est frente a m con unos pantalones verdes y una blusa blanca [...] Sobre la cama angosta y desordenada hay una guitarra verde con las cuerdas hacia abajo. Me he sentado en la cama y he pasado los dedos sobre la madera y momentneamente se han coloreado de verde. "Yo crea le digo- que las guitarras verdes slo existan en los cuentos". "Esa guitarra es para dar serenatas, por eso es verde" [...] Ahora he tomado a la muchacha de la mano y hemos salido de la tienda con la guitarra. "Vamos a buscar a alguien que sepa tocar esta guitarra". [TEE: 49,52] Hasta llegar a la superacin de la ambigedad inicial, y a la justificacin del final abierto: "[El payaso] de la nariz morada dice: "A que no saben por qu la guitarra de ste es verde?". Todos los payasos se agarran la cabeza y dan volteretas como buscando qu decir. El de la nariz morada dice por fin: "Porque no est madura todava". Yo me aparto con rabia y les digo: "No, no es por eso; sino porque es para dar serenatas". Ahora los payasos se ponen furiosos. El de la nariz morada se arranca la nariz y la tira contra el suelo. Los dems se quitan las pelucas y tiran los zapatones contra las silletas de los palcos y se van todos a buscar al director. Ya no parecen payasos. Slo yo estoy todava vestido de payaso cuando vienen a llamarme para irnos a buscar a Sammy [] El hombre de la casaca roja [...] est tocando asordinadamente su dulzaina. "No lo he olvidado todava" y sigue tocando. De pronto deja de tocar, recoge su gorra y dice: "Vamos a buscar a Sammy, yo siempre quise tocar la dulzaina acompaado por una guitarra". La dulzaina sigue sonando cuando cruzamos la calle y yo comienzo a sentir en mi mano la mano tibia de la muchacha de los caballos". [TEE: 54] En este cuento se plantea la bsqueda del objeto potico, en una situacin de irrealidad que sustenta la inocencia como forma de estar en el mundo. El final es abierto porque la bsqueda no concluye, aunque el hallazgo que se configura a lo largo de la narracin ("... comienzo a sentir en mi mano la mano tibia de la muchacha de los caballos") podra suplir la carencia que minuciosamente se ha revelado. La indefinicin del plano realidadirrealidad constituye el sustrato conceptual de la forma sensible del relato, en la cual se articula el montaje de tres elementos principales: la irrealidad del circo, la irrealidad del amor y la irrealidad del deseo. El juego verbal desemboca en la eclosin de un mundo sumergido, en el cual se permiten las sombras y la sensualidad. La nica manera de acoger el surgimiento y hallazgo del objeto deseado, es un discurso que amortige la contundencia de los referentes de la realidad consciente. La irrealidad es aceptada como el resultado necesario de la transformacin del mundo, en beneficio de la realidad potica; es el concepto y su forma inmanente. Desde luego, la irrealidad es slo aparente: El hallazgo del objeto del deseo implica el reconocimiento autntico de la verdad narrativa. Se acepta la representacin del mundo, en el mismo momento en el cual se accede al mundo del circo imaginario. Creer en la existencia de ese recinto es aceptar la verdad del amor. Y tambin est en juego la percepcin de la especial vibracin, clida y persistente, de las cosas y los seres de este mundo posible.
2. "Todos estbamos a la espera": Yo en los otros. El tiempo del recuerdo.
Este cuento es la declaracin de la necesidad de identificarse en otros, para existir con propiedad; para acertar con el pensamiento y la palabra sobre el tema de la existencia. Pero tambin es la puesta en escena del tiempo y espacio del recuerdo, en la cual, notoriamente, hay un punto de inflexin con la aparicin del Yo, autocreado y efmero: El narrador recuerda cmo comenz a ver el mundo desde un 'Nosotros' unificador, pero en algn momento nace su Yo olvidado, que implica un tiempo anterior en su narracin. El recuerdo del Yo dentro del recuerdo del Nosotros, es el eje temtico, espacial y temporal de Todos estbamos a la espera. Podran sealarse dos tpicos de la historia: La formacin del deseo de contar; y la formacin del Yo a travs del recuerdo. Y estos tpicos se correlacionan con la fragmentacin del discurso, como se establece en la imagen de un espacio visto desde la abstraccin: "Y de pronto me quedo solo con la muchacha y las paredes se van alejando en cuatro direcciones y estamos all solos, la muchacha y yo, y el negro, con los botones dorados de su chaqueta y su brillante escoba, se aleja empujado por la huida de las paredes mientras la muchacha de las revistas desaparece detrs de las cartulas multicolores que le hacen muecas. Yo le hablo [...] En la enorme soledad de la estacin mi voz y la voz de la muchacha van llenando lentamente todos sus vacos. Y despus ya no hablamos ms. La muchacha se duerme contra la madera lustrosa de los bancos y yo estoy velando su sueo derrotado". [TEE: 58-59]
Esta es la sintaxis necesaria para la imprecisin de la memoria, que gua la narracin hacia su tema central: "Nosotros no dijimos nada porque l sigui hablando y nosotros dejamos de orlo de pronto. Era que habamos comenzado a recordar. Y nos fuimos apartando poco a poco a medida que los recuerdos se alejaban. Llegamos a una estacin. Haba buses plateados y ventanillas numeradas en negro en el fondo del gran corredor. All habamos comenzado, sentados en unas butacas tibias por el calor de los cuerpos [...] No sabamos si esperbamos o si nos esperaban. All habamos comenzado. Pero antes era yo. Yo solo viajando sobre las carreteras de ladrillos rojos. Yo frente a la vendedora de revistas [...] y la voz de la muchacha preguntando a qu hora sale el bus y un negro que le da la hora que yo conozco; porque he estado esperando toda la noche en esta estacin". [TEE: 58] Surge un mundo desolado, y, por consiguiente, un motivo para nombrarlo. El suceso que despierta el deseo de contar, se presenta en tres momentos (inicial, intermedio y final): Inicial: "Una noche lleg alguien a quien nunca habamos visto. Como si conociera el lugar desde mucho antes, como si l supiera de nosotros. Tom un banco y lo acerc al nuestro. Luego dijo: "Voy a quedarme aqu. Tiene que llegar a este bar". Nadie lo mir. Pero nosotros s. Tena el pelo negro, una pipa labrada y un saco grueso. No dijimos nada y l puso sus billetes sobre el mostrador y comenz a tomar lentamente. "Hace tiempo que estoy esperando", dijo y golpe la pipa contra la palma de la mano abierta y dura. "Me sal de la carretera con los catorce que me tocaban a m. Camin detrs de ellos hasta que encontr un pequeo claro de arena blanca. Entonces o que l ya haba terminado. Ya su ametralladora no sonaba. Estaban de espaldas. Yo comenc a llorar. Cuando l lleg su ametralladora volvi a sonar. Yo me dije que no quera or ms. Y ni siquiera o cuando las balas se callaron. Seguramente me dijo que lo siguiera y yo lo segu, pero ya no o ms". Nosotros no dijimos nada porque el sigui hablando y nosotros dejamos de orlo de pronto. Era que habamos comenzado a recordar [...]" [TEE: 58]. Intermedio: "Y otra vez las estaciones repetidas a lo largo del cansancio que haba comenzado haca muchas semanas. Y por fin he llegado a esta estacin [...] Cuando la voz vieja conocida que anuncia las llegadas y las salidas anunci el nombre que esperbamos, ya ramos nosotros. Y subimos a nuestro bus. Ahora estamos en este bar todava a la espera. Nos rodea gente, cada uno con su espera. Estamos estrechamente unidos en que todos sabemos que estamos a la espera pero no nos conocemos, ni siquiera hablamos. Solamente "nosotros" hablamos de vez en cuando. Y ahora ha llegado este hombre y nos ha hablado, nos ha dicho cosas que no hemos preguntado. Secretamente sabemos que ha de seguir hablando y hablando, que maana vendr y hablar otra vez, y seguir viniendo todas las noches. Vamos a tener miedo, miedo de que nos interrumpa a cada momento cuando nos ponemos a parar monedas de canto sobre la madera humedecida por nuestros vasos. Y de que pregunte cundo nos ponemos a jugar con los crculos de agua que hay debajo de cada trago". [TEE: 59-60] Final: "Yo s que nos est mirando y espera que volvamos la cabeza hacia l para seguir hablando. Pero tenemos miedo y no queremos mirarlo, no podemos mirarlo porque tenemos los ojos redondeados sobre los vasos. No podemos orlo pues alguien ha vuelto a meter monedas en el tocadiscos y hemos hecho tapones de msica para nuestros odos. Y para distraernos pensamos: -la foca azul tiene una pelota blanca y roja sobre la nariz - cmo se llamar la foca - tonto no ves que se llama Carstairs - no ese no es el nombre de la foca - es el nombre del whisky - pero no es lo mismo - yo siempre quise ver las focas - vamos a verlas una tarde cuando haya verano - no, ya he perdido el inters y de propio no son tan reales como esta foca azul - aquellas tambin tendrn pelotas rojas pues yo las llevar - llevaremos pelotas blancas y pelotas rojas, las ms grandes y ms blancas y ms rojas que podamos conseguir - llevaremos pelotas para drselas a las focas - s tal vez podramos ir un da cuando haya verano - y despus iramos a un cine, me gusta el cine - creo que me gustara ver una pelcula que se llame los rinocerontes hacen pompas de jabn en la que est Susan Peters que cuando yo era pequeo se pareca a una muchacha que llevaba sus libros amarrados con una correa verde - hubo un tiempo cuando vea todas las pelculas - cuando no se tienen sueos, cuando no esperamos nada, tenemos que meternos en las salas de cine y tomar los sueos prestados de las pelculas- tambin yo iba al cine todos los das a hacer mos todos los sueos-. Dejamos de pensar y nos pusimos a jugar otra vez con las monedas". [TEE: 60-61] La indefinicin de la experiencia humana en el contexto urbano, que se sugiere en este cuento, no poda conducir sino a un final abierto por el cual "La Espera", ese nombre que no concluye nada, adquiere un nuevo sujeto, que hace recomenzar el ciclo de sus espacios y tiempos en sombras: "Nos habamos olvidado de nuestro miedo. No supimos cundo entr; estaba mirndonos cuando alzamos la cabeza para pedir los tragos. La vimos al mismo tiempo, pero yo me qued solo mirndola. Cuando me levant, todas las monedas que estaban paradas de canto comenzaron a rodar. Yo le dije: "He estado esperndote Madeleine". Y luego: "Ahora vendrs todas las noches". Ella sigui mirndome y asinti. Cuando salamos o su voz dicindome: "Ya no me necesitas ms. Djame ir ahora". Yo le tom la mano y se la apret con fuerza. Mientras cruzamos la calle veamos a Madeleine a travs de la vitrina que haba comenzado a esperar". [TEE: 61]
3. "En la 148 hay un bar donde Sammy toca el contrabajo": La soledad sin final
Cuando no se puede acudir a la esperanza de encontrar un portal para reposar el espritu, podra ser til refugiarse en un bar, donde la msica se ofrezca como un blsamo transitorio para acompaar el olvido. Tal vez eso atrajo al "muchaho alto y delgado, el de la pequea soledad", que, en un gesto autobiogrfico, hara participar al mismo Cepeda Samudio en esta historia. Primero la explicacin: "Era porque siempre haba estado solo. Porque la soledad le haba atado las manos a la larga lnea de madera de los bares. Y aun en medio de la gente, en el centro de ese tumulto quieto, lleno de otras soledades quizs ms profundas que la de l, siempre estaba solo. Se abra paso en el silencio pesado, contenido, casi negro, trabajosamente, pues su soledad era demasiado pequea y se perda entre esas soledades tan antiguas y gastadas contra las paredes de las cantinas. Y l no lo saba. l estaba solo. Solo con su soledad que todava era demasiado pequea para llenarle el cuerpo alto y delgado". [TEE: 129]
As, se dice que por la circulacin humana corre un fluido inevitable: la soledad. Y que ella es infinita para uno, como lo es para todos. La condicin para soportarla es no saber afirmativamente si los dems conocen el medio para escapar de la agobiante sensacin de vaco de la vida: cualquier solucin vale por s misma, sin que nadie la haya usado ni la promueva. Pero evadirse es un acto potico, y la poesa es lucidez; por lo cual cada vez nos hacemos ms conscientes de la ignorancia propia acerca de la felicidad. "Las vea a lo largo del bar. Y no poda nombrarlas con nombres de mujeres y de hombres. Pero eran solamente soledades. Sammy, Sam Carlton con su gran soledad yendo ms all del tamao de su pequeo cuerpo, honda, llena de blues y de recuerdos que comenzaban en algn pueblo de Georgia, negra y cada da ms y ms simple y desesperante [...] Sammy no haba hablado con nadie de esto: l lo adivin, el muchacho alto y delgado, el de la pequea soledad". [TEE: 129-130] "Y Penny Shannon, con su vientre llano donde haba fracasado su hijo mulato, diciendo las palabras, nada ms las palabras, de los spirituals. Y, sin saberlo, l comenz a hacer ms grande su soledad y la de Penny Shannon". [TEE:130] Nombrar para poseer, es la salida que se propone, pero despus hay que aceptar la derrota en ese intento. La soledad y el silencio son incontenibles. "La voz de Sammy vena del back-room, a travs de la puerta cerrada. Pero Ritta estaba sentada entre la voz y l, la soledad de Ritta entre la voz de Sammy y la soledad pequea del muchacho. Y Ritta no dejaba que la voz fuera oda por nadie ms que por ella. La persegua desesperada y an los ms pequeos sonidos los retena y no dejaba que nadie los oyera. Pero l saba que Sammy estaba cantando y poda ver las palabras, verlas, no orlas, pues Ritta se quedaba con todo el sonido [...] l se quedaba all, al lado de Ritta, al lado de su paquete plateado de cigarrillos, viendo las palabras iguales que Sammy deca frente al micrfono en el back-room, y sintiendo que Ritta trataba de llenar su soledad con la msica que Sammy pona sobre las palabras de las canciones. Pero era tan ancha... tan sola, que ni aun la msica poda llenarla. Esto lo haba imaginado el muchacho alto y delgado, el de la soledad pequea. Pero no podra decirlo por seguro. Apenas lo haba imaginado. Y luego olvidado otra vez. Como ya haba comenzado a olvidar todo". [TEE: 130-131] Finalmente, ha de separarse uno de sus recuerdos, porque el significado de la vida es inaprensible. Nunca podr definirse el ser humano, que se pierde en el tiempo. La muerte ocupar su lugar, llegado el momento.
4. "Proyecto para la biografa de una mujer sin tiempo" (fragmento) "Intimismo" Lecciones para abrir los ojos del entendimiento
Sobre la base de una 'fsica imposible', aparece la libertad absoluta para nombrar las cosas y conocerlas: "[...] La luz no avanza. Est ah, sujeta al tablero de los mosaicos como una cinta de la cual no se puede decir que es brillante, ni siquiera blanca, pero es que no puede decirse que es de ningn color porque no lo tiene o su nombre no se conoce" ("Proyecto...") [TEE: 113]. El ser humano puede conocer el mundo solo desde la subjetividad, que unifica la idea y el objeto. Posteriormente, la sensacin (producto de los sentidos) fecundar el verbo y se podr contar la existencia, como ocurre en "Intimismo": "El aire que le haba llenado el cuerpo, formndolo por dentro, dndole volumen le trajo el olor. La sensacin lleg hasta el hombre, nica y perfecta. Dominndolo todo. Invadiendo las sensaciones vigentes. Hacindose nica [...]" [TEE: 127]. Los dos textos perfilan la propuesta esttica de Cepeda Samudio, en relacin con los fundamentos conceptuales de la vida mental representada en su obra. Estas lecciones de raciocinio conducen a entender la imagen de una poca de nuestra Historia, ya que la imagen misma ha sido borrada por el vendaval de los acontecimientos. Nos queda el testimonio.
5. Conclusin
Los textos estudiados delimitan la temtica de un pensamiento libre. Se trata de un ser consciente de su fragilidad y mortalidad. La nostalgia por la vida impregna cada historia. Esta es la postura intelectual que dio origen a las actuales expresiones de la literatura colombiana. Todos estbamos a la espera es la representacin de un mundo conocido exhaustivamente. Un mundo soado y deseado, que no ha existido porque nuestra Historia fue obstruida por la negacin de la inteligencia. Cepeda Samudio fue la vanguardia, pero era ms fcil seguir la huella de la humanidad comn y corriente, y equivocamos el camino. Adquiere consistencia la idea de estudiar, en primera instancia, la literatura del Caribe colombiano, en la bsqueda de las resonancias del universo cepediano; y, en una etapa posterior, las obras del mbito nacional, con el mismo propsito. Hay razones muy evidentes para pensar que nuestra literatura ha desarrollado la temtica y los elementos retricos que germinaron en los cuentos de Cepeda. Esta perspectiva de estudio literario enriquecer la compresin de la representacin esttica de nuestra Historia. En otro momento, tras la apropiacin de un conocimiento ms profundo del panorama literario colombiano iluminado por Cepeda, habr que afrontar el estudio de La casa grande, la novela que tanto se ha ledo sin saber lo necesario respecto a su autor y su influencia en otros escritores.
NOTAS:
(1) En concordancia con la idea socrtica: Una medida "que separa el conocimiento de la opinin, y que caracteriza al conocimiento como el arte de hacer distinciones (dialctica), y de ofrecer justificaciones (logon didonai ). Esta ser una medida que delimita, una que define, que diferencia; una medida para la cual toda confusin, toda ignorancia, toda tensin no resuelta nace de una falta de lmites, es decir, de una diferenciacin inadecuada". (c.f. Julio del Valle, "Entre la mesura y la desmesura: La medida humana como problema: de Sfocles a Platn". En: Estudios de Filosofa, Edicin Virtual, No 3, 1996, Publicacin del Instituto Riva Agero, Pontificia Universidad Catlica del Per. http://www.pucp.edu.pe/invest/insti/ira/filo3).
(2) Generalizando la caracterizacin del libro, que hace lvaro Garca Burgos en su artculo "La modernidad como esttica en Todos estbamos a la espera". En: La Casa de Asterin, Volumen 1, Nmero 3, Octubre-Noviembre-Diciembre de 2000, Universidad del Atlntico, BarranquillaColombia. http://www.lacasadeasterion.homestead.com/v1n3juana.html (3) lvaro Cepeda Samudio, En el margen de la ruta (periodismo juvenil 1944-1955), Recopilacin y prlogo de Jacques Gilard. Bogot, Editorial Oveja Negra, 1985, p. 493. (4) Acogiendo la definicin de la Real Academia de la Lengua (Diccionario): "Figura que se comete cuando la persona que habla lo hace como si platicara consigo misma, o cuando refiere textualmente sus propios dichos o discursos o los de otras personas, o los de cosas personificadas" (Pag:525,2) 1992. (5) lvaro Garca Burgos considera que este hecho corresponde a "las inscripciones de la modernidad como esttica y visin del mundo" en esta obra de lvaro Cepeda Samudio, las cuales estudia "entrando en los procedimientos narrativos modernos: la experimentacin formal, el juego del lenguaje, la dialctica del silencio y el ruido; y en las isotopas que construyen una visin del mundo igualmente moderna: la soledad y desarraigo, la crtica, el vaco, el caos, la desesperanza, la bsqueda y la espera, la cotidianidad y trascendencia, la msicamarginalidad".("La modernidad como esttica y visin del mundo en Todos estbamos a la espera, de lvaro Cepeda Samudio", monografa, Universidad del Atlntico, Departamento de posgrados, Especializacin en literatura del Caribe colombiano, 1999, Introduccin). (6) En el margen de la ruta..., p. 8. (7) lvaro Cepeda Samudio, Todos estbamos a la espera, Bogot, Plaza & Janes, 2 Edicin, aumentada, 1980. Las citas de este texto tienen como referencia las iniciales TEE seguidas del nmero de la pgina. Respecto al libro Todos estbamos a la espera, cabe citar la siguiente anotacin, tomada de la introduccin de la monografa referida en la nota nmero 5: "[...] es la primera obra que public Alvaro Cepeda Samudio. Este libro ha tenido tres ediciones: la primera realizada en la ciudad de Barranquilla en la Librera Mundo, del cinco de agosto de 1954; la segunda de una editorial internacional, Plaza y Jans, veintisis aos despus, en abril de 1980; y la ltima de Ancora editores en 1993. En la edicin de 1954 aparecen los cuentos "Hoy decid vestirme de payaso", "Todos estbamos a la espera", "Vamos a matar los gaticos", "Hay que buscar a Regina", "Un cuento para Saroyan", "Jumper Jigger", "El piano Blanco", "Nuevo intimismo" y "Tap Room"; la de 1980 incluye tres relatos ms, "Proyecto de para la biografa de una mujer sin tiempo", "Intimismo", rescatados en 1977 y 1978 por Jacques Gilard del archivo del Sabio Cataln Ramn Vinyes y en las colecciones de El Nacional de Barranquilla, respectivamente; el otro cuento es "En la calle 148 hay un bar donde Sammy toca el contrabajo", rescatado por Daniel Samper Pizano de entre los papeles de Cepeda y que aparece en la Antologa del Instituto Colombiano de Cultura".
También podría gustarte
- Como Vencer El Poder de Las TinieblasDocumento27 páginasComo Vencer El Poder de Las TinieblasGrijalvaHuaracaFlavio100% (1)
- Historia Carlo Acutis.Documento15 páginasHistoria Carlo Acutis.Daniel Lopez100% (2)
- Casados o CansadosDocumento158 páginasCasados o CansadosArturo Chávez Flores100% (2)
- Sermon 1 Samuel 25Documento3 páginasSermon 1 Samuel 25melekh02100% (2)
- Kazan, Perro Lobo - James Oliver CurwoodDocumento220 páginasKazan, Perro Lobo - James Oliver CurwoodSergio Pumas Literatura100% (5)
- In The Arms of A Highland Warrior (Highland Myths 1) - Donna FletcherDocumento415 páginasIn The Arms of A Highland Warrior (Highland Myths 1) - Donna FletcherVD Mimi100% (1)
- 2.4 Perseverar en La OraciónDocumento20 páginas2.4 Perseverar en La OraciónCharitoAún no hay calificaciones
- No Estas EscuchandoDocumento4 páginasNo Estas EscuchandoEzequiel Ocampo0% (1)
- Muhammad Ali, El 'Más Grande'Documento3 páginasMuhammad Ali, El 'Más Grande'Else CretariadoAún no hay calificaciones
- Codigos MoralesDocumento8 páginasCodigos MoralesCésar NefelibataAún no hay calificaciones
- Archidiocesis de Sevilla, Plan Pastoral Diocesano 2022-2027, 2022Documento76 páginasArchidiocesis de Sevilla, Plan Pastoral Diocesano 2022-2027, 2022Luciano II de SamosataAún no hay calificaciones
- Reina Del BronxDocumento4 páginasReina Del BronxElse CretariadoAún no hay calificaciones
- Coleccion de El Magazin Dominical para Una Biblioteca ColombianaDocumento2 páginasColeccion de El Magazin Dominical para Una Biblioteca ColombianaElse CretariadoAún no hay calificaciones
- Diseño de Los ChumbesDocumento13 páginasDiseño de Los ChumbesElse CretariadoAún no hay calificaciones
- Plan de Vida NasaDocumento21 páginasPlan de Vida NasaElse CretariadoAún no hay calificaciones
- Yo Soy Uno Dentro de Mi - Carolina VillegasDocumento48 páginasYo Soy Uno Dentro de Mi - Carolina VillegasJuana Ahumada100% (1)
- El Mendigante II (1) (1) .Documento90 páginasEl Mendigante II (1) (1) .Paulo FernandesAún no hay calificaciones
- Cancionero Con AcordesDocumento24 páginasCancionero Con AcordesDavid JenkinsAún no hay calificaciones
- Solo Dios Sabe Simbolismo PDFDocumento9 páginasSolo Dios Sabe Simbolismo PDFbat3313Aún no hay calificaciones
- San Mateo 5, 27-32Documento2 páginasSan Mateo 5, 27-32Rafael López CastroAún no hay calificaciones
- Victorine - Madre Del Amor EucarísticoDocumento5 páginasVictorine - Madre Del Amor EucarísticojoseAún no hay calificaciones
- Clij Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 117Documento81 páginasClij Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 117Susana Cheuqueta0% (1)
- Infografia PDFDocumento1 páginaInfografia PDFOSCAR SALGUERO BENAVIDESAún no hay calificaciones
- Ensayo La Debilidad Del Ser Humano Frente A Un ObstaculoDocumento14 páginasEnsayo La Debilidad Del Ser Humano Frente A Un ObstaculoAngel QuintanaAún no hay calificaciones
- Investigacion MoraDocumento49 páginasInvestigacion MoraMoraima RengifoAún no hay calificaciones
- Guia 11° Religion Cuarto PeriodoDocumento5 páginasGuia 11° Religion Cuarto PeriodoJUAN ESTEBAN SALGADO SALGADO100% (1)
- Crushed PDFDocumento278 páginasCrushed PDFLulú L. LacunzaAún no hay calificaciones
- Vicente AleixandreDocumento6 páginasVicente AleixandrevladakoriakovaAún no hay calificaciones
- Palabra Fiel Abril 2010Documento12 páginasPalabra Fiel Abril 2010juniorchamil5922Aún no hay calificaciones
- Comunicacion Familiar y EducacionDocumento3 páginasComunicacion Familiar y EducacionPamela Figueroa OlaveAún no hay calificaciones
- Albert NOLAN, ¿Quién Es Este Hombre Jesús Antes Del Cristianismo, Sal Terrae, Santander 1981. Tema El Reinado de DiosDocumento3 páginasAlbert NOLAN, ¿Quién Es Este Hombre Jesús Antes Del Cristianismo, Sal Terrae, Santander 1981. Tema El Reinado de DiosCrYsty CrysAún no hay calificaciones
- Charlas Generales Limmer SuazaDocumento15 páginasCharlas Generales Limmer SuazaLimmer SuazaAún no hay calificaciones
- Aprender A Vivir y Aprender A MorirDocumento5 páginasAprender A Vivir y Aprender A MorirChristian SaavedraAún no hay calificaciones
- Letra Canciones Autores de GuatemalaDocumento3 páginasLetra Canciones Autores de GuatemalaGlendy Amarilis BebáAún no hay calificaciones
- La Voluntad de DiosDocumento2 páginasLa Voluntad de DiosAndres TriviñoAún no hay calificaciones