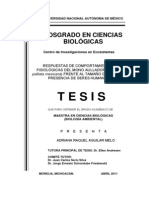Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Viento Verde 2
Viento Verde 2
Cargado por
Miguel ToledoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Viento Verde 2
Viento Verde 2
Cargado por
Miguel ToledoCopyright:
Formatos disponibles
VIENTOSVERDES
Y los vientos siguen soplando... Una grave falacia de la prdica ambientalista clsica, es la ignorancia de la contaminacin del suelo. Luchas, reclamos y hasta logros se han producido por el accionar de ecologistas, ONGs y organizaciones internacionales de cooperacin, y en ellos la agotabilidad de los recursos no renovables ha sido siempre la bandera ms desplegada. Luego sobrevino la etapa de rescate de la biodiversidad, y desde Ro 92 se cuenta con fondos mundiales y programas vigorosos para actuar en dicha causa. Agua, aire, fauna, flora y gea estn en la prdica de salvaguarda de miles de manuales de educacin ambiental y miles de leyes locales, nacionales e internacionales. Y su forma ecosistmica ms avanzada, la diversidad biolgica (como interpretacin para una tutela integrada) est en boca de casi todos. Pero existe un gran ausente a este banquete: el suelo como territorio, como soporte antrpico, como paisaje que nos cobija. Y ese es el recurso ms agotable, menos renovable. Y por ello sus formas de contaminacin son ms complejas.
La forma ms cnica de la exclusin
El suelo como soporte de instalaciones humanas, ciudades, suburbios, fraccionamiento rural, produccin agropecuaria, forestal. El suelo como asentamientos humanos; en definitiva, como hbitat. La cuestin de fondo la causa- es que el uso humano del suelo lo convierte en sujeto econmico de alto valor. En general, vale siempre ms un metro de suelo que lo que se coloca encima, y si ello est adherido una casa, una ciudad- ese suelo tiene un valor agregado inmenso, a veces casi ilimitado. Desde Roma y la invencin del derecho de propiedad ntimamente ligado a la posesin del suelo- el territorio dej de ser un soporte libre para recursos libres, como el agua y el aire, la fauna o la flora, y pas a ser el dominio (la domus, del domine) de su propietario. Adquisidor o heredero. Confiscado, robado o retenido como especulacin. Sin embargo este problema original no siempre gener impactos negativos. Bast proceder con prudencia, con gobiernos que se encargaron de regular el derecho privado en relacin al derecho pblico, y santo remedio.
VIENTOSVERDES
2
La forma ms cnica de la exclusin
Muchos hbitat del mundo en rigor, la mayorafueron durante milenios un sano equilibrio de los derechos de cada ciudadano (democracia) y la regulacin con los intereses pblicos (respblico, o repblica). Esa prudencia de todos modos no evit la exclusin territorial, con formas quizs no demasiado evidentes, pero prepotentes y de dominacin. Los derechos sobre la tierra, sobre el territorio, fueron desde siempre la ddiva preferida de los dueos de todo (reyes, tiranos) sobre sus sbditos ms obsecuentes, leales o tiles... Y en la medida que unos poseyeron lo ms y lo mejor, otros comenzaron a quedar perifricos... la periferia... el suburbio... las reas malas, inundables o deslizables... Pero la diferencia est en la escala mientras ello aconteci, poco le hicieron unos reducidos burgos alrededor de los castillos o monasterios feudales. Pocas ciudades fueron muy grandes y hacinadas. Y cuando sobrevino la industrializacin en Inglaterra y apareci el proletariado agolpando las ciudades, rpidamente el sistema poltico comenz a reaccionar para incluir a los excluidos. Nuestro siglo XX, y despus de los 50 en especial, extendi ese fenmeno a contextos subdesarrollados econmicamente y, sobre todo, polticamente. Y all se consagr la exclusin social en las periferias urbanas de Amrica Latina, frica, Asia y la mayora de las ciudades del mundo.
LA CATSTROFE SOBREVINO Vendedores de territorio la mayora ni siquiera entendiendo el dao- pudieron ms que tantos planificadores urbanos y regionales bien ilustrados (1) que hicieron y pregonaron planes reguladores de uso del suelo bien intencionados pero ineficaces. Por qu? Porque no provean instrumentos econmicos de premio o castigo a los especuladores; porque no comprendieron la naturaleza poltica superior de la cuestin (alentar, poner en discusin, la propia propiedad de la tierra, sus lmites, su monopolizacin privada, su retencin en espera de mayor valor...); porque no actuaron participativamente, y no contaron entonces con la alianza de muchos grupos sociales en especial los excluidos de la propiedad- que hubieran defendido aquellas buenas ideas. EL TERRITORIO SE EST FRACTURANDO, MANCILLANDO, CONTAMINANDO, HASTA LMITES VERGONZOSOS. Los centros urbanos ven derrumbada su historia, en aras de la explotacin mxima de la rentabilidad del uso del suelo (2). O se consigue protegerlos, sin propiciar o alentar su renovacin, y entonces se invaden, se tugurizan, como la Ciudad Vieja de Montevideo. Los entornos urbanos, entonces huertas y quintas, o zonas naturales preciosas, se invaden por quienes no pueden pagar el suelo formal:
el propio Estado, en planes de vivienda social; los promotores de loteos sin servicios, ilegales; los simplemente invasores... Enormes periferias infraservidas, destructoras de paisaje y produccin rural, se erigen en pocos aos, y conforman la forma territorial de exclusin quizs ms injusta e irreversible: la pagamos todos, la sufrimos todos, genera inseguridad, marginalidad, bronca... El propio campo expulsa mano de obra, frente a la tecnificacin creciente del agro, migrantes que agigantan la exclusin urbana. Pero el propio campo se abandona y destruye su paisaje: sectores de parcelas pequeas y accidentadas ya no se producen, por su pequea escala apta para mano de obra tradicional; y sectores de grandes extensiones se dedican a monocultivar extractivo (como la soja o las plantaciones de eucaliptus) destruyendo su riqueza biolgica y paisajstica. Su propia cultura campesina. Su identidad. QUIN SE OCUPA DEL TERRITORIO? La insustentabilidad en el manejo del territorio perturba las cuencas hidrogrficas contaminacin, sedimentos, mortandad de peces, prdida de uso humano del agua-, la economa de los centros poblados, la capacidad de empleo (generando emigracin rural) y disminucin de biodiversidad. Todo ello deteriora la cultura e identidad >>>
VIENTOSVERDES
2
La forma ms cnica de la exclusin
>>>local, su patrimonio y, en consecuencia, atenta contra otras oportunidades econmicas y sociales, como el turismo. El territorio es un vehculo extraordinario de inclusin social y ecolgica, y tambin puede llegar a ser ( y ya lo est siendo) el escenario activo, el medio para procrear la exclusin ms terrible. Quin se ocupa de evitarlo? No hay polticas ni planes claros. En Brasil se crearon instrumentos como el Estatuto de la Ciudad (3) que definen por Ley Federal la funcin social de la propiedad y sobre esa base incluyen operaciones concertadas, reas especiales de inters social, reas de urbanizacin compulsiva, impuesto progresivo a la tierra urbana, transferencia de ndices constructivos, y otros, que estn all para negociar el lmite entre el derecho privado (cuando puede ser socialmente atentatorio) y el derecho general. Adems, impone la regularizacin de las tierras invadidas, obligando a desalojar las que estn en zonas de riesgo, mediante operaciones programadas y consensuadas. Pero la cuestin va mucho ms all: cmo se proyectan esas soluciones, cmo se disean? Cmo nos ense Ian Mc Harg diseando con la naturaleza (4), con la sabidura de un Leonardo Da Vinci en el manejo eficiente y bello del territorio, o con la mano dura, enyesada, de ingenieras sectoriales que
solucionan fragmentos generando externalidades negativas sobre otros? Una carretera sin contexto, una empresa sin cuenca, un bosque sin biodiversidad, un plan de uso urbano del suelo sin esttica.... CADA METRO CUADRADO Una nueva ciencia/arte debe nacer. Est naciendo. Ante la escasez, siempre la humanidad supo ser creativa. El suelo/territorio es cada vez ms escaso y all donde esto sucedi hace siglos (Europa, Japn) se necesit armonizar para hacer sustentable la vida apiada, concentrada en altas densidades... Hoy las armonas a lograr son: - de gran escala, - urbanas y territoriales, incluyendo la tutela del medio rural, - con gran cuidado del paisaje como patrimonio natural y cultural, - con gran cuidado de los centros urbanos histricos, - con gran cuidado de los crecimientos periurbanos, para evitar que sean slo un mosaico de ghettos de lujo y ghettos de marginalidad (dos formas paradjicas de exclusin).
Para ello faltan polticas claras: - de planificacin territorial nacional, rural y urbana en forma integrada, - de planificacin articulada de biodiversidad, productividad y manejo sustentable del patrimonio. Para ello falta ensear la integridad, el suelo como res-pblica, la destreza en el paisaje y en su manejo... Para ello falta querer hacer (muchos saben qu hacer, pero dicen que no se puede; que es igual a no me animo). Para ello faltan vientos verdes que soplen broncas, iracundias para el cambio, junto a ideas de cambio y destrezas para hacerlo.
(1) Ver crtica a la ilustracin en: Pesci, Rubn Del Titanic al Velero, Editorial Fundacin CEPA, 2000. (2) En algunos casos, como La Plata recientemente, con el gremio de arquitectos aliado, justificndose como aumento de fuente de trabajo. (3) Ver en este mismo Sitio A/mbiente, la seccin Otras propuestas. (4) Mc Harg, Ian, Design with nature, John Wiley and Son, New York, 1969.
También podría gustarte
- Colapso Por Que Unas Sociedades Perduran PDFDocumento9 páginasColapso Por Que Unas Sociedades Perduran PDFgustavo_pleitel9968100% (2)
- Valoración Económica Evento Piura - Pasos - 030310Documento15 páginasValoración Económica Evento Piura - Pasos - 030310Pierre GabrielAún no hay calificaciones
- Impacto de La Tecnología en Los Ecosistemas de PerúDocumento3 páginasImpacto de La Tecnología en Los Ecosistemas de PerújuanromanXD XDAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN SIN PROYECTO B - ArauquitaDocumento13 páginasEVALUACIÓN SIN PROYECTO B - Arauquitacarlos andres vargascastillo CAVCUPAún no hay calificaciones
- Cuadro de Analisis de Matriz AmbientalDocumento1 páginaCuadro de Analisis de Matriz AmbientalCharly Harol Barrientos100% (1)
- Tipos de AgriculturaDocumento2 páginasTipos de AgriculturaDalia MendozaAún no hay calificaciones
- Clase 9 Calentamiento Global y Cambio ClimaticoDocumento34 páginasClase 9 Calentamiento Global y Cambio ClimaticoDavid Emanuel Peña AmadoAún no hay calificaciones
- Bosque Tropical SecoDocumento24 páginasBosque Tropical SecoDabas SkaistumsAún no hay calificaciones
- 11 EcorregionesDocumento16 páginas11 EcorregionesLincol Billy Trujillo RoblesAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Materia Notas Sencillo Llamativo AzulDocumento1 páginaMapa Mental Materia Notas Sencillo Llamativo AzulFabrizio Espinoza UriolAún no hay calificaciones
- Socioeconomia de GuatemalaDocumento9 páginasSocioeconomia de GuatemalaCesar MendezAún no hay calificaciones
- El Impacto Humano en El Medio AmbienteDocumento6 páginasEl Impacto Humano en El Medio AmbienteMARÍAAún no hay calificaciones
- Delitos Contra El Medio Ambiente. Trabajo FinalDocumento23 páginasDelitos Contra El Medio Ambiente. Trabajo FinalChristian GranadosAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento107 páginasIlovepdf MergedMariano 505 Acevedo GallegosAún no hay calificaciones
- 5Documento123 páginas5Felipe RodríguezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 3. Paso 4 - Relacionar La Biodiversidad, Los Servicios Ecosistémicos y Las Presiones Antrópicas.Documento10 páginasUNIDAD 3. Paso 4 - Relacionar La Biodiversidad, Los Servicios Ecosistémicos y Las Presiones Antrópicas.Linita Rios FernandezAún no hay calificaciones
- Manson Et Al. 2008 Agrosistemas Cafetaleros en Ver.Documento349 páginasManson Et Al. 2008 Agrosistemas Cafetaleros en Ver.Neyder Darín Domínguez HernándezAún no hay calificaciones
- Plantas Medicinales Ecuador PDFDocumento97 páginasPlantas Medicinales Ecuador PDFjorgeAún no hay calificaciones
- Desarrollo SustentableDocumento54 páginasDesarrollo SustentableDaniel Loza100% (1)
- Bamboo Cambio ClimaticoDocumento28 páginasBamboo Cambio ClimaticoLuisAlfonsoEscuderoAún no hay calificaciones
- 2 CartillaPOMCADocumento48 páginas2 CartillaPOMCAValentina RivillasAún no hay calificaciones
- CulturasDocumento9 páginasCulturasROSYCERINOAún no hay calificaciones
- Triptico de Animales en ExtencionDocumento2 páginasTriptico de Animales en ExtencionMaria Veronica Orbe OrdoñezAún no hay calificaciones
- Quiz 1 - Semana 3 Cultura AmbientalDocumento9 páginasQuiz 1 - Semana 3 Cultura AmbientalOzz Jonh0% (1)
- Act 1.3 - Selva SecaDocumento31 páginasAct 1.3 - Selva SecaSuper SurgeAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación (Natalia Méndez González)Documento19 páginasTrabajo de Investigación (Natalia Méndez González)Natalia Méndez GonzálezAún no hay calificaciones
- La Filosofía Ambiental de Campo y La Ecorregión Subantártica de Magallanes Como Un Laboratorio Natural en El AntropocenoDocumento10 páginasLa Filosofía Ambiental de Campo y La Ecorregión Subantártica de Magallanes Como Un Laboratorio Natural en El AntropocenoNicolas TanosAún no hay calificaciones
- Formato Del Imforme de Investigacion.Documento10 páginasFormato Del Imforme de Investigacion.Samir MonterrozaAún no hay calificaciones
- El CarpinchoDocumento46 páginasEl CarpinchoAnonymous VaESgqY2Aún no hay calificaciones
- Libro Impacto Del Cambio..Documento520 páginasLibro Impacto Del Cambio..Eider BuenoAún no hay calificaciones