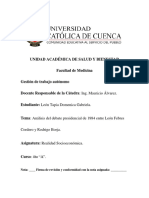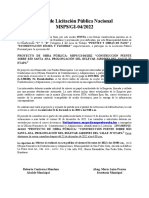Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aguas Subterraneas
Aguas Subterraneas
Cargado por
Carlos García ZapataDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aguas Subterraneas
Aguas Subterraneas
Cargado por
Carlos García ZapataCopyright:
Formatos disponibles
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat.
(Esp)
Vol. 101, N. 1, pp 175-181, 2007
VII Programa de Promocin de la Cultura Cientfica y Tecnolgica
AGUAS SUBTERRNEAS: DE LA REVOLUCIN SILENCIOSA A
LOS CONFLICTOS CLAMOROSOS1
M. RAMN LLAMAS MADURGA *
* Real Academia de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales. Departamento de Geodinmica. Facultad de Geolgicas
Universidad Complutense. 28040 Madrid. mrllamas@geo.ucm.es
RESUMEN
Desde hace al menos un decenio se vienen produciendo conflictos entre partidos polticos, y tambin
en la sociedad civil, a causa de distintos problemas
relacionados con la gestin de los recursos hdricos.
Con frecuencia la temtica de esos debates se ha centrado en los problemas ecolgicos relacionados con el
futuro del delta del Ebro. Sin embargo, muy pocas
veces han sealado que la causa radical y quiz ms
importante de esta conflictividad est en el caos
jurdico e institucional que existe en la gestin de las
aguas subterrneas en casi toda Espaa y de modo singular en la cuenca del Segura. En este breve artculo se
pone de relieve la importancia de esta causa, generalmente ignorada tanto por los polticos como por la
mayor parte de los grupos ecologistas. Los agricultores
de esas zonas, como hicieron los de California y
Arizona, con la ayuda de otros sectores sociales, consiguieron la aprobacin parlamentaria del Trasvase del
Ebro. Sin embargo, la evolucin econmica y social de
la sociedad espaola puso en entredicho la realizacin
de esa gran obra hidrulica, que fue cancelada por el
gobierno que sali de las urnas en marzo de 2004. Sin
embargo, el problema sigue lejos de estar resuelto.
1.
INTRODUCCIN
Es obvio que desde hace ms de un decenio los
debates en torno a la gestin del agua en Espaa se han
convertido en autnticos conflictos no solo polticos
sino tambin sociales, en el sentido ms amplio de la
palabra. Basta recordar las multitudinarias manifestaciones que se vienen produciendo en los ltimos aos
sobre el trasvase del ro Ebro a la zona mediterrnea,
bien sea en contra (Zaragoza, Barcelona y Madrid), o a
favor (Valencia). La concurrencia en esas manifestaciones ha superado siempre las cien mil personas. La
aprobacin democrtica en el ao 2001 de la Ley del
Plan Hidrolgico Nacional no mitig esos conflictos.
Es ms, esos debates se estn dando tambin en la
Comisin y en el Parlamento de la Unin Europea. Sin
embargo, en esos debates casi nunca se alude al problema que, en mi opinin, es la causa radical, es decir
bsica y quiz principal, de todos estos conflictos. Esta
causa no es otra que el autntico caos legislativo e
institucional que predomina en la gestin de las aguas
subterrneas en Espaa. Esta problemtica no es
exclusiva de nuestro pas sino que con mayor o menor
relevancia se est dando en prcticamente los pases de
clima rido o semirido, sean desarrollados o en vas
de desarrollo. Este tema ha sido despus desarrollado
ms ampliamente en otros trabajos (Forns et al.,
2005; Llamas and Martnez-Santos, 2005) En nuestro
pas la secuencia de los hechos se podra definir como:
1) de la hidroesquizofrenia a la revolucin silenciosa
de los agricultores; y 2) de esa revolucin silenciosa a
los conflictos sociales clamorosos. El tema es complejo y aqu slo se van a presentar los aspectos ms significativos, relegando su justificacin a las referencias
bibliogrficas. En Espaa estamos en un momento
transicin de los viejos paradigmas de Joaqun Costa y
1 El presente texto se corresponde prcticamente con el utilizado en el ciclo de la Academia de Ciencias en el Curso 2004/5. Sin embargo, se
ha considerado oportuno introducir algunas ligeras modificaciones para tener en cuenta los cambios ocurridos desde entonces hasta la actualidad (septiembre, 2007).
176
M. Ramn Llamas Madurga
de Lorenzo Pardo hacia una nueva cultura del agua en
la que predominan otros paradigmas como gestin de
la demanda, repercusin de costes, agua virtual, transparencia, participacin y otros. De todas formas, no
han de pasar muchos aos antes de que en la poltica
del agua espaola se pase de la confrontacin a la
cooperacin, gracias tanto a una poltica de mejor
informacin y educacin hidrolgica de todo el pblico (Llamas, 2003 a), como a los avances cientficos y
tecnolgicos de los ltimos decenios (Llamas, 2006
b).
2.
BREVE BOSQUEJO HISTRICO: DE
LA HIDROESQUIZOFRENIA A LA
REVOLUCIN SILENCIOSA
2.1. El panorama mundial
Con frecuencia se ha escrito que las primeras civilizaciones pueden definirse como hidrulicas.
Nacieron hace unos siete mil aos en algunos grandes
valles de regiones ridas. En esos valles el hombre
nmada y cazador se transform en agricultor y
comenz el regado con obras sencillas. La gestin de
esos regados no pudo ser realizada individualmente.
Requiri un esfuerzo colectivo, que a su vez condujo a
una sociedad estructurada que comenz a vivir agrupada en ncleos urbanos, en civis. Esa tradicin de
trabajo colectivo para la construccin y operacin de
infraestructuras hidrulicas se han mantenido hasta
nuestros das. Prcticamente sin excepcin todas las
grandes obras hidrulicas, construidas en su casi totalidad en los ltimos cien aos, han sido acciones
colectivas, financiadas y controladas por organismos
gubernamentales. En contraste, el aprovechamiento de
las aguas subterrneas mediante pozos y/o galeras filtrantes pudo, y puede, ser realizado de modo individual o por pequeas colectividades. En general y hasta
hace cuatro o cinco decenios, los caudales obtenidos
con estas pequeas infraestructuras eran reducidos y
los regados o abastecimientos urbanos correspondientes no eran importantes.
Sin embargo, en el ultimo medio siglo la situacin
ha cambiado notablemente debido a los avances tecnolgicos en la perforacin de pozos y en los sistemas
de bombeo. Estos dos factores han conducido a un
notable abaratamiento en los costes de extraccin de
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
aguas subterrnea lo que ha inducido el aumento
espectacular en su uso en prcticamente todos los
pases ridos o semiridos. Quiz el caso ms notable
sea la India donde se han puesto en regado con aguas
subterrneas ms de 40 millones de hectreas en los
ltimos cuarenta aos. Y este pas ha pasado de padecer hambrunas frecuentes y generalizadas a convertirse en un importante exportador de grano. Este desarrollo ha sido usualmente financiado y realizado por
particulares o pequeos municipios. La intervencin
planificadora y controladora de los organismos gubernamentales ha sido muy reducida (Custodio y Llamas,
2002).
Esa inhibicin ha dado origen a problemas de distinto tipo, por lo general presentados al gran publico
de forma exagerada y con escasos datos. El resultado
es que en amplios sectores de la sociedad predomina el
hidromito de que las aguas subterrneas son un
recurso muy frgil. Todo pozo termina por secarse o
salinizarse es el falso paradigma amplia y mundialmente difundido. La consecuencia practica es que
muchos planificadores hidrolgicos solo consideran
utilizables las aguas superficiales aunque, en no pocas
ocasiones, los correspondientes estudios demuestren
que, econmica y ecolgicamente, esos sistemas basados en aguas superficiales son mucho menos ventajosos que la solucin alternativa a base de aprovechar
los acuferos de la zona (Custodio, 2002).
2.2. La situacin en Espaa
Hace ya treinta aos este autor present un bosquejo histrico de la evolucin de la ciencia hidrogeolgica en el mundo y en Espaa (Custodio y Llamas,
1976). En 1966, haba realizado la primera evolucin
cuantitativa de los recursos de agua subterrnea
espaola. En 1968 (Llamas, 1968), expuso los resultados del Estudio de Recursos Hdricos Totales realizados en los Ros Besos y Bajo Llobregat y propona la
realizacin de estudios anlogos en toda Espaa. Esto
es lo que, casi veinte aos ms tarde, exigi la Ley de
Aguas de 1985. En ese artculo tambin se haca ver el
inters de una explotacin intensiva de las aguas subterrneas en el Cuenca del Segura en tanto que llegada
el agua del trasvase del Tajo, entonces en proyecto
avanzado. Esto era propuesto como una solucin temporal y exiga que la Confederacin Hidrogrfica del
M. Ramn Llamas Madurga
Segura tomara en serio las aguas subterrneas de su
cuenca, tal como se haba hecho en el Pirineo Oriental,
por equipos de la misma Direccin General de Obras
Hidrulicas del Ministerio de Obras Pblicas. El caso
que en la Cuenca del Segura hicieron de esas recomendaciones fue nulo. Una general excusa para esa inoperancia consista en aludir al carcter privado de las
aguas subterrneas. Esa razn era inconsistente. En el
Pirineo Oriental con la misma Ley de Aguas y en los
organismos de la Direccin General de Obras Hidrulicas un buen grupo de expertos haba conseguido
excelentes resultados (Llamas, 1994).
En 1974 se comenz a utilizar la expresin
hidroesquizofrenia, para designar la actitud de aquellos gestores de recursos hdricos que separaban totalmente lo que se refera a las aguas superficiales y a las
aguas subterrneas, en general con olvido o desprecio
de las segundas. En Llamas (1974) se analiz en varios
artculos las causas de esa enfermedad en el mundo
y especialmente en Espaa. Hay que reconocer que
ese, y otros muchos artculos de otros expertos
espaoles, han tenido todava un impacto modesto en
la poltica del agua de Espaa. Desgraciadamente se
trata de un problema universal. Por ejemplo, en la r
Declaracin Ministerial del Tercer Foro Mundial del
Agua (Kioto, 23 de marzo de 2003), suscrita por ms
de cien ministros del agua, la expresin aguas subterrneas ni siquiera se mencion. Lo mismo ocurri
en la equivalente Declaracin del Cuarto Foro
Mundial del Agua (Ciudad de Mjico, 23 de marzo de
2006).
Lo ocurrido en la Cuenca del Segura despus de
1968, tambin ha sucedido y sucede en otros muchos
sitios de Espaa. Se ha producido un enorme vaci
entre las administraciones hidrulicas y los usuarios de
aguas subterrneas, en su mayor parte, modestos
agricultores. Ese gap sigue igual o peor ms de
veinte aos despus de haberse promulgado la Ley de
Aguas de 1985, que tericamente atribuye grandes
competencias de control y de planificacin de las
aguas subterrneas a las Confederaciones Hidrogrficas. La situacin actual real en casi toda Espaa, y
especialmente en las Cuencas del Segura y del Alto
Guadiana, es de notable descontrol, de autntico caos
jurdico y administrativo. En muchas zonas ese uso
intensivo e incontrolado de las aguas subterrneas ha
originado problemas de diversos tipos. Irnicamente,
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
177
en vez de pensar en corregir ese caos, la solucin adoptada fue la de premiar a los depredadores de
acuferos y a sus inoperantes vigilantes proyectando
una gran infraestructura hidrulica, pagada esencialmente con dinero pblico, para llevar cada ao un
kilmetro cbico de agua del ro Ebro con la finalidad
principal, utpica en opinin de este autor, de recuperar esos acuferos. Como ya se ha dicho, el trasvase del
Ebro fue cancelado por el gobierno que sali de las
elecciones en marzo de 2004. La solucin propuesta en
el nuevo PHN consisti esencialmente en la construccin de una veintena de grandes desaladoras de agua
de mar, el denominado Plan A.G.U.A. Este autor
escribi hace tiempo que Plan A.G.U.A. se ira en
gran parte a pique, si no se resolva antes el problema
del caos existente en la gestin de las aguas subterrneas (Llamas, 2006).
3. LA ECONOMA COMO CAUSA
PRINCIPAL DE LA REVOLUCIN
SILENCIOSA DEL USO INTENSIVO DE
LAS AGUAS SUBTERRNEAS
Esa autntica conspiracin de silencio de muchos
organismos oficiales no ha sido obstculo para que en
Espaa, como en casi todos los pases ridos o semiridos, en los ltimos decenios se hayan producido, y se
contine produciendo, un espectacular aumento en el
uso de las aguas subterrneas. Insisto en que esa revolucin silenciosa sido realizada especialmente por
agricultores modestos que en las regiones ridas y
semiridas de este planeta azul han perforado millones
de pozos de los que hoy extraen probablemente un volumen que oscila entre los 700 y los 1.000 km3/ao
(Shah, 2007).
Estos agricultores han realizado esa extraccin con
poca o nula ayuda tcnica o financiera de los organismos responsables de los recursos hdricos, incluso
muchas veces la extraccin es ilegal. Esta insumisin
hidrolgica es un hecho patente en algunas regiones,
como el Alto Guadiana o el Segura.
La principal causa del aumento en el uso de las
aguas subterrneas radica en que el coste del regado
con aguas subterrneas supone slo una pequea fraccin del valor de las cosechas que esas aguas subterrneas permiten. Adems, las aguas subterrneas, si
178
M. Ramn Llamas Madurga
no proceden de acuferos pequeos o muy poco permeables, no son prcticamente afectadas por las sequas.
Esto ha conducido a que casi siempre las cosechas de
alto valor, que exigen fuertes inversiones a los agricultores, se hagan basndose en aguas subterrneas o al
menos en riego mixto. Suelen utilizar las aguas superficiales que tienen un precio oficial muy bajo hasta que no se pueden usar ms, por una razn u otra.
Entonces se recurre a las aguas subterrneas.
En el cuadro adjunto puede verse una comparacin
del coste del agua de regado con los valores de las
cosechas. Ese cuadro que fue preparado por el Dr.
Martnez Cortina, fue presentado en el Tercer Foro
Mundial del Agua en Osaka (18 de marzo de 2003) y
fue incluido en una publicacin de Llamas y Martnez
Santos (2004). Posteriormente el tema ha sido tratado
con mayor detalle en los trabajos de Forns et al
(2005) y Llamas y Martnez-Santos (2005)
Este cuadro tiene un carcter dinmico. El coste
del agua puede aumentar, por ejemplo, por el mayor
consumo energtico que implica un descenso posesivo
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
del nivel fritico. La experiencia indica que los agricultores suelen reaccionar cambiando a cultivos que
exigen menos agua y/o tiene mayor valor. Por ello,
excepto en acuferos de muy reducida extensin es
muy difcil encontrar un regado con aguas subterrneas que haya sido abandonado. Este hecho contrasta con
lo que ocurre con los regados con aguas superficiales
en los que, a escala mundial, se estima que hasta un
20% tienen problemas de encharcamiento o salinizacin de suelos. No deja de ser sorprendente que algunos autores, nacionales y extranjeros, suelen incluir
estos problemas como una consecuencia ms de la
sobre-explotacin de acuferos.
4.
COSTES Y BENEFICIOS DEL USO
INTENSIVO DE LAS AGUAS
SUBTERRNEAS
En un relativamente reciente libro (Llamas and
Custodio, 2003) se presentan hasta 22 trabajos en los
que con carcter multidisciplinar se analiza lo que ha
M. Ramn Llamas Madurga
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
179
sido el uso intensivo del agua subterrnea en un conjunto de regiones de todo el mundo. A ese libro se
remite al lector interesado en ms detalles. De modo
resumido se puede decir que 1) hasta la fecha los beneficios de esa revolucin silenciosa han sido mucho
mayores que los costes o problemas; 2) gran parte de
los problemas presentados en cuanto a la fragilidad
de las aguas subterrneas son simples exageraciones
sin datos fehacientes, que generalmente han sido
difundidos por una mezcla de ignorancia, arrogancia,
negligencia y corrupcin y 3) sin embargo, la actual
situacin de descontrol o caos casi total debera ser
encauzada pronto. Esto no se va a conseguir simplemente por command and control sino involucrando a
los usuarios de aguas subterrneas en la gestin de sus
acuferos, como claramente se indica en Forns et al.
(2005).
sobresean por transcurrir los plazos previstos sin que
la Comisara de Aguas actuara. Tambin ese sindicato
inform que desde haca tiempo el SEPRONA haba
decidido no hacer ms denuncias ante la Confederacin Hidrogrfica del Segura por considerar que sus
denuncias no eran atendidas. Esto pareca confirmar
que la situacin en la Cuenca del Segura en el ao
2004 continuaba siendo tan opaca y catica como ya se
indicaba hace tres aos en uno de los libros del PAS
(Llamas et al., , 2001) y tuvo ocasin de exponer este
autor en la video-conferencia internacional que tuvo
lugar en marzo de 2003 (Llamas, 2003 b). Alguna noticia de prensa parece indicar que desde mediados del
2004 el gobierno de esa Confederacin parece algo
ms activo en este aspecto. Sin embargo, los datos
concretos que puedan encontrarse sobre este tema en la
Web de la CHS son escasos o nulos. Probablemente, la
Web de la CHS es la ms opaca de Espaa.
5. EL CASO ESPAOL: DE LA
REVOLUCIN SILENCIOSA A LOS
CLAMOROSOS CONFLICTOS SOCIALES
Es obvio que, aunque los PHN de 2001 y 2005
hayan sido aprobados de modo legal y democrtico,
los conflictos sociales que ha inducido estn muy lejos
de haber terminado. Basta recordar esas masivas manifestaciones o alegaciones escritas a favor o en contra
del trasvase del Ebro. Adems, el debate cientfico y
poltico transciende frecuentemente nuestras fronteras.
Uno de los aspectos ms llamativos de esta situacin
es que muy pocos polticos, ecologistas e incluso
hidrlogos o economistas son conscientes de que la
causa radical y ms importante del debatido y debatible Transvase del Ebro es corregir la sobreexplotacin de los acuferos de la Cuenca del Segura.
Pareca que algo comenzaba cambiar, incluso antes de
las elecciones de marzo de 2004. Por ejemplo, el
Ingeniero responsable del rea de Aguas subterrneas
del Ministerio de Medio Ambiente escribi que el uso
excesivo del agua subterrnea en la Cuenca del Segura
era el principal motivo del Trasvase del Ebro
(Snchez, 2003). Desgraciadamente este ingeniero
falleci hace un par de aos y no es claro que sus sucesores en la Direccin General del Agua del Ministerio
de Medio Ambiente sigan su trayectoria.
La Ley del Plan Hidrolgico Nacional de 2001
inclua algunos artculos que hacan referencia a las
aguas subterrneas. Esto supuso un notable cambio en
relacin con el borrador que se haba entregado previamente al Consejo Nacional del Agua. Esos cambios
fueron debidos, al menos en parte, a una serie de trabajos del Proyecto Aguas Subterrneas (PAS) que fue
realizado con el patrocinio de la Fundacin Marcelino
Botn entre 1999 y 2003. En Llamas (2002c) puede
verse un resumen del PAS. El nuevo PHN de 2005
tambin incluye gran parte de esos artculos, con
excepcin de los que hacan referencia directa al cancelado trasvase del Ebro.
Esas mejoras se referan esencialmente a que la Ley
del PHN de 2001 exiga no slo un claro conocimiento
de la situacin hidrogeolgica sino tambin la puesta
en orden de la administracin del agua subterrnea en
las zonas que supuestamente iban a recibir el agua del
Ebro. Han pasado casi ms de seis aos desde que se
promulg esa Ley de 2001. Los pocos datos disponibles sobre la correccin del caos en la gestin de las
aguas subterrneas en la Cuenca del Segura son poco
alentadores. Por ejemplo, segn un informe de un
importante sindicato, la mayor parte de los expedientes
sancionadores sobre los pozos considerados ilegales se
En una disposicin adicional de la Ley del PHN de
2001 el Congreso de los Diputados solicit al
Gobierno que en el plazo de un ao presentara, en forma de Real Decreto, un Plan para resolver los problemas de las aguas subterrneas en el Alto Guadiana, el
denominado Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
180
M. Ramn Llamas Madurga
Ese plazo inicial de un ao se cumpli el 6 de julio de
2002. El Gobierno anterior no logr resolver ese
espinoso tema. La ley del PHN del 2005 conserv esta
disposicin adicional. El actual gobierno parece que
quiere aprobar el PEAG en plazo breve. El presupuesto anunciado para este PEAG es de ms de cinco mil millones de Euros, es decir mayor que el presupuesto para el cancelado trasvase del Ebro. El problema del Alto Guadiana es tan importante y complejo
como el del Trasvase del Ebro, aunque haya producido
mucho menos ruido poltico y social (Coleto et al.,
2003). La forma en que se resuelva el problema del
Alto Guadiana va a influir notablemente en la toda la
futura poltica del agua de Espaa (Llamas, 2005).
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
de resolver de verdad este problema. La triste realidad
es que despus de casi cuatro aos de gobierno los
avances prcticos para resolver el caos en la gestin de
las aguas subterrneas son irrelevantes.
BIBLIOGRAFA
1.
2.
6.
CONCLUSIN
La revolucin silenciosa del uso intensivo de las
aguas subterrneas, es decir la actuacin de millones
de modestos agricultores que extraen aguas subterrneas para sus cultivos es un fenmeno relativamente
reciente. Esta revolucin se ha hecho casi siempre al
margen de los gestores oficiales del agua, pues los
pequeos agricultores han sido capaces de financiar y
operar directamente sus captaciones. Esta revolucin
ha producido enormes beneficios econmicos y
sociales en prcticamente en todos los pases ridos o
semiridos pero tambin algunos problemas que en su
mayor parte se podran haber mitigado o evitado si los
gestores tradicionales del agua no hubiesen ignorado
las aguas subterrneas.
Espaa es un ejemplo tpico de cmo esa revolucin silenciosa, cuando no se encauza, puede dar origen a serios conflictos sociales como los ya producidos
por el trasvase del Ebro o los que muy probablemente
va a originar el Decreto con la aprobacin del Plan
Especial del Alto Guadiana, con un presupuesto previsto de ms de cinco mil millones de euros.
La puesta en prctica de verdad de lo que exige en
relacin con las aguas subterrneas la Ley del PHN
(tanto del 2001 como del 2005) sera un buen modo de
encauzar esta revolucin silenciosa para que no se
transforme en una revolucin destructiva de la
economa y/o del medio ambiente espaol. Era
deseable que el Gobierno que sali de las ltimas elecciones generales hubiera mostrado la voluntad poltica
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Coleto, C., Martnez Cortina, L. y Llamas, M.R.
(2003). Conflictos entre el desarrollo de Aguas
Subterrneas y la Conservacin de Humedales:
Cuenca Alta del Guadiana Mundi-Prensa. Madrid.
351 pp.
Custodio, E. (2002). Aquifers Overexploitation
what does it mean? Hydrogeology Journal, 10, 254277.
Custodio, E y Llamas, M.R. (1976, 1983).
Concepto de Hidrogeologa en Hidrologa
Subterrnea, Omega Barcelona, pp. 249-258
Custodio, E. y Llamas, M.R. (2002). Aquifers
Intensively Exploited. IHD-VI, Series on
Groundwater n 2. UNESCO. Pars 10 pp.
FORNS, J.M., HERA, A. de la, LLAMAS, M.R.
(2005) The Silent Revolution in Groundwater
Intensive Use and its Influence in Spain, Water
Policy, Vol. 7, No. 3, pp. 253-268. ISSN: 1366-7017.
LLAMAS, M. R. (2006a) La contribucin de los
avances cientficos a la solucin de las crisis del
agua, Revista de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Fsicas y Naturales (Espaa), Vol. 100, N 1,
pp. 175-186.
LLAMAS, M. R. (2006b) Entrevista sobre Poltica
del Agua con Ana Castells, ECOSOSTENIBLE,
Enero, pp. 46-53, ISSN 1699-3942. Publicado tambin en Asociacin de Ingenieros Industriales de
Madrid (AIIM). Boletn Informativo N 11, Sept.
2006, pp. 6-16.
LLAMAS, M.R. (2005) Lecciones aprendidas en
tres dcadas de gestin de las aguas subterrneas en
Espaa y su relacin con los ecosistemas acuticos
Lecciones Fernando Gonzlez Bernldez n 1,
Fundacin Interuniversitaria Fernando Gonzlez
Bernldez, Universidad Autnoma de Madrid, 66 p.
Llamas, M.R. (2003a). El Agua en Espaa: de la
confrontacin a la cooperacin. Tecnologa del
Agua, 240: 42-49.
Llamas, M.R. (2003b) "Comments on Groundwater
Issues in "A Technical Review of Spanish National
Hydrological Plan. Ebro River out-of-Basin
Diversion, written by the U.S. Technical Review
Team c/o Alex Horne Associates, January 2003".
M. Ramn Llamas Madurga
11.
12.
13.
14.
15.
http://www.us.es/ciberico/phnramonllamas.doc
Llamas, M.R. (2002c). El Proyecto Aguas
Subterrneas: Resumen, Resultados y Conclusiones.
Papeles del Proyecto Aguas Subterrneas. N 13.
Fundacin Marcelino Botn. Santander, 101 pp.
(www.fundacionmbotin.org)
Llamas, M.R. (1994), "La influencia del reducido o
impropio uso de las aguas subterrneas de Madrid en
la poltica del agua espaola", Revista de la Real
Academia de Ciencias, 88, 1: 91-127.
Llamas, M.R. (1974). Hacia la poltica hidrolgica
sin hidroesquizofrenia Boletn Geolgico y Minero,
86-I, 93-98.
Llamas, M.R. (1968). Los Estudios regionales de
Recursos Hdricos Totales Boletn de Informacin
del Ministerio de Obras Pblicas, Madrid, 123: 1723.
LLAMAS, M.R. and MARTINEZ SANTOS, P.
(2005) Intensive Groundwater Use: Silent
Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fs.Nat. (Esp), 2007; 101
16.
17.
18.
19.
181
Revolution and Potential Source of Social
Conflicts. Journal of Water Resources Planning and
Management, American Society of Civil Engineers,
September/October 2005, pp. 337-341.
Llamas, M.R. y Custodio, E. eds. (2003). Intensive
Use of Groundwater: Challenges and Opportunities Balkema Publishiers. Dordrecht. The
Netherlands. 365 pp.
Llamas, M.R., Forns, J.M., Hernndez-Mora, N. y
Martnez Cortina, L. (2001). Aguas subterrneas:
retos y oportunidades. Mundi-Prensa. Madrid. 529
pp.
Snchez A. (2003). Major Challenges and Future
Groundwater Policy in Spain. Water Intermational,
28-3: 321-325.
Shah, Tushar (2007) Groundwater: A global assessement of Scale and Significance en Water for
Food. Water for Life (D.Molden, ed.) Earthsacan,
London, pp.395-424.
También podría gustarte
- Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos by Joan Antón y Xavier TorrensDocumento658 páginasIdeologías y Movimientos Políticos Contemporáneos by Joan Antón y Xavier TorrensNancy Romero González100% (1)
- Problema 4Documento4 páginasProblema 4CL Darwin71% (7)
- 1 Informe Adicional de Obra - UltimoDocumento10 páginas1 Informe Adicional de Obra - UltimoOMAR HUAYTAAún no hay calificaciones
- Caso LuchettiDocumento1 páginaCaso LuchettiJuan Leonardo Alcahua Rossell100% (1)
- Análisis Del Debate de 1984 de Rodrigo Borja Con León Febres CorderoDocumento6 páginasAnálisis Del Debate de 1984 de Rodrigo Borja Con León Febres CorderoDome Leon Tapia100% (2)
- La Gobernanza HoyDocumento263 páginasLa Gobernanza Hoyapi-384071375% (4)
- Chemaalquitran PDFDocumento1 páginaChemaalquitran PDFCL DarwinAún no hay calificaciones
- 7.-Apu - Cerco PerimetricoDocumento10 páginas7.-Apu - Cerco PerimetricoCL DarwinAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica de Capacitacion en Obra PDFDocumento3 páginasFicha Tecnica de Capacitacion en Obra PDFCL DarwinAún no hay calificaciones
- Oaci PDFDocumento40 páginasOaci PDFCL Darwin100% (4)
- Planos Sede de Gobrenación RosarioDocumento5 páginasPlanos Sede de Gobrenación RosarioClaudio de MoyaAún no hay calificaciones
- Funciones Del SeniatDocumento4 páginasFunciones Del SeniatYuslady Piñango CloverAún no hay calificaciones
- CAYTDocumento4 páginasCAYTfedepe1984Aún no hay calificaciones
- Alférez Enrique Stange y El Combate de PachíaDocumento5 páginasAlférez Enrique Stange y El Combate de Pachíaalan sotoAún no hay calificaciones
- Delegado-A.funciones Derechos Deberes - AyDocumento2 páginasDelegado-A.funciones Derechos Deberes - AyOrientacionTeresaSotAún no hay calificaciones
- Estado de Bienestar PDFDocumento7 páginasEstado de Bienestar PDFdaiana1gonzalezAún no hay calificaciones
- Sandra BemDocumento1 páginaSandra BemNicky ZevallosAún no hay calificaciones
- Ciudadania e InterculturalidadDocumento12 páginasCiudadania e InterculturalidadcesarAún no hay calificaciones
- 36B1Documento15 páginas36B1Mariela ArredondoAún no hay calificaciones
- 4° DPCC - Actv.04-Unid.6 2023Documento5 páginas4° DPCC - Actv.04-Unid.6 2023Juan CarlosAún no hay calificaciones
- Copia de 346299319-Riego-Por-Aspersion-Final-practicaDocumento76 páginasCopia de 346299319-Riego-Por-Aspersion-Final-practicaPumita JoseAún no hay calificaciones
- 1024-ADMON F11-Solicitud Liquidación de Viáticos y Legalización de TransportesDocumento4 páginas1024-ADMON F11-Solicitud Liquidación de Viáticos y Legalización de TransportesKiike BlumAún no hay calificaciones
- Blanqueamiento Corporeo PDFDocumento12 páginasBlanqueamiento Corporeo PDFWilmer SuárezAún no hay calificaciones
- Aviso de Licitación Publica PUENTE SOBRE RÍO SANTA ANA MSPSDocumento2 páginasAviso de Licitación Publica PUENTE SOBRE RÍO SANTA ANA MSPSJosué CoverAún no hay calificaciones
- Vol16 PDFDocumento140 páginasVol16 PDFFilosofiaREFAún no hay calificaciones
- Lenguaje No SexistaDocumento4 páginasLenguaje No SexistajuanmarlopezAún no hay calificaciones
- Los Costos en Las Empresas de TransporteDocumento6 páginasLos Costos en Las Empresas de TransporteAnonymous HIPb0rkFAún no hay calificaciones
- Leyes Nacionales Sobre Los Derechos HumanosDocumento1 páginaLeyes Nacionales Sobre Los Derechos HumanosPaulinaRamírezAún no hay calificaciones
- Cuaderno Pedagógico CDN PrometeoDocumento32 páginasCuaderno Pedagógico CDN Prometeoenricberhof9256100% (2)
- Registro Violencia LGBTIDocumento89 páginasRegistro Violencia LGBTIGabriel ParisioAún no hay calificaciones
- Teorias Del Desarrollo en WordDocumento105 páginasTeorias Del Desarrollo en WordJacqueline ReinosoAún no hay calificaciones
- Marco Jurídico CatastralDocumento240 páginasMarco Jurídico CatastralDamian Hernandez Parada100% (1)
- Lenin Martell - Movimientos Sociales en A.L. y Medios de Comunicación Ante La Encrucijada Del NeoliberalismoDocumento2 páginasLenin Martell - Movimientos Sociales en A.L. y Medios de Comunicación Ante La Encrucijada Del NeoliberalismoMrio ECAún no hay calificaciones
- Casullo El Debate Modernidad Posmodernidad PDFDocumento164 páginasCasullo El Debate Modernidad Posmodernidad PDFSociologiaPsi92% (12)
- Aspectos Presidentes de La República DominicanaDocumento18 páginasAspectos Presidentes de La República DominicanaEdwin Alexis Sanchez CorporanAún no hay calificaciones