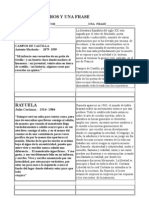Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Doña Casta
Cargado por
Carlos Herrerav Rozo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas6 páginasTítulo original
DOÑA CASTA
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas6 páginasDoña Casta
Cargado por
Carlos Herrerav RozoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
DOÑA CASTA
Doña Casta era una mujer alta y enjuta, pálida,
gentil y altiva como una palma del trópico .Doña
Casta, con sus grandes ojos negros miraba de
frente, fijamente, como mira el tiburón su presa.
Doña casta tenía el pelo blanco y largo como sus
manos largas y huesudas. Doña Casta siempre
tuvo la cabeza poblada de sueños y ensueños que
a pesar de sus noventa años aún la hacían
estremecer. Doña Casta apuro los goces de la
adolescencia, la madurez y la vejez y a sus
noventa años apremiaba con marcado regusto sus
recuerdos y sus sueños eróticos. Doña Casta era
una mujer feliz.
Doña Casta no tenia amigas de su edad. No le
gustaban. Gustaba de oír la alergia de la gente
joven, hombres o mujeres, pero jocundos de
hablar picante y gracioso, dicharacheros y algo
rijosos. Doña Casta era coqueta llevaba un clavel
en la oreja y cantaba seguidillas taconeadas con
sus zapatos de charol. Doña Casta quería seguir
siendo un huracán, pero tenía noventa años y,
por ello, dejaba su mente cabalgar donde yacio
mil veces, sobre su carne marchita, la flor de las
maravillas.
Doña Casta era una mujer feliz.
Doña Casta vivía con su nieta Pánfila. Pánfila era
como su abuela, lubrica, alegre y vivaracha.
Pánfila se masturbaba en la ducha acariciando el
rosetón. Pánfila, decía Doña Casta, tenía el
infierno dentro. Pánfila dejaba correr el agua por
entre sus muslos de pedernal y se estremecía
pensando en Simeón, retorciéndose, meneándose
hasta que exhalaba un profundo suspiro. Detrás
de la puerta se escuchaba otro, como un eco, era
Doña Casta que la espiaba embebida en sus
propios recuerdos, empuñando cariñosamente su
bastón de cabeza de plata. Pánfila no descansaba.
Pensaba en Simeón como si estuvieran haciendo
el amor, como si estuviera sentada en sus rodillas
fija la vista en su falo erecto, deslizando la cadera
sobre sus piernas desnudas y dejándose penetrar
lentamente, sintiendo un crujir de huesos y una
explosión de éxtasis estallando por todo su
cuerpo. Se agitaba, gemía y se lamentaba del
fingimiento en que vivía. No podía seguir
soportando la ficción de no llevar nada dentro de
su coño. Ardía. Apretaba su sexo con las manos e
ignorando que su abuela podía oírla gritaba:-
¡Muévete ya, muévete ya Simeón! Y, luego, un
jadeo rítmico y profundo la agitaba
silenciosamente hasta el orgasmo. Doña Casta,
fatigada y trémula dormía
plácidamente detrás de la puerta aferrada a su
bastón. Doña Casta era una mujer feliz.
Doña Casta quería lo mejor para su nieta, tenía
que apaciguar su ardiente corazón por lo que la
reconvino a formalizar sus relaciones con
Simeón. Debe de ser un buen chico, se decía. ¡Si
la pone tan fogosa pues que lo traiga a casa! Doña
Casta rejuvenecía en estos pensamientos, la piel
se le ponía rosada y su temperatura corporal se
elevaba. Doña Casta quería conocer a Simeón,
hablar con el objeto de deseo de su nieta,
recordar sus años mozos, el tibio encanto de los
cuerpos desnudos y las manos, cual mariposas de
volar incierto, recorriendo sus misterios. Doña
Casta era una mujer feliz.
Doña Casta comprendía perfectamente que la
edad no la protegía del amor, de los sentimientos,
de sentir un fuego dentro, así éste fuera un fuego
fatuo. Su cabeza era un torbellino, sentía que su
sexo se henchía, se abultaba cada vez más, latía
como su corazón aceleradamente. No era el
placer fácil. No. No era el placer domestico, era
una sensación gloriosa, renovada, a la que nunca
sabia renunciar. Se palpaba los senos, la boca, los
ojos, todas las partes de su cuerpo, el sexo
marchito, anhelaba, juventud de su cerebro, el
miembro viril que calmara su fiebre. ¡Simeón!
¡Simeón! Era el grito de guerra y Pánfila el
ejecutor de sus deseos. Doña Casta era una mujer
feliz.
Pánfila a instancias de la abuela se decidió a
buscar a Simeón. Encontrarlo en alguna parte.
Simeón tenía que dejar de ser una ficción para
convertirse en un hombre de carne y hueso como
ella deseaba, como lo deseaba su abuela, como lo
deseaban sus entrañas. ¡Simeón! ¿Dónde
encontrarlo? ¿Cómo encontrar a un hombre
como él, cariñoso y silencioso? ¿Un hombre que
se deje hacer sin decir nada? Su abuela, ciega,
nada sabía de sus inquietudes, nada de sus
deseos. Quería a Simeón tal cual era, etéreo,
dentro de su cabeza, capaz de invadirla y de
llenarla toda, de penetrarle todo el cuerpo sin
sentirlo, hasta el orgasmo y, luego, virgen aún, la
impaciencia de sentir su vulva vacía... y el deseo,
siempre perenne, de volver a comenzar de nuevo:
Simeón esta con ella, a su lado, tendidos en la
cama uno al lado delo otro, desnudos, Pánfila con
las piernas entre abiertas y Simeón con la
mentira erecta, contemplándola y con su mano
diestra entre abriendo, suave y cariñosamente el
coño de Pánfila. Simeón cambia de posición, se
coloca sobre ella y empujando suavemente, pero
firme, una y otra vez, la penetra. Los
movimientos son rítmicos al principio y luego se
vuelven violentos y sin concierto. Ambos jadean.
Pánfila se aprieta cada vez más. Gime. -¡No
puedo soportarlo! ¡Simeón, Simeón, más
profundo! ¡Mas, Simeón! ¡Oh, oh, oh! ¡Me
muero!
¡Simeón, Simeón! Luego cesaron los murmullos...
La abuela suspiro profundamente, dio tres golpes
con el bastón y le pidió a Pánfila que le
presentara a Simeón.- Ya lo haré, abuela, pronto
lo conocerás. Doña Casta, se resignaba y
esperaba. Doña Casta era una mujer feliz.
Pánfila, apremiada por su abuela, decidió
conseguir novio y llevarlo a casa. Se llamaba
Tomeo, pero ella, para identificarse con sigo
misma, le decía Simeón. Una tarde de Abril,
florecidas las margaritas en sus macetas, pleno de
primavera el ambiente, oloroso a azahares,
Pánfila y Simeón se presentaron en casa, alegres
y rijosos frente a la abuela. - Abuela, aquí esta
Simeón. Doña Casta, ciega, levanto las manos y le
dijo: - Acércate, quiero conocerte. Palpo su
rostro, agitada, fue recorriendo lentamente el
cuerpo del mozo, la nariz, los ojos, la boca y,
temblorosa, bajo al pecho, a las caderas y sin
pensarlo más, lo tomo por el miembro viril, con
firmeza, ante la sorpresa de Simeón, le sacudió
varias veces, le miro fijamente, con sus ojos
ciegos, como mira el tiburón su presa y exclamo:
-¡No lo conozco! ¡No lo conozco! Exhalo un
profundo suspiro y su cabeza cayó sobre su lado
izquierdo exánime...
Pánfila y Simeón la recuerdan con amor. Doña
casta era una mujer feliz.
También podría gustarte
- Psicologia Ensayo Ucv Ramos Riojas FrankDocumento15 páginasPsicologia Ensayo Ucv Ramos Riojas FrankJair Mariños0% (1)
- Mi Visita Al ZoológicoDocumento4 páginasMi Visita Al ZoológicoJuampis State100% (3)
- Infancia Es Destino (Santiago Ramírez)Documento111 páginasInfancia Es Destino (Santiago Ramírez)CésarAndrésRamosVélez100% (6)
- Ilusiones Ivan ViripaievDocumento23 páginasIlusiones Ivan ViripaievSandraEspinosaAún no hay calificaciones
- La Tia Rosa y La Tia ChiquinquiraDocumento13 páginasLa Tia Rosa y La Tia ChiquinquiraCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- EuripidesDocumento4 páginasEuripidesCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cogitaciones Variaciones DiversasDocumento154 páginasCogitaciones Variaciones DiversasCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Un HombreDocumento4 páginasUn HombreCarlos Herrera RozoAún no hay calificaciones
- Cogitaciones Variaciones DiversasDocumento154 páginasCogitaciones Variaciones DiversasCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Reeditar La Historia de La InfamiaDocumento10 páginasReeditar La Historia de La InfamiaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mi Regalo de Navidad para Mis AmigosDocumento3 páginasMi Regalo de Navidad para Mis AmigosCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mitia Margarita y JmaDocumento3 páginasMitia Margarita y JmaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Vivimos en Una Democracia o en Una Dictadura InternacionalDocumento5 páginasVivimos en Una Democracia o en Una Dictadura InternacionalCarlos Herrerav Rozo100% (1)
- Escuela de La VidaDocumento2 páginasEscuela de La VidaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mucho Ruido y Pocas NuecesDocumento3 páginasMucho Ruido y Pocas NuecesCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Para Qué Sirve La PoliticaDocumento4 páginasPara Qué Sirve La PoliticaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Educación para La CiudadaniaDocumento3 páginasEducación para La CiudadaniaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mi Tía Margarita y La ExcomuniónDocumento4 páginasMi Tía Margarita y La ExcomuniónCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- La Lucha Por La LibertadDocumento3 páginasLa Lucha Por La LibertadCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Hacia Dónde VamosDocumento4 páginasHacia Dónde VamosCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Los Libros Del VeranoDocumento9 páginasLos Libros Del VeranoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 16 Del 2009Documento4 páginasDiciembre 16 Del 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- El Centro PolíticoDocumento4 páginasEl Centro PolíticoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diego ArangoDocumento3 páginasDiego ArangoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- ENCUENTRODocumento1 páginaENCUENTROCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- DIARIODocumento4 páginasDIARIOCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- El InsultoDocumento1 páginaEl InsultoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cincuenta Libros y Una FraseDocumento4 páginasCincuenta Libros y Una FraseCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 16 Del 2009Documento6 páginasDiciembre 16 Del 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 17 de 2009Documento5 páginasDiciembre 17 de 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cincuenta Libros y Una Fras1Documento5 páginasCincuenta Libros y Una Fras1Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diario 3Documento5 páginasDiario 3Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Ciudadanos Comp Rome Ti Dos Con El Estado de Derecho o PolÍticos Imbeciles Comp Rome Ti Dos Con El Totalitarismo y La IgnoranciaDocumento3 páginasCiudadanos Comp Rome Ti Dos Con El Estado de Derecho o PolÍticos Imbeciles Comp Rome Ti Dos Con El Totalitarismo y La IgnoranciaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Centro Político o Ideologia PolíticaDocumento3 páginasCentro Político o Ideologia PolíticaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales Sextos AñosDocumento2 páginasCiencias Naturales Sextos AñosCecilia PerrmaespiAún no hay calificaciones
- MarisolDocumento25 páginasMarisolRicardo Damian Botana PazosAún no hay calificaciones
- Martinez Itzel Ejercicio7Documento7 páginasMartinez Itzel Ejercicio7Shelyn MartinezAún no hay calificaciones
- ACTINOMYCESDocumento3 páginasACTINOMYCESalvarosalvadorgAún no hay calificaciones
- Mundo de Tinieblas Novelas de Tribu 14 Bridges Bill WendigoDocumento147 páginasMundo de Tinieblas Novelas de Tribu 14 Bridges Bill WendigoAmdukia100% (1)
- Sesion 6 - Recombinacion en Diploides IDocumento3 páginasSesion 6 - Recombinacion en Diploides IJuani Jurado RayaAún no hay calificaciones
- La Sexualidad Es Un Don de DiosDocumento2 páginasLa Sexualidad Es Un Don de DiosLiww MicaAún no hay calificaciones
- El Halcón ComúnDocumento3 páginasEl Halcón ComúnJesus Elid Cisneros100% (1)
- Qué Es El Enamoramiento SaludableDocumento4 páginasQué Es El Enamoramiento SaludableLuis Miguel Veliz Silva50% (2)
- Verrugas VaginalesDocumento2 páginasVerrugas VaginalesMariaFernandaPrettelAún no hay calificaciones
- Abordaje Terapéutico de Las Disfunciones SexualesDocumento2 páginasAbordaje Terapéutico de Las Disfunciones Sexualesmark thoseAún no hay calificaciones
- Derecho Penal Especial 7Documento108 páginasDerecho Penal Especial 7SEBASTIAN ANDRES SERRANO ARIASAún no hay calificaciones
- Familia en La Edad MediaDocumento3 páginasFamilia en La Edad MediaEdwin SandovalAún no hay calificaciones
- Antecedentes de Lucha Sindical ImssDocumento12 páginasAntecedentes de Lucha Sindical ImssEloisa Garcia RuizAún no hay calificaciones
- La Cancion Secreta Del Mundo - Jose Antonio CotrinaDocumento320 páginasLa Cancion Secreta Del Mundo - Jose Antonio Cotrinamcielo92100% (2)
- RiñonesDocumento4 páginasRiñonesMichaelAún no hay calificaciones
- Sintesis de Las Tres MontañasDocumento18 páginasSintesis de Las Tres MontañasAdrian Guzman100% (1)
- Sobre Presunta Disposición Al IncestoDocumento37 páginasSobre Presunta Disposición Al IncestoJorge LiniadoAún no hay calificaciones
- Guia Del Deseo Sexual (Demo 044) PDFDocumento84 páginasGuia Del Deseo Sexual (Demo 044) PDFHoracio MalpassiAún no hay calificaciones
- EspermiogramaDocumento8 páginasEspermiogramaYerko LeivaAún no hay calificaciones
- Matrimonios femeninos en Kenia: asegurar la herencia a través de hijos varonesDocumento10 páginasMatrimonios femeninos en Kenia: asegurar la herencia a través de hijos varonesAlejandro Betancourt MazoAún no hay calificaciones
- Seminario de IPMDocumento18 páginasSeminario de IPMLivicmar GonzalezAún no hay calificaciones
- Sisterhood 1 Salvajes LowDocumento33 páginasSisterhood 1 Salvajes LowUmpierraAún no hay calificaciones
- Castración en CerdosDocumento5 páginasCastración en CerdosJhuan Rubn Chevson Gutierrez HerbasAún no hay calificaciones
- S Rank Boukensha de Aru Ore No Musume-Tachi Wa Juudo No Father Con Deshita de Tomobashi Kametsu - Mangas - inDocumento7 páginasS Rank Boukensha de Aru Ore No Musume-Tachi Wa Juudo No Father Con Deshita de Tomobashi Kametsu - Mangas - injavier salazarAún no hay calificaciones
- Guia Amor QuimicoDocumento4 páginasGuia Amor QuimicoCristian Mauricio Ahumada CarmonaAún no hay calificaciones