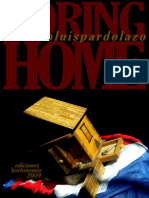Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Barrientos - La Dramatologia en La Teoria Del Teatro
Barrientos - La Dramatologia en La Teoria Del Teatro
Cargado por
Idania Machado0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas10 páginasDramatología
Título original
Barrientos_La Dramatologia en La Teoria Del Teatro
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoDramatología
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas10 páginasBarrientos - La Dramatologia en La Teoria Del Teatro
Barrientos - La Dramatologia en La Teoria Del Teatro
Cargado por
Idania MachadoDramatología
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Maria VICTORIA UTRERA TORREMOCHA
MANUEL ROMERO LUQUE
(EDS.)
ESTUDIOS LITERARIOS
IN HONOREM ESTEBAN TORRE
RSID
>
ue.
<
°
r71nas
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD B SEVILLA
Sevilla, 2007
Serie: Literatura
Nam.: 90
ESTE LIBRO HA SIDO ACEPTADO
POR EL "COMITE EDITORIAL"
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte
de este libro puede reproducirse o trasmitirse por ningin
procedimiento electrénico o mecdnico, incluyendo foto-
copia, grabacién magnética o cualquier almacenamiento
de informacién y sistema de recuperacién, sin permiso
escrito del Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2007
Porvenir, 27 - 41013 Sevilla,
Tifs.: 954 487 446; 954 487 451; Fax: 954 487 443
Correo electrénico: secpub4@us.es
http://www publius.us.es
© MARIA VICTORIA UTRERA TORREMOCHA y MANUEL ROMERO LUQUE (eds.), 2007
Impreso en Espata-Printed in Spain
LS.B.N.: 978-84-472-1086-2
Depésito Legal: SE~
Impresin: Pinelo Talleres Grificos, S.L. Camas-Sevilla
LA DRAMATOLOGIA EN LA TEORIA DEL TEATRO
José-Luis GARCIA BARRIENTOS,
Instituto de la Lengua Espafola (CS.1.C)
Dentro de los cauces del género académico, se me ocurren dos
maneras de rendir homenaje de respeto, admiracién y afecto a un maes-
tro, colega y amigo, como es para mi Esteban Torre. La primera, mas
obvia, consiste en tratar alguno de los temas de su predileccién. He pre-
ferido la segunda, mas velada, que es intentar emularlo en el estilo, o
sea, en alguna de las actitudes que singularizan su trayectoria profesio-
nal. Entre tantas admirables, elijo su censura, tan benévola como bien
humorada, de esa enfermedad endémica de nuestra disciplina que es la
expresion abstrusa, muchas veces rayando en lo comico y casi siempre
mascara mas 0 menos inutil de un pensamiento obtuso; enfermedad que
él nos ayuda a curar, como buen médico, también con el antidoto de su
propio ejemplo, del buen decir y escribir de quien no se deja en casa
cuando ocupa la catedra al poeta que es. Asi, me hago la ilusién de com-
placerlo si consigo tratar con brevedad algun asunto de mi incumbencia,
pero de la forma mas clara y sencilla que me sea posible. Lo intentaré
con el que anuncia el titulo, situando en el contexto de la teoria del tea-
tro la linea de investigacién que me empefio en desarrollar y denomino
—con perdon, si es preciso, pero por ser preciso— “dramatologia”.
Es sabido que en la larga y fecundisima tradicion clasicista, esto es,
de la Antigiiedad greco-latina hasta bien entrado el siglo XIX, y a par-
tir sobre todo de la Poética de Aristoteles, el teatro o el drama se consi-
dera el género literario por excelencia, la manifestacion mas alta, exi-
gente y perfecta de la “poesia”. Por ello el pensamiento literario ha
sido, a lo largo de esa tradicion, primordialmente una investigacion
de la teoria —y de la practica— dramatica. No sdlo las poéticas clasi-
cas, renacentistas 0 neoclasicas, de la de Aristételes a la de Martinez
486 José-Luis Garcia BARRIENTOS
de la Rosa (1827) en nuestra literatura, centran en el teatro su doctrina,
sino que las revoluciones mas 0 menos anticlasicistas, como la de Lope
de Vega o la de los romanticos alemanes 0 franceses, 0 el Discurso
de Duran (1828) entre nosotros, se plantean sobre todo también en el
ambito del drama. Hasta el siglo XIX la polémica literaria por antono-
masia es en nuestra cultura la polémica sobre el teatro.
El muy profundo cambio de valores que se produce a partir del Roman-
ticismo, y en el que seguimos sin duda todavia inmersos, conducira en la
practica a la pérdida de la hegemonia del teatro como género literario,
en beneficio de la lirica y de la novela. Las consecuencias tedricas de
esta alteracion en el canon genérico se pueden percibir con claridad en
el pensamiento literario del siglo XX, en el que se asiste, sin embargo, a
una recuperacién de la tradicién poética y ret6rica del clasicismo: tanto
la Estilistica como el New Criticism privilegian el poema como objeto de
estudio; el Formalismo ruso contribuye de forma decisiva a la teoria de la
lirica y de la narrativa, lo mismo que el Estructuralismo francés, en el que
se prolonga; ninguna de estas importantisimas escuelas de pensamiento
literario parece interesarse particularmente por el teatro.
Es en el amplio ~y muchas veces confuso— ambito de la Semidtica
donde se producira el resurgimiento del interés por el teatro en el pen-
samiento artistico y literario del siglo XX. Los pioneros de la teoria
dramatica contemporanea se encuentran en la Escuela de Praga (Zich,
Mukarovsky, Bogatyrev, Honzl, Veltrusky), aunque su difusion en
Europa occidental se retrasa hasta los afios 60. Al final de esta década
comienza el desarrollo de la moderna semiotica teatral, que adquiere
un ritmo vertiginoso en las décadas siguientes.
Después de una tradicién tan larga y prestigiosa, y de un cultivo tan
intensivo en los Ultimos tiempos, la teoria del teatro deberia presen-
tar un conjunto amplio, preciso y bien articulado de instrumentos para
realizar satisfactoriamente el “andlisis dramatico” de una obra, escrita
o representada. Desgraciadamente no es asi a mi entender, y el estado
de la cuestién dista mucho del que cabria esperar. Lo cierto es que en
la actualidad se encuentran incomparablemente mas desarrollados las
teorias y los métodos de anilisis de la narrativa y de la lirica que los del
teatro. El propdsito central de mi investigacion ha sido y es el de con-
tribuir modestamente a paliar en lo posible ese desequilibrio.
LA DRAMATOLOGIA EN LA TEORIA DEL TEATRO 487
El primer problema, el casi inevitable umbral de entrada a la teoria
teatral es el de la oposicion entre literatura y espectaculo o el enfren-
tamiento entre textocentrismo y escenocentrismo. Desde la discusién
protagonizada por Otakar Zich (1931) y Jiri Veltrusky (1942), que ha
analizado luego Miroslav Prochazka (1984), el debate se viene repi-
tiendo, un poco a lo bolero de Ravel, hasta resultar algo cansino. Yo
mismo he participado en él, primero apasionadamente en pro del esce-
nocentrismo (1981); luego, sin cambiar en lo sustancial mi posicién,
con actitud mas templada y distante, por ejemplo en mis ultimos libros
(2001 y 2004). Cabe, me parece, una solucién integradora capaz de
admitir la finalidad escénica —que deja su impronta en la estructura~ de
este tipo de textos y, a la vez, su autonomia —relativa— como literatura,
esto es, el acceso por la lectura al universo representado. La distincién
conceptual que establezco (1991) entre “texto dramatico” y “obra dra-
matica” (36-42) pretende precisamente encauzar este conflicto en el
marco de mi teoria del drama.
En consecuencia, es cierto que el estudio de la obra teatral no se
puede reducir al de la obra literaria, pues no sdlo queda fuera la rea-
lidad no verbal sino que el propio componente verbal es diferente en
uno y otro estado. Pero tan cierto como que la obra dramatica puede ser
estudiada —aunque sea parcialmente— como literatura y admite enton-
ces todos los enfoques propios de los estudios literarios (estilisticos,
tematicos, etcétera), poniendo entre paréntesis los aspectos de la obra
ligados a su finalidad escénica. Se entendera que no haga aqui mencién
a esos métodos del estudio indiferenciadamente literario, sino que me
limite a los que pretenden estudiar las obras, en su estado escénico 0
textual, en tanto que obras de teatro.
La complejidad del teatro como forma de arte explica la convergen-
cia de multiples disciplinas en su estudio. Destacaré, siguiendo de cerca
la sintesis de Schaeffer (1995), los enfoques antropolégico, semidtico,
lingiiistico —en rigor, parte del anterior— y poético.
1) En el enfoque antropoldégico, una vez superado sin llegar a conclu-
siones seguras el planteamiento del origen ritual del teatro y la busqueda,
influenciada por el evolucionismo, del rito originario del que procede-
rian por diferenciaci6n todas las formas teatrales, que es el planteamiento
propio de la escuela antropolégica de Cambridge de principios de siglo
488, José-Luts Garcia BARRIENTOS
(v. Murray, 1912), se tiende a ver hoy el rito como uno mas de los géne-
ros performativos (juegos, deportes, misica, fiestas, etcétera) de los que
el teatro forma parte. Lo que tiene el teatro en comun con esas practicas,
que cabe denominar también espectaculares, y lo que lo diferencia de
ellas es la indagacion pertinente para la teoria teatral. Y ahi se encuentra
precisamente el origen de toda mi investigacion, con la dicotomia entre
los conceptos de “escritura” y “‘actuacion” que estudié en mi primer arti-
culo (1981) y la definicién que propuse en mi tesis doctoral (1991) del
teatro: por su “situacion comunicativa”, que exige la presencia y el pre-
sente de actores y pliblico (55-63), y por la “convenci6n representativa”,
con el desdoblamiento, por simulacion del actor y por denegacién del
publico, de todos sus elementos basicos, es decir, el espacio y el tiempo
ademas de esos dos sujetos 0 clases de sujetos (64-75).
2) El enfoque semidtico, en sentido estricto, intenta estudiar el tea-
tro como un sistema complejo resultante de la interaccion de varios
sistemas de signos. El caracter plurimedial del teatro parece hacer de
él un objeto particularmente atractivo para el analisis semidtico. Y de
hecho se da comtnmente esta asociacion entre teatro y semidtica, tam-
bién en el sentido de que la cara mas divulgada de la teoria teatral es
seguramente la semiotica. Sin embargo, los problemas y las carencias
de la semi6tica teatral son quizds mayores que sus aportaciones. Entre
las carencias cabe sejialar, por ejemplo, el desinterés por la musica y
su interaccion con la palabra, comun a la teoria dramatica en general,
con pocas excepciones como la de Zich (1931). He aqui un camino,
por cierto, con brillante futuro no sdlo para los estudios teatrales, sino
para los literarios en general, y muy pertinente dentro del “nuevo para-
digma” de la Literatura Comparada. Entre los problemas, no es el
menor la necesidad de segmentar en unidades minimas y determinar
las reglas de combinacién a que obliga la consideracién como cédigos
de los diversos sistemas de signos —gestual, de decorado, vestuario,
etcétera—, lo que no se logra excepto cuando existe una codificacién
explicita, como la de los gestos en el teatro N6 japonés. Pero habra que
reconocer a este enfoque, al menos, la virtud de poner de manifiesto
que el teatro no es reductible a la literatura.
3) No se puede negar, sin embargo, el papel hegemonico que de hecho
desempefia el lenguaje en el teatro, por lo menos en nuestra tradicién
occidental. De ahi que el enfoque lingiiistico resulte imprescindible.
LA DRAMATOLOGIA EN LA TEORIA DEL TEATRO 4389
Su primer problema es la determinaci6n de la estructura textual del
drama, con su articulacion en dos sub-textos nitidamente diferenciados
e impermeables entre si, el de las acotaciones y el del didlogo. (No soy
nada partidario, por cierto, del uso, por influjo innecesario del francés,
de “didascalia” como sinénimo de acotacién, término éste mucho mas
claro y preciso en espajiol, sin el falso prestigio de lo raro.) Las acota-
ciones son exclusivas del texto escrito. En mi pentltimo libro (2001)
he ofrecido una tipologia de ellas y he defendido también su caracter
de pura escritura muda o indecible, de discurso radicalmente imperso-
nal, no proferido, sin posible enunciacién y por tanto sin sujeto de la
misma (45-51), contra lo que se dice generalmente y por radical que
suene, pero en honor a la verdad.
En cuanto al didlogo, escritura en el texto pero diccién efectiva
en la escenificacion, y unica realizacion literaria de genuino “estilo
directo libre” (que es el de las conversaciones reales), lo decisivo es lo
que se ha denominado su “doble enunciacién”. Y por eso no considero
que pueda aportar mucho a la teoria dramatica su estudio de tipo prag-
matico, segin la teoria de los actos de lenguaje o del analisis conversa-
cional: porque debe limitarse a la dimensién interna, ficticia, entre los
personajes. Esa misma limitacion, pero expresamente reconocida, pre-
senta la reflexion de Ingarden (1958) sobre las funciones del lenguaje
en el teatro. En el libro citado (2001) he apuntado una tipologia de fun-
ciones “teatrales” —es decir, en la dimension externa que va de la escena
al publico— del didlogo (56-62). También de las formas del didlogo dra-
matico (62-67), privativas de él como el aparte, 0 caracteristicas como
el soliloquio, el coloquio (con modalidades propias: antilogia, estico-
mitia), el mondlogo o la apelacién al publico; asunto pertinente donde
los haya, que, aun habiendo sido objeto de atencién por autores como
Larthomas (1972), sigue abierto a la investigaci6n lingiiistica. La hipd-
tesis de segmentacion del texto teatral basada en unidades deicticas,
que remiten a actantes y son indicio del caracter performativo del len-
guaje dramatico, propuesta por Alessandro Serpieri (1977) y practi-
cada por él mismo y otros en Come communica il teatro: Dal testo alla
scena (VV.AA., 1978), no define al final algo especifico del teatro, sino
del didlogo a secas, dramatico 0 no.
4) La orientacién poética, en el sentido aristotélico, se centra en el
andlisis de la estructura mimética o representativa, que es comin al texto
490 Jost-Luts GARCIA BARRIENTOS
y a la representacion. Puede abordarse desde una teoria, bien tematica,
en el sentido de Propp (1928), bien “modal”, a la que cabe denominar
con propiedad dramatologia. La primera conduce, después de pasar por
Souriau (1950), al modelo actancial de Greimas (1966, 1970), tan pre-
suntamente universal que se aplica indistintamente a una obra narrativa
0 teatral o cinematografica, etcétera; lo mismo que el modelo de anali-
sis de la intriga como un conjunto de movimientos actanciales (moves)
propuesto por Pavel (1976, 1985). Por ese motivo creo que esta clase
de estudio deberia pasar al grupo de los que excluimos al principio por
inespecificos. Lo contrario ocurre con la dramatologia, que he definido
como teoria del modo de representacion teatral, es decir, que estudia la
estructura mimética determinada por el modo de imitaci6n, y se sitta
por tanto en el plano en que el drama se opone a la narracion y en el que
es posible aprovechar, pero criticamente, mas pendientes de las diferen-
cias que de las similitudes entre los dos modos de imitaci6n aristotéli-
cos, el riquisimo arsenal conceptual de la narratologia; claro esta que de
una narratologia de caracter no tematico sino modal, como lo es expresa
y modélicamente la de Gérard Genette (1972, 1983).
Este es precisamente el enfoque al que he dedicado y dedico mis
esfuerzos como investigador (1991, 2001, 2004) tras la meta de elaborar
una completa teoria del modo dramatico de representar mundos imagi-
narios 0 ficticios. Resulta central en él la concepcién del drama como
el contenido ficticio configurado por el modo de representarlo, es decir,
como la relacién que contraen las otras dos categorias que completan
el “modelo dramatoldégico”: la fabula, en el sentido de los formalistas
tusos, no de Aristoteles, o sea, la historia 0 el argumento, el mundo fic-
ticio considerado independientemente de su disposicion discursiva, y
la escenificacién 0 puesta en escena, que engloba el conjunto de los ele-
mentos reales representantes. El drama es asi la fabula escenificada, el
argumento dispuesto para el teatro, la estructura artistica que la puesta
en escena imprime al universo ficticio que representa. La dramatolo-
gia es, sin mas, la teoria del drama tal como acabo de definirlo. Y la
dramaturgia, término tan de moda que ha llegado a significarlo todo
y por tanto a no significar nada, puede definirse con precision como la
practica del drama, esto es, del modo teatral de representar argumen-
tos; definicion capaz de dar cuenta de la tarea del dramaturgo real en
la doble acepcion de Dramatiker o escritor de obras, que trabaja mas 0
LA DRAMATOLOGIA EN LA TEORIA DEL TEATRO 491
menos para la literatura, y de Dramaturg 0 adaptador, consejero, ana-
lista, eteétera, que trabaja para un montaje, o sea, para el teatro.
A nadie extrafiara que considere esta orientacion de la teoria dra-
matica, que por cierto es capaz de integrar a las anteriores, como creo
haber acertado a sugerir, no sdlo la mas novedosa del panorama que
acabo de esbozar y del que excluyo muy deliberadamente las naderias
posmodernas, sino sobre todo la mas fecunda.
BIBLIOGRAFIA
ArisToTELES: Poética, ed. trilingiie por Valentin Garcia Yebra, Gredos,
Madrid, 1974,
Duran, Agustin (1828): Discurso sobre el influjo que ha tenido la critica
moderna en la decadencia del teatro antiguo espaiiol, ed. D. Shaw, Uni-
versity of Exeter, Exeter, 1973.
GarciA BARRIENTOS, José-Luis (1981): “Escritura/Actuacion: Para una teo-
ria del teatro”, Segismundo, 33-34, pags. 9-50 (ahora también en M. C.
Bobes Naves, comp., Teoria del teatro, Arco Libros, Madrid, 1997, pags.
253-294, y en J.-L. Garcia-Barrientos, 2004, pags. 19-49).
Garcia Barrientos, José-Luis (1991): Drama y tiempo: Dramatologia 1,
CSIC, Madrid.
Garcia BARRIENTOS, José-Luis (2001): Como se comenta una obra de teatro:
Ensayo de método, Sintesis, Madrid, 20037.
Garcia BARRIENTOS, José-Luis (2004): Teatro y ficcién: Ensayos de teoria,
Fundamentos, Madrid.
GeneTTE, Gérard (1972): “Discours du récit: Essai de méthode”, en Figu-
res II, Seuil, Paris, pags. 65-282. Trad. esp. de Carlos Manzano: Lumen,
Barcelona, 1989.
GeneTTe, Gérard (1983): Nouveau discours du récit, Seuil, Paris. Trad. esp.
de Marisa Rodriguez Tapia : Catedra, Madrid, 1998.
GreEIMAS, Julien-Algirdas (1966): Semantique structurale: Recherche de
méthode, Larousse, Paris. Version esp. de Alfredo de la Fuente: Gredos,
Madrid, 1971.
Greimas, Julien-Algirdas (1970): Du sens: Essais sémiotiques, Seuil, Paris.
Trad. esp. de Salvador Garcia Bardén y Federico Prades Sierra: Fragua,
Madrid, 1973.
INGARDEN, Roman (1958): “Les fonctions du langage au théatre”, Poétique,
8, 1971, pags. 531-538. Trad. esp. de C. Bobes, en M. C. Bobes Naves,
comp., Teoria del teatro, Arco Libros, Madrid, 1997, pags. 155-165.
LartHomas, Pierre (1972): Le langage dramatique: Sa nature, ses procédés,
Colin, Paris.
492 José-Lurs Garcia BARRIENTOS
MARrriNEZ DE LA Rosa, Francisco (1827): Poética espanola, Imprenta de Julio
Didot, Paris, 1834.
Murray, Gilbert (1912): Five Stages of Greek Religion. Studies based on
a Course of Lectures delivered in April 1912 at Columbia University,
Oxford University Press, Oxford, 19252. Trad. esp. de Santiago Ferrari y
Victor D. Bouilly: La religién griega: Cinco ensayos sobre la evolucién
de las divinidades clasicas, Nova, Buenos Aires, 1956.
Pave, Thomas G. (1976): La syntaxe narrative des tragédies de Corneille,
Klincksieck, Paris y Montreal.
PAVEL, Thomas G. (1985): The Poetics of Plot: The Case of English Renais-
sance Drama, University of Minnesota Press, Minneapolis.
PROCHAZKA, Miroslav (1984): “On the Nature of Dramatic Text”, en H Schmid
yA. Van Kesteren, eds., Semiotics of Drama and Theatre: New Perspec-
tives in the Theory of Drama and Theatre, John Benjamins, Amsterdam/
Filadelfia, pags. 102-126. Trad. esp. de E. Alvarez Lopez en M.C. Bobes
Naves, comp. Teoria del teatro, Arco Libros, Madrid, 1997, pags. 57-81.
Prop, Vladimir (1928): Morfologia del cuento, trad. de Maria Lourdes Ortiz,
Fundamentos, Madrid, 1971.
SCHAEFFER, Jean-Marie (1995): “Enonciation théatrale”, en O. Ducrot y J.-M.
Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,
Seuil, Paris, s.v., pags. 612-621. Ed. esp. dirigida por Marta Tordesillas:
Arrecife, Madrid, 1998.
SerprerI, Alessandro (1977): “Ipotesi teorica di segmentazione del testo tea-
trale”, Strumenti Critici, 32-33, pags. 90-137.
Souriau, Etienne (1950): Les deux cent mille situations dramatiques, Flam-
marion, Paris.
VELTRUSKY, Jiri (1942): El drama como literatura, trad. de Milena Grass,
Galerna/IITCTL, Buenos Aires, 1990.
VV. AA. (1978): Come comunica il teatro: dal testo alla scena, I Formi-
chiere, Milan,
Zicu, Otakar (1931): Estetika dramatického umeni [Estética del arte drama-
tico], Melantrich, Praga.
También podría gustarte
- IJornadasLiteraturasHisp Programa A5 Hojas v2Documento6 páginasIJornadasLiteraturasHisp Programa A5 Hojas v2Idania MachadoAún no hay calificaciones
- Esclava de NadieDocumento1 páginaEsclava de NadieIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Gaceta 5-2018 WebDocumento33 páginasGaceta 5-2018 WebIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Gaceta 6 2018 Af WebDocumento33 páginasGaceta 6 2018 Af WebIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Desplazamiento en La Muerte y La BrújulaDocumento8 páginasDesplazamiento en La Muerte y La BrújulaIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Yayo Herrero PDFDocumento12 páginasYayo Herrero PDFIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Ivan Almeyda - Conjeturas y Mapas (Kant, Peirce y Borges) PDFDocumento31 páginasIvan Almeyda - Conjeturas y Mapas (Kant, Peirce y Borges) PDFIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Realismo MágicoDocumento14 páginasRealismo MágicoIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Boring Home de Luis Pardo Lazo, 2009Documento80 páginasBoring Home de Luis Pardo Lazo, 2009Oliverio Funes Leal100% (2)
- Cecilia Valdes ZarzuelaDocumento53 páginasCecilia Valdes ZarzuelaIdania Machado75% (4)
- Jose Sanchis Sinisterra Personaje y Accion DramaticaDocumento5 páginasJose Sanchis Sinisterra Personaje y Accion DramaticaIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Primitivismo y VanguardiaDocumento16 páginasPrimitivismo y VanguardiaIdania MachadoAún no hay calificaciones
- Violencia e Imaginarios Sociales en El Cine ActualDocumento25 páginasViolencia e Imaginarios Sociales en El Cine ActualV.Aún no hay calificaciones