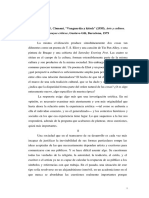Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BURUCÚA Mitos y Simbologias Nacionales
BURUCÚA Mitos y Simbologias Nacionales
Cargado por
Juriro5110 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas43 páginasMito y simbologías nacionales
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoMito y simbologías nacionales
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas43 páginasBURUCÚA Mitos y Simbologias Nacionales
BURUCÚA Mitos y Simbologias Nacionales
Cargado por
Juriro511Mito y simbologías nacionales
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 43
ae
MG TOY he
Iberoamérica. Siglo peog
Francois-Xavier (eno)
(Codon toxssy
‘hii
0
53.
BIBLIOTECA CENTRAL
XIV. MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES
EN LOS PAISES DEL CONO SUR
Jose Eyniio Burucoa
y FapiAN ALeJANDRO CAMPAGN
Universidad de Buenos Aires
1: DE LA DECADA DE 1970 ha preocupado a los historiadores
1 conjunto de las operaciones politicas y cultu-
\dos-naciones moderns.
Despe
‘europeos y americanos el
tales que condujeron a la formacién de los.
Entre los primeros, Tilly, Gellner y Hobsbawm! han estudiado los pro-
esos de cons ‘sas entidades sociales complejas, tanto en los
sus rasgos juri-
sbawm ha insistido
asi entendidas
Gepectos que podriamos llamar materiales, cuant
dieo-politicos y en sus caracteres ideolégicos, H
‘dtimamente en el carécter dual de las naciones, idas a Ia
manera de artificios o inventos, pues ellas serfan el resultado no slo de
De todas maneras, aunque el texto escrito de la legislacin y de una
historiografia incipiente tuvo un papel considerable ya en esta prime-
ra clapa de la produecidn mitico-simboliea, os posible que el matiz predo-
"José Murilo de Carvalho, A formosao das almas. O imaginario da Republica no
Brasil, Companhia das Letras, Sao Paulo, 1900,
"Para un andlisis del papel central de la guerra en la formacidn de una concieneia
bacionalehilena yu Yoaciontangencel con la ereacion de sinbolos, ease Maio Gon
ira, noayo.. pp. 3899,
1 Veaae ai expecta el stil estudio de Hane Vogel, “New Citizens for a New Nation
Nator lization in Early Independent Argentina”, HispanseAmerisan Historical Revieus
‘nim. }, 1991, pp. 107-131
"Sore eat ultimo aspect, véase el ya citado trabajo de José Carlos Chiaramonte,en
«pecal la segunda parte, dedicada al mito de os origonesen la historografa argent
a, pp. 18.39, o bien el trabajo del mismo autor“Rormas de ientidad en e fo de la Plata
ucge de 1810", en Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio
Ravignani, 3 serie, nm 1, primer semnese de 1989, pp. 7192,
TA CONSTRUCCION DB Los 1MAcy
GINARIOS
minante haya sido entonces metafvrico,
Femos que, mientras asi,
organizados, La hi
aren una tama
ia figurativa o ico
‘os olumnas, estatuee
lecorativos de
JBciudad, al aire Ii
blicos. EY
MITOS ¥ SIMBOLOGIAS NACIONALES: 437
les que bien porlia pensarse que, en sus ineas mayores, la construc-
#g6n de las naciones sudamericanas estaba concluida,
‘LA BTAPA EMBLEMATICA ¥ PosTica
ereacién de los grandes simbolos, tradicionalmente asociados al ejer-
~ igo dela soberan‘a, no fue un proceso simple ni rapido, Los eseuog,
banderas e himnos sufrieron retoques, cambios, adecuaciones a nuevos:
" intereses politicos durante décadas. Incluso en el caso argentino, en el
_ que todo parecfa haber sido resuelto por la asamblea del aio 1813 6 a lo
~ sumo por el Congreso constituyente en 1818, la diseusién erudita ¢ his
toriografica y ol restablecimiento de relaciones cordiales eon Espafia
impusieron algunas transformaciones de los emblemas nacionslec oe
Jos tiempos de la republica eonsolidada. Los debates en torno a las cues-
tiones herdldicas y poéticas que plantéaba el corpus simbélico de las
‘naciones eran, en realidad, tFansposiciones metaforicas de los conflictos
suscitados por los temas fundamentales de la organizaci6n estatal: in-
dependencis, Constitueion, reforma social, régimen police, elastance
interamericanas, ideologias prevaleciontes en los sistemas edueativos
yculturales construidos desde las estructuras de poder. Algo que se per-
«ibe como un elemento comin en la emblematica de los paises del cove
sur es la presencia de signos tamados de la tradicién europea, sea de los
Feportores antiguos del lenguajo politica attate sar naa
cientes formas que habian inventado y hecho circular las revoluciones
modernas. Pero, salvo el extraiio ejemplo del Paraguay, donde sélo el ma
delo europeo parece haberse tenido en eventa, todas los demas pafces
busearvn, con mayor o menor intensidad segtin veremos ensezulta
iablecer por medio de sus simbolos mayores, una relacién con el mando
“imericano prehispanico y mostrarse asi emo los herederos calturales
del pasado indigena
_Analicemos en primer lugar el conjunto de los escudos y sus distin-
tas versiones. Las armas argentinas fueron disenadas por el peruano
Antonio Isidro de Castro, quien intervino también en la confeecién del
primer blasén ehileno, y adoptadas por la Asamblea del afio xm.1° La pica
‘el goro figio procedian de la emblemétiea revolucionaria fFancesa,
6 Pars Is historia pormenorizada de los simbolos nacionales argentinos, véace Dardo
Corvaldn Mendillarsu, “Los simbolos patios”, en Academia Nacional de la Historia, His
teria de la nacién argentina, Ei Ateneo, Buenos Aires, 1962 vol. P seecion, pp. 245.47,
Algunas consideraciones recientes pueden encontrarse en José Buracua et af “Iaflaen
i de los toe iconografins de Ia Revolucion franceea en los paises del Plata’, Cahiers
es Amériques Latines, aim. 10, 1990, pp. 147-153,
493 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS.
Jas manos entrelazadas derivaban quizés de la tradieién holandesa!
¥ los laureles, por supuesto, se relacionaban con una milenaria metaten
de la victoria. Tan sélo el sol es posible que aludiera probablemente.s
tnitologia americana, al lingj ineaieo de Inti. Mientras tanto, en Chile
hubo algunos vaivenes: un primer escudo de 1812 presentaba una es
Jumna drica, un orbe con el mapa de América, una palma y una lang
cruzadas; a este objeto autéctono se agregaban las figuras de un hon
bre y de una mujer, vestidos de indios, separados por la columna.® By
819, después de declarada la independencia, el gobierno chileno eludig
{as referencias al pasado aborigen, al menos en el blas6n,y Tas temple
26 por una inscripeién que invoeaba a la libertad y por tres estrellas de
cinco puntas, simbolos europeos corrientes de las ciudades (Santiaga,
Concepeién y Coquimbo en este caso).*? Pero, en 1832, durante la prime:
ra presidencia del régimen portaliano, por iniciativa del propio Pricto,
reinstalaron signos inequivocos de lo mitico y lo real ameri¢ano en al
eseudo: se conservé una tinica estrella, que ya no fue leida como uma
referencia a Santiago, sino como “blasén que flos) aborigenes ostenta,
ron siempre en sus pendones”, se colocaron dos animales cordilleranos,e
huemal y el eéndor, a ambos lados del campo, y éste lucis los colores
azul y enearnado que, junto al blanco de la estrella, completaron les
{res tonos de Ins banderolas coloeadas por Ercilla sobre los pechos de
Jos araucanos muertos en combate.20
No ha dlc cxtrafiarnos esta irrupeién de Ia poesia de Ercilla en la pro-
duecién simbélica de Chile, pais que ya desde el siglo xvm solia indagar
en los problemas de su identidad y encontrar respuestas para ellos en
1a existencia de una obra artistica @ intelectual que se organizaba alte.
dedor de La Araucana, considerada el poema épico “nacional” 2! Un
Glerto araucanismo pabriético despunté en Ta cultura chilena de fisiales
del antiguo-régitieny ae abrié pene con firmeza, mas tarde, eomo una
parte fundamental de la ideologia revolucionaria 2? Finalmente, la ins
|? Néase al 1especto nuestro trabajo“El modelo holandés en la Revelucén de Rio dea
Plata’ en The Netherlands and the Americas, Univereidad de Leiden, 1994
Js Bo este orden de cosas, ya en 1796 la ciudad de Tales haba solteitad al rey la
{uvsacin para usar un eseido con Ia figura de Lautaro, cla que heros os dent
uote la botalla se Mataguit, Veage Nestor Mesa Villalchon, a concionete panes oe
‘ng durané® ta monarguia, Facultad de Filosofia y Bavcacisn, Universidad de Chile San
fiago, 1958, pp, 258-259,
2 Yease Dardo Corvalin M.,*Loe simbolos..”, pp. 309-310.
2" Alonso de Ercilla, a Arauietna, canto
31 Hern Diaz Arvota, resetia de a Historia Cultural de Chile, introduccm a Vicente
Perez Rosales, Recucrdos del pasado (1814-1860), Coleccion Panamericana, nom il,
‘Jackson, Buenos Aires, 1946, pp. vie
jo Vitae sobre todo Simon Collier, Ideas and Palitice of Chilean Independence, 1808:
1833, Cambridge University Press Cambridge 1961, oo. 41-08
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES. 499
pcién “Por la raz6n o la fuerza”, que se grabs en el escudo definitivo
[ip Chile, seria tal vez el inicoeslabin del conjunto que poseo un sentido
" goropeo. Se trata de un lema que se inscribe en la vieja t6pica de los,
“ etéricos y moralistas sobre las relaciones entre fuerza y razén,
‘Las armas de Bolivia también tuvieron sus avatares entre 1825, fecha
de una primera creacién, y el afio 1888 en que una ley fijé las caracte-
tisticas de los simbolos nacionales del pais. De todas maneras, los ele-
mentos de rafz, europea y de significado americano se presentaron, con
sna fuerza equivalente, en las variantes sucesivas. Siempre las estrellas
representaron las eiudades eapitales de las provincias o departamen-
‘os y aparecié el gorro frigio de la libertad; siempre las figuras de una
alpaca, de la palmera o del arbol del pan, y 1a silueta del-cerro de Potosi
abrieron un horizonte americano de sentido, subrayado por un eéndor
enactitud de emprender el vuelo en la versién final. El hacha de los lic-
tores asoma también, como contrapunto de la pica y del gorro frigio, en
clescudo definitivo: su disefio no permite abrigar dudas de que se trata
de un haz de fasees pero, sin embargo, una interpretacién corriente ha
insistido en ver alli el perfil de un hacha incaica.$ Ocurre cor
pasado prehisp4nico actuase a modo de una fuerza de gravedad
tanto para ol trabajo de elaboracion de Ios simbolos, asumido por las éli-
para la lectura que la opinién del comtin termina imponiendo.
in «! Uruguay, un escudo de Ia época de Artigas tomé el tema del sol
y una mano sosteniendo la balanza de la justicia; el 6valo es
taba rodeado por el mote “Con libertad no ofendo ni temo”, coronado por
Ja inscripcién “Provincia oriental” y un penacho de plumas. El simbolo
solar y la alusién a la “provincia” sefialan una relacidn heréldica e ins-
titucional con ta Argentina, matizada por esa “libertad” del mote que
so era s/ng autonomia federal. En 1829, tras la independencia del pais
resuelta por el tratado de paz celebrado entre Argentina y Brasil, la
asamblea constituyente aprobé un escudo nacional que, al sol y a Ia ba-
lanza, sumaba un eaballo, simbolo de fuerza, un buey, simbolo de abun-
dancia, y la imagen del cerro de Montevideo. Esta intrusién del paisaje
ocal no aleanzaba para equilibrar la prevalencia de Ia emblematica
europea
Ahora bien, el Paraguay ha sido un caso extraordinario por la total
ausencia de una iconografia y de una t6pica americanas en |
grandes simbolos. ET eseudo de los tiempos del
una estrella entre ramas de olivo y de palma; nuevamente el astro de
cinco puntas era la metfora de una ciudad —Asuncién— donde habia
2 Simon Collier, Ideas and. pp. 212-217; ona, Banderas y exeudoe de las republieas
emericanas, Buonos Aires &f, 9-2.
440 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS.
nacido el Bstado. El Congreso General Extraordinario, celebrado en 184g
después de la muerte del Supremo, conserv6 ese blasén pero cred usy
paralelo, destinado a la ceea de las medallas y monedas, donde se desple,
gaba una simbologia puramente europea, con figuras antiguas y reve
lucionarias: un leén apareeia sentado bajo la pica y el gorro frigio de ly
tradicién francesa
‘De esta manera, los eseudos de las naciones americanas que estudiae
‘mos oscilaron entre dos polos emblemAticos, uno europeo de antigng
rosapia o de flamante invenciGn revolucionaria, y otro americano que
se creaba para la ocasién a partir del paisaje, se enraizaba en un pascds
Prehispénico o bien se desprendfa de una tradicién cultural vivida ya
como propia y exclusiva del pais. En el arco de las posibles combinare
nes los casos paraguayo y chileno resultaban extremos: el primero, por.
que el elemento americano nunea se hizo presente; el segundo, pore le
componente libertaria revolucionaria habia desaparecido (a menos que
alguien pudiera leer Ia tricromfa en términos de una coineidencia busca,
da con los colores de la Revolucién francesa, a la manera de una tras,
lacion de significado, pero en sentido inverso, semejante a la que hemos
sefialado para el hacha del escudo boliviano); es probable que el care.
ter conservador y oligérquico del régimen portaliano haya sido decisive
a Ia hora de eliminar las citas simbélicas de la politica europea moder.
na, Por otra parte, podemos pensar que aquellos pafses donde el pasado
indigena abaceaba grandes civilizaciones o culturas robustas que habian
hecho frente al conquistador espanol, tendian a hacer prevalecer los
‘Vinculos simbélicos con ese tiempo y con la tierra americana (Chile, Bo,
livia), mientras que las nuevas naciones que no podian reivindicar tana
historia semejante eultivaban sobre todo la heréldica iluminista y revo-
Iucionaria curopea (Argentina, Uruguay). De cualquier modo, el Para.
vay, con eu poderosa tradicién guaranitica actualizada sin cesar en el
uso de la lengua y su rechazo de metaforas del mundo indigena, sigue
siendo un enigma simbélico.
En cuanto a Jas banderas, sus formaé y colores también e agitaron en
el inar de dudas que habia afectado a los escudos. Las Pravincias Uni-
das del Rio de la Plata presentaron el proceso mas lineal en apariencia,
pero mas rico en vacilaciones de fondo En febrero de 1812, el Tun,
Virato dispuso la ereacién de una escarapela blanca y celeste, a instan.
cias del general Belgrano. Al parecer, es0s colores habian sido utilizados
¥a por los revolucionarios radicales del Hamado Club de Marco, more.
24 Para mayores detalles, véase el ya citado trabajo de Corval
‘Buy buena sintesis de Ricardo O, Jacob, “Las colores nacionsloce
Buenos Aires, nim. 200, junio-julio de 1992, pp. 837,
a Mendilaharsy, a
on Todo ep Historia,
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES, aa
yy “jacobinos”, desde los primeros meses de 1811,% y habfan pa-
do a las cocardas que, en 1812, usaban los miembros de la Sociedad
tridtiea, grupo heredero de aquel Club y el més convencido de la nece-
Edad de proclamar la independencia y realizar los actos simbdlicos con-
“gecuentes. A partir de los colores blanco y celeste, Belgrano mandé
“ Gonfeecionar una bandera y enarbolarla a orillas del Parand. En su co-
punieacidn al Triunvirato, Belgrano no dejaba dudas acerca de sus pro-
pésitos:“[...] mi deseo de que estas provineias se cuenten como una de
{as Naciones del Globo, me estimulé a ponerla’” 2°
El gobierno juzg6, sin embargo, que el jefe del ejéreito del norte ha-
‘fa ido demasiado lejos; algo alarmados, los triunviros exigieron a Bel-
grano que se abstuviese de adelantarse a las decisiones del gobierno
‘en matoria de tanta importaneia”” El asunto nos revela que aquellos
ademanes simbélicos exigidos por los radicales eran considerados gos-
tos decisivos. Y el tema de la bandera habia de marear un punto de no
retorno, puesto que la Asamblea del aio xm, tan resulta a producir
sefales de su camino hacia la independencia, desde declararse explici-
tamente “soberana” hasta cambiar las armas del rey por su sello, adop-
tar un himno de las provincias y acufiar moneda con sus blasones, se
‘mostré en cambio renuente a la hora de aprobar la ensena, toleré su
tus popular durante las fiestas y eelebraciones civieas, pero las insignias
roales siguieron tremolando en el méstil del fuerte de Buenos Aires
hsta la caida del director Alvear y de la propia Asamblea en abril de
1815. Los simbolog nuevos eran asimilados, por tirios y troyanos, a la
intenci6n de erigir un nuevo Estado nacional, El gobernador espafiol
de Montevideo, ciudad sitiada por varios ejéreitos revolucionarios, es-
cribia en octubre de 1813 al gabinete metropolitano: “Los rebeldes de
Bucnos Aives han enarbolado un pabellén eon dos listas azul celeste a
las orillas y una blanca en medio, y han acuftado moneda con el lema
do'Provincias del Rio de la Plata en Unién, y Libertad’. Asi se han qui-
tado de una vez la mascara con que cubrieron su bastardia desde el
principio de la insurrecci6n [...1".2*
Palabras equivalentes a éstas aparecen en una carta del general San
2 Ienacio Nez, un de los jvenes jaobinos, relat en sus Noticias Historions que al
presidente Soavedra le fue demunciado se hacfan invtaeiones para una reanién armada
Cplenndo personas que se distingufan eon na esearapola blanca y celeste, y euya Tew
idm debia tener lagar en el eaféTlamado entonces de Marco.
" Archivo General de la Nacién, La bandera nacional. Su origen. Documentos Buenos
Aires, 8
idem.
2 Cit. por Juan Canter, “La Asamblea General Constituyente”, en Academia... Histo
Fia,., vol vt, 1a seceién, pp. 158-154
asa LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS.
‘Martin, enviada desde Mendoza en abril de 1816 al diputado Goa
‘Cruz, quien asistia a las sesiones del Congreso de las Provincias Uni
en Tucumdn: “jHasta cudndo esperamos declarar nuestra independen,
cia! No le parece a usted una cosa bien ridieula, acuitar moneda, tener
pabellén y cucarda nacional y por iiltimo hacer la guerra al soberano de
quien en el dia se cree dependemos. ¢Qué nos falta més para decirlo?"2
Aquel Congreso, quo proclams por fin la independeneia en 1816 y
sancioné la primera Constitucin nacional en 1819, eompleté en 1818,
por otra parte, la bandera de uso corriente desde el 1812, incorpordndo.
le un sol dorado en el centro. Quizé la idea, expuesta por Belgrano ante
el congreso, de instaurar una monarquia legitima en el Plata ¥ coronar a
un descendiente de los incas, haya influido en la incorporacién de esa
heraldica solar.
En Chile, la presencia de un c6nsul norteamericano, Joel R. Poinsett, «
partir de 1812, resulté decisiva para la adopeién de una bandera nacio- |
nal. El diplomatico habria convencido a José Miguel Carrera de la ne-
cesidad de enarbolar una ensena, lo cual se hizo justamente el dia 4 de
julio de 1812, durante los festejos organizados en conmemoracién de la
independencia de los Estados Unidos. Esa primera bandera tuvo tres
franjas: azul, blanea y amarilla.® El mismo Poinsett recomendé que, 2
partir de ella, se compusiese una escarapela tricolor de uso obligatorio.
EL 30 de julio se orden6 a los jefes de los tribunales y‘oficinas del Esta-
do que oo pagasen sueldos al empleado publico que no levara en su
sombrero esa cocarda." Luego de la época de la Patria Vieja, aquella,
bandera reaparecié en las fiestas del 25 de mayo de 1817, en ocasion
del homenaje que el pueblo de Santiago tributé a las tropas argentinas.
libertadoras. Pero, fuese porque sus colores se asociaban a la figura pol
tica del general Carrera, fuese porque el amarillo se consideraba un
rresabio espaol, ineompatible con la proclamacién inminente de la inde-
pendencia, lo cierto es que, inspirandose tal ver. en los versos de Breilla
Citados a propésito del escudo, el ministro de guerra propuso cambiar
Ja franja amarilla por una roja, modificar el diserio de la bandera e in-
troducir la estrella de cineo puntas que la leyenda atribuia a los estan-
dartes eraucanos. El gobierno acept6: la nueva insignia presidié la jura
de la independencia el 12 de febrero de 1818.52
= Museo Mitro, Comisién Nacional dal Centenario, Deeumentoe del Archivo de San
Martin, Buenos Aires, 1810, tome vp. 534.
% Dioge Barros Arana, Historia general de Chile, Rafael Javer, Santiago, 1884-1859,
van, p. 569,
31 Brancisco Eneina, Resumen dela historia de Chile, Zig-Zag, Santiago, 1956, vl. 1,
pp. 534-585.
92 Tider, p. 653.
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES 443
a primera bandera boliviana, aprobada por el eongreso de Chuqui-
que declaré la independencia de las provincias altoperuanas en
parece haber tenido dos franjas verdes y una punzé en el medio,
gn cinco 6valos verdes formados por ramas de laurel y olive que ence-
" Gaban, cada uno, una estrella de oro, simbolos de aquellas einco provin-
"gas fundadoras de la nueva nacién. Tras algunas modificaciones, la
“Fandera queds fijada por una ley de julio de 1888 en las tres franjas que
enocemos: oja, oro y verde, colores emblemiticos de los reinos animal,
fhineral y vegetal. Esta irrupeién metaférica de la naturaleza tiene su
faraleloen las figuras del escado, producto de una misma operacién que
ha hecho del paisaje americano el centro de gravedad simbélica pero
que, paradgjicamente, ha eludido la referencia explicita a la histor
jndigena tan rica del Alto Per. Sélo el sol del blasén y el oro de la ban-
dera podrian leerse como alusiones algo elipticas a un pasado incaico que
tampoco es del todo boliviano. Los origenes de la ensefia paraguaya
son algo oscuros; un pao tricolor —azul, enearnade y amarillo— se cree
que fue enarbolado ya en las jornadas revolucionarias de 1811. Pero,
seqtin parece en 1814, al recibirse la noticia de que la Restauracién de
Ins Borbones habia prohibido el uso de a tricolor revolucionaria en Fran-
Gia y resuelto volver al estandarte blaneo de la dinastia, e] doctor Francia
0 declaré heredero de los colores del pabellén revolucionario francés
debido a las resonaneias de su apellido y a su confesada admiracién
yor ia persona de Bonaparte. A partir de entonces, las banderas exhi-
bieron muchas veces franjas verticales sin que desapareciese la dispo-
sicién horizontal. Dos aos después de la muerte del dictador, en 1842, 1
congreso general extraordinario se pronuncié por la siltima alternativa.
En la Banda Oriental del Uruguay, ol general Artigas enarbol6 en los
ticmpas del sitio de Montevideo y més tarde, hasta que la invasion por-
tujguesa lo obligé a refugiarse en el Paraguay, una ensefia igual a lac
nin a todas Tas provincia argentinas, pero atravesada diagonalmente
or una faja roja.® Muy pronto, el rojo pasé a ser el color emblemético
dio Ta idea federal que el eauadillo defendia como principio organizador do
‘una nacién nueva en el Plata.
[La persistencia simbéliea de los colores blaneo y celeste en la divisa
sviontal, aun en las épocas de las peores relaciones entre Artigas y el
Directorio de las Provineias Unidas, tal vez sea una nueva prueba de
que la politica artiguista era el ndcleo de un plan revolueionario diferen-
te al de la lite de Buenos Aires, pero que competia con éste para defi-
nir, sobre bases sociales y constitucionales distintas, la organizacion de
Cit, por José Luis Busaniche, Historia argentina, Solar-Hachette, Buenos Aires,
1969, p- 352
ee pplay ot los colores de 1a bandera de Belgrano y aqua! ojo simbsli
‘le 1a Federacién, durante los afios 1816 y 1920-13000
En el periodo de la lucha contra la ocupacién brasilefia, los oriental
Feee na insignia tricolor (celeste, blanca y roja pured a bandas
sacral) con el lema “Libertad o muerte” en la franje central. Bx
Hamente, al producirse la independencia del Uruguay como resultay
del acuerdo de paz entre Ia Argentina y el Brasil oe 1828, la asambleg
Simbasgante uruguaya volviéa los dos colores argentinoe Yal may
Ginbolo heraldico de su bandera, el sol, elaro que disponiéndolos de dis.
bien form, en nueve franjas horizontales (ana por departamento) de.
blanco y celeste alternados, y reservando un evade blanco en ta parti
su hicher ee i aituado cobre el polo simbélco americano, onto,
incales Pata independencia oon el pasado arauenn, Bole sus
Tanto saci el passe y la naturaleza. Argentina y Urageeg mientras
{anto, insisten en el compromiso entre loan
nipulacion de esos tonos derivan elarament
curopan entista y barroca), Paraguay, otra vez, se mestea Puramente
europeo y revohicionari
Je, cxamen de los himnos confirma asombrosamente ia Polaridad sim-
botica que descubrimos en los escudos y las banderas, pero nos brinda
ademas una serie de topoi explicitos sobre los exter se erigieron la re-
Gritty la mitologia de las nuevas naciones, Lae Poctas, hombres de
lite educados en la preceptiva yen la erudicign norte icas, cumplieron
‘tn Papel central en este proceso; por las vias de la edie formal en
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES 45
escuelas y, ms que nada, de las fiestas eivieas, las canciones patri6-
eas se diftundieron muy pronto entre las capas populares, beneficiadas
por melodias que los mtisieos retocaron varias veces hasta hacerlas pe-
“adizas y cantables,
~ Nuevamente el caso argentino es el mas prematuro y va asociado a
acci6n legislativa dela Asamblea del aio xi. Ya en 1811, los exalta.
ides del Club de Marco entonaban unas estrofas atribuidas a Esteban
de Luca, en las cuales dominaba un sentimiento americanista enters.
jente revolucionario.2?
“En 1812, el cabildo de Buenos Aires aprobé una marcha eserita por
_ fray Cayetano Rodriguez en cuya letra el entusiasmo americano se
_ edlipsaba tras un patriotismo restringido al “nombre argentino”. Se.
~ ain parece, los miembros de la Sociedad Patriética entonaban al mismo
impo unos versos mas inflamados y americanistas que habia com.
puesto Vicente Lopez y Planes, autor, en 1807, de un popular Poema
Heroico, alos defensores de Buenos Aires. En marzo de 1813, la Avan.
blea constituyente resolvié eneargar a Lopez y Planes que redactase una
versidn definitiva do aquellos versos, cosa que finalmente sucedié, de
modo que el cuerpo legislative pudo convertir ese texto, puesto en rni-
siea por Blas Parera, en la “iinica marcha patriotic” de las Provincias
Unidas. El himno asf fijado desde 1813 despliega un contrapunto de
‘ideas: ¢1“grito sagrado” de In libertad alterna con la “noble igualdad”;
cLinflujo de Mazte se suma ab“ardor” de los huesos del Inca quien, des.
de su tumba, asiste a la renovacién del “antiguo esplendor”; las apelacio-
nes al “argentino”, sea al “valiente” soldado, al “brazo” o al “gran pue-
blo” que llevan ese nombre, se insertan entre los recucrdas de los ataques
que los tiranos, comparados con fieras, leones y tigres, han desencade-
nado contra todos los americanos en México, Quito, la “triste” Caracas,
Potosi, Cochabamba y La Paz, Para rescatar a esos pueblos “baniados en.
sangre”, las Provincias Unidas se han lanzado al combate, Buenos Aires
al frente de ellas, De manera que “la nueva y gloriosa Nacién” que el
himno celebra es, para el poeta, una entidad politica euyo smbito de
soberania tiende a coincidir con la jurisdiceién del antiguo Virreinato
del Plata y cuya direccién lia asumido el grupo revolucionario de Bue-
fos Aires, La cancién aprobada por la Asamblea hubo de difundirse
con notable rapidez entre el pueblo de la capital y de las provincias
Porque, en 1817, el norteamericano Henry Brackenridge lo escuché
La Lira Argentina, seleccién y notas por Fernando Rosemberg, Centro Editor de
Amériea Latina, Buenos Aires, 1967, p 15,
La literatura virreinal, seleccién por Bernardo Canal Feijoo, Centro Bdtor de Amé-
rien Latina, Buenos Aires, 1967, pp. 101-106,
& los “eiudadanos”, sinonimo de “chilenas” Por supuesto, las va-
finciones del gran tema de la opesicién entre ior ‘combatientes de la li-
bertad y el tirano espaol, comparado con lan fieras del mismo modo que
pnt Pooma de Lépex y Planes, El pasado indigere a exaltado en varios
Pasajes: la “sarigre de Arauco”
dente con varias melodias: la miisiea dol himes argentino, los arreglos
de una cancidn espaniola que reali2é el macs Peruano Ravanete, una
partpre del chileno Manuel Robles y otra del espaol Ramén Carni-
Tense Pere ocurrié que, en log ails euarenta, denen el régimen porta-
J" Henry M.Brackenribg,Vige aAmérice del Sur Hyspamérica, Buenos Aires, 1988,
vol, p. 211,
sn pide, P-273, nota dl traductor (Carls Aldo).
ay; les Recuerdos del pasado... pp. 43-44
156,
“Para todos estos detalles, wéase Francisco Eneina, Resumen... tomo m, apéndice w,
rt
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES ar
.Bulnes no perdi esta ocasién para rehacer el texto de acuerdo con los
ictados de la politica hegeménica —conservadora, oligérquica, “pelu-
en encargé la tarea a Busebio Lillo. En 1847, el joven poeta
> el resultado de sus trabajos a Andrés Bello, quien en esa 6poca
fscemperiaba ol recorado de a Universidad de Chile y era ya conside-
yado la gloria maxima de las letras hispanoamericanas. Bello aprobé
{odo el poema menos la letra del coro, pues habia en ella una cita sobre
Jos “tiranos” que, segtin juzg6 don Andrés, podia ser interpretada por la
juventud opositora como una referencia al “gobierno interior” de Chile
Se resolvi6, por eso, conservar el coro de la versién de Vera y Pintado y
remplazar todo el resto del himno nacional por la composicién de Lillo:
Javor tirano alterna con la de déspota audaz, los espaioles no son més
fieras sino hijos del Cid y a la guerra ha sucedido la reconeiliacién: “Ha
‘cesado la lucha sangrienta; / ya es hermano el que ayer invasor”. Sin
‘embargo, el pasado indigena sigue vislumbrindose en “el altivo arauca-
no” que ha dejado al chileno Ia herencia de su valor.
En 1826, la asamblea constituyente de Bolivia aprobé en Chuquisa-
ca el himno nacional, escrito por José Sanjinés. No hay en él imagen 0
tropo algunos dedicados a la tradicin prehispénica y al paisaje ameri-
‘ano. El texto del poema gira en torno a la figura del héroe, Bolivar, quien
alli como triple numen de la guerra, de la libertad y de la paz
1e se avecina.
‘La cancion nacional del Uruguay fue entonada, por primera vez, du-
rante las fiestas del aniversario de la Constitucién en 1838. Compuso su
letra el poeta Francisco Acuia de Figueroa, un intelectual interesante
‘que fue director de la Biblioteca Nacional en Montevideo. El himno uru-
gvayo es quiz el mas cargado de erudicién elésica de cuantos hemos
dichosa
considerade. Los espafioles son también aqui tiranos a la par que “feu-
dales campeones del Cid”. La evocacién del pasado indigena es fuerte y
remota a la vez, siguiendo el ejemplo del himno argentino; se abre la
tumba de Atahualpa, surge su cadaver del sepulero para clamar ven-
ganza y, en Ia ensenia de los patriotas, brilla el sol, “de los Incas el Dios
inmortal’
Por tercera ver, el caso del Paraguay se ubica en el extremo europeo
del espectro simbélico. En 1853, el oriental Acufia de Figueroa fue convo-
ado por el gobierno de Carlos Antonio Lopez. para redactar el himno pa-
raguayo. El poeta, que habia suscitado naturalmente la aparicién del
inca en la cancidn de su pafs, ha de haber reeibido instrucciones en
Asuncién de no dejarse llevar por semejante retérica. Ni un solo verso de
Ia cancién paraguaya encierra la menor cita sobre el pasado aborigen; su
mundo simbélico es réplica del de Ia tradicién revolucionaria francesa
448 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
Libertad, igualdad, repsiblies, bajo la sombra propicia del gorro fr
‘oponen al vl feudalismo” de los tiranos. EI Paraguay ha side we
Roma’, gobernada al principio por dos émmulos de Romulo y Rem
gros y el doctor Francia, luego por un “Herve grandioso” cae a
bre no se menciona pero que evidentemente es el primero de lay
Aavirtamos que, en este punto, la singularidad paraguaya va mac
te una reiteracién del polo simbelico europeo; la fecha del encange gl
le aprobacién del himno resulta, por cierto, muy tardia. La rasonae
{reso podria deberse a la desconfianza y hostilidad que el doctor By
cia demostré, durante todo su gobierno, hacia los festejos publices,
Claro esta, la fiesta civica servia para enraizar todos los grandes
bolos “nacionales”, los colores de las banderas, los emblemas partie
ee de los escudos, en la imaginacién de la gente comin. No sélo lube
Sirss festa un recurso de formacién de los espiritus, manejado por
jar ellos, en los topoi con mayores posibilidades épicas y Ifricas. Por
Focima de todos, el Jocus de Ia pampa dio pie a la descripcién literal y
Getaférica del infinito inabarcable, que determinaba sin remedio, como
{na fuerza irresistible, el temperamento de los pueblos y las socieda-
peen contacto con ella. En su poema El ombit, presentado al certamen
~ fherario que organizaron los exiliados argentinos en Montevideo para
Jos festejos del 25 de mayo de 1841, Luis Dominguez se detenfa en el
trope del “piclago verde, / donde la vista se pierde / sin tener donde po-
ar’, ‘planicie misteriosa / todavia para el hombre”.®° Bl gran Echeve-
‘ria habfa colocado, ya en 1837, la metéifora marina de “la pampa desier-
4a,/ donde el cristiano atrevido / jamés estampa la huella’,7° en los
primeros versos do su celebrada La cautiva
(Otra creacion literaria do Echeverria, eserita al comienzo de su exilio
‘montevideano, el cuento El matadero, de 1840, que el autor queria fuese
fomada por descripeién realista del estado social y politico no s6lo de
Buenos Aires sino de toda la “foderacién rosina’,” vincul6 por fin la mis-
mia potencia desbordada de la naturaleza a la inercia tenaz de las su-
persticiones y creencias sobre las que se alzaba el despotismo. EB] derra-
Ihe de las aguas del Plata alrededor de Buenos Aires prove el marco y
[is circonstancias para la tragedia que es materia del relato.”*
Ye esta prosa de ficeién, casi periodistica, el mismo Echeverria des-
mboes on las ensayos hist6rico-programaticos de la Ojeada retrospee:
tiva y del Dogma socialista, editados juntos en Montevideo en 1846. Al
preguntarse sobre las causas de la lucha eivil argentina, nuestro poeta,
thora hecho filésofo politico, sefialé Ia ausencia de un sentimiento com-
pmrtido de In Patria’ (eserita con mayéscula) en ‘pueblos como los nues-
fis, «-pavaidos por inmensos desiertos, acostumbrados al aislamiento,
yeasi sin vinculos materiales ni morales de existencia comtin”.79
La patria para el correntino es Corrientes, para el cordobés Cordoba, para el
tuetunano Tucumén, para el portesio Buenos Aires, para el gaucho el pago
en que nacié. La vida e intereses eomunes que envuelve el sentimiento ra
tonal «ie la Patria es una abstraccién {sie} ineomprensible para ellos, y no
pueden ver la unidad de la Reptblica simbolizada en su nombre.”*
© Poesia de la Argentina. De Tejada a Lugones, seleecién y notas a cargo de Jose
Isaacson, Bul. a, Buenos Aires, 1964, pp. 48-51.
So Eatebas. hevernta, La eautiva, Bl matadero y otros escritos, seleesion por Nos
Jitrk, Centro itor de Atnérien Latina, Buenos Aires, 1967, p. 10.
"T ibudem, 80.
2 Thom. 64
vo Ccheverria, Dogina tocalista, El Ateneo, Buenos Aires, 1947, pp. 118-139.
8.
458 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
La tinica forma de recrear “un credo, una bandera y un programa”
de “educar, inocular ereencias en la conciencia del pueblo’ sin aquell
superficialidad letal para la eausa de la repiblica, era la asociacidn re
flexiva y hicida de los pensadores y eseritores alrededor de ciertos con
ceptos elementales y sencillos, a los cuales Echeverria llamaba pre
samente “palabras simbélicas”, Estas ideas-fuerza, presentadas casi» |
manera de las “empresas” que la cultura del Renacimiento y del Barra
co habfa preparado para instruccién de los principes y hombres de
tado,”” constitufan los eap‘tulos del Dogma socialista, los emblemas po
Iiticos que, desde nuestra perspectiva, podemos considerar semillas de
otros tantos mitos colectivos de las naciones sudamericanas: asociacién,
Progreso, fraternidad, igualdad, libertad, Dios, honor, sacrificio, ind
pendencia, emaneipacién, organizacién democrstica. De todos ellos, el pro
agteso y la democracia ocupaban el centro de la escena, unidos on un top
‘més abareador, el mito histérico de Mayo eomo acto fundador y determi=
naci6n del destino, y explicados “racionalmente”, no “para los doctore
que todo lo saben”, sino “para el pueblo, para nuestro pueblo”.78
Estos pasajes nos han trasladado desde el mito roméintico del pa
0 de la naturaleza, plasmadores del espiritu en los hombres y en las
sociedades, hasta el otro mito roméintico e historicista del VolAgeist, de
Jas poiencias que un pueblo ya posee en el acto inicial de su naeimienta
‘1a vida politica y que luego se despliegan inexorablemente en su des
arrollo. “Hover ubrar —eseribe Echeverria— a un pueblo en contra de
las condiciones peculiares de su ser como pueblo libre, es malgastar su
actividad, es desviarlo del progreso, encaminarlo al retroceso”,??
Claro que el Volkgeist particular de todos los pueblos americanos, y_
no sélo del argentino, se identifica con el mito iluminista del progreso,
cual es para América “la ley de su ser”. De manera que, habiendo parti
do de Hugo (‘His vont. Lespace est grand”)® nuestro poeta-fildsofo ter-
miné aunando a Condorcet y Saint-Simon eon Herder y Fichte. Pareceria
que siguié para ello el modelo ofrecido por Pierre Leroux en La huma-
nidad, su principio y su porvenir.** Pero, quizas, porque su muerte pre-
matura en 1851, todavia en el exilio, le impidié asistir a la etapa orga-
38 Esteban Bchevernia, Dogma socialisia, , 92. (Cursivas en el original)
Ibidom, p. 118,
7” Vease por ejemplo Diego Saavedra Fajardo, Las empresas politcas o Idea de un
Principe politico cristiano representada en cin empresas, Bourct, Paria,
Esteban Echeverria, op it, p23.
2 Ibidem,p.98.
Citado por Feheverrfa al comienzo de La cautiva
‘2 Esteban Eaheverrfa, Filosola social. Sentido flossfien de la Revohueién de Febrero
‘en Francia’ en Dogma socialist, pp. 289-254
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES 459
jzativa de la nacin-Estado para la cual habia construido un sistema
slégico, lo cierto es que Echeverria culminé su edificio intelectual en
ina reediciOn amplificada del mito revolucionario. Su texto Filosofia
tial fue un saludo a las jornadas de febrero de 1848 en Paris, alborada
Se una redencién para Ia clase proletaria, forma nueva y “postrera de
Jnesclavitud del hombre por la propiedad” *
‘Un “paralelismo hist6rico entre la Francia y la Republica Argentina”
sole presentaba a Echeverria como posible; vulgarizada y “al aleance de
Sedoc’, esa pieza podria ser una buena clave para el ingreso de las nacio-
hes sudamericanas en la era de la libertad y del progreso modernos.*
Bute itinerario postico-racional y mitico-simbélieo a la par, que hemos
doserito, reproduce con notables semejanzas el perfil de los eaminos que
siguieron otros pensadores en el Rio de Ia Plata y en Chile. El caso de
‘Sarmiento, exiliado en Santiago y viajero por Europa y los Estados Uni
dos en la década de 1840, nos proporciona una de las versiones mas
cepléndidas de una explicacion hist6rica, social y antropolégica, basada
gx el mito de los condicionamientos naturales. Su libro Facundo o Civi-
lizacién y Barbarie, publicado en Chile en 1645, parte de una descrip-
din del “aspecto fisico de la Republica Argentina y caracteres, hsbitos
f ideas que engendra”.“|...] Bl mal que aqueja a la Repablica Argenti-
fia cs la extension: ol desierto la rodea por todas partes, y se le insintia
om las entrafias [..."
Tin ese espacio sin medidas, los salvajes, las fieras y las alimanas
‘acechan a los viajeros y a las poblaciones. Una situacin de perpetua
inseguridad ha moldeado ast el cardeter argentino imprimiéndole resig-
nacién frente a Ia muerte violenta, lo cual permite comprender Ia indi-
ferencia con la que esos hombres matan y mueren. Bl gaucho es el per-
snaje que tal estado de cosas engendra, un ser enérgico y altivo a la par
que ffcilmente sumiso ante el mas diestro y el més fuerte, un hombre
libre a la vex. que un bérbaro.
‘Las pocas frdgiles eiudades que existfan en medio de esa vastedad
hicieron Ia revolucién para instalar sociedades nuevas, inspiradas en
las luces de Europa, sobre la tierra americana. Pero las eampatias, Jan
zadas primero al combate contra los espatioles, fueron finalmente incon-
cnibies, absorbieron y dominaron a las ciudades, ensefioreando en ellas
4 sus caudillos. Facundo se yergue como el arquetipo de esos hombres.
‘Sarmiento usa una cita de Alix para dibujar sintéticamente su perfil:
2 Betahan Echeverria, Dogma socalista,p. 246.
Fane ee 959 264, Vense Talo Haiperin Donghi, Una nacion para el desierto
argentina, Centro Baitor de Amériea Latina, Buenos Aires, 1982, p. 3.
Domingo Fausting Sarmiento, Foewro, pp. 22°23.
2 disfrazar sus pasiones, que las mu
dose a toda su impetuosidad” 58
Sarmiento resucita la antigua ciencia de la fisonomta con el objet
de retratar mejor el carscter radicalments natural y felino de su 9
done gc lamaron Tigre de ls Llanos Yno le sentaba mal og
denominacién, a fo. La frenologia y lg anatomia comparada han de.
Pacanatees2 suienes se asemeja en su cardetarit
“Facundo es un tipo de la barbaric, rimitiva”,
fon 0s desarrolladas por Echeverria en cx Dogma —eultivo critica y di-
{usisn popuiar del saber europeo, sister constitucional como garantia
de las libertades, incorporacién de Ament @ la civilizaciGn del progre-
nuove Para lograr el despliogue de las face Productivas de las
toda, 3s Raciones el sanjuanino exaltaba la Apertura econémica y, sobre
fodo, el fomento de una inmigracién de Bente laboriosa que derrotaria
al desierto. Otro argentino exiliade oy Chile, Juan Bautista Alberdi,
Sonfluy6 en esta postura junto a Sarmiente Alberdi escribya:*l...) eonctuir
fon el desierto, con las distancias, con e] sislamiento material, con la
Dulidad industrial, que hacen exictiy a] caudillo como su resultado 16.
ico y normal? 87
se pimingo F. Sarmiento, Facunda p64,
& Bbider, p75
in Bisa Albert, Carts guitotenas on El ensayo roméntica, selec. por
“Cove Pricta, Contre Eli de Ameen es foe Aires, 1967, p78,
MITOS ¥ SIMBOLOGLAS NACIONALES. 461
ganizacién y progreso de las naciones emaneipadas debia buscar en el
‘campo ‘la palanca que hace mover este mundo despoblado”.
Volvamos todavia al topos del barbaro tirano. Si bien “el romance’
escrito por Sarmiento habfa dado una versién poderosa del asunto, la
ficeidn novelesca, el género de las memorias y, en mucho menor medida,
el aneedotario popular, eontribuyeron a trazar el retrato de aquel per-
sonaje simbélico que tendria un destino excepcional en la literatura del
siglo xx. (Basta pensar en el Tirano Banderas de Ramén del Valle In-
clan, El Setor Presidente de Miguel Angel Asturias, £1 otorio del patriar
ca de Gabriel Garcfa Marquez. 0 Yo, el Supremo de Augusto Roa Bas-
tos.) El mismo Rosas, que habfa sido el blanco real de Sarmiento detras
de la figura de Facundo, fue un protagonista directo y no menor de Ama:
ia, la novela de amor y politica que el exiliado portenio José Marmol
comenzé a publicar en Montevideo en 1851. Un didlogo entre Rosas y
sus intimos, en el que se incluye un episodio de humillacion de su hija
Manuelita, es la escena donde el tirano aparece por primera vez con-
tradictorio, enigmatico y feroz.*® Entretanto, el general José Maria Paz
dedicé varios pasajes de sus Memorias a describir, por supuesto, a Qui-
roga, su enemigo de tantas batallas, a Bstanislao Lépez, el caudillo fe-
deral de Santa Fe, y a comparar a éste con Rosas. “Ambos, gauchos;
ambos, tiranos; ambos, indiferentes por las desgracias de la humani:
dad”, sentenciaba Paz.* Pero la figura de Quiroga parecia tener ya
entonces un aura mitica, semejante a la de los héroes antiguos. Paz re-
cordaba a un paisano de la campatia cordobesa que proclamaba Ia inven-
cibilidad de Facundo en la guerra, el juego y el amor.
Quiroga era tenido por un hombre inspirado; tenia espiritus familiares que
ppenetraban en todas partes y obedecian sus mandates; tenfa un eélebre
caballo moro [...] que, a semejanza de la cierva de Sertorio, le revelaba las
cosas més ocultas y le daba los mis saludables consejos; tenia escuadrones
de hombres que, cuando los ordenaba, se convertian en fieras, y otros mil
absurdos de ese género.”
La realidad paraguaya no se quedaba ala zaga de la argentina en el
momento de poner a disposicidn de los literatos un modelo de tirano.
Alli estaba el doctor Francia con sus crueldades exeéntrieas, pero sobre
el escribieron algunos extranjeros como los hermanos Robertson, co-
mol, Amalia, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1967, t
5 José Maria Paz, Memorias, see, por M. Caviliotts, Centro Edit de América Latina,
Buenos Aires, 1967, p. 95.
°° Ibidem, jp. 85:86,
462 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
fas sobread meeses que publicaron en su pats dos volimenes de
Ho pobre et Paraguay (1838) y un libro lamado Bl reino de terror d
Dr: Francia (1839). Ahora bien, el Supreme eludia, ears
{une noche, frecuentemente barrié los trabajos en los er
Por su parte, Uruguay disponta en su horizonte mitica del estoreoti
de Rosas, delineado en buena
Montevideo. Alun
Jante, fueron aproximadas al topos del tirano: el general Céaee Diag
Jugaricniente de Venaucio Flores, y luego Maximotartn ‘
Hn Bolivia, el personaje adecuado al modelo tambien fue tarda Se
{rataba del *bérbaro” general Mariano Melgarejo, presidente ker pais en.
HatseG5y 1870, cuyo recuerdo fue sostenido por un etme dc heat
pintorescas y estrafalarias, aparentemente transmitles nee aan memo
pucile contaba que ora Melgarejo habia matado a Beles g
Padre Bien 2, izAdose con la presidencia; ora habia dietado una earta a
Hadre Etorno y la habta entrogado a un condenado a manta que oficiaria
de corre: ora habia permanecido sobrio los dias del commaval 1866, en
ants gt} beneplécito de “la sociedad ilustrada y sensata de Le Port
basta que, el martes gordo,no pudiend con su gone ne hebos epee
haclo y en tn tipio ¥ areaio gesto de inversign sacral hake (on
ve, hesta l4 matiana siguiente, quedaba abolido todo tratanaeite he
cefencia o de usted, pues ol carnaval era ‘la esta de Ia denenoe eat
iia historia chilena os atipiea en este punto, pues le retin co
*riente-no ha representado con la silueta de un tirano a ningano de los
oe Gok Robertson. Kt rein de terror del Dr Francia, pp. 124-105,
coe nts O'Connor CHarlach, Bl general Melgargia Heche yitie> ie ete hombre
‘élebre, Juventud, La Paz, 1989, )p. 66.679 parces
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES 463
sonajes que ocuparon posiciones de poder en el pats, desde los tiem-
ps de la Indeperidencia y hasta dos décadas atras, Excepto, segiin ere.
, en el caso de Francisco Bilbao, el joven de la generacién roman.
de 1842, autor del explosivo ensayo La sociabilidad chilena, que le
lié una condena por blasfemias en su patria y un primer destierro;
mno de Quinet en Francia, fundador de la Sociedad de la Tgualdad
nto a los liberales Lastarria y Errazuriz, conjurado en la revolucién de
1851, y desterrado por segunda vez y hasta su muerie, ocurrida en Bue.
"nos Aires en 1865.°° Pues Bilbao percibié en el Chile independiente
“una perpetua traicién del espiritu revolucionario y en el régimen por-
“ faliano, mas que nada, una dictadura “intermitente” bajo disfraces
onstitucionales,
Abora bien, en sus tltimos trabajos, escritos durante su segunda ex-
_ patriacién en Francia y en Buenos Aires, Bilbao extendis el locus de la
dictadura a toda la América hispsiniea ¥ propuso al mismo tiempo solu.
ciones federativas, que abareaban la totalidad del continente, Las ocasio-
nes de tales obras fueron la Guerra de los Filibusteros en Nicaragua
(1856-1857)**y la invasién francesa a México en 1862.*° {Por qué Ame.
rica era, en toda su extensién, vietima habitual de la dictadura? Porque
alla encerraba en su realidad més intima tres causas fatales del despo-
tismo: la primera, fisica, era otra vez. el desierto; la sogunda, intelectual,
era Ia eontradiccién entre el prineipio politico de las naciones (la rept.
bliea) y el dogma religioso predominante (el catolicismo), pues éste exi
sa obediencia ciega a los dietados de la clerecfa y aquél se apoyaba, en
cambio, en el ejercicio libre de la critica; la tercera causa, de orden mo-
ral, estaba encadenada a la segunda y era la influencia del catolicismo
sobre Ia politica, presién que condueia por fuerza a la dictadura maquia.
4 vélica y jesuitica, reproduciendo el sistema europeo.
i Bilboo ereyé que la optura de este cerca solo podia sobrevenir por
‘medio de una critica racionalista de la religion que reencontrase en éstia
su nucleo verdadero, el espirita, para ponerlo al servicio de la construc
cién de una repabliea igualitaria y fraterna, No ha de asombrarnos el
comprobar que estos razonamientos reprodueian investigaciones y ha-
Nazgos de los radicales de la Reforma en el siglo xvr, ya que Bilbao fre-
cuent6 el magisterio y la obra de Michefet, a quien apasionaron esos
recorridos de ciertos espiritus libres del Renacimiento. Mas la origina
‘% Pedro Pablo Figueroa, Historia de Francisco Bilbao, se vida y sus obras Estudio
Gpalito«lustrativo de introducién ala dicion completa de sus publcectones en fora
‘loro, de carts y de arthalo de periadco, Imp de El Core, San\iogo, 1898,
% Francisco Bilbao, Inicativa de la América. Idea de un Congreso Federale las
|
Republicns, DAubusson y Kugelmann, Paris 1556
* Francisen Bilbo, La America en peligro, Bernheim y Bonvo, Buenos Aires, 1862,
46s LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
{idad del chileno residis en que, para él, las nacionos americanas er
1s herederas principales del mito revolucionario de la modernige
brotado de la disidencia religiosa, exaltado y traicionado por los en
siones de Europa.%®
igio, Hevando una pica y un escudo que,
en este caso particular, exhibia el blas6n nacional de la Asambles det
Dg Zan. Todas estas esculturas eran obras del maestro francés Joseph
Dubourdlieu, su» liberal escapade de la Francia de Napolodn Ill Los ae
Slos fueron bastante criticades y se adujeron razoies de gusto, pore la
Seneral aprobacién del publico hizo que la alogoria de la libertad quedar
ro th Is cima de la pirdmide para siempre. Y no sélo eso, sino que pra,
Pablemente porque sostenta con su mano izquierda el escudo nacional
2 imaginacién popular realizé muy pronto una fusion entre la ides de
Libertad y In de la ropsiblica, de manera que Ia estatua de Dubourdien
asd a ser el simbolo por antonomasia de la nacién argentina haste nuce,
pina toma de conciencia que las impuls6 a definir la parte del leén de sua
faturas operaciones emblométicas en términos precisamente ueboaie,
los argentinos. La Columna de la Paz,
por glemplo, erigida en la plaza Cagancha de Montevideo en 1867 para
celebrar el acuerdo de los partidos de 1865, fue rematada por la extatua
% Francizeo Bilbao, La América en peligro p.9,
7 Para otros detalles, véase J. Buructa etal “Influenca.., pp. 150-158
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES. 465
ronce de una mujer con gorro frigio que blande una espada y enar-
ja la bandera uruguaya. El escultor de este monumento, José Livi, es-
faba muy relacionado con el ambiente artistico argentino y os probable
‘que de alli tomase la idea de esa simbiosis libertad-repablica para repre-
| sentar a la nacién oriental. De todas maneras, el simbolo no prosper; los
_uruguayos prefirieron la figura de una joven con la cabeza descubierta,
‘acompaiiada por la bandera y, sobre todo, por el libro de la Constitucién.2*
En sintesis, nuestra segunda etapa, dominada por el ejercicio de una
meditacién literaria critica de pretensiones racionales y cientificas, que
se organizaba sobre los géneros del ensayo historiogréfic y sociolégico,
enriquecié el mundus symbolicus heredado de los tiempos de la Inde-
pendencia con una nueva tépiea: el mito romsntico del paisaje inconmen-
surable (casi una variante del sublime fisico kantiano), fundamento de
‘un Volkgeist comtin a las naciones sudamericanas; el mito tragico del
eonflicto entre la civilizaci6n y la barbaric; el mito del tirano o de la dic-
tadura inevitable. Al mismo tiempo, los complejos miticos de Ia revolu-
cién y del pasado indigena rehabilitado por los nuevos regimenes no
fueron abandonados: el primero se hizo incluso mas denso porque se in-
‘corporé a una trama amplia de procesos en el pasado (todas las luchas
por las libertades politicas y de conciencia en la historia europea) y de
movimientos emancipadores en el presente (las revoluciones del 48, el
Ub.calismo latinoamericano que se batia contra la reaecién conserva-
dora desde Chile hasta México); el mito indigena sufri6, por su Iado, un
eclipse en el Rio de la Plata, pero continué firme en Chile donde merecié
la apologia de Lastarria quien, en la buisqueda de las vertientes forma-
doras del “cardeter nacional” chileno, reivindies las tendencias hacia la
libertad y cl amor por ella para el legado araucano y reservé las incli-
naciones al fanatismo y Ja intolerancia para la herencia espafiola.®
A decir verdad, todos estos loci del discurso, de la retériea y de la ima-
inacion parecian reforzar la tendencia de las mentes hacia Ia idea de
‘una comunidad social y politica panamericana; sin embargo, en el des-
anollo concreto del pensamiento en torno a aquellos mitos, una reflexion
sutil y eritica distingufa y discriminaba, a cada paso, las particukarida-
des de los terzitorios, De este modo, la propia mitopoiesis de una realidad
americana global contribuia a definir sociolégica e historieamente los
caracteres peculiares de cada nacién-Estado.
al, “Influenci..", op. ci
Investigaciones sobre a infiuencia socal de laconquistay del sistema
‘alonial de los expatioles en Chile’, en Obras completes, vol. vin: Estudios histricos, pik
mera serie, Inpr Bavccloms, Santingn, 1909, pp. 123-126.
Se
466 LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
La BrAPA MONUMENTAL,
El calificativo que hemos dado a esto periodo parece limitado en ex:
por cuanto la historiografia, el ensayo, la literatura poética y novele
no dejaron de ser entonces piezas maestras de un trabajo de creaci
ssimbdliea que no ces6 en ninguno de los frentes de la cultura. (Hasta,
emblemética propiamente dicha volviG a intervenir en ese campo, aun,
que de manera muy esporddica, cuando el gobierno argentino decid
en 1900, limitar el canto habitual del himno a ocho versos que no
les del siglo perfeccionaron, a la altura de los modelos europeos, sus
herramientas heuristicas y escribieron obras monumentales de erudis
cin y de estilo. La polémica entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel Lé
2 plantear la discusién sobre los origenes politicos de la nacién,10?
1a Historia de Belgrano de Mitre, la Historia general de Chile de Diego
Barros Aruna, los estudios de Gabriel René Moreno sobre los Utimos
dias colonicles en el Alto Pert y sus colosales Bibliotecas boliviana y
Peruana, obras todas completadas alrededor de la déeada de 1860, del _
Siglo xix, consolidaron el concepto de que eiertas diferencias y particu:
larismos, muy fuertes ya en tiempos del dominio espafiol, determinaron
1a fragmentacién politica del espacio americano y la consecuente orga:
nizacién de las naciones-Estados que conocemos. Las novelas histori
cas y de costumnbres inventaron personajes de fiecion que muy pronto se
convirtieron en arquetipos nacionales, como el gaucho joven de Ismael,
casi un nifio, que Acevedo Diaz, imaginé participando en las huestes de
Artigas. O bien pintaron atmésferas sociales que la posteridad tuvo por
los frescos mas verosimiles de una época y de un conflicto, eomo sucedié
con Ia pintura de la ciudad de Santiago, convulsionada por las jornadas
Tevolncionarias de 1851, que Blest Gana compuso en su Martin Rivas
a partir de las formulas romédnticas y realistas de Hugo en Los misera-
bles. El ensayo, entre el positivismo del argentino Carlos Octavio Bunge |
¥ el “arielismo” —una suerte de espiritualismo laico— del uruguayo
Rod6, replantes la cuestién de los determinantes y del destino de la
cultura hispanoamericana: el mito de la dieotomia civilizacién-barbarie
°° Para un estudio reciente de estos debates, véase Natalio Botana, La libertad poise
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES ser
“se transmuté en el mito de los enfrentamientos entre el progreso y la
Jaza, aunque debamos subrayar que las valoraciones de esos términos
getuvieron muy lejos del consenso; claro est, positivistas y arielistas
© Gigcutian sobre las vias materiales y espirituales del progreso y diferian
| en su apreciacién acerca de las cualidades de las razas. Pero los arielis-
© {as terminaban por reconocerse a si mismos también como “modernistas”,
yale deci, hijos de una modernidad dinémica y expansiva. Entretanto,
Ja poesfa argentina destigaba la figura del gaucho de la relacion de
cuasiidentidad con la barbarie donde la habia colocado Sarmiento y
hacia de aquélla la sustancia de un mito nuevo: el ‘opos del paisano, hijo
de la tierra, jinete libro, hombre espontéineo, honesto y valiente, victi-
ma de la injustieia, del despotismo de los funcionarios nombrados por
l gobierno de las ciudades, martir de una tradicién aniquilada por el
progreso que habian importado los forasteros e inmigrantes. Juan Mo:
reira, Martin Fierro, Santos Vega, compusieron el modelo antropologico
nacional del eriollismo, un movimiento de rafces populares y campes-
tres que gané en los afos setenta y ochenta del siglo x1x los ambientes
literarios y artisticos de Buenos Aires,!°! y que por fin se voleé a la poli-
tica al abrirse paso el nacionalismo no tanto como un partido sino como
una tendencia difusa de aceién prictica e ideotégica en los aos veinte,
Con ut Tabaré de Zorrilla de San Martin, la poosfa del otro lado del Plata
uuperaba el mito indigena aunque, en lugar del Atahualpa del hira-
no, iba al rescate del aborigen local, del charria extinguido que habia
perdurado gracias al mestizaje en los soldados eriollos de Artigas (Zo-
rmilla eseribié también una Epopeya de Artigas) y que sobrevivia en los
caracteres psicolégicos del uruguayo moderno.
Roferirnos a todos estos temas nos llevaria a internarnos en una his-
toria social de las letras y del pensamiento, empresa para la que no es-
tamos habilitados y que excede los limites de un capitulo en una obra
colectiva, Nos permitimos por eso dejar apenas sefialados algunos hitos
y ocuparnos en adelante slo de la actividad mitopoiética que se realizé
fn los grandes espacios publicos de las ciudades, mediante transforma-
cioves en la planta y en el relieve urbanos, y tendiendo una red de monu-
mentos a partir de la cual las élites formaron y nutrieron una memoria
colectiva. De aht que hayamos llamado monumental a esta sltima etapa
de nuestro anélisis, En cierto modo, el calificativo conservaria su validez
si quisiéramos abarcar con él los aspectos historiograficos y literarios
que resehamos en el apartado anterior, pues los grandes relatos de la
historia y de la fiecion fueron también monumenta en el sentido gené-
201 Adolfo Prieto, Bl discurso erillista en ta formacion de la Argentina moderna, Sud
americana, Buenoe Aires, 1988
465 LA CONSTRUCCION DE 108 IMAGINARIOS
rieo de todo aquello que es eapaz de suscitar un recuerdo; fueron Iq
equivalentes en las naciones amerieanas modernas de los monumency
rerum gestarum de que hablaba Cicerén para sefialar la totalidad de
cultura antigua y la herencia inmaterial de Roma, E
Antes que cualesquiera otras ciudades de la regién, Buenos Aires
Santiago iniciaron el proceso de transformacién sistomitica que hal
de romper definitivamente con su aspecto de poblaciones coloniales ¢.
convertirlas en urbes modernas “a la europea”. De la década de I
Proceden las primeras esculturas de bronee, colocadas en paseos publi,
os en una y otra de esas capitales, En 1860 se erigié una estatua de Diet
0 Portales, hecha por el artista franeés J. J. Perraud, frente al Palacia
de la Moneda en Santiago; antes quo a la Patria Vieja, a O'Higgins o al
‘movimiento emancipador, el régimen portaliano se homenajeaba y s¢
remitia a sf mismo como punto de partida de la nacionalidad. Solo en
la década de 1870, tras el retorno de los liberales al poder y el nombra.
miento de Vicuia Mackenna como intendente de Santiago, la ciudad
tuvo sus monumentos a los hombres de los tiempos de la Independens
cia: O'Higgins en primer lugar (1872), Freire, Carrera, :
Del otro lado de la cordillera, en eambio, a instancias del futuro pre«
idente Mitre, los portefios conmemoraron a San Martin y al espiritu de
la revolucién americana. En 1862, sobre la barranca del Retiro, se inau-
gure Ia estatua ccuestre de ese guerrero de la independeneia, una obra
encargada aj francés Louis Joseph Daumas, Mitre hablo en ia ocasion
¥ presents al personaje como libertador, héroe del pasado, modelo del
futuro, sintesis de virtudes civieas y morales cuyo recuerdo habia de ili
minar Ia politica practica del presente, dirigida a lograr la unién nacio-
nal definitiva.1°2 El programa gubernativo de una iconografia monu-
mental pava Buenos Aires continué Iuego en el proyecto de la estatua
eeuestre cle Belgrano, inaugurada en 1873 por Sarmiento, el sucesor de
‘Mitre en la presidencia. El sanjuanino dedieé entonces su discurso a
reflexionar sob» el significado de la bandera creada por Belgrano, la
cual fue presentada como un sfmbolo mas bien de la nacién fatura que
de la historia acontecida.1® Fl tercer monumento eivico de Buenos Aires
Se erigid en 1878 para honrar a un extranjero, el italiano Giuseppe
Mazaini. Se trataba, en realidad, de una muestra del agradecimiento
de la colectividad inmigrante italiana a la hospitalidad argentina; pero
sila opinion de 10s partidos y de la prensa habia saludado undnime les
18 Bartolomé Mitre, Arengas, Biblioteca de “La Nacién’, Buenos Aires, 1902.
8 Adolfo Luis Ribera, ‘La eacultura’,en Academia Nacional de Bellas Artes, Histo:
(a general del arte en la Argentina, tv, Instituto Salociano de Artes Graffeas Buca
Ales, 1985, pp. 174-182,
\MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES, 469
jpaugurociones de las estatuas de San Martin y de Belgrano, en este
sso hubo una polémica encendida que enfrenté a los catétieos y a los li-
~ ferales. Los primeros se sentian insultados porque se rendfa tributo a
"tn enemigo manifiesto del papado. Los liberales aprovechaban para ex:
poner su credo laico de fraternidad universal. Y aslo hizo inalmente
Ur propio ministro de instruccién publica de 1a nacién, José Maria Gu-
Gerrez, cuando descubrié el monumento y dijo que, por su emplaza-
iyento tan préximo al puerto, la figura marmérea de Mazzini, un “pen-
Jador nacido en otro hemisferio”, simbolizarfa para los inmigrantes la
generosidad de una tierra abierta a todas las influencias benéfieas dal
mundo.
‘En 1880, por fin, e] gobierno argentino organizé la mas grande cere-
monia del siglo, la repatriacién de los restos del general San Martin y
Ia inauguracisn de su mausoleo en la catedral de Buenos Aires. Ya en
1877, el presidente Avellaneda se habfa preguntado puiblicamente dén-
de estaba el sepulero del précer para ir “en piadosa romerfa a rendirle
honores fiincbres en el aniversario de sus batallas”.1° En 1879, el mi
nistro plenipotenciario ante el gobierno de Francia, Mariano Balearce,
habia encargado al escultor Carriere Belleuse la realizacion de aquella
tumba monumental y habia nombrado un comité de expertos france-
ses para que supervisaran los aspectos estéticos y simbélicos de la obr
Tos peritos aconsejaron que las alegorias de las tres repablicas libera-
das por San Martin (Argentina, Chile y Per) representaran en sus
ftributos “el eardcter de los elimas y de las razas” de esas naciones.
Balearce corrigié la sugerencia y orden6 al escultor tallar las tres figu-
ras de mujer con sus eabezas cubiertas por el gorro frigio; de este modo
< simbolizaban, segan e] ministro, “mejor las tres republicas, en el
estado de eivilizacién, de libertad y de progreso en que se encuentran,
{que no lo estarfan si fueran representadas con alegorias referentes al
tiempo de la conquista de los espafioles”.°° Las intenciones emblema-
ticas estaban claras: al rechazo del pasado hispénico colonial se corres-
pondfa una exaltacién de la libertad y de la forma republicana que era,
‘hl mismo tiempo, un precipitado de ia historia revolucionaria y un ho-
rizonte del porvenir.
‘Ya hemos dicho que el acceso de Vicula Mackenna a la intendeneia
de Santiago inicié una época de reformas urbanas importantisimas,
198 La Prensa, 19 de marzo de 1878.
tte Chtado en Oscar F Haedo, “El mausoleo de San Marti, La Nacién, 13 de agosto
ae 1978,
te Gitado on JM. Bedoya, “El mausaleo de San Martin: nuevos aportes para eu Dis
toriet Boletn del Instituto Historico de fa Ciudad de Buenos Aires, aon, mim, 1981,
pp iszt
del corro Santa Lucia, promontorio que él mismo compre ae x
¥ doné al municipio completamente reformado, El cerry hal 5
comenterio de disidentes, suicidas y excomulgados, Por eso, Vi
poner allf una placa recordatoria de los “expatriados del Ci
‘ervido de
icuria hizo
organizadas con motivo del centenario de la revolucign en 1910.08
pie isl manera que Santiago, Buenos Aires tuvo su parque pablco
dlesde el momento en que el presidente Sarmiento resolvib dat see ee
no a los jardines de la antigua residencia de Rosas en pi Paraie conocido
ro Seatisco Encina,Bossyo,t. , pp, 1922-1829; B.C. Ehorh et, Album Guin del
‘corre Santa Lucia, Santiag, 1910,
aan at Mackenns, Una pereprinacién a trans dele calle de Santogn Miran
4, Santiago, 1902
Bs, pp nacre Araultecura y urbaniome en Hispanoamérie,Ctedrs, Mai
1983, pp, 629-552.
MITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALES an
Afines de siglo, el arquitecto paisajista francés, Carlos Thays, redisené
‘otalidad del parque sobre la base de un programa de plantacién de es-
pecies europeas y americanas, que se pretendié fuera un simbolo del
meuentro de razas y culturas en el Nuevo Mundo. ¥ en el centro de ese
| yasto jardin, se levant6 en el allo 1900 una estatua de Sarmiento, espe-
| gialmente encargada a Auguste Rodin, Eduardo Schiaffino, director del
| Museo de Bellas Artes, habia insistido en que no otro sino Rodin, el Mi-
quel Angel de la modernidad, el maestro de un nuevo pathos conseguido
| mediante el trabajo arduo de las superficies y el juego de la luz, era el
"artista adecuado para representar el gigantismo de aquel hombre de
pensamiento y de accién, transido por el conilieto que é! mismo habia
sintetizado en su eélebre dicotomia eivilizacién-barbarie. Pero la figura
fundida en bronce por Rodin recreé la energia de Sarmiento con tal in
tensidad y trascendié a tal punto el parocido, que ol monumento terminé
produciendo un sentimiento de rechazo en la opinién argentina. Sin em-
‘argo, la alegoria del pedestal fue aceptada porque encerraba un senti-
do mas univoco: Apolo, el dios de la luz, vencia a la serpiente Python,
simbolo de las tinicblas y de la ignorancia. La representacién mitolégi-
ca diluia las ambigtiedades y sublimaba al civilizador, al maestro que,
por encima de otras identidades, las élites y la gente comtin, én una
situacién de convergencia cultural infrecuente, querian ver ensalzados
en Sarmiento.t1°
El mito de la dicotomia eivilizacion-barbarie se partié en sus compo-
] _ nentes, desde la década de 1880 en adelante, cuando el régimen institu-
. ional argentino se mostré consolidado. La civilizacién pas6 a ser mas
bien sinénimo del progreso y del bienestar, simbolizados por los atribu-
tos de la labranza, del comercio, de la industria, que acompaftaron pro-
fasamente a las alegorias monumentales de la nacién republicana,
Mientras tanto, la barbarie se confundié con el mito de la tiranfa, el
*| cual, ya a mediados del siglo xix, habia comenzado a disenarse a partir
“| della, Claro que ese mito no era representable en imagenes; se aludia
a 61 s6lo mediante el discurso verbal en los actos de homenaje a quienes
habian combatido a Rosas, el tirano por antonomasia. Los historiadores
inspiraban esas operaciones y precisaban su significado. Cuando en.
1887, por ejemplo, fue inaugurada en Buenos Aires la estatua de Lava-
Ue, el propio Mitre habl6 para reivindicar en la lucha contra Rosas la
continuacion de los esfuerzos de la independencia por construir una na-
cion sobre la base del respeto a las libertades politieas. Lavalle habia
6 Julio Imbert, Naturaleza y arte: Parque 3 de Febrero”, en Manrique Zago (comp).
ucnos Aires sus esculturas, Buenos Aires, 1981, pp. 128-167
an. LA CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
vislumbrado, seguin Mitre, el horizonte aleanzado por las presidenciag
constitucionales posteriores a 1860. “Lavalle —decia el orador— es la
personifieacién en mérmol del porteno poseido de espiritu nacional "1
El general Mitre retrataba, en realidad, una prefiguracién idealizada de
sf mismo.
Nadie tuvo dudas acerea del sentido de Ia celebracién del Contena-
rio de 1810: se trataba de festejar el primer siglo de existencia de toda
Ja nacion argentina por sobre el aniversario de la revolucién de Bue-
nos Aires. Los tres poderes del Estado federal, el municipio porte,
las asociaciones de vecinos, que usaron el sistema de la “suscripcién
popular”, y las eolectividades de inmigrantes, que dispusieron del apo.
yo de los gobiernos extranjeros, compitieron para colocar, como hitos
en el espacio de Ia ciudad, los monumentos que habian de afirmar la
memoria colectiva alrededor de los proceres, las instituciones, as ideas
politicas, los movimientos de las gentes llegadas al pats desde todas par-
tes del mundo. Se proyect emplazar un monumento a la Independen-
cia en la Plaza de Mayo y se exhibieron las maquetas presentadas al
concurso'convocado con ese fin. Mas de 400000 personas visitaron la
exposici6n; finalmente el gobierno resolvié erigir un enorme conjunto
arquitecténico y escultérico en homenaje a los congresos constituyen-
tes argentinos frente al palacio legislativo."!? Los recordatorios de las
coleetividados fueron particularmente imponentes y contribuyeron a
reforzar el mivo de la inmigracién, entendida como el factor humano fun-
damental en el proceso de desarrollo de la riqueza nacional. Esta no-
cin hubo de encontrar resistencias entre ciertos grupos de la élite. La
“preoeupacién por el problema de la nacionalidad” habia aflorado en
Jos ambientes de la cnltura oficial al fin de los aftos ochenta,!"? pero con
el nuevo siglo ereei6 la sensacién de un riesgo firme de que la imagina-
da identidad argentina, surgida de las guerras de la independencia y de
Jas luchas por la organizacién constitueional, se fragmentase hasta
perderse en la dispersin de multiples earacteres nacionales, importa-
dos por los inmigrantes. La restauracion nacionalista, un ensayo de
Ricardo Rojas publieado en 1909, presenté estos puntos de vista con
bastante éxito en los efrculos intelectuales y politicos. Incluso algunos
sectores de la educacién sistematiea fueron ganados por los sentimien-
11 Bartolomé Mitre, Obras complei |s, Buenos Aires, 1960, vol. xvi, t 1: Disewrs05,
326. v
"2 Julio E. Payro, “La escultura”,e Academia Nacional de Bellas Artes, Historia
general del arte en la Argentina, tv, Buenos Aires, 198, py. 209-21
3 Véase al respecto el articulo de Lilia A. Bertoni, "Construir la nacionalidad: be
toes, estattuas y fiestas patiss, 1887-1891", Bolen del Tnatituta de Historia Argentina Y
Americana Dr Emilio Ravienani, nim. 5, pp. 77-111
.ITOS Y SIMBOLOGIAS NACIONALBS 413
“tase alarma.*™ Rojas pensaba que la bsqueda de las rafces del alma
7 frventina debfa de ser ampliada al pasado hispanico colonial; la inten-
= es tuvo su correspondencia en el plano urbanistca, pues la misma Ley
© Ger Centenario, que previé todos Tos detalles de los festojos y homena-
Jes.ordend la construcen de un monument a Espasa que exaltara ala
serre patria como potencia cviizadora Lo certo es que esta empresa,
qpedita on el horizonte mitopoistice de la nacién republican, encontré
‘Ratsteneias, pues de otro modo no podria explicarse el hecho de que
‘Artaro Dresco, el escultor encargado de la obra desde 1910, hubiese de
auardar hasta 1996 para verla inauigurada, en un contexto politico con
Servatior mas pérmeable a un tradicionalismo que se habfa hecho mar-
tadamente hispanfiloy clerical. "!>
“Ahora bien, Buenos Aires ha tenido un sitio peculiar que ha funcio
nado como un organismo simbolico nacional a lo largo de toda la vida
Independiente, una especie de imagen refleja, en la idealidad de la tras-
cendencia, de esa ciudad que es también, por i misma, una sintesis em-
blomitica del pats entero. Nos referimos al cementerio de La Recoleta,
Jnnuggurado on 1822, donde la escultura faneraria ha multipicado los
retratas de Tos héroes las alegorias delas ideas y valores, ls represe
faciones de los fasts, de las batallas, de los debates, al punto de construir
tun verdadero teatro de la historia a la manera de lo gabinetes de la me-
mnoria que imaginaron algunos pensadores fantasiosos del Renaci
th toN°Y si bien La Recoleta ha sido el espejo del imaginario de las
lites, tambien el pueblo To ha hecho suye, porte ali descansari dos, por
Jo menos, de sus mas grandes figuras mities, el socalista Alfredo Pala-
cios y Evita Perén
"Tal vez nos hemos detenido mucho en Buenos Aires, pero el hecho se
justiiea por evanto que esa ciudad ha reunido en su historia Ia totali-
dad de los hechos tipicos —urbanisticos, sociales y simbolicos— que
prviemos encontrar en las otras capitales del cono sur. Sobre Santiago
fe Chile, algo hemos dicho ya, pero agreyremos que las coletividades
textranjeras colocaron en esa ciudad varios mojones monumentales en
Jos que se entreteieron Tos mitos del progreso, de la nmigracion y de
Ia iosinerasia nacional; la eolonia alemana regals la Fuente del Tra
ajo v del Progreso, Francia el Monumento al Arte, ambas obras en el
Parave Forestal y 1a colonia italiana don6 wun recordatorio ala raz
|
16 A posarde sus enfoques algo exaltados, 8 interesante consultar sobre el tema ol
bro de Carles Eseude, Bl fracaso del proyecto argentino. Educoci e ideotogta, Institut
Torcuato di Tella-Coniet, Buenos Aires, 1990
2 BLT Espantoco, M. F.Galesio, M: Renard, M. C. Serventiy A. van Deurs, Las mo-
umentos, fos eontenarios y ta euestion dela identidad. inédite.
THN Beances A Yates Bl arte de la memoria, Tasrus, Madrid, 1974,
am 1A CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS
chilena. Respecto de Suere, la capital boliviana, seftalemos el contra.
Punto entre el cementerio monumental, que es una pequena Recoleta, y
{a repiblica). ¥ acerca de Montevideo, advirtamos la centralidat fisica,
1006 ggualy simbélica que el palacio legialativ, levantado ence
1906 y 1925, ha asumido para los habitantes de esa ciudad
Al finalizar nuestro itinerario, pareceria que las naciones americanas
snazprgton, al cabo de un siglo desde la guerra de la indepeneneis i
fos xima due enuncié Sarmiento en sus Recuerdos de provincia st, J
tos pueblos cultos [..] por los libros, los monumentos 4 Ie ensenianza,
conservan las méximas de los grandes maestros [..]° 217
Cabria preguntarse si acaso se ha cumplido el anhelo carnavalesco y
Tee magor Que el sanjuanino dej6 expresacio en una humorada de save,
los mismos Recuerdos:
ee
10h, vosotros, compatieros de gloria en aquel dfa memorable!
sivivierais! Barrilito, Velita
2 amma Sarmiento, Recuerdos de provincia, Salva, Estella Navarra, 1970, p86.
48 biden, p. 121
También podría gustarte
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- La forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación: Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitivaDe EverandLa forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación: Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitivaAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Escrituras Silenciadas. El Paisaje Como Historiografía - José F. Forniés Casals & Paulina Numhauser (Eds.)Documento616 páginasEscrituras Silenciadas. El Paisaje Como Historiografía - José F. Forniés Casals & Paulina Numhauser (Eds.)Paulo Barsena100% (2)
- Presentización e Imagen DialécticaDocumento3 páginasPresentización e Imagen Dialécticajuliana_justa_1Aún no hay calificaciones
- Lukacs Conversaciones Con HauserDocumento59 páginasLukacs Conversaciones Con HauserDaniel Rodriguez100% (2)
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Arte e Investigación - Año 14 - Número 8Documento172 páginasArte e Investigación - Año 14 - Número 8Daniel VelandiaAún no hay calificaciones
- Colección Completa de Las Obras Del Gra PDFDocumento325 páginasColección Completa de Las Obras Del Gra PDFrolandgomezAún no hay calificaciones
- Novedad Cascaborra Febrero 2020Documento5 páginasNovedad Cascaborra Febrero 2020Alain Villacorta FernándezAún no hay calificaciones
- La Aventura de La Filosofía Francesa - Alain BadiouDocumento254 páginasLa Aventura de La Filosofía Francesa - Alain BadiouDavid Hernández100% (1)
- Cual Era La Situación Social de Sociedad en Europa en El Siglo XVDocumento2 páginasCual Era La Situación Social de Sociedad en Europa en El Siglo XVLalo IbarraAún no hay calificaciones
- 16.02.26 - Lyons - para VictoriaDocumento3 páginas16.02.26 - Lyons - para VictoriaPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Fuentes Literarias e Historia SocialDocumento12 páginasFuentes Literarias e Historia SocialPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Cubismo, Futurismo y Constructivismo - NASHDocumento61 páginasCubismo, Futurismo y Constructivismo - NASHGustavoAún no hay calificaciones
- Como Se Comenta Un Texto LiterarioDocumento99 páginasComo Se Comenta Un Texto LiterarioCecilia QuirascoAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofia en El S. XX-DelacampagneDocumento39 páginasHistoria de La Filosofia en El S. XX-Delacampagnejuancar85100% (2)
- Las Aventuras de PinochoDocumento16 páginasLas Aventuras de PinochoKarito VeAún no hay calificaciones
- Revista AquelarreDocumento126 páginasRevista AquelarreRoberto Aquiles Tomas VillaflorAún no hay calificaciones
- Arte para La Paz. José Antonio García HernándezDocumento4 páginasArte para La Paz. José Antonio García HernándezComocantar1Aún no hay calificaciones
- Bibliografia NerudaDocumento29 páginasBibliografia NerudaCaro Torres100% (1)
- 21Documento271 páginas21ElimaragfAún no hay calificaciones
- 2011-03-ARQUITRAVE-Revista Colombiana de Poesía - # 50-José Manuel Caballero Bonald PDFDocumento106 páginas2011-03-ARQUITRAVE-Revista Colombiana de Poesía - # 50-José Manuel Caballero Bonald PDFE.F. WidmannAún no hay calificaciones
- Greenberg, Clement, Vanguardia y KitschDocumento19 páginasGreenberg, Clement, Vanguardia y KitschtellezalfredoAún no hay calificaciones
- BibliografíaDocumento3 páginasBibliografíaSantiago RebellesAún no hay calificaciones
- Arteamerica, Gerardo Mosquera, PDFDocumento10 páginasArteamerica, Gerardo Mosquera, PDFUn BigoteAún no hay calificaciones
- 08 - Baudelaire Critica de Arte Literaria y MusicalDocumento8 páginas08 - Baudelaire Critica de Arte Literaria y MusicalCarlosMassCantoAún no hay calificaciones
- Como Se Comenta Un Texto LiterarioDocumento14 páginasComo Se Comenta Un Texto LiterarioJose Luis Martinez CansinoAún no hay calificaciones
- Los Ciclos Poeticos de Jose Manuel Caballero BonaldDocumento18 páginasLos Ciclos Poeticos de Jose Manuel Caballero BonaldNuria Contreras ContrerasAún no hay calificaciones
- Gnoseologia Cátedra Garcia 2020Documento52 páginasGnoseologia Cátedra Garcia 2020saraAún no hay calificaciones
- Introducción de Narratología A La Teoría de La Narrativa Por Mieke Bal - Averigüe Por Qué Me Encanta!Documento2 páginasIntroducción de Narratología A La Teoría de La Narrativa Por Mieke Bal - Averigüe Por Qué Me Encanta!Joy LuaAún no hay calificaciones
- Huellas2014web PDFDocumento162 páginasHuellas2014web PDFhistorysilviaAún no hay calificaciones
- Coloquio de Los CentaurosDocumento6 páginasColoquio de Los CentaurosMariana CerrilloAún no hay calificaciones
- DAMISCH HUBERT - Montaje Del Desastre PDFDocumento8 páginasDAMISCH HUBERT - Montaje Del Desastre PDFMalena AzulAún no hay calificaciones
- Lionello Venturi - Historia Del La Crítica de Arte - 01Documento24 páginasLionello Venturi - Historia Del La Crítica de Arte - 01JohnFredyMarínCarvajal100% (2)
- Vargas Llosa - Cien Años de Soledad. Realidad Total, Novela TotalDocumento4 páginasVargas Llosa - Cien Años de Soledad. Realidad Total, Novela TotalMartín Hernán Iovine FerraraAún no hay calificaciones
- Capítulos de Larry Shiner-La Invencion Del ArteDocumento82 páginasCapítulos de Larry Shiner-La Invencion Del ArteMarisa Gallo100% (1)
- El ArteDocumento31 páginasEl ArteMichelle Cervantes100% (2)
- Somos El Tiempo Que Nos Queda de JM Caballero BonaldDocumento13 páginasSomos El Tiempo Que Nos Queda de JM Caballero BonaldMario Carroll FerreiraAún no hay calificaciones
- Greenberg - La Pintura Moderna y Otros Ensayos - Edición Félix Fanés - SiruelaDocumento51 páginasGreenberg - La Pintura Moderna y Otros Ensayos - Edición Félix Fanés - SiruelaMaga M. DíazAún no hay calificaciones
- El Jardín Monástico Medieval (Siglos IV-XI) - Testimonios LiterariosDocumento42 páginasEl Jardín Monástico Medieval (Siglos IV-XI) - Testimonios LiterariosArtemio Manuel Martinez TejeraAún no hay calificaciones
- Mil y Una Voces 1Documento180 páginasMil y Una Voces 1Giancarlos SánchezAún no hay calificaciones
- Mark Ryden - Abstract MeatDocumento5 páginasMark Ryden - Abstract MeatBelén J EstradaAún no hay calificaciones
- Foucault y El Arte, Del Modernismo A La BiopoliticaDocumento14 páginasFoucault y El Arte, Del Modernismo A La BiopoliticaFabiola Flores CruzAún no hay calificaciones
- Mitología en Coloquio de Los CentaurosDocumento29 páginasMitología en Coloquio de Los CentaurosJohel Pastrana100% (1)
- Donald Judd - Objetos Específicos - in Escritos de ArtistasDocumento11 páginasDonald Judd - Objetos Específicos - in Escritos de ArtistasSabrina VI100% (1)
- DI1 - Leonardo Da Vinci - Cuaderno de BitácoraDocumento11 páginasDI1 - Leonardo Da Vinci - Cuaderno de BitácoraGonzalo SavoginAún no hay calificaciones
- El Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político, MercancíaDocumento14 páginasEl Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político, MercancíaMiguel Alejandro Bohórquez Nates100% (2)
- DEL RIO, Inés, Arte RomanoDocumento33 páginasDEL RIO, Inés, Arte RomanoMarianaAún no hay calificaciones
- El Arte Moderno - Giulio Carlo Argan - Clásico y RománticoDocumento63 páginasEl Arte Moderno - Giulio Carlo Argan - Clásico y RománticomiketorelloAún no hay calificaciones
- Alfonso Reyes y la historia de América: La argumentación del ensayo histórico: un análisis retóricoDe EverandAlfonso Reyes y la historia de América: La argumentación del ensayo histórico: un análisis retóricoAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Waldo Ansaldi America Latina La Construccion Del Orden Tomo 2 (PP 85 142)Documento30 páginasWaldo Ansaldi America Latina La Construccion Del Orden Tomo 2 (PP 85 142)Paulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Richard Graham-Cap 10 - Historia de América Latina. VIDocumento41 páginasRichard Graham-Cap 10 - Historia de América Latina. VIPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- De Carvalho-Bethell-cap 9 - Historia de América Latina. VIDocumento59 páginasDe Carvalho-Bethell-cap 9 - Historia de América Latina. VIPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Waldo Ansaldi Giordano Tomo 2 Selección Cap 5Documento38 páginasWaldo Ansaldi Giordano Tomo 2 Selección Cap 5Paulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Murilo de Carvalho La Formacion de Las Almas Capítulo 3 Tiradentes - Un Héroe para La RepúblicaDocumento17 páginasMurilo de Carvalho La Formacion de Las Almas Capítulo 3 Tiradentes - Un Héroe para La RepúblicaPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Waldo Ansaldi Verónica Giordano Capítulo 4: El Orden en Sociedades de Dominación OligárquicaDocumento117 páginasWaldo Ansaldi Verónica Giordano Capítulo 4: El Orden en Sociedades de Dominación OligárquicaPaulo Barsena67% (3)
- Borges y El Expresionismo Alemán PDFDocumento15 páginasBorges y El Expresionismo Alemán PDFPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Alan Knight - Panorama General de La Gran Depresión en América LatinaDocumento54 páginasAlan Knight - Panorama General de La Gran Depresión en América LatinaPaulo Barsena100% (1)
- Astarita Responde AnsaldiDocumento29 páginasAstarita Responde AnsaldiPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- BELTING - Antropologia de La ImagenDocumento18 páginasBELTING - Antropologia de La ImagenPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Macfarlane - Brujeria en La Inglaterra Tudor y EstuardoDocumento8 páginasMacfarlane - Brujeria en La Inglaterra Tudor y EstuardoPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- San Petersburgo - Entre El Mito y La Realidad-Laura ZuminDocumento26 páginasSan Petersburgo - Entre El Mito y La Realidad-Laura ZuminPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Los Orígenes Del Poder en MesoaméricaDocumento24 páginasLos Orígenes Del Poder en MesoaméricaPaulo BarsenaAún no hay calificaciones
- Raymond Williams (2001 (1980) ) Cultura y Sociedad 1780-1950. El Artista Romántico.Documento8 páginasRaymond Williams (2001 (1980) ) Cultura y Sociedad 1780-1950. El Artista Romántico.Paulo BarsenaAún no hay calificaciones
- 02) Los Límites de La Representación. Nuevas Hipótesis Sobre Un Viejo Problema Histórico y TeóricoDocumento20 páginas02) Los Límites de La Representación. Nuevas Hipótesis Sobre Un Viejo Problema Histórico y TeóricoPaulo BarsenaAún no hay calificaciones