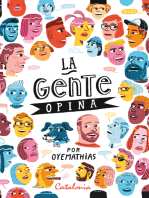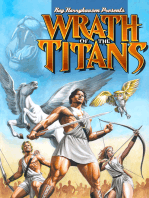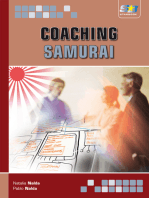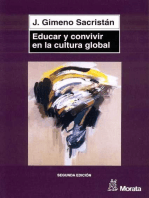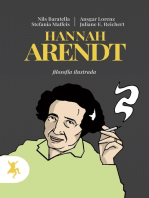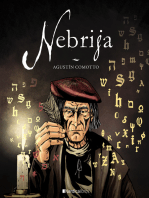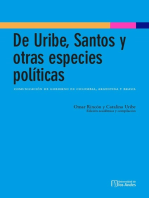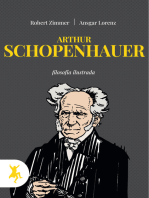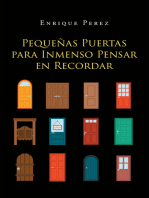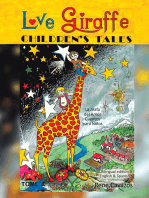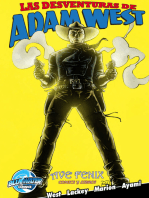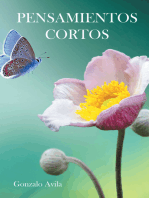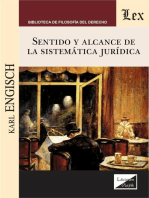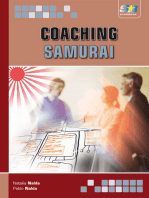Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Levinas E de Otro Modo PDF
Levinas E de Otro Modo PDF
Cargado por
Alejandra Díaz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas25 páginasTítulo original
62521936-Levinas-E-De-otro-modo.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas25 páginasLevinas E de Otro Modo PDF
Levinas E de Otro Modo PDF
Cargado por
Alejandra DíazCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 25
HERMENEIA
26
Emmanuel Levinas
De otro modo que ser,
o mas alld de la esencia
Ediciones Sigueme - Salamanca 1987
3
Sensibilidad y proximidad
1, Sensibilidad y conocimiento
La verdad no puede consistit en otra cosa que una exposicién
del ser a s{ mismo en medio de una singular inadecuacién que es,
al mismo tiempo, igualdad; una particién en la cual la parte vale el
todo, en la cual la parte es imagen del todo. Se trata de una imagen
acogida inmediatamente sin sufrir modificaciones, una imagen sen-
sible, Pero la distancia entre la imagen y el todo impide a la primera
permanecer en su fijeza; debe mantenerse a los confines de ella
misma o més allé de sf misma para que la verdad no sea parcialista
ni parcial. Es necesario que la imagen simbolice el todo. La verdad
sonsiste para el ser, del cual las imagenes son el reflejo al mismo
tiempo ‘que el simbolo, en identificarse a través de nuevas image-
nes. El simbolo es percibido o instaurado y recibe su determinacion
en la pasividad y la inmediatez, 0, si se prefiere, en la concrecién
sensible; pero en una inmediatez que, dentro del saber de la ver-
dad, siempre se reprime. Por tanto, el saber es indirecto y tortuoso.
Se produce a partir de la intuicién sensible, que es ya de lo sensible
orientado hacia aquello que en el seno de la imagen se anuncia mas
allé de ella, esto en tanto que esto 0 en tanto que aquello; un esto
‘que se despoja del limbo de la sensibilidad en el cual, no obstante,
se mantiene reflejado; la intuicidn es ya la sensibilidad convirtién-
dose en idea de otro esto en tanto que tal, aura de otra idea, aber-
tura dentro de la abertura. Encajonamiento de ideas, sin prejuzgar
para nada su resorte (analitico, sintético, dialéctico) que permite
hacer salir una idea de otra; tampoco prejuizga el duro trabajo de la
investigaciOn «experimental» o «racional» (siempre de modo con-
creto adivinacién e invencién) que explicita esas implicaciones, que
saca un contenido» de otro, que identifica esto y aquello. Mo-
vimiento «subjetivo» del saber que, de este modo, pertenece a
la esencia misma del ser, a su temporalizacién dentro de la cual Ia
17
esencia adquiere sentido y la imagen ¢s ya idea, simbolo de otra
imagen; algo que es, al mismo tiempo, tema y obertura, diseiio y
transparencia. Movimiento subjetivo que, no obstante, pertenece @
la propia indiferencia del noema respecto de la noesis y del pensa-
dor, que en ella se absorben y se olvidan
El saber, la identificacion que entiende o pretende esto en cuan-
to tal, el entendimiento no se mantiene, pues, en la pura pasividad
de lo Sensible. Ya lo sensible en tanto que intuicin de una imagen
es «pretensidn». La «intencion» que anima la identificacién de esto
en tanto que esto o aquello es «proclamacién», «promulgacién» y,
por tanto, lenguaje, enunciado de un dicho. La primera ruptura
on la pasividad de’lo sensible es un decir en correlacién con un
dicho 's Esta es la raz6n por la que todo saber es simbélico y aboca
2 una formula linguistica, :
“Tocamos con ello un punto ambiguo en torno al cual se organiza
todo nuestro diseurso. El Decir que enuncia un Dicho es dentro de
Jo sensible la primera «actividad» que determina esto como tal;
pero esta actividad de determinacién y de juicio, de tematizacion y
Ge teoria sobreviene en el Decir en tanto que puro «para el Otro»,
pura donacién de signo, puro «hacerse signo», pura ex-presion de
51, pura sinceridad, pura pasividad; salvo en el caso en que se pu-
diese mostrar el viraje de este Decir (pura expresion de sf en la
donacién de signo a Otro, lenguaje anterior al Dicho) en Decir que
enuncia un Dicho. Ya se verd la nominalizacion del enunciado, que
To corta de su proposicién al Otro, el Decir que se absorbe en lo
Dicho, que ofrece en la «fabula» una estructura en la cual las pal
bras de la lengua viviente inventariadas en los diccionarios, pero
sistema sinerénico para quien habla, encuentran sus puntos de
apoyo.
F Como quiera que ea, fo Dicho no viene @afadise a un saber
previo, sino que es la actividad mas profunda del saber, su propio
Simbolismo. Por lo tanto, el simbolismo dentro del saber no es el
Tesultado de una frustracién, el sucedsneo de una intuicién que
falta, el «pensamiento signitivor «no plenificado» de Husser!, sino
que es lo més alld de lo sensible ya dentro de la intuicion y lo mas
alld de la intuicién dentro de la idea. Que el saber sea conceptual
Y simbélico no es, por tanto, el mal menor de un pensamiento inca-
paz de abrirse intuitivamente sobre la «cosa misma». De suyo la
abertura sobre el ser es imaginacin y simbolismo; lo develado en
1. Cf. nuestro estudio Langage er proximité, en el libro En décousrant Péis-
fence, 217,
18
tanto que tal se desborda como simbolo de esto en aquello; lo deve-
lado en cuanto tal es identificado en.esto como aquello; por tanto,
pretendido y dicho de modo conjunto. Por ello, el saber es siempre
4a priori, més alld del juego de los reflejos al que se remite la llama-
da intuicién sensible. El entendimiento sin el cual la imagen se
inmoviliza tiene la autoridad de una instancia suprema y soberana,
en tanto que proclama y promulga la identidad de esto y aquello;
ello es algo que se le reconoce desde hace tiempo en filosofia bajo
el titulo de espontaneidad del entendimiento,
toda abertura comporta entendimiento, la imagen dentro de
la intuicién sensible ha perdido ya la inmediatez de lo sensible. La
exposiciOn a la afeccién, la vulnerabilidad sin duda no tiene a signi-
ficacién de reflejar el ser. En tanto que descubrimiento y saber, la
intuicién sensible pertenece ya al orden de 10 dicho, es idealidad.
La idea no es una simple sublimacién de lo sensible. La diferencia
entre sensible e idea no es la que lleva a distinguir entre conoci-
mientos mas 0 menos exactos o entre conocimiento de lo individual
y lo universal. Lo individual en tanto que conocido esté ya de-sen-
sibilizado y referido a lo universal en la intuici6n. Por 10 que res-
pecta a la significacién propia de lo sensible, es algo que debe des-
cribirse en términos de gozo y herida, que son, como veremos, los
términos de la proximidad.
La proximidad, que serfa la significacién de lo sensible, no per-
tenece al movimiento cognoscitivo, a la operacién dentro de la cual
la idea que la palabra substituye a la imagen del ente, «agranda el
horizonte» del aparecer reabsorbiendo la sombra, cuya consistencia
de dato proyecta la opacidad en la transparencia de la intuicidn, La
Mn que se opone al concepto pertenece ya a lo sensible con-
ceptuaco, La visién, debido a su distancia y al abarcamiento totali-
zante, imita 0 prefigura la «imparcialidad del entendimiento» y su
negativa a limitarse a aquello que dispondrfa —o constituirfa— la
inmediatez de io sensible. Una disposicién cuyo se
en otro lugar y de ningin modo se agota en detener el movir
y el dinamismo del conocer
Incluso informada 0 deformada por el saber, la intuicién sen
ble puede retornar a su significacin propia. La sensacién, fun
nando ya como «intuicién sensible», en tanto que unidad del sen-
tiente y lo sentido en la separacidn y reencuentro de la tamporali-
dad como un pasado rememorable, en tanto que identidad en la
diferencia de esto 0 aquello, de esto en tanto que aquello aseguran-
do la presencia del ser a s{ mismo; la sensacidn, en tanto que es ya
clemento de la conciencia, es la fuente del idealismo y, al mismo
tiempo, lo que zanja la discusién sobre el idealismo. El sensualismo
19
idealista de un Berkeley, cuyas posiciones vigorosas prolonga hasta
nuestros dias la fenomenologia husserliana, consiste en reducir las
cualidades sensibles de los objetos a contenidos experimentados.
donde, mediante una posesién adecuada de lo sentido por el sen-
tiente, se encuentra de nuevo Ia esencia inmranente de la concien-
cia, 1a coincidencia del ser y de su manifestacidn; tal es la esencie,
del idealismo que, bajo otra forma distinta, se afirma en la ontolo-
fa contemporinea.
Pero la sensacidn que esté en el fondo de la «experiencian sensi-
ble y de la intuicin no se reduce a la «laridad» o a la «idea» que
se saca de ella. Esto no quiere decir que comporte un elemento
‘opace cesistente a la luminosidad de lo inteligible, aunque definido
todavia en términos de luz y de visin. La sensacién es vulnerabili-
dad, goz0 y suftimiento, cuyo estatuto no se reduce al hecho de
colocarse delante de un sujeto espectador. La intencionalidad det
develamiento y la simbolizacién de una totalidad, que comprende
la abertura del ser apuntado por la intencionalidad, no constituyen
ificacién, ni siquiera la dominante, de lo sensible. Cier-
tamente, una significacién dominante de la sensibitidad debe permi-
tir dar cuenta de su significacin secundaria como sensaciin, como
‘elemento de un saber. Ya lo hemos dicho: el hecho de que la sensi-
bilidad pueda converticse en «intuicién sensible» y entrar dentro de
Ia aventura del conocimiento no es una contingencia. La significa-
cién dominante de la sensibilidad, entrevista ya en la vuinerabilidad
Yy que se mostraré en la responsabilidad de Ix proximidad én medio
de su inquietud y su insomnio, contiene 1a motivacién de su funcion
cognoscitiva
En el saber,
.F sf mismo simbético, se realiza el paso desde la
imagen —limitacién y particularidad— hasta la totalidad y, por
‘eansiguiente, de modo relativo a la esencia del ser se realiza todo
el contenido de ‘a abstraccién. La filosofia oecidental jamds ha du
dado de la estructura gnoscologica y, por tanto, ontolégica de la
significacidn. Decir que esta estructura es secundaria dentco de la
sensibilidad y que, sin embargo, la sensibilidad en tanto que vulne-
rabilidad significa, es reconocer un sentido en lugar distinto al de la
fontologia ¢ incluso subordinar la ontologéa a esta significacion de
Jo mas alld de la esencia. La inmediatez a flor de piel —su vulnera-
bilidad— aparece como anestesiada en el proceso del saber; pero,
sin duda, también como reprimida o suspendida. Con relacién a
esta vulnerabilidad, que supone el gozo de un modo distinto que
‘como antitesis, el saber, descubrimiento del ser a si mismo, supone
uuna ruptura con la inmediatez y, en un cierto sentido, wna abstrac-
cin, La inmediatez de lo sensible, que no se reduce a la funcién
120
gnoseol6gica asumida por la sensacién, es exposicién a ta ofensa y
al gozo, exposicidn a la ofensa en el goz0; ello permite a la ofensa
alcanzar la subjetividad del sujeto que se complace en sf mismo y
se pone para si mismo. Esta inmediatez es, ante todo, la comodidad
del gozar, mas inmediata que el beber, simersién en las profundi-
dades del elemento, en su incomparable frescor de plenitud y cum-
plimiento, placer; es decir, una complacencia en si misma de la
Vida que ama la vida inchiso en el suicidio. Complacencia de la
subjetividad, complacencia probada por ella
pia «yoidad», su substancialidad; pero también de modo inmediato
«desnucleamiento» de la dicha imperfecta que es la palpitacién de
la sensibilidad, no coincidencia de! Yo consigo mismo, inquietud,
insomnio mas alla de las huellas del presente. Un dolor que desazo-
na cl yo o que 10 atrae en el vértigo como un abismo para impedir
que, puesto en sf y para si, «asuma» al otro que lo ofende a través
de un movimiento intencional para que se produzca, en esta vulne-
rabilidad, la inversién del lo otro que inspira lo mismo; dolor, des-
bordamiento del sentido por el no-sestido para que el sentido so-
brepase el no-sentido. El sentido; es decir, ef mismo
Hasta ahi debe llegar la pasividad o la paciencia de la vulnerabili-
dad! En ella Ia sensibilidad es sentido por lo otro y para lo otro,
para el otro; no en los sentimientos elevados dentro de las «bellas
letras», sino como después de un arsebatamiento del pan a la boca
que lo’ saborea para darselo al otro, asi es el desnucleamiento del
‘goz0'en donde se teje el nudo del Yo.
2. Sensibilidad y significacion
Una sensacién térmica, gustativa u olfativa no es de modo pri-
mordial conocimiento de un dolor, de un sabor o de un perfume.
Es incontestable que puede tomar esta significacién de descubri
miento perdiendo su sentido propio, convirtiéndose en experiencia-
de, en conciencia-de, «colocandose» ante el ser expuesto en su
tema que es el discurso en el que todo comienzo comienza; pero es
ya un Decir cotrelativo de un Dicho y contemporaneo suyo. El
presente de la manifestacidn, origen del hecho mismo del origen,
¢s el origen pata la filosofia. En lo que desemboca {a sensacién es
cen un discurso tematizador.
Pero {consigue la sensacién mantenerse entre su comienzo y su
desembocadura? {No significa al margen de tales términos? La filo-
sofia, que nace con el aparecer y la tematizacién, intenta en cl
curso de su fenomenologia la reduccién de lo manifiesto y de su
‘manifestaciOn a su significacién pre-original, a una significacién que
I
no significa manifestacién. Hay razones para pensar que esta signi-
ficacién pre-original comprende los motivos del origen y del apare-
cer. No por ello, sin embargo, se encierra ni en un presente ni
tampoco en una representacidn; si significa también Ia aurora de
una manifestacin en la que ciertamente puede lucir y mostrarse,
su significar no se agota en la difusidn o la disimulacidn de esta luz.
En este comienzo y este desembocar de Ia filosofia, pensados
como nec plus ulira, se inspira Husserl en su interpretacién de la
subjetividad como conciencia-de dentro de su teoria sobre fa prior
dad de Ia «tesis déxica» que contiene toda iatencionalidad —eual-
‘quiera que sea su cualidad—, en su teoria sobre la posible transfor-
macién de toda intencionalidad que no sea te6rica en una intencio-
nalidad tesrica, que seria Ia fundadora; se trata de una transforma-
in sin recurso a la reflexion sobre el acto, que objetivaria la inten-
cionalidad no-tedrica. A pesar de la gran contribucién de ta filoso-
fia husserliana al descubrimiento mediante la intencionalidad no-
te6rica de significaciones distintas 4 las del aparecer (y de la subje-
tividad como fuente de significaciones que se define de algin modo
por este chorro y conexion de sentidos), Husses! firma constante-
mente una analogia fundamental entre, por una parte, la concien-
cia-de cognoscitiva y Jas intenciones axioldgicas 0 précticas, por
otra parte. Entre, por una parte, la experiencia del ser_y, por otra
parte, la accién y el desco se mantiene un paralelismo riguroso: Ii
axiologia se convierte en «conocimiento» de los valores 0 del deber
ser, del mismo modo que Ia practica se convierte en conocimiento
de lo que hay que hacer o del objeto utilitario. La sensacién, «con-
tenido primario» en las Investigaciones l6gicas 0 shylé» en las Ideas,
no participa en lo sentido més que en tanto que axémada por la
intencionalidad o en tanto que constitvida en el tiempo inmanente
conforme al esquema de la t26riea conciencia-de dentro de la reten-
cin y la protensién, la memoria y la espera. Nadie ciertamente
pondrfa en duda que en la sensacién olfativa 0 gustativa la apertu-
ra-sobre, la conciencia-de o la experiencia-de no es lo dominame;
{que el gozo o el sufrimiento que son tales sensaciones no significan
ten tanto que saberes, incluso si su significacién se muestra en el
saber. La distincién entre el contenido representativo y el conteni-
do llamado afectivo de la sensacién pertenece a la psicologia més
trivial, Pero {cOmo significa la significacisn si su presentacién en
tun tema, si su lucimiento no es significancia ni inteligiblidad, sino
iplemente manifestacién, si su penetracién en la luz. no agota su
significancia? A partic de esto, tl significancia es concebida dentro
de la tradici6n filossfica de occidente como una modalidad de su
manifestacién, como una luz de «otro color distinto» a aquella que
122
plenifica la intencionalidad tedriea; pero sigue siendo luz. La es-
{ructura de la intencionalidad sigue siendo atin la de} pensamiento
© de la comprensién, Lo afectivo continda siendo informacion:
sobre sf, sobre los valores (como en Max Scheler), sobre una dis.
posicién’en la exencia del ser y, al mismo tiempo, gracias a esta
disposicién entendimiento de la esencia (como la Stimmung de Hei
degger), onto-logia, cualesquiera que sean las modalidades y es-
tructuras de la existencia que desborden todo lo que la tradicién
intelectualista entendi6 por pensamiento, pero que no por ello se
acercan menos a un logos del ser. Pero quiza esta prioridad del
conocimiento y de la comprensién dentro de la intencionalidsd no
parecerfa acomodarse tan facilmente a las significaciones diferentes
de la tematizacién a no ser porque e} propio Husser| introduce insen-
siblemente en su descripcidn de Ia intencién un elemento que decide
sobre la pura tematizacidn: la intuicién colma (es decir, contesta 0
satisface) 0 decepciona un apuntar que apunta a su objeto en el
vacio. Del vacio que comporta un simbolo con respecto a la imagen
que ilustra lo simbolizado se pasa al vacio del hambre. Hay alli un de-
seo, fuera de la simple conciencia-de. Todavia sin duda sigue siendo
intencidn, pero en un sentido radicalmente distinto ala mencién ted-
rica, cualquiera que sea la practica propia que comporta fa teoria.
Intencién como Deseo, de tal modo que lo intencién, colocada entre
la decepcidn y la Erfillang (plenificacién), reduce ya el «acto objet
vanté» ala especificacién de la Tendencia, mucho mejor que ella con-
Vierte el hambre en un caso particular de la «conciencia-de»,
La conciencia-de, correlato de la manifestacién y estructura de
toda intencionalidad, seria, por otra parte, en Husserl fundadora
de todo lo que se muestra o incluso la esencia de todo lo que se
muestra. {EI propio Heidegger no mantiene la primacia fundadora
del conocimiento en la medida en que la esencia del ser, que atra-
viesa todo ente y fuera de la cual no se puede ir, en si misma mis-
terio inaprensible, condiciona, por su propio retraimiento, la entra-
da de la luz y manifiesta su misterio a través del develamiento de
Jos entes? EI conocimiento que se enuncia en el juicio predicativo
‘se fanda alli de modo perfectamente natural, Que la esencia del ser
haga posible, precisamente por esta esencia, la verdad, significa
que el sujeto —cualquiera que sea el nombre que se le dé— es in-
separable del saber del aparecer propio de la intencionalidad. Pero
las significaciones mas alld de la esencia y que no significan fosfo-
rescencia o parecer ,no pueden mostrarse *, aunque séio fuese
partir de la justia,
2. Seré posible comprencer la ianifestacidn y el
Fo, sino que se diige
41a cuales conduc un Decir que no slo se diige a
123
traicionéndose en su manifestacién, revistiendo por su aparecer las
apariencias de la esencia, pero apelando a la Reduccién? {E] hecho
dde mostratse agota el sentido de aquello que ciertamente se mues-
tra, pero, en tanto que no-teérico, no «funciona», no significa en
tanto que mostracién? ;Déinde situar el residuo que no es ni lo que
se muestra en la apertura ni tampoco el develamiento mismo, que
no es abertura, idea o verdad de lo que se muestra? {Fs cierto que
la manifestacién funda todo lo que se manifesta? {No debe ella
misma ser justificada por aquello que manifiesta?
La interpretacién de la significacién sensible por la conciencia-
de, por poco intelectualista que se quiera que ésta sea, no da cuenta
de'lo sensible. Sin duda alguna, significa un progreso respecto al
atomismo sensualista, puesto que evita la mecanizaci6n de lo sens
ble gracias al «abismo de sentido» 0 a la trascendencia que separa
la vivencia del «objeto intencional». En efecto, en la trascencencia
de fa intencionalidad se refleja la diacronfa, es decir, el propio psi-
quismo en donde, a modo de responsabilidad para con el otro, se
articula en la proximidad la inspiracién del Mismo por el Otro. De
este modo, la sensibilidad queda restituida a la excepeién humana.
Pero es necesario remontarse desde este reflejo a la diacronfa mis-
ma que en la proximidad significa el uno-para-el-otro; no esta 0
quella significaciGn, sino la propia significacién de la significacién,
uno para el otro a modo de sensibilidad o de vulnerabilidad, pasivi
dad o susceptibilidad pura hasta el punto de convertitse en inspira-
cién, es decir, precisamente alteracldn-gi-lo-mismo, rebafio de
cuerpos animado por el alma, psiquismd bajo. las especies de una
‘mano que da hasta el pan arrancada de su boca. Psiquismo en tanto
que cuerpo maternal,
Interpretada como abertura de develamiento, como conciencia-
de, la sensibilidad quedaria ya reducida a la visiOn, a la idea, a la
intuicién, una sincronfa de elementos tematizados en su simultanei-
dad con ia mirada, Pero hay razones para preguntarse si la propia
jén queda agotada en abertura y en conocimiento. Expresiones
como «gozar de un espectéculo» o «comer con los ojos» ;son pura-
mente metaforicas? Mostrar el modo de significar propio de las
sensaciones no-tepresentativas significa describir su psiquismo an-
tes de identificarlo con Ia conciencia-de en tanto que conciencia
al tro en presencia de un tereero; justcia que es ese misma presencia del terce-
toy esta manifestacion para la que todo secreto, toda intimidad, es disimulo;
ue estd en el origen de las pretensiones lo absoluto propias de la
Solon y que exten etovigen de fa etnicén det home como compre:
‘in del set
14
tematizadora, antes de encontrar alli el reflejo de esta diacronta
La conciencia tematizadora en el papel privilegiado de la manifesta-
cién que le compete toma su sentido en el psiquismo, que ella no
agota y que debe describirse positivamente. Sin esto la ontologfa
se impone, no solo como comienzo del pensamiento conceptual
—cosa que es inevitable— y como su término en un escrito, sino
también como la misma significacién.
Por tanto, aqui se intentara mostrar que la signficacion es sen-
sibilidad. El hecho de que no se pueda filosofar antes de la mostra-
cin en la cual el sentido es ya un Dicho, alguna cosa, algo «tema-
tizadon, no implica de ningdn modo que la mostracién no se justifi
que mediante la significacién que es quien motivaria la mostracién
Yy se manifestarfa allf traicionada y dada como algo a reducir, ex
decir, se manifestaria en lo Dicho; el hecho de que no se puede
filosofar antes de la manifestacién de algo no implica de entrade
‘que la significacién «ser», correlativa de toda manifestaci6n, sea la
fuente de esta manifestacidn y de toda significacién, como podric
pensarse a partir de Heidegger, ni tampoco que la mostracién sez
cl fundamento de todo lo que se manifiesta, como piensa Husserl
Conviene reflexionar de nuevo sobre el sentido mismo de un psi
quismo que se juega dentro de la tradicién occidental entre el ser 5
Su manifestacién o en la correlacién del ser y su manifestacin.
Todavia no ha cambiado nada cuando se alarga la nocién de
conciencia-de y s¢ la describe como «acceso al ser, La exterioridac
{que supane esie modo de hablar esté ya tomada de su tematizacién
de la contiencia-de, de la correlacién, suficiente en si misma, de
Decir y lo Dicho. Ei acceso al ser enuncia una nocién tan tavtoi6gi
ca como pueden ser la manifestacién del ser 0 la onto-logta. |
‘manifestaciOn sigue siendo el sentido privilegiado y dltimo de lc
subjetivo; contintia la misma nocién de sentido tiltimo 0 de sentide
primero, que es una nocién ontol6gica. La nocién de acceso al ser
de la representacién y de la tematizacién de un Dicho suponen I
sensibilidad y, por tanto, proximidad, vulnerabilidad y significan
cia, Entre la significacién propia de lo sensible y la de la tematiza
‘in y del tematizado en cuanto tal, el abismo es mucho més insal
vable de lo que permitirfa suponer el paralelismo, constantement«
afirmado por Husserl, entre todas las «cualidades 0 todas las «te
sis» de la intencionalidad. Ello supondria la equivalencia de lo pst
uico y de lo intencional. Al renunciar a la intencionalidad como e
conductor hacia el eidas del psiquismo que servirfa de guia a
eidos de la sensibilidad, el andlisis deberd seguir a la sensibilidac
en su significaci6n pre-natural hasta lo Maternal en donde, a mod:
de proximidad, la significacién significa antes de crisparse en perse
verancia en el ser dentro del seno de una Naturaleza.
2. Sensibilidad y psiquismo
El psiquismo de la intencionatidad no reside en fa conciencia-
e, en su poder de tematizar, ni tampoco en la «verdad del ser»
{ue alli se descubre conforme a esta 0 aquella significacién de lo
Dicho. El psiquismo es la forma de un desfase insélito, de un aflo-
jamiento 0 un alejamiento de la identidad: lo mismo queda impedi-
do de coincidir consigo mismo, desapareado, arrancado a su repo-
5), entre sueio e insomnio de modo jadeante y tembloroso, No se
‘vata de una abdicacién de lo Mismo en tanto que alienado y escla-
vo del otro, sino de una abnegacién de si mismo en tanto que ple-
namente responsable del otro. Bajo las especies de la responsabili-
dad, el psiquismo del alma es el otro en mi; es una enfermedad de
| identidad, acusada y ella misma, et mismo para el otro, mismo
tumbién por el otro Es un quid pro quo, substitucién, algo ex-
t-aordinario que ni es engafo ni verdad; es una inteligibilidad pre-
via ala significacién, pero también derrocamiento del orden del ser
tematizable en lo Dicho, de la simultaneidad y la reciprocidad de
lus relaciones dichas. Una significacién que slo es posible como
encamnaci6n. La animacién, el propio pneuma del psiquismo, Ia al-
teridad dentro de la identidad es la identidad de un cuerpo que se
‘expone al otro, que se convierte en algo «para el otro», la posibili-
dad misma de dar. La dualidad no asimilable de los elementos que
‘componen este grupo es la dia-cronfa del uno-para-el-otro, Ja sigai-
fcancia de la inteligibiidad no referible a la presencia o a a simul-
tuneidad de la esencia, que seria su merma, La intencionalidad no
5 psiquismo a través’ de la tematizacién que opera *, cualquiera
{que sea el papel de la manifestacién para el comienza de la filosoffa
¥ la necesidad de la luz para la propia significacién de la responsa-
tilidad. El psiquismo de la intencionalidad se refiere a Ia significan-
cia del Decir y de la encarnaci6n, a la diacronfa més allé de la
correlaci6n de lo Dicho y el Decir; la intencionalidad no se realiza
jamés como simultaneidad del tema a que apunta, sino es perdien-
Co su sentido, traiciondndose, apareciendo segin la inteligiblidad
el sistema °, La significacién que anima lo subjetivo, Jo axialsgico,
3. BI Alma es el oto en mf. El psiquismo, ef uno-pere-lotro puede ser
poses y paicsis alma eh ya simient de Tova.
“pari del dno-par-oto de Ia Encamaign de mismo es como se
puede confrender la utrncendenian de a intecionalidad el pare tr del
Paiquismo ex pasvidad de la exposcin, que Iga hasta la exposiidn dela expo
cin misma, hasta la ex-presgn o el Der ef Dest se converte en Cematien
eGny en Dicho,
3) eae npra
126
lp activo, lo sensible, el hambse, Ja sed, ef deseo, fa admiracion no
depende'de fa tematizacién que se pueda encontrar en ellos, ni
tampoco de una variaci6n 0 una modalidad de la tematizacién. El
‘uno-para-el-otro que constituye su significancia no es un saber so-
bre el ser ni tampoco ningtin otro tipo de acceso a la esencia, Tales
significaciones no fundan su significancia ni en el conocer ni en su
condicién de conocidas. La que tienen en el sistema dentro de lo
Dicho, en la simultaneidad de una lengua, esté tomada de este
Psiquismo previo que es la significacién por excelencia. En el siste-
ma, la significacién depende de la definicién de unos términos por
‘otros dentro de la sincronfa de la totalidad, apareciendo el todo
como la finalidad de los elementos; depende del sistema de la len-
gua bajo el aspecto de hablada, que es la situacién bajo cuya forma
se cumple la sineronfa universal. Dentro de lo Dicho tener una
significacién significa para un elemento ser de tal manera que apa-
rezca en referencia a otros elementos y, reciprocamente, para esos
‘otros significa ser evocados por el uno. Ciertamente se ve que el
psiquismo puede de esta forma tener un sentido como ningtin otro
término de la lengua enunciada al mostrarse en lo Dicho, sea en
tanto que fabula 0 en tanto que escrito. El hecho ps{quico én tanto
que referido a otro hecho psiquico puede tener un sentido que no
comparable al de ningiin otro elemento del mundo de la amada
experiencia externa; le percepcién se comprende con relacién a la
memoria y a la espera y, reciprocamente, la percepcién, la memo-
ria y la espera quedan unidas por su esencia cognitiva, por su impa-
ibilidad que se comprende en oposici6n a la voluntad, a la necesi-
dad, al hambre, fendmenos inquictos de modo activo 6 pasivo, los
cuales, en reciprocidad, se comprenden por medio de su relacién a
la serenidad de lo teérico. Formulas como «toda conciencia es con-
ciencia de algo», «toda percepcién es percepcién de lo percibido»
pueden entenderse en este sentido sincrénico y expresar las trivial
dades més irrelevantes adquiriendo su significacién en el sistema,
significando en funcién de su articulacién més 0 menos matizada
La significacién de ta percepcién, del hambre o de la sensacién en
tanto que nociones significa a través de la correlaci6n de los térmi-
nos dentro de la simultaneidad de un sistema lingistico, Debe dis-
tinguirse de la significancia del «uno-para-el-otro», del psiquismo
que anima la percepcién, el hambre y la sensacién. Aqut la anima-
cién no es una metAfora, sino, si puede hablarse asf, una designa
ci6n de la irreductible paradoja de la inteligibilidad: de Ia otro en
Jo mismo, del grupo del «para el otro» en su inflexidn previa. Signi-
ficacién en la misma significancia al margen de todo sistema y antes
de toda correlacién, acuerdo o paz entre planos que, una vez que
Ry
se los tematiza, inflingen una grieta irreparable que, como las voc:
les con diéresis, mantienen un hiato sin elisidn, dos 6rdenes carte-
sianos (cuerpo y alma) que carecen de espacio comiin para tocarse,
de cualquier topos l6gico para formar un conjunto. Sin embargo,
estén puestos de acuerdo antes de la tematizacién, pero segin un
acuerdo que s6lo es posible de modo similar a un arpegio, lo cual,
lejos de desmentir la inteligibilidad, es la propia racionalidad de Ia
significacién mediante la cual la identidad tautol6gica, o el Yo, re~
cibe al «otro» y adquiere para él el sentido de una identidad irreem-
plazable al «darse» al otro.
Lo dicho muestra, pero traiciona (jpero muestra traicionando!
la diéresis, el edesorden» del psiquismo que anima la conciencia-de
¥y que, en el Dicho filos6fico, se llama trascendencia, Pero no es en
ese Dicho donde el psiquismo significa, incluso si es allt donde se
manifiesta. La significacién es el uno-para-cl-otro de una identidad
que no coincide consigo misma, lo que equivale a toda la gravedad
de un cuerpo animado, es decir, ofrecido al otro al expresarse 0
derramarse, Este derramamiento, como un conatus al revés, como
tuna inversién de la esencia, aparece en tanto que relacin a través,
de una diferencia absoluta que no puede reducirse a ninguna rela-
ci6n sincrénica y reciproca como las que buscaria alli un pensa-
miento totalizante y sistemético preocupado por comprender «la
unin del alma y el cuerpo»; no se trata de estructura, ni de interio-
rizacién de un contenido dentro de un continente, ni de causalidad,
ni siquiera de dinamisnto, que-todavfa’se instala dentro de un tiem”
po que se puede recopilar corio historia. La «historicidad funda.
mental» de Merleau-Ponty, la unificacién en un mundo del sujeto y
de sti mundo, es algo que se juega dentro de lo Dicho °. El psiquis-
mo 0 la animacién es el modo en el cual una diferencia semejan-
te entre uno y el otro (pero que también es relacién entre términos
dispares, sin tiempo comin) llega a significar Ia no-indiferencia
‘Un cuerpo animado o una identidad encarnada es la significancia
de esta no-indiferencia.
Esta animacién no se expresa mejor por la metéfora de la habi-
tacidn, de la presencia de un piloto en su barco, o de un principio
vital asimilado inmediatamente a un principio director, a la vit
dad de un logos o de un mandato. Animacién como exposicién al
otro, pasividad del para-cl-otro dentro de la vulnerabilidad, que
6. Contra lo que se sostiene en La evoluciéncreadora, todo desorden no es
tun orden distntop la ancarqufa de lo dia-crnico no wse rede» en orden, a 10
ser dentro de lo Dicho, del cual Bergson, desconfiado frente al tenguaje, sin
embargo es agut vetima,
28
se remonta hasta ls maternidad significada por la sensibilidad. No
se expresa mejor la sensacién partiendo de la receptividad en la
cual tal sensibilidad ya se ha convertido en representacién, en tema-
tizacién, en unificacién de lo Mismo y lo Otro como presente, como
esencia; tampoco partiendo de la conciencia-de, que retiene ‘spec:
tos de tal presente a modo de saberes, informaciones y mensajes,
pero que no despoja al ser més que de imagenes como si fuesen
innumerables céscaras (lo cual hace posible la multiplicacién del
ser sobre innumerables pantallas) bajo las cuales permanece intacta
la piel del ser, presente en carne y hueso.
‘La modificacién de la sensibilidad en intencionalidad esta moti
vada por la misma significacin del sentir en tanto que para-el-otro.
Puede mostrarse el nacimiento latente de ta justicia en la significa
cidn, justicia que debe convertirse en conciencia sincrénica del ser
presente en un tema, en el cual se muestra la propia intencionalidad
de la conciencia. En cuanto que manifestacién, la conciencia-de
puede expresarse del mismo modo en términos de subjetividad o
en términos de ser, pues la correlacin es rigurosa. El psiquismo va
no significa como él uno-para-el-otro, sino que se neutraliza como
serenidad, como equidad, como si la conciencia perteneciese a la
simultaneidad de lo Dicho, del tema y del ser. Al conocimiento
como tarea simbdlica corresponde el ser que se muestra simbstica-
‘mente (signitivamente en sentido husserliano) a partir de un otro
distinto, de él mismo, el ser en su imagen como presencia (percep-
‘cién) 0 como ausencia (imaginacién y memoria). Desde ese mo-
mento, todo el psiquismo puede interpretarse como saber; lo axio-
logico y lo préctico, el hambre y la sed, Ia sensacién gustativa y
olfativa se muestran como modalidades de la conciencia-de que ac-
cceden a sus objetos revestidos con los atributos de valor. Desde ese
‘momento, el psiquismo latente de la intencionalidad, cuya correla
cidn se entiende como una simultaneidad del acto de conciencia y
‘1 correlato intencional, queda instalado en el sistemia de lo Dicho;
el hambre es hambre de lo comestible, la percepcién es conciencia
de lo percibido de! mismo modo que «cuatro es el doble de dos»
La descripcién fenomenol6gica (es decir, reductora) debe descon-
fiar de semejante preseatacién de lo psfquico como si formase un
‘tema, un conjunto de especificaciones o de variaciones dentro de
la conciencia-de, olvidando la justicia dentro de la cual se ha susc
tado esta simultaneidad, justicia que remite a un psiquismo no en
tanto que tematizacién, sino en tanto que diacronia del mismo y
del otro en la sensibilidad
En tanto que no reducida, la sensibilidad es dualidad del sen-
tiente y lo sentido, separacién y, al mismo tiempo, unién en el
129
tiempo, desfase del instante y ya retencién de la fase separada. En
tanto que reducida, la sensibilidad es animada, es significacién det
uno para el otro, dualidad no unificable del alma y def cuerpo, del
cuerpo que se invierte en para el otro a través de la animaci6n,
dia-cronia distinta 2 ta de la representacion.
‘La significacién de lo gustativo y lo olfativo, del comer y del
g020, debe buscarse a partir de la significancia de ta significaci6n,
partiendo del uno-para-el-otro. En efecto, se ha mostrado que el
tuno-para-el-otro del psiquistno, la significacin, no ¢s una anodina
relacién formal, sino toda la gravedad del cuerpo a la que se ha
extipado su conatus. Es la pasividad més pasiva que toda pasividad
entendida como antitética del acto, desnudez més desnuda que
todo «modelo de academia», desnudez que se expone hasta el de-
rramamiento, la efusiOn y la plegaria; una pasividad que no se redu-
ce ala exposicién ante ta mirada del otro, sino que es vulnerabili-
dad y dalencia que se agotan como una hemorragia, que desnuda
incluso el aspecto que adquiere su desnudez que se expone a la
misma exposicién expresindose, hablando, descubriendo incluso la
proteccién que le confiere la propia forma de la identidad.. Pasivi-
dad del ser para el otro que s6lo es posible bajo las formas de la
donacién del propio pan que yo como. Para esto, sint embargo,.es
necesario previamente gozar de su propio pan, no a fin de tener'c}
mérito de darlo, sino para dar con ello su corazén, para darse en el
acto de darlo, El gozo es un momento inevitable de la sensibilidad.
4. Elgozo
Dentro de la sensacion gustativa» Ia sensibilidad no consiste
en confirmar, a través de la imagen o a través del aspecto de una
presencia, el objetivo del hambre. En toda sensibilidad la descrip-
cidn como cumplimiento o Erfllung (o como decepcién) dentro de
la conciencia-de implica un hambre que, sin constituir el sentido
tihimo de la sensibilidad, sigue alterando la sensacién que se ha
convertido en saber. En la sensaci6n gustativa no se produce un
recubrimiento cualquiera def sentido buscado mediante su ilustra-
cidn a través de una presencia en came y hueso. En la sensacion
gustativa, el hambre queda saciada, Colmar, satisfacer (sentido del
sabor) es saltar precisamente por encima de las imagenes, los aspec-
tos, os reflejos o las siluetas, los fantasmas, las cdscaras de las,
cosas que son suficientes para la conciencia-de. El vacio del hambre
es més vacio que cualquier curiosidad y no se puede pagar con el
sonido de la moneda que el hambre exige, Este salto por encima de
las imégenes devora la distancia de un modo mucho més radical
130
que su supresién entre sujeto y objeto. Engullimiento nunca sufi-
cientemente engullente, impaciencia del saciamiento es como debe
definirse dentro de la confusién del sentiente’y lo sentido. La supre-
sin llega incluso hasta romper la forma que reviste atin el contei
do aprehendido en la degustacién, forma que asegura a la cualidad
su pertenencia a la categoria de la cualidad. Informada por esta
forma, la cualidad es susceptible de teflejarse», de adquirie «as-
pectos» y multiplicarse en imagenes y en informaciones. El sabor,
fen tanto que colma el harabre, el sabor en tanto saciamiento es
ruptura de] fendmeno que se presenta de modo amorfo como «ma-
‘eria primeray. La materia leva su paso, «hace su trabjo de mate-
ria», «materialize», en el saciamiento, lenando un vacio antes de
ponerse bajo una forma y ofrecerse al saber de esta materialidad y
‘su posesion a modo de bienes . El saborear es, ante todo, saci
miento. La materia «materializa» en el saciamiento que, mas alld
de toda relacién intencional de conocimiento 0 de posesién, de
‘
festa conjuncidn, a la esencia no subjetiva del ser; pero, en tant»
{que palabras de una lengua ante una boca que se abre, esta sinere-
‘fa remite al hombre que habla y, a través de ella, ata justicia, 1
cual, a su vez, deriva de ta significacion primera. Mis exactamente,
deriva de una significacién andrquica de la proximidad puesto que,
fen tanto que principio, seria ya representaciGn y ser. En la proximi
dad el sujeto esté implicado de un modo que no se reduce al sentidy
fespacial que adquiere la proximidad desde el momento en que wi
tetcero la perturba exigiendo justicia en la «unidad de Ja conciencit
trascendental», desde que una conjuncidn se perfila en el tema /
que, una vez dicha, reviste e} sentido de una contigiidad,
Contestar el carécter original de la contigiidad espacial no es,
pues, afirmar que siempre ¥a asociada a un estado cel alma y qu:
14, Cf, més adelante, cap. 5,3.
uy
cs inseparable de un estado de conciencia que refleja esa misma
contigtidad 0, cuando menos, que es inseparable de un estado de
conciencia a través del cual un término sabe de la presencia del
término contiguo. No toda espititualidad es la de la representaci6n
(tesrica, voluntaria o afectiva) en un sujeto intencionaf, la cual,
lejos de indicar un punto de parbida, cemite a la unidad de la aper-
cepeidn trascendentai, tomada, ella misma, de toda una tradicién
-metafisica. Pero no toda espiritualidad es necesariamente compren-
sion, verdad del ser y apertura al mundo. En tanto que sujeto que
se acerca, no soy llamado en la aproximacién al papel de percipien-
te que refleja o acoge, animado por la intencionalidad, la luz de Jo
abierto, Ia gracia y el misterio del mundo. La proximidad no es un
estado, un reposo, sino que es precisamente inquietud, no-lugar,
fuera det lugar de! reposo que perturba la calma de la no-locali
©) Proximidad y obsesion
La proximidad se describe en tanto que extiende el sujeto en su
propia subjetividad que es, al mismo tiempo, relacién y término de
esa relacién. En la investigaciOn asf conducida no interviene ningiin
deslizamiento de sentido que vaya de la significacién de la proximi-
dad a cualquier reflexién sobre el estado de alma del Yo que se
acerca al projimo. Significacién, el uno-para-el-otro: la proximidad
no es una configuracié que se produce en el alma, Es una inmedi
tez més antigua que la abstraccién de la naturaleza; tampoco es
una fusi6n, sino que es contacto del Otro, Estar en contacto: no se
trata ni de’investir al otro para anular su alteridad ni tampoco de
suprimirme en el otro. En el propio contacto el que toca y el tocado
se separan como si el tocado al alejarse, siendo ya otro, no tuviese
conmigo nada en comin; como si su singularidad, que no es anti
pable y, por sonsiguiente, tampoco es representable, respondiese
tan s6lo a la designacién.
{Se trata de un zé8e w? Pero el xé8e 7, incluso si es vinico en su
énero, esté engastado en el género aun cuando sea sin extensiGn,
Aparece todavia conforme a eso que Husser! llama «el horizonte
vacio de lo desconocido y 1o conocido» *, horizonte a priori que
sestituye ya el véée x a un conjunto, a tina conjuncién o a una
correlacién, al menos @ la correlacién que forma con el dedo que 10
sefala. El pr6jimo como otro no se deja preceder por ningin pre-
cursor, que dibujarfa 0 anunciarfa su silueta. No aparece. ,Qué
tipo de sefial podria enviar delante de mf que no lo despojase de su
alteridad exclusiva? Desentendiéndose de toda esencia, de todo gé-
nero, de toda semejanza, el préjimo, primer venido, me conciemne
por vez primera, aun cuando fuese un viejo conocimiento, un viejo
19... Busert, Expérence et jugement, & 8, 45,
“7
amigo, un viejo amor implicado desde hace mucho tiempo en el
telido de mis relaciones sociales; me conciemne dentro de una con
tingencia que extluye el a priori. Al no venit @ confirmar ninguna
sefial enviada previamente, al margen de todo, a priori ®, el proj
‘mo me conciere a través de su exclusiva singularidad sin aparecer,
ni siquiera como un rie 1s. Su extrema singularidad es precisa
mente su asgnscén; me emplaza ates de qe s lo design como
El préjimo me conciemne antes de toda asuncién, antes de todo
compromiso consentido o rechazado. Estoy unido a que, sin em-
bargo, es el primer venido sin anunciarse, sin emparejamiento, an-
tes de cualquier relacién contratada. Me ordena antes de ser reco-
nocido. Relacién de parentesco al margen de toda biologia, «contra
toda l6gica». El préjimo no me concierne porque sea reconocido,
como perteneciente al mismo génesa que yo; al contrario, es preci-
samente otro. La comunidad con él comienza en mi obligscidn a su
vista, El projimo es hermano. Fraternidad que no puede abrogarse,
asignacién irrecusable, la proximidad es una imposibilidad de ale-
jarse sin la torsin de’un complejo, sin «alienaciéns o sin falta ™,
Tal insomnio es ¢1 psiquismo.
El préjimo me emplaza antes de que yo lo designe, lo cual es
tuna modalidad no del saber, sino de tna obsesién y, con relacién
al conocimiento, un gemido de lo humano totalmente otro. El
conocer siempre puede convertirse en cfeacién y aniquilamiento,
También podría gustarte
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorDe EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionDe EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionAún no hay calificaciones
- Levinas - Humanismo Del Otro HombreDocumento72 páginasLevinas - Humanismo Del Otro HombreNadine Faure100% (15)
- Levinas Emmanuel - La Huella Del OtroDocumento59 páginasLevinas Emmanuel - La Huella Del OtroNoEs Barrera100% (12)
- Totalidad e InfinitoDocumento0 páginasTotalidad e InfinitoErik Mendoza100% (9)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasDe EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasAún no hay calificaciones
- El Grado Cero de La EscrituraDocumento84 páginasEl Grado Cero de La EscrituraMatías Nicanor Galleguillos Muñoz100% (2)
- Emmanuel Levinas - Entre Nosotros - Ensayos para Pensar en OtroDocumento292 páginasEmmanuel Levinas - Entre Nosotros - Ensayos para Pensar en OtroRodrigo Gonzalez96% (28)
- Maurice Merleau Ponty El Ojo y El EspírituDocumento36 páginasMaurice Merleau Ponty El Ojo y El EspírituAnonymous BRNFYRBzb100% (4)
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNDe EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNAún no hay calificaciones
- Levinas El Tiempo y El Otro Libro PDFDocumento137 páginasLevinas El Tiempo y El Otro Libro PDFDaniel Torres Solórzano80% (20)
- Jean Luc Marion, "Siendo Dado"Documento25 páginasJean Luc Marion, "Siendo Dado"Nico Fuenzalida60% (5)
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadDe EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Educar y convivir en la cultura globalDe EverandEducar y convivir en la cultura globalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- HEIDEGGER, Martin, Cartas Sobre El Humanismo PDFDocumento92 páginasHEIDEGGER, Martin, Cartas Sobre El Humanismo PDFAgustínGamarraSampén100% (1)
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilDe EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAún no hay calificaciones
- Edmund Husserl - La Crisis de Las Ciencias Europeas y La Fenomenología TrascendentalDocumento187 páginasEdmund Husserl - La Crisis de Las Ciencias Europeas y La Fenomenología Trascendentalchuchoelroto100% (7)
- Nancy Jean Luc - El Sentido Del MundoDocumento137 páginasNancy Jean Luc - El Sentido Del Mundoapi-2621304795% (21)
- La Actualidad de Lo Bello - Hans-Georg GadamerDocumento126 páginasLa Actualidad de Lo Bello - Hans-Georg GadamerRenorens Cisternas VegaAún no hay calificaciones
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaDe EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaAún no hay calificaciones
- Jacques Derrida - Ecografías de La Televisión PDFDocumento97 páginasJacques Derrida - Ecografías de La Televisión PDFHugo Ortega Gómez100% (5)
- ¡PALABRA! - Jacques Derrida.Documento50 páginas¡PALABRA! - Jacques Derrida.Refresco_De_ci_9891100% (17)
- Sí Mismo Como Otro - Paul Ricoeur - PrólogoDocumento32 páginasSí Mismo Como Otro - Paul Ricoeur - PrólogoYóriet Hernández100% (2)
- El Clamor Del Ser de Alain BadiouDocumento2 páginasEl Clamor Del Ser de Alain BadiouRoman RuizAún no hay calificaciones
- Garcia Astrada Arturo - Heidegger Un Pensador Insoslayable PDFDocumento191 páginasGarcia Astrada Arturo - Heidegger Un Pensador Insoslayable PDFAnonymous UHLa8Zt9N100% (1)
- Ensayo Sobre Los Datos Inmediatos de La Conciencia - Henri BergsonDocumento83 páginasEnsayo Sobre Los Datos Inmediatos de La Conciencia - Henri Bergsonlmmv100% (1)
- Sloterdijk Peter - en El Mismo BarcoDocumento53 páginasSloterdijk Peter - en El Mismo BarcoΈωσφόρος χάος100% (2)
- Agamben. Lo Que Queda de AuschwitzDocumento16 páginasAgamben. Lo Que Queda de AuschwitzPau Canz80% (5)
- Levinas. Diálogo Sobre Pensar en El Otro. en Entre Nosotros, Ensayos para Pensar en OtroDocumento8 páginasLevinas. Diálogo Sobre Pensar en El Otro. en Entre Nosotros, Ensayos para Pensar en OtroLucía Feuillet0% (1)
- A La Escucha, NancyDocumento20 páginasA La Escucha, NancyunKnowN100% (1)
- Mil MesetasDocumento20 páginasMil MesetasLeidy Johanna RodriguezAún no hay calificaciones
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoDe EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoAún no hay calificaciones
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaDe EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaAún no hay calificaciones
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaDe EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaAún no hay calificaciones
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosDe EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosAún no hay calificaciones
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasDe EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasAún no hay calificaciones
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaDe EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaAún no hay calificaciones