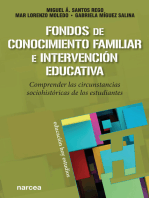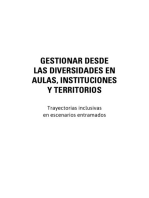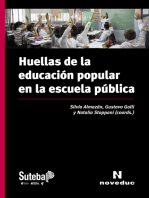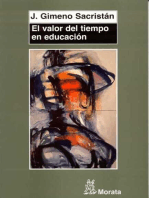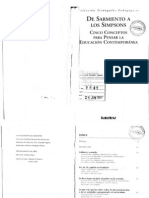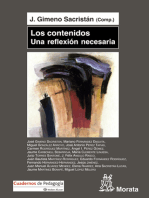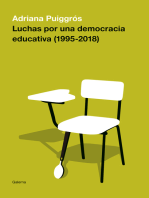Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Por Que Triunfo La Escuela
Por Que Triunfo La Escuela
Cargado por
David Salas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas30 páginaseducacion
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoeducacion
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas30 páginasPor Que Triunfo La Escuela
Por Que Triunfo La Escuela
Cargado por
David Salaseducacion
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 30
og sobre un proyecto roe
Cubierta de Gustavo Macri
Ja. edicién, 2001
Quedan rigurosamente probibidas, sin la autorizacién escrita de los titulares
el copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccién total
© parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la
rreprogratla y el tratamionto informstico, y la distribucién de ejemplares de ella
mediante alquiler o préstamo piiblicos.
© 2001 de todas las ediciones
Editorial Paidés SAICF
Defensa 599, Buenos Aires
e-mail: paidosliterario@ciudad.com.ar
Ediciones Paidés Ibérica SA
‘Mariano Cubf 92, Barcelona
Editorial Paidés Mexicana SA
Rubén Dario 118, México D.F.
Queda hecho el depésito que previene la Ley 11.723
Impreso en la Argentina - Printed in Argentina
Impreso en Talleres Gréficos D’Aversa
Vicente Lopez 318, Quilmes, en enero de 2001
ISBN 950-12-6135-2
{INDICE
Los autores
Agradecimientos ...
Presentacién, por Cecilia Braslavsky
A modo de introduccién: La escuela moderna como modelo para
armar, por Pablo Pineau, Inés Dussel y Marcelo Caruso...
1. Por-qué triunfé la escuela?, o la modernidad dijo: “Esto es
educacién”, y la escuela respondié: “Yo me ocupo”,
por Pablo Pineau..
1. {Qué es una escuela?, o nombrando al camello que los arabes
2. La escolarizaci6n como empresa moderna, o en qué somos
arabes mirando camellos .....
3. A modo de cierre, o repensando la travesfa.
4. Bibliografia ....
2. jExistié una pedagogia pgsitivista? La formacién de discursos
pedagégicos en la segunda mitad del siglo XIX, por Inés Dussel ...
1. La filosofia y la educaci6n positivistas ...
1.1. El positivismo como movimiento filoséfico .
27
30
39
49
50
53
54
54
LA ESCUELA COMO MAQUINA DEEDUCAR
1.2. La educacién en la propuesta positivista..... 63
2. El positivismo y las pedagogias triunfantes (1850-1900) 72
2.1. El herbartianismo en Prusia y los Estados Unidos 73
2.2. La ensefianza republicana francesa y el positivismo 76
2.3. Los programas positivistas italianos (1888) .. 83
3. A modo de corolario: jexistié la pedagogia positivista’ 86
4, Bibliografia 89
{Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e
interpretaciones alrededor del movimiento de la Escuela Nueva,
93
por Marcelo Caruso .
1. El naturalismo como posicién pedagégica de la modemnidad.. 94
2. ¢Pero qué es la Escuela Nueva?
3. La Escuela Nueva y el curriculo
3.1. Las pedagogfas renovadoras .
3.2. Las pedagogfas de anclaje naturalista-biologista
3.3, Las pedagogfas individualizantes..
3.4, Las pedagogias comunitaristas...
3.5. Las pedagogias del trabajo
3.6. Las pedagogfas pragmaticas
3.7. De la variabilidad a la regularidad
4. La Escuela Nueva como reforma productiva (y protestante)
de las pedagogfas triunfantes
5. Bibliograffa ..
sPOR QUE TRIUNFO LA ESCUELA?!
o la modernidad dijo: “Esto es educaci6n”,
y la escuela respondié: “Yo me ocupo”
Pablo Pineau
Gibbon observa que en el libro drabe por excelencia, en el Alco-
ran, no hay camellos; yo creo que si hubiera alguna duda sobre la
autenticidad del Alcordn bastaria esta ausencia de camellos para
probar que es drabe.
J. L. Borces, “Discusién”
“Un profundo cambio pedagégico y social acompaiié el pasaje del si-
glo XIX al XX: la expansin de la escuela como forma educativa hege-
ménica en todo el globo. En_ese entonces/la mayoria.de las naciones del
mundo legislé su educacién basica y la volvio obligatoria, lo que dio como
resultado una notable explosién matricular. La condicién de no
escolarizado dejé de ser un atributo bastante comin entrela poblacién, al
punto de que muchas veces ni siquiera se lo consignaba, para convertirse
en una estigma degradante. La modernidad occidental avanzaba, y a su
paso iba dejando escuelas. De Parfs a Timbuctt, de Filadelfia a Buenos
1. El presente trabajo es una reescritura del articulo “La escuela en el paisaje modemo.
Consideraciones sobre el proceso de escolarizacién” presentado en el Seminario “Historia
de la Educaci6n en Debate” y organizado por el equipo de Historia Social de la Educacién
del Departamento de Educacién de la Universidad Nacional de Lujén entre el 11 y el 13 de
noviembre de 1993, y publicado en Héctor Rubén Cucuzza (comp.): Historia de la educa-
ci6n en debate, Buenos Aires, Mifio y Davila, 1996. A su vez, recoge algunas hipétesis
desarrolladas en “Premisas basicas de la escolarizacién como empresa moderna constructo-
ra de modernidad”, Revista de Estudios del Curriculum (versién espafiola del Journal of
Curriculum Studies), n° 4, Madrid, Pomares-Corredor, 1999.
28 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
Aires, la escuela se convirtié en un innegable simbolo de los tiempos, en
una metéfora del progreso, en una de las mayores construcciones de la
modernidad. A partir de entonces, todos los hechos sociales fueron expli-
cados como sus triunfos 0 fracasos: los desarrollos nacionales, las. gue-
rras —su declaracién, triunfo o derrota-, la aceptacién de determinados
sistemas o practicas politicas se debfan fundamentalmente a los efectos
en Ja edad adulta de lo que la escuela habfa hecho con esas. mismas po-
blaciones cuando le hab{an sido encomendadas durante su infancia y
juventud.
‘Una buena cantidad de andlisis se han preocupado por explicar este
fendmeno, desde aquellos que consideran la escuela como un resultado
légico del desarrollo educativo evolutivo y lineal de la humanidad, has-
ta los que-han buscado problematizar la cuestién.? Si bien considera-
mos que muchos de estos tltimos tienen un alto poder explicativo,
ninguno de ellos logra dar cuenta abarcadora del motivo del triunfo. La
escuela es un epifenémeno de la escritura -como plantean algunas lec-
turas derivadas de Marshall McLuhan-, pero también es “algo mds”. La
escuela es un dispositivo de generacién de ciudadanos —sostienen algu-
nos liberales—, o de proletarios -segiin algunos marxistas—, pero “no solo
eso”. La escuela es a la vez una conquista social y un aparato de
: inculcacién ideolégica de las clases dominantes que implicé tanto la de-
pendencia como la alfabetizacién masiva, la expansién de los derechos y la
entronizaci6n de la meritocracia, la construccién de las naciones, la impo-
sicién de la cultura occidental y la formacién de movimientos de libera-
cin, entre otros efectos.
Con el fin de aclarar por qué triunfé la escuela, podemos presentar dos
cuestionamientos a estas explicaciones. En primer lugar, muchas de las in-
terpretaciones sobre el proceso de escolarizacién lo funden con otros pro-
cesos sociales y culturales como la socializacién, la educacién en sentido
amplio, la alfabetizaci6n y la institucionalizaci6n educativa. Sin lugar a du-
das, estos otros desarrollos sociales se escribieron en sintonfa, pero no en
homologia —y quetemos destacar esta diferencia— con la historia de la esco-
larizacién. Si bien todos estén muy imbricados, cada uno de ellos goza de
2. La extensi6n de este trabajo no nos permite referimos particularmente a ellos. Remi-
timos al lector a la bibliograffa presentada al final de este escrito.
¢Por qué triunfé la escuela? 29
una légica propia generalmente no contemplada, y que nos parece digna de
atencién para comprender sus especificidades.? :
En segundo lugar, la mayorfa de estas lecturas ubican el sentido escolar
fuera de la escolarizacién; en una aplicaci6n de la légica esencia/apariencia 0
texto/contexto. Asi, la significacién del texto escolar est dada por el contex-
to en que se inscribe. Son los fenémenos extraescolares —capitalismo, nacién,
teptblica, alfabetizacién, Occidente, imperialismo, meritocracia, etc.— los
que explican la escuela, que se vuelve “producto de” estas causas externas.
Pero hist6ricamente es demostrable que si bien estos “contextos” cambia-
ron, el “texto escolar” resistié. Durante el periodo de hegemonia educativa
escolar se alzaron nuevos modelos sociales, se erigieron nuevos sistemas
politicos y econdémicos, se impusieron nuevas jerarqufas culturales, y todas
estas modificaciones terminaron optando por la escuela como forma edu-
cativa privilegiada. La eficacia escolar parece residir entonces —al menos
en buena parte~ en su interior y no en su exterior, ya que este tiltimo se
modificé fuertemente durante su reinado educativo sin Jograr destronar ala
escuela. :
En sfntesis, resumiendo ambas criticas, pareciera ser que, como en el
epigrafe de Borges que encabeza este trabajo, a los educadores modernos
les (nos) es muy dificil ver la escuela como un ente no fundido en el “paisa-
je” educativo, lo que probablemente sea la mejor prueba de su construc-
cién social como producto de la modernidad.
Sirva como prueba de esta situacién el siguiente ejemplo. En 1882, Enri-
que de Santa Olalla, inspector general de escuelas de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina, se preguntaba respecto de la formacién de maestros:
Dada la situacién de la mayor parte de nuestras escuelas elementales
con 60 a 90 alumnos, divididos en cuatro grados, los que estan subdividi-
dos, por los menos en 7 secciones, dirigidas todas por un maestro y un
submaestro, sin serles permitido otro método que el de la ensefianza simul-
ténea, no pudiendo por consiguiente ocupar a los mismos alumnos para que
den ensefianza mutua; ¢de qué modo han de obrar los maestros que no pue-
3. Trabajos como Graff (1987) y Furet y Ozouf (1977) permiten afirmar que efica-
ces procesos de alfabetizacion masiva se Hevaron a cabo en diversas sociedades pres-
cindiendo, o al menos desarrollandose en forma bastante auténoma, de la institucién
escolar.
30 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
den ocuparse cada uno més que con una sola seccién, para que las cinco
secciones restantes puedan estar ocupadas siempre, a fin de conservar la
disciplina en la escuela? (Enrique Santa Olalla, 1882:114).
Y compérese ese parrafo con el que abre el trabajo de Jones (1994: 57):
No es poca cosa lograr que una joven se pare frente a una galeria de 55
nifios mal nutridos y los conduzea a través de una serie de ejercicios mecé-
nicos. [...] {Con qué estrategias e imagenes, a veces distorsionadas y con-
tradictorias, se reguld la figura del maestro de escuela?
Notese cémo, cien afios més tarde, se vuelven a hacer, con fines de and-
lisis, las mismas preguntas que enfrentaron los constructores de los siste-
mas. Esto no hace mas que volver a demostrarnos que su condicién de
“naturalidad” es también una construccién hist6ricamente determinada que
debe ser desarmada y desarticulada.
A partir de estas criticas,.queremos ensayar en este trabajo otros
abordajes que permitan comprender ese “plus” de significacién que encie-
tra el triunfo de la escuela y que escapa a la enumeracién de sus finalida-
des. Plantearemos como hipétesis que la consolidacién de la escuela como
forma educativa hegeménica se debe a que esta fue capaz de hacerse car-
go de la definicién moderna de educacién. Para ello nos serviremos como
gufa de 1a imagen borgeana. En primer lugar, buscaremos despegar la es-
cuela del paisaje educativo moderno —esto es, buscaremos describir el ca-
mello- a partir de analizar sus particularidades e identificar una serie de
elementos que provocan rupturas en el devenir historico-educativo, para
luego reubicarlo en el paisaje esto es, analizar cudl es nuestra condicién
de “arabidad” que no nos permite ver el “camello escolar” y sostener que
la escolarizacién es el punto cumbre de condensacién de la educacién como
fendémeno tipico de la modernidad.
1. ¢QUE ES UNA ESCUELA? O NOMBRANDO AL CAMELLO
QUE LOS ARABES NO VEN
En este apartado presentaremog algunas de las piezas que se fueron en-
samblando para generar la escuela) y que/dieron lugar a una amalgama no
exenta de contradicciones que redrdené el campo pedagégicd) e impuso
Por qué triunfé la escuela? 31
nuevas reglas de juego. Estas piezas son: a) la homologia entre la escolari-
zacién y otros procesos educativos, b) la matriz eclesidstica, c) la regula-
cién artificial, d) el uso especifico del espacio y el tiempo, e) la pertenencia
aun sistema mayor, f) la condicién de fenédmeno colectivo, g) la constitu-
cin del campo pedagégico y su reduccién a lo escolar, h) la formacién de
un cuerpo de especialistas dotados de tecnologfas especificas, i) el docente
como ejemplo de conducta, j) una especial definicién de la infancia, k) el
establecimiento de una relacién inmodificablemente asimétrica entre do-
cente y alumno, 1) la genéracién de dispositivos especificos de disciplina-
miento, m) la conformacién de curriculos y practicas universales y
uniformes, n) el ordenamiento de los contenidos, ii) la descontextualizacién
del contenido académico y creacién del contenido escolar, 0) la creacién de
sistemas de acreditacién, sancién y evaluacién escolar, y p) la generacién
de una oférta y demanda impresa especifica.
Veamos su desarrollo en forma sucinta a continuacién.
* Homologia entre la escolarizacién y otros procesos educativos. La ex-
pansi6n y consolidaci6n de la escuela no se hizo siempre sobre espa-
cios vacfos. En la mayoria de los casos, {a escuela se impuso mediante
complejas operaciones de negociacién y oposicién con las otras for—
mas educativas presentes. Asi, el triunfo de la escuela implicé la adop-
cién de pautas de escolarizatién. por ciertas practicas pedagégicas
previas 0 contempordneas —como la catequesis o la formacién labo-
tal y la desap: m de otras —como la alfabetizacién familiar o los
ritos de iniciacion y de transmisi6n cultural presentes en las zonas co-
loniales previas a la llegada europea~. Mediante esta estrategia}, (laes-
cuela logré volverse sinénimo de educacién y subordinar el resto de
las practicas educativas,
* Matriz eclesidstica. El mismo sistema de relevos y transformaciones que
une la mazmorra con la cércel moderna une el monasterio con la escue-
la. En ambos casos, el espacio educativo se construye a partir de su ce-
rraz6n y separaciOn tajante del espacio mundano, separacién que se
justifica en una funcién de conservaci6n del saber validado de la época,
y que emparenta a ambas instituciones a su vez con el templo antiguo.
La escuela se convierte en la caja donde se conserva algo positivo de los
ataques del exterior negativo. La logica moderna le sumé a esta funcién
32 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
de conservacién de los saberes la obligacién de expandirlos y difundir-
los sobre su mundo exterior como una forma de su dominio.
Por otra parte, la escuela hereda del monasterio su condicién de “espa-
‘cio educativo total” (Lerena, 1984), esto es, la condicin de ser una ins-
titucién donde la totalidad de los hechos que se desarrollan son, al menos
potencialmente, educativos. Todo lo que sucede en las aulas, en los pa-
‘ tios, en los comedores, en los pasillos, en los espacios de conduccién,
en los sanitarios, son experiencias intrinsecamente educativas a las que
son sometidos, sin posibilidad de escape, los alumnos.
* Regulaci6n artificial. Como otras instituciones modernas, la regulacién
1 de las tareas dentro de Ja escuela responde a criterios propios que la
“homologan mds con el funcionamiento del resto de las escuelas que con
otras practicas sociales que se desarrollan en su entorno cercano.
Dicha situacién se logra mediante la reelaboracién del dispositivo de
encierro institucional heredado del monasterio. Las normas —desde.las
' disciplinarias hasta aquellas que se refieren al trato entre los sujetos~
responden a criterios propios que muchas veces entran en friccién con
las normas externas: por ejemplo, el calendario escolar se estipula um-,
formemente para la totalidad del sistema, sin tener en cuenta el uso del |
_ tiempo de la comunidad en que cada escuela se ubica, por lo que deter-
mina un uso de los momentos de descanso o de trabajo que no responde
a practicas locales como los perfodos de siembra 0 el retiro de la siesta. \
* Uso especifico del espacio y el tiempo. Nos referimos aqui a la utiliza-
cidn escolar del tiempo y del espacio material. La escuela diferencia muy
marcadamente los espacios destinados al trabajo y al juego, alos docen-
tes y los alumnos, y define ciertos momentos, dias y épocas como mas
aptos para la ensefianza, los dosifica en el tiempo y les sefiala ritmos y
alternancias. Que en ambos casos tiempo y espacio— se opte por unida-
des pequefias y muy tabicadas, asi como que las escuelas sean ubicadas
cerca de las plazas centrales, lejos de espacios de encuentro de adultos,
no responde a criterios casuales, sino a sus usos especificos, y tienen
consecuencias en los resultados escolares.
El tratamiento que se da a estas dos cuestiones esta en funcion de la
pedagogia que la institucién asuma y del modelo en que pretenda en-
cuadrarse, y son una traduccién de algunos factores considerados “ob-
¢Por qué triunfé la escuela? 33
jetivos” como el clima, la edad 0 el trabajo de los alumnos. Por ejemplo,
los cambios de actividad por causas externas a la tarea (como el toque
de timbre o campana), el premio para quien termina primero, el respeto
alos tiempos extraescolares de los alumnos (trabajo infantil, tiempo de des-
canso), 0 la utilizacién del espacio escolar fuera del horario previsto son
distintas modalidades que la institucién adopta para utilizar el tiempo.
+ Pertenencia a un sistema mayor. Ms alla de la especificidad de cada
institucion, cada escuela es un nudo de una red medianamente organiza-
da denominada sistema educativo. Como tal, se ordena respecto a las
otras instituciones en forma horizontal y vertical, tanto por niveles (pri-
mario, secundario) como por distintas y variadas jerarquizaciones, lo
que da lugar a operaciones de competencia, paralelismo, subordinacion,
negociacién, consulta, complementariedad, segmentacién, diferencia-
ci6n y establecimiento de circuitos, etc.
A su vez, buena parte de las regulaciones de la escuela proviene desde
afuera pero también adesde dentro del sistema. Decretos, reglamentos,
circulares e inspecciones se presentan como estos dispositivos. Cada es-
cuela en particular no puede justificarse ni funcionar en forma aislada
respecto del resto del sistema, sino que se presenta en el conjunto en
busca de una armonia no exenta de conflictividad.
* Fenémeno colectivo. La construccién del poder moderno implicé la
construccién de saberes que permitieran coaccionar sobre el colectivo
sin anular la actuacidn sobre cada uno de los individuos en particular.
Este proceso —como se explicard mas adelante~ se denomina el estable-
cimiento de la gubernamentalidad (Foucault, 1981), estrategia que es
adoptada pola escuela al presentarse como una forma de ensefiar a
muchos a la vez, superando asf el viejo método preceptorial de la ense-
fianza individual.
Pero més alld de esta cuestién de corte “econémico” —rinde mds un
maestro que trabaja al mismo tiempo con un grupo de alumnos que aquel
que lo hace de a uno por vez~, esta realidad colectiva aporta elementos
para estimular practicas educativas solo posibles en estos contextos, y
que fueron utilizadas por primera vez probablemente por los jesuitas
hacia el siglo XVI. Los sistemas competitivos, los castigos individua-
les, los promedios 0 1 emulacién por un lado, y el trabajo grupal, la
LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR,
disciplina consensuada o las prdcticas'cooperativas, por el otro, marcan
dos extremos de esta potencialidad.
Constitucion del campo pedagégico y su reduccién a lo escolar, La rup-
tura con la escolastica en la modernidad condujo a diferenciar las for-
mas de saber de las formas de aprender, por lo que constituyé la idea de
un “método” de ensefiar diferente del “método” de saber} El “cémo en-
sefiar” se vuelve el objeto de una nueva disciplina: la “pédagogia’’, que
surge hacia el siglo XVII como espacio de.reflexién medianamente au-
ténomo (J. B. Vico, Rattichius, J. A. Comenio, etc.), el que, acompajian-
do el movimiento seguido por los otros saberes en la modernidad, fue
tomando cada vez mas el ordenamiento de campo (Bourdieu, 1990).
Entre los siglos XVIII y XIX, el campo pedagégico se redujo al campo
escolar. En el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad, lo escolar fue
asu vez limitado a lo curricular. La légica de reduccién y subordinacién
corrié por la cadena pedagogia-escuela-curriculum e implicé el triunfo
de la “racionalidad técnica’’ moderna aplicada en su forma mds elabora-
da a la problematica educativa.
Formacién de un cuerpo de especialistas dotados de tecnologias espe-
cificas\Junto con la constitucién de los saberes presentados en el punto
anterior se produjo la constitucién de los sujetos donde estos debian en-
carnarse: los docentes, y posteriormente algunos de estos saberes lo ha-
- rfan en los técnicos) Esta tenencia monopdlica de'los saberes especificos
para comprender, controlar y disciplinar a los alumnos —método correc-
to, tablas de calificacién y clasificacién, baterias de tests, aparatos
psicométricos, etcétera— otorg6 identidad a los maestros y les permitid
diferenciarse de otras figuras sociales con las que se fundia en épocas
anteriores, como las de.anciano, clérigo 0 sabio.
A su vez, para lograr estos fines, dichos sujetos deben ser moldeados en
instituciones especfficas.—las escuelas normales y 1a formacién institu-
cional de los pedagogos— fundadas dentro de los sistemas educativos.
El docente como ejemplo de conducta. Ademés de portar las. tecnolo-
gfas especificas, el docente debe ser un ejemplo —fisico, biolégico, mo-
ral, social, epistémico, etcétera— de conducta a seguir por sus alumnos.
Adopt6 entonces funciones de redencién de sus alumnos, bajo la logica
¢Por qué triunfé la escuela? 35
del poder pastoral (Popkewitz, 1998: 36), y-el colectivo docente fue in-
terpelado como “sacerdote laico”) Se puso un peso muy importante en
su accionar, por lo que el maestro debfa ser un modelo aun fuera de la
escuela, perdiendo asf su vida privada, que qued6 convertida en publica
y expuesta a sanciones laborales.*
Junto con esto se presentan condiciones de trabajo deficientes —sala-
tiales, sobreexplotacién, horas y jornadas laborales no Ppagas, etcéte-
ta~ y retribuciones “superiores” no materiales, Esta “vocacién
forzada” condujo a la feminizacién de la profesién docente
(Morgade, 1997).
* Especial definicion de la infancia. En la modernidad comenzé el proce-
so de diferenciacién de las edades, y el colectivo “infancia” fue segre-
gado del de los adultos (Ariés, 1975; Narodowsky, 1994). La infancia
comenz6 a ser interpelada y caracterizada desde posturas negativas:
hombre primitivo, “buen salvaje”, perverso polimorfo, futuro delincuen-
te o loco, sujeto ingenuo, egoista, egocéntrico, pasional, etc. Asi, se. apor-
t6 a la construccién de su especificidad, diferenciéndola de la adultez a
partir de su “incompletud”, lo que'la convirtié en la etapa educativa del
ser humano por excelencia. Se construy6 un sujeto pedagégico, el “alum-
no”, y se lo volvié sinénimo de infante normal, y la totalidad de la vida
de este nifio normal fue escolarizada —y, 8. la totalidad de las actividades
diarias, como Ja hora de despertarse, se ordenan en funcién de la escue-
Ja-. Educar fue completar al nifio para volverlo adultd; lo que conllevé
auna infantilizacién de todo aquel que en cualquier circunstancia ocu-
4. Por ejemplo, en el Cédigo de Ensefianza Primaria i (sic) Normal de la Provincia
de Buenos Aires de 1898, Francisco Berra sostenfa en su articulo 480 que la “mala
fama” de un docente era impedimento suficiente para ensefiar en las escuelas publicas,
alingue no se tuviera certeza respecto de la veracidad de los hechos. Justificaba esta deci.
si6n del siguiente modo:
La mala fama seré originada a veces en imputaciones verdaderas, otras veces en imputa-
ciones falsas; pero, sea lo uno o io otto, Ia mala fama existe, se impone de igual manera en la
creencia general, ejerce igualmente su accién corrosiva, dafa a la escuela, mata su prestigio.
La ensefianza primaria es tan delicada, que quienes la dan, como quienes la ditigen, deben, no
Solo ser, sino también parecer Ia encarnaci6n de todas las virtudes, a fin de que la honorabili.
dad de la escuela esté en todo tiempo a salvo de toda ‘sospecha inconveniente (destacado en el
original) (pag. 656 y sigs.)
36 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
para el lugar de alumno -».g. el adulto analfabeto-. Véase al respecto el
filme Cinema Paradiso.
* Establecimiento de una relacién inmodificablemente asimétrica entre
docente y alumno. Docente y alumno son las tinicas posiciones de suje-
to posibles en la pedagogfa moderna. Asifel docente se presenta como
el portador de lo que no porta el alumno, y el alumno —construido sobre
| el infante— no es comprendido nunca en el proceso pedagégico como un
“igual” o “futuro igual” del docente -como lo era, por ejemplo, en la
vieja corporacion medieval- sino indefectiblemente como alguien que
siempre —aun cuando haya concluido la relacion educativa— ser4 menor.
respecto del otro miembro de la diadz
i La desigualdad es la unica relacion posible entre los sujetos, negandose la
Ml existencia de planos de igualdad o de diferencia. Esto estimul6 la construc-
cién de mecanismos de control y continua degradacién hacia el subordina-
do: “El alumno no estudia, no lee, no sabe nada”. Finalmente, agreguemos
que esta relacién se repite entre el docente y sus superiores jerarquicos.
* Generacién de dispositivos espectficos de disciplinamiento. Como en
otros procesos disciplinarios, la escuela fue muy efectiva en la cons-
trucci6n de dispositivos de produccién de los “cuerpos déciles” en los
sujetos que se le encomendaban La invencién del pupitre, el ordena-
miento en filas, la individualizaci6n, la asistencia diaria obligada y con-
trolada, la existencia de espacios diferenciados segtin funciones y
sujetos, tarimas, campanas, aparatos psicométricos, tests y evaluacio-
nes, alumnos celadores, centenares de tablas de clasificacién en miles
de aspectos de alumnos y docentes, etcétera, pueden ser considerados
ejemplos de este proceso.
Dentro de estos dispositivos merece destacarse la institucionalizaci6n
de la escuela obligatoria en tanto mecanismo de control social. En sus
afios de establecimiento, la obligatoriedad solo debe ser aplicada a las
clases bajas, ya que las “altas” no dudarfan en instruir a sus hijos, y la
escuela se convertiria en la tinica via de acceso a la civilizaci6n.
+ Curriculo y practicas universales y uniformes. Segtin algunos estudios
(en especial Benavot et al., 1990) es mas sorprendente la uniformidad y
universalidad —tipo de materias ensefiadas, tiempo dedicado a las mis-
Por qué triunfé la escuela? 37
mas, correlaci6n entre ellas, etcétera— que las diferencias entre distintos
curriculos nacionales] Para el nivel elemental, esto se basé en la consti-
tucién de un conjunto de saberes considerados indisolubles, neutros y
previos a cualquier aprendizaje: los Iamados “saberes elementales”,
compuestos por las tres R (lectura, escritura y célculo -wRiting, Reading
and aRitmethics-) y religién y/o ciudadanfa. Estos conocimientos basi-
cos anclaron en Ja escuela, que logré presentarse ante la sociedad como
la nica agencia capaz de lograr su distribucién y apropiacién masiva.
Planteos similares a la uniformizaci6n y universalizaci6n de los saberes
impartidos pueden hacerse respecto de las précticas escolares concretas
- -ubicacién del aula; toma de leccién, uso del pizarrén, formas de pedir
la palabra, etcétera~, a los objetos utilizados y a los géneros discur-
sivos —planteos de problemas matematicos, temas de composiciones,
textos escolares, etcétera—.>
* Ordenamiento de los contenidos. La escuela, como espacio determi-
nado para ensefiar, recorta, selecciona y ordena los saberes que consi-
dera que debe impartir a sus alumnos por medio del proceso de
elaboracién y concrecién del curriculo prescripto. Esta primera selec-
ci6n es siempre previa al acto de ensefianza y, en cierta parte, ajena a
-Sus propios agentes y receptores:.
El curriculo, en tanto conjunto de saberes basicos, es un espacio de lucha
y negociacién de tendencias contradictorias, por lo que no se mantiene
como un hecho, sino que toma formas sociales particulares e incorpora
ciertos intereses que son a su vez el producto de oposiciones y negoci
ciones continuas entre los distintos grupos intervinientes. No es el resul-
tado de un proceso abstracto, ahist6rico y objetivo, sino que es originado
a partir de conflictos, compromisos y alianzas de movimientos y grupos
sociales, académicos, politicos, institucionales, etcétera, determinados.
* Descontextualizacion del contenido académico y creacidn del conteni-
do escolar. La escuela genera su curriculo descontextualizando los sa-
5. Sirva como ejemplo la siguiente anécdota. El ministro de Instruccién Publica de Francia
de 1896, sacando su reloj de bolsillo, afirmaba que a esa hora, todos los alunos de quinto
grado de Francia estaban leyendo el canto sexto de La Eneida (tomado de Ozouf, 1970).
LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
beres de su universo de produccién y aplicacién: La escuela no crea co-
nocimientos cientificos ni es un lugar real de su‘utilizacién, sino que lo
hace en situaciones creadas con ese fin. Este saber escolar inevitable-
mente descontextualizado implica la creacién de un nuevo saber
(Chevallard, 1985), el saber escolar, que responde a ciertas pautas —por
ejemplo, debe ser graduado, debe adaptarse al alumno, debe ordenarse
en bolillas 0 unidades, etcétera—. El saber cientifico puro es moldeado
por la’forma en que es presentado, por las condiciones en las que se
ensefia y se aprende, y por los mecanismos de sancién y evaluacion de
su adquisicién.
Estas prdcticas de transmisién de saberes se encuentran fntimamente ar-
ticuladas al funcionamiento disciplinario. Por ejemplo, la escuela esta-
blece que todo saber que circula en su interior debe ser sometido a
exdmenes y evaluaciones, y puede ser calificado. El acceso a los conte-
nidos se utiliza como estimulaci6n de la competencia —v.g. el Cuadro de
Honor jesuita o el acceso a la bandera por mejor promedio-, y el orden
y el silencio son condiciones —o fines— de la tarea pedagégica.
Creacién de sistemas de acreditacién, sancién y evaluacién escolar, El
sistema escolar establece un nuevo tipo de capital cultural: el capital ins-
titucionalizado (Bourdieu, 1987), que acredita la tenencia de un ctimulo
de conocimientos por medio de la obtencién del diploma o titulo de
egresado y permite el funcionamiento del mercado laboral de acuerdo
con las practicas liberales de la comparacién y el intercambio. El otor-
gamiento del capital cultural institucionalizado es monopolizado por el
sistema escolar, lo que lo convierte en un tamiz de clasificaci6n social.
A su vez, la escuela constituye en su interior sistemas propios de clasifi-
cacion y de otorgamiento de sanciones positivas o negativas de los suje-
tos que tienen posteriores implicancias fuera de ella. El examen se
convierte en una prdctica continua y absolutamente ineludible de la prac-
tica escolar que afecta tanto a alumnos como a docentes.
Generaci6n de una oferta y demanda impresa especifica. Desde los tem-
pranos textos para el sistema —como el Orbis pictus de Comenio-, pa-
sando por los manuales, los libros de lectura, los leccionarios, las guias
docentes, los cuadernos, las léminas, etcétera, la escuela implicé la crea-
ci6n de nuevos materiales escritos. Dicha produccién adopto caracteris-
¢Por qué triunfé la escuela? 39
g
ticas especiales, como la clasificacién seguin su grado de didactismo, de
claridad 0 de adaptaci6n al alumno, al curriculum o a los fines propues-
tos.
Los libros de texto se constituyeron como un género “menor” de poco
reconocimiento social y simbélico que responde a reglas propias. Si bien
esta situacién se ha modificado en los tltimos afios, casi no se detectan
materiales escolares producidos por escritores consagrados ni por aca-
démicos de renombre. En la mayorfa de los casos, sus autores fueron
docentes con titulo habilitante para ensefiar en las dreas sobre las que
escriben —maestros en libros de lectura, profesores de historia en textos
de historia, etcétera~. Esto lev6 a que su circulacién se restringiera al
Ambito educativo, y a que se verificara un tratamiento continuo de t6pi-
cos escolares —los docentes, los actos, el rendimiento escolar-, lo que
redunda en una alimentacién de la endogamia del sistema educativo que
nos permite retornar a la matriz eclesidstica y a la regulaci6n artificial
con la que iniciamos esta descripcién.
2. LA ESCOLARIZACION COMO EMPRESA MODERNA,
O EN QUE SOMOS ARABES MIRANDO CAMELLOS
Los elementos presentados en el apartado anterior nos permiten plan-
tear como hipotesis que la constitucidn de la escuela no es un fenémeno
que resulta de la evolucién “légica” y “natural” de la educavion, sino de
una serie de rupturas y acomodaciones en su devenir. Pero,.a su vez, la
escuela puede considerarse el punto ciilmine de la educaci6n entendida como
empresa moderna, en tanto proceso sobre el que se apoya su-“naturalizacién”,
Alo largo de la Edad Media fueron macerandose lentamente algunos de estos
componentes, entre los que se destaca la matriz eclesidstica. Pero con el inicio de
la modenidad: ‘tacia el siglo XVI, el proceso se acelera, y yaen el siglo XVIL
decantan muchos de sus elementos. Entre otros, se encuentra la constitucién del
campo pedagégico como saber de “gubernamentabilidad” (Foucault, 1981)
sobre la poblacién, se verifican importantes avances de la alfabetizacién por
medios més 0 menos institucionalizados, se avanza en la segregacién de la
infancia y se establecen los “saberes bdsicos” (Hebrard, 1989).
El siglo XVIII teoriz6 principalmente sobre estas cuestiones. Uno de
Jos mejores ejemplos al respecto es el trabajo de Immanuel Kant. En su
40 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
Pedagogia’ —producto de los apuntes de su curso homénimo dictado en
1803 en la Universidad de Kénigsberg— dicho autor avanz6 en la construc-
cién de la educacién moderna, retomando el pensamiento pedagdgico de
los siglos XV al XVI y entroncdndolo con la Iustraci6n, lo que le permitié
desplegar las premisas educativas modernas.
Kant abre el trabajo con la siguiente definicisn:
El hombre es la tinica criatura que ha de ser educada. Entendiendo por
educacién los cuidados (sustento, manutencién), la disciplina y Ia instruc-
cin, juntamente éon la educacién. Seguin esto, el hombre es nifio pequefio,
educando y estudiante (1983: 29).
De esta forma constituye a la educacién en un fendmeno humano, ex-
terno a la realidad dada y a la divinidad. La educaci6n se ubica en el suje-
to moderno autocentrado, se enuncia desde este punto, se origina alli, y
allf también tiene sus lfmites. Es el proceso por el cual el hombre sale de
la naturaleza y entra en la cultura. La clasificacién interna de lo edu-
cativo ~cuidados, disciplina e instruccién— que da lugar a las tres inter-
pelaciones a su sujeto —nifio pequefio, educando y estudiante— establece
los limites entre un interior y un exterior, con una frontera muy clara. El
adentro es pensado como lugar desde el cual se irradia una funcién esencial
(la educacién del hombre) que permite controlar el azar y los excesos del
exterior.
Mas adelante sostiene:
Educar es desarrollar la perfeccién inherente a la naturaleza humana.
[...] Unicamente por la educacién el hombre puede Llegar a ser hombre. No
es sino lo que la educacién le hace ser. [...]Encanta imaginarse que la natu-
raleza humana se desenvolverd cada vez mejor por la educacién, y que ello
se puede producir en una forma adecuada a la humanidad. Descibrese aqui
la perspectiva de una dicha futura para Ja especie humana [...] Un principio
del arte de la educacién [...] es que no se debe educar a los nifios conforme
6. A fin de ser més precisos, corresponde agregar que es la redaccién de los apuntes de
las clases dadas por Kant tomados por su discipulo Rink ~bajo la supervisi6n del docente~,
publicados por primera vez en 1803. Usaremos para este trabajo la edicién de Akai Bolsillo,
Madrid, 1983 (traduccién de L. Luzuriaga y J. L. Pascual),
¢Por qué triunfé la escuela? 41
al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la
especie humana; es decir, conforme a la idea de humanidad y de su comple-
to destino (p. 35 y ss.).
EI planteo es Ievado atin mas alla. La educacién es la piedra de toque
del desarrollo del ser humano. Como en el Aude Sapere! —jattévete a sa-
ber!-, el desarrollo de la raz6n es la via por la que se lleva a cabo la esen-
cia humana. El optimismo ilustrado abona el campo pedagégico al crear
un sujeto plenamente consciente ¢ intencionado, que se mueve en espa-
cios precisamente delimitados, con la raz6n universal, con la ley moral,
con los “imperativos categéricos”, como motores de sus actos. Se esta-
blece que el hombre es capaz de conocer prescindiendo de todo criterio
de autoridad y de “otredad”, a partir de desarrollar su capacidad natural
que lo inclina al conocimiento: la razén. Este fendmeno es, para Kant,
el proceso educativo.
De las tres partes de la educaci6n, los cuidados son propios de todas las
especies animales, solo que en el hombre su necesidad se extiende por mds
tiempo. Por el contrario, la relaci6n entre disciplina e instruccién ~ambos
procesos esencialmente humanos— soldada por Kant se mantiene en las con-
cepciones modernas sobre educacién. En sus palabras:
La disciplina es meramente negativa, en tanto que es la accién por
la que borra al hombre la animalidad; la instruccién, por el contrario, es
la parte positiva de la educaci6n. (...) (La disciplina) ha de realizarse
temprano. As‘, por ejemplo, se envfan al principio los nifios a la escue-
Ia, no ya con Ja intencién de que aprendan algo, sino con la dé habituar-
les a permanecer tranquilos y a observar puntualmente lo que se les
ordena, para que mas adelante no se dejen dominar por sus caprichos
momentaneos (p. 30).
La relacién instruccién/disciplina, como binomio de relacién negativo/
positivo, de represién/produccién, establece las fronteras precisas de lo edu-
cativo. El hombre educado es un hombre cultivado/disciplinado? Es posi-
ble comprender este fenémeno dentro de.lo que
La educacién es la accién ejercida por las generaciones adultas sobre
las que todavfa no estén-maduras para la vida social. Tiene por objeto stisci-
tar y desarrollar en el nifio cierto mimero de estados fisicos, intelectuales y
morales, que exigen de él la sociedad politica en su conjunto y el medio
especial, al que esté particularmente destinado (Durkheim, 1984:70).
Nétese las operaciones-que el autor realiza aqui. En primer lugar, des-
pega la educacién de cualquier definicién trascendental, y Ja limita a la
fera de Jo social: la moral es la moral social, volvierido a coser, en clave
moderna, las distintas esferas. De fenémeno esencialmente humano en
Kant, la educacién se vuelve un fenémeno esencialmente social en
Durkheim.
48 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
Por otra parte, determina muy fuertemente el “lugar” del educador (las
generaciones adultas) y del educando (quien no esta todavia maduro para
Ja vida social). Estos lugares son prioritariamente tomados por los adultos
y los infantes respectivamente. Continuando los planteos de Kant, la edu-
cacién es un proceso de “completud” del infante como sujeto inacabado, al
que Durkheim sumé su comprensién como sujeto social.” Mas adelante
sostiene dicho autor:
La sociedad encuentra a cada nueva generaci6n en presencia de una ta-
bla casi rasa, en la cual tendré que construir con nuevo trabajo. Hace falta
que, por las vias mas répidas, al ser egofsta y asocial que acaba de nacer,
agregue ella otro capaz de llevar una vida moral y social. He aqué cuales la
obra de la educacién, y bien se deja ver toda su importancia (idem, p. 72).
En tercer lugar, Durkheim refuerza la dupla reptesién/liberacién median-
te Ja inscripcién social de la educacién?
Bs la sociedad quien nos saca fuera de nosotros mismos, quien nos obli-
ga a contar con otros intereses diferentes de los nuestros; es ella quien nos
ensefia a dominar nuestras pasiones, nuestros instintos, a imponerles una
ley, a privarnos, a sacrificarnos, a subordinar nuestros fines personales a
fines més altos. (...) Asf es como hemos adquirido este poder de res sten-
cia contra nosotros mismos, este dominio sobre nuestras tendencias, que
es uno de los rasgos distintivos de la fisonomfa humana y que se encuen-
tra tanto mas desarrollada cuanto mas plenamente somos hombres
({dem, pp. 77 y 78).
En cuarto lugar, y ya fuera de la definicién, Durkheim “naturaliza” ala
escuela al volverla heredera de la “evolucién pedagégica” previa, negando
su historicidad, es decir, la serie de rupturas que significé su conformacion
(Durkheim, 1983). Finalmente, la pone bajo el control estatal “El autor plan-
tea la necesidad de’tenencia de un cofjunto de saberes por parte de todos
12, Reflexiones similares pueden hacerse sobre otros grupos “educables”.Véase, para
sumar otros casos, las consideraciones sobre las similitudes en los planteos hist6ricos de los
niffos respecto a las mujeres, los esclavos, el proletariado, los negros y los pueblos coloniza-
dos, en Snyders (1982).
Por qué triunfé la escuela? 49
Jos integrantes de la comunidad para poder ser parte de ella, y propone al
Estado —en su dimensién de garante del bienestar general y encarnacién
maxima y racional de lo social- como agente legitimado para producir di-
cha distribucién. Las ecuaciones son Educacién = Escuela y Sociedad =
Estado, de forma tal que la enunciacién fundante, “la educaci6n es un pro-
ceso social”, se desplaza a “la escuela debe ser estatal”.
Esta definicién de educacién ha sido revisada y cuestionada a lo largo
del siglo XX, pero escasamente superada. Se han relativizado sus planteos
como la concepcién de transmisién-, se han sumado cuestiones —como
las logicas de poder en juego o la distribucion diferenciada de los saberes—
» pero la matriz de dicha definicién sigue en pie. Su potencia ha sido tal que
atin no se han construido —o al menos no han logrado volverse hege-
mé6nicas— nuevas conceptualizaciones de educacién con semejante nivel de
productividad. Creemos que dicha fortaleza se debe, exactamente, a que
Durkheim fue capaz de lograr la definicién moderna de educacién que con-
densé y potencié como ninguna otra la concepcién moderna de educacién.
‘La historia de la escuela triunfante en el siglo XX siguié nuevos derro-
teros,El debate entre la escuela nueva y la escuela tradicional, por ejem-
plo, guié la nueva Iégica del aula."? Junto a esto, la psicologizacién de la
pedagogia, las nuevas formas de organizacion y administracion, la
globalizacion de la informaci6n, la masificacién del sistema, la constitu-
cién de nuevos agentes educativos como los organismos internacionales—
y la aparici6n de nuevas formas de procesamiento de la informacién, entre
muchos otros fenémenos, condicionaron su devenir. .
3. A MODO DE CIERRE, O REPENSANDO LA TRAVESIA
A fines del siglo XX vivimos una crisis — segtin algunos, terminal— de
la forma educativa escolar, Probablemente, arribar a una solucién no sera
facil. Nuestro aporte en este trabajo ha sido pensar la escuela no como un
fenémeno natural y evolutivo, sino histérico y contradictorio, como una
de las tantas, y no Ja tnica, opeién posible. Sin duda, en el contexto ac-
tual tiene sentido continuar con algunas de estas viejas practicas y
13. Véase al respecto el articulo de Caruso en este libro.
50 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR,
conceptualizaciones, pero no porque las entendemos como las tinicas po-
sibles —lectura derivada de la naturalizacién de Ja escuela—, sino porque
las seguimos considerando las mas eficaces para lograr los fines pro-
puestos. O, en otras palabras; seguimos optando por el camello porque
hasta ahora es el mejor animal, y no el tnico, que nos permite atravesar
el desierto.
BIBLIOGRAFIA
Alvarez Uria, Fernando y Varela, Julia (1991): Arqueologia de la escuela,
Madrid, La Piqueta.
Anderson, Benedict (1990): Comunidades imaginarias, México, Fondo de
Cultura Econémica.
Ariés, Philippe (1975): La infancia y la vida familiar en el antiguo régi-
men, Madrid, Taurus.
Ball, Stephen (ed.) (1994): Foucault y la educacién, Madrid, Morata.
Benavot, Aaron et al. (1990): “El conocimiento para las masas. Modelos
mundiales y curricula nacionales”, Revista de Educacién, n° 297, Ma-
drid, Ministerio de Educacién y Ciencia.
Berman, Marshall (1988): Todo lo sélido se desvanece en el aire. La expe-
riencia de la modernidad, Madrid, Siglo XX1.
Bernstein, Basil (1994): La estructura del discurso pedagégico, Madrid,
Morata. +
Berra, Francisco (1898): Cédigo de Ensefianza Primaria i (sic) Normal de
la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Talleres de Publicaciones del
Museo.
Baudelot, Christian y Establet, Roger (1987): El nivel educativo sube, Ma-
drid, Morata. .
Bourdieu, Pierre (1987): “Los tres estados del capital cultural”, Socioldgi-
ca, n° 5, México, UAM-A.
— (1990): Sociologia y cultura, México, Grijalbo-Conacult.
Caruso, Marcelo y Dussel, Inés (1996): De Sarmiento a los Simpsons. Cin-
co conceptos para pensar la educacién contempordnea, Buenos Aires,
Kapelusz.
Chevallard, Ives (1985): La transposition didactique: de savoir savant au
savoir enseigné, Paris, La Pensée Sauvage.
|
t
}
I
I
Por qué triunfé la escuela? 51
Colom, Antoni y Melich, Joan-Carles (1994): Después de la modernidad.
Nuevas filosofias de la educacién, Barcelona, Paidés, Papeles de Peda-
gogia.
Derrida, Jacques (1984): De la gramatologia, México, Siglo XX1.
Donzelot, Jacques (1987): La policta de la familia, Barcelona, Pre-Textos.
Durkheim, Emile (1938): Historia de la educacién y de las doctrinas peda-
8dgicas. La evolucién pedagégica en Francia, Madrid, La Piqueta, 1983.
— (1984): Educacién y sociologia, México, Colof6n (primera edicién de
1911).
Dussel, Inés y Caruso, Marcelo (1999): La invencién del aula. Una genea-
logia de las formas de ensefiar, Buenos Aires, Santillana.
Fernéndez Enguita, Mariano (1990): La cara oculta de la escuela, Madrid,
Siglo XXI.
Foucault, Michel (1975): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisién, Méxi-
co, Siglo XI.
— (1981): “La gubernamentabilidad”, en AA.VV., Espacios de Poder,
Madrid, La Piqueta.
Furet, Francois y Ozouf, Jacques (1977): Lire et Ecrire. L’alphabetisation
des Frangais de Calvin a Jules Ferry, Paris, Editions de Minuit.
Ginzburg, Carlos (1984): El queso y los gusanos, Barcelona, Muchnick.
Graff, Harvey (1987): The Legacies of Literacy, Indiana University Press.
Hamilton, David (1989): Towards a theory of schooling, Londres, The
Falmer Press.
Hebrard, Jean (1989): “La escolarizacién de los saberes elementales en la
época moderna”, Revista de Educacién, n° 288, Madrid, Ministerio de
Educacién y Ciencia.
Hobsbawm, Eric (1989): La era de la revolucién, Barcelona, Labor Uni-
versitaria.
— (1990): La era del capitalismo, Barcelona, Labor Universitaria.
Jackson, Phillip (1968): La vida en las aulas, Madrid, Morata, 1991.
Jones, David (1994): “La genealogia de maestro urbano”, en Ball (ed.), op. cit.
Kant, Immanuel (1803): Pedagogia, Madrid, Akal, 1983.
Lerena, Carlos (1984): Reprimir y liberar, Madrid, Akal.
Morgade, Graciela (1997): “La docencia para las mujeres: una alternativa
contradictoria en el camino hacia los saberes ‘legitimos’ ”, en Morgade,
Graciela (comp.), Mujeres en la educacion. Género y docencia en la Ar-
gentina (1870-1930), Buenos Aires, Mifio y Davila.
52 LA ESCUELA COMO MAQUINA DE EDUCAR
Muel, Francine (1981): “La escuela obligatoria y la invencién de Ia infan-
cia normal”, en AA.VV., Espacios de Poder, Madrid, La Piqueta. ~ -
Narodowski, Mariano (1994): Infancia y poder. La conformacién de la pe-
dagogia moderna, Buenos Aires, Aique.
Ozouf, Mona (1970): L’Ecole, L’Eglise et La République (1870-1914), Pa-
ris, Gallimard.
Popkewitz, Thomas (1987): The formation of the school subjects,
Baltimore, Falmer Press.
— (1998): La conquista del alma escolar. Politica de escolarizacién y cons-
trucci6n del nuevo docente, Barcelona, Pomares-Corredor.
Puiggrés, Adriana (1990): Sujetos, disciplina y curriculum en los origenes
del sistema educativo argentino, Buenos Aires, Galerna.
Querrien, Anne (1980): Trabajos elementales sobre la escuela primaria,
Madrid, la Piqueta.
Santa Olalla, Enrique (1882): “Problemas educativos”, Revista de Educa-
cin, n° VIIL, La Plata, Talleres graficos de la DGE.
Snyders, George (1982): No es facil amar a los hijos, Barcelona, Gedisa.
Tedesco, Juan Carlos (1986): Educacién y sociedad en Argentina
(1880-1945), Buenos Aires, Soler-Hachette.
Trilla, Jaume (1987): Ensayos sobre la escuela, Barcelona, Laertes.
Varela, Julia (1992): “Categorfas espacio-temporales y socializacién esco-
lar. Del individualismo al narcisismo”, en Larrosa, Jorge (comp.), Es-
cuela, poder y subjetivacién, Madrid, La Piqueta.
También podría gustarte
- La transición a la educación secundariaDe EverandLa transición a la educación secundariaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Fondos de Conocimiento Familiar e intervención educativa: Comprender las circunstancias sociohistóricas de los estudiantesDe EverandFondos de Conocimiento Familiar e intervención educativa: Comprender las circunstancias sociohistóricas de los estudiantesAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Gestionar desde las diversidades en aulas, instituciones y territorios: Trayectorias inclusivas en escenarios entramadosDe EverandGestionar desde las diversidades en aulas, instituciones y territorios: Trayectorias inclusivas en escenarios entramadosAún no hay calificaciones
- La Educacion Ayer, Hoy y Manana - Gvirtz, Grinberg, Abregú - Aique (2011)Documento104 páginasLa Educacion Ayer, Hoy y Manana - Gvirtz, Grinberg, Abregú - Aique (2011)Melina Cind92% (59)
- Henry A. Giroux - Teoria y Resistencia en EducacionDocumento332 páginasHenry A. Giroux - Teoria y Resistencia en Educacionapi-373087098% (52)
- Huellas de la educación popular en la escuela públicaDe EverandHuellas de la educación popular en la escuela públicaAún no hay calificaciones
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- CARUSO-DUSSEL de Sarmiento A Los SimpsonDocumento15 páginasCARUSO-DUSSEL de Sarmiento A Los SimpsonRamanujan Srinivasa67% (6)
- Merieu P Carta A Un Joven ProfesorDocumento70 páginasMerieu P Carta A Un Joven ProfesorPaola Soledad95% (21)
- El Oficio de Enseñar-Edith LitwinDocumento111 páginasEl Oficio de Enseñar-Edith Litwinems27194% (33)
- Libro de TedescoDocumento76 páginasLibro de Tedescopentaceratops86% (7)
- Transitar La Formacion Pedagogica Rebeca AnijovichDocumento11 páginasTransitar La Formacion Pedagogica Rebeca Anijovichpracticaprofesional2unam88% (26)
- InésDussel - Aprender y Enseñar en La Cultura Digital.Documento94 páginasInésDussel - Aprender y Enseñar en La Cultura Digital.Gabriela Mariel Spadoni100% (4)
- CARUSO y DUSSEL de Sarmiento A Los SimpsonsDocumento52 páginasCARUSO y DUSSEL de Sarmiento A Los SimpsonsIlen Furlan100% (11)
- Pineau, Porque - Triunfo - La - Escuela PDFDocumento26 páginasPineau, Porque - Triunfo - La - Escuela PDFLaura Nataly50% (2)
- Henry A. Giroux - Pedagogia y Politica de La Esperanza (Teoria, Cultura y Enseñanza)Documento383 páginasHenry A. Giroux - Pedagogia y Politica de La Esperanza (Teoria, Cultura y Enseñanza)api-373087093% (28)
- Alfredo Veiga-Neto: y los estudios foucaultianos en educaciónDe EverandAlfredo Veiga-Neto: y los estudios foucaultianos en educaciónAún no hay calificaciones
- La educación y el sujeto político: Aporte críticoDe EverandLa educación y el sujeto político: Aporte críticoAún no hay calificaciones
- El valor de la educación: Vivir en primaveraDe EverandEl valor de la educación: Vivir en primaveraAún no hay calificaciones
- Sujetos de la educación: reconocidos, protegidos y peligrososDe EverandSujetos de la educación: reconocidos, protegidos y peligrososAún no hay calificaciones
- El portafolio del profesorado en educación superior: Uso y experiencias en el contexto iberoamericanoDe EverandEl portafolio del profesorado en educación superior: Uso y experiencias en el contexto iberoamericanoAún no hay calificaciones
- Diseño, desarrollo e innovación del currículumDe EverandDiseño, desarrollo e innovación del currículumAún no hay calificaciones
- Historia de la educación en la Argentina IX: Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015)De EverandHistoria de la educación en la Argentina IX: Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015)Aún no hay calificaciones
- Las tensiones del curriculum: Debates político-educativos en México y ArgentinaDe EverandLas tensiones del curriculum: Debates político-educativos en México y ArgentinaAún no hay calificaciones
- Educación para la salud y género: Escenas del currículum en acción.De EverandEducación para la salud y género: Escenas del currículum en acción.Aún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones