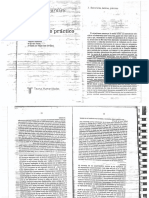Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Problemas y Perpectivas de La Teoria de La Dependencia
Problemas y Perpectivas de La Teoria de La Dependencia
Cargado por
Ariel Gulluni0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas34 páginasTrabajo de Agustin Cueva
Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTrabajo de Agustin Cueva
Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas34 páginasProblemas y Perpectivas de La Teoria de La Dependencia
Problemas y Perpectivas de La Teoria de La Dependencia
Cargado por
Ariel GulluniTrabajo de Agustin Cueva
Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 34
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE.
DELA DEPENDENCIA'
A TEORIA
La teoria dela dependencia, al menos en su vertiente de izquier
da, que es la que aqui nos interesa analizar, nace marcada por
una doble perspectiva sin la cual es imposible comprender sus
principales supuestos y su tortuoso desarrollo. Por una parte,
surge como tna violenta impugnacidn de la sociologia burgue
sayy sus interpretaciones del proceso histérico latinoamericano,
oponiéndose a teorfas como la del dualismo estructural, la del
funcionalismo en todas sus variantes y, porsupu 0
tes desarrollistas. Con esto cumple una positiva funcién critica,
sina cual serfa imposible siquiera imaginar la orientacién actual
de la sociologia universitaria en América Latina, Por otra parte,
esto, alas cor
emerge en conllicio con lo que a parti de cierto momento dari
en llamarse el “marxismo tradicional”
Ahora bien, todala paradojay gran parte dela originalidad de
Ja teoria de la dependencia estriba, no obstante, en una suerte de
cruzamientos de perspectivas que determina que, mientras por un
lado se critica alas corrientes burguesas desde un punto de vista
cereano al marxista, por otro se critique al marxismo-leninismo
1 Baad de Agustin Cueva, Tori cay proves polit
Meso, EDICOL, 1 ed, 1979, 99.15.39
8
desde una 6ptica harto impregnada de desarrollismo y de concep-
ciones provenientes de las ciencias sociales burguesas
El debate sobre feudalismo y capitalismo en América Latina,
«que derramé mucha tinta y sembré no poca confusin te6rica,
¢s, sin duda, el ejemplo més claro, aunque no el nico, de lo que
‘venimos diciendo. Debate situado aparentemente en el seno del
sarsismo, esl que Gunder Frank y Luis Vitale sostuvieron con
1a “izquierda tradicional”. Tienc éste, empero, a particularidad
de que los autores se formulan tesis que solo se vuelven compren-
sibles a condicién de abandonar la tcoria marxista.
En efecto, y siempre que uno haga caso omiso de El capital
y se ubique de lleno en la 6ptica dela economia y lahistoriogra-
fia no marxistas, las aseveraciones de Frank y Vitale se tornan
limpidas e irefutables, Definido el capitalismo como economia
monetaria y el feudalismo como economia de trueque 0, en el
ncjor de los casos, como economia “abierta” y economia “ce-
rrada”, respectivamente, pocas dudas caben de que el capitalis-
‘moe instal plena y profundamente en América Latina no s6lo
desde su cuna sino desde su concepeién, como llegé a decirs.
‘Para demostratlo, ni siquiera era menester realizar nuevas inves-
tigaciones hist6ricas —y en efecto, nadie se tom6 el trabajo de
hacerlas—; bastaba retomar los materiales proporcionados por
lahistoriografiaexistente y demostrar que en el periodo colonial
hubo moneda y comercio. Se podia seguir, en suma, aunque no
sin caricaturizatlo, un razonamiento anilogo al que permite a
Pirenne afirmar la existencia de capitalismo en la Edad Media, «
partir del siglo XII por lo menos
‘Todo esto, envueltoen una especie de mesianismo cuya ligica
politica resulta, ademas, imposible de entender; a menos de to-
2 Luis Viale ance formlé, desde nego, una tora dela dependencia. Pero s
trabajo sos, como el itulade Amtrice Latins: feudal coptita,alcanza
rontant difsiin,esposqe ee ineeriban dent dena perspestiva tec qe
snempezaba a pensar nussta problemitica cn teminos izquierdsas pero aue
visiblemente se ajan de os del marxismo-lennismo.
‘Vente, por ejemplo, x0 Hizori econdsice y social del Eda! Mei, México,
endo de CuleuraEconémica, 196, pp. 119s.
marla como lo que en realidad fue: una ilusién de intelectuales
Las que aparecfan entonces como nuevas lineas revolucionarias
en América Latina, estoes, el castrismo y el maofsmo," se habian
constituido desde luego con mucha anterioridad al “descubsi:
miento” del carécter no feudal de la Colonia; y, en cuanto a ta
téctica de frentes populares que se querfa impugnar, era obvio
que no iba a desrumbarse con el solo recumbar de estas nuevas
trompetas de Jericé, Bl frente que se formé en Francia en 1936,
por ejemplo, no necesité hablar de feudalismo para sustentarse
Sea de ello lo que fuere, lo que importa destacar aqui es esta
primera gran paradoja que envolveréa la teoria de la dependen:
cia “desde su cuna”: Ia de constituisse como un “neomarxismo”
al margen de Marx. Hecho que pesaré mucho en toda la orien-
tacién de la sociologia latinoamericana contemporénea y term
nari por ubicar a dicha teoria en el calle sin salida en el que
actualmente se encuentra,
Esiasituacién ambigua debilitard inchuso las riticas hechas a
las teorias burguesas del desarrollo y el subdesarrollo, en la medi
da en que sus impugnadores permanecen, de una u otra manera,
prisioneros de ellas. Es lo que ocurre con Gunder Frank, por
ejemplo, quien en su ensayo La sociologia del desarrollo y el sub-
desarrollo de la sociologia, por lo demés muy mezitorio, entabla
tuna descomunal batalla con los discfpulos de Parsons, destinada
a saber dénde existen pautas més “universales” de comporta
miento, sien los paises desarrollados 0 en los subdesarrollados:>
embaredindose en uina polémica barroca de la que ni siquiera es
seguro que resulte vencedor. Después de todo, la mistificacién
delos parsonianos no radica en el hecho deencontrar en los pat-
*Loqucen deteiminade monentosedenoming “astro” evolucionsen Cuba
hci slid marrsmo leninini; en lr dems paises de Americ Latins el
tr ln cxtema equierda del ners La cites que agus hacen de
teabajos de Mao deben temarse como simples referencias recas, que jams
inaplicaron samen algun po a poen de Pek nota de 1979),
‘ease Desir del sudesaral, México, Escuela Nacional de Antropoogsa
Historia, 1969, pp. 349,
8
ses subdesarrollados orientaciones de conducta, queen realidad
pueden darseen éreas donde el modo de produccién capitalista
afin no se ha desarrollado suficientemente; sino en sustituir el
analisis de las estructuras por el de sus efectos més superfciales
ypresentaraéstos como las determinaciones dltimas del devenir
social.
El mismo debate sobre el dualismo estructural, tesis burgue-
sa que en realidad era menester impugnar, parece desembocar a
‘menudo en la simple recreacién de un dualismo de signos inver-
tidos, ene que el planteamiento, por lo tanto los elementos bi
sicos del andlisis, no cambian, sino solo su papel. En la Siete esis
cequivocadas sobre América Latina de Rodolfo Stavenhagen, por
ejemplo los sectores “tradicional” y“moderno” siguen presentes
comounidades analiticas fundamentales, con a tinica diferencia
de queahora yano ese sector “tradicional” el causante del atraso
sino més bien el sector “moderno”. Por eso, la misma teoria del
colonialismo interno, al menos tal como es presentada en las Siete
tess... dificulta el andlisis de clase en vez de facilicarlo; eondu-
ciendo, ademas, a conclusiones sumamente cuestionables como
quella de la séptima tesis, en donde se formula la inviabilidad
delaalianza obrero-campesinaen Latinoamérica, aduciendo que
“Ia clase obrera urbana de nuestros paises también se beneficia
con la situacisn de colonialismo interno”. El propioautor parece
haber sentido las limitaciones de este tipo de enfoque, porlo que
reformulard posteriormente su tess del colonialismo interno en
términos de combinacién de modos de produccién,’ retomando
de esta manera uno de los conceptos centrales del marxismo clé-
sico, que en las Siete tess... aparecia mas bien catalogado como
una sofisticada variante del dualismo estructural
© Stavenhupen no formulae rigor una teotia dela dependencay, lo que es mis,
teapart del horzont eric de san stabs ms anion. Peo lasiere
‘esse eseribeaindudablemeate bjs influenia de los autores dependents
yyconsttuyen en certs medi el mificss de ods una penereisn
‘Vésse su intervenckn en el seminaio sabre clases sons eliza en Once
en 1971, reproducida en Las cases sociales en AmériesLatne, México, Siglo
XXI, 1973, pp. 280-281,
De todas maneras, hay en este trabajo de Stavenhagen, y so-
bre todo en los de Frank, la presencia de un esquema en el cual
la explotacién, y por tanto las contradicciones dle clases, son re-
emplazadas por un sistema indeterminado de contradicciones
nacionales yregionales que, justamente por su indeterminacién,
1 deja de plantear serios problemas desdeun punto de vista es-
trictamente marxista. A este respecto, antes que preguntarse si cl
modelo feankiano, por ejemplo, es compatible o no con un andé-
lisis de clase, resulta importante constatar que en ensayos como
et titulado fesarvollo del subdesarrollo, lalucha de clases
esti simplemente ausente, pese a que en dicho pais, hasta donde
sabemos, la historia no parece ser muy pobre en este aspecto
Este desplazamiento que convierte alos paises y rgiones en
unidadestiltimas e iereductibles del aniliss, es el que confiere,
ademés, un tinte marcadamente nacionalista ala teoria de la de-
pendencia, y no porque la contradiccisn entre pafses dependien
tes y estados imperialistas nose dé histéricamente, cosa que seria
absurdo negar, sino porque un inadecuado manejo delacdialéctica
impide ubicarel problema en el nivel re6rico que le corresponde:
esto es, como una contradiccién derivada de otra mayor, lade cla
ses, y que s6lo en determinadas condiciones puede pasar a ocupar
cl papel principal. Sino nos equivocamos, el tinico texto en que
se aborda este problema de manera sistemitica e inequivoca es
Imperialism y capitalism de Estado, de Anibal Quijano® pero
no se olvide que tal escrito data de 1972, cuando ya los cimien
tos dela teoria dela dependencia estan bastante resquebrajados
yel propio Quijano se encuentra, a nuestro juicio, mas cerca del
‘marxismo a secas que de aquella corriente
Y no es tnicamente en estos puntos, de por si importantes,
que los nuevos modelos de anilisis cojean. Antidesarrollista y
todo lo que se quiera, la teorfa de la dependencia sigue movién-
dose, de hecho, dentro del campo problemético impuesto por la
corriente desarrollistae incluso ateapada en su perspectiva eco-
rnomicista. Ocurre como si el neomarxismo latinoamericano, al
5 Revista Seda polite, No.1, Lims, nia de 1972, p. 5
7
polemizar con sus adversatios, hubiera olvidado o desconocido
la tajante advertencia de Marx en La ideologéa alemana: “No es
s6lo en las respuesta, sino en las preguntas mismas, donde yahay
tuna mistificacién”,
En efecto, la pregunta que se hicieron los desarrollistas al co-
menzarla década de los sesenta venia ya cargada de idealogia, no
s6lo porqueal indagar cuales eran los escollos para un “desarrollo
ceconsmico-social acelerado y arménico” de nuestros pafses, es-
camoteaban la cuestién central (explotacién de clase) y reducian
la problemética ala del simple desarrollo indeterminado de las
Jfuerzas productioas, imponiendo asi una perspectiva economi-
cista; sino también porque, de hecho, tal pregunta involucraba
laaceptacién de que es posible aleanzar un desarrollo de este t-
‘po—equilibrado, armonioso, sin depresiones ni crisis—, bajo el
sistema capitalista. As'y todo, a pregunta tenia un sentido y una
coherencia, que le eran dados precisamente por la ideologia de
clase en que se sustentaba. En cambio, equé sentido podria te
ner para un marxista formularse las mismas preguntas, sin antes
desmontaey rehacer toda esta problematica? De que desarrollo
frustrado o frenado se estaba hablando en este caso?
Frankencontr6, desde luego, una formula agica, la del “de-
sarrollo del subdesarrollo”, que entre otros supuestos implicaba
elde la “continuidad en el cambio”, que Theotonio dos Santos
no tatdé en seBiala, con raz6n, como una concepeién adialéctica.?
En realidad, se rataba de un mito, tal vez no del eterno retomno,
perosi dela eterna identidad, que, en lugae de introducir una di-
‘mensién historica en el andlisis, suprimia la historia de una sola
pplumada, Pero aun asi rank tuvo que recurrica suiles acrobacias
verbales para apuntalar una teoria en la que la retorica ocupaba
visiblemente las lagunas defadas por la dialéctica:
> “Elcapitalsmo colonial seggn Andié Guoder Franken Theotonio dos Santos,
Dependence y cambio soil, Cuadernos de Estudios Socineconéiicos, No.1,
Universidad de Chile, cFS0, 1970, pp. 31.
88
Al extender esta vieja tess sobre las regiones ms colonialzadas
yexpltadas, para comprender no s6lo Latinoamésia sino Asia y
‘Africa también; yal denominarlas “ultrasubdesarvolladas” en mi
cexposicién en Caraca
os compaiieros Francisco Mires y Héctor
Silva Michelena objetaron que, conforme a mi “ria”, el ultra
subdesarrolla deberiadarse1no en aquellas egiones anteriormente
mis colonizadas, sino en las actualmente mas colonizadas, y que,
de hecho, segin Silva, d pais que sulte mas ultrasubdesarrollo en,
“América Latina es Venezuela. La objecién e6rica me pareci6 co
rrociay también la evaluacién de ultasubdesarrollo venezolanoa
causa de a ulraexpl
Acordamos denominas, muy provisionalmente, es
taci6n del Boom de exportacion de petroleo,
‘time como
un desartolo “activo” del ultrasubdesarrolloybusear otra palabra
conceptual para cl estado “pasivo” del ultasub (go lumpen?) de.
sarrollo de aquellas regiones de exportacién de etapas anteriores,
del desarrollo capitaista mundial.
En un plano ya mas serio, el propio Theotonio dos Santos
entablé una polémica con Lenin, que resulta interesante recons-
tituir para ver hasta qué punto la teorfa de la dependencia y el
marxismo-leninismo se movian en drbitas aparent
cercanas, pero en el fondo harto distintas. Nos referimos a aquel
10 en que Dos Santos alirma que “la dependencia, concep:
ndola y estudiando su mecanismo y su legalidad hist6riea,
significa no s6lo ampliar la teoria del imperialismo sino también
contribuir a su reform
tu
De qué reformulacidn se trata exactamente? Segtin Theo:
tonio dos Santos, de
L..-Jalgunos equivocos en que incurri6 Lenin, al interpretar en for
ma superficial ciertas cendencias de su época, Lenin esperaba que
Jaevolucién de ls relaciones imperialistas conducirfan a un pata:
Aniiré Gunder ean, Lumpowbargesi: lumps
Latinoumericana 81970, p37
decree, Santiago, Prensa
‘Thostonio dos Santos, Dependence yaomto soil op. ct, pp. AI
89
sitismo en las economias centrale su consecuente estancamiento
y,porotro lado, crefa quelos capitales invertidos enel exterior por
dos centros imperalistas levatian al crecimiento econémico delos,
paises atrasados,
Al respecto, Lenin dice textualmente lo siguiente:
La exportacién del capital influye sobre el desarrollo del eapitalis-
:mo en los paises en que aquel es invertido, aceleréndolo extraor-
Por eso aun aquel rsgo que Marin sel como mistipco de sas, deci a
sabreexplotacién, que se waduce por la comprensin del consumo indivial
delobrero bien podria enuncarse con vn nombre bastnte clsco: proceso de
puperizacin, queen coyuoturasa veces prolongadassereaiz, inciso, ent
Ininosabpoito.¥ en coanto al problema dela realacin del pluses, que
‘Imi autor plates, tarpocoes del todo inédito basta recordae a poéien
{que a espeeto mantuvo Lenn on los populists ros
2 Andsé Gunder Frank, Lumpenburgued:lampendewaralo, op. et. 14.
101
Frank arguye chtonces que ése no ¢s su punto de vista, y para
comprobarlo, cita este pasaje del libro comentado por Halperin:
Para la generacién del subdesarrollo estructural, més importante
ain que la succién de su excedente econémico [...] es laimpreg,
‘nacién de la economia nacional del sate con la misma estructura
capitalista y sus contradicciones fundamentales [..] que organiza
+ydomina a vida nacional de los pueblos en lo econdmico, politico
ysocial2*
Luego aiiade que,
al contrario deaquella“impresin” (ade Halperin], ladependen-
cia no debe ni puede considerarse como una relacién meramente
“externa” impuesta a todos los latinoamericanos desde afuera y
contra su voluntad; sino que es jgualmente una condicién “inter
na’ e integral de la sociedad latinoamericana, que determina ala
burguesia dominante en Latinoamérica; y ala ver, es consciente y
pustosamente aceptada por ella”
Frank se defiende pues, aqui como en otros ensayos,* de ha-
ber realizado y difundido un tipo de analisis en el cual las deter-
:minaciones externas sustituyen y anulan alas determinaciones 0
contradicciones inteznas, como niicleo explicativo del desarvollo
de América Latina.
‘Ahora bien, el comentario de Halperin es, en realidad, una
caticatura de las tesis de Frank; pero como toda caricatura, no
hhace mas que acentuar algunos rasgos del original. Por es0, lo
que a la postre resulta asombroso no es tanto que Halperin y
‘otros hayan leido sin la debida atencién a Frank, sino que Frank
2 isp.
> id
2% Andeé Gunder Frank, “La dependencia he mur, viva la dependenciay Ia
Icha de lasts, en Sociedad y desarll, No.3, Saigo de Chile, 30-718,
julio-sptiemibre de 1972, . 228
102
se haya leido mal a si mismo o no haya tomado conciencia de las
implicaciones tebrieas de lo que eseribfa, Suyas son, después de
todo, las siguientes afirmaciones:
Sieselstatusde satéltee que genera el subdesarrllo, una reacién
satélite puede pro:
-is débil o menos estrecha entre mets6poli
ducir un subdesarrollo estructural menos profundo y/o per:
_mayores posibilidades de desarrollo local?
¥.
importante también para confirmar nuestra tess, ethecho c
teristico de que ciertos stéites lograron avances temporarios,encl
sentido del desarrollo durante guerras o depresiones ocurrids en
lametr6poli, ls cuales debilitaron o redujeron momenténeamente
Ta dominacién de ésta sobre la vida de los satis.
ePiensa realmente Frank que esos avances se debieron aque
los satélites se “desimpregnaron” en ese momento de su estruc-
tua eapiralista, o mas bien realiza un cuasi experimento desti-
nado a mostrar cémo un elemento exterior (crisis o depresi6n
cn la metr6poli) determina, en este caso favorablemente, el de
sarrollo del satélite? Sus anslisis concretos sobre Chile no dejan
lugar a dudas:
Estimulada por la depresin y por la caida de las importaciones
industriales provocadas por Ja guctra la produccién de la manu
factura chilena aument6 en un 80% entre 1940 y 1948; pero s6lo
un 50% entre 1948 y 1960. En otras palabras, durante el primer
Japso de ocho aos la tasa no acumulativa anual de fa prodtuccién
industrial fue del 10%; y en fos doce aos que siguieron ala reeu-
under Frank, “Chile desurolo del subdesacllo", en Monthly Re
ewe Seleccione eu cstellana, 2 ed, p20.
Did, p24
103
peraci6n metropolitana, fa asa de crecimiento de la manufactura
bajoal 4%, Desde entoncese! promediosigui descendiendo hasta
tocar el cero; y,a veces, mis abajo
Que los autores cepalinos vean el desarrollo industrial de
Chile, a principios de los afios cuarenta, como un desarrollo *in-
ducido” por una crisis en las “economias centrales”, que obligé
a realizar una “sustitucién de importaciones” en los paises “pe-
riféricos”, parece lo més normal del mundo: se trata de una in
terpretacidn prudente y oficial. Pero que un autor como Frank
ignore a existencia de ciertas luchas sociales en Chile, el triunfo
del Frente Popular de Aguirre Cerda nl aio38,y laconsiguien-
tc implantacién de una politica planificada que “algo” tuvo que
ver con la industralizacin del pais (en condiciones nacionales
internacionales determinadas, claro esta), es un hecho ya mas g1
vve. Demuestralos limites alos que puede legar una “revolucion”
teérica que, para superar al marxismo “tradicional”, novacilaen
reemplazarla lucha de clases por la sustituci6n de importaciones
como motor dela historia
Ninguno de los teorizantes dela dependencia ha liegado, des
dle luego, a manejar un esquema tan simplista como el de Frank.
‘Sin embargo, ideas como la de que laindustrializacién de América
Latina es explicable por las sucesivas crisis en el “centro” pare-
cen set harto difundidas, pese a que basta con revisar las tasas de
crecimiento dela industrial fabri en cualquier pais atinoameri-
ano entze 1929 y 1935, porejemplo, para darse cuenta de que se
trata de un simple mito, Masel hecho mismo de quel mito haya
podido prender, demuestra hasta qué punto lleg6 a arraigar en
nuestra sociologta el esquema determinista mecénico difundido
por Frank y los autores cepalinos.>°
2% André Gunder Frank, Lumpenburguess ampenderrallo, op ct p12
Quicrohacernotar que todes os autores dependensas, sin eseepcign acepa
‘onlatesisdelaindstializcion “por subsituciéndeimpartacones" al mencs
Insta el momento en que ete abo fue redactado (note de 1979)
104
portante esfuerzo por superar dicho esquema a través de plan-
teamientos como el siguiente:
Se hace nevesario, por lo tanto, definir una perspectiva de inter
pretacidn que destaque los vinculos estructurales entre la situa
ign de subdesarrollo ylos centros hegeménicos
pero que no atribuya a estos vltimos la dererminacion
plena dela dindmica del desarrollo, En efecto sien las situaciones
de dependencia colonial es posible afimar con propiedad que la
historia y—por ende el cambio— aparece como rellejo de lo que
‘pasa en la metrépoli, en las situaciones de dependencia de las *na-
ciones subdesarrolladas” la dinimica social es més compleja, En
ese timo caso hay, desde el comienzo, una dable vineulaci6n del
proceso hist6rico que crea una “situacién de ambigiiedad”, 0 sea,
una contradiccién nueva. Desde el momento en quese plantea co-
'mo objetivo instaurar una nacién —~como en el caso de las luchas
anticolonialstas—, el centro politico dela accién de las fuerzas so
ciales intenta ganar ciera autonomia al sobreponerse a lasitwacién
cde mercado; as vinculaciones econémicas, sin embargo, contin
siendo definidas objetivamente en funcién del meresdo extemo y
limitan las posibilidades de decisién y accién auténomas. En es0
radica, quizé, el micleo della problematic sociolégica de! proceso
nacional de desarrollo en América Latina.”
Pero aun aquilas limitaciones son evidentes, En primer lugar,
ycomo losefialé oportunamente Weffort,”la contradiccién entre
tun Estado nacional politicamente independiente y una economia
nacional dependiente (del mercado mundial) resulta abstracta,
por decir lo menos, si es que no se liga a un tiguroso anzlisis de
Femando Henrique Cardoso Eszo Fale
p.28-29,
Desoraloydependencia en Ams
rie Latina, 0p.
Franson C. Wellort, Note abel "teore dela dependencias tent de cates
‘idoloiamaconal?, Mexico, ABIS-UNAM, 8
105
clase. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, gqué contradiccién
podia haber entre el Estado nacional de a incipiente burguesta
agromercantilyla economia mundial demercado, siendo que esa
bburguesia se habfa sumado ala lucha independentistajustamente
para conseguir la abolicién de las trabas comerciales impuestas
por Espaiia, que le impedian desarrollarse como clase? Si con-
tradiccién hubo entre Estado independiente ¢ incorporacién al
mercado mundial en el caso mencionado, no fue otra que la que
se cstablecié entre esa burguesia y los terratenientes feudales,
cuyos rudimentarios “obrajes” no tardaron en desaparecer ante
la competencia delos géneros importados. Es decir, una contra-
diccién de clase que aqui remitia, incluso, a una contradiceién
entre mods de produccién; que naturalmente, no dejé de refle-
jarseanivel del Estado nacional, y enlas relaciones de éste con los
‘centros metropolitanos. Es por lo tanto esa contradiccién interna
—a cuyo desarrollo desde luego no es ajeno el de a economia,
capitalista mundial—la que permitiré comprender los aspectos,
contradictorios yno contradictorios dela relacién entreel Estado
ecuatoriano y el mercado externo.
En segundo lugar, la aseveracién de que “en las situaciones
de dependencia colonial es posible afirmar con propiedad que
Iahistoria—y por ende, el cambio— aparece como reflejo deo
‘que pasa en la metrdpoli” es profundamente reveladora de cdmo
cl esquema frankiano no esti totalmente superado por Cardoso
y Falerto; sino sélo relegado a la etapa en que no existia atin el
Estado nacional, dnico elemento capaz deintroducir cierto nivel
de contradicci6n. Pero ecémo explicar,a partir de esta visién ma-
cionalista de la historia, los levantamientos de los encomenderos
a mediados del siglo XVI; la secular lucha de los araucanos; las,
continuas rebeliones populares, finalmente, la Independencia?
éFucesta iltima, por ejemplo, un simple “reflejo” de la crisis por
Ja que en ese momento atravesaba la Metr6poli?
Dicha crisis fue sin duda wo de los elementos que configt-
raron la compleja situacin en que pudo triunfar el movimiento
independentista latinoamericano; mas ello no autoriza a estable-
cer un determinismo tan mecinico, quebien podria levarnos con
106
igual legitimidad a afirmar que los tiempos han cambiado tanto
que ahora a situacién de las metrépolis es un “reflejo” de lo que
sucede en las colonias, como los recientes acontecimientos de
Portugal lo estarian demostrando,
Hay, pues, un problema en el tratamiento de la relacién ex-
temno-interno, que, 1 nuestro juicio, no ha sido adecuadamente
resuelto por la teoria de la dependencia. De hecho, ésta pare
ce oscilar entre una practica en la que la determinacién ocurre
siempre en sentido nico (lo que sucede en el pais dependiente
es resultado mecinico de lo que ocurre en la metr6poli), y una
in” teGrica que es estrictamente sofistica y no dialéctica
se dice, diferencia alguna entre lo externo y lo interno,
puesto que el colonialismo o el imperialismo actian destiro del
pais colonizado o dependiente. Esto titima es cierto, ya que de
otro modo se trataria de elementos no pertinentes, ajenos sim-
plemente al objeto de estudio; pero hay un sofisma en la medida
en que deesa premisa verdadera se derive una conclusion que ya
no lo es: ese “estar adentro” no anula la dimensién externa del
colonialismo 0 elimperialismo, sino que més bien laplanteaen to:
El capital imperialista invertido en la explotacién del petr6-
leo ecuatoriano, por ejemplo, esta en el interior dl pais, forma
parte de a estructura interna del Ecuador y hasta constituye, en
el momento actual, el polo hegeménico de su economia. Solo
ue, si por arte de magia suprimimos la dimensién externa del
problema (extema a la formacién social ecuatorianal, tend:
mos que conclair, lisa y Hanamente, que el Ecuador es un pais
imperialista puesto que el capital monopdlico constituye el polo
dominante de sit economfa, Desgrackadamente, lo que penessa
en cada nacién “dependiente” no es el concept de imperialismo,
sino el imperialismo "de carne y hueso”, con todas las relaciones
{internacionales que cllo implica (relaciones que, por supuesto, no
pueden entenderse sin aquel concepto).
Weffort tenia razén de hacer notar que “Ia incorporacién de
Ja dimensidn eterna es obligatoria, pues de otro modo no ten:
dria sentido hablar de las relaciones internas como relaciones de
107
dependencia”,? pero su error consistié en creer que el problema
podia resolverse mediante la simplesupresin de las premisas na-
cionales de que habia partido la teoria de la dependencia, cuando,
‘en realidad, era menester buscar el fundamento de la clase de la
relaci6n entre naciones y tratar, de manera dialéctica, la dimen-
sin externa que ello implica necesariamente.
“En oposicién ala concepcién metafisiea del mundo, la con
cepeién dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de
comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por
dentro y en sus relaciones con otras cosas; dicho de otro modo,
debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un auto:
movimiento, interno y necesatio, y que, en su movimiento, ca:
da cosa se encuentra en interconexi6n ¢ interaccién con las co-
sas que lo rodean”,escribe Mao en su conocido texto “Sobre a
contradiccién” 4 Gunder Frank arguye que, sin embargo, nadie
ha logrado todavia “clarificarla suficientemente (...] emo debe
distinguirse exactamenteentre las contradicciones ‘externas’ yas
‘intemnas’ en el proceso, tal como éste se desenvuelve en una parte
determinada del sistema imperialista” Y es comprensible que
esto leocurra, Para Mao, ese misterioso “interno” est consttuido
porunaarticulacién especifica de contradicciones “entre las clases
productivasy las relaciones de producci6n, entrelas clases y entre
lo viejo ylo nuevo" 2 en cada formacién social concreta, lhimese
étaChina, Colombia o Argentina; articulacién interna que resulta
imposible imaginar siquiera en un esquemacomo el de Frank, en
donde los conceptos de fuerzas productivas, relaciones de produc-
cién, estructura y lucha de clases estén simplemente ausentes
Este error de lateoria dela dependencia, que consiste en tratar
de explicar siempre el desarrollo de una formacién social a par-
Bid,
D1 Mao Tee tung, Cinco tei ladies, Pein, Ediciones eo Lenguas Extraness,
1971, p.
2 André Gunder Frank, Lumpenburgesilompendesarollo, op ct 9.31
André Gunder Frank, “La dependenca ha mrt, viva la dependency la
lucha de elates", op. p. 228.
108
tirde su articulacién con otras formaciones, determina que aun
trabajos tan sélidos como Dial devia de la dependencia desembo-
quen en un verdadero callején sin salida, Como se sabe, Marini
sostiene en este libro que en la relacién entre paises industrial
2zados y paises dependientes, en la segunda mitad del siglo XIX
—primera fase denuestra dependencia—, seencuentra ya la clave
para entender las diferencias del desarrollo de estas clos dreas.
Y aduce para ello buenas razones.
En primer lugae:
El fuerte incremento de la clase obtera industrial yen general, de
Japoblacién urbana ocupada en la industria yen los servicios, que
se verfica en los paises industries, en e siglo pasado, no hubiera
podido tener lugar i éstos no hubieran contado con los medios de
subsistencia de origen agropecuario, Esto fue lo que permit pro:
fundizar la divisidn cel trabajo yespecializar alos paises industiales
como productores mundiales de manufacturas.*
segundo lugar, la propia implantacién del modo de pro
duccién especificamente capitalista en Europa, basado en la plus
valiarelativa en lugar dela absoluta, no puede explicarse sin con:
siderar la afluencia de productos agropecuarios provenientes de
los paises dependientes; productos que, obtenidos a precios cada
vvez mas deteriorndos, abarataban en el Viejo Continente el valor
real dela fuerza de trabajo.
En fin, y coadyuvando en el mismo sentido, tendriamos el
flujo de materias primus desde la periferia hacia el centro del sis
vema.
He ahi, segtin Marini, el anverso de esta medalla llamada de-
pendencia. Su reverso, que es el que més nos interesa, estaria,
41su turno, constituide por un contrario diaéctico, Esa misma
produccién exportable, que hace posible la implantacién de un
modo de produccién especificamente capitalista en los paises
indusirializados, iene como contrapartida, en los paises depen.
Ruy Mauso Masini, Disénc dela dependoncs cit p.21
109
dientes, el establecimiento de un modo de produccién basado en
Jasobreexplotacién; es decir, en la remuneracién permanente del
trabajo por debajo de su valor; sobreexplotacién que, a su vez,
se convierteen un freno parael desarrollo de nuestros paises, tal
como se vio en paginas anteriores.
Ahora bien, la novedad del esquema de Marini no esta en
sefialar la existencia de un intereambio desigual entre naciones,
con a consiguiente transferencia de valores y, en ita instan-
cia, de plusvalia; ni en anotar que la baja remuneracién de los
trabajadores constituye un escollo parala creacién de un amplio
mercado interno en América Latina. Tampoco en recordar to-
das las wropelias y exacciones que el imperialismo ha realizado,
y realiza, en nuestros paises, cosa que Marini da por sabida, Lo
nuevo esta en establecer una relaci6n directa entre la articulacién
paises industrializados-paises dependientes (causa) yel desarro-
Ilointeeno de cada una de esas eeonomias que de ahi se derivaria,
{efecto}. ¥ es en este punto, precisamente, donde el esquema de
“Marini se torna cuestionable, no por falta de coherencia légica ni
de fuerza ideolégica, sino porque la realidad histtiea se resiste
aencajaren él
En efecto, basta pensar en dos casos concretos de la historia
de América Latina —y no muy marginales que se diga— para
‘que la relacién causal establecida por Marini se rompa en uno
uw otto sentido. En el primer easo que tenemas en mientes, el de
Brasil, uno puede admitiren rigor la esis de la sobreexplotacién
a condicién de no poner reparos te6ricos a su concepto mismo
{(remuneracién permanente de la fuerza de trabajo por debajo de
su valor) y de entenderlo mis bien a partir del “sentido comin”;
pero en cambio resulta imposible concebir siquiera como las ex-
portaciones de café brasileao habrian podido abatir el valor real
dela fuerzade trabajo en Europa, ycontribuir conelloal proceso
«que Marini sefala (paso de la plusvalfa absoluta.a la plusvaliare-
lativa), ya que se trata de un producto netamente superfluo desde
elpunio de vista dela reproduccién dela fuerzade trabajo ycuyo
principal consumidor ni siquiera fue la clase obrera.
110
En el o:t0 caso significativo, el de la Argentina, uno puede
aceptar la incidencia de la exportacién de cereales y carnes en la
disminucién del valor real de la fuerza de trabajo en Inglaterra,
por ejemplo, pero entones resulta harto dificil sostener que ello
haya tenido como contrapartida la remuneracién dela fuerza de
trabajo argentina por debajo desu valor, niimpedidola creacién
de un mercado interno para la industria de este pais. Las masas
argentinas de ese perfodo fueron de las pocas aceptablemente
icho pais, el pri
ignificativo para
nutridas del mundo capicalista en general, y
mero de América Latina en tener un mercado s
productos industriales.
Ademis, los mismos ejemplos del Brasil cafetalero y la Ar-
gentina cerealera y ganadera contradicen flagrantemente la afir
macién de Marini en el sentido de que, sin la contribucién de la
economia agropecuaria latinoamericana, habria sido imposible
liberarla mano deobra que Europa necesitaba parasu desarrollo
industrial. Las areas abastecedoras de cereales y carne —que por
lo demas no siempre oinciden con los paises hoy subdesarrolla
dos— y aun un frea cafetalera como la del Brasil, se poblaron,
en el periodo en cuestion, con inmigrantes extranjeros; estos,
con la poblacién exzedente de Europa.
cQuiere decir esto que las tesis de Marini no funcionan a ni-
vel de formaciones sociales concretas o que, al menos, pier
pertinencia en algunas de ellas? ¢Deberian ubicarse entonces en
‘un plano mas general? Es posible que asf sea, pero, en ese cas0,
ya no estamos ante un proceso de abstraccién que lleve al descu-
inrimiento de verdaderas leyes, sino ante generalizaciones c
estatuto te6rico habia que precisa,
niendl en primer térmi-
1, los objetos mismos sobre los que recee la investig
«, lo que Marini denomins
y “economia dependiente
Por su misma brillantez y rigor, el ensayo de Marini pone de
relieve las fronteras insuperables dentro de las cuales se mueve
toda a teoria dela dependencia, Es decir, las limitaciones inhe-
rentes a ese prurito inveterado de explicar el desarrollo interno
pectivamente “economia clisica”
Mm
ddecada formacién social apart desu articulaci6n con otras for-
maciones sociales, en lugar de seguir el camino inverso.
'Y es que |a teorfa de la dependencia ha hecho fortuna con un
aserto que parece gozar de la caucidn de la evidencia, pero que
merece ser repensadbo seriamente. Segtin dicha teora, la indole de
nuestra formaciones sociales estaria determinada en stina stan
cia por su forma de articulacin en el sistema capitalista mundial,
cosa cierta en la medida en que se presenta como la simple ex
presién de otra proposicién, ella s irrefutable: el capitalismo, una
‘vez queyalo tenemos como dato debase, mal puedesser pensado
de otra manera que como economia articulada a nivel mundial.
Sélo que no todo ese razonamiento supone que dicho dato (elca-
récter capitalista de nuestras sociedades) es un dato te6ricamente
inreductible, que no puede ser concebido como producto perma-
nente de una estructura interna que en cada instante lo esta pro-
duciendo y reproduciendo. Cuando més, puede ser susceptible
de una explicacién genética (somos paises dependientes porque
siemprefuimos de una u otra manera dependientes),explicacién
que, porlo demas, nos encierra en un circulo vicioso en el que ni
siquicra hay lugar para un anilisis de las posibilidades objetivas
de transformacién de nuestras sociedades.
Por eso, la misma formula, aparentemente evidente, de la
teoria de la dependencia, podria enunciarse de manera estric-
tamente inversa, para poner de relieve us limitaciones y su uni-
lateralidad: gno sera més bien
Ja que determina, en dltima instancia, su vinculacién al
capitalista mundial?
En rigor, es esta segunda formulacién la que esta mas cerca
de la verdad. Sila revolucién boliviana de 1952, por ejemplo,
hubiera seguido un curso similar al de la Revolucién Cubana,
Bolivia no seria hoy un pais dependiente: para serlo (y aqué no
cstamos hablando de situaciones coloniales osemicoloniales, sino
de situaciones de dependencia en sentido restringido), hay que
tener como premisa indispensable una estructura interna capi
talista,o preiiada de fuerzas histricas que tienden “naturalmen-
te” hacia el capitalismo; de la misma manera que para avanzar al
uz
socialismo son necesarias Fuerzas internas capaces de romper la
estructura existente, Esto es indudable, pero no se trata aqui de
colocarse "mnds cerca de la verdad!” ni de reemplazac una visién
adialéctica por otra similar, sino de recordar la doble perspectiva
del problema,
Ningéinevtores gratuito, sin embargo. Sila teoria de a depen:
dencia ha enfatizado unilateralmente un aspecto del problema,
es debido a su empantanamiento en una problemstica desarro.
Ilista, con st consiguiente perspectiva economicista no superada
totalmente. Slo asi se comprende, ademas, que a partir de tal
teorfa nose haya producido un solo estudio sobre el desarrollo
revolucionario cubano,® caso omitido, incluso, en libros de un
horizonte histérico tan amplio como Desarralloy dependencia en
América Latina
La teoria de la dependencia no est desligada, sin embargo,
dela Revolucién Cubana y, sobre todo, de algunos de los efectos
ue ella produjo inicialmente en el resto del continente.
También podría gustarte
- La Ambivalencia de La Multitud - Paolo VirnoDocumento192 páginasLa Ambivalencia de La Multitud - Paolo VirnoMario Espinoza Pino100% (3)
- Reflexiones Sobre Los Orígenes de La Justicia Actuarial (Feeley)Documento18 páginasReflexiones Sobre Los Orígenes de La Justicia Actuarial (Feeley)Ariel GulluniAún no hay calificaciones
- DURKHEIM, La Division Del Trabajo Social (Sintesis)Documento17 páginasDURKHEIM, La Division Del Trabajo Social (Sintesis)Ariel GulluniAún no hay calificaciones
- Renta Agraria y Ganancias Extraordinarias en La Aegentina (Arceo, Rodriguez)Documento23 páginasRenta Agraria y Ganancias Extraordinarias en La Aegentina (Arceo, Rodriguez)Ariel Gulluni100% (1)
- El Desarrollo de Enclaves y La Ilusion de Desarrollo, Alfredo FaleroDocumento14 páginasEl Desarrollo de Enclaves y La Ilusion de Desarrollo, Alfredo FaleroAriel Gulluni100% (1)
- Rolando-Astarita-Respuesta A Inigo CarreraDocumento29 páginasRolando-Astarita-Respuesta A Inigo CarreraAriel GulluniAún no hay calificaciones
- Enfermedad Holandesa en Paraguay (Juan Cresta Arias)Documento26 páginasEnfermedad Holandesa en Paraguay (Juan Cresta Arias)Ariel GulluniAún no hay calificaciones
- Pensar La Violencia Estatal en La Argentina Del Siglo XX (Marina Franco)Documento11 páginasPensar La Violencia Estatal en La Argentina Del Siglo XX (Marina Franco)Ariel Gulluni0% (1)
- Marcelo Leiras Economía y Política en Los Gobiernos de Izquierda de América LatinaDocumento17 páginasMarcelo Leiras Economía y Política en Los Gobiernos de Izquierda de América LatinaAriel GulluniAún no hay calificaciones
- Voluntades de Saber: Bourdieu, Derrida, FoucaultDocumento12 páginasVoluntades de Saber: Bourdieu, Derrida, FoucaultAriel GulluniAún no hay calificaciones
- Mannheim - Ensayos de Sociología de La CulturaDocumento54 páginasMannheim - Ensayos de Sociología de La CulturaAriel GulluniAún no hay calificaciones
- Hombres de Ideas Lewis CoserDocumento64 páginasHombres de Ideas Lewis CoserAriel Gulluni100% (1)
- Pintura Bardwell Tratado de Pintura 1756Documento79 páginasPintura Bardwell Tratado de Pintura 1756Ariel GulluniAún no hay calificaciones
- Pierre Bourdieu - El Sentido PrácticoDocumento25 páginasPierre Bourdieu - El Sentido PrácticoAriel GulluniAún no hay calificaciones
- Alain - Spinoza MarbotDocumento86 páginasAlain - Spinoza MarbotAlejandro Felix Vazquez Mendoza0% (1)
- Puntos Cefalometricos 1221190804349811 9Documento23 páginasPuntos Cefalometricos 1221190804349811 9Ariel GulluniAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre Los Conceptos de Sobrepoblación Relativa y Marginalidad.Documento250 páginasComentario Sobre Los Conceptos de Sobrepoblación Relativa y Marginalidad.Ariel GulluniAún no hay calificaciones