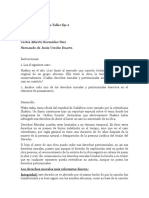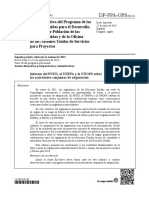Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Genero y Trabajo
Genero y Trabajo
Cargado por
omarpasillas84Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Genero y Trabajo
Genero y Trabajo
Cargado por
omarpasillas84Copyright:
Formatos disponibles
G n e r o , trabajo y e x c l u s i n social e n M x i c o
Orlandina de Oliveira*
Marina Ariza**
Partiendo de una visin integral del trabajo femenino,
en este artculo se analiza la
centralidad de los procesos de divisin sexual y social del trabajo en la comprensin de
las diversas formas de exclusin socioeconmica que padecen las mujeres. A travs de la
vinculacin analtica entre los conceptos de exclusin social y segregacin laboral se exponen, en la primera parte, algunos de los mecanismos sociales que subyacen en estas
formas de inequidad. En un segundo momento se examina la divisin sexual del trabajo en la familia como un modo bsico de segregacin social. En la tercera parte se analizan las distintas modalidades
de la segregacin laboral a travs de dos ejes de diferenciacin: el carcter asalariado o no del trabajo, y su duracin (de tiempo completo o de
tiempo parcial). Se sealan, por ltimo, las implicaciones de los procesos de segregacin
laboral sobre la discriminacin
salarial.
1
En este artculo partimos d e u n a visin integral d e la actividad econmica femenina y examinamos d e forma conjunta sus dos componentes: el trabajo domstico y el e x t r a d o m s t i c o . Colocamos a los
procesos de divisin sexual y social del trabajo como mecanismos decisivos en la inteleccin de las formas y grados d e exclusin d e q u e
son objeto las mujeres. Desde nuestro p u n t o de vista, la segregacin
de contingentes importantes d e mujeres a la esfera "privada" y su dedicacin mayoritaria y / o exclusiva a la actividad domstica p u e d e ser
considerada corno u n a forma ms d e exclusin social. Replegadas al
mbito domstico, las mujeres se encuentran en u n a situacin de desventaja relativa p a r a acceder a u n a serie d e recursos sociales bsicos.
Sostenemos q u e las diferentes formas de segregacin laboral y la discriminacin salarial tambin son manifestaciones de los procesos de
exclusin, en este caso en relacin con el trabajo extradomstico.
En un primer m o m e n t o hacemos u n esfuerzo por vincular analticamente los conceptos de exclusin y segregacin, y sealamos algu2
* Investigadora del Centro de Estudios Sociolgicos de El Colegio de Mxico.
** Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.
Agradecemos a un lector annimo las sugerencias hechas a un manuscrito anterior de este artculo; el mismo constituye una versin revisada y ampliada del texto titulado "Divisin sexual del trabajo y exclusin social", publicado en la Revista Latinoamericana deEstudios del Trabajo, nm. 5, 1997.
Al hablar de exclusin social nos referimos a una nocin relativa y n o absoluta
del concepto. En este sentido formas precarias o parciales de inclusin en el mundo del
trabajo pueden ser consideradas como exclusin relativa.
1
tu]
12
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
nos d e los mecanismos sociales que subyacen en la persistencia de estas formas d e inequidad e n relacin con las mujeres. La propuesta
que e n este sentido planteamos ampla la nocin d e segregacin para
incluir otras dimensiones adems d e la estrictamente ocupacional,
entendiendo que ella p u e d e ser u n eje de referencia vlido para el estudio d e la desigualdad d e gnero en diversas esferas sociales. Una d e
las hiptesis que gua la reflexin es que la segregacin es en s misma u n m o d o d e exclusin social. Con base e n informacin para Mxico analizamos, en segundo lugar, la divisin sexual del trabajo e n la
familia como u n a forma bsica d e segregacin social del trabajo. Se
rastrean en este p u n t o las lneas d e continuidad e interdependencia
entre la divisin sexual del trabajo e n la familia y los procesos d e segregacin ocupacional e n los mercados d e trabajo. La exclusin p o r
g n e r o e n estos mercados es e x a m i n a d a i n t e g r a n d o e n u n a visin
conjunta las distintas modalidades d e la segregacin laboral, por u n
lado, y la discriminacin salarial, por otro. Se persigue el propsito de
recoger la heterogeneidad d e que da cuenta el trabajo extradomstico e n nuestra regin (asalariado vs. cuenta propia; tiempo parcial vs.
tiempo completo), como u n a manera de destacar su complejidad. En
las consideraciones finales se retoman algunos d e los hallazgos relevantes para el estudio d e los procesos de exclusin social.
Exclusin social, gnero y segregacin
El concepto d e exclusin social h a ganado relevancia e n los ltimos
aos en la misma medida en que se han profundizado los procesos de
crisis y reestructuracin econmica por los que han atravesado las sociedades contemporneas. Surgido en Francia a mediados de los setenta (Silver, 1994; Rodgers et al, 1995), h a pretendido ser una respuesta
en el plano social e intelectual a algunas de las consecuencias negativas
que tales procesos d e s e n c a d e n a n e n el seno d e la sociedad. En este
contexto, el concepto h a servido d e manera creciente para designar a
los grupos sociales selectivamente desplazados: los jefes d e familia de3
Silver (1994) encuentra un paralelismo entre la emergencia de la idea de "pobreza" que acompa a la economa poltica liberal inglesa en el contexto de las grandes transformaciones econmicas d e finales del siglo XVIII, las n o m e n o s decisivas
transformaciones econmicas con que concluye el siglo XX, y la resonancia que ha tenido el concepto de exclusin en aos recientes. Esta resonancia es vista por la autora
como una exigencia de interpretacin ante nuevos fenmenos sociales.
GENERO, TRABAJO Y E X C L U S I O N SOCIAL EN M X I C O
13
sempleados, las minoras tnicas, los jvenes sin cabida en el mercado
de trabajo, las mujeres en ocupaciones precarias y de tiempo parcial,
los migrantes, y los ancianos desprovistos de seguridad social, son algunos de los segmentos sociales a los que el nuevo concepto engloba. En
u n a acepcin bastante generalizada, estos grupos conforman el perfil
de los llamados "nuevos pobres", pobres que son tales no porque sus ingresos se siten por debajo de un mnimo socialmente establecido, sino porque les son vedadas las vas habituales de incorporacin al tejido
social, entre ellas el acceso a un trabajo estable y regular o la residencia
en u n habitat con u n mnimo de condiciones de bienestar (Gaudier,
1993; Ypez del Castillo, 1994; Raczynski, 1995).
Un rasgo distintivo del nuevo e n f o q u e es su orientacin procesual. Se argumenta que en contraposicin con otras formas de nombrar la "desventaja social", el c o n c e p t o de exclusin alude directamente a los mecanismos o procesos que se encuentran en la base de
la misma, a los actores involucrados y a las polticas que suscita, y que
en su interpretacin se p o n e nfasis en el e n t r a m a d o de relaciones
sociales que la hacen posible, ms all de la simple descripcin fac
tual (Acta Sociolgica, 1995). El carcter relacional del enfoque reside
en el hecho de que procura intelegir c o n t i n u a m e n t e cul es el tipo
de vinculacin entre individuo y Estado, y entre ste y sociedad civil,
q u e subyace en la c o n c r e c i n de las diversas formas de exclusin.
Abarca en este sentido las implicaciones polticas y culturales que estas exclusiones encierran, sus conexiones con el mbito de los derechos civiles y polticos (Rodgers et al, 1995). Una de sus potencialidades analticas proviene de su capacidad p a r a sealar la m a n e r a en
que distintas instancias sociales se entrecruzan para generar y / o mantener la desventaja social (Ypez del Castillo, 1994).
En cualquiera de sus elaboraciones, el enfoque intenta responder
a la interrogante de cules aspectos o mecanismos h a n intervenido
para dar lugar a la "ruptura" de los lazos sociales que deberan mante4
Si bien, desde otras perspectivas, existe en Amrica Launa una larga tradicin de
estudio de los diversos modos de participacin y exclusin a que da lugar la dinmica
socioeconmica. En este sentido, la aparicin del concepto de exclusin social en el
marco de los cambios promovidos por las nuevas estrategias econmicas ha levantado
dudas acerca de la novedad de su aporte para el conocimiento de nuestras sociedades.
Tal y como lo reconoce explcitamente Ypez del Castillo (1994), la integracin de
Amrica Latina al mundo occidental tuvo lugar, desde sus inicios, en condiciones de exclusin. En Europa sta ha empezado a adquirir vigencia con el desmn te lamiento del
Estado de Bienestar (Touraine, 1992; Rodgers et al, 1995, Acta Sociolgica, 1995).
14
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
ner integrados, incluidos, a los individuos en la estructura social. Se
inquiere, en otras palabras, cmo se han producido las fisuras que co
locan a ciertos grupos fuera de los beneficios de la integracin social.
De acuerdo con Silver (1994), tres son los paradigmas que orientan la
reflexin en la actualidad: solidaridad, especializacin, y monopolio.
Si el nfasis se otorga a la solidaridad, la fuente de la integracin es la
cohesin moral y la exclusin es el p r o d u c t o de la erosin del sedi
m e n t o valorativo de la sociedad; si se coloca en la especializacin, el
vehculo de integracin es el intercambio y la exclusin se p r o d u c e
cuando hay u n a falla en los procesos de diferenciacin e interdepen
dencia entre las distintas esferas sociales, que dificulta el libre trnsito
entre ellas. Por ltimo, cuando la exclusin es la consecuencia de las
estrategias de delimitacin de espacios y de fronteras que despliegan
grupos sociales en posiciones de poder, la inclusin slo es posible a
travs de la extensin de los derechos ciudadanos.
Los mecanismos de exclusin social son mltiples, y los modos en
que se manifiesta diversos, de ah que el concepto sea necesariamen
te multidimensional. Las formas de exclusin se relacionan entre s, y
p u e d e n potenciarse o contradecirse unas a otras. En u n contexto en
el que se aceleran las grandes transformaciones macroestructurales, el
factor e c o n m i c o a d q u i e r e u n lugar p r e e m i n e n t e . Las revisiones
acerca de los procedimientos de exclusin que tienen lugar en diver
sas regiones del m u n d o constatan el carcter estratgico del empleo y
la organizacin de los mercados. Se reconoce que la exclusin econ
mica es u n a de las formas ms persistentes de desventaja social en
nuestros das, a u n q u e n o la nica; la segregacin residencial y la ne
gacin de los derechos civiles y polticos son otras formas igualmente
relevantes. El lugar central del empleo reside en el h e c h o de que la
participacin en el m u n d o del trabajo proporciona - a d e m s de la se
guridad del ingreso- el acceso a b u e n a parte de los servicios sociales,.
un estatus o posicin social y u n a identidad. La acuciante situacin
5
Cada una de estas orientaciones paradigmticas constituye un tipo ideal. En ver
dad la inclusin coexiste con la exclusin, y los modos de exclusin se complementan,
contradicen o solapan entre s; varan adems considerablemente de uno a otro con
texto social. El objetivo de la distincin es ms bien sistematizar las diversas tradiciones
tericas de las que parten (francesa, inglesa, e izquierda social demcrata europea, res
pectivamente) (Silver, 1994).
En la literatura europea los rasgos de inclusin del trabajo estn muy vinculados con
el empleo asalariado. En Amrica Latina, debido al grado de heterogeneidad estructural
de sus economas es necesario incluir dentro de sta el autoempleo. En adelante, siempre
que nos referimos al empleo estamos aludiendo a esta concepcin amplia del mismo.
6
15
GENERO, TRABAJO YEXCLUSIO'N SOCIAL EN MXICO
de desempleo por la que atraviesa la mayora de los pases europeos
ha dado pie a iniciativas para promover la inclusin social en actividades productivas dotadas de algn marco institucional, por vas distintas a la ocupacin formal. Se hace as u n esfuerzo por disociar la integracin social de la ocupacional, y minimizar la secuela de eventos
negativos asociados con el desempleo (Ypez del Castillo, 1994).
Entre los mecanismos de exclusin, el gnero conserva sin d u d a
una posicin destacada. La desigualdad de gnero es u n a de las condiciones que reiteradamente se manifiesta al examinar los procesos de exclusin (Rodgers et al, 1995). La propia construccin social que la caracteriza institucionaliza de suyo u n a forma de desventaja social: la
asimetra entre hombres y mujeres. No obstante, est lejos de ser evidente la manera en que el gnero se articula con otros ejes de inequidad
para lograr que las mujeres figuren casi siempre entre los grupos ms
afectados. La vinculacin de ste con la clase o con la etnia puede dar lugar a u n mosaico de situaciones con grados variables de desigualdad
(Ariza y Oliveira, 1999). Haciendo acopio de la ya larga tradicin de estudios sobre el tema, colocamos a la divisin sexual del trabajo como el
proceso clave que nos permite intelegir la manera en que la esfera familiar y el mundo del trabajo extradomstico se superponen para dar lugar
a las diversas situaciones de exclusin socioeconmica que padecen numerosas mujeres. En la medida en que el trabajo atae a la esfera del intercambio y la diferenciacin social, la perspectiva que asumimos retoma
parte de los elementos del paradigma de la especializacin, antes mencionado; pero aprovecha tambin los aspectos de poder y dominacin
implcitos en el llamado paradigma del monopolio (Silver, 1994).
La segregacin social es otro de los aspectos que contribuye a los
procesos de exclusin relativa de las mujeres. En s misma p u e d e ser
7
Han sido principalmente los jvenes los beneficiarios de estas iniciativas {Le
MondeDiplomatique, 15 de abril-15 de mayo de 1998, pp. 12-14).
Por gnero entendemos un sistema integrado por "...conjuntos de prcticas, smbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir
de la diferencia antomo-fisiolgica y que dan sentido a la satisfaccin de los impulsos
sexuales, a la reproduccin de la especie humana y en general al relacionamiento de
las personas..." (De Barbieri, 1992: 5).
El concepto de segregacin sirvi inicialmente para sealar la norma social de
separar a los nios de razas blanca y negra en las escuelas estadunidenses (Reskin y
Hartmann, 1986). De forma general ha servido para describir situaciones de aislamiento de grupos minoritarios en el conjunto de la sociedad. En los estudios de gnero ha
devenido un concepto central para destacar las desigualdades sociales de las mujeres
en los mercados de trabajo.
8
16
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
vista como u n m o d o de exclusin que delimita espacios diferenciados
entre grupos sociales a partir d e atributos particulares. La distincin
n o es neutra, legitima esferas d e autoridad y competencia y determi
na u n acceso desigual a los recursos sociales. Segregar es replegar a
un espacio social para asegurar el m a n t e n i m i e n t o d e u n a distancia,
para institucionalizar una diferencia que ratifica a su vez u n determi
nado orden social. Cuando el gnero es el criterio que norma la sepa
racin, son los atributos culturalmente construidos acerca de lo que
es ser h o m b r e o mujer los que sirven para demarcar los lmites d e los
espacios; espacios q u e corporizan la asimetra social e n t r e u n o s y
otras. De este m o d o la segregacin hace posible el ejercicio del con
trol social como u n o d e los mecanismos bsicos d e la estratificacin
genrica (Ariza y Oliveira, 1999). Las mujeres p u e d e n encontrarse se
gregadas tanto dentro como fuera del trabajo extradomstico, en la
esfera familiar o en cualquier mbito de interaccin, condiciones que
adems p u e d e n reforzarse mutuamente. Veremos a continuacin c
mo las distintas formas de segregacin se articulan y confluyen e n las
situaciones d e exclusin social d e que son objeto.
Divisin sexual del trabajo y segregacin laboral
Como h a sido ampliamente destacado e n la abundante literatura so
bre el tema, la divisin sexual del trabajo constituye u n o d e los pivo
tes sobre los que se asienta la organizacin socioeconmica. Sus im
plicaciones para la conformacin d e la desigualdad d e gnero en los
diversos mbitos sociales son m u c h a s . En esta seccin nos interesa
destacar entre ellas la permanencia d e la oposicin entre trabajo do
mstico y extradomstico, su distribucin y valoracin dispar, como
u n o de los ejes decisivos en los procesos de exclusin socioeconmica
femenina.
En efecto, la distribucin jerrquica e inequitativa de las tareas de
produccin y reproduccin social entre hombres y mujeres establece
u n o d e los principales ejes de inequidad en la mayora si n o es que e n
todas las sociedades conocidas (Rubin, 1986; Lamas, 1996; De Barbie
ri, 1992 y 1996; Crompton y Mann, 1986). La separacin entre am10
10
Segn lo confirma la investigacin histrica, el sexo -entendido como la construc
cin cultural de la diferencia biolgica- ha sido utilizado umversalmente como criterio de
distribucin y asignacin de actividades en la mayora de las sociedades (Marshall, 1994).
GNERO, TRABAJO Y E X C L U S I O N SOCIAL EN MXICO
17
bos tipos de actividad, su contraposicin ideolgica p e r o su integracin funcional (Marshall, 1994) constituye, desde nuestro p u n t o de
vista, la forma ms general de segregacin social del trabajo (Oliveira,
Ariza y Eternod, 1996).
A pesar de los denodados esfuerzos p o r superar la escisin entre
estas dos dimensiones del trabajo (domstico y extradomstico), de
los valiosos intentos desplegados por los diversos organismos nacionales e internacionales para desarrollar sistemas de contabilizacin que
las incluyan, n o slo prevalece u n a visin segmentada y fragmentaria
del conjunto del trabajo femenino, sino que se refuerza la permanente segregacin de las mujeres en la dimensin desvalorizada y n o rem u n e r a d a del mismo: el trabajo domstico. A la concentracin desproporcionada de las mujeres en esta esfera corresponde su desigual e
inequitativa ubicacin en la otra, la del trabajo extradomstico. U n a
de las repercusiones de la segregacin entre ambos tipos de trabajo
puede reconocerse en la brecha de los niveles de participacin econmica de hombres y mujeres, y en la tendencia universal a que las tasas
de actividad femenina se encuentren por debajo de las masculinas.
Desde hace varias dcadas, no obstante, ha tenido lugar en los pases desarrollados y en menor medida en los que no lo son, una participacin creciente de las mujeres en los mercados de trabajo que ha acortad o las diferencias e n los niveles d e u n o s y otras (Oliveira, Ariza y
Eternod, 1999). En Mxico, por ejemplo, las tasas de actividad femenina
pasaron de 16% en 1970 a 34.5% en 1995 (Garca y Oliveira, 1998). A
partir de los ochenta se ha verificado en este y otros pases latinoamericanos un incremento importante de la actividad econmica de las mujeres casadas y con hijos (Garca y Oliveira, 1994). La necesidad de ingresos adicionales en los hogares en el p r o l o n g a d o c o n t e x t o de crisis
econmica de los ltimos aos ha contribuido tambin a una mayor participacin econmica femenina, a pesar de la carga de trabajo domstico
existente (Rendn, 1990; OECD, 1994: 55; Garca y Oliveira, 1994).
En u n a primera lectura y desde un p u n t o de vista que destaque la
participacin econmica, podra plantearse que en Mxico, del mismo
modo que en otros pases, el proceso de exclusin de las mujeres del
trabajo extradomstico se ha aminorado en las ltimas dcadas del siglo. Esta aseveracin, sin embargo, debe ser matizada en ms de un aspecto. El primero se refiere a la distribucin inequitativa de las tareas
domsticas y extradomsticas entres hombres y mujeres: la mayor presencia femenina en la actividad econmica no ha tenido como contraparte una marcada participacin de los varones en la realizacin de los
18
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
quehaceres domsticos. Cifras para Mxico muestran que a mediados
de los noventa, slo 37.8% de los hombres mexicanos de 12 aos y ms
realizaba alguna actividad domstica, e n contraste con 92.3% de las
mujeres en el mismo rango de edad. La diferencia se acenta a lo largo
del ciclo de vida, y alcanza su mximo nivel entre los casados o unidos
con baja escolaridad (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). El ndice de disimilitud en la distribucin de los trabajos domstico y extradomstico
muestra claramente la marcada segregacin existente entre hombres y
mujeres a este respecto. De acuerdo con el mismo, sera necesario u n
reacomodo de cerca de 55% d e la poblacin de 12 aos y ms, entre
ambas actividades, para suprimir el actual grado de inequidad.
El segundo alude a la magnitud del trabajo total a desempear por
las mujeres. Producto de la desigual distribucin d e los trabajos productivos y reproductivos, las mujeres enfrentan situaciones de sobrecarga e n el n m e r o de horas totales que trabajan. Al tomar en cuenta ambos tipos de trabajo se h a e n c o n t r a d o que las mujeres exceden e n al
menos 9.3 horas semanales el tiempo total de trabajo e n relacin con
los hombres; cifra que llega a las 14.3 horas e n la poblacin casada o
unida con baja escolaridad (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). En la poblacin urbana la magnitud correspondiente es de 10.9 horas semanales; entre los trabajadores por cuenta propia de estas mismas reas alcanza las 16.3 horas semanales (Hernndez Licona, 1997).
El tercer aspecto refiere el hecho de que la permanencia de la segregacin entre trabajo domstico y extradomstico impide la igualdad d e condiciones e n el acceso al trabajo r e m u n e r a d o y refuerza la
situacin de desventaja social de las mujeres en los mercados de trabajo. De ah, la importancia de evaluar la calidad del trabajo extradomstico que ellas d e s e m p e a n para forjarnos u n a idea d e cul es el tipo
de inclusin social que el trabajo r e m u n e r a d o les proporciona.
11
Segregacin laboral y discriminacin salarial
La m a n e r a q u e elegimos para caracterizar el grado de exclusin social de las mujeres en los mercados de trabajo es analizar las distintas
modalidades que asumen la segregacin laboral y la discriminacin
11
El ndice se calcula dividiendo entre dos la suma de las diferencias absolutas de
la distribucin porcentual de hombres y mujeres en las actividades en cuestin.
19
GNERO, TRABAJO YEXCLUSIO'N SOCIAL EN MXICO
salarial. Para ello consideramos diversos ejes de diferenciacin de la
fuerza de trabajo: el carcter asalariado o n o del trabajo, su duracin
(de tiempo completo o parcial) y el tipo de ocupacin. Mediante la
combinacin de estos ejes e x a m i n a m o s adems la p r e c a r i e d a d del
trabajo femenino en relacin con el masculino.
Segregacin entre trabajos asalariado y por cuenta propia
Las fronteras entre trabajo asalariado y n o asalariado no resultan fciles de delimitar. En aos recientes ha proliferado en varios pases de
Amrica Latina, Mxico incluido, el trabajo a domicilio, el que puede
ser estimado como u n a forma disfrazada de trabajo asalariado. Es importante n o olvidar que el trabajo no asalariado es altamente heterogneo y encierra diversas categoras de trabajadores (patrones, trabaj a d o r e s p o r c u e n t a propia, trabajadores n o r e m u n e r a d o s ) (Garca,
1988); de ah la pertinencia de examinar de manera separada la evolucin y las caractersticas de estas categoras.
Los procesos de crisis y reestructuracin econmica p o r los que
ha atravesado la regin en las ltimas dcadas han ocasionado u n aum e n t o significativo de las actividades n o asalariadas (trabajo p o r
cuenta propia y ayuda n o r e m u n e r a d a ) , con un impacto relativo mayor sobre la fraccin femenina de la fuerza de trabajo. En Mxico,
p o r ejemplo, los trabajadores p o r cuenta propia y n o r e m u n e r a d o s
como porcentaje de la PEA total, se incrementaron de 31.6 en 1970 a
38.5 en 1995; p e r o el a u m e n t o fue p r o p o r c i o n a l m e n t e mayor en la
PEA femenina: de 26.6 a 40.5% en las mismas fechas (Garca y Oliveira, 1998; Garca et al, 1999).
Por la naturaleza de su actividad el trabajador por cuenta propia carece de contrato laboral, de prestaciones y de sueldo fijo, su trabajo suele ser visto en general como ms precario que el trabajo asalariado; de
ah que resulte de inters evaluar el trabajo femenino por cuenta propia
en relacin con el masculino. Los datos disponibles corroboran la mayor precariedad laboral de las mujeres en estas actividades. En efecto,
12
13
12
En Mxico, la legislacin sobre seguridad social permite la inscripcin de los
trabajadores autnomos, pero debido a la elevada cuota que tienen que cubrir, muy
pocos hacen uso de esta prestacin (Pedrero et al, 1995).
Cuando se aplica al estudio de las actividades por cuenta propia, el concepto de
precariedad alude ms bien a las formas de organizacin de la actividad productiva o
de prestacin de servicios por parte del trabajador mismo. Los indicadores de precarie13
20
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
cuando trabajan por cuenta propia lo hacen - c o n ms frecuencia que
los h o m b r e s - de m a n e r a unipersonal, en labores de subsistencia (la
familia consume lo que produce), o que reditan menos de dos salarios mnimos mensuales, y ocupan posiciones extremas en cuanto al
n m e r o de horas trabajadas (menos de 15 o ms de 48 horas promedio a la semana). Estos resultados muestran que las mujeres n o slo
estn ms concentradas q u e los h o m b r e s en actividades p o r cuenta
propia, sino que dentro de ellas se ubican en u n a peor posicin relativa q u e los varones (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). La creciente
presencia de las mujeres en el trabajo n o asalariado es resultado de
mltiples aspectos, entre otros: la mayor participacin econmica de las
casadas con hijos pequeos, y sin escolaridad; la necesidad de ingreso
adicional de las familias en el prolongado periodo de crisis econmica, y las estrategias empresariales de expansin del trabajo a domicilio y de la subcontratacin (Benera y Roldan, 1987; Carrillo, 1993;
Oliveira y Garca, 1990,1997; Garca, 1997).
Se argumenta con frecuencia que las mujeres casadas y con hijos
"prefieren" las formas de trabajo por cuenta propia en la medida en
que les permiten "compatibilizar" sus roles productivos y reproductivos. Es importante tener presente, sin embargo, q u e el autoempleo
femenino n o es siempre p r o d u c t o de u n a eleccin personal basada
en criterios de conveniencia. El concepto de compatibilidad encubre
los conflictos y tensiones en que se sumergen las mujeres cuando tratan de conciliar diversos tipos de trabajo como, por ejemplo, la produccin a domicilio con la realizacin de tareas domsticas. Esconde
adems las limitaciones que la estructura de oportunidades impone a
las posibilidades de insercin de las mujeres. Debe tomarse en cuenta
adems que la yuxtaposicin de tareas puede ocasionar u n desgaste excesivo de la m a n o de obra y u n a sobrecarga de trabajo (Oliveira, 1988).
Segregacin entre trabajo de tiempo completo y parcial
La duracin de la j o r n a d a de trabajo es el segundo eje de diferenciacin del trabajo extradomstico: de tiempo parcial o completo. Como
es sabido, el trabajo de tiempo parcial se ha expandido en forma con-
dad en este caso se refieren casi siempre al tamao de la empresa, las horas trabajadas
y el tipo de ingreso. Datos recientes indican que el monto de los ingresos suele favorecer a los trabajadores por cuenta propia frente a los asalariados (Garca et al, 1999).
21
GNERO, TRABAJO Y EXCLUSION SOCIAL EN MXICO
siderable en las ltimas dcadas, especialmente en los pases desarrollados, a u n q u e tambin en los q u e n o lo son. La t e n d e n c i a ha sido
tan marcada que ha llevado a algunos analistas a pensar q u e se trata
de u n a nueva forma de segmentacin del mercado laboral en detrim e n t o de las mujeres, o del surgimiento de u n nuevo modelo de emp l e o f e m e n i n o p r e c a r i o , generalizable a t o d a la fuerza d e trabajo
(Barker, 1988; Bosch et al, 1994; Hirata, 1996).
La actividad de tiempo parcial ha adquirido tal relevancia que se
ha convertido incluso en u n factor de diferenciacin entre los pases
europeos, no slo en cuanto a la magnitud y la mayor o menor promocin estatal que recibe, sino al sentido que adquiere para las propias
mujeres (OECD, 1994; Bosch et al, 1994). En algunos pases representa la nica alternativa disponible en u n contexto limitado de oportunidades (como parece ser el caso de algunos sectores de la economa
britnica); en otros, se trata ms bien de u n a opcin en u n m o m e n t o
determinado del ciclo de vida (como sucede en los pases escandinavos, OECD, 1994; Bosch et al, 1994).
En realidad, el trabajo de tiempo parcial encierra u n a amplia variedad de situaciones en lo que se refiere al nivel de calificacin, el
carcter voluntario (elegido) o involuntario (impuesto p o r las condiciones del mercado de trabajo) y la duracin (relativamente ms corto o ms largo), factor ste que incide a su vez sobre la posibilidad de
obtener proteccin laboral. La experiencia europea h a mostrado que
el d e s e m p e o d e l t i e m p o p a r c i a l suele ser d i f e r e n c i a l p o r sexo
(OECD, 1994; Bosch et al, 1994). En la poblacin masculina de esos
pases se limita con frecuencia a los momentos extremos de la vida activa (juventud y vejez), y adquiere el matiz de evento transicional.
En las mujeres, en cambio, el trabajo de tiempo parcial es u n a experiencia tpicamente asociada con los aos ms intensos de la vida reproductiva, con las limitaciones que esta esfera impone a la disponibilidad laboral.
Las caractersticas q u e asume el trabajo de t i e m p o parcial en
Amrica Latina son mucho menos conocidas. En Mxico ha crecido
de manera significativa al pasar de 15.3% de la poblacin ocupada en
14
15
14
En los hombres jvenes suele verificarse conjuntamente con la formacin escolar; en la tercera edad es con frecuencia el modo en que se llega al retiro de la fuerza
laboral.
En este pas el trabajo de tiempo parcial se define como aquel en que se ocupa
menos de 35 horas a la semana.
15
22
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
1979 a 26.3% e n 1995. La p r o p o r c i n de mujeres oscil de 5 0 . 1 %
en 1979 a 48.6% en 1995, cifras muy superiores a la presencia femenina (32.4%) en el conjunto de la fuerza de trabajo (Garca, 1997).
Por ello, podemos hablar de una sobrerrepresentacin de las mujeres
en relacin con los varones en las actividades de tiempo parcial, la
que resulta claramente perceptible al examinar los ndices de feminizacin de stas en contraste con los del trabajo de tiempo completo.
Datos sobre Mxico a mediados de los noventa indican que el trabajo
de tiempo parcial es u n a actividad m u c h o ms feminizada que el de
tiempo completo, tanto en los asalariados como en los trabajadores
por cuenta propia. En efecto, 107 y 85 mujeres por cada 100 hombres
d e s e m p e a n actividades de tiempo parcial asalariadas y p o r cuenta
propia, respectivamente. En el trabajo de tiempo completo las cifras
correspondientes son de 44 y 23 mujeres por cada 100 hombres (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). En cierto modo, la creciente presencia
de las mujeres en el trabajo asalariado de tiempo parcial obedece a la
necesidad que ellas enfrentan - a n t e la escasa participacin de los varones en las tareas de casa- de adaptar el trabajo extradomstico a sus
responsabildiades familiares. Es necesario, n o obstante, sopesar el papel de las polticas de reestructuracin econmica y de flexibilizacin
laboral en la generacin de u n a d e m a n d a especfica de trabajo femenino precario.
Para evaluar con mayor p r o f u n d i d a d las condiciones laborales
del trabajo asalariado de tiempo parcial en relacin con el de tiempo
completo, resulta de utilidad examinar tanto las diferencias entre las
propias mujeres, como entre ellas y los hombres. En un estudio previo (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996) vimos que las trabajadoras asalariadas de tiempo parcial (actividad muy feminizada) se e n c u e n t r a n
en u n a situacin laboral m u c h o ms deteriorada q u e las asalariadas
de tiempo completo. La mayor precariedad se evidencia en varios aspectos; trabajan con ms frecuencia en empresas p e q u e a s (uno a
cinco trabajadores); reciben en m e n o r e s proporciones sueldo fijo y
prestaciones laborales. Pero c u a n d o consideramos los niveles de re16
17
16
Este ndice es el resultado del cociente entre el nmero de mujeres ocupadas
en la actividad y el nmero de hombres en la misma actividad multiplicado por 100.
En el caso de las actividades asalariadas, el concepto de precarizacin se refiere
a una situacin de deterioro de la calidad del trabajo que se capta mediante diferentes
tipos de indicadores: la ausencia de prestaciones laborales, la inestabilidad en el trabajo, el carcter temporal o de tiempo parcial de la actividad y los bajos salarios (vase,
entre otros: Prez Sinz, 1997; Portes y Benton, 1987; Standing, 1989; Lacabana, 1992).
17
23
GNERO, TRABAJO Y E X C L U S I N SOCIAL E N MXICO
muneracin, la situacin se invierte; esto es, las asalariadas de tiempo
parcial devengan u n mayor ingreso p o r hora que las de tiempo completo. Esta ventaja relativa admite diversas interpretaciones: p o d r a
expresar el efecto de los distintos niveles de escolaridad o de la heterogeneidad de las ocupaciones; estar asociada con u n a mayor intensificacin del trabajo de tiempo parcial o corresponder (en las trabajadoras asalariadas) a u n a compensacin p o r la ausencia de formas de
salario indirecto (seguridad social, aguinaldo, vacaciones), q u e suelen ser prerrogativas de los trabajadores de tiempo completo.
En cuanto a las inequidades de gnero, encontramos que las mujeres asalariadas de tiempo parcial gozan de una mejor posicin relativa
que los hombres: tienen en mayores proporciones contratos por tiempo indeterminado y sueldo fijo, seguridad social y otras prestaciones.
En realidad, esta mejor situacin relativa deja al descubierto las condiciones de extrema precariedad de los varones dentro de la actividad.
En suma, n o deja de ser p r e o c u p a n t e la acentuada precariedad
del trabajo asalariado de tiempo parcial, precisamente en u n contexto en que las mujeres elevan su participacin en l, como lo es tambin el mayor deterioro relativo de las condiciones de trabajo de los
varones en dichas actividades. Ambas tendencias forman parte de la
pauta general de menoscabo de las condiciones de trabajo prevaleciente en Amrica Latina en los ltimos aos (Infante y Klein, 1991;
Garca, N., 1991, Oliveira y Garca, 1997). Luego de comparar las cifras de 1991 y 1995 - p e r i o d o de agudizacin de la situacin econmica mexicana- Garca (1997) constata un proceso global de precarizacin d e la fuerza d e trabajo c o n u n efecto relativo m a y o r e n las
mujeres que en los hombres, a u n q u e stos h a n sufrido tambin u n
deterioro considerable de sus condiciones laborales.
18
19
18
Para contar con ms elementos explicativos de esta situacin de ventaja relativa
de los trabajadores de tiempo parcial frente a los de tiempo completo, se requiere llevar a cabo anlisis multivariados que controlen la influencia del tamao de la empresa,
el sector de actividad, la ocupacin, la edad y la escolaridad de los trabajadores, sobre
sus niveles de ingreso.
En el caso de las actividades asalariadas de tiempo completo, la mayor precariedad laboral de las mujeres frente a los varones se manifesta en la dimensin salarial. La
poblacin femenina recibe ingresos inferiores a la masculina en el desempeo de diferentes ocupaciones. Sin embargo, cuenta en mayores proporciones con contratos por
tiempo indeterminado, jornadas de trabajo entre 35 y 48 horas semanales, seguridad
social y otras prestaciones (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). Tal parece, como sostienen algunos autores, que las mujeres - a diferencia de los varones- prefieren sacrificar
niveles salariales por seguridad en el trabajo (Oliveira y Garca, 1997).
19
24
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
Segregacin ocupacional
Adems de la sobrerrepresentacin en actividades por cuenta propia
y / o de tiempo parcial, la persistencia de ocupaciones tipificadas como
femeninas y masculinas es otra de las manifestaciones evidentes de los
procesos de exclusin socioeconmica que sufren las mujeres en el
m u n d o del trabajo. Esta segregacin expresa la medida en que se impi
de la real igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo extradomstico que brinda la estructura ocupacional. Una elevada segregacin
indica que las mujeres y los hombres se concentran en ocupaciones in
tegradas en su mayora por miembros de su propio sexo o, lo que es lo
mismo, que el gnero sigue siendo u n criterio para crear espacios labo
rales socialmente diferenciados y jerrquicos (Reskin, 1984; Reskin y
Hartmann, 1986; BlauyFerber, 1986; Garca de Fanelli, 1989).
El carcter excluyente de la segregacin ocupacional por gnero
resulta patente en varios aspectos: restringe el rango de alternativas
disponibles para las mujeres y las repliega a las ocupaciones de m e n o r
prestigio social, ofrece escasas perspectivas de movilidad laboral a la
vez que alta inestabilidad; genera y refuerza la disparidad salarial en
tre hombres y mujeres y, por ltimo, limita de manera importante las
condiciones de autonoma - e n t e n d i d a como mayor participacin en
los procesos de decisin, control sobre recursos y libertad de movi
m i e n t o - que el trabajo extradomstico es capaz de brindar (Anker y
Hein, 1986; Benera y Roldan, 1987; Gonzlez de la Rocha, 1994; Oliveira et al, 1996; Garca, 1997).
La restriccin de las opciones laborales disponibles para las muje
res y su confinamiento en las ocupaciones m e n o s valorizadas es un
hecho reiteradamente documentado en los estudios de la regin. Al
gunas de las recientes revisiones acerca de la evolucin de la inser
cin econmica femenina en Amrica Latina indican que, a pesar del
aumento en la escolaridad y la creciente participacin de las mujeres
en las actividades no manuales, el empleo femenino contina exhi
biendo u n fuerte grado de segmentacin en ocupaciones de m e n o r
prestigio y peores niveles de remuneracin (Amagada, 1990).
La segregacin da pie a la brecha salarial entre hombres y muje
res, n o slo p o r q u e impide la igualdad de oportunidades, sino por20
20
Se atribuye a la insercin femenina ms de la mitad del crecimiento de los es
tratos no manuales en las ltimas dcadas, lo que sin embargo n o se ha traducido en
una elevacin del ingreso (Amagada, 1990: 92).
GENERO, TRABAJO Y E X C L U S I O N SOCIAL EN MXICO
25
que refuerza la desvalorizacin de las actividades calificadas como femeninas y niega el ingreso a puestos de trabajo reservados a los hombres (Parker, 1999). Investigaciones realizadas en el Reino U n i d o doc u m e n t a n c m o las prcticas de r e c l u t a m i e n t o incluyen u n a gran
cantidad de mecanismos informales - g e n r i c a m e n t e sesgados- q u e
retroamentan la segregacin. La sola presuncin de la responsabilidad domstica se lee desde distintos p u n t o s de vista c u a n d o se trata
de u n potencial trabajador masculino o femenino: en el caso de los
hombres se interpreta como disponibilidad, motivacin, estabilidad;
en el de las mujeres como inseguridad, inadecuacin e insuficiente
dedicacin (Collinson et al, 1990: 196). Se estima que en pases como
Estados Unidos, por ejemplo, la segregacin ocupacional es responsable directa de cerca de 40% de las diferencias salariales e n t r e hombres y mujeres (Reskin, 1984: 3).
La vinculacin funcional entre segregacin ocupacional y divisin
sexual del trabajo en la familia queda de manifiesto no slo en la continuidad del gnero como eje de organizacin del trabajo extradomstico, sino en la interdependencia entre ambos mecanismos de exclusin.
Como vimos anteriormente, la sujecin de la mujer a las tareas de la reproduccin (su segregacin a la esfera domstica) condiciona y limita
sus oportunidades de incorporacin al trabajo extradomstico, adems
de conducirla a situaciones de sobrecarga de trabajo. A su vez, el desempeo laboral en espacios tipificados como "femeninos" refuerza
los rasgos de domesticidad y subordinacin, y los estereotipos socioculturales que contribuyen a la desvalorizacin (Anker y Hein, 1986).
Como proceso de exclusin, la segregacin ocupacional p o r gnero da cuenta de u n a asombrosa permanencia histrica. Estudios sobre los pases europeos confirman su persistencia en los noventa, n o
obstante los extraordinarios incrementos en los niveles de escolaridad de la poblacin femenina, sus tasas d e participacin y el mayor
compromiso personal de las mujeres con el trabajo extradomstico
(OECD, 1994; Collinson et al, 1990). Las estimaciones de los ndices
de segregacin en Estados Unidos expresan que stos se mantuvieron
estables grosso modo durante casi todo el siglo (1900 a 1970), descend i e n d o slo levemente en la d c a d a de los setenta (Reskin y Hart
mann, 1986).
La permanencia de la segregacin ocupacional ha sido poco estudiada en Amrica Latina. Carecemos de series histricas que nos permitan forjarnos u n a idea acerca del grado de continuidad de esta forma de exclusin. En el caso de Mxico, existe informacin transversal
26
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
que indica que la segregacin ocupacional es ms elevada en el sector
terciario que en la industria manufacturera; pero dentro de esta ltima persiste an la separacin entre industrias masculinas y femeninas, n o obstante la redefnicin de ocupaciones y calificaciones a que
conduce muchas veces la reestructuracin econmica (Oliveira, Ariza
y Eternod, 1999; Pedrero et al, 1995).
Las cifras con que contamos muestran u n a alta segregacin ocupacional de la fuerza de trabajo en Mxico a mediados de los noventa, principalmente si se toman en consideracin los ejes de diferenciacin antes m e n c i o n a d o s (actividades asalariadas y p o r c u e n t a
propia, de tiempo completo y parcial); como tambin una mayor polarizacin interna en los trabajadores de tiempo completo que en los
de tiempo parcial, aunque los niveles de segregacin son importantes en ambos. De acuerdo con esta informacin, alrededor de 60.6 y
41.7%, respectivamente, de los trabajadores p o r cuenta propia y asalariados de tiempo completo, y 50% de los de tiempo parcial en ambas categoras, tendran que ser redistribuidos entre las diferentes ocupaciones p a r a lograr u n a estructura ocupacional igualitaria e n t r e los
h o m b r e s y las mujeres mexicanas de nuestros das (Oliveira, Ariza y
Eternod, 1996).
21
22
Discriminacin salarial
Hasta aqu h e m o s analizado algunas de las formas de segregacin a
que estn expuestas las mujeres en el m u n d o del trabajo: el acceso limitado a los mercados laborales, la concentracin en actividades por
cuenta propia y de tiempo parcial, y la participacin mayoritaria en
ocupaciones catalogadas como femeninas. En este apartado nos centramos en el anlisis de la discriminacin salarial como otra m a n e r a
de examinar la exclusin relativa de las mujeres de los posibles beneficios econmicos de su actividad laboral.
En sentido estricto, esta forma de discriminacin ocurre cuando, a
iguales niveles de capacitacin, las mujeres reciben u n a remuneracin
menor que los hombres en el desempeo de un mismo tipo de trabajo
21
Cuando se considera el sector industrial en conjunto, ste presenta una mayor
segregacin ocupacional que el comercio y los servicios (Pedrero et al, 1995).
Los ndices de segregacin miden el grado de separacin entre las ocupaciones
masculinas y femeninas en la estructura ocupacional.
2 2
27
GNERO, TRABAJO Y EXCLUSION SOCIAL EN MXICO
(Parker, 1999). La evaluacin del significado de las diferencias salariales entre hombres y mujeres lleva necesariamente a la discusin acerca
del papel de la escolaridad. Las formulaciones tericas que parten de la
perspectiva neoclsica sostienen que las discrepancias salariales entre
hombres y mujeres obedecen principalmente a sus diferencias en trminos de capital h u m a n o (Becker, 1964), y que cuando las mujeres logren niveles de formacin similares a los de los hombres, las desigualdades salariales desaparecern. Desde este p u n t o de vista se maneja el
supuesto de que la escolaridad encierra u n m e n o r valor instrumental
para las mujeres porque ellas anticipan que en la vida adulta se harn
cargo de las obligaciones familiares y no se dedicarn en forma contin u a a una carrera laboral (vase, entre otros: Becker, 1964; Polachek,
1981; Zellner, 1975; Garca de Fanelli, 1989).
Estas posiciones han sido ampliamente criticadas por los estudios
de gnero, los que llaman la atencin acerca de varios aspectos relevantes: se ha constatado, p o r u n lado, que las diferencias en los salarios
persisten aun cuando las mujeres cuenten con los mismos niveles de capacitacin que los hombres; por otro, si bien la escolaridad mejora la situacin salarial de las mujeres, su valor estratgico es menor para ellas
que para los hombres en trminos comparativos. En otras palabras, las
mujeres requieren mayores niveles educativos relativos para aproximarse o alcanzar los salarios de los varones (Blau y Ferber, 1986). Estudios realizados p o r estas autoras en Estados Unidos en diferentes
momentos histricos dan cuenta de situaciones en las que los hombres
con escolaridad primaria obtenan ingresos superiores a las mujeres
con nivel de preparatoria, y los de preparatoria a su vez ms que las mujeres con formacin universitaria (Blau y Ferber, 1986: 173).
La informacin referente a Mxico revela la existencia de elevados ndices de discriminacin salarial en perjuicio de las mujeres,
principalmente en las actividades asalariadas de tiempo completo. En
23
24
25
23
En cuanto al cambiante valor estratgico de la escolaridad es necesario considerar la relativa devaluacin de los ttulos con el tiempo, y el efecto de cohorte que pueden arrastrar las distintas subpoblaciones de acuerdo con su composicin.
Los ndices de discriminacin salarial se calculan a partir del salario promedio
por hora de hombres y mujeres, y se despeja el efecto de las diferencias en sus niveles
de escolaridad. Estos estiman en trminos porcentuales la discriminacin salarial potencial de las mujeres en relacin con los varones, una vez que se elimina el efecto de
la discrepancia en los niveles de escolaridad (Parker, 1999).
Para las reas urbanas del pas, Parker (1999) encuentra que en los aos ochenta y principios de los noventa las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres son
ms elevadas en el caso de los trabajadores por cuenta propia y los patrones, en com2 4
2 5
28
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
ellas (de p o r s ms rnasculinizadas) las mujeres reciban, e n 1995,
37% menos de salario que los varones, suponiendo iguales niveles de
escolaridad. En contraste, e n las actividades asalariadas de tiempo pardal
(ms feminizadas), la discrepancia se reduce a 13%. Estos resultados
p o n e n e n evidencia que, e n general, la discriminacin salarial es mayor e n las ocupaciones masculinas q u e e n las femeninas. As, e n los
profesionales, artesanos y obreros asalariados d e tiempo completo o
en los trabajadores de proteccin y vigilancia, supervisores y capataces
industriales de tiempo parcial, las mujeres reciben u n salario inferior a
los varones en 30% o ms, aunque tengan los mismos aos de escolaridad que ellos. No deja de sorprender que hasta en ocupaciones catalogadas como femeninas, las mujeres sean objeto de discriminacin salarial e n relacin con los varones, a u n q u e los niveles globales d e
discriminacin sean menores en el total de ellas, como ocurre en el caso d e las oficinistas y las maestras (Oliveira, Ariza y Eternod, 1996). Estos hallazgos llevan a matizar los argumentos de Standing (1996) q u e
vinculan el proceso de feminizacin de las ocupaciones con el deterioro generalizado de los salarios, tanto masculinos como femeninos. Diramos ms bien que aun cuando la feminizacin promueve la reduccin de los salarios de hombres y mujeres, disminuye la discriminacin
salarial e n contra de las mujeres, pero n o la elimina.
26
Consideraciones finales
En este artculo hemos realizado u n a reflexin acerca de las interrelaciones entre la divisin sexual del trabajo y los procesos de segregacin,
discriminacin y exclusin social. Al examinar las diferentes formas de
segregacin por gnero entre el trabajo domstico y el extradomstico,
las actividades asalariadas y por cuenta propia, las de tiempo completo
y parcial, y las ocupaciones feminizadas y rnasculinizadas, hemos podido profundizar en las vinculaciones entre la desigualdad de gnero y la
exclusin social en el m u n d o del trabajo.
paracin con los asalariados. Es importante tener en cuenta que los menores diferenciales salariales entre hombres y mujeres que desempean actividades asalariadas pueden ser el resultado de la fuerte contraccin salarial ocurrida e n las ltimas dcadas,
antes que de una disminucin de la discriminacin en contra de las mujeres (Garca y
Oliveira, 1999).
Anlisis para las reas urbanas en Mxico muestran tambin la mayor discriminacin salarial en ocupaciones masculinas (Parker, 1999).
2 6
GENERO, TRABAJO Y EXCLUSION SOCIAL EN MXICO
29
Teniendo como referencia la experiencia de los pases desarrolla
dos, hemos destacado la permanencia histrica de la segregacin ocupacional y de la discriminacin salarial, siempre en relacin con la divisin
sexual del trabajo. Al realizar una mirada transversal para Mxico, sali a
la luz la existencia de una fuerte segregacin de las mujeres en la esfera
del trabajo domstico, cuyas implicaciones en la sobrecarga de trabajo y
la insercin en los mercados de trabajo hemos querido resaltar.
Las repercusiones de los procesos globales de crisis y reestructu
racin econmica, y de las tendencias de flexibilizacin laboral sobre
la operacin de los mercados de trabajo, h a n quedado de manifiesto
en la ampliacin de las actividades por cuenta propia y de tiempo par
cial y, en general, en la precarizacin de las condiciones laborales del
conjunto de la poblacin econmicamente activa. No obstante, el de
terioro de las condiciones de trabajo ha sido mayor en la fraccin fe
menina de la fuerza laboral.
La situacin de inequidad de las mujeres respecto de los varones
en el m u n d o del trabajo puede ser resumida en los siguientes aspectos:
dedicacin mayoritaria al trabajo domstico, participacin creciente
en actividades precarias (trabajo por cuenta propia), concentracin en
ocupaciones asalariadas de tiempo parcial, y mayor discriminacin sa
larial en ocupaciones masculinizadas. Este ltimo hallazgo deja claro
que aun en las contadas ocasiones en que las mujeres logran traspasar
las barreras impuestas por la segregacin ocupacional y acceder a acti
vidades con predominio masculino, resultan de algn modo excluidas
de los beneficios que les pueden proporcionar.
El esfuerzo de vincular la divisin sexual del trabajo en la familia
con la segregacin y la discriminacin salarial de las mujeres en los
mercados de trabajo se inscribe en la perspectiva de anlisis social que
procura rastrear el m o d o en que las distintas instancias se articulan en
tre s para reproducir y / o mantener situaciones de inequidad, en esta
ocasin la inequidad entre hombres y mujeres en el m u n d o del traba
jo. Se ha ejemplificado suficientemente as a lo largo del texto cmo la
segregacin social entre trabajo domstico y extradomstico, la imbri
cacin funcional entre divisin sexual del trabajo y estructura ocupa
cional y todas las sucesivas interrelaciones que de ah se derivan, deter
m i n a n u n acceso desigual y r e s t r i n g i d o a las o p o r t u n i d a d e s d e la
estructura ocupacional y contribuyen a la exclusin social femenina.
Es importante reiterar, p o r ltimo, que los determinantes socia
les de la desigualdad de gnero en el acceso al trabajo n o se limitan a
este mbito, sino que aluden a u n a compleja serie de mecanismos en
30
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
los q u e se sostiene la exclusin social. Sobresalen, e n t r e stos, los
marcos institucionales que rigen las relaciones laborales, la normatividad sociocultural presente en la interaccin hombre-mujer y los mo
delos de vinculacin entre Estado, sociedad civil e individuo.
Bibliografa
Acta Sociolgica ( 1 9 9 5 ) , n u m . 7, e n e r o - a b r i l , M x i c o ,
FCPS-UNAM.
A n k e r , R i c h a r d y C a t h e r i n e H e i n ( e d s . ) ( 1 9 8 6 ) , Sex Inequalities
ployment
in Urban Em
in the Third World, T i p t r e e , Essex, M a c m i l l a n .
A r i z a , M a r i n a y O r l a n d i n a d e O l i v e i r a ( 1 9 9 9 ) , " G n e r o y clase c o m o ejes d e
i n e q u i d a d : u n a m i r a d a metodolgica", trabajo p r e s e n t a d o e n el P r i m e r
C o n g r e s o N a c i o n a l d e Ciencias Sociales, Consejo M e x i c a n o d e Ciencias
S o c i a l e s , 19-23 d e a b r i l ( m i m e o . ) .
A m a g a d a , I r m a (1990), "La participacin desigual d e la m u j e r e n el m u n d o
d e l t r a b a j o " , Revista de la CEPAL, n m . 4 0 , p p . 83-104.
B a r b i e r i , T e r e s i t a d e ( 1 9 9 2 ) , " S o b r e la c a t e g o r a d e g n e r o " , Revista
Interame
ricana de Sociologa, n m . 2-3, p p . 1 4 7 - 1 7 8 .
(1996), "Certezas y malos e n t e n d i d o s sobre la categora g n e r o " , e n
L a u r a G u z m n S t e i n y G i l d a P a c h e c o ( c o m p s . ) Estudios
humanos
bsicos de derechos
TV, S a n J o s , C o s t a R i c a , I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e D e r e c h o s
H u m a n o s / C o m i s i n d e la U n i n Europea.
Barker, Isabella (1988), " W o m e n ' s E m p l o y m e n t in Comparative Perspective",
e n j a n e j e n s o n , E. H a g e n y C. R e d d y ( e d s . ) , Feminization
ce. Paradoxes
of the Labour For
and Promises, N u e v a York, O x f o r d U n i v e r s i t y , p p . 17-44.
B e c k e r , G . S. ( 1 9 6 4 ) , Human
Capital, N u e v a York, N a t i o n a l B u r e a u o f E c o n o
mic Research.
B e n e r a , L o u r d e s y M a r t h a R o l d a n ( 1 9 8 7 ) , The Crossroads of Class and Gender.
Industrial
Homework,
Subcontracting
and Household
Dynamics
in Mexico
City,
Chicago, T h e University of Chicago.
B l a u , F . y M . A . F e r b e r ( 1 9 8 6 ) , The Economics
of Women, Men and Work, N u e v a
Jersey, Prentice-Hall.
B o s c h , G., P . D a w k i n s y F. M i c h o n ( 1 9 9 4 ) , Times are Changing:
Industrialized
14 Countries,
Working Time in
International Symposium o n Working Time,
Bruselas, Paris, 1985-1990, I n t e r n a t i o n a l Institute for L a b o u r Studies.
C a r r i l l o V i v e r o s , J o r g e ( 1 9 9 3 ) , Condiciones
ladoras de exportacin
en Mxico,
de empleo y capacitacin
en las maqui
M x i c o , E l C o l e g i o d e la F r o n t e r a N o r
t e / S e c r e t a r a d e l T r a b a j o y P r e v i s i n Social.
C o l l i n s o n , D a v i d L., D a v i d K n i g h t s y M a r g a r e t C o l l i n s o n ( 1 9 9 0 ) , Managing
Discrimate,
to
Londres, Routledge.
C r o m p t o n , R o s e m a r y y M i c h a e l M a n n ( e d s . ) ( 1 9 8 6 ) , Gender and
C a m b r i d g e , Polity.
Stratification,
31
GNERO, TRABAJO YEXCLUSIO'N SOCIAL EN MXICO
G a r c a , B r g i d a ( 1 9 8 8 ) , Desarrollo econmico y absorcin de fuerza de trabajo en Mxico: 1950-1980, M x i c o , El C o l e g i o d e M x i c o .
( 1 9 9 7 ) , " E c o n o m i c R e s t r u c t u r i n g , W o m e n Survival a n d T r a n s f o r m a d o n i n M x i c o " , p o n e n c i a p r e s e n t a d a e n el s e m i n a r i o F e m a l e E m p o w e r
m e n t a n d D e m o g r a p h i c Processes, L u n d , Suecia, 21-24 d e abril (mitineo.).
y O r l a n d n a d e O l i v e i r a ( 1 9 9 4 ) , Trabajo femenino y vida familiar en Mxico, M x i c o , C e n t r o d e E s t u d i o s S o c i o l g i c o s y C e n t r o d e E s t u d i o s D e m o g r f i c o s y d e D e s a r r o l l o U r b a n o , El C o l e g i o d e M x i c o .
y O r l a n d i n a d e O l i v e i r a ( 1 9 9 8 ) , "La p a r t i c i p a c i n f e m e n i n a e n los
m e r c a d o s d e t r a b a j o " , Trabajo, vol. 1, n m . 1, e n e r o ^ j u n i o , p p . 1 3 9 - 1 6 2 .
y O r l a n d n a d e Oliveira (1999), "Reestructuracin e c o n m i c a , trabaj o y f a m i l i a e n M x i c o : l o s a p o r t e s d e la i n v e s t i g a c i n r e c i e n t e " , t r a b a j o
p r e s e n t a d o e n el P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e C i e n c i a s S o c i a l e s , C o n s e j o M e x i c a n o d e C i e n c i a s S o c i a l e s , 19-23 d e a b r i l ( m i m e o . ) .
, Mercedes Blanco y Edith Pacheco (1999), "Gnero y trabajo extradom s t i c o " , e n B r g i d a G a r c a ( c o o r d . ) , Mujer, gnero y poblacin en Mxico,
M x i c o , El C o l e g i o d e M x i c o / S o c i e d a d M e x i c a n a d e D e m o g r a f a , p p .
273-316.
G a r c a d e F a n e l l , A n a M a . ( 1 9 8 9 ) , " P a t r o n e s d e d e s i g u a l d a d s o ci al e n la s o c i e d a d m o d e r n a : u n a r e v i s i n d e la l i t e r a t u r a s o b r e d i s c r i m i n a c i n o c u p a c i o n a l y s a l a r i a l p o r g n e r o " , Desarrollo Econmico, vol. 2 9 , n m . 1 1 4 ,
julio-septiembre.
G a r c a , N o r b e r t o E. ( 1 9 9 1 ) , Reestructuracin
Amrica Latina, S a n t i a g o , P R E A L C - O I T .
econmica y mercado de trabajo
G a u d i e r , M a r y s e ( 1 9 9 3 ) , Poverty, Inequality, Exclusin: New Approath.es
andPractice, G i n e b r a , I n s t i t u I n t e r n a t i o n a l d ' E t u d e s S o c i a l e s .
en
to Theory
G o n z l e z d e la R o c h a , M e r c e d e s ( 1 9 9 4 ) , The Resources of Poverty. Women and
Survival in a Mexican City, C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s , B l a c k w e l l Publis
hers.
H e r n n d e z L i c o n a , G o n z a l o ( 1 9 9 7 ) , "El s e x o d b i l ? : P a r t i c i p a c i n y flexibilid a d l a b o r a l d e las m u j e r e s e n M x i c o " , p o n e n c i a p r e s e n t a d a e n el S e m i n a r i o d e I n v e s t i g a c i n L a b o r a l P a r t i c i p a c i n d e la M u j e r e n el M e r c a d o
L a b o r a l , M x i c o , S e c r e t a r a d e T r a b a j o y P r e v i s i n S o c i a l , 11 d e a b r i l
(mimeo.).
H i r a t a , E l e n a S u m i k o ( 1 9 9 6 ) , " T e m p s d e travail e t travail d i t ' t e m p s p a r t i e l '
a u J a p n " , p o n e n c i a p r e s e n t a d a e n el S e g u n d o C o n g r e s o L a t i n o a m e r i c a n o d e S o c i o l o g a d e l T r a b a j o , A g u a s d e L i n d i a , Sao P a u l o , d i c i e m b r e
4 (mimeo.).
Infante, R i c a r d o y Emilio Klein (1991), " M e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o del trabaj o e n 1 9 5 0 - 1 9 9 0 " , Revista de la CEPAL, n m . 4 5 , p p . 129-144.
L a c a b a n a , M i g u e l ( 1 9 9 2 ) , " T r a b a j o y p o b r e z a : la p r e c a r i e d a d l a b o r a l e n e l
m e r c a d o u r b a n o " , e n C e c i l i a C a r i l a , Sobrevivir en la pobreza. El fin de la
ilusin, V e n e z u e l a , C E N D E S / N u e v a S o c i e d a d , p p . 37-62.
32
ESTUDIOS DEMOGRFICOS Y URBANOS
L a m a s , M a r t a ( 1 9 9 6 ) , El gnero: la construccin cultural de la diferencia
sexual,
Mxico, P r o g r a m a Universitario d e Estudios d e G n e r o , U N A M / P o r r a .
Le Monde Diplomatique
( 1 9 9 8 ) , e d i c i n e n e s p a o l , 15 d e abril-15 d e j u n i o .
M a r s h a l l , B a r b a r a ( 1 9 9 4 ) , Engendering
Social Change, Polity.
Modernity.
Feminism,
Social Theory
and
O l i v e i r a , O r l a n d i n a d e ( 1 9 8 8 ) , " L a m u j e r e n la a c t i v i d a d p r o d u c t i v a : a l g u n o s
c o m e n t a r i o s " , e n L u i s a G a b a y e t et al ( c o m p s . ) , Mujeres y sociedad. Salarios, hogar y accin social en el occidente de Mxico, M x i c o , El C o l e g i o d e J a lisco/ClESAS.
y Brgida Garca (1990), "Expansin del trabajo f e m e n i n o y transform a c i n so c i a l e n M x i c o : 1 9 5 0 - 1 9 8 7 " , e n v a r i o s a u t o r e s , Mxico en el umbral del milenio, M x i c o , El C o l e g i o d e M x i c o .
y B r g i d a G a r c a ( 1 9 9 6 ) " C a m b i o s r e c i e n t e s d e la f u e r z a d e t r a b a j o ind u s t r i a l m e x i c a n a " , Estudios Demogrficos y Urbanos, v o l . 11 n u m . 2 ( 3 2 ) ,
p p . 229-262.
y Brgida Garca (1997), "Socioeconomic Transformation a n d Labor
Markets in U r b a n Mexico", e n R i c h a r d T a r d a n i c o y Rafael Menjivar
( e d s . ) , Global Restructuring, Employment and Social Inequality in Urban Latin
American,
M i a m i , N o r t h - S o u t h C e n t e r P r e s s / U n i v e r s i t y of Miami, p p .
211-232.
, M a r i n a Ariza y Marcela E t e r n o d (1996), "Trabajo e i n e q u i d a d d e gn e r o " , e n O r l a n d i n a d e O l i v e i r a ( c o o r d . ) , La condicin femenina: Una propuesta de indicadores. Informe Final, S o c i e d a d M e x i c a n a d e D e m o g r a f a /
Consejo Nacional de Poblacin.
, M a r i n a Ariza y M a r c e l a E t e r n o d (1999), "La fuerza d e trabajo e n Mxico: u n siglo d e c a m b i o s " , e n J o s G m e z d e L e n y Cecilia Rabell
( c o o r d s . ) , Cien aos de cambio demogrfico en Mxico", M x i c o , FCE ( e n
prensa).
OECD ( O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t )
( 1 9 9 4 ) , Women and Structural Change. New Perspectives, P a r i s , OECD.
(ed.)
P a r k e r , S u s a n ( 1 9 9 9 ) , "Niveles salariales d h o m b r e s y m u j e r e s : diferencias
p o r o c u p a c i n e n las r e a s u r b a n a s d e M x i c o " , e n B e a t r i z F i g u e r o a
( c o o r d . ) , Mxico diverso y desigual: enfoques sociodemogrficos,
M x i c o , El
Colegio de Mxico/Somede.
Pedrero, Mercedes, Teresa R e n d n y Antonieta Barrn (1995), "Desigualdad
e n el acceso a o p o r t u n i d a d e s d e e m p l e o y s e g r e g a c i n o c u p a c i o n a l p o r
gnero. S i t u a c i n a c t u a l e n M x i c o y p r o p u e s t a s " , M x i c o ( m i r n e o . ) .
P r e z S i n z , J u a n P a b l o ( 1 9 9 7 ) , "Crisis, R e s t r u c t u r i n g a n d E m p l o y m e n t i n
G u a t e m a l a " , e n R i c h a r d T a r d a n i c o y R a f a e l M e n j v a r ( e d s . ) , Global Restructuring, Employment and Social Inequality in Urban Latin American, M i a m i , N o r t h - S o u t h C e n t e r P r e s s / U n i v e r s i t y o f M i a m i , p p . 73-94.
P o l a c h e k , S. W . ( 1 9 8 1 ) , " O c c u p a t i o n a l S e l f - s e l e c t i o n : A H u m a n C a p i t a l A p p r o a c h t o S e x D i f f e r e n c e s i n O c c u p a t i o n a l S t r u c t u r e s " , Review of Economics and Statistics, vol. 6 3 , p p . 60-69.
33
GENERO, TRABAJO Y EXCLUSION SOCIAL EN MXICO
P o r t e s , A l e j a n d r o y L. B e n t o n ( 1 9 8 7 ) , '^Desarrollo i n d u s t r i a l y a b s o r c i n l a b o r a l : u n a r e i n t e r p r e t a c i n " , Estudios Sociolgicos, n u m . 1 3 , p p . 111-137.
R a c z y n s k i , D a g m a r ( e d . ) ( 1 9 9 5 ) , Strategies to Combat Poverty in Latin
Washington, Inter-American Development Bank.
America,
R e n d n , T e r e s a ( 1 9 9 0 ) , " T r a b a j o f e m e n i n o r e m u n e r a d o e n el siglo X X . C a m b i o s , t e n d e n c i a s y p e r s p e c t i v a s " , e n Elia R a m r e z B a u t i s t a , Elia e H i l d a R.
D v i l a I b e z , Trabajo femenino y crisis en Mxico. Tendencias y transformaciones actuales, M x i c o , U n i v e r s i d a d A u t n o m a M e t r o p o l i t a n a - X o c h i m i l c o ,
p p . 29-51.
R e s k i n , B a r b a r a F. ( 1 9 8 4 ) , Sex Segregation in the Workplace. Trends,
Remedies, W a s h i n g t o n , N a t i o n a l A c a d e m y .
e I. H a r t m a n n ( e d s . ) ( 1 9 8 6 ) , Women's Work, Men's
on the Job, W a s h i n g t o n , N a t i o n a l A c a d e m y .
Work. Sex
Explanations,
Segregation
R o d g e r s G., C h a r l e s G o r e y J o s B. F i g u e i r e d o ( 1 9 9 5 ) , Social Exclusion:
Rhetoric, Reality and Responses, S u i z a , I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r L a b o u r S t u dies.
R u b i n , Gayle ( 1 9 8 6 ) , "El trfico d e m u j e r e s : n o t a s s o b r e la e c o n o m a p o l t i c a
d e l s e x o " , Nueva Antropologa, vol. 8, n m . 3 0 .
Silver, H i l a r y ( 1 9 9 4 ) , "Social E x c l u s i o n a n d Social Solidarity: T h r e e p a r a d i g m s " , International Labour Review, vol. 1 3 3 , n m s . 5-6, p p . 5 3 1 - 5 7 8 .
S t a n d i n g , G u y ( 1 9 8 9 ) , " G l o b a l F e m i n i z a t i o n t h r o u g h F l e x i b l e L a b o u r " , World
Development, vol. 17, n u m . 7, p p . 1 0 7 7 - 1 0 9 5 .
( 1 9 9 6 ) , Global Feminization through Flexible Labour: A Theme Revisited,
nebra, Organizacin Internacional del Trabajo.
Gi-
T o u r a i n e , A l a n ( 1 9 9 2 ) , " I n g a i i t s d e la s o c i t i n d u s t r i e l l e , e x c l u s i o n d u
m a r c h " , e n J . A f f i c h a r d y J . B. d e F o u c a u l d ( e d s . ) , Justice sociale et ingaiits, P a r s , E d i c i o n e s E s p r i t .
Y p e z d e l C a s t i l l o , I s a b e l ( 1 9 9 4 ) , "A C o m p a r a t i v e A p p r o a c h t o S o c i a l E x c l u s i o n : L e s s o n s f r o m F r a n c e a n d B e l g i u m " , International
Labour
Review,
v o l . 1 3 3 , n m s . 5-6, p p . 6 1 3 - 6 3 3 .
Z e l l n e r , H . ( 1 9 7 5 ) , " T h e D e t e r m i n a n t s o f O c c u p a t i o n a l S e g r e g a t i o n " , e n C.
B. L l o y d ( e d . ) Sex, Discrimination
and the Division of Labor, N u e v a Y o r k ,
C o l u m b i a U n i v e r s i t y , p p . 125-145.
También podría gustarte
- Teoría de La CulpaDocumento4 páginasTeoría de La CulpaMARVEN 2014, C.A.100% (1)
- Principio de Jurisdiccionalidad-1Documento14 páginasPrincipio de Jurisdiccionalidad-1asesinotufantasma0% (2)
- Devolución de AportesDocumento4 páginasDevolución de AportesOliveira JulioAún no hay calificaciones
- Caso Radilla PachecoDocumento5 páginasCaso Radilla PachecoasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Caso Campo Algodonero ExposicionDocumento70 páginasCaso Campo Algodonero ExposicionasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Instituto de Planeamiento de Lima - IPL. Orígenes, Desarrollo y Desarticulación 1961-1984Documento299 páginasInstituto de Planeamiento de Lima - IPL. Orígenes, Desarrollo y Desarticulación 1961-1984Kozmopix Ssg100% (1)
- Principio Del Bien Jurídico y de La Antijuridicidad MaterialDocumento16 páginasPrincipio Del Bien Jurídico y de La Antijuridicidad Materialasesinotufantasma100% (2)
- Actividad Evaluativa Taller Eje 2Documento3 páginasActividad Evaluativa Taller Eje 2Carlos BermudezAún no hay calificaciones
- La Flor ComunalDocumento32 páginasLa Flor ComunalClau Siu86% (7)
- Eagleton ExtranjerosDocumento19 páginasEagleton ExtranjerosasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Genocidio Onu PDFDocumento4 páginasGenocidio Onu PDFasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Rosendo Radilla A La Luz de La Polc3adtica Pc3bablica de Seguridad PDFDocumento23 páginasRosendo Radilla A La Luz de La Polc3adtica Pc3bablica de Seguridad PDFJames HunterAún no hay calificaciones
- Cinco Carceles de La Ciudad de MexicoDocumento468 páginasCinco Carceles de La Ciudad de MexicoasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Iter Criminis (3) Inacipe1999Documento15 páginasIter Criminis (3) Inacipe1999asesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Guía Criminología CompletoDocumento28 páginasGuía Criminología CompletoasesinotufantasmaAún no hay calificaciones
- Principio de CulpabilidadDocumento13 páginasPrincipio de Culpabilidadasesinotufantasma0% (1)
- ICiu 03 - Febrero 19 - El ConflictoDocumento11 páginasICiu 03 - Febrero 19 - El Conflictotatiana pAún no hay calificaciones
- Pago JustoDocumento3 páginasPago JustoAna HernanzAún no hay calificaciones
- Resumen Segundo Parcial HesaDocumento36 páginasResumen Segundo Parcial HesaNicolas BlancoAún no hay calificaciones
- IU-consolidado Ene.23Documento12 páginasIU-consolidado Ene.23JULIO DAVILA DAVILAAún no hay calificaciones
- CGR - Catalogo de Cursos - COFAEDocumento8 páginasCGR - Catalogo de Cursos - COFAEelcadistaAún no hay calificaciones
- Revista AlghubaraDocumento72 páginasRevista AlghubaraEnrique Catalan100% (1)
- Boe A 2023 22511Documento32 páginasBoe A 2023 22511Juan Carlos Moya DíazAún no hay calificaciones
- Gaceta Oficial 41330Documento24 páginasGaceta Oficial 41330El Estímulo100% (4)
- Sistema de Ordenacion Alfabetico OnomasticoDocumento13 páginasSistema de Ordenacion Alfabetico OnomasticoJeison RuizAún no hay calificaciones
- Justificación Del ProgramaDocumento17 páginasJustificación Del ProgramaFundapueblosAún no hay calificaciones
- Desarrollo Inicial Del Movimiento Obrero ArgentinoDocumento5 páginasDesarrollo Inicial Del Movimiento Obrero ArgentinoArmando GumucioAún no hay calificaciones
- El Mito de La CavernaDocumento6 páginasEl Mito de La CavernaClementina Cerutti50% (2)
- Comentario Del Auriga de Delfos. Revisado PDFDocumento4 páginasComentario Del Auriga de Delfos. Revisado PDFMercedesAún no hay calificaciones
- DP Fpa Ops - 2013 - 1 EsDocumento7 páginasDP Fpa Ops - 2013 - 1 EsEhmanuel García RamírezAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Cuadro Comparativo Sobre Diferencias de La Constitucion de 1991 y 1986Documento2 páginasActividad 1 Cuadro Comparativo Sobre Diferencias de La Constitucion de 1991 y 1986patricia suarezAún no hay calificaciones
- Vademecum FORMULARIOS ESCRITOS GESTION COOPERATIVASDocumento180 páginasVademecum FORMULARIOS ESCRITOS GESTION COOPERATIVASMagaly_770% (1)
- 2019168154Documento4 páginas2019168154LOURDES YANINA CORDOVA AYUQUEAún no hay calificaciones
- Check List - LiquidacionesDocumento2 páginasCheck List - LiquidacionesJaiver RequeAún no hay calificaciones
- AMPARODocumento3 páginasAMPAROmayale70bbAún no hay calificaciones
- Taller Edad Media y Feudalismo 7° 1Documento3 páginasTaller Edad Media y Feudalismo 7° 1San mendietaAún no hay calificaciones
- Resolucion - 39562Documento88 páginasResolucion - 39562RazacalaAún no hay calificaciones
- Tratado Del Cuadrilátero (1822)Documento4 páginasTratado Del Cuadrilátero (1822)pedroargentinaAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigacionDocumento29 páginasProyecto de InvestigacionJovans Given CordovaAún no hay calificaciones
- RepasoDocumento3 páginasRepasoROY EDUARDO LLANOS COAQUIRAAún no hay calificaciones
- Esta Di SticaDocumento6 páginasEsta Di SticalysakzAún no hay calificaciones