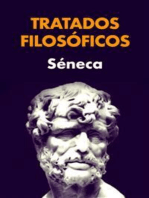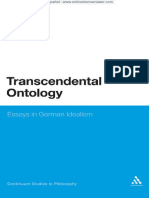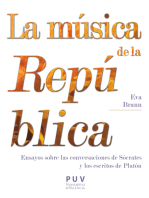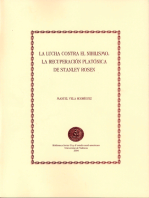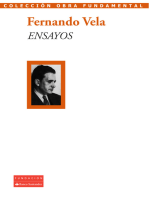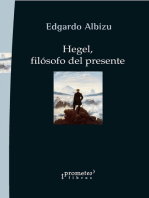Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Psico Fuentes PDF
Psico Fuentes PDF
Cargado por
quintincarlos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas24 páginasTítulo original
psico fuentes.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas24 páginasPsico Fuentes PDF
Psico Fuentes PDF
Cargado por
quintincarlosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
LA PSICOLOGA: UNA ANOMALA PARA
LA TEORA DEL CIERRE CATEGORIAL?
Juan Bautista Fuentes Ortega
0. Mi propsito en esta ocasin es poner de manifiesto y discutir el sen-
tido del carcter problemtico que para la teora del cierre categorial presenta
la insercin de la psicologa dentro de la tipologa de situaciones constructivas
diseadas por esta teora con el objeto de apresar los diversos mo-
mentos constructivos por los que habran de pasar las diversas ciencias
humanas y etolgicas posibles. Formulado por el momento rpidamente, el
carcter al menos prima facie problemtico que para la teora del
cierre categorial la psicologa presenta podra hacerse residir en lo siguiente:
en que cuando consideramos ciertos rasgos de la psicologa, encontramos,
como se ver, que estos rasgos no quedan claramente apresados en la malla de
situaciones constructivas que esta teora ha diseado al objeto de apresar
las diversas posibilidades de construccin por las que habran de pasar las
diferentes ciencias humanas y etolgicas. El problema, entonces, que se nos
plantea es el de elucidar el sentido de semejante situacin de desencaje entre
una determinada teora gnoseolgica y una presunta teora cientfica, y de
hacerlo de modo que, desde luego, no ignore, sino que afronte, los datos del
problema.
El problema que nos ocupa es, me permito sealarlo, realmente
complejo, pues implica una red de cuestiones filosficas de una envergadura y
alcance muy notables. Me conformar, pues, si consigo plantear, con un
mnimo de claridad y pertinencia, las intrincadas coordenadas del problema, de
modo que pueda esbozarse siquiera la direccin de su posible resolucin.
Veamos.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
184 Juan Bautista Fuentes Ortega
1. Sentido y estructura gnoseolgico-dialcticos de la tipologa de
situaciones constructivas caractersticas de las ciencias humanas
y etolgicas
1. Comenzar por exponer el sentido gnoseolgico de fondo que a mi juicio
tiene la construccin de la mencionada tipologa, as como su estructura interna.
Para empezar, me parece importante destacar que la pretensin de G. Bueno al
abordar el problema del estatuto gnoseolgico de las ciencias humanas es la de
situar el planteamiento de dicho problema a una escala gnoseolgica, lo que, al
menos en relacin con cierto contexto, implica lo siguiente: evitar, de entrada,
cualquier caracterizacin de la naturaleza de lo humano realizada con indepen-
dencia de la construccin gnoseolgica de la idea de ciencia ya ofrecida por la
teora del cierre categorial como teora gnoseolgica general, y resituar, por
tanto, la determinacin de lo humano que alcancemos a la escala de las pistas
que pueda ofrecemos la propia idea de ciencia como idea gnoseolgica general
ya construida por la mencionada teora. Como el propio Bueno lo ha expresado,
la idea gnoseolgica de ciencia puede servimos a estos efectos, puesto que es
posible reconocer en ella una significativa confluencia de los cauces etiolgicos
y temticos de la idea de lo humano como determinacin de la idea de ciencia.
De entrada, en efecto, podemos reconocer que toda ciencia es etiolgicamente
humana (y tambin, en parte, animal), en cuanto que realizada por sujetos
humanos, de modo que la determinacin gnoseolgica de lo humano que
alcancemos a partir de la propia idea de ciencia de la que ya partimos podr ser
utilizada ahora para detectar aquellos (posibles) rasgos temticos de aquellas
(posibles) ciencias que muestren entre sus contenidos temticos construidos
una semejanza formal mnima con aquellos rasgos gnoseolgicos etiolgicamente
humanos que hayamos reconocido en la idea de ciencia.
Semejante modo de construir nos asegura, sin duda, como Bueno seala, la
pertinencia gnoseolgica interna de la expresin ciencias humanas (en par-
ticular, nos asegura la pertinencia gnoseolgica intema del adjetivo humano
en la expresin ciencias humanas). De un modo significativo, semejante
construccin nos previene frente a todo posible apriorismo ontolgico en
nuestra caracterizacin de lo humano temtico de las ciencias humanas, y nos
obliga a filtrar todo reconocimiento de lo humano temtico de dichas ciencias
a partir de unas coordenadas gnoseolgicas de las que ya partimos (de modo que
no nos veamos ligados a otros compromisos ontolgicos ms que a los que, por
lo dems, son ya inherentes a toda constmccin gnoseolgica): semejante filtro
nos asegura, sin duda, la pertinencia gnoseolgica de nuestra construccin del
concepto de ciencias humanas y, como ahora veremos, de la dialctica que
le es inherente.
Ahora bien: quiero sealar ahora que semejante rigor constructivo, sin
perjuicio de aseguramos la pertinencia gnoseolgica de nuestra constraccin
o, ms bien, debido a ello conlleva una restriccin de la idea de lo humano
a su determinacin gnoseolgica, restriccin que el propio Bueno no ha dejado
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 185
de sealar. Y la cuestin (esencial, me parece) es la de cul es el alcance y el
significado de dicha restriccin. Como digo, el propio Bueno no ha dejado de
sealar la mencionada restriccin: Sin duda nos dice, el rigor con el que se
nos asegura esta pertinencia tiene como precio la restriccin, acaso excesivamen-
te enrgica, de lo humano a sus determinaciones gnoseolgicas (cientficas).
Preferimos, sin embargo, metodolgicamente, sacrificar, al menos en el comien-
zo, al rigor geomtrico la riqueza de la idea de lo humano que contiene, sin
duda, muchas ms cosas que las que tienen que ver con las ciencias'.
A tenor de este texto, parece, en efecto, que Bueno no slo reconoce la
mencionada restriccin, sino que tambin indica que ella es de carcter metodolgico,
provisional. Ahora bien, qu puede querer decir que dicha restriccin es slo
metodolgica o provisional? No es mi intencin, en este momento al menos de
la exposicin, la de negar ni afirmar que pueda haber contenidos o determina-
ciones de la idea de lo humano (y de lo etolgico) que rebasen de algn modo
las determinaciones gnoseolgicas (etiolgicas) de dicha idea; lo que simple-
mente sealo es que de haberlas, y de ser posible su reconocimiento, constituye
una cuestin ciertamente importante la del sentido y posibilidad de semejante
reconocimiento y, en particular, la de la posible relacin que cupiera establecer
entre el sentido del plano de anlisis gnoseolgico y el sentido del plano en el
que se nos hiciera posible aquel reconocimiento.
Las anteriores observaciones no son, me permito decirlo, ni mucho menos
retricas, pues es el caso que, como intentar mostrar ms adelante, lo que
denominar el proceso psquico y, con l, el conocimiento psicolgico,
desbordan en cierto sentido importante las determinaciones gnoseolgicas de
la idea de lo humano (y etolgico), de modo que, si esto es as, habremos de
vrnoslas inevitablemente con este tipo de cuestiones.
Ahora bien, sea cual haya de ser el resultado de nuestra presente indagacin,
hemos de comenzar por exponer el sentido que tiene la tipologa de situaciones
gnoseolgicas relativas a las ciencias humanas y etolgicas tal y como ha sido
hasta el presente expuesta por Bueno en sus escritos. Sobre el fondo de dicha
tipologa y de su sentido contrastaremos despus el caso de la psicologa.
2. La restriccin del reconocimiento de las posibles determinaciones tem-
ticas humanas (y etolgicas) al rasante que impone la idea gnoseolgica de
ciencia en su cauce etiolgico hace posible, sin duda, una construccin muy
rigurosa de la mencionada tipologa del siguiente modo. En principio, podre-
mos identificar como ciencias humanas y etolgicas a todas aquellas en las que
quepa reconocer entre sus campos temticos al menos algunos contenidos
formalmente semejantes al agente humano que etiolgicamente hace las
ciencias (cualesquiera ciencias, para evitar la peticin de principio), recono-
ciendo a su vez a dicho agente humano desde la idea gnoseolgica de ciencia,
esto es, como sujeto gnoseolgico.
' Ver en Bueno, G.: En tomo al concepto de ciencias humanas; La distincin entre las
metodologas a-operatorias y p-operatorias, El Basilisco, 2 (1978), 14-47: 24.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
186 Juan Bautista Fuentes Ortega
Dada, en efecto, una construccin cientfica cualquiera o su paradigma:
un teorema-, podemos establecer una distincin (de significado ms bien
epistemolgico, como suele sealar Bueno) entre sus momentos formales
subjetivos y objetivos, distincin sta que podemos reconocer como distribuyndose
de un modo preciso en relacin con cada uno de los tres sectores de los tres ejes
en los que analticamente cabe despiezar aquella construccin: en el eje sintctico,
sera, desde luego, el sector de las operaciones el momento eminentemente
subjetivo y los trminos y las relaciones slo en cuanto que determinados por
el sector fenomnico del eje semntico; en el eje semntico, sera el sector
fenomenolgico, desde luego, el que se correspondera con el momento subje-
tivo y no ya los sectores fisicalista y esencial; y por lo que respecta al eje
pragmtico, por fin, parece evidente que sus tres sectores (los autologismos, los
dialogismos y las normas) constituyen momentos gnoseolgicos subjetivos. El
sujeto gnoseolgico aparece constituido de este modo por las operaciones, los
trminos y las relaciones fenomnicas, los autologismos, los dialogismos y las
normas. Por lo dems, como Bueno ha sealado, esta oposicin, de significado
epistemolgico, entre los momentos subjetivos y objetivos, no debe entenderse
como una biparticin metamrica como una yuxtaposicin entre dos partes
enterizas del mundo, sino realizada segn el esquema diamrico de los concep-
tos conjugados de modo que los momentos subjetivos se nos aparezcan como
los nexos entre los momentos objetivos y recprocamente; a su vez, y por ello,
la idea de sujeto gnoseolgico no es una idea substancial (cuya unidad fuese
simple), sino compleja o mltiple: en cuanto que, por ejemplo, se establece
alguna relacin entre dos trminos fenomnicos merced a una operacin (asi-
mismo fenomnica) en el curso de un autologismo normado.
Sin excluir a los restantes componentes. Bueno asume que el sujeto gnoseolgico
es, por antonomasia, el sujeto operatorio que incluye a las operaciones y los
fenmenos. Operaciones y fenmenos aparecen, a su vez, concebidos por
Bueno de un modo ntimamente correlativo, en cuanto que, en efecto, toda
operacin mantiene su sentido operatorio cuando se despliega con y entre
fenmenos, a la vez que todo fenmeno llega a darse en el curso de alguna(s)
operacin(es). Las operaciones, en efecto, son entendidas como manipulacio-
nes corpreas ejecutadas con trminos corpreos, las cuales pueden reducirse,
como a sus componentes ltimos, a la aproximacin y la separacin de dichos
trminos operados; dicha aproximacin y separacin no deben ser vistas, desde
luego, como componentes necesariamente formales de toda operacin, pues los
momentos formales en los que quepa descomponer en cada caso una o varias
operaciones dependern de la escala a la que estn configurados los trminos
en dicho caso concreto, escala sta que no debe figurar a su vez como el
resultado de alguna operacin y separacin; mas, en cualquier caso, cualesquie-
ra operaciones dadas con trminos configurados a cualesquiera escalas, debe-
rn incluir, si no de un modo formal, s al menos oblicuo, con aproximaciones
y separaciones. A su vez, si es que hemos de entender el carcter inexorable-
mente subjetivo (esto es, ejercitivo) de toda operacin, es menester reconocer
que dicha aproximacin y/o separacin implican unas relaciones sui generis de
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 187
distancia: trtase de relaciones de (co)presencia a distancia entre los trminos
(o partes de estos trminos) operados aproximados y/o separados. Semejante
(co)presencia a distancia no tiene, desde luego, ningn sentido fisicalista (no
puede ser entendida, por ejemplo, en trminos de distancia mtrica, que es, en
todo caso, una determinada cuantifcacin categorial de dicha distancia (co)presente),
lo que precisamente implicara asumir el supuesto (metafsico) de la accin a
distancia; su nico sentido posible es, por ello mismo, fenomnico: la co-
presencia a distancia caracteriza a los fenmenos, y, por ello, a las operaciones
en cuanto que ejercitadas siempre entre y con fenmenos.
Si el sujeto gnoseolgico incluye, pues, por antonomasia, a las operaciones
(y con ellas a los fenmenos), podemos partir entonces de una primera formulacin
para reconocer a las (posibles) ciencias humanas y etolgicas. Estas seran, en
efecto, aquellas ciencias entre cuyos campos quepa reconocer, al menos en el
sector fenomenolgico del eje semntico esto es, siquiera como punto de
partida de toda construccin cientfica, la presencia de operaciones, esto es,
de contenidos formalmente semejantes a las propias operaciones del sujeto
gnoseolgico desde las cuales se intenta organizar cientficamente el campo. G.
Bueno utiliza la expresin de metodologas P-operatorias para referirse,
inicialmente, en general, a los procedimientos constructivos implicados en
cualesquiera de estas situaciones. Las ciencias humanas y etolgicas seran,
entonces, ciencias que utilizan metodologas P-operatorias en el sentido indi-
cado.
Ahora bien, inmediatamente podemos caer en la cuenta de que el concepto
de metodologas P-operatorias no es, de entrada, nada obvio, sino internamente
problemtico. Esto es as porque segn la propia teora del cierre categorial, las
construcciones de las ciencias, sin perjuicio de comenzar necesariamente como
construcciones operatorias ejecutadas con y entre fenmenos alcanzan un
estrato (semntico) esencial en el que las operaciones (y con ellas los fenme-
nos) quedan eliminadas por efecto de sus propios resultados, justamente cuando
estos incluyen el establecimiento por confluencia operatoria de relaciones
esenciales de identidad sinttica, esto es, de verdades. La eliminacin de las
operaciones gnoseolgicas incluye, como digo, claro est, la eliminacin de los
fenmenos, es decir, de las relaciones de co-presencia a distancia, as como su
sustitucin por relaciones ya no fenomnicas, sino fisicalistas de contigi-
dad espacial entre las cuales puede tener lugar el establecimiento de las
verdades alcanzadas. Si las ciencias, entonces, segn la teora del cierre
categorial, llegan a serlo en la medida en que construyen verdades en el sentido
indicado, tal parece, entonces, que la presencia de las operaciones entre los
contenidos semnticos del campo de una ciencia (siquiera sea, como decamos,
en el sector fenomenolgico) compromete la cientificidad de dicha presunta
ciencia: en la medida, en efecto, en que la eliminacin de las operaciones
gnoseolgicas por efecto de sus resultados (verdaderos) objetivos parece exigir
la correspondiente eliminacin de sus anlogas en el campo, a la vez que la
presencia de estas ltimas parece comprometer la posibilidad de eliminacin de
las primeras, esto es, el logro de resultados (verdaderos) objetivos. El problema
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
188 Juan Bautista Fuentes Ortega
al que nos referimos podra, pues, formularse as: tal parece que en la medida
en que las ciencias humanas fuesen efectivamente humanas quedara compro-
metida su cientificidad, a la vez que en la medida en que fuesen efectivamente
cientficas, lo que quedara comprometido es su carcter de ciencias temtica-
mente humanas.
Como se ve, pues, el inicial concepto de ciencias humanas y etolgicas
como ciencias que usan metodologas ^-operatorias es un concepto muy gene-
ral o abstracto y de suyo internamente problemtico. El sentido, entonces, que
tiene la tipologa de situaciones gnoseolgicas relativas a estas ciencias dise-
ado por Bueno es precisamente ste: el de despegar la dialctica interna de este
problema y el de hacer as posible la clarificacin o resolucin del mismo. Por
esta razn, dicha tipologa no es, desde luego, puramente emprica o factual,
sino gnoseolgica, pues sus diversos momentos estn entrelazados entre s por
el propio despliegue de la dialctica del problema de la cientificidad de las
ciencias humanas.
Me detendr ahora, aunque sea brevemente, en exponer los diversos mo-
mentos de esta tipologa para mostrar, en primer lugar, el sentido gnoseolgico
dialctico de su estructura, y para preparar as nuestra ulterior discusin del
carcter problemtico que la psicologa presenta por relacin a dicha tipologa.
Veamos.
3. El primer desbordamiento dialctico que podemos reconocer que expe-
rimenta el concepto inicial de metodologas P-operatorias tendra lugar cuando
consideramos aquellas situaciones en las que partiendo de las operaciones
fenomnicas, es decir, de las operaciones dadas en el sector fenomenolgico del
eje semntico, regresamos constructivamente a estructuras esenciales en donde
aquellas operaciones han quedado eliminadas. Bueno propone denominar
metodologas a-operatorias a las metodologas que partiendo de un plano
fenomnico p-operatorio (esto es, de las operaciones fenomnicas) reconstru-
yen estas operaciones fenomnicas de partida mediante estructuras esenciales
donde las operaciones han quedado eliminadas. Mas, a su vez, esta eliminacin
de las operaciones puede tener lugar segn dos cauces distintos: en primer
lugar, cuando consideramos las situaciones en las que las operaciones fenomnicas
de partida quedan regresivamente eliminadas de un modo absoluto (lo que
caracterizara al estado que Bueno denomina como al ) , y, en segundo lugar,
cuando dichas operaciones slo quedan progresivamente eliminadas de un
modo relativo (estado al que Bueno denominar como a2).
En las situaciones a l nos encontramos con que partiendo de las operaciones
dadas fenomnicamente en el campo regresamos constructivamente hacia un
estrato esencial en el que, como decamos, las operaciones han quedado abso-
lutamente eliminadas. Dicha eliminacin es, como digo, absoluta en cuanto que
dicho estrato contiene configuraciones estrictamente fisicalistas que resultan
ser .anteriores a aquellas operaciones, adems de genricas o comunes con
las configuraciones de otras ciencias fisicalistas. Se tratara, por ejemplo, por
recordar uno de los ejemplos del propio Bueno, del caso de la reflexologa, en
donde, partiendo de los movimientos musculares operatorios de algn organis-
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 189
mo, factorizamos dichos movimientos en los componentes y nexos estrictamen-
te fisiolgicos contenidos en algn circuito neurofisiolgico reflejo. En el seno
de dicho circuito neurofisiolgico quedan, desde luego, absolutamente elimi-
nadas las operaciones temticas de partida, en la medida en que, en efecto, los
nexos y componentes estrictamente fisicalistas (espaciales contiguos) del cir-
cuito neurofisiolgico resultan ser anteriores en relacin con las operaciones de
partida, as como genricos o comunes con otras construcciones cientficas
fsico-naturales (con las de la fisiologa del sistema nervioso, en particular).
En alguna ocasin. Bueno ha sealado que una ciencia que alcance el estado
a l ya no debe ser considerada como meramente neutral, en cuanto que su
construccin implicara una crtica de lo que desde sus resultados esenciales
resultara ser mera sabidura aparente, esto es, el mero conocimiento fenomenolgico
de las operaciones temticas de partida. Es importante, sin embargo, me parece,
percatarnos de que cabe realizar la crtica de aquella intencin crtica cuando
reconocemos que los contenidos del estrato esencial fisicalista genrico y
anterior al que regresamos slo constituyen partes materiales, pero no forma-
les, de las situaciones operatorias temticas de partida, razn por la cual no
pueden reconstruir (explicar) formalmente dichas situaciones: los contenidos
estrictamente neurofisiolgicos de un circuito reflejo constituyen partes mate-
riales, no formales, de los movimientos operatorios del organismo, de modo que
no pueden reconstruir (explicar) formalmente dichos movimientos operatorios,
precisamente en cuanto que operatorios. No decimos, desde luego, que no sea
posible regresar al mencionado estrato esencial neurofisiolgico a partir de
las operaciones del organismo; lo que subrayamos es que la realizacin
efectiva de semejante regreso se desliga de las operaciones de partida de modo
que no puede ya reconstruirlas formalmente y por ello explicarlas como tal
situacin operatoria.
Pero ello quiere decir represe que en las situaciones a l el regreso de
las operaciones de partida al estrato esencial (justamente por ser ste genri-
co a la vez que anterior) no incluye el trmite dialctico complementario del
progreso desde el estrato esencial a las operaciones, es decir, que en estas
situaciones las operaciones no constituyen, en rigor, un contenido fenomenolgico
formalmente interno de la construccin gnoseolgica: no podemos hablar aqu
de fenmenos operatorios, puesto que las operaciones no estn formalmente
presentes como fenmenos de la construccin (presentes en el estrato
fenomenolgico del eje semntico), sino slo materialmente presentes. Slo
podremos decir que las operaciones constan formalmente como fenmenos
gnoseolgicos de una construccin cuando el regreso desde stas a las esencias
se vea necesariamente acompaado del trmite dialctico complementario del
progreso desde las esencias a las operaciones, trmite ste que justamente
queda cancelado en las situaciones a l .
Por ello, deberemos reconocer que, en rigor, el desbordamiento que las
metodologas a l operan en relacin con la idea general inicial de metodologas
B-operatorias es un desbordamiento no dialctico, puesto que es (digamos)
exterior a la propia dialctica caracterstica de las ciencias humanas y etolgicas.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
190 Juan Bautista Fuentes Ortega
Dicha dialctica, en efecto, comienza a abrirse paso en presencia de las
situaciones denominadas como a2. Pues ahora estamos en presencia de aque-
llas situaciones en las que, partiendo de las operaciones temticas del campo
regresamos constructivamente hacia un estrato esencial en donde, sin perjuicio
de que los nexos que configuran dicho estrato no sean ellos mismos operatorios,
la propia construccin (regresiva) de dicho estrato no puede hacerse si no es
por la mediacin del trmite dialctico complementario del progreso hacia las
operaciones de partida, es decir, alimentndose formal y positivamente de
dichas operaciones, las cuales, por ello mismo, ahora s que constan formal-
mente como fenmenos gnoseolgicos de la construccin. Es por ello, justa-
mente, por lo que ahora debemos considerar a dichos estratos esenciales como
posteriores (que no anteriores) a las operaciones, y por lo que debemos reco-
nocer que en dichos estratos las operaciones slo quedan eliminadas relativa-
mente (no absolutamente); en rigor: quedan eliminadas dialcticamente puesto
que se requiere formalmente de ellas, justamente a ttulo de fenmenos
gnoseolgicos, para poder efectuar la construccin esencial que las segrega o
elimina. Ahora s que podremos decir que las estructuras esenciales alcanzadas
reconstruyen (o explican) formalmente a las operaciones fenomnicas de par-
tida, y que las reconstruyen o explican desde las configuraciones alcanzadas
por dicho estrato esencial.
Ahora bien, dicha situacin puede abrrsenos paso, a su vez, segn dos
(sub)cursos distintos caractersticos, que Bueno ha denominado a2I y a2II.
En las situaciones a2I, los contextos esenciales alcanzados, sin perjuicio de
ser posteriores a las operaciones en el sentido indicado, son todava genricos,
es decir, nos remiten a configuraciones que podemos reconocer entre las
esencias de otras ciencias fisicalistas o naturales. Tal sera el caso, retomando
de nuevo un ejemplo del propio Bueno, en el que una categora zoolgica
genrica como puede ser la necesidad de alimentacin (no ya entendida como
una necesidad subjetivo individual de cada organismo, sino ms bien como
una causa que postulamos retrospectivamente cuando reconocemos el hecho de
la presencia de bandas humanas que han debido sobrevivir alimentndose) nos
permite reconstruir (explicar), por ejemplo, las operaciones de la guerra entre
dos bandas humanas, cuando se dan determinadas condiciones ecolgicas,
como pueden ser la escasez de alimentos para una banda que vive en proximi-
dad con otra banda que posee dichos alimentos. Es interesante hacer notar aqu
que, en efecto, el estrato esencial desde el que se realiza la explicacin es de
tipo genricogenrico zoolgico: ciertas relaciones bio-ecolgicas (fisicalistas)
que deben estar dndose entre las bandas de organismos (humanos) y la
distancia (fsica) entre la localizacin de estas bandas y las fuentes de alimen-
tacin; sin perjuicio de lo cual, aquello que dicho estrato esencial reconstruye
o explica son situaciones operatorias genuinas, como pueden ser las percepcio-
nes y relaciones operatorias entre los organismos de una banda y otra, as como
en relacin con las fuentes alimenticias. Las operaciones quedan aqu integra-
das en, a la vez que eliminadas (reabsorbidas) por, la propia explicacin bio-
ecolgica (a la escala, naturalmente, de la propia configuracin bio-ecolgica
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
L M psicologa: una anomala para la teora ... 191
a la que se mueve la explicacin: una escala, sin duda, sumamente abstracta y
particular, pero que puede ser efectiva). Las estrategias explicativas de la
antropologa naturalista, en cuanto que se desenvuelve precisamente como
zoologa antropolgica, tenderan a situarse en estos estados a2I.
Las situaciones a2IL sin embargo, seran aquellas en las que el estrato
esencial que alcanzamos regresivamente, adems de ser posterior respecto de
las operaciones, nos introducira en configuraciones que ya no son genricas en
el sentido indicado, sino que podemos reconocer como especficas de los
campos humanos en los que la construccin trabaja.
Merece la pena, creo, que nos detengamos mnimamente en considerar el
sentido gnoseolgico de estas situaciones a2n, puesto que son en cierto modo
privilegiadas, en cuanto que las ciencias que se instalan en ellas alcanzan
simultneamente el mayor grado de cientificidad metodolgica a la par que son
las ms especficamente humanas desde el punto de vista temtico, adems de
que la comprensin de su factura gnoseolgica dialctica nos prepara para
comprender la trabazn dialctica que con ellas guardan las situaciones B1 de
las que poco ms adelante hablaremos.
Debemos preguntamos: En qu sentido son especficas de los campos
humanos las configuraciones esenciales alcanzadas por estas ciencias? De un
modo negativo, cabe comenzar por responder a esta pregunta sealando que
dichas configuraciones ya no son fisicalistas (fsico-naturales), como lo eran
las configuraciones genricas de las ciencias a2I; quiere ello decir, entonces,
positivamente, que los nexos que ligan los trminos de estas estructuras esen-
ciales tendrn la forma de relaciones a distancia (no de contigidad espacial),
que son precisamente el tipo de nexos que caracterizan gnoseolgicamente a las
operaciones (y los fenmenos); ahora bien, en cuanto que estratos esenciales de
tipo a, dichas estructuras no son ellas mismas operatorias (ni fenomnicas): los
nexos que ligan a las operaciones, o a sus trminos resultantes, no son ellos
mismos operatorios, y, sin embargo, dichos nexos, si es que no son ya fsicalistas,
deben ser a distancia. Estamos, pues, en presencia de unos nexos inter-operatorios,
ellos mismos no operatorios, y a distancia: unos nexos que, no siendo fenomnico-
operatorios, puesto que son esenciales, retienen la forma de las relaciones a
distancia mediante la que hemos caracterizado inicialmente a las operaciones
fenomnicas. Cul puede ser, entonces, la forma, no fenomnico-operatoria de
unas estructuras cuyos componentes al estar ligados entre s a distancia puedan
por ello incorporar (reconstruir formalmente) de un modo especfico a los
fenmenos operatorios de partida? Sugiero que dicha forma slo puede ser la
de las estructuras morfo-sintcticas. Hemos de contar, en efecto, con una
multiplicidad de individuos operatorios, y por tanto con una diversidad de
interacciones o interrelaciones operatorias entre ellos, de modo que entre
dichas interrelaciones operatorias (o entre sus trminos resultantes) broten unas
relaciones ellas mismas no operatorias que puedan convertirse en la pauta,
norma o regla esencial y objetiva de aquellas interrelaciones operatorias. Pero
estas relaciones (no operatorias) de {mitT)relaciones (operatorias) slo pueden
tener la forma de alguna estructura morfosintctica como para que, en efecto.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
192 Juan Bautista Fuentes Ortega
no siendo fisicalistas (genricas), puedan convertirse en la pauta o norma
esencial y objetiva, a la vez que especfica, de las operaciones y de sus
relaciones operatorias.
El concepto de estructura morfosintctica, tomado inicialmente de la lingstica
estructural, puede ser generalizado sin dificultad, en efecto, me parece, para
caracterizar a la forma de las estructuras objetivas esenciales especficas de los
campos humanos y etolgicos donde cupiera encontrarlas empricamente
esto es, de las instituciones socio-culturales; el concepto de estructura morfosintctica
lingstica se nos aparecera de este modo como el primer analogado de una
idea (filosfica) que podemos ver realizarse tambin en otras obras humanas
especficas (socio-culturales). Segn esto, no slo la morfosintaxis de alguna
lengua natural en particular, sino tambin, pongamos, una hacha de slex
paleoltica, un edificio arquitectnico (una cabana, una pirmide o una catedral
gtica), un automvil o un acelerador de partculas, seran estructuras
morfosintcticas especficas de los campos humanos. Entre otras virtudes, el
concepto de estructura morfosintctica nos permite apreciar el carcter arti-
ficial de toda obra humana especfica: artificial, en efecto, no ya en el sentido
de caprichoso, convencional o catico pues nada puede haber, a escala
humana, tan slidamente legalizado como dichas estructuras, pero s en el
sentido de que ninguna configuracin natural-fisicalista puede determinar la
forma de dichas configuraciones morfosintcticas: s en el sentido, en efecto,
de que dada la posibilidad (histrica) de varias alternativas socio-culturales,
cualquier configuracin natural-fisicalista slo puede ser un contenido mate-
rial, pero no formal, y por ello no puede reconstruirla formalmente, de la
alternativa realizada. Las operaciones de la guerra a las que antes nos
referamos (en relacin con el estado a2I) pueden adoptar segn los casos
configuraciones socio-culturales respecto de las cuales las categoras zoolgi-
co-genricas ligadas, por ejemplo, a la necesidad de alimentarse, no tienen
ninguna potencia reconstructiva (explicativa) formal.
Al regresar estas ciencias hasta un estrato esencial objetivo l mismo no
operatorio (de tipo a) que permite reconstruir (explicar) las operaciones fenomnicas
de partida, a la vez que dicha reconstruccin se hace de un modo especfico en
el sentido indicado, dichas ciencias aunan, como decamos, el grado ms alto
de cientificidad metodolgica al mayor contenido humano temtico especfico.
Se trata de las ciencias que podramos denominar como ciencias estructuralistas
o del espritu objetivo, y entre las cuales habra que incluir, de entrada, desde
luego, a la lingstica estructural, pero tambin al menos en cuanto alcancen
efectivamente sus construcciones a ciencias tales como la economa poltica,
la sociologa, o la antropologa cultural.
Pues bien: la comprensin de las situaciones a2II nos abre la puerta, creo,
como antes sugera, para comprender el sentido gnoseolgico de las situaciones
que Bueno ha denominado como ^ 1 . Veamos.
Cuando el plano ^ -operatorio no slo no es eliminado regresivamente del
campo, sino que se mantiene formalmente, y no ya slo a ttulo de fenmenos,
sino incluso como contenido esencial, estamos en presencia de las situaciones
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 193
que Bueno denominar metodologas p-operatorias, no ya ahora como idea
inicial general (cuyo desenvolvimiento dialctico estamos contemplando), sino
para caracterizar en particular a los estados o situaciones concretos de tipo B.
La diversidad de estados de tipo p nos ofrece una estructura que se corresponde
en principio con la diversidad de estados de tipo que acabamos de considerar:
as, los estados p se nos presentarn como desplegndose, de entrada, en dos
situaciones posibles, pi y P2, que se corresponderan, en principio, con a2 y
al respectivamente; a su vez, los estados Bl se nos subdividen en dos (sub)estados,
pi l y plll, de un modo correlativo a las dos situaciones que hemos podido
reconocer en a2, a2I y a2II.
Como hemos dicho, las diversas situaciones de tipo 6 ocurren cuando el
plano B-operatorio no es eliminado del campo de la ciencia, sino que se
mantiene incluso en su nivel esencial; quiere ello decir, pues, que en estas
situaciones se debern mantener, a lo largo de toda la construccin, las opera-
ciones del sujeto gnoseolgico stas no deben quedar segregadas por efecto
de sus resultados constructivos esenciales, y hasta tal punto que se llegue a
producir alguna forma de identidad entre dichas operaciones del sujeto gnoseolgico
y las operaciones que constan como contenidos temticos del campo. Pues bien,
la primera distincin que cabe establecer, entre los cursos P1 y p2 que se nos
abren dentro de las situaciones de tipo P, depende del tipo de identidad que en
cada caso se d entre las operaciones gnoseolgicas y las temticas, o, si se
quiere, del modo concreto como las operaciones gnoseolgicas re-produzcan o
reconstruyan a las operaciones temticas. Cuando las operaciones gnoseolgicas
re-construyan efectivamente a las operaciones temticas, de modo que logren
una identidad esencial respecto de estas ltimas, pero sin llegar a ser las mismas
que ellas, es decir, sin llegar a darse una continuidad numrica o substancial con
ellas, estaremos en presencia de las situaciones pi ; sin embargo, cuando las
propias operaciones gnoseolgicas sean substancialmente idnticas con las
operaciones temticas, o estn en continuidad numrica con ellas, de modo que
sean las mismas operaciones cuando, por as decirlo, sean las propias ope-
raciones gnoseolgicas las que ocupan el campo temtico, estaremos enton-
ces en presencia de las situaciones P2.
Las situaciones pi se nos despliegan, a su vez, como decamos, en dos
(sub)cursos posibles. En ambos casos, partimos de un plano fenomnico que
contiene formalmente operaciones, y en ambos casos regresamos hacia un
contexto esencial que, siendo esencial, sigue siendo operatorio (a diferencia de
los estratos esenciales de las situaciones a en donde, como veamos, quedaban
eliminadas las operaciones). Ahora bien, el plano fenomnico del que partimos
puede contener, como decamos, formalmente operaciones segn dos modos
distintos: o bien indirectamente o bien directamente; en el primer caso, lo que
consta como contenido fenomnico directo no son ya operaciones, sino objetos
fenomnicos despiezados en una multiplicidad de aspectos, objetos que en
algn momento debieron ser construidos operatoriamente por los sujetos operatorios
temticos del campo, pero que se presentan fenomnicamente en el campo
como despiezados en una multiplicidad de aspectos, de modo que la tarea del
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
194 Juan Bautista Fuentes Ortega
sujeto gnoseolgico ha de consistir en reconstruir la estructura esencial del
objeto, para lo cual ha de re-producir las operaciones esenciales que lo cons-
truyeron. Este sera el caso de las metodologas pi l . En el segundo caso, son
las operaciones mismas de algn sujeto operatorio temtico las que constan
directamente como fenmenos de partida, de modo que la tarea del sujeto
gnoseolgico sea la de envolver a esas operaciones fenomnicas, una vez que
ellas se estn dando, regresando a otras operaciones que las determinen esen-
cialmente. Este sera el caso de las metodologas pill.
Es muy importante, me parece, comprender que el sentido gnoseolgico de
estas dos situaciones 61 reside en el engarce dialctico con las situaciones a2
anteriormente consideradas^
Comencemos por considerar las situaciones pil. Es claro, para empezar, que
los objetos que se presentan despiezados y que el sujeto gnoseolgico debe
reconstruir son obras humanas, o sea, objetos artificiales en el mismo sentido en
el que lo indicbamos en el contexto de las metodologas a2II. Estos objetos han
debido ser fabricados, en algn momento, por otros sujetos operatorios, de modo
que es la estructura esencial de dicha obra la que se trata de reconstruir ahora por
el sujeto gnoseolgico. Sin duda, dichos objetos slo pudieron ser construidos en
su momento con materiales fsico-naturales con qu otro material iban a haber
sido construidos?, y as debern ser reconstruidos ahora por el sujeto gnoseolgico;
pero, como ya dijimos, los materiales fsico-naturales que constan en la fabrica-
cin de los objetos humanos especficos (de los objetos operatoriamente construi-
dos) slo constituyen (sin perjuicio de su propio plano de formalidad fisicalista)
contenidos materiales, que no formales, de la forma especfica (operatoria) de su
construccin, razn por la cual no pueden reconstruir formalmente dicha forma.
A su vez, como tambin vimos, si es que la forma (especfica) de dichos objetos
ha de ser una forma esencial, de modo que puedan pautar objetivamente alguna
accin operatoria, dichas formas han de consistir en estructuras morfosintcticas
de algn tipo. En a2II, el sujeto gnoseolgico deba regresar a las estructuras
esenciales que pautaban objetivamente las operaciones fenomnicas de las que
el sujeto gnoseolgico parta; tambin ahora, en la situacin pil, el sujeto
gnoseolgico debe regresar a una estructura esencial (debe reconstruir la forma
esencial especfica del objeto que tiene delante fenomnicamente despiezado en
aspectos), slo que esta vez debe hacerlo mediante la reproduccin de las
operaciones que reconstruyen aquella forma esencial. En ambos casos ^represe
estamos en presencia del mismo tipo de objetos o estructuras: l&s formas esen-
ciales especficas: no es necesario pensar exclusivamente en artefactos (cosas)
' La interpretacin que voy a ofrecer de las metodologias Bl puede ponerse en relacin con
la polmica entre Bueno y Alvargonzlez habida en las pginas del nmero 2 de El Basilisco
(segunda serie), que se reproduce en este volumen, acerca del estatuto cientfico de dichas
metodologas. Si no me equivoco, la interpretacin que aqu propongo de las metodologas BU
y Bill como momentos intermedios necesarios del propio despliegue de las metodologas a2I
resita de un modo muy preciso el concepto de ciencia media, al que Bueno recurre en dicha
polmica, en el contexto de la tipologa general del propio Bueno.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 195
ms o menos complejos, como un hacha, una noria o un acelerador de partculas;
tambin habra que pensar en todo tipo de obras humanas especficas, como un
idioma natural (su gramtica, por ejemplo), o cualquier institucin socio-cultural:
todas ellas son formas esenciales especficas en el sentido indicado. Y en ambos
casos de nuevo, represe, las metodologas pil se nos presentan (y sta es
la cuestin) como un momento interno necesario para el propio cumplimiento del
resultado final de las metodologas a2II, es decir, para satisfacer el regreso hacia
una forma esencial especfica. Advirtase: para regresar desde los fenmenos
operatorios de partida hacia las estructuras esenciales especficas es menester
contar con un estrato intermedio, en donde no contemos ya meramente con las
solas operaciones fenomnicas, sino (y a partir de stas) con ciertos resultantes
inter-operatorios suyos que se comporten ya como aquellos aspectos del objeto
o estructura por reconstruir, de modo que el regreso al objeto o estructura esencial
slo pueda lograrse por la mediacin de aquellas operaciones esenciales que
componen los aspectos segn su estructura esencial. Sin la mediacin de los
aspectos y de las operaciones esenciales que reconstruyen el objeto a partir de
ellos, no se ve, me parece, cmo es posible regresar desde las solas operaciones
fenomnicas a las estructuras esenciales.
Por esta razn, me parece que no es necesario ni restringir el estado p i l a
una sola ciencia (por ejemplo, la historia fenomnica), ni entender que haya de
ser una ciencia entera la que quede contenida en dicho estado, sino ms bien
entender que las metodologas pi l constituyen un trmite interno necesario de
toda metodologa a2II en el sentido indicado.
Pero algo semejante me parece que tambin deberamos decir de las metodologas
pi n y de su engarce con las metodologas a2II. En las situaciones pIII estamos
ante el caso en el que dadas, como contenido fenomnico directo, las operacio-
nes de algn sujeto operatorio temtico, llegamos, por la mediacin de dichas
operaciones (no antes), a envolverlas mediante el regreso a otras operaciones
esenciales que las determinan. Pero qu sentido puede tener esta determina-
cin de unas operaciones fenomnicas (de un sujeto operatorio) por otras
operaciones esenciales (de otro sujeto operatorio que el sujeto gnoseolgico
debe reproducir) dado el despliegue de las primeras?
G. Bueno ha solido apelar a la teora de juegos como ciencia que vendra
a ejemplificar este estado. Sin embargo, me parece que tambin en esta ocasin
debemos sealar que no sera necesario ni restringir el estado pi l l a una sola
ciencia ni entender que ha de ser una ciencia entera la que debe contenerse en
los lmites de estas metodologas; ms bien, de nuevo, me parece que las
metodologas pi l l deben ser contempladas como un momento necesario interno
del despliegue de las metodologas a2II: esta vez, en particular, como un
momento interno al trmite dialctico complementario que exigamos a las
metodologas a2II de progresar desde las estructuras esenciales a los fenme-
nos operatorios para poder regresar desde stos a las estructuras esenciales.
Aunque, como digo, la teora de los juegos no debera ser vista como la
nica ejemplificacin cientfica de estas situaciones, la comprensin de su
significado gnoseolgico nos puede servir para poner de manifiesto lo que
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
196 Juan Bautista Ftientes Ortega
quiero sealar. En un juego, las operaciones de uno de los dos jugadores llegan
a determinar esencialmente las del otro cuando aqul se alza con el dominio de
las reglas de ese juego llegando a ganar, si bien a su vez semejante dominio slo
llega a ejercerse por la mediacin del despliegue de las operaciones del jugador
dominado. Las operaciones ganadoras (determinantes) llegan a ganar (determi-
nar) a las operaciones determinadas (vencidas) en cuanto que operaciones
esenciales que reducen a las determinadas a operaciones fenomnicas. Pero
para que tenga sentido la propia distincin entre operaciones fenomnicas y
operaciones esenciales (en este contexto) es menester contar, me parece, con
la presencia de las reglas del juego (con su mayor dominio por parte del jugador
ganador), aun cuando, como digo, dichas reglas slo se apliquen en el curso
del juego y por la mediacin de las operaciones determinadas. Quiere ello decir,
me parece, que no es correcto entender que estamos en presencia de una
situacin en la que una energeia es determinada por otra energeia sin el
intermedio del ergon de los objetos (como en alguna ocasin ha dicho
el propio Bueno)'; pues si retiramos la identificacin entre objeto y cosa o
artefacto, entonces hemos de reconocer que si media la presencia de un objeto
como estructura, la estructura de las reglas del juego (su mayor dominio),
estructura sta que podemos reconocer ahora como una determinacin particu-
lar (en el contexto de los juegos) de lo que vengo llamando formas esenciales
especficas (especficas, en efecto, por lo que carece de sentido el concepto
de juego contra la naturaleza). Sin duda que, como decamos, dicha estruc-
tura (las reglas del juego) slo puede desplegarse en el curso del juego, dada
por tanto la mediacin de las operaciones fenomnicas; pero precisamente de
modo que, por la mediacin de dichas operaciones, se las llegue a envolver y
determinar esencialmente por las operaciones que incorporan el (mayor) domi-
nio de las reglas del juego.
Este es, precisamente, el significado gnoseolgico que quiero resaltar de
semejante situacin: que unas operaciones pueden llegar a ser esenciales y
reducir por ello a otras a la condicin de operaciones fenomnicas justamente
en la medida en que necesiten incorporar positiva y formalmente a estas
ltimas. Pero esta situacin es, me parece, enteramente idntica al trmite
dialctico que exigamos a las metodologas a2II de alimentarse positiva y
formalmente de los fenmenos operatorios de partida como complemento
necesario del regreso desde dichos fenmenos operatorios a los estratos esen-
ciales. Como hemos subrayado, en efecto, el regreso (desde los fenmenos
operatorios) al estrato esencial requiere del trmite dialctico complementario
del progreso desde dicho estrato esencial a los fenmenos operatorios: y es
justamente en el curso de dicho progreso donde vemos aparecer a las metodologas
pi n actuando: donde, alimentndonos positiva y formalmente de los fenme-
nos operatorios (por la mediacin de su despliegue) podemos llegar a determi-
' Vase Bueno, G.: Gnoseologfa de las Ciencias Humanas, en Actas del I Congreso de
Teora y Metodologa de las Ciencias, Oviedo, Pentalfa, 1982, p. 334.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 197
narlos esencialmente no desde una estructura esencial con la que previamente
ya contsemos (pues en tal caso habramos consumado ya el regreso (a) al
estrato esencial), sino mediante aquellas operaciones esenciales que, segn van
siendo obtenidas va ^1 en el momento intermedio necesario del regreso a
las esencias por tanto-, nos permiten ir envolviendo y determinando esencial-
mente a las operaciones fenomnicas que incorporamos va ^JII.
Mi idea es, pues, como se ve, que las metodologas pi l y pi l l constituyen,
respectivamente, los dos momentos o vas intermedios necesarios y comple-
mentarios para regresar (desde los fenmenos operatorios a las esencias) y para
progresar (desde las esencias a los fenmenos operatorios) en el seno de las
metodologas a2II cuando consideramos el despliegue de stas en toda su
complejidad dialctica.
De este modo, me parece, no slo se asegura la comprensin de la pertinen-
cia gnoseolgica (cientfica) de las metodologas pi , sino que comprendemos
el engarce gnoseolgico dialctico de dichas metodologas respecto de las
metodologas a2II, como un despliegue interno a la vez que diferenciado de la
propia lgica de estas metodologas. De este modo, me parece, la tipologa
entera de G. Bueno gana en coherencia y precisin gnoseolgico-dialcticas y
nos muestra, si cabe an de una manera ms depurada, su significado no
emprico o factual, sino gnoseolgico (transcendental).
Consideremos, por ltimo, las situaciones P2. Como antes decamos, aqu
el sujeto gnoseolgico no re-produce, mediante sus operaciones esenciales, las
posibles operaciones esenciales de los sujetos temticos del campo, sino que
ocupa o realiza el propio campo temtico mediante el despliegue de sus propias
operaciones, por lo que se produce una identidad substancial o una continuidad
numrica entre las propias operaciones gnoseolgicas y las operaciones tem-
ticas. Esta situacin recoge los saberes humanos (o especficos) prcticos en
cuanto que realizan las normas socio-culturalmente vigentes de una sociedad
dada. Por ello, dichas metodologas lo sern de las tecnologas humanas (o
especficas), antes que de las tecnologas derivablcs de las ciencias fsico-
naturales, salvo que consideremos, lo que es posible, que las tecnologas de las
ciencias fsico-naturales no se aplican en un vaco normativo socio-cultural,
sino siempre dentro de determinadas normas socio-culturales, de suerte que
podamos insertar nuestra consideracin de dichas tecnologas fsico-naturales
en el seno de dichas normas y analizarlas entonces como un caso especial de
las metodologas P2. Por lo dems, tampoco estas metodologas deberan
identificarse con las ciencias aplicadas, ni siquiera con las ciencias humanas
(especficas) aplicadas. Habra que distinguir, a este respecto, me parece, entre
el caso en donde las normas que estn siendo desplegadas operatoriamente
responden a formas esenciales ya establecidas y el caso en donde responden a
estructuras no esenciales. En este segundo caso entramos en el terreno de una
casustica factual o emprica, en donde ni siquiera tendra sentido hablar de
praxio-loga (y mucho menos de tecno-loga), sino de una praxis tentativa o
errtica (aunque pueda tener importancia y reconocimiento social). En el
primer caso, todava habra que distinguir, me parece, entre aquella situacin
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
198 Juan Bautista Fuentes Ortega
en donde la norma social desplegada sea ya el resultado explcitamente cons-
truido por alguna ciencia humana (en su estado a2II), en cuyo caso s cabra
hablar de tecnologa (de un uso tecnolgico humano (especfico) de resultados
esenciales ya ofrecidos por alguna ciencia), y aquella otra situacin en donde
sea la propia esencia la que est realizndose por la mediacin de esta metodologa,
es decir, en donde sea la propia categora cientfica la que est realizndose
pero sin que todava se haya producido la ruptura de la identidad substancial
(entre operaciones gnoseolgicas y temticas) como para que pueda hablarse
con propiedad del surgimiento de una ciencia; en este segundo caso, creo que
s podra hablarse de praxiologa, si bien no aun, en rigor, de tecnologa.
2. Carcter anmalo de la psicologa en relacin con la tipologa
de situaciones constructivas caractersticas de las ciencias humanas
y etolgicas
1. Qu podremos decir, entonces, a la vista de lo anteriormente expuesto,
de la psicologa? Para empezar, reparemos en que hasta el momento me he
prohibido, de una manera intencional, hablar de conducta a lo largo de toda
la exposicin y discusin precedente. Y es que, en efecto, el concepto de
operacin, enteramente privilegiado como puede apreciarse en la cons-
truccin gnoseolgica de Bueno, no debe ser hecho, en principio al menos,
equivalente al concepto de conducta.
La conducta (segn comienzo por sugerir) tendra, sin duda, que ver con las
operaciones, pero en cuanto quepa reconocer a stas como dndosenos a la
escala de algin individuo en particular. El concepto de conducta, en efecto,
podr ser determinado con un mnimo de precisin, en cuanto quepa reconocer
en algn sentido unidades operatorias individuales de las que, adems, poda-
mos decir que no resultan mutuamente intersustituibles (razn por la cual
hablamos de algn individuo .en particular).
Pronto se ve, desde luego, que el concepto de operacin no puede hacerse
equivalente al de conducta, precisamente por el rasante gnoseolgico desde el
que est pensado el concepto de operacin. El concepto de operacin est
pensado, en efecto, por Bueno, gnoseolgicamente, a efectos de subsumir las
unidades operatorias individuales en las figuras supra-individuales esenciales
donde aquellas unidades operatorias individuales queden mutuamente neutra-
lizadas. Ello no quiere decir entindase que la gnoseologa de Bueno no
contemple a los individuos operatorios como contenidos (y como contenidos
formalmente gnoseolgicos) de una construccin cientfica; los contempla, sin
duda, pero precisamente porque los contempla como contenidos formalmente
gnoseolgicos los percibe desde la dialctica gnoseolgica de su mutua
neutralizacin en el regreso a los resultados esenciales.
Los individuos operatorios deben estar, desde luego, presentes, para la
teora del cierre categorial, en toda construccin cientfica, siquiera sea desde
el momento en que en el eje pragmtico reconocemos la presencia formal de la
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 199
figura gnoseolgica de los dialogismos, esto es, de interrelaciones operatorias
entre ms de un individuo operatorio. A mi juicio, la caracterizacin gnoseo-
lgica que, desde la teora del cierre categorial, cabe hacer del individuo
operatorio sera la siguiente: habra que reconocer, de entrada, una multiplici-
dad de planos aspectuales fenomnicos co-relativamente diferenciables, liga-
dos a las operaciones, de modo que podamos hacer residir el individuo (cada
individuo) en cada aspecto diferencial (co)relativo. De este modo, la propia
idea de individuo se nos muestra como una idea universal que desde su propia
universalidad pide la diferenciacin individual. Ahora bien, dichos individuos,
como aspectos (fenomnicos) diferenciales (co)relativos, estn a su vez, como
deca, pensados desde la posibilidad (gnoseolgica) de su mutua neutralizacin,
es decir, de la eliminacin de sus mutuas diferencias aspectuales, cuando, por
confluencia operatoria, se logra el regreso hacia el estrato esencial, y por ello
tambin en relacin con el trmite dialctico complementario del progreso
hacia los fenmenos. En el curso del regreso, en efecto, segn se logra, se nos
borran aquellas diferencias aspectuales recprocas; mas, si esto es as, slo
puede serlo porque, a su vez, en el trmite del progreso, aunque deban reapa-
recer dichas diferencias, reaparecen en cuanto que (digamos) virtualmente
dispuestas o preparadas para su mutua neutralizacin, es decir, en cuanto que
estn pensadas como necesarias en el ejercicio a la vez que mutuamente
intersustituibles.
Como quiera, a su vez, que los propios sujetos operatorios temticos, en el
caso de las ciencias humanas y etolgicas, estn siendo pensados como reconocibles
desde la idea gnoseolgica de ciencia, dichos sujetos temticos estn por ello
siendo entendidos asimismo como sujetos gnoseolgicos, sometidos por tanto
a la misma dinmica gnoseolgica de eliminacin esencial supra-individual,
incluso cuando stos constan como fenmenos de la construccin. En cuanto
que fenmenos, sin duda, los sujetos (gnoseolgicos) temticos se nos mostra-
rn dispersos en su multiplicidad individual, pero se trata, de nuevo, de una
multiplicidad pensada a efectos de su mutua neutralizacin desde los estratos
esenciales (a los que la construccin alcance), de modo que aquella multiciplidad
individual operatoria consiste, en realidad, podramos decir, en el soporte
aparente de la realizacin de alguna esencia (un soporte, sin duda, cuya
apariencia (multi-individual) es necesaria: necesaria, claro est, para soportar
la propia esencia supra-individual). Este es, me parece, el destino del individuo
dentro de la dialctica gnoseolgica construida por Bueno.
En vano procuraremos encontrar, entonces, nada que se parezca a un
individuo en particular como contenido temtico formal de algn campo dentro
de la tipologa diseada por Bueno. Ahora bien, el concepto de individuo en
particular es acaso algo ms que un fantasma? A nuestro juicio, dicho
concepto connota algo ms que un fantasma, aunque para pensar su realidad sea
menester, creemos, comenzar por desbordar la propia dialctica gnoseolgica
de Bueno.
2. Lo que buscamos, en efecto, es reconocer aquellas diferencias aspectuales
(fenomnicas) (co)relativas, en cuanto que podamos pensarlas de algn modo
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
200 Juan Bautista Fuentes Ortega
como no mutuamente intersustituibles, como mantenindose por tanto en su
propia diferenciacin.
A tales efectos, proponemos la construccin del siguiente esquema de
conexin diamrica. Consideramos, para empezar, a la clase A de los objetos
fenomnicos (apotticos) como despiezada o desarrollada en una multiplicidad
de aspectos (fenomnicos) estticos {Al,A2,... An) que figuren como miembros
de una clase no distributiva, sino atributiva. Y consideramos ahora el trmino
B, como trmino destinado a intercalarse o infiltrarse como conexin entre las
partes de A, en cuanto que vis apetitiva. Ahora bien, el concepto de apetito
(o de conato o de deseo, como quiera decirse ), lo haremos derivar de
la propia asimetra o diferencia entre los miembros {Al ,A2,... An) en que hemos
disgregado a la clase A de referencia en cuanto que, segn decamos, son
miembros de una clase atributiva (no distributiva), de modo que sea la misma
diferencia o asimetra la que se constituya en movilizador (impulso) de la
concatenacin de unos miembros con otros. El deseo reside, pues, tal es
nuestra tesis en la propia diferencia asimtrica entre los miembros de una
clase atributiva, y es dicho momento desiderativo el que consideramos como
trmino B que se infiltra entre los propios miembros {Al ,A2,... An), movilizan-
do diamricamente su conexin. La unidad de la clase A alcanzada diamricamente
de este modo no es, naturalmente, la que se correspondera formalmente con la
identidad (esencial) de alguna otra clase distributiva en cuyo carcter distributivo
podemos hacer residir la identidad formalmente esencial, sino que hay que
verla como una unidad o un agrupamiento meramente atributiva que se entre-
teje transversalmente con las unidades formales atributivas de tal modo que, sin
que pueda reducir a stas ltimas formalmente, constituye no obstante una
condicin material necesaria para que dichas unidades formales distributivas
puedan alcanzarse. En semejantes agrupamientos meramente atributivos engar-
zados diamricamente del modo indicado hacemos residir, justamente, el indi-
viduo psicolgico y con l la conducta.
Me permito recordar que el esquema de conexin diamrica que acabamos
de sealar ya fue ensayado por Leibniz (como por lo dems ha sido puesto de
manifiesto por el propio Bueno) cuando en el prrafo 15 de la Monadologa nos
deca: La accin del principio interno que produce el cambio o el paso de una
percepcin a otra puede llamarse Apeticin. Si bien es cierto que el apetito no
siempre puede acceder por entero a toda percepcin a la que tiende, en cambio,
siempre obtiene algo de ella y accede a nuevas percepciones*. Como ha
sealado, comentando precisamente este mismo prrafo, el propio Bueno: ...
en la Monadologa de Leibniz (prrafo 15) encontramos una sorprendente
realizacin del que hemos llamado esquema de conexin diamrica... entre la
vs representativa y la V5 apetitiva de las mnadas. Porque podra decirse que
Lebniz procede como si hubiera descompuesto la vis representativa en diversas
* Ver p. 85 de Leibniz, W.: Monadologa, (ed. trilinge en latn, francs y castellano; trad.
por Julin Velarde), Oviedo, Pentalfa, 1981.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 201
determinaciones homogneas {Al, A2,... An) y hubiera atribuido... a la vis
apetitiva el papel de nexo entre tales determinaciones'. La nica observacin
que por mi parte me permito realizar de este comentario de Bueno es que la
particin de la vis representativa debe considerarse como realizada en trminos
heterogneos, que no homogneos, es decir, entre elementos de una clase
atributiva, no distributiva, de manera que podamos hacer residir el deseo en la
heterogeneidad (o diferencia asimtrica) misma entre sus miembros, como para
que pueda constituirse en el movilizador de la conexin diamrica en la
tendencia de una percepcin a otra, como tambin decfa Leibniz*. Diferencia
asimtrica sta que, a su vez, nos permite comprender el sentido que puede
tener la segunda frase del mencionado prrafo de Leibniz, sa en la que el autor
represe nos dice que el apetito no siempre puede acceder por entero a
toda percepcin a la que tiende, aunque siempre obtiene algo de ella. Qu
puede querer decir, en efecto, que el apetito no siempre accede por entero a una
percepcin, aunque siempre obtenga algo de ella? El sentido de esta declara-
cin se nos hace patente cuando comprendemos que, como decamos, las
conexiones meramente apetitivas entre los fenmenos, debido a la diferencia
asimtrica entre los mismos en la que hacemos residir el deseo, no puede
alcanzar una unidad del tipo de la clase distributiva, sino slo una unidad o
agrupamiento atributivo, el cual agrupamiento nos da la clave, me parece, para
entender lo que puede estar queriendo decir Leibniz en la mencionada segunda
frase del prrafo 15.
Dicho de otro modo: la mera concatenacin apetitiva no produce la validez
del conocimiento alcanzado; sin perjuicio de lo cual, me parece, sin el apetito
no alcanzaramos ningn conocimiento vlido (ni no vlido). Las concatenaciones
psicolgicas (como concatenaciones apetitivas entre momentos fenomnicos
heterogneos) no constituyen, desde luego, las condiciones formales de validez
del conocimiento (esto es, las condiciones gnoseolgicas); pero deben conside-
rarse como intercaladas transversalmente (segn el esquema de conjugacin
diamrica que hemos propuesto) con dichas condiciones gnoseolgicas como
condicin material (no formalmente gnoseolgica) del propio despliegue gentica-
emprico del conocimiento. Debemos considerar, en efecto, a los fenmenos
gnoseolgicos es decir, a los fenmenos cuya diferencia aspectual es pensa-
da, gnoseolgicamente, a efectos de mutua neutralizacin, como siendo
intercalados transversalmente por los fenmenos psicolgicos, es decir, por los
fenmenos cuya diferencia aspectual se mantiene por efecto de la propia
diferencia (del deseo); mantenimiento ste en donde se dibuja el sujeto conductual
o psicolgico (como individuo en particular, y, con ello, la propia gnesis
emprica del conocimiento vlido).
3. Ahora bien, podra decirse que, pensado de este modo el individuo
psicolgico, se comprende que l no pueda aparecer como contenido formal de
Bueno, G.: Conceptos Conjugados, El Basilisco, 2 (1978), 89-93: 91.
Ver en Leibniz, W.: Letrre a Bourguet, Dic. 1914, Gerhardt, Phil., III, 574-75.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
202 Juan Bautista Fuentes Ortega
ningn campo gnoseolgico, puesto que aquello de lo que estamos hablando (y
que, en efecto, podramos denominar como el proceso psquico, o el psiquismo)
no es ms que puro ejercicio que debe estar presente en toda operacin
gnoseolgica (como su atmsfera psquica, diramos), pero que en modo
alguno puede ser representado, es decir, sometido a alguna formalizacin
gnoseolgica constructiva. Aun cuando reconocisemos, pues, la presencia
material (transversal) del psiquismo en toda operacin gnoseolgica, la psico-
loga, como presunto saber sobre ese psiquismo, debera seguir presentndose
como un fantasma gnoseolgico.
Y as debera ser si, en efecto, el psiquismo slo fuese puro ejercicio y no
pudiese de algn modo ser representado; es el caso, sin embargo, que el
psiquismo s puede ser representado: siquiera sea en la medida en que es posible
hacer (como, por lo menos, en la tradicin del anlisis de la conducta se ha
hecho y se est haciendo) una taxonoma de diferentes relaciones funcionales
contingenciales.
La conducta, desde luego, slo puede ser entendida como la transicin misma
ejecutada entre una diversidad de momentos fenomnicos heterogneos en el
sentido indicado, una transicin que debe ser ejecutada operatoriamente, aun
cuando aqu no estemos pensando ya a las operaciones en el sentido gnoseolgico
(sino psicolgico, conductual). Si en la ejecucin (operatoria) de dicha transicin
consiste la conducta, la conducta no es ms que la propia realizacin del deseo
o apetito: su continua satisfaccin a la vez que su continuo mantenimiento: la
ccmducta es el continuo estarse haciendo del deseo. A su vez, la conducta no
puede estar hecha ms que de tiempo, un tiempo psicolgico o conductual que
reside en el propio hacerse la conducta y con ella el deseo: el deseo est hecho
de tiempo (conductual) y slo de tiempo. Pero esto, se dira, de nuevo, no es ms
que puro ejercicio que no puede ser representado; puede ser representado, sin
embargo, desde el momento que podemos precisar diversos tipos (clases) de
relaciones funcionales contingenciales segn cuya textura diferenciable ocurre
o procede ese tiempo conductual: se trata precisamente de las diversas contin-
gencias de reforzamiento que ha puesto, de hecho, en juego la tradicin del
anlisis conductual. Clsicamente, el anlisis conductual ha distinguido entre dos
tipos de condicionamiento, el respondiente y el operante, y por ello entre dos tipos
de relaciones contingenciales de reforzamiento claramente diferenciables en
base a la distinta disposicin temporal (conductual) de las variables en juego
as como una gran variedad de modulaciones contingenciales diversas dentro
de cada uno de los tipos de reforzamiento. Recientemente, y dentro de la tradicin
del anlisis de la conducta, Emilio Ribes ha desbordado y complicado de un modo
sumamente interesante esta clasifciacin tradicional bipartita, proponiendo en su
lugar una taxonoma de cinco funciones contingenciales diferentes, basadas
asimismo en la distinguible disposicin temporal (conductual) de las variables en
juego. La idea de contingencia (de relacin funcional contingencial), tal y como
viene siendo manejada al menos en la tradicin (skinneriana) del anlisis de la
conducta constituye una representacin experimental efectiva de la idea de
tiempo conductual a la que antes apuntbamos.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 203
No es ste, desde luego, el momento de entrar en un anlisis (gnoseolgico?)
en forma acerca de estas construcciones de la psicologa emprica; pero s lo es,
siquiera, de discutir acerca de si semejante anlisis debera ser ya considerado
gnoseolgico, o de si semejantes construcciones son reconocibles como
gnoseolgicas en algn sentido.
En vano buscaremos, desde luego, entre las construcciones psicolgicas
(efectivas: las del anlisis conductual), la eliminacin de las operaciones del
sujeto gnoseolgico, as como la eliminacin correlativa de las operaciones del
sujeto temtico (como ocurre en las situaciones a), ni tampoco la permanencia
de estas operaciones como operaciones esenciales (como ocurre en las situacio-
nes p), puesto que en las construcciones psicolgicas no se produce nada
parecido a un regreso a un estrato esencial. Pero, entonces, si no hay regreso
a las identidades esenciales, es que tampoco hay propiamente ni siquiera sujeto
gnoseolgico, no ya slo por lo que respecta al lado temtico, sino incluso por
lo que se refiere al costado etiolgico de la construccin. El sujeto operatorio
que hace la psicologa (el psiclogo) no es (formalmente, en el contexto de la
psicologa) un sujeto gnoseolgico; es simplemente un sujeto psicolgico
(conductual) en interaccin (conductual) con el sujeto operatorio temtico, que,
por su parte, tampoco es un sujeto gnoseolgico, sino, de nuevo, meramente un
sujeto psicolgico (conductual). Trtase de un episodio de control psicolgico
interconductual entre al menos dos sujetos, pero que, como control psico-
lgico organizado, se diferencia del mero ejerajjfo? del control psquico que en
principio podemos atribuir a cualesquiera dqPMividuos ordinarios, en que el
control psico-lgico puede determinar (represWtar), como decamos, el siste-
ma de contingencias cuyo uso sistemtico se comprueba que de hecho incrementa
el control.
La psicologa, entonces, no debe ser vista, en modo alguno, como una
ciencia; tampoco como una tecnologa, es decir, como alguna aplicacin de
resultados esenciales cientficos en algn contexto socio-cultural determinado;
y ni siquiera cabra verla como una praxiologa psicolgica, puesto que no
podremos ver en el despliegue de las operaciones conductuales de la
psicologa el desarrollo de ninguna categora psicolgica.
La psicologa puede ser contemplada, me parece, como una tcnica de
control (inter)conductual situable como un caso lmite sui generis de las
metodologas P2. Las operaciones conductuales del psiclogo no deben
ser vistas, desde luego, como substancialmente idnticas a las operaciones
conductuales de sus sujetos de estudio; pero s como numricamente
continuas con ellas en cuanto que aqullas, no slo no son eliminadas por sus
resultados (las operaciones temticas), sino que son requeridas una y otra vez
por stos para proseguir y realizar la construccin. Como lo supo ver con toda
claridad Skinner, el psiclogo queda tan condicionado por la propia conducta
que estudia como sta queda condicionada por efecto de dicho estudio. Ahora
bien, acaso la conducta del psiclogo (y la de sus sujetos de estudio, cuando
estos sean humanos contemporneos suyos) puede quedar desligada de toda
normalizacin socio-cultural, de toda norma esencial, y perder as la condicin
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
204 Juan Bautista Fuentes Ortega
de praxis que parece caracterizar a toda operacin humana? Puede la conducta
del psiclogo darse al margen de toda normalizacin socio-cultural? Y si no es
as, en qu sentido podramos reconocer a la praxis del psiclogo como
especficamente psicolgica, es decir, en qu sentido podremos reconocer a
dicha praxis como estando sujeta de algn modo a dicha normalizacin socio-
cultural a la vez que generando conexiones psicolgicas (las conexiones de
recproco condicionamiento) que no sean formalmente reductibles a aquella
normalizacin? No diremos, desde luego, que la conducta del psiclogo
como cualquier otra conducta humana pueda darse al margen de las
normas socio-culturales esenciales (de esas normas a las que alcanzan, en su
regreso a estratos esenciales, las ciencias humanas efectivas -al y/o pi-; o que
pueden estar desarrollndose por la mediacin de praxiologas P2); pero s
diremos que es en determinadas condiciones socio-culturales, histricamente
producidas, donde la praxis del psiclogo puede llegar a darse como especficamente
psicolgica: no ya, desde luego, en ausencia de todo patrn socio-cultural, sino
precisamente en presencia de una superabundancia de dichos patrones, en
cuanto que se entrecruzan los unos con los otros de modo (al menos en parte)
necesariamente conflictivo, de suerte que pueda brotar, como un producto
socio-cultural, el individuo psicolgico como un lugar de interseccin entre
dichos patrones necesariamente inestable, es decir, como no reabsorbible por
ninguno de ellos en particular ni por su conjunto. Como antes veamos, haca-
mos residir el deseo o el apetito en la propia diferencia asimtrica entre una
diversidad de momentos cognoscitivos en cuanto que miembros de una clase
atributiva; si consideramos ahora a dichos momentos cognoscitivos como las
regiones resultantes de la interseccin de las clases (distributivas) consistentes
en los patrones socio-culturales esenciales, podremos ver surgir ahora al deseo
o apetito, sin duda, socio-culturalmente producido, como la diferencia asimtrica
misma entre dichas regiones, y con l, al individuo psicolgico como un
producto socio-cultural.
Se comprende, entonces, que cuando aquella superabundancia de patrones,
entrecruzndose conflictivamente, alcance un cierto espesor (una masa crti-
ca, diramos), el individuo psicolgico de este modo producido devenga objeto
de inters tcnico-social y la psicologa surja como una disciplina especfica
mnimamente distanciada del mero control inter-psquico entre individuos
aunque, por supuesto, en continuidad con l, sin efectuar regreso alguno a
ninguna esencia psicolgica (que no existe). La psicologa devendr como
disciplina cuando logre precisar (representar) algn sistema de tipos de relacio-
nes contingenciales, justamente cuando dicho sistema haya llegado a cobrar
algn inters social en el contexto de las condiciones antes sugeridas.
Lo anterior nos permite comprender, a su vez, el carcter de cierre no
categorial, que me parece que nos muestra la disciplina psicolgica. Esta
disciplina, en efecto, por un lado exhibe el circuito de cierre que la teora del
cierre categorial contempla en relacin con los mecanismos constructivos de
una ciencia, en cuanto que los nuevos trminos arrojados por alguna nueva
relacin operatoriamente construida reingresan al mismo campo de partida; no
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
La psicologa: una anomala para la teora ... 205
podremos decir, sin embargo, que el comenido encerrado en dicho campo sea
en modo alguno categorial, puesto que las concatenaciones producidas por la
psicologa no son identidades (esenciales) sintticas, sino meras conexiones
contingentes carentes de identidad esencial; la psicologa produce sntesis
contingentes, no identidades sintticas. Con todo, el mecanismo de cierre que
podemos reconocer en la psicologa nos pone en presencia del mnimo
distanciamiento disciplinar en relacin con el mero control inter-psquico
ordinario que slo puede producirse cuando el individuo socio-culturalmente
producido deviene objeto de inters (de demanda) tcnico-social.
Situaramos, en definitiva, a la psicologa, como tcnica, segn decamos,
como un caso lmite de las metodologas P2 (que a su vez constituyen un caso
lmite de la tabla gnoseolgica diseada por Bueno). Un caso lmite, el de la
psicologa, del que hemos de decir que desborda dialcticamente el plano (el
sentido) gnoseolgico de dicha tabla por su estado P2. Pues en la medida en
que los sujetos gnoseolgicos no figuran ya formalmente in recto en el campo
psicolgico ni en su lado temtico, ni en su costado constructivo-, sino slo
los sujetos psicolgicos conductuales, es menester reconocer que no slo
el individuo psicolgico, sino la propia disciplina organizada en tomo suyo,
constituyen (podramos decir) una lnea de fuga respecto del plano de las
construcciones propiamente gnoseolgicas cuyo sentido es ya extragnoseolgico
(extracategorial, como decamos). El desbordamiento, sin embargo, es dialctico
luego implica una conexin-, en cuanto que los propios momentos cognoscitivos,
en cuya conexin diamrica ^por la mediacin del apetito hacemos residir
la vida psicolgica, pueden ser vistos, como hemos indicado, en su respecto
gnoseolgico, como el resultado del entrecruzamiento (conflictivo) de los
patrones socio-culturales esenciales (de las formas esenciales especficas) a los
que pueden acceder (en su regreso al estrato esencial) las ciencias humanas
efectivas (en sus estados a2 y/o pl). De los sujetos gnoseolgicos podramos
decir que figuran slo material y oblicuamente en el campo psicolgico tanto
en su lado constructivo como temtico, as como de los sujetos psicolgicos
se ha de decir que slo constituyen contenidos materiales de una construccin
gnoseolgica; pero es importante subrayar, en cualquier caso, aquella presencia
material y oblicua de los sujetos gnoseolgicos siquiera sea para comprender
la conformacin socio-cultural de la disciplina.
Pero, entonces, qu cabra decir de los procesos psquicos de los animales
no sometidos a una normativizacin socio-cultural esencial (salva veritate, de
los animales no humanos) y de su modo de ser integrados al conocimiento
psicolgico? De entrada, habra que sealar que el inters por los procesos
psquicos de los animales no humanos slo cabe concebirlo en el contexto
socio-cultural (humano) ya configurado en el que el individuo psicolgico ha
brotado socio-culturalmente y en el que su control se ha tomado objeto de
demanda tcnico-social. Ahora bien, una vez supuesto este contexto, la psico-
loga animal nos brinda precisamente una muestra sorprendentemente pura de
tcnica disciplinar de control psico-lgico. Pues ahora podremos reconocer a
la psicologa animal como pujando por evacuar las determinaciones culturales
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
206 Juan Bautista Fuentes Ortega
de las propias operaciones conductuales del psiclogo (una evacuacin que,
desde luego, difcilmente puede ser completa: en la caja de Skinner, o en los
laberintos del laboratorio, cabra reconocer todava configuraciones culturales
humanas) y logrando no obstante una interaccin conductual con las operacio-
nes conductuales de sus organismos estudiados mediante las que pueden deter-
minarse (representarse) tipos de relaciones contingenciales que reaparecen
bajo las determinaciones culturales humanas. La posibilidad de evacuar, en la
psicologa animal, los contenidos culturales, por tanto, los propios contenidos
culturales vigentes que a su vez hicieron histricamente posible la aparicin de
la psico-loga, reintroduce una pureza de anlisis en la psicologa que muestra
su posibilidad como disciplina (tcnica) especfica y no ya como mero
ejercicio.
Recordemos ahora, para finalizar, que al comienzo de este trabajo seal-
bamos que la estrategia de reconocer los posibles contenidos humanos y
etolgicos temticos de las ciencias desde el rasante de la idea gnoseolgica de
ciencia acarreaba una restriccin en las posibilidades de este reconocimiento.
Habremos de concluir, a la luz de cuanto hemos dicho sobre la psicologa,
decretando el carcter inadecuado e impropio de dicha restriccin, y solicitando
su rectificacin y ampliamiento para dar cabida a la psicologa? No es sta
nuestra conclusin. A nuestro juicio, aquella estrategia es correcta precisamen-
te como estrategia de anlisis y de crtica gnoseolgica: pues aquellos presuntos
materiales que puedan ser contenidos temticos formalmente internos de una
construccin gnoseolgica debern avenirse a la forma gnoseolgica de dicha
construccin: en particular, al regreso a estratos esenciales (segn las diversas
situaciones contempladas por la tipologa que aqu hemos considerado). Entre
otras cosas, esta estrategia tiene la virtud de arrojamos un saber gnoseolgico
negativo (crtico) de suyo ya muy importante, como es el que la psicologa no
es una ciencia, ni tampoco una tecnologa. Nuestra sugerencia, sin embargo, va
por el camino de sealar que la conciencia de dicha restriccin debe verse
acompaada de una conciencia crtica a propsito de aquellas posibles prcticas
que no por ser gnoseolgicamente inapresables han de ser obviadas decre-
tadas, por ejemplo, como mero ejercicio. Dicho de otro modo: la restriccin no
estara en el plano gnoseolgico de anlisis, sino en la posible circunstancia de
que la potente luz que ste arroja nos ciegue para percibir situaciones que, aun
cuando puedan ser colindantes con las situaciones gnoseolgicas, son
extragnoseolgicas. Si esta luz no nos ciega, me parece que puede, y debe,
realizarse una crtica filosfica de la psicologa ms fina que la que se deriva
de obviar meramente el proceso psquico como puro ejercicio. Una crtica que,
por cierto, nuestra actual sociedad hiperpsicologizada hace precisamente
muy necesaria.
Revista Meta, Congreso sobre la filosofa de Gustavo Bueno (enero 1989), Editorial Complutense 1992
También podría gustarte
- Tomás de Aquino, Comentario Al de Trinitate de Boecio.Documento17 páginasTomás de Aquino, Comentario Al de Trinitate de Boecio.Enrique Álvarez100% (1)
- La Lucinda de SchlegelDocumento6 páginasLa Lucinda de Schlegelitarabis100% (1)
- Idea de Ciencia Desde La Teoria Del Cierre Categorial-1976Documento89 páginasIdea de Ciencia Desde La Teoria Del Cierre Categorial-1976Carlos L. Marbán100% (10)
- Gustavo Bueno - SymplokéDocumento619 páginasGustavo Bueno - SymplokéCarlos L. Marbán94% (33)
- Conocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoDe EverandConocimiento y tradición metafísica: Estudios gnoseológicos sobre Bergson, Heidegger, Husserl, Hegel, Kant y Tomás de AquinoAún no hay calificaciones
- Ontologia Transcendental Markus GabrielDocumento169 páginasOntologia Transcendental Markus GabrielEstefano BGAún no hay calificaciones
- Jurgen HabermasDocumento10 páginasJurgen HabermasPerkunasAún no hay calificaciones
- Nueva Antropologia Filosofica La Idea deDocumento20 páginasNueva Antropologia Filosofica La Idea deJuan Ignacio CattelanAún no hay calificaciones
- Conferencia Gibbs, GodelDocumento32 páginasConferencia Gibbs, Godelchapinfeliz100% (1)
- Reflexiones Sobre La Encíclica "Libertas" de León XIIIDocumento15 páginasReflexiones Sobre La Encíclica "Libertas" de León XIIIEetiónAún no hay calificaciones
- Las Indecisiones Del Liberalismo EspañolDocumento315 páginasLas Indecisiones Del Liberalismo EspañolRafael Herrera Guillen100% (1)
- El Método Literario de Ayn Rand (Spanish Edition)Documento142 páginasEl Método Literario de Ayn Rand (Spanish Edition)Teresa MoralesAún no hay calificaciones
- Presente y Futuro Del Hombre PDFDocumento84 páginasPresente y Futuro Del Hombre PDFnicolas anzolaAún no hay calificaciones
- Leibniz, Correspondencia Casi CompletaDocumento511 páginasLeibniz, Correspondencia Casi CompletaFabioCapogrossoAún no hay calificaciones
- Confusion Religion Tradicion SchuonismoDocumento9 páginasConfusion Religion Tradicion Schuonismolibreria rudisAún no hay calificaciones
- Bahr, Fernando - Los Escepticos Modernos y La Genesis Del Cogito ArtesianoDocumento14 páginasBahr, Fernando - Los Escepticos Modernos y La Genesis Del Cogito ArtesianopaulotchkaAún no hay calificaciones
- Emergencia Del Esse y Causalidad de La Forma (Francisco Muñoz)Documento13 páginasEmergencia Del Esse y Causalidad de La Forma (Francisco Muñoz)Federico Martín Ríos FossatiAún no hay calificaciones
- QueEsFilosofia Gambra PDFDocumento3 páginasQueEsFilosofia Gambra PDFLorena GarciaAún no hay calificaciones
- Selección de Textos II - Gustavo BuenoDocumento299 páginasSelección de Textos II - Gustavo BuenoCesáreo HernándezAún no hay calificaciones
- Texto Antonio Lastra PlatonDocumento28 páginasTexto Antonio Lastra Platonlean124Aún no hay calificaciones
- Crichton, M., La Religión Del Ecologismo, 20030915Documento11 páginasCrichton, M., La Religión Del Ecologismo, 20030915ConstableTurnerAún no hay calificaciones
- Ciencia Moderna y Posmoderna-Quentin RacioneroDocumento43 páginasCiencia Moderna y Posmoderna-Quentin RacioneroCindy GuzmanAún no hay calificaciones
- Tacitismo y Razón de EstadoDocumento395 páginasTacitismo y Razón de EstadoSamaraScorzelloDiogoAugusto100% (1)
- Medrano Antonio - La Llamada Del HonorDocumento3 páginasMedrano Antonio - La Llamada Del HonorArs Venatus DeiQuidditasAún no hay calificaciones
- La música de la República: Ensayos sobre las conversaciones de Sócrates y los escritos de PlatónDe EverandLa música de la República: Ensayos sobre las conversaciones de Sócrates y los escritos de PlatónAún no hay calificaciones
- Nostalgia de Grecia en La Filosofía Del Joven HegelDocumento8 páginasNostalgia de Grecia en La Filosofía Del Joven HegelLucasAún no hay calificaciones
- Conocimiento ElusivoDocumento19 páginasConocimiento Elusivosdíaz_923966Aún no hay calificaciones
- Filosofía Moderna Gilson-LanganDocumento5 páginasFilosofía Moderna Gilson-LanganPunky HekimaAún no hay calificaciones
- Literatura FantasticaDocumento82 páginasLiteratura FantasticaRosa LinaresAún no hay calificaciones
- La lucha contra el nihilismo: la recuperación platónica de Stanley RosenDe EverandLa lucha contra el nihilismo: la recuperación platónica de Stanley RosenAún no hay calificaciones
- Bouyer, Louis - La Descomposición Del CatolicismoDocumento110 páginasBouyer, Louis - La Descomposición Del CatolicismoAbel Della CostaAún no hay calificaciones
- (Apuntes de S. Centeno) Gustavo Bueno - Las Lecciones de Los Lunes (Cursos 2007-2010) (2016)Documento149 páginas(Apuntes de S. Centeno) Gustavo Bueno - Las Lecciones de Los Lunes (Cursos 2007-2010) (2016)gaboelga100% (1)
- Jaume Bofill Bofill (2018 - 10 - 13 15 - 29 - 58 UTC) (2018 - 11 - 05 19 - 07 - 52 UTC)Documento8 páginasJaume Bofill Bofill (2018 - 10 - 13 15 - 29 - 58 UTC) (2018 - 11 - 05 19 - 07 - 52 UTC)matteo bordignon100% (1)
- R01 Steiner, George - El Lenguaje AnimalDocumento4 páginasR01 Steiner, George - El Lenguaje AnimalOmar Villarreal SalasAún no hay calificaciones
- Tesis A Favor Del Finitismo CausalDocumento4 páginasTesis A Favor Del Finitismo CausalWilver Palaguerra100% (1)
- Umberto Eco.. Estructuras DiscursivasDocumento24 páginasUmberto Eco.. Estructuras Discursivasdebora gutierrezAún no hay calificaciones
- Ugo Borghello - Ernst Bloch - Ateísmo en El Cristianismo-Magisterio Español (1979)Documento155 páginasUgo Borghello - Ernst Bloch - Ateísmo en El Cristianismo-Magisterio Español (1979)Rodérigo Tonilaõs Adejaír100% (1)
- Introduccion ZubiriDocumento15 páginasIntroduccion Zubirimjbp13Aún no hay calificaciones
- ElisabethAnscombe (1919-2001)Documento5 páginasElisabethAnscombe (1919-2001)aldo.bogado100% (1)
- Diálogos Con LeucóDocumento2 páginasDiálogos Con LeucóGiovanni PaccosiAún no hay calificaciones
- Zanotti, Gabriel - Antropologia Filosofica Cristiana y EconomiaDocumento76 páginasZanotti, Gabriel - Antropologia Filosofica Cristiana y EconomiagianpaAún no hay calificaciones
- Refutando A Richard DawkinsDocumento2 páginasRefutando A Richard DawkinsDante A. Urbina100% (1)
- Sosa (1983) La Balsa y La PirámideDocumento19 páginasSosa (1983) La Balsa y La PirámideSebastian VictoriaAún no hay calificaciones
- Lasa. Argentina - Un Nombre y Un DestinoDocumento6 páginasLasa. Argentina - Un Nombre y Un DestinoLucas DistelAún no hay calificaciones
- El Hombre y Dios Vicente Fatone PDFDocumento59 páginasEl Hombre y Dios Vicente Fatone PDFYovanny Rojas100% (1)
- Del Génesis Contra Los ManiqueosDocumento14 páginasDel Génesis Contra Los ManiqueosPekesaurio Tolomeo100% (1)
- LA FRASE DE NIETZSCHE DIOS HA MUERTO Martin Heidegger Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte en HEIDEGGERDocumento2 páginasLA FRASE DE NIETZSCHE DIOS HA MUERTO Martin Heidegger Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte en HEIDEGGERFer Glez ReynosoAún no hay calificaciones
- Clausewitz Los Hombres y Las ArmasDocumento11 páginasClausewitz Los Hombres y Las ArmasMovimiento Nacional0% (1)
- 2013 - Análisis Filosófico de La Scienzia Nuova de Giambattista Vico (1688-1744) - Secundino Fernández García. Prólogo de Gustavo BuenoDocumento5 páginas2013 - Análisis Filosófico de La Scienzia Nuova de Giambattista Vico (1688-1744) - Secundino Fernández García. Prólogo de Gustavo BuenoJose Carlos Lorenzo HeresAún no hay calificaciones
- La Creacion Poetica de Pedro Salinas PDFDocumento15 páginasLa Creacion Poetica de Pedro Salinas PDFVerónicaTinocoAún no hay calificaciones
- Arthur SchopenhauerDocumento6 páginasArthur SchopenhauerLuis AntonioAún no hay calificaciones
- TESIS UAM RUIZ ABANADES, Jorge - Sobre El Tractatus de Wittgenstein y Su Interpretación.Documento481 páginasTESIS UAM RUIZ ABANADES, Jorge - Sobre El Tractatus de Wittgenstein y Su Interpretación.anettleAún no hay calificaciones
- Historia de Inglaterra 1842 - David Hume - Bretones PDFDocumento655 páginasHistoria de Inglaterra 1842 - David Hume - Bretones PDFGio CiavaAún no hay calificaciones
- Mario Perniola PDFDocumento14 páginasMario Perniola PDFJamilla Salvador GarayAún no hay calificaciones
- Márgenes de La Modernidad by Pedro Lomba FalcónDocumento280 páginasMárgenes de La Modernidad by Pedro Lomba FalcónRodrigo DiazAún no hay calificaciones
- La Construccion de La Locura en OrlandoDocumento20 páginasLa Construccion de La Locura en OrlandoChrisAún no hay calificaciones
- Para Un Análisis Gnoseológico de La Psicología Cognitiva-Gustavo BuenoDocumento11 páginasPara Un Análisis Gnoseológico de La Psicología Cognitiva-Gustavo BuenoCarlos L. Marbán100% (2)
- El Magnetismo - de - Las - NeuroimágenesDocumento15 páginasEl Magnetismo - de - Las - NeuroimágenesCarlos L. MarbánAún no hay calificaciones
- Gustavo Bueno Ags014Documento4 páginasGustavo Bueno Ags014MaquiabelloAún no hay calificaciones
- XHTML (HTML Moderno) +CSS de Una Maldita Vez! Tuto Libro en PDFDocumento53 páginasXHTML (HTML Moderno) +CSS de Una Maldita Vez! Tuto Libro en PDFsalvador100% (2)
- 10 Preguntas A Gustavo BuenoDocumento10 páginas10 Preguntas A Gustavo BuenoCarlos L. Marbán100% (3)
- Lenguaje y Pensamiento en Platón - Gustavo BuenoDocumento21 páginasLenguaje y Pensamiento en Platón - Gustavo BuenoCarlos L. Marbán100% (2)
- Sobre La Crítica de Chomsky A Verbal Behaviour de Skinner - Kenneth MaccorquodaleDocumento18 páginasSobre La Crítica de Chomsky A Verbal Behaviour de Skinner - Kenneth MaccorquodaleCarlos L. MarbánAún no hay calificaciones
- A.I. Fetísov . - Acerca de La Demostración en GeometríaDocumento68 páginasA.I. Fetísov . - Acerca de La Demostración en GeometríaFaca Córdoba100% (1)
- La Terapia Conductual DialécticaDocumento7 páginasLa Terapia Conductual DialécticaCarlos L. Marbán60% (5)
- Último Texto de SkinnerDocumento2 páginasÚltimo Texto de SkinnerCarlos L. MarbánAún no hay calificaciones