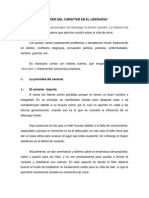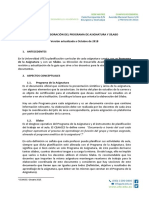Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poética, Morada y Exilio PDF
Poética, Morada y Exilio PDF
Cargado por
Jovani J. Rivera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas30 páginasTítulo original
Poética, morada y exilio.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas30 páginasPoética, Morada y Exilio PDF
Poética, Morada y Exilio PDF
Cargado por
Jovani J. RiveraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 30
59
POTICA, MORADA Y EXILIO
III
Potica, morada y exilio:
en torno a Gaston Bachelard
por Rossana Cassigoli
Imaginar ser siempre ms grande que vivir.
Bachelard, La potica del espacio
Principio
Entre los libros amados
1
reluce La potica del espacio. Colmado de
intuiciones latentes nos maravilla y sustrae del orden de la causalidad.
Sucumbimos al xtasis de la minuciosidad y revelacin de la amplsima
variedad de las sustancias y formas del universo ntimo, experimentadas
en los espacios humanos venerados o temidos.
Cuando el lsofo busca junto a los poetas lecciones de individuali-
zacin del mundo, se convence de que el mundo no est en el orden
del sustantivo, sino en el orden del adjetivo. Si se reconociera en los
sistemas loscos referentes al universo la parte que corresponde a la
imaginacin, se vera aparecer un germen, un adjetivo. Se podra dar
este consejo: para encontrar la esencia de una losofa del mundo, bus-
cad el adjetivo.
2
1
Los libros amados son la sociedad necesaria y suciente de los solitarios.
Steiner, En el Castillo de Barba Azul, p. 155.
2
Bachelard, La potica del espacio, p. 179.
62
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
Tambin un fulgor sobrenatural nos transmuta; la ntima fantasa
que nutre la cordial amistad de las cosas
3
no deja de encender el fuego
en un espritu naciente, quimera que ofrece una posible salida al ni-
ma humana contempornea desolada y deserta, balda e infecunda:
Experiencia de un desierto no buscado como el de los anacoretas, de una
convivencia nuevamente deserta, en que todo es tangencial y difcilmen-
te convergente en este encuentro ilusorio de vidas que permanecen, en
el fondo, inconmensurables: cada quien a lo propio.
4
En medio de una existencia degradada en rutina, asediada por
estados anmicos robados a un tiempo ontolgicamente insolidario
5
,
Bachelard suscita en nuestro interior la reflexin hospitalaria azuzada
por la imagen potica de la morada humana, en cuyo contorno la poesa
surge como un alma inaugurando una forma.
6
Descubre con templan-
za la solidaridad de la forma y la persona: Demuestra que la forma
es una persona y que la persona es una forma.
7
Espritu inaugural es el
alma, dice Bachelard, potencia primera de la dignidad humana. El alma,
arquetipo natural, es lo que de vivo hay en el hombre: Si no fuera por la
vivacidad y la irisacin del alma, (que juega su juego lfico) el hombre se
hubiera detenido dominado por su mayor pasin, la inercia.
8
En la experiencia retrada de la lectura, esta alma demiurga nos
brinda una hospitalidad en cuyo recibimiento el husped deviene rehn,
parafraseando la apora portentosa de Emmanuel Levinas.
9
La inves-
tigacin bachelardiana apuesta a la suerte de una experiencia emocio-
nal y esttica en que pudiesen converger las temporalidades disgregadas
3
Bachelard, Ibid., p. 103.
4
Giannini, La reexin cotidiana, p. 12.
5
Tal concepcin supone la identidad entre el ser cotidiano que irremediable-
mente somos y esa pertenencia a un mundo, degradado, por lo general; rutinario,
inautntico. Ver Giannini, Ibid., p. 13.
6
Bachelard, La potica del espacio, p. 13.
7
Bachelard, La intuicin del instante, p. 101.
8
Jung, Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo, pp. 29, 31 y 33.
9
Levinas, El tiempo y el otro, p. 34.
63
POTICA, MORADA Y EXILIO
de la existencia; bsqueda de una experiencia comn o tempo realmente
comn.
10
He aqu la potica en su adherencia clsica: reflexin del alma,
congregacin interior. Mimesis entre potica y memoria en su cualidad
compartida de cifrar irrupciones en el continuum de los recuerdos y su
eventual linealidad fctica. Los filsofos griegos sumergieron la memo-
ria en el ser interior o dominios del alma; pensamiento que condujo a la
distincin aristotlica entre mneme, memoria, y anamnesis, reminiscen-
cia. La esencia de la memoria residira, primaria, originalmente, en la
congregacin (Versammlung).
11
Bachelard enciende la luz comunicativa
de este origen: La imagen potica es un resplandor del pasado.
12
Me-
moria y potica, conocimiento y no verdad, forma evanescente y frag-
mentaria de un saber que ningn otro discernimiento posee. Trabajo
inconsistente del alma.
A las prximas pginas las alienta el propsito de distinguir atri-
butos de la morada humana experimentada fenomnicamente, como
imaginacin potica y lugar forzoso de reflexin filosfica.
13
Tambin
derivar aspectos esenciales de la obra de Bachelard posibles de transmu-
tar en herramientas filosficas que irradien el contorno y el dato inme-
diato. Aventurar, a fin de cuentas, una polifona con seales de otras
escrituras fenomenolgicas
14
que han rastreado los sentidos filosficos
del habitar
15
y destacado la centralidad de la intimidad y condicin
10
Giannini nos remite a la obra pionera de Enrico Castelli, LIndagine Cotidia-
na, Bocca, Italia, 1954. Citado en La reexin cotidiana, p. 18.
11
La palabra designa el alma entera en el sentido de una constante congregacin
interior.
12
Ver Bachelard, Ibid., p. 8.
13
Una losofa de la poltica, una poltica de la emancipacin. Arte de la pol-
tica y no ciencia de la poltica.
14
Del griego fainomai, mostrarse o aparecer y logos, razn o explicacin,
la fenomenologa alude a un mtodo losco que procede a partir del anlisis intuitivo
de los objetos como son dados a la conciencia cognoscente. Busca inferir los rasgos
esenciales de lo experimentado. Bachelard no obstante la concibe adems de este modo:
la consideracin del surgir de la imagen en una conciencia individual. En La potica
del espacio, p.10.
15
Un trabajo precedente: Cassigoli, R, La morada y lo femenino en el pensa-
64
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
domiciliaria en la gestacin del ser. Mi investigacin recalca los vnculos
fenomnicos y experienciales entre la morada y la memoria en el trabajo
de duelo potico (o justicia potica), en relacin con la prdida irreparable
del lugar simblico.
16
El recorrido incluir una elucidacin de la fenomenologa del ha-
bitar bachelardiano como destinacin a la dialctica de la intimidad y la
mundanidad del afuera. Una problematizacin de la originariedad y
su relacin con la potica, entendida sta como crtica a toda tradicin
cultural, es decir, crtica a la hipostacin
17
de la reflexin tica y esttica
sobre el ser. Un desvo explorar una habitabilidad exiliada, para des-
cubrir la potica como reflexin de la prdida, y resistencia de la lengua
contra una tradicin cultural encubridora del Mal.
18
Desea vislumbrar
este trabajo una potica del refugio existencial para la reconstruccin
precaria del ser indomiciliado. La fenomenologa del habitar bache-
lardiano no ha de confundirse con la necesidad habitacional, ni lo
potico con ocuparse de lo esttico.
19
Morada ntima e imaginacin potica
Para Teresa de vila el hablar interior se llama alma.
20
Es un hablar
que ignora aquello de lo que es eco; un gemido o un murmullo al que
miento de Emmanuel Levinas en Rossana Cassigoli (coord.), Pensar lo femenino. Un
itinerario losco hacia la alteridad.
16
Aunque el estatuto jurdico del exilio expire histricamente, la condicin exis-
tencial y el desequilibrio emocional que le es propio perviven. Su conguracin creativa,
(el trabajo del arte y ocio cumple ambas funciones, creativa y teraputica) nos con-
ducira a la praxis poltica.
17
El acontecimiento de la hipstasis es el presente. Quiere decir que el existir
le pertenece al presente; y precisamente en virtud de ese dominio celoso y exclusivo
sobre el existir, el existente est solo. Ver Levinas, El tiempo y el otro, p. 88.
18
Se trata del Mal histrico, no del Mal metafsico. Encarna una obra hu-
mana; algo que debe poder expresarse no puede serlo en los idiomas admitidos Jean-
Francois Lyotard, La Diferencia, p. 124. Alude a una frase imposible.
19
Expresin tomada del texto de Martn Heidegger, Poticamente habita el
hombre, p.13.
20
de Certeau, La fbula mstica, p. 223.
65
POTICA, MORADA Y EXILIO
le falta su espacio. Esta alma, espritu, o el que habla, est en busca
de un lugar, a la manera de los fantasmas, cuya inquietud es la espera de
una morada. Una ficcin del alma que produce una morada que no es
la suya, el lugar ficticio que permite un hablar que no tiene un lugar
propio donde se haga or. Es la ficcin del castillo interior como la isla
Utopa de Moro. Hay muchas clases de dulzuras en el castillo teresia-
no: gustos que provienen de la boca, deleites, alegras sensibles, regalos
emotivos. El cuerpo se convierte en rgano de estos favores y gracias
espirituales, es acariciado por esos toques. Y todo esto es para vosotras,
dice Teresa a sus hermanas del convento, considerando el mucho ence-
rramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenis, me parece que
os ser de consuelo deleitaros en este castillo interior; pues sin licencia
de las superioras podris entraros y pasearos por l a cualquier hora.
Siempre se puede entrar al jardn del amor.
21
La imaginacin encarna
en emancipacin existencial.
La comprobacin es la muerte de las imgenes: El hombre es
mudo, es la imagen la que habla.
22
Los hechos que germinan en el
claroscuro de la casa bachelardiana son en apariencia intrascendentes,
tambin en el sentido de insignificantes. Concierne al terreno de lo
culturalmente inadvertido; al lugar que el discurso otorga al mundo de
las insignificancias removidas tras la diaria existencia humilde. Cuan-
do Bachelard clarifica que la casa se transpone en valores humanos
23
,
ve en ellos el tao que hace resplandecer al ser. Rescata lo banal que ha
tomado la forma de experiencias soterradas y esencialmente remotas.
Cuando se les agita se revela que estn vivas; operan al amparo de la
conciencia desadvertida y echan races hasta el fondo de ella.
24
Es preciso llevar el ensueo a fondo para conmoverse ante el gran
museo de las cosas insignificantes.
25
La arqueologa de la conciencia,
los sueos de la vigilia y la imaginacin emancipadora, le muestran a
Bachelard que tales hechos son reveladores para la vida y pueden con-
21
de Certeau, Ibid., p. 228.
22
Bachelard, Ibid., p. 139.
23
Bachelard, Ibid., p. 78.
24
Giannini, La Reexin cotidiana, p. 43.
25
Bachelard, Ibid., p. 145.
66
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
ducirnos no slo a la ensoacin potica, sino a la experiencia comn
que buscamos. La potica de la casa nos orienta hacia lo que Giannini
describi como modos de disponibilidad de S y de reflexin
26
que
abordar en un apartado ulterior. Lo insignificante nos revela extraos
refinamientos; se requiere cultivarlo: En la naturaleza se est raramen-
te en pas conocido; hay a cada paso con qu humillar y mortificar a los
espritus soberbios.
27
No es trivial el acierto de estas lneas:
En medio de la atrocidad e indiferencia de la historia, un puado de
hombres y mujeres ha estado creativamente posedo por el irresistible
esplendor de lo intil. En ellos reside la eminente dignidad, la magni-
cencia de nuestra brutal especie.
28
Los efmeros fragmentos de memoria insertos en prcticas, pu-
lulantes bajo la forma de dioses lares
29
o espritus silenciosos del lugar,
constituyen datos materiales que imprimen en la vida social marcas
engaosamente insignificantes que no obstante resultan determinantes;
infiltran seales heterogneas en la gramtica del sentido impuesto.
30
A una investigacin sobre las imgenes de la intimidad corres-
ponde el problema de la potica de la casa. Referencia forzosa para
26
Giannini, Ibid., p. 20.
27
Bachelard, Ibid., p. 153.
28
Steiner, George, Errata, p.144.
29
De lar en latn, casa, hogar, En el mundo tradicional los objetos materializan
la presencia de dioses lares antropomrcos, divinidades de la vida privada que no exis-
tan adscritos a personas o familias, sino a lugares, encrucijadas, murallas de ciudades
y casas. Vesta es un ejemplo, antigua divinidad romana del hogar que corresponde a la
Hestia griega. En todas las culturas los espritus rondan los umbrales de la casa. Penates,
lares y genios son profundamente latinos, tan incrustados en la vida del hogar, que en
el sigo IV d. C. Teodosio emiti un edicto que debi proscribir su culto clandestino. El
sentimiento de estar ligado (religin: religare) a los dioses domsticos tranquilizaba el
alma romana, cada breve acto de la vida diaria era una ocasin para acordarse de ellos
y probar la reciprocidad del vnculo, sentir a Dios en los detalles. Ver Pascal Dibie,
Etnologa de la alcoba y Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento.
30
de Certeau, La toma de la palabra, p. 222.
67
POTICA, MORADA Y EXILIO
situar la morada, en la constelacin de sus herencias, es Carl Jung.
31
Fuente indispensable de la obra de Bachelard, Jung haba concebido
la casa como instrumento de anlisis para el alma. La percepcin de
un universo humano desacralizado lo condujo a un modo de interpre-
tacin de la cultura y la psique donde el trasfondo arquetpico qued
reformulado en trminos de una historia originaria. La nocin junguia-
na de inconsciente colectivo y su herencia agustiniana del concepto de
arquetipo
32
se deslizaron de un planteamiento psicolgico a un trazado
ms abierto y espiritual. Su pensamiento nutre el acervo de una an-
tropologa simblica si concedemos que la etnologa se ocupa de los
aspectos inconscientes de la vida social.
Bachelard examina las imgenes sencillas del espacio feliz.
33
Imgenes que aspiran a determinar el valor humano de los espacios de
posesin, de los lugares amados y defendidos contra las fuerzas adversas.
Aunque un aspecto clave de la concepcin bachelardiana de la imagina-
cin potica alude al presente de la imagen mientras el pasado per-
manece ausente la imagen potica procede de una ontologa directa;
34
la relacin entre una imagen potica nueva y un arquetipo dormido nos
remite a procesos antropolgicos de repercusin y resonancia.
El abordaje de la casa arquetpica rebasa la descripcin y la sub-
jetividad. Es potica. Hay que arribar a las virtudes primeras donde se
rebela una adhesin innata a la funcin naciente del habitar. Pues en
cuanto la vida se instala, se protege, se cubre, se oculta, la imaginacin
simpatiza con el ser que habita ese espacio protegido.
35
Por obra de la
imagen potica, Bachelard fortalece en nuestro interior la cepa de un
primer arquetipo que es la casa y los continentes, hibernacin de los
31
Jung se sirve de la doble imagen del stano y el desvn para analizar los mie-
dos que habitan la casa. Jung, Carl, Ensayos de psicologa analtica, citado en Bachelard,
Ibid., p. 29.
32
El concepto de arquetipo designa contenidos psquicos no sometidos a una
elaboracin consciente. Se trata de una parfrasis explicativa del eidos platnico que
alude a formas eternas trascendentes. El ojo alado del vidente las contempla como
imagines et lares. En Jung, Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo, p. 10.
33
Bachelard, La potica del espacio, p. 27.
34
Bachelard, Ibid., p. 8.
35
Bachelard, Ibid., p.168.
68
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
grmenes y del sueo de la crislida.
36
Umbral del fuego y del hogar,
antecedentes de la cavidad arquetipo que es la caverna,
37
grandes sm-
bolos de la maduracin y la intimidad.
38
Hueco fundamental, primera
concha enigmtica.
39
Nos emplaza Bachelard a saborear los frutos de su
vocacin naturalista y potica: La concha es un caldero de hechicera
donde hierve la animalidad.
40
Y en otro prrafo grcil nos revela que
las conchas son sujetos sublimes de contemplacin del espritu.
41
De la multiplicidad proliferante y desorbitada de todos los ensue-
os, Bachelard persigue a los que buscan las ms curiosas imgenes de
la casa, pero nos resguarda del lugar comn; pues llega un tiempo en
que se reprimen las imgenes ingenuas, en que se esquivan las imgenes
gastadas: Y no hay ninguna tan gastada como la concha-casa; dema-
siado vieja para que se pueda rejuvenecer.
42
A la hermosura de la forma
exacta se agreg la belleza de la esencia; con los nidos y las conchas
se multiplican las imgenes que instruyen bajo formas primordiales la
funcin de habitar. Nido, concha, dos grandiosas imgenes que redun-
dan en los ensueos.
43
36
Jung persigui el trayecto etimolgico que, en lenguas indoeuropeas, va de la
oquedad a la copa. Uno de los primeros jalones de este trayecto est constituido por
el conjunto caverna-casa. Gilbert Durand, Las estructuras antropolgicas del imaginario,
pp. 226-229.
37
Hbitat y continente; refugio y granero estrechamente ligado al sepulcro ma-
terno. Gilbert Durand, Las estructuras antropolgicas del imaginario, p. 230. La mitologa
griega est colmada de elogios a la caverna; el sentimiento religioso prospera en el silen-
cio cavernario. Hace una glaciacin y media, las familias solan construir hospedajes en
cuevas y salientes rocosos. Lo que marc su domesticacin fue la aparicin de animales
domsticos, el dulce aroma de vacas y asnos prdigos en calor.
38
Durand, Ibid., p. 230.
39
Pues es la lenta formacin y no la forma lo misterioso. Las conchas de algunos
moluscos, las casas logartmicas de los amonitas superan las construcciones ms perfec-
tas del hombre. Ver Bernard Rudofsky, Constructores prodigiosos.
40
Los dos grandes ensueos del nido y la concha sugieren una relacin de ana-
morfosis recproca. Bachelard, Ibid., p. 143.
41
Para un alfarero y para un esmaltador, qu gran objeto de meditacin es la
concha. Bachelard, Ibid., p. 156.
42
Bachelard, Ibid., p.161.
43
Bachelard, Ibid., p. 125.
69
POTICA, MORADA Y EXILIO
El nido ofrece una oportunidad de tachar el error sobre la funcin
principal de la fenomenologa filosfica cuya tarea no es descubrir los
nidos encontrados en la naturaleza. Tal fenomenologa del nido surgira
al aclarar el asombro que nos hace su presa cuando hojeamos un lbum
de nidos:
o si pudiramos encontrar de nuevo nuestro deslumbramiento cando-
roso cuando antao descubramos un nido. Este deslumbramiento no
se desgasta, el descubrimiento de un nido nos lleva otra vez a nuestra
infancia, a una infancia. A las infancias que deberamos haber tenido. La
casa del pasado se ha convertido en una gran imagen, la gran imagen de
las intimidades perdidas.
44
El valor domiciliario del nido acredita la marca de un instinto
muy seguro; es para el pjaro un albergue blando y clido, un escondrijo
de la vida alada. Contemplar un nido nos evoca el origen de una con-
fianza csmica. Los pjaros, escribe, slo conocen amores pasajeros; el
nido se construye ms tarde, despus de la locura amorosa a travs de
los campos.
45
Pjaros: Tiemblo ante la idea de hacerlo temblar. Temo
que el pjaro que incuba sepa que soy un hombre, el ser que ha perdido
la confianza de los pjaros.
46
De la imagen del nido a la imagen de la
casa y viceversa, el trnsito no puede hacerse ms que bajo el signo de
la simplicidad. Bachelard nos brinda la poesa de Michelet: La casa
es la persona misma, su forma y su esfuerzo ms inmediato; yo dira su
padecimiento.
47
Los objetos tambin moran, a la manera de dioses lares. Reflejan
una visin del mundo en la que cada ser se concibe como un recipien-
te de interioridad.
48
Sin estos objetos nuestra vida ntima no tendra
44
Bachelard, Ibid., p.134.
45
Bachelard, Ibid., p.127.
46
Bachelard, Ibid., p.129.
47
Es difcil que algn ornitlogo describa, al modo de Michelet, la construc-
cin de un nido. Adems, la pgina de Michelet nos trae un documento raro y por ello
precioso de la imaginacin material. Bachelard, Ibid., p. 135.
48
Isaas describi a las vanidosas hijas de Sin caminando absortas en sus pro-
70
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
modelos de intimidad. Cajones, cofres y armarios existen habitados:
el hombre, gran soador de cerraduras,
49
cuando el poeta cierra el
cofrecillo suscita una vida nocturna en la intimidad del mueble. El
armario y los estantes, el escritorio y sus cajones, el cofre y su doble
fondo devienen verdaderos rganos de la vida psicolgica secreta. Po-
seen los cajones un poder mgico que propaga la filosofa: el cajn es
el fundamento del espritu humano, el poeta prolonga al ebanista.
50
Saboreemos estas frases magnficas:
En un armario, slo un pobre de espritu podra poner cualquier cosa.
Poner cualquier cosa, de cualquier modo, en cualquier mueble, indica
una debilidad insigne de la funcin de habitar. En el armario vive un
centro de orden o ms bien, all el orden es un reino.
51
Una casa puede leerse como un texto. La aprehensin imaginante
dispone nuestros sentidos para la instantaneidad. Al abrir el mueble
prorrumpe un acontecimiento de blancura y se descubre una mora-
da: el armario est lleno del tumulto mudo de los recuerdos. Armoire,
regia palabra de la lengua francesa: Larmoire est plaine de linge. Il y a
mme des rayons de lune que je peux dplier.
52
El portento de la prosa lo
impulsa a cifrar: La lavanda sola pone una duracin bergsoniana
53
en
pios asuntos, con pasos menudos y pies tintineantes, llevando consigo en un pequeo
cofre a su propia alma. Entre los objetos femeninos gura lo que Isaas llam casas del
alma, expresin que despus aparecer traducida como cajas de perfumes o frascos
de aroma; amuletos que cautivaban el alma. Ver Frazer, El folklore en el Antiguo Testa-
mento, p. 388.
49
Es indudable que Rilke am las cerraduras. Pero, quin no ama cerraduras
y llaves?, Bachelard, Ibid., p. 107 y 118.
50
Bachelard, Ibid., p. 121.
51
Bachelard, Ibid., p. 112.
52
Andr Breton, Le revolver aux cheveux blancs, p. 110. Citado en Bachelard,
Ibid., p. 114.
53
En la obra de Bergson encuentra Bachelard la fuente prspera para elucidar
una losofa del concepto; el carcter polmico de la metfora del cajn en la loso-
fa bergsoniana. En Bachelard, Ibid., p.108.
71
POTICA, MORADA Y EXILIO
la jerarqua de las sbanas.
54
El cofrecillo, objeto que se abre,
55
es la
memoria de lo inmemorial: Es preciso todo el talento para hacer sentir
esa identidad de las sombras ntimas.
Reexin domiciliaria: origen y exilio
Todo rbol es pagano: se aferra a lo espacial.
Emmanuel Levinas
En el magnfico eptome de Giannini
56
que he procurado terciar, la
reflexin cotidiana alude al modo ms universal, menos privado, por
el que las cosas, el universo, la vida misma, entran en estado de pro-
blematizacin filosfica. De aqu se transita a la problematizacin de
la vida cotidiana: Cotidiano podra decir es lo que pasa todos los
das. El trmino pasar es ambiguo, porque pasa lo que repentinamente
se instala en medio de la vida, lo que irrumpe en ella como novedad
y, por otra parte, significa lo fluyente, lo que en su transitoriedad no
deja huellas, al menos visibles.
57
Tal movimiento es reflexivo porque
a travs de distintas cosas retorna infatigablemente a un mismo punto
de partida del espacio y el tiempo. Cuando este movimiento reflexivo
se torna reflexin en un sentido psquico y espiritual, el pensador se
encuentra implicado y complicado en aquello que explica, se encuentra, lo
ms humanamente posible, en el centro del drama humano.
58
Las prximas lneas nos ofrecen un indicio para interiori-
zar la asercin levinasiana del regressum ad uterum, vale decir a una
54
Bachelard, Ibid., p. 112.
55
El lsofo matemtico dir: primera diferencial del descubrimiento. Dialc-
tica de lo dentro y de lo fuera. Pero, en el instante que el cofrecillo se abre, se acaba la
dialctica. Jean-Pierre Richard, en Le vertige de Baudelaire, ofrece una frmula densa:
Nunca llegamos al fondo del cofrecillo. Citado en Bachelard, Ibid., pp. 119-120.
56
Giannini, Humberto, La reexin cotidiana: hacia una arqueologa de la expe-
riencia.
57
Giannini, Ibid., p. 21.
58
Giannini, Ibid., p. 11.
72
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
separatibidad
59
protegida de la dispersin de la calle, mundo de todos
y de nadie, o de la enajenacin del trabajo:
Cuando traspaso la puerta, el biombo, o la cortina que me separa del
mundo pblico; cuando me descalzo y me voy despojando de impo-
siciones y de mscaras, abandonndome a la intimidad del amor, del
sueo o del ensueo, entonces, cumplo el acto ms simple y real de un
regreso a m mismo.
60
En el domicilio el animal siente hambre y fro y emprende en-
tonces la bsqueda de alimento, de lea, de un compaero. Comienza a
internarse en el espacio externo, a abandonar su aparente separatibidad
protegida. Y aprende a intimar, a convivir con lo extrao porque tiene
que sobrevivir, asegurarse, da a da, esa mismidad que el domicilio pa-
reca ofrecerle. Tal salida a la intemperie, escribe Giannini, representa
una ruptura con la ensoacin unitaria previa a la expulsin del Paraso,
como narra el mito. Este signo de retorno seala infinitos ensueos,
porque los retornos humanos se realizan sobre el gran ritmo de la vida
humana, ritmo que franquea aos, que lucha por el sueo contra todas
las ausencias.
61
El regreso a s mismo comparece simbolizado por un recogimiento
cotidiano en un domicilio personal poblado de cosas familiares disponi-
bles: espacio, tiempo, un orden vuelto hacia los requerimientos del ser
domiciliado.
62
La identidad personal depende de que el orden de los
dominios propios no se trastorne de la noche a la maana:
El recogimiento necesario para que la naturaleza pueda ser representada
y trabajada, para que se perle slo como mundo, se realiza como casa.
El hombre est en el mundo como habiendo venido desde un domicilio
privado, desde lo en s al que puede retirarse en todo momento []
concretamente, la morada no se sita en el mundo objetivo, sino que el
59
Expresin introducida por Erich Fromm en, El arte de amar, p. 58.
60
Giannini, La reexin cotidiana, p. 24.
61
Bachelard, Ibid., p. 133.
62
Giannini, Ibid., p. 24.
73
POTICA, MORADA Y EXILIO
mundo objetivo se sita con relacin a mi morada.
63
Cualquier objeto existe precisamente despus de haber morado.
Pero el aislamiento de la casa no se suscita mgicamente, no provoca
qumicamente el recogimiento, la subjetividad humana. Es necesario
invertir los trminos. El recogimiento, que es obra de la separacin, se
concreta como casa, como existencia en una morada y como existencia
econmica: Porque el yo existe recogindose, se refugia empricamente
en una casa.
64
Es la familiaridad labrada mediante la reflexin domiciliaria lo
que permite la reintegracin a la realidad, reencontrarla y contar con
ella cada da. Los trastornos inherentes a los cambios de lugar fsico y
simblico, constantes en nuestra historia presente, acrecientan la sensa-
cin de prdida y ruina:
Si tuviera siempre que regresar como el fugitivo a otro punto de partida
y despertar en medio de objetos extraos y seres desconocidos, termi-
nara por perder tal vez aquella certeza con la que cada maana me
levanto, seguro de ser aquel que se acost la noche anterior. El hecho
de despertar cada maana y encontrar la realidad circundante, all, tal
como la dej, y los objetos en su mismo orden y con aquella pacca sus-
tantividad resguardadora de nuestro reposo, esto, representa un hecho
conrmatorio de que la vida no es sueo.
65
Tal conmocin permanece adherida a los viajeros y desterrados
para desempear un papel penetrante y mudo: revolucin del sujeto
desarraigado.
66
Entonces las emanaciones de la memoria arrollan con
un halo fantasmal. No es imposible concebir una existencia que obligue
rehacerse cada maana, crear cada vez, reiniciar sus periplos y contor-
63
Giannini, La reexin cotidiana, p. 170.
64
Levinas, Totalidad e innito, pp. 169-173.
65
Giannini, Ibid., p. 25.
66
Levinas se reere a la liberacin de los vnculos tirnicos de la historia y su ser
siempre igual. En El tiempo y el otro, p. 20.
74
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
nos. Un musulman, el que ha visto a la Gorgona,
67
alude a otra cosa, a
una existencia radicalmente opuesta a la del vivir cotidiano y quien lo
ha experimentado es distinto de nosotros seres domiciliados. La re-
presentacin del musulmn viola no slo los preceptos de la operacin
historiogrfica sino, tambin, los de la memoria como funcin crtica y
contra-relato.
El domicilio es mucho ms que el sitio habilitado para el cobijo.
La casa es un estado del alma, evocando la feliz mxima de Bachelard.
El recogimiento que se produce concretamente como habitacin en una
morada, descifr Levinas en Totalidad e infinito, se produce en la dulzu-
ra o calor de la intimidad, No se trata de un estado del alma subjetivo,
sino de un acontecimiento en la ecumenicidad del ser: un delicioso des-
fallecimiento en el orden ontolgico.
68
Comprendi Bachelard cun
profundamente enraizados en nuestro inconsciente arquetpico se en-
cuentran los sencillos valores de albergue que suscitan la intimidad del
espacio interior. Una calidez nos reintegra a la primitividad del refugio;
al recibir tal sensacin nos estrechamos, nos acurrucamos: Agazapar
pertenece a la fenomenologa del verbo habitar. Justiciero lcido por
la dignidad literaria de los espacios ntimos: Slo habita intensamente
quien ha sabido agazaparse.
69
La morada es educadora.
70
Frente a las formas animales
71
de la
tempestad y el huracn, los valores de proteccin y de resistencia de
la casa se trasponen en valores humanos, la casa se estrecha contra su
habitante, capitaliza sus victorias contra el huracn: Aquella noche fue
67
Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, emple este trmino, que no deja de
ser desconcertante: Los sobrevivientes somos una minora anmala adems de exigua:
somos aquellos que por sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado
a fondo. Quien lo ha hecho, quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para contarlo,
o ha vuelto mudo; son ellos los musulmanes, los hundidos, los verdaderos testigos.
Ibid., p. 65.
68
Levinas, Ibid., p. 169.
69
Bachelard, La potica del espacio, p. 30.
70
Bachelard, Ibid., p. 78.
71
El escritor sabe por instinto que todas las agresiones son animales: Por muy
sutil que sea una agresin del hombre, por muy indirecta, camuada o construida, revela
orgenes inexpiados, Bachelard, Ibid., p. 76.
75
POTICA, MORADA Y EXILIO
verdaderamente mi madre. La casa no lucha, slo sabe encerrarse entre
cortinas. Recibe del invierno reservas de intimidad. Ella se transforma
en el verdadero ser de la humanidad pura;
72
en su interior amurallado
el ser se concentra y aglutina y entonces el refugio deviene fortaleza,
baluarte. Bachelard nos induce a observar que en toda la riqueza del
vocabulario, en los verbos que traduciran las dinmicas del retiro, se
encuentran imgenes del movimiento animal, de los movimientos de
repliegue inscritos en los msculos.
73
Las imgenes primeras como el
nido y la concha solicitan de nosotros una primitividad; nos retrotraen
al origen,
74
a las virtudes primeras de la vida. Retornar al origen equiva-
le a restaar una herida.
Nos comparte Giannini una reminiscencia del Quijote en El li-
bro de las convocaciones de Jos Echeverra, para ilustrar que el regreso
domiciliario entraa una posibilidad de curacin, un regreso a s, desde
la enajenacin: Don Quijote, vaco ya en su proyecto, vuelve a su casa,
vuelve a s mismo.
75
La casa obtiene de aqu una categora primordial:
sale de ella Don Quijote y a ella retorna; en su seno fragua su propsito
de vida o lo robustece tras procesar el fracaso habido. Al cabo de dos
regresos, a la casa habr de llegar a perecer; centro de gestacin, de re-
flexin y de muerte, matriz, prisin, sepultura, se constituye en foco del
relato.
76
Las casas perdidas para siempre viven en nosotros: Est toda
ella rota y repartida en mi..., narra Bachelard.
77
Frente a la casa natal
trabaja la imagen de la casa soada. Debemos estudiar cmo la dulce
materia de la intimidad vuelve a encontrar por la casa su forma, la que
tena cuando encerraba un calor primero. La casa alberga el ensueo,
72
Bachelard, Ibid., 76.
73
Bachelard, Ibid., p. 125.
74
Requerimos de antecedentes, es la autoridad de la propia voz la que viene de
atrs; un decreto intelectual y emocional crea un tiempo pasado necesario a la gram-
tica del ser. Steiner, En el castillo de Barba Azul, p. 17.
75
Echeverra, Jos, El libro de las convocaciones, p. 29.
76
Echeverra, Jos, El libro de las convocaciones, p. 19.
77
Bachelard, Ibid., p. 89.
76
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
protege al soador. Sin ella el hombre sera un ser disperso. Asegura la
sustantividad resguardadora de la dispersin del afuera.
78
La casa es todas las casas onricas. Remodela al hombre;
79
se abre,
fuera de toda realidad, al campo del onirismo. Son los sueos los que
traen las diversas moradas de nuestra vida al presente, para compene-
trarse al guardar los das antiguos. En cada alucinacin retornamos a
nuestra infancia como a lo inmemorial. La casa, envuelta en los vapores
de la inmovilidad, nos permitir evocar fulgores de ensoacin que ilu-
minan la sntesis de lo inmemorial y del recuerdo.
80
Los recuerdos se
mezclan con el ensueo, existen ellos mismos ensoados. Acarrear tal
ensoacin a la existencia conduce a una alucinacin potica creadora
de smbolos. Nuestra intimidad original es una actividad simblica, en
cuyas matrices, la casa onrica asume una extraordinaria sensibilidad.
Un soador de casas las ve por todos lados. Todo le sirve de germen
para sus ensueos de moradas. Tout calice est demeure.
81
Tal simbolis-
mo fraguado en la alucinacin potica pertenece al lugar. Los lugares
llegan esculpidos desde arriba, subraya Flix Duque, el escultor del
lugar habla desde la cima, como un intermediario entre el arriba y el
abajo. El poits o poeta-demiurgo es el verdadero hacedor de lugares.
Nos emplaza en un dilema primordial: si ciertamente, se pregunta, son
smbolos e imgenes ancestrales las que transforman el espacio en ha-
bitacin, significa que no existen los loci naturales aristotlicos. O bien,
que cualquier lugar es bueno.
82
Fe racional que refrendar un verso de
Hlderlin: No hay medida en la tierra.
83
Tomemos prestada su cita
de Unamuno: Mteme, Padre Santo, en tu pecho, / misterioso hogar:
/ Dormir, pues vengo deshecho / del duro bregar. Tierra marcada,
elegida por el cielo.
84
78
Giannini, La reexin cotidiana, p. 25.
79
Bachelard, Ibid., p. 79.
80
Bachelard, Ibid., p. 34.
81
Bachelard, Ibid., p. 87.
82
Duque, Flix, Esculpir el lugar, p. 99.
83
Hay una medida sobre la tierra? No hay Ninguna, citado en, Martn Hei-
degger Poticamente habita el hombre, en Humanitas, Tucumn, 1960. p. 19.
84
Duque, Ibid., p. 100.
77
POTICA, MORADA Y EXILIO
Los msticos introducen una nostalgia relativa en un pas extra-
o: Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo mstico [das
Mystische].
85
Si, es verdad que ese pas sigue siendo nuestro, pero esta-
mos separados. Lo que los msticos echan a andar no se puede reducir
a un inters por el pasado, ni siquiera a un viaje por nuestra memoria.
Fundan el inicio de una otra parte. Transforman al lector en habitan-
te de campias o suburbios, lejos de la atopa donde alojarnos en lo
esencial.
86
Expresan as que nuestro propio lugar es algo extrao y que
est en nosotros este deseo, irreductible, de regresar al terruo.
87
No
hay ms patria que el paisaje de la infancia, escribi la poeta Gabriela
Mistral con exactitud pedaggica. Geografa e historia; el suelo y el
habitante.
La potica del espacio se ha fraguado como reflexin domicilia-
ria en el doble movimiento de lo potico y lo filosfico, que va en su
bsqueda como va de acceso a la experiencia comn en un subsuelo
hipottico de principios sumergidos. La casa es el punto al que se re-
gresa siempre y desde cualquier horizonte. Obtiene entonces la calidad
de eje de todo el proceso, se constituye en categora fundamental de la
estructura del ser:
Ser domiciliado lo es el hombre cavernario de Platn, lo es el anaco-
reta inmensamente domiciliado el mendigo que se guarece bajo
los puentes; el nmada, con su tienda ambulante; el universitario de
provincia que vive en pensin, la asilada, en el prostbulo; el conscripto,
en el cuartel Tal condicin no es slo propia de la especie humana, la
animalidad ms humilde tambin la detenta. Ya sea desde la guarida o
desde la madriguera o el nido materno, la tela o la concha cada indi-
viduo empieza a rehacer la historia de la especie, a construir su mundo,
85
de Certeau, La Fbula mstica, p. 12.
86
de Certeau, La Fbula mstica, p. 12.
87
Wandermann, palabra alemana que se traduce como peregrino y errante. Alu-
de al errante, emigrante o caminante. El nomadismo infatigable de este hroe barro-
co nos planeta la problemtica del espacio. El viaje interior se convierte en itinerario
geogrco. Espacio indenido creado por la imposibilidad del lugar. El caminante no
puede detenerse. Ver de Certeau, La Fbula mstica, p. 24.
78
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
a levantarlo, a tejerlo, a atisbar sus horizontes y crear, dentro de ellos, los
surcos circulares de su biografa cotidiana.
88
Un espacio habitado lleva como esencia la nocin de casa. La
manta que envuelve al enfermo psiquitrico marginal es una morada.
Un tarro conservero con agua caliente bajo un puente del Mapocho.
89
Cualquier indomiciliado, por aadidura pobre, que ha de cavarse un
hueco fundamental en la vera del camino hace una casa; un errante
urbano y dopado por el crack en las inmediaciones del mercado hace su
cama en el andn. El ms srdido de los refugios, el rincn, merece un
examen. Bachelard nos incita a comprender la fenomenologa de los
rincones. Gran dignidad literaria la de los documentos psicolgicos del
rincn.
90
Un punto de partida de nuestras reflexiones es todo rincn de
una casa, todo espacio reducido donde nos place acurrucarnos, agaza-
parnos sobre nosotros mismos. Un rincn es el germen de un cuarto,
de una casa, de un refugio que nos asegura un primer valor del ser: la
inmovilidad que irradia.
91
En muchos aspectos el rincn vivido se nie-
ga a la vida, restringe la vida, la oculta.
Una inteligencia del escondite rige en la vida de aquellos seres
que experimentaron la devastacin del lugar de origen en el sentido
ms irreversible; su prdida e imposibilidad de duelo los empuj en el
mejor de los casos al recogimiento. El arrinconamiento es otra parte;
la clausura espacial y restriccin corporal sostienen un fulgor mnimo
de subsistencia, en la mgica repeticin de una angosta rutina.
Distinta experiencia la de individuos que tras larga dispora han
retornado a su hogar original; a un pasado que posee la forma de tierra
natal y comarca abandonada en la frase ejemplar de Michel de Cer-
teau. Muchos no encontraron su hogar al retornar.
92
Reintegrarse a una
88
Giannini, Ibid., p. 24.
89
Paisaje imborrable de la infancia. Gente, nios morando bajo el puente del ro
que divide Santiago. Cartones en la tierra y un fuego de ramas hacen la casa. Un tarro
de conservas que contiene una sopa de agua para calentar las manos.
90
Bachelard, La potica del espacio, p. 31.
91
Bachelard, Ibid., p. 172.
92
La poeta Hilde Domin regresa a Alemania al cabo de una vida y destino
79
POTICA, MORADA Y EXILIO
tierra no significa jams recuperar el tiempo perdido. Es indecible e
irrecuperable lo descaminado de ella, en aquella prolongada ausencia
que deviene ahora teologa del fantasma.
93
Absens
94
es la nica muerta
que no deja reposar a la ciudad, motivo del duelo inaceptado que se
ha convertido en la enfermedad de estar separado. Asedia nuestros
lugares. Y as, con que uno falte, todo falta.
95
Jean Amry, otrora Hans Maier, tras haber sufrido un proceso de
desapropiacin que comenz con sus enseres y acab con el lenguaje, la
patria, la dignidad y el derecho a la vida misma,
96
comprueba el hecho
de que no hay retorno. Todo lo habido estaba eclipsado:
Haba perdido sentido el nombre con que mis amigos me haban lla-
mado desde mi infancia, con una inexin dialectal [....] y tambin se
haban desvanecido los amigos con quienes hablaba en mi dialecto natal
[....] [se haba desvanecido], todo cuanto colmaba mi conciencia; desde
la historia de mi pas que ya no era mo, hasta las imgenes del paisaje
[....] ya no poda decir nosotros y por lo tanto deca yo slo por cos-
tumbre, pero sin el sentimiento de poseerse plenamente a s mismo.
97
En una de sus ltimas obras, la novela Lefeu o la demolicin, Jean
Amry describe el arrinconamiento de Lefeu Feuermann, pintor ju-
do alemn exiliado en Pars:
errantes, para constatar que el regreso es una doble despedida y una nueva prdida.
No hay regreso. Y, de repente, lo sabemos, escribe: Indeleble exilio /lo llevas contigo/
te deslizas en l, laberinto plegable/desierto/porttil. En Hilde Domin, poetisa del
regreso, en Hans-Georg Gadamer, Poema y Dilogo, p. 134.
93
de Certeau, La fbula mstica, p. 12.
94
En oposicin a la idea que vierte Jean Luc Nancy (El olvido de la losofa, p.
60) sobre la historia como presencia antes que signicacin. Absens alude a un
resto que est todo entero en la cosa no simbolizable que se resiste al sentido. En, de
Certeau, La fbula mstica, p. 48.
95
de Certeau, Ibid., p. 12.
96
Amry, Jean, Ms all de la culpa y la expiacin, p. 43.
97
Amry, Ibid., p. 113.
80
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
ltimo e irreductible inquilino de un edicio en demolicin, se incrust
literalmente en el interior de las paredes desvencijadas e insalubres de su
departamento. La verdad es que no poda vivir en otra parte, que simple-
mente ech races en ese lugar apestoso e incmodo que se haba con-
vertido en su nueva Heimat Ersatz
98
de una patria perdida para siempre
o quiz nunca poseda. Su negativa a abandonar ese lugar tambin es un
acto de resistencia. Se trata de defender y oponer la indudable decrepitud
de su gruta en lo alto a la rutilante decadencia de su poca.
99
Envueltos ya en la universalidad de lo sobrenatural comprende-
mos este pasaje: Desde el fondo de su rincn el soador vuelve a ver
una casa ms vieja, la casa de otro pas, haciendo as una sntesis de
la casa natal y de la casa onrica.
100
No se adjudique aqu al lugar de
origen el sello de una bandera de guerra contra ese lugar global del
Destino.
101
La prdida del lugar equivale al quebranto de la familiari-
dad y la confianza en la vida gregaria y comunal, verdadera constatacin
de que ese orden es vulnerable y puede convertirse sbitamente en un
infierno.
102
Se cumple el instante en que Bachelard anuncia una angus-
tia csmica que preludia la tempestad.
Fenomenologa del soador de casas
En medio de la diversidad descriptiva del gegrafo o el etngrafo, el
fenomenlogo se esfuerza por captar el germen de la felicidad central,
segura, inmediata. Para Bachelard, encontrar la concha inicial es la ta-
rea ineludible del fenomenlogo. Persigue aqu la comprensin filos-
fica de la imagen potica desde una fenomenologa de la imaginacin.
Tal fenomenologa estudia el fenmeno de la imagen potica, es decir
el instante en que esta imagen surge en la conciencia humana como
98
Puede traducirse como patria sustituta.
99
Citado en Enzo Traverso, La historia desgarrada, pp. 188-189.
100
Bachelard, Ibid., p. 178.
101
Duque, Esculpir el lugar, p. 98.
102
Duque, Ibid., p. 99.
81
POTICA, MORADA Y EXILIO
fruto directo del corazn, del ser captado en su actualidad. Lo que agi-
ta no obstante esta imagen es un arquetipo dormido: la poesa es un
alma inaugurando una forma
103
y la forma es la habitacin de la vida.
Un fenomenlogo busca las races de la funcin de habitar, ensueo
de primitividad. Pinturas florecen en la poesa de la casa: slo por su
luz la casa es humana, en la noche brilla, como una lucirnaga en la
hierba.
104
Slo hay una tarea que puede ser adscrita al sueo y sta es la pro-
teccin del ensueo.
105
Del ensueo potico. El sueo es plenamente
egosta y no una expresin social o un medio de hacerse entender.
106
Permanece enlazado con una memoria encubierta e instintiva, urdida
desde la infancia personal. Freud sostuvo la idea de los Tagesreste; resi-
duos o imgenes sobrantes del da que componen la materia prima o
el material psquico de los sueos. La tarea del sueo pertenece al bri-
coleur, inventor salvaje y hbil que construye un objeto, uniendo restos
que pertenecieron a otros; cambia as el sentido original de estas rema-
nencias en su cocina alqumica.
107
La interpretacin del sueo consis-
te en traerlo al mundo diurno; en reclamar
108
(metfora del propio
Freud) el sueo de su demencia del inframundo e incorporarlo como
principio del placer.
Para Bachelard el sueo no puede tener significacin, ya que en el
reino de la imaginacin no hay valor sino polivalencia. La ambigedad
de los sueos radica justo en la ambivalencia de significados, pues en
cada escena, figura o imagen, el sueo se presenta con el ropaje de la
duplicidad, dotado de la inherente oposicin de los contrarios que,
dira Jung, es la ley bsica de la imaginacin. La imaginacin funciona
formando y deformando
109
al mismo tiempo; la imagen deformada es
103
Bachelard, Ibid., p. 13.
104
Bachelard, Ibid., p. 66.
105
Ver Freud, La interpretacin de los sueos, p. 50.
106
James Hillman, El sueo y el inframundo, p. 139.
107
Hillman, Ibid., p. 197.
108
Esta tarea de reclamacin es justamente de lo que se ocupa la terapia freu-
diana. Hillman, Ibid., p. 142.
109
Bachelard ha hablado de la actividad deformativa de la imaginacin.
82
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
fundamental para la alquimia y el arte de la memoria, complejos mto-
dos de construccin del alma.
La fenomenologa del ensueo puede despejar el complejo de
memoria e imaginacin. Lo que vulgarmente llamamos imaginare, los
latinos lo llamaron memorare; las musas o virtudes de lo imaginativo son
hijas de la memoria. Bachelard puntualiz que la imaginacin es la cua-
lidad de transfigurar las representaciones brindadas por la percepcin:
una liberacin de la iconografa instantnea. Las sombras desfiguradas
de la casa, el matiz trastornado de la imagen son esenciales para la alqui-
mia. El propio arte de la memoria
110
se vale de complicados artilugios en
la construccin del alma. El carcter movedizo y tornadizo de lo imagi-
nativo guarece en cada sueo significados ambivalentes, en cada retrato
asiste la alucinacin en que lo onrico y lo imaginativo se funden.
La fenomenologa de la imaginacin no puede contentarse con
la reduccin del hombre a un ser amurallado en su soledad, lejos del
socorro humano. No puede limitarse a la reduccin que hace de las
imgenes, medios subalternos de expresin. La fenomenologa de la
imaginacin pide que se vivan directamente las imgenes, que se tomen
como acontecimientos sbitos de la vida. Cuando la imagen es nueva, el
mundo es nuevo; la imagen, obra de la imaginacin absoluta, recibe su
ser de la imaginacin.
111
Es un fenmeno del ser, uno de los fenmenos
especficos del ser parlante.
112
A los sencillos valores de albergue que se encuentran tan profun-
damente enraizados en el inconsciente, se les vuelve a encontrar ms
por una evocacin imaginativa que por una descripcin minuciosa. El
espacio lo es todo,
113
porque el tiempo no anima la memoria. La memo-
ria no registra la duracin concreta, no se pueden revivir las duraciones
110
Ver Francis Yates, El arte de la memoria.
111
Exagerando nuestra comparacin entre la metfora y la imagen, compren-
deremos que la metfora no es susceptible de un estudio fenomenolgico. No vale la
pena, no tiene valor fenomenolgico. Es una imagen fabricada, sin races profundas,
verdaderas. La potica del espacio, p. 80.
112
Bachelard, Ibid., p. 108.
113
El topoanlisis es descrito como el estudio psicolgico sistemtico de los
parajes de nuestra vida ntima.
83
POTICA, MORADA Y EXILIO
abolidas. Es en el espacio donde encontramos los bellos fsiles de du-
racin. La casa es imaginada como un ser vertical, se eleva. Nos pone
sobre la pista de una conciencia de verticalidad y centralidad, la casa
es un ser concentrado.
114
De carcter psicolgicamente concreto. La
polaridad del stano y la buhardilla es tan marcada que abre ejes distin-
tos para una fenomenologa de la imaginacin. Nos haremos sensibles
a esta doble polaridad vertical de la casa si nos hacemos sensibles a la
funcin de habitar, rplica imaginaria de la funcin de construir.
115
Los miedos que habitan la casa rondan el desvn y el stano
donde danzan las sombras sobre el negro muro; reviven en nosotros la
primitividad de los miedos antropocsmicos latentes en el incivilizado
inconsciente.
La casa, hoy, ya no tiene races, cosa inimaginable para un soador
de casas: No pensamos la casa como envoltura, sino como caja.
116
La
vida de los edificios suele ser ms corta que la de sus constructores, sin
omitir su carcter de agujeros convencionales, sin espacio en torno ni
verticalidad en s.
117
No tienen ms que altura exterior: Los ascenso-
res destruyen los herosmos de la escalera.
118
La casa ya no conoce los
dramas de universo; tal ausencia de cosmicidad, en especial de las casas
urbanas, vuelve ficticias las relaciones de la morada y el espacio: La casa
no tiembla con nosotros y por nosotros.
119
La casa del pasado se ha
convertido en una gran imagen, la imagen de las intimidades perdidas.
En nuestras casas apretadas unas contra otras tenemos menos miedo.
La casa y el universo no son slo espacios yuxtapuestos; en el reino de
la imaginacin, se animan mutuamente trabados en ensueos contra-
rios. Si la casa es un valor vivo, es preciso que integre una irrealidad. Es
necesario que todos los valores tiemblen. Un valor que no tiembla es un
114
Bachelard, Ibid., p. 48.
115
Bachelard, Ibid., p. 49.
116
Bernard Rudofsky, Constructores prodigiosos.
117
El futuro de la arquitectura verncula no parece auspicioso, las antiguas for-
mas han dejado paso a las estructuras impersonales. Aceptamos la prematura decrepitud
arquitectnica como hecho natural.
118
Bachelard, Ibid., p.58.
119
Bachelard, Ibid., p. 58.
84
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
valor muerto.
120
Instalado en todas partes pero sin encerrarse en ningn
lado, tal es la divisa del soador de moradas.
Domesticidad
Lo que guarda activamente la casa, lo que une en la casa el pasado y
el porvenir, lo que la mantiene en la seguridad de su ser, es la accin
domstica. Cmo dar a los cuidados caseros una actividad creadora?
En cuanto se introduce un fulgor de conciencia en el gesto maquinal
responde Bachelard, en cuanto se hace fenomenologa. Lustrando
un mueble viejo, se sienten nacer, bajo la dulce rutina domstica, im-
presiones nuevas. La conciencia lo rejuvenece todo, procura a todos los
actos familiares un valor de iniciacin. Aumenta la dignidad humana
de un objeto: Los objetos as mimados nacen verdaderamente de una
luz ntima: ascienden a un nivel de realidad ms elevado que los objetos
indiferentes, que los objetos definidos por la realidad geomtrica. Pro-
pagan una nueva realidad del ser. La mudez de las cosas, impedidas de
expresarse a no ser mediante el lenguaje humano, sume a la naturaleza
en una tristeza profunda y en un duelo permanente.
La integracin del ensueo en el trabajo nutre una vocacin
de felicidad. Menudas corrientes de contento confortaban sus fatigas
domsticas;
121
un barrendero meca su escoba con el movimiento ma-
jestuoso del segador.
122
Movimiento potico de la liberacin pura, de
sublimacin absoluta. La imagen vuela, flota, en la atmsfera de liber-
tad de un gran poema. Por la ventana del poeta la casa inicia con el
mundo un comercio de inmensidad.
123
Se puede ir ms lejos, ms a fondo, se puede sentir cmo un ser
humano se entrega a las cosas y se apropia de las cosas perfeccionando
su belleza. Tocamos aqu la paradoja de la inicialidad del acto habitual.
Los actos caseros devuelven a la casa no tanto su originalidad como su
120
Bachelard, Ibid., p. 91.
121
Bachelard, Ibid., p. 101.
122
Bachelard, Ibid., p. 101.
123
Bachelard, Ibid., p. 102.
85
POTICA, MORADA Y EXILIO
origen. Como si los objetos pudiesen salir rehechos de nuestras manos,
beneficios que nos promete la imaginacin. Hacerlo todo, rehacerlo
todo contestando a la amistad de las cosas. Refiere Bachelard un pasa-
je de Rilke tomado de las Cartas a una msica, en que ste escribe a Ben-
venuta ... me senta conmovido como si all sucediera algo grandioso
que se diriga al alma: un emperador lavando los pies de unos viejos o
San Buenaventura fregando la vajilla de su convento.
124
Bachelard ca-
vila sobre este texto y dice, es un complejo de sentimientos que asocia
la cortesa y la travesura, la humildad y la accin.
125
El valor del escritor vence la censura que proscribe las formas
insignificantes y autoriza a toda imagen simple como significativa de
un estado del alma; valida que todo es germen en la vida de un poeta.
Incluso reproducida en su aspecto exterior, la casa, para Bachelard, dice
intimidad potica. La flor est siempre en la almendra. Gracias a este
lema admirable, la casa queda firmada por una intimidad inolvidable.
La imagen de intimidad condensada: la flor cerrada, replegada en su
semilla.
126
Poesa y losofa
En las inconsistencias apoyarse.
Paul Celan
La poesa y los poetas no son ni toda la poesa ni todos los poetas. Ba-
chelard es un poeta cuya obra se reconoce como obra de pensamiento.
En el lugar donde la filosofa flaquea, el poema es el lugar de la lengua
que ejerce una proposicin sobre el ser. Nuestra intimidad origina, ade-
ms, una reflexin introspectiva, exacerbada en un metanivel entre los
sueos y la poesa. Tratndose la oralidad tambin de un trabajo que
124
Rilke, Cartas a una msica, p. 30. Citado en Bachelard, Ibid., p. 103.
125
Bachelard, Ibid., p. 104.
126
Bachelard, Ibid., p. 55.
86
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
contraviene el convencionalismo acadmico, cabe citar al filsofo
127
,
que dice que la poesa carga adems con ciertas funciones de la filo-
sofa, cuando sta se encuentra saturada y suturada.
128
El poema es el
territorio mismo donde la filosofa flaquea, el lugar de la lengua donde
se ejerce una proposicin sobre el ser y sobre el tiempo.
El punto central que cruza la obra filosfica de la poesa alude a la
destitucin de la categora de objeto, y de la objetividad, como forma
necesaria de la presentacin. Lo que intenta la filosofa de la poesa es
abrir un acceso al ser ah donde el ser no puede ampararse en la cate-
gora presentativa del objeto: La poesa es a partir de ese momento
esencialmente desobjetivante. Esto no significa en absoluto que el sen-
tido sea entregado al sujeto, a lo subjetivo. El vnculo objeto/sujeto es
constitutivo del saber, del conocimiento. Pero, justamente, el acceso al
ser que intenta la poesa de Bachelard no es del orden del conocimiento.
Se da el poema porque su autor como sujeto se ha ausentado.
129
Intil es fatigarnos en querer comprender lo potico, escribi de
Certeau: A la pregunta quin soy?, el goce responde.
130
Potica es
aquello que el ser no autoriza, lo que vale sin ser acreditado por lo real,
escribe. Coinciden en ella el gesto tico y el gesto esttico, pues am-
bos rechazan la autoridad del hecho, no se apoyan en l, transgreden
la convencin social que quiere que lo real sea la ley; le oponen una
nada, atpica, revolucionaria, potica.
131
En este texto de insondables
profundidades que es La fbula mstica, una pedagoga crtica enseara
127
Badiou, Alain, La edad de los poetas, p. 49.
128
La rivalidad entre el poeta y el lsofo alude al clsico dictum platnico que
expulsa a los poetas de la polis; la poltica detesta aquello que no se puede representar.
Ver Mara Zambrano, Filosofa y poesa, p. 30.
129
El sujeto es invalidado ya sea por ausentamiento o por pluralizacin. Frente
a la ley de la verdad que agujerea e inutiliza todo conocimiento, la desorientacin po-
tica supone, ante todo, la existencia de una experiencia sustrada simultneamente a la
objetividad y a la subjetividad. Badiou, Ibid.
130
El placer como el dolor, es una huella del otro, la herida que deja a su paso.
Escritura que certica con el placer la alteracin en que consiste la existencia. Coin-
ciden la agona y el deleite. De Certeau, La fbula mstica, p. 234.
131
Sin la cual para Teresa de vila, no habra sino cuerpos y una bestialidad.
Consiste en creer que hay otro, fundamento de la fe. De Certeau, Ibid., p, 234.
87
POTICA, MORADA Y EXILIO
al sujeto a nombrar, a modular este deseo de lo potico en la palabra y
traerlo de este modo a la existencia. Al apalabrar este deseo, el sujeto
crea una nueva presencia en el mundo. La accin de nombrar inventa
una tierra nueva a la manera de los relatos de viaje.
Bibliografa:
Amry, Jean (2004), Ms all de la culpa y la expiacin, Espaa, Pre-textos.
Bachelard, Gaston (2006), El aire y los sueos, Mxico, FCE. Primera
edicin en francs 1943.
(2002), La potica del espacio, Mxico, FCE. Primera edicin en
francs 1957.
(2002), La intuicin del instante, Mxico, FCE. Primera edicin
en francs 1932.
Badiou, Alain (2005), El siglo, Buenos Aires, Manantial.
(1989), La edad de los poetas, en Manifiesto por la filosofa,
Seuil, Francia.
Cassigoli, Rossana (2008), La habitacin y lo femenino en el pensa-
miento de Emmanuel Levinas, en Rossana Cassigoli (coord.),
Pensar lo femenino. Un itinerario filosfico hacia la alteridad, Barce-
lona, Anthropos.
De Certeau, Michel (1995), La toma de la palabra y otros escritos polticos,
Mxico, Universidad Iberoamericana.
(1993), La fbula mstica, Mxico, Universidad Iberoamericana.
Dibie, Pascal (1999), Etnologa de la alcoba, Baracelona, Gedisa.
Duque, Flix (2006), Esculpir el lugar, en Andrs Ortiz-Oss y Patxi
Lanceros (eds.), La interpretacin del mundo. Cuestiones para el ter-
cer milenio, Espaa, Anthropos, UAM/Metropolitana.
Durand, Gilbert (2006), Las estructuras antropolgicas del imaginario,
Mxico, FCE.
Echeverra, Jos (1986), El libro de las convocaciones, Barcelona, An-
thropos.
Frazer, J. G. (1994), El folklore en el Antiguo Testamento, Mxico, FCE.
88
GASTON BACHELARD Y LA VIDA DE LAS IMGENES
Freud (1999), La interpretacin de los sueos, tr. Luis Lpez Ballesteros,
Madrid, Alianza. Primera edicin 1924.
Fromm, Erich (2000), El arte de amar, Mxico, Paids.
Gadamer, Hans-Georg (1993), Poema y Dilogo, Barcelona, Gedisa.
Giannini, Humberto (1987), La reflexin cotidiana, hacia una arqueolo-
ga de la experiencia, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
Heidegger, Martn (1954), Poticamente habita el hombre. Confe-
rencia dictada el 6 de Octubre de 1951 en la Bhlerhhe, en
Gnter Neske Pfullingen (ed.), Vortrge und Aufstze. Traduccin
indita de Ruth Fischer de Walker. Publicada en Humanitas, Re-
vista de Filosofa y Letras. Universidad Nacional de Tucumn,
ao VIII Nm 13, 1960.
Hillman, James (1994), El sueo y el inframundo, en Kernyi, Neu-
mann, Scholem y Hillman, Arquetipos y smbolos colectivos, Barce-
lona, Anthropos.
Jung, C.G. (2004), Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo, en
W.F. Jung, Otto, H. Zimmer, P. Hadot y L Layard, Hombre y
sentido, Crculo Eranos III, Espaa, Anthropos-Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias/UNAM.
Levi, Primo (1989), Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik
Editores.
Levinas, Emmanuel (2004), El tiempo y el otro, Espaa, Paids Ibrica.
(1995), Totalidad e infinito, Salamanca, Sgueme.
Lyotard, Jean-Francois (1999), La diferencia, Espaa, Gedisa.
Rudofsky, Bernard (1989), Constructores prodigiosos. Apuntes sobre una
historia natural de la arquitectura, Editorial Concepto.
Steiner, George (2000), Errata, Espaa, Siruela.
(1992), En el castillo de Barba Azul, Barcelona, Gedisa.
Traverso, Enzo (2001), La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y
los intelectuales, Barcelona, Herder.
Yates, Francis (1995), El arte de la memoria, Pars, Gallimard.
Zambrano, Mara (2001), Filosofa y poesa, Mxico, FCE.
También podría gustarte
- Actividad 2Documento7 páginasActividad 2Miriam Martín CanoAún no hay calificaciones
- El Poder Del Carácter en El LiderazgoDocumento5 páginasEl Poder Del Carácter en El LiderazgoKaren Benites0% (1)
- Cuello de Botella PNUD PDFDocumento184 páginasCuello de Botella PNUD PDFAlejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Explorando El GéneroDocumento4 páginasExplorando El GéneroAlejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Descripcion y Analisis de La Politica Publica de Mujeres y Equidad de Genero Del Distrito Capital VF (28 Nov 17)Documento220 páginasDescripcion y Analisis de La Politica Publica de Mujeres y Equidad de Genero Del Distrito Capital VF (28 Nov 17)Alejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Caracterizacion Personas Que Realizan Actividades Sexuales PagadasDocumento309 páginasCaracterizacion Personas Que Realizan Actividades Sexuales PagadasAlejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Jaibana-Revista EmberaDocumento44 páginasJaibana-Revista EmberaAlejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Guía de Elaboración de Programa de Asignatura y Sílabo 0ctubre 2018Documento18 páginasGuía de Elaboración de Programa de Asignatura y Sílabo 0ctubre 2018PABLO GRANJAAún no hay calificaciones
- LEBOVICI, Elisabeth (1997) : " (Figuras para Una Iconografía Lesbiana) "?, Acción Paralela, N.º 3Documento8 páginasLEBOVICI, Elisabeth (1997) : " (Figuras para Una Iconografía Lesbiana) "?, Acción Paralela, N.º 3t_sentamans368Aún no hay calificaciones
- Llinares Blanquer M PilarDocumento58 páginasLlinares Blanquer M PilarEdgar EduardoAún no hay calificaciones
- Trabajo - Factores Que Dificultan El Aprendizaje Del Idioma InglesDocumento16 páginasTrabajo - Factores Que Dificultan El Aprendizaje Del Idioma InglesDennis Moroney Vargas0% (1)
- Primer Informe Practica ProfesionalDocumento16 páginasPrimer Informe Practica ProfesionalAlexandra VegaAún no hay calificaciones
- Ruta para La Semana de Planific. 2019Documento4 páginasRuta para La Semana de Planific. 2019Lizbeth Carrion TelloAún no hay calificaciones
- AnálisisDocumento3 páginasAnálisisCecilia Pantoja GarciaAún no hay calificaciones
- Ficha de CatalogaciónDocumento13 páginasFicha de CatalogaciónSharon Juliana Chaves SuarezAún no hay calificaciones
- Psicologia Del Aprendizaje - 1Documento222 páginasPsicologia Del Aprendizaje - 1Elias AguirreAún no hay calificaciones
- Programa Didáctica Especial 2017Documento13 páginasPrograma Didáctica Especial 2017wadawadawadaAún no hay calificaciones
- El Nombre de La AnálisisDocumento22 páginasEl Nombre de La AnálisisEmanuel Kalen QuiñonezAún no hay calificaciones
- PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA (PCA) Juan AndresDocumento3 páginasPROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA (PCA) Juan AndresAlonso ArredondoAún no hay calificaciones
- Planeación EstrategicaDocumento48 páginasPlaneación EstrategicaAngelica AlvaroAún no hay calificaciones
- Taller LojaDocumento68 páginasTaller LojaCar QSAún no hay calificaciones
- PoliamorDocumento9 páginasPoliamorViko BarraAún no hay calificaciones
- Farina - El Doble Movimiento de La Etica Contemporanea. La Dialectica de Lo Particular y Lo Universal - Singular (Clase Inaugural) PDFDocumento4 páginasFarina - El Doble Movimiento de La Etica Contemporanea. La Dialectica de Lo Particular y Lo Universal - Singular (Clase Inaugural) PDFLautaro JuegosAún no hay calificaciones
- Ergdownload PDFDocumento153 páginasErgdownload PDFHans MoLiAún no hay calificaciones
- Carta Don PatricioDocumento3 páginasCarta Don PatricioFranco GonzalezAún no hay calificaciones
- Imperio Azteca GugenheimDocumento5 páginasImperio Azteca GugenheimMariana Gargamela PascualAún no hay calificaciones
- Filosofía Didáctica y PedagogiaDocumento6 páginasFilosofía Didáctica y PedagogialucasAún no hay calificaciones
- Mao Tse TungDocumento68 páginasMao Tse TungVladimir B VillantoyAún no hay calificaciones
- Ficha Estudio CasosDocumento5 páginasFicha Estudio Casoscarmen1varela1b1ezAún no hay calificaciones
- Sonidos NaturalesDocumento4 páginasSonidos NaturalesAlexander Nájera LópezAún no hay calificaciones
- Anexo de Plan DocenteDocumento3 páginasAnexo de Plan DocenteAli KWAún no hay calificaciones
- Triptico Augusto Salazar BondyDocumento2 páginasTriptico Augusto Salazar BondyLuisAlexander50% (2)
- TSD - Exp.Dios - MartínVelasco 1Documento9 páginasTSD - Exp.Dios - MartínVelasco 1Melchor Ortega RosalesAún no hay calificaciones
- Funciones Del LenguajeDocumento4 páginasFunciones Del LenguajeMiguel MackliffAún no hay calificaciones
- Dante y ErasmoDocumento24 páginasDante y ErasmoYenier Sanchez PalominoAún no hay calificaciones