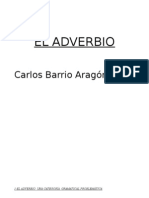Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
De Certeau LaHistoria
De Certeau LaHistoria
Cargado por
Carlos AmpueroDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
De Certeau LaHistoria
De Certeau LaHistoria
Cargado por
Carlos AmpueroCopyright:
Formatos disponibles
Slo uso con fines educativos 141
Lectura N 2
De Certeau, Michel. La historia, ciencia y ficcin, en Histo-
ria y psicoanlisis. Mxico, Universidad Iberoamericana,
1998, pp. 51-75.
Michel de Certeau (1925-1986)
Historiador, antroplogo, lingista y psicoanalista francs. Ense en
varias universidades de Francia y Amrica: fue un viajero incansable a tra-
vs del mundo 4 de las ideas. Entre sus obras ms importantes se
encuentran: La escritura de la historia, La posesin de Loundun, La invencin
de lo cotidiano, la Fbula mstica: siglos XVI-XVIII e Historia y psicoanlisis.
La historia, ciencia y ficcin
"Ficciones"
Ficcin es una palabra peligrosa, igual que su correlativa, ciencia. Por
haber tratado, en otra parte,
1
de definir su estatuto, precisar aqu sola-
mente, a manera de nota preliminar, cuatro funcionamientos posibles de la
ficcin en el discurso historiador.
1. Ficcin e historia. La historiografa occidental lucha contra la ficcin.
La guerra intestina entre la historia y las historias se remonta a muy atrs.
sta es una querella familiar que, inmediatamente, establece las posicio-
nes. Pero por su lucha contra la fabulacin genealgica, contra los mitos y
las leyendas de la memoria colectiva o contra las derivas de la circulacin
oral, la historiografa crea una distancia con relacin al decir y al creer
comunes, y se aloja precisamente en esta diferencia que la acredita como
sabia al distinguirla del discurso ordinario.
No que ella diga la verdad. Ningn historiador tuvo tal pretensin. Ms
bien, con el aparato de la crtica de documentos, el erudito saca trozos de
error a las fbulas. El terreno que l conquista sobre ellas, lo adquiere al
diagnosticar lo falso. l cava en el lenguaje recibido el lugar que da a su
disciplina, como si instalado en medio de las narrativas estratificadas y
combinadas de una sociedad (todo lo que ella se cuenta o se cont), se
1
Michel de Certeau, La escri-
tura de la historia, Mxico,
1993.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
142
dedicara a perseguir lo falso ms que a construir la verdad, o como si slo
pudiera producir la verdad reconociendo algo de error. Su trabajo sera el
de la negacin, o, para tomar de Popper un trmino ms apropiado, un tra-
bajo de la falsabilidad. Desde este punto de vista, la ficcin es, dentro de
una cultura, lo que la historiografa instituye como errneo, y de este
modo se labra un territorio propio.
2. Ficcin y realidad. En el nivel de los procedimientos de anlisis (exa-
men y comparacin de los documentos) as como en el nivel de las inter-
pretaciones (productos de la operacin), el discurso tcnico capaz de
determinar los errores que caracterizan a la ficcin se autoriza por este
mismo mecanismo a hablar en nombre de lo real. Estableciendo, segn sus
propios criterios, el acto que define los dos discursos uno cientfico y
otro de ficcin, la historiografa se acredita con una posible relacin con
lo real porque su contrario est situado bajo el signo de lo falso.
Esta determinacin recproca se vuelve a encontrar en otro lugar, aun-
que con otros medios y otras intenciones. Implica un doble desfase que
consiste, por una parte, en volver plausible lo verdadero demostrando un
error, y, al mismo tiempo, en hacer creer lo real denunciando lo falso. Supo-
ne por lo tanto que lo que no es falso debe ser real. As, antiguamente,
argumentando en contra de los falsos dioses se haca creer en la existen-
cia de uno verdadero. El procedimiento se repite an en la historiografa
contempornea. El mecanismo es simple: al probar los errores, el discurso
hace pasar por real lo que se les opone. Aunque lgicamente ilegtimo, el
procedimiento marcha y hace marchar. Desde entonces, la ficcin es
deportada hacia lo irreal, mientras que al discurso tcnicamente armado
para designar el error se le atribuye el privilegio suplementario de repre-
sentar lo real. Los debates entre literatura e historia permitiran fcilmen-
te ilustrar esta divisin.
3. Ficcin y ciencia. Por un retorno bastante lgico, la ficcin se vuelve a
encontrar de nuevo en el campo de la ciencia. Al discurso (que hacen los
metafsicos y los telogos) que descifra el orden de los seres y los capri-
chos de su creador, una lenta revolucin instauradora de modernidad lo
sustituyeron por medio de las escrituras capaces de instaurar coherencias
a partir de las cuales se produca un orden, un progreso, una historia. Aisla-
das de su funcin epifnica de representar las cosas, estas lenguas forma-
Slo uso con fines educativos 143
les dan lugar, en sus aplicaciones, a unos escenarios en los que la pertinen-
cia no est ms en lo que expresan, sino en lo que hacen posible. Es una
nueva especie de ficcin. Artefacto cientfico, no se juzga por lo real que se
supone le falta, sino por lo que permite hacer y transformar. Es ficcin no
lo que fotografa el alunizaje, sino lo que lo planea y organiza.
La historiografa tambin utiliza las ficciones de este tipo cuando
construye los sistemas de correlaciones entre unidades definidas como
distintas y estables; cuando, en el espacio del pasado, hace funcionar
hiptesis y reglas cientficas actuales y, de esta manera, produce mode-
los diferentes de sociedad; o cuando, ms explcitamente, como en el
caso de la econometra histrica, analiza las consecuencias de hiptesis
contrafactuales (por ejemplo: qu habra sucedido a la esclavitud, en los
Estados Unidos, si la guerra de Secesin no hubiera tenido lugar?).
2
Sin
embargo, el historiador no es menos suspicaz al referirse a esta ficcin
que lleg a ser ciencia. La acusa de destruir la historiografa: los debates
sobre la econometra lo han mostrado muy bien. Esta resistencia puede
an hacer un llamado al aparato que, apoyndose sobre los hechos,
demuestra los errores. Pero, ms an, se funda en la relacin que el dis-
curso historiador ha supuesto mantener con lo real. En la ficcin, precisa-
mente, el historiador combate una falta de referencialidad, una lesin del
discurso realista, una ruptura del matrimonio que supone entre las pala-
bras y las cosas.
4. La ficcin y lo propio. Finalmente la ficcin es acusada de no ser un
discurso unvoco, dicho de otra manera, de carecer de limpieza cientfica.
En efecto, ella funciona sobre una estratificacin de sentidos, cuenta una
cosa para decir otra, se escribe en un lenguaje del cual hace salir, indefini-
damente, efectos de sentido que no pueden ser ni circunscritos ni contro-
lados. A diferencia de lo que pasa en un lenguaje artificial, en principio un-
voco, ella no tiene un lugar propio. Es metafrica. Se mueve, inaprehensi-
ble, en el campo de lo otro. El saber no encuentra ah un lugar seguro, y su
esfuerzo consiste en analizarla con la finalidad de reducirla o traducirla en
elementos estables y combinables. Desde este punto de vista, la ficcin
transgrede una regla de cientificidad. Es la bruja a la que el saber dedica
todos sus esfuerzos para fijarla y clasificarla, exorcizndola en sus laborato-
rios. No est ms marcada aqu por el signo de lo falso, de lo irreal o del
2
Ralph Andreano (Ed.), La
nouvelle histoire conomique,
Paris, 1977.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
144
artefacto. Designa una deriva semntica. Es la sirena de la cual el historia-
dor debe defenderse, como un Ulises atado a su mstil.
En realidad, a pesar de lo equvoco de sus estatutos sucesivos o simul-
tneos, la ficcin, bajo sus modalidades mticas, literarias, cientficas o
metafricas, es un discurso que informa lo real, pero no pretende ni
representarlo ni acreditarse en l. Por eso, ella se opone fundamentalmen-
te a una historiografa que se funda siempre en la ambicin de decir lo real
y por lo tanto en la imposibilidad de hacer su duelo de lo real. Esta
ambicin se asemeja a la presencia y la fuerza de un origen. Viene de muy
lejos, como una escena primitiva cuya opaca permanencia an determina-
ra a la disciplina. En todo caso, sigue siendo esencial. Por lo tanto, este ser
el centro oscuro de algunas consideraciones que yo quisiera introducir
sobre el juego de la ciencia y de la ficcin, abordando solamente tres cues-
tiones: 1. lo real producido por la historiografa es tambin lo legendario
de la institucin historiadora; 2. El aparato cientfico, por ejemplo la infor-
mtica, tiene tambin aspectos de ficcin en el trabajo de historiar; 3. al
enfocar la relacin del discurso con lo que lo produce, es decir, primero
con una institucin profesional y despus con una metodologa cientfica,
podemos considerar a la historiografa como una mezcla de ciencia y de
ficcin, o como un lugar en donde se reintroduce el tiempo.
Lo legendario de la institucin
De una manera general, todo relato que cuenta lo que pasa (o lo que
pas) instituye lo real, en la medida en la cual se da como la representa-
cin de una realidad (pasada). El relato extrae su autoridad de hacerse pasar
por el testigo de lo que es, o de lo que fue. l seduce, y se impone, a nombre
de los acontecimientos de los que se pretende el intrprete, por ejemplo las
ltimas horas de Nixon en la Casa Blanca o la economa capitalista de las
haciendas mexicanas. En efecto, toda autoridad se funda sobre lo real que
ella ha supuesto declarar. Es siempre en nombre de una realidad como se
hace marchar a los creyentes y se les produce. La historiografa adquiere
este poder en tanto que presenta e interpreta hechos. Qu es lo que el lec-
tor podra oponer al discurso que le dice lo que es (o lo que fue)? Le es nece-
sario consentir a la ley que se enuncia en trminos de acontecimientos.
Slo uso con fines educativos 145
Sin embargo lo real representado no corresponde con lo real que
determina su produccin. Oculta, detrs de la figuracin de un pasado, el
presente que lo organiza. Expresado sin miramientos, el problema es el
siguiente: la puesta en escena de una realidad (pasada) construida, es
decir, el discurso historiogrfico mismo, oculta el aparato social y tcnico
que lo produce, es decir, la institucin profesional. La operacin en cues-
tin parece bastante astuta: el discurso se vuelve creble en nombre de la
realidad que ha supuesto representar, pero esta apariencia autorizada
sirve precisamente para camuflar la prctica que lo determina realmente.
La representacin disfraza la praxis que lo organiza.
1. El discurso y/de la institucin. La historiografa culta no escapa a las
coacciones de las estructuras socioeconmicas que determinan las repre-
sentaciones de una sociedad. Ciertamente, un medio especializado, al ais-
larse, ha tratado de sustraer la produccin de esta historiografa a la politi-
zacin y a la comercializacin de los relatos que nos cuentan nuestra
actualidad. Esta retirada, que tiene tanto forma de funcionario (un cuerpo
de Estado), como de corporacin (una profesin), permiti la circunscrip-
cin de objetos ms antiguos (un pasado), la separacin de un material
muy escaso (unos archivos) y la definicin de operaciones controlables
por la profesin (unas tcnicas). Mas todo acontece como si los procedi-
mientos generales de la fabricacin de nuestras historias comunes o de
nuestras leyendas cotidianas no estuvieran eliminadas de estos laborato-
rios, sino ms bien examinadas, criticadas y verificadas por los historiado-
res en sus terrenos de experimentacin. Antes de analizar la tcnica propia
de las investigaciones cultas, es necesario por lo tanto reconocer lo que
ellas tienen en comn con la produccin general de nuestras historias rea-
lizadas por los medios de comunicacin masiva. Y es la misma institucin
historiadora la que, sosteniendo estas investigaciones, las rene a las prc-
ticas comunes de las que pretende distinguirse.
La erudicin slo es ocasionalmente una obra individual. Es una
empresa colectiva. Para Popper, la comunidad cientfica correga los efec-
tos de la subjetividad de los investigadores. Pero esta comunidad es tam-
bin una fbrica, distribuida en cadenas, sometida a las exigencias presu-
puestales, atada en consecuencia a las polticas y a las limitaciones cre-
cientes de un instrumental sofisticado (infraestructuras archivsticas, com-
Epistemologa de las Ciencias Sociales
146
putadoras, modalidades de edicin, etctera); determinada por un recluta-
miento social bastante restringido y homogneo; orientada por esquemas
o postulados socioculturales que imponen este reclutamiento, el estado
de las investigaciones, los intereses del patrn, las corrientes de moda,
etctera. Adems, est interiormente organizada por la divisin del traba-
jo: tiene sus patrones, su aristocracia, sus jefes de investigacin (frecuen-
temente proletarios de las investigaciones patronales), sus tcnicos, sus
trabajadores a destajo mal pagados, sus repartidores. Y dejo de lado los
aspectos psicosociolgicos de esta empresa; por ejemplo, la retrica de la
respetabilidad universitaria que Jeanine Czubaroff ha analizado.
3
Ahora bien, los libros, productos de esta fbrica, no dicen nada de su
fabricacin, o casi nada. Ocultan su relacin con este aparato jerarquizado
y socioeconmico. Es que la tesis, por ejemplo, explicita su relacin con el
patrn del cual depende su promocin, o con los imperativos financieros
que el patrn debe obedecer, o con las presiones que ejerce el medio pro-
fesional sobre los temas elegidos y los mtodos empleados? Intil insistir.
Pero es necesario insistir sobre el hecho de que estas determinaciones no
conciernen ni a imperativos propiamente cientficos ni a ideologas indivi-
duales, sino al peso de una realidad histrica actual sobre unos discursos
que no hablan casi nada de ella pretendiendo representar lo real.
Ciertamente, esta representacin historiadora tiene su funcin, nece-
saria, en una sociedad o grupo. Repara incesantemente los desgarrones
entre pasado y presente. Asegura un sentido que supera las violencias y
las divisiones del tiempo. Crea un teatro de referencias y de valores comu-
nes que garantizan al grupo una unidad y una comunicabilidad simblica.
En suma, como deca Michelet, es el trabajo de los vivos para calmar a los
muertos y reunir todas las clases de rupturas en una ilusoria presencia
que es la representacin misma. Es un discurso de la conjuncin, que lucha
contra las disyunciones producidas por la competencia, el trabajo, el tiem-
po y la muerte. Pero esta tarea social necesita precisamente ocultar lo que
particulariza a la representacin. Evita el retorno de la divisin presente
sobre la escena simbolizante. El texto sustituye por lo tanto la elucidacin
de la operacin institucional que lo fabrica por la representacin de un
pasado. Da una apariencia de realidad (pasada) en lugar de la praxis (pre-
sente) que lo produce: uno es puesto en el lugar del otro.
3
Jeanine Czubaroff,lntellec-
tual Respectability: a Rhetori-
cal Problem, in Quarterly Jour-
nal of Speech, tomo LIX, 1973,
pp. 155-164.
Slo uso con fines educativos 147
2. Del producto culto a los medios de comunicacin masiva: la historiografa
general. Desde este ngulo el discurso culto no se distingue ms de la
narrativa prolija y fundamental que es nuestra historiografa cotidiana. Par-
ticipa en el sistema que organiza la comunicacin social en historias y
hace habitable el presente. El libro o artculo profesional, por un lado y del
otro, las noticias impresas o televisadas slo se diferencian en el interior
del mismo campo historiogrfico, constituido por incontables relatos que
cuentan e interpretan los acontecimientos. El historiador especializado
lucha ferozmente, como es obvio, por rechazar esta solidaridad que lo
compromete. Vana negacin. La parte culta de esta historiografa confor-
ma solamente una especie particular del gnero, que no es ms tcnica
que las especies vecinas, sino que exclusivamente se hace con tcnicas
distintas. Tambin sta depende de un gnero que prolifera: los relatos
que explican lo-que-sucede.
Sin detenerse, de la maana a la noche, la historia permanentemente se
cuenta. Privilegia lo anormal (el acontecimiento es primeramente un acci-
dente, una desgracia, una crisis), porque se torna urgente volver a coser de
inmediato estos desgarrones con un lenguaje de sentido. Pero recproca-
mente, las desgracias son generadoras de relatos, autorizan su inagotable
produccin. Todava hace poco tiempo lo real tena la figura de un Secreto
divino que autorizaba la interminable narratividad de su revelacin. Hoy lo
real contina posibilitando indefinidamente el relato, pero tiene la forma
de acontecimiento, lejano o extrao, que sirve de postulado necesario a la
produccin de nuestros discursos de revelaciones. Este dios fragmentado no
cesa de hacer hablar. Cacarea. En todas partes las noticias, las informaciones,
las estadsticas, los sondeos, los documentos, compensan a travs de la con-
juncin narrativa la creciente disyuncin creada por la divisin del trabajo,
por la atomizacin social y por la especializacin profesional. Estos discursos
transmiten a todos los atomizados un referente comn. Instituyen en el
nombre de lo real, el lenguaje simbolizador que hace creer en la comunica-
cin y que forma la telaraa de nuestrahistoria.
De esta historiografa general, yo destacar solamente tres aspectos
propios de la totalidad del gnero, aunque sean ms visibles en la especie
de los medios de comunicacin masiva y mejor controlados (o modaliza-
dos de manera diferente) en la especie cientfica.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
148
a) La representacin de las realidades histricas es el recurso para
camuflar las condiciones reales de su produccin. El documental no
muestra que es, antes que nada, el resultado de una institucin socioeco-
nmica selectiva y de un aparato tcnico codificador, el peridico o la tele-
visin. Todo sucede como si, a travs de Dan Rather, Afganistn se mostra-
ra. En realidad, nos es contado en un relato que es el producto de un
medio, de un poder, de contratos entre la empresa y sus clientes, de la lgi-
ca de una tcnica. La claridad de la informacin oculta las leyes del com-
plejo trabajo que la construye. Es una ilusin ptica que, a diferencia de la
ilusin ptica de antes, no transmite ms ni la visibilidad de su estatuto de
teatro ni el cdigo de su fabricacin. La elucidacin profesional del pasa-
do hace lo mismo.
b) El relato que habla a nombre de lo real es un mandato. Significa
cmo se da una orden. A este respecto, la actualidad (esto real cotidiano)
desempea la misma funcin que antiguamente la divinidad: los sacerdo-
tes, los testigos o los ministros de la actualidad la hacen hablar para orde-
nar en su nombre. Es cierto, hacer hablar lo real, no es ms revelar los
secretos de la voluntad de un Creador. En adelante, las cifras y los datos
ocupan el lugar de esos secretos revelados. Sin embargo, la estructura per-
manece igual: consiste en dictar interminablemente, a nombre de lo real,
lo que hay que decir, lo que hay que creer y lo que hay que hacer. Y qu
oponer a los hechos? La ley que se narra en los datos y en las cifras (es decir
en trminos fabricados por tcnicos pero presentados como la manifesta-
cin de la autoridad ltima, lo Real) constituye nuestra ortodoxia, un
inmenso discurso del orden. Se sabe que es lo mismo para la literatura his-
toriogrfica. Muchos anlisis lo muestran actualmente: ella siempre ha sido
un discurso pedaggico y normativo, nacionalista o militante. Pero al enun-
ciar lo que hay que pensar y lo que hay que hacer, este discurso dogmtico
no tiene necesidad de justificarse, ya que habla a nombre de lo real.
c) Adems, este relato es eficaz. Pretendiendo contar lo real, lo fabrica.
Es performativo. Vuelve creble lo que dice, y hace actuar en consecuencia.
Produciendo creyentes, produce practicantes. La informacin declara: EI
anarquismo est en tus calles, el crimen est en tu puerta! El pblico ense-
guida se arma y se protege. La informacin aade: Los criminales son los
extranjeros, se tienen indicios. El pblico busca culpables, denuncia a las
Slo uso con fines educativos 149
gentes y va a votar porque las maten y las exilien. La narracin historiadora
devala o privilegia las prcticas, exagera conflictos, inflama nacionalismos
o desencadena comportamientos. Hace lo que dice. Jean-Pierre Faye lo
analiz en sus Lenguajes totalitarios
4
a propsito del nazismo. Nosotros
conocemos bien otros casos de estos relatos fabricados en serie y que
hacen la historia. Las voces encantadoras de la narracin transforman, des-
plazan y regulan el espacio social. Ejercen un poder inmenso, pero un
poder que escapa al control ya que se presenta como la verdadera repre-
sentacin de lo que sucede o de lo que sucedi. La historia profesional, por
los temas que selecciona, por las problemticas que privilegia, por los
documentos y los modelos que utiliza, opera de una manera anloga. Bajo
el nombre de la ciencia, tambin arma y moviliza clientelas. Por ello, fre-
cuentemente ms lcidos que los mismos historiadores, los poderes polti-
cos o econmicos estn siempre esforzndose por tenerla de su lado, por
halagarla, por pagarla, por orientarla, por controlarla o por domesticarla.
Cientificidad e historia: la informtica
Para combinar una representacin de lo real y un poder, el discurso se
pega a la institucin que le procura a la vez una legitimidad con respecto
al pblico y una dependencia con relacin al juego de las fuerzas sociales.
La empresa garantiza el papel o la imagen como discursos de lo real para
los lectores o espectadores, al mismo tiempo que, por su funcionamiento
interno, articula la produccin sobre el conjunto de las prcticas sociales.
Pero hay un intercambio de lugares entre estos dos aspectos. Las repre-
sentaciones slo son autorizadas a hablar en nombre de lo real en la medi-
da en que hacen olvidar las condiciones de su fabricacin. Ahora bien, la
institucin es, nuevamente, la que realiza la aleacin de estos contrarios.
De estas luchas, reglas y procedimientos sociales comunes, impone las
coerciones a la actividad productora y autoriza que sean ocultadas por
medio del discurso producido. Aseguradas por el medio profesional, estas
prcticas pueden a partir de ese momento ser ocultadas por la representa-
cin. Pero la situacin es tan paradjica? El elemento excluido del discur-
so es justamente el que lleva a cabo la cohesin prctica del grupo (culto).
Esta prctica no es, evidentemente, reductible a lo que la hace ser cla-
4
Jean-Pierre Faye, Los lengua-
jes totalitarios, Madrid, 1974.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
150
sificada en el gnero de la historiografa general. En tanto que cientfica,
tiene rasgos especficos. De esos rasgos tomar como ejemplo el funciona-
miento de la informtica en el campo del trabajo historiogrfico especiali-
zado, o profesional. Con la informtica, se abri la posibilidad de lo cuanti-
tativo, el estudio serial de las relaciones variables entre unidades estables,
sobre una larga duracin. Para el historiador esto es la Isla de la Fortuna.
Por fin va a poder arrancar a la historiografa de sus relaciones comprome-
tedoras con la retrica, con todas las aplicaciones metonmicas o metafri-
cas del detalle supuestamente significativo de un conjunto, con todas las
astucias oratorias de la persuasin. Va a poder liberarla de su dependencia,
con respecto de la cultura en que vive, cuyos prejuicios delimitan de ante-
mano los postulados, las unidades y las interpretaciones. Gracias a la infor-
mtica se vuelve capaz de dominar el nmero, de construir regularidades y
determinar periodicidades segn las curvas de correlaciones tres pun-
tos neurlgicos en la estrategia de su trabajo. En consecuencia, una
embriaguez estadstica se apoder de la historiografa. Los libros se llenan
de cifras, validando una objetividad.
Ay!, se ha necesitado desencantar estas esperanzas, incluso sin llegar
a hablar, como Jack Douglas o Herbert Simons lo hicieron ltimamente, de
retrica de las cifras.
5
La ambicin de matematizar la historiografa tiene
por contrapartida una historizacin de esta matemtica particular que es
la estadstica. En este anlisis matematizante de la sociedad, por lo tanto,
es necesario subrayar: 1. aquello que concierne a sus condiciones de posi-
bilidad histricas; 2. las reducciones tcnicas que impone, y en consecuen-
cia la relacin entre lo que ella trata y lo que deja fuera; 3. finalmente, su
funcionamiento efectivo en el campo historiogrfico, es decir, el modo de
su recuperacin o de su asimilacin por la disciplina que ella pretende
transformar. Esto ser otra manera de asistir a los regresos de la ficcin en
una prctica cientfica.
1. Aparentemente, no hay nada ms extrao a las vicisitudes de la his-
toria que esta cientificidad matematizante. En su prctica teorizante, la
matemtica se define por la capacidad que tiene su discurso de determi-
nar las reglas de su produccin, de ser consistente (es decir sin contradic-
cin entre sus enunciados), exacta (es decir sin equvocos), y obligatoria
(prohibe por su forma todo rechazo de su contenido). Por ello, su escritura
5
Jack D. Douglas The Rheto-
ric of Science and the Origins
of Statistical Social Thought,
in Edward A. Tiryakian (Ed),
The Phenomenon of Sociology,
New York, 1969, pp. 44-57; Her-
bert W. Simons,Are Scientists
Rhetors in Disguise? An
Analysis of Discursive Proces-
ses within Scientific Commu-
nities, in Eugene E. White (Ed.),
Rhetoric in Transition, Pennsyl-
vania, 1972, pp. 115-130.
Slo uso con fines educativos 151
dispone de una autonoma que hace de la eleganciael principio interno de
su desarrollo. De hecho, su aplicacin al anlisis de la sociedad depende de
circunstancias de tiempo y de lugar. Aun cuando, en el siglo XVII, John Craig,
con sus rules of historical evidence, ya pretende calcular las probabilidades
del testimonio en su Theologiae... mathematica,
6
es en el siglo XVIII cuando
Condorcet funda una matemtica socialy emprende un clculo de las pro-
babilidades que rigen, piensa l, los motivos de creer y, por lo tanto, las
elecciones practicadas por los individuos reunidos en sociedad.
7
Solamente
hasta entonces toma forma la idea de una sociedad matematizable, princi-
pio y postulado de todos los anlisis que, desde entonces, tratan matemti-
camente la realidad social.
Esta idea no era evidente, aunque el proyecto de una sociedad regi-
da por la razn se remonte a La repblica de Platn. Para que la lengua de
los clculos, como deca Condillac, determinara el discurso de una ciencia
social, primero se necesit que una sociedad se concibiese como una tota-
lidad compuesta de unidades individuales y que fueran combinables sus
voluntades: este individualismo naci con la modernidad,
8
es el presu-
puesto de un tratamiento matemtico de las relaciones posibles entre
estas unidades, de la misma manera como, en la misma poca, es el presu-
puesto de la concepcin de una sociedad democrtica. Adems, tres con-
diciones circunstanciales relacionan esta idea con una coyuntura histrica:
un progreso tcnico de las matemticas (el clculo de las probabilidades,
etctera), indisociable por otra parte de la aproximacin cuantitativa a la
naturaleza y de la deduccin de las leyes universales, caractersticas de la
cientificidad del siglo XVIII;
9
la organizacin sociopoltica de una adminis-
tracin que uniforma el territorio, centraliza la informacin y proporciona
el modelo de una gestin general de los ciudadanos; y finalmente la cons-
titucin de una lite burguesa ideolgicamente persuadida de que su pro-
pio poder y la riqueza de la nacin estaran aseguradas por una racionali-
zacin de la sociedad.
Esta triple determinacin histrica, una tcnica, otra sociopoltica, y la
tercera ideolgica y social, fue y permanece como la condicin de
posibilidad de las operaciones estadsticas. An hoy, un progreso cientfi-
co, un aparato estatal o internacional y un medio tecnocrtico sostienen la
empresa informtica. Dicho de otro modo, la matematizacin de la socie-
6
John Craig, Theologiae chris-
tianae principia mathematico,
Londres, 1699. Cf. el texto lati-
no y una traduccin de las
rules of historical evidence
en History and Theory, Bei-
heft, N 4, 1964.
7
Condorcet, Mathmatique et
socit, Paris, 1974. La cues-
tin tratada por Condorcet en
1785 ya haba sido abordada
por Jean-Charles de Borda,
Mmoire sur les lections au
scrutin, 1781. Reimpreso por
Kenneth J. Arrow, Social Choice
and Individual Values, New
York, 1963.
8
C. B. Macpherson, The Politi-
cal Theory of Possessive Indivi-
dualism, Oxford, 1962.
9
Morris Kline, Mathematics in
Western Culture, Oxford, 1972,
pp. 190-286.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
152
dad no escapa a la historia. Al contrario, depende de descubrimientos
cientficos, de estructuras institucionales y de formaciones sociales cuyas
implicaciones histricas se desarrollan a travs de todo el campo de una
metodologa ahistrica.
2. Adems, el rigor matemtico se paga con una estricta restriccin del
dominio en donde puede ejercerse. Ya Condorcet proceda a una triple
reduccin. En su matemtica social, supona a) que se acta segn lo que
se cree, b) que la creencia puede reducirse a los motivos de creer, y c) que
estos motivos se reducen a las probabilidades. Es necesario delimitar
correctamente en lo real un objeto matematizable. l deja, en consecuen-
cia, fuera de sus clculos un desecho enorme, toda la complejidad social y
psicolgica de las decisiones. Su ciencia de las estrategias combina simu-
lacros. Qu calcula finalmente ese Genio matemtico de la sociedad que
pretende analizar? La rigurosa novedad del mtodo tiene por costo la
transformacin de su objeto en ficcin. Por otro lado, desde fines del siglo
XVIII, como lo mostr Peter Hanns Reill a propsito del inicio del historicis-
mo alemn,
10
el modelo matemtico es rechazado en beneficio de un evo-
lucionismo (que va de la mano con la historizacin de la lingstica), antes
de que el estructuralismo macroeconmico del siglo XX restaurara otra
vez este modelo en historia.
Actualmente, slo es posible utilizar la estadstica en historia llevando
a cabo restricciones drsticas en el objeto de estudio, aunque la estadstica
sea una forma elemental de las matemticas. As, en el comienzo mismo
de la operacin slo se puede retener del material lo que es susceptible de
ser constituido en series (lo que favorecer una historia urbanstica o una
historia electoral, en detrimento de otras historias, dejadas sin cultivar o
abandonadas a un artesanado de amateurs). Tambin se deben definir las
unidades tratadas de manera que el signo (objeto cifrado) no sea jams
identificado con las cosas o con las palabras, cuyas variaciones histricas o
semnticas comprometeran la estabilidad del signo y, por lo tanto, la vali-
dez del clculo. A las restricciones exigidas por el lavado de los datos, se
aaden las que imponen los lmites de los instrumentos tericos. Por
ejemplo, se necesitara una lgica vaga capaz de tratar las categoras del
gnero un poco, bastante, quizs, etctera, que son caractersticas del
campo histrico. A pesar de las investigaciones recientes que, partiendo
10
Peter Hanns Reill, The
German Enlightenment and
the Rise of Historicism, Berke-
ley, 1975, pp. 231 y ss.
Slo uso con fines educativos 153
de las nociones de proximidad o de distancia entre objetos, introducen
los conjuntos vagos en el anlisis, los algoritmos informticos se reducen
a tres o cuatro frmulas.
Nosotros tenemos la experiencia de las eliminaciones que se necesita-
ron efectuar en el material porque no era tratable segn las reglas impues-
tas. Yo podra contar los avatares de investigaciones histricas, por ejemplo
sobre los Estados generales de 1614 o sobre los Cahiers de dolances de
1789, objetos finalmente rechazados fuera del campo cultivado por la
informtica. Desde el nivel elemental de la delimitacin de las unidades, y
por muy buenas razones, la operacin matemtica excluye regiones ente-
ras de la historicidad. Ella crea inmensos desechos, rechazados por la com-
putadora y amontonados a su alrededor.
3. Estas coacciones, en la medida en que son respetadas en la prctica
efectiva del historiador, producen una correccin tcnica y metodolgica
del resultado. Generan efectos de cientificidad. Para caracterizar estos
efectos se podra decir, de una manera general, que ah donde se introdu-
ce el clculo multiplica las hiptesis y permite falsear algunas de ellas. Por
un lado, las combinaciones entre los elementos que se aislaron sugieren
relaciones hasta ese momento insospechadas. Por otro lado, el clculo
basado en grandes cifras prohibe interpretaciones fundadas sobre casos
particulares o sobre lugares comunes. Hay, por lo tanto, crecimiento de los
posibles y determinacin de los imposibles. El clculo no prueba nada.
Hace crecer el nmero de las relaciones formales legtimas entre elemen-
tos definidos abstractamente, y seala las hiptesis rechazables por mal
formuladas, o por no manejables, o por ser contrarias a los resultados del
anlisis.
Pero, de esta manera, el clculo no se ocupa, esencialmente, ms de lo
real. Es una gestin de unidades formales. La historia real es, de hecho,
echada de sus laboratorios a la calle. Por esto, la reaccin de los historiado-
res hacia la matematizacin es muy ambigua. Simultneamente, la quieren
y no la quieren. A la vez seducidos y rebeldes. Yo no hablo aqu de una
compatibilidad terica, sino de una situacin de hecho. Ella debe tener
algn sentido. Al examinarla, tal como se presenta, se pueden sealar al
menos tres aspectos del funcionamiento efectivo de la informtica en la
historiografa.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
154
a) Al distinguir, como se debe, la informtica (donde la estadstica des-
empea una dbil funcin), el clculo de probabilidades, la estadstica en
cuanto tal (y la estadstica aplicada), el anlisis de los datos, etctera, se
puede decir que, generalmente, los historiadores se han concentrado en
este ltimo sector: el tratamiento cuantitativo de los datos. Es esencial-
mente para constituir nuevos archivos que se utiliza la computadora. Estos
archivos, pblicos o privados, duplican y progresivamente reemplazan
archivos antiguos. Existen importantes bancos de datos, como el Inter Uni-
versity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) de la Universi-
dad de Michigan (Ann Arbor), gracias al sistema Fox, o los bancos archivs-
ticos creados en Francia, en los archivos nacionales, por Remi Matthieu e
Ivan Cloulas en relacin con la administracin comunal del siglo XIX o al
Minutier central de los notarios parisinos.
Este desarrollo considerable de la computadora no est menos cir-
cunscrito, que el uso que hacen los historiadores de ella, en la archivstica,
disciplina tradicionalmente considerada como auxiliar y siempre distin-
guida del trabajo de interpretacin que el historiador se reservaba como
lo propio de su campo. Aun cuando al transformar la documentacin
transforma tambin las posibilidades de la interpretacin, la computadora
sigue estando alojada en un compartimento particular de la empresa his-
toriogrfica, en el interior del marco preestablecido que protega la auto-
noma de la hermenutica. Solamente se le asigna un lugar de auxiliar,
an determinado por el viejo modelo que distingua entre la recopilacin
de datos y la elucidacin del sentido, y que jerarquizaba las tcnicas. En
principio, esta combinacin permite al historiador utilizar el clculo sin
tener que plegarse a sus reglas. Ello explica, sin ninguna duda, que haya, en
el nivel de las formas de trabajo intelectual, como lo constataba Charles
Tilly,
11
tan pocas confrontaciones epistemolgicas entre la operacin
matemtica y la operacin interpretativa, y que, a pesar de las tensiones,
de las porosidades y de los desplazamientos recprocos, se mantenga, de
esta manera, una especie de bilingismo epistemolgico.
b) Utilizada por los historiadores como una proveedora de datos ms
seguros y ms extensos en lugar de ser aprovechada en funcin de las
operaciones formales que posibilita, la computadora aparece en sus traba-
jos bajo su figura actual de poder tecnocrtico. Se introduce en la historio-
11
Charles Tilly,Computers in
Historical Analysis, en Compu-
ters and the Humanitis, tomo
VII, N 6, 1973, pp. 323-335.
Slo uso con fines educativos 155
grafa a ttulo de una realidad socioeconmica ms bien que a ttulo de un
coniunto de reglas y de hiptesis propias de un campo cientfico. Por otro
lado, sta es una reaccin de historiador y no de matemtico. La computa-
dora se inscribe en el discurso del primero como un dato contempor-
neo masivo y determinante. La institucin historiadora se refiere al
poder que modifica transversalmente todas las regiones de la vida socioe-
conmica.
Por esto cada libro de historia debe incluir una base estadstica mni-
ma que a la vez garantiza la seriedad del estudio y rinde homenaje al
poder reorganizador de nuestro aparato productor. Los dos gestos, uno de
adaptacin a un mtodo tcnico contemporneo y otro de dedicatoria a la
autoridad reinante, no son separables. Es el mismo gesto. Desde este
punto de vista, el tributo que la erudicin contempornea paga a la com-
putadora sera el equivalente de la Dedicatoria al prncipe en los libros
del siglo XVII: un reconocimiento de deuda con respecto al poder que
sobredetermina la racionalidad de una poca. Hoy la institucin informti-
ca, como ayer la institucin principesca y genealgica, aparece en el texto
bajo la figura de una fuerza que tiene razn y se impone al discurso de la
representacin.
En relacin con esos dos poderes sucesivos, el historiador est, por lo
dems, al mismo tiempo en posicin de proximidad y de extraeza. Est
cerca de la computadora como hace poco estaba cerca del rey. Analiza y
mimetiza operaciones que slo ejecuta a distancia. Las utiliza pero no es
ella. En suma, escribe la historia pero no hace la historia. La representa.
c) En cambio, la dedicatoria a esta cientificidad acredita su texto. Des-
empea el papel de cita de autoridad. De entre todas las autoridades a las
cuales el discurso histrico se remite, ella es la que le otorga la mayor legi-
timidad. En efecto, el que acredita es, en ltima instancia, siempre el poder,
pues funciona como una garanta de lo real, en la forma en que el capital-
oro valida los papeles y billetes de banco. Esta razn, que lleva al discurso
de la representacin hacia el poder, es ms fundamental que las motiva-
ciones psicolgicas y polticas. Ahora bien, el poder tiene hoy la forma tec-
ncrata de la informtica. Citarlo es, por lo tanto, a causa de esa autoridad,
dar credibilidad a la representacin. Por el tributo que paga a la informti-
ca, la historiografa hace creer que ella no es ficcin. Sus planteamientos
Epistemologa de las Ciencias Sociales
156
cientficos an expresan algo que no lo es: el homenaje rendido a la com-
putadora sostiene la antigua ambicin de hacer pasar el discurso histrico
por un discurso de lo real.
A esta problemtica del hacer creer por la accin de citar al poder se
aade, como su corolario, una problemtica del creer que est ligada a la
accin de citar al otro. Las dos estn ligadas, al ser el poder lo otro del dis-
curso. Tomar como ejemplo la relacin que una disciplina particular man-
tiene con otra. De la experiencia que tengo de las colaboraciones entre
historiadores y especialistas en informtica, una ilusin recproca, en
ambos lados, hace suponer que la otra disciplina le garantizar a ella lo
que le falta una referencia a lo real. A la informtica, los historiadores le
demandan ser acreditados por un poder cientfico capaz de proveer de lo
serio a su discurso. A la historiografa, los especialistas en informtica,
inquietos por su misma capacidad de manipular unidades formales,
demandan un lastre para sus clculos que sea dado por lo concreto y por
las particularidades de la erudicin. Sobre el lmite de cada territorio, se
hace representar al campo vecino el papel de compensar las dos condicio-
nes de toda investigacin cientfica moderna: por una parte su limitacin
(que es la renuncia a la totalizacin), y por otra parte su naturaleza de len-
guaje artificial (que es la renuncia a ser un discurso de lo real), o de repre-
sentacin.
Una ciencia, para constituirse, debe hacer su duelo de la totalidad y de
la realidad. Pero lo que le es necesario excluir o perder para formarse
regresa bajo la figura de lo otro, de lo que se contina esperando una
garanta contra la carencia que est en el origen de nuestros saberes. Un
creer al otro es el modo en el cual se presenta el fantasma de una ciencia
totalizante y ontolgica. La reintroduccin ms o menos marginal de este
modelo de ciencia traduce el rechazo del duelo que marc la ruptura
entre el discurso (la escritura) y lo real (la presencia). No es sorprendente
que la historiografa, de todas las disciplinas sin duda la ms antigua y la
ms obsesionada por el pasado, sea un campo privilegiado para el retorno
del fantasma. El uso de la computadora, en particular, es indisociable de lo
que permite a los historiadores hacer creer, y de lo que supone de creencia
en ellos. Este exceso (esta supersticin) de pasado influye en su manera de
emplear las tcnicas modernas. As es en su propia relacin con la cientifi-
Slo uso con fines educativos 157
cidad, con la matemtica, con la informtica, como la historiografa es his-
trica. No tanto en el sentido en que produce una interpretacin de perio-
dos antiguos, sino en el sentido en que el pasado (lo que las ciencias
modernas han rechazado o perdido y constituido como pasado una
cosa terminada, separada) se produce y se cuenta en ella.
Ciencia-ficcin, o el lugar del tiempo
Esta combinacin sera lo histrico mismo: un retorno del pasado en
el discurso presente. Ms explcitamente, esta mezcla (ciencia y ficcin)
enturbia la ruptura que instaur la historiografa moderna como relacin
entre un presente y un pasado distintos, uno sujeto y otro objeto de
un saber, uno productor del discurso y el otro representado. De hecho, este
ob-jeto, ob-jectum, supuestamente exterior al laboratorio, determina
desde dentro las operaciones.
Esta combinacin se ve frecuentemente como el efecto de una
arqueologa que debera eliminarse poco a poco de la buena ciencia, o
como un mal necesario que se tolera como una enfermedad incurable.
Pero puede tambin, como yo lo creo, constituir el indicio de un estatuto
epistemolgico propio, y en consecuencia de una funcin y de una cienti-
ficidad a reconocer en ellas mismas. En este caso, es necesario sacar a la luz
los aspectos vergonzosos que la historiografa cree deber ocultar. La for-
macin discursiva que aparece entonces es un entre dos. Ella tiene sus nor-
mas, que no corresponden al modelo, siempre transgredido, al cual se
quiere creer o hacer creer que se obedece. Ciencia y ficcin, esta ciencia-
ficci6n interviene, como otras heterologas, en la juntura del discurso cien-
tfico y del lenguaje ordinario, ah tambin donde el pasado se conjuga en
presente, y donde las interrogaciones que no tienen tratamiento tcnico
regresan en metforas narrativas. Para terminar, deseara solamente preci-
sar algunas cuestiones que la elucidacin de esta mezcla tendra como
objetivos.
1. Una repolitizacin. Nuestras ciencias nacieron con el gesto histrico
moderno que ha despolitizado la investigacin e instaurado campos
desinteresados y neutros, sustentados por instituciones cientficas. Este
gesto contina, con mucha frecuencia, organizando la ideologa que
Epistemologa de las Ciencias Sociales
158
ostentan ciertos medios cientficos. Pero el desarrollo de lo que este gesto
hizo posible invirti su efecto. Desde hace tiempo, las instituciones cientfi-
cas, transformadas en potencias logsticas, se ajustan al sistema que ellas
racionalizan pero que las conecta entre ellas, que les fija las orientaciones
y que asegura su integracin socioeconmica. Este efecto de asimilacin
es naturalmente ms pesado en las disciplinas cuya elaboracin tcnica es
ms dbil. Es el caso de la historiografa.
Por lo tanto, es necesario en la actualidad repolitizar las ciencias. Yo
entiendo por ello: rearticular su aparato tcnico en su interior y en funcin
de los campos de fuerzas que producen operaciones y discursos. Esta
tarea es por excelencia historiadora. La historiografa siempre ha permane-
cido en la frontera del discurso y de la fuerza, como una guerra entre el
sentido y la violencia. Pero despus de tres o cuatro siglos durante los que
crey poder dominar esta relacin, situndola en el exterior del saber para
hacerla su objeto, y analizarla bajo la forma de un pasado, en la actuali-
dad es necesario reconocer que el conflicto del discurso y de la fuerza
rebasa a la historiografa al mismo tiempo que le es interior. La elucidacin
se despliega bajo la dominacin de lo que trata. Debe explicitar una rela-
cin interna y actual con el poder (como era ayer el caso de la relacin con
el prncipe). Slo esto evitar a la historiografa el crear simulacros que,
suponindoles una autonoma cientfica, tienen precisamente por efecto
el eliminar todo tratamiento serio de la relacin que el lenguaje (de senti-
do o de comunicacin) mantiene con los juegos de fuerza.
Tcnicamente, esta repolitizacin consiste en historicizar la misma
historiografa. Por reflejo profesional, el historiador refiere todo discurso a
las condiciones socioeconmicas o mentales de su produccin. Le es nece-
sario efectura tambin este anlisis sobre su propio discurso, con la finali-
dad de restituir su pertinencia a las fuerzas presentes que organizan las
representaciones del pasado. Su mismo trabajo ser el laboratorio en el
cual experimentar cmo una simblica se expresa y se funda sobre una
poltica.
2. Pensar el tiempo. De este modo se encuentra modificada la episte-
mologa que diferenciaba del sujeto un objeto y que, por va de conse-
cuencia, reduca el tiempo a la funcin de clasificar los objetos. En historio-
grafa, las dos causas, la del objeto y la del tiempo, estn efectivamente
Slo uso con fines educativos 159
ligadas, y sin duda la objetivacin del pasado, desde hace tres siglos, hizo
del tiempo lo impensado de una disciplina que no cesa de utilizarlo como
un instrumento taxonmico. En la epistemologa nacida con las Luces, la
diferencia entre el sujeto del saber y su objeto funda aquello que separa
del presente el pasado. En el interior de una actualidad social estratificada,
la historiografa defina como pasado (como un conjunto de alteridades y
de resistencias a comprender o a rechazar) a lo que no perteneca al
poder (poltico, social, cientfico) de producir un presente. Dicho de otra
manera, es pasado el objeto del que un aparato de produccin se distin-
gue para transformarlo. Desde el gesto que constituy los archivos hasta el
que hizo de lo rural el museo de las tradiciones memorables y/o supersti-
ciosas, la divisin que, en el interior de una sociedad, circunscribe un pasa-
do surge de la relacin que una ambicin productiva mantiene con lo que
ella no es, con el medio del que se separa, con el entorno que debe con-
quistar, con las resistencias que encuentra, etctera. Ella tiene por modelo
la relacin de una empresa con su exterioridad, en el mismo campo eco-
nmico. Los documentos pasados estn, por lo tanto, en relacin con un
aparato fabricador, y son tratados segn sus reglas.
En esta concepcin tpica de la economa burguesa y conquistadora,
llama la atencin el hecho de que el tiempo es la exterioridad, es lo otro.
Por ello, slo aparece, a la manera de un sistema monetario, como un prin-
cipio de clasificacin para los datos situados en este espacio objetivo
externo. Metamorfoseado en medida taxonmica de las cosas, la cronolo-
ga deviene la coartada del tiempo, una manera de servirse del tiempo sin
pensarlo y de exiliar del saber este principio de muerte y de pasaje (o de
metfora). Queda el tiempo interno de la produccin, pero transformado
en su interior en una serialidad racional de operaciones, y objetivado en su
exterior en un sistema mtrico de unidades cronolgicas, esta experiencia
no tiene ms que un lenguaje tico: el imperativo de producir, principio de
la ascesis capitalista.
Quizs al restaurar la ambigedad que comprende la relacin objeto-
sujeto o pasado-presente, la historiografa volvera a su tarea antigua,
tanto filosfica como tcnica, de decir el tiempo como la ambivalencia
misma que afecta el lugar donde ella est, y en consecuencia pensar la
equivocidad del lugar como el trabajo del tiempo en el interior mismo del
Epistemologa de las Ciencias Sociales
160
lugar del saber. Por ejemplo, la arqueologa que metaforiza el empleo, sin
embargo tcnico, de la informtica, hace aparecer en la realidad construi-
da de la produccin historiogrfica esta experiencia, esencial al tiempo,
que es la imposibilidad de identificarse al fugar. Que lo otro estuviese ya
ah, en el lugar, es el modo en el cual se insina ah el tiempo. El tiempo
tambin puede regresar en el pensamiento historiogrfico por una modifi-
cacin corolaria que concierne a la prctica y a la concepcin del objeto, y
no ms a las del lugar. As la historia inmediata no autoriza ms a distan-
ciarse de su objeto que, de hecho, la domina, la envuelve y la coloca de
nuevo en la red de todas las otras historias. Lo mismo la historia oral,
cuando no se contenta con transcribir y exorcizar estas voces cuya desapa-
ricin era antiguamente la condicin de la historiografa: si se pone a escu-
char, sin detenerse en lo que l puede ver o leer, el profesional descubre
enfrente de l a sus interlocutores que, aunque no especialistas, son ellos
tambin sujetos productores de historias y firmantes del discurso. De la
relacin sujeto-objeto se pasa a una pluralidad de autores y de personas
con unas relaciones contractuales. Ella sustituye la jerarqua de los saberes
por una diferenciacin recproca de los sujetos. Desde entonces, la relacin
que mantiene con otros el lugar particular en que est el tcnico, introdu-
ce una dialctica de estos lugares, es decir, una experiencia del tiempo.
3. El sujeto del saber. Que el lugar donde se produce el discurso sea per-
tinente, eso aparece naturalmente ms claro ah donde el discurso histo-
riogrfico trata cuestiones que problematizan al sujeto historiador: historia
de las mujeres, de los negros, de los judos, de las minoras culturales, etc-
tera. Desde luego, en estos sectores, se puede a veces sostener que el esta-
tuto personal del autor es indiferente (en relacin con la objetividad de su
trabajo) o que l solo autoriza o invalida el discurso (segn se pertenezca
o no al grupo del cual se escribe). Pero este debate exige precisamente la
explicitacin de lo que ha sido ocultado por una epistemologa, es decir,
aprender cul es el impacto de las relaciones de sujetos a sujetos (mujeres
y hombres, negros y blancos, etctera) en el empleo de tcnicas aparente-
mente neutrales y en la organizacin de discursos quizs igualmente
cientficos. Por ejemplo, del hecho de la diferenciacin entre sexos, se
debe concluir que una mujer produce una historiografa distinta de la de
un hombre? Evidentemente yo no tengo una respuesta, pero constato que
Slo uso con fines educativos 161
esta pregunta problematiza el lugar del sujeto, y obliga a tratarlo, contra-
riamente a la epistemologa que construy la verdad de la obra sobre la
no-pertinencia del locutor. Interrogar al sujeto del saber significa tambin
ponerse a pensar el tiempo, si es verdad que el sujeto se organiza como
una estratificacin de tiempos heterogneos y que, mujer, negro o vasco,
l est estructurado por su relacin con el otro. El tiempo es precisamente
la imposibilidad de la identidad con el lugar. Por ah comienza entonces
una reflexin sobre el tiempo. El problema de la historia se inscribe en el
lugar de este sujeto que es en s mismo el juego de la diferencia, historici-
dad de la no-identidad en s.
Por el doble movimiento que trastorna en su seguridad al lugar y al
objeto de la historiografa introduciendo en ellos al tiempo, hace retornar
tambin al discurso del afecto y de las pasiones. Despus de haber sido
central en el anlisis de una sociedad hasta el fin del siglo XVIII (hasta Spi-
noza, Hume, Locke, o Rousseau), la teora de las pasiones y de los intereses
fue lentamente eliminada por la economa objetivista que, en el siglo XIX,
la sustituye por una interpretacin racional de las relaciones de produc-
cin y slo conserv de la antigua elaboracin un sobrante, permitiendo
dar al nuevo sistema un anclaje en las necesidades. Despus de un siglo
de rechazo, la economa de los afectos retorn bajo la modalidad freudia-
na de una economa del inconsciente. Con Ttem y tab, El malestar en la
cultura o Moiss y el monotesmo, se presenta, necesariamente en relacin
con un rechazo, el anlisis que expresa y funda de nuevo las cargas afecti-
vas del sujeto sobre las estructuraciones colectivas. Estos afectos son los
muertos que retornan en el orden de una razn socioeconmica. Permiten
formular, en la teora o en la prctica historiogrfica, preguntas de las que
existen ya bastantes expresiones, desde los ensayos de Paul Veyne sobre el
deseo del historiador,
12
el de Albert Hirschman sobre el disappointment
en economa,
13
el de Martn Duberman sobre la inscripcin del sujeto
sexuado en su objeto histrico,
14
o el de Rgine Robin sobre la estructura-
cin del estudio por las escenas mticas de la infancia.
15
De esta manera se
inaugura una epistemologa diferente de la que defina el lugar del saber
por un lugar propio y que meda la autoridad del sujeto del saber en la
eliminacin de toda cuestin relativa al locutor. Al explicitar esta elimina-
cin, la historiografa se encuentra de nuevo de regreso a la particularidad
12
Paul Veyne, Cmo se escribe
la historia, Madrid, 1974.
13
Albert Hirschman, Las pasio-
nes y los intereses. Argumentos
polticos en favor del capitalis-
mo antes de su triunfo, Mxico,
1985.
14
Martin Duberman, Block
Mountain. An Exploration in
Community, New York, 1973.
15
Rgine Robin, Le Cheval
blanc de Lnine ou l'histoire
autre, Bruxelles, 1979.
Epistemologa de las Ciencias Sociales
162
de un lugar ordinario, a los afectos recprocos que estructuran las repre-
sentaciones, a los pasados que determinan desde el interior el uso de las
tcnicas.
4. Ciencia y ficcin. Que las identidades de tiempo, de lugar, de sujeto y
de objeto supuestas por la historiografa clsica no se sostengan y que
sean afectadas por un meneo que las perturba, desde hace largo tiempo
lo indica la proliferacin de la ficcin. Pero ste es un aspecto que se tiene
por vergonzoso e ilegtimo una mitad oscura que la disciplina niega. Por
otra parte, es curioso que la historiografa haya sido, en el siglo XVII, ubica-
da en el extremo opuesto: el historiador que estudiaba sobre todos los
temas se senta honrado, entonces, de practicar el gnero retrico por
excelencia.
16
En tres siglos, la disciplina pas de un polo a otro. Esta oscila-
cin es ya el sntoma de un estatuto. Debera precisarse y analizarse esta
curva, en particular, la progresiva diferenciacin que, en el siglo XVIII, sepa-
r las letras de las ciencias: la historiografa se encontr distendida entre
dos continentes a los cuales la adhera su papel tradicional de ciencia glo-
bal y de conjuncin simblica social. Ella permaneci ah, aunque de for-
mas variables. Pero el mejoramiento de sus tcnicas y la evolucin general
del saber la llev cada vez ms a ocultar sus relaciones, cientficamente
inconfesables, con lo que durante este tiempo tom forma de literatura.
Este camuflaje introduce en ella precisamente el simulacro que ella recha-
za ser.
Para devolver su legitimidad a la ficcin que obsesiona al campo de la
historiografa, es necesario reconocer primero en el discurso legitimado
como cientfico lo rechazado que tom forma de literatura. Las astucias
del discurso con el poder con la finalidad de utilizarlo sin servirlo, las apari-
ciones del objeto como actor fantstico en el lugar mismo del sujeto del
saber, las repeticiones y los retornos del tiempo supuestamente pasado,
los disimulos de la pasin bajo la mscara de la razn, etctera, todo eso
sale de la ficcin, en el sentido literario del trmino. La ficcin por lo tanto
no es extraa a lo real. Al contrario, Jeremy Bentham ya lo notaba en el
siglo XVIII, el discurso fictitious es ms prximo a lo real que el discurso
objetivo. Pero otra lgica est aqu en juego, que no es la de las ciencias
positivas. Ella comenz a retornar con Freud. Su elucidacin sera una de
las tareas de la historiografa. Bajo este primer aspecto, la ficcin es reco-
16
Marc Fumaroli,Les Mmoi-
res du XVIIe sicle au carre-
four des genres en prose, en
XVII sicle, N 94-95, 1971, pp.
7-37; F. Smith Fussner, The His-
torical Revolution. English His-
torical Writing and Thounght,
1580-1640. Westport, 1962,
pp. 299-321.
Slo uso con fines educativos 163
nocible ah donde no hay un lugar propio y unvoco, es decir, ah donde lo
otro se insina en el lugar. El papel tan importante de la retrica en el
campo de la historiografa es precisamente un fuerte sntoma de esta lgi-
ca diferente.
Considerada a continuacin como disciplina, la historiografa es una
ciencia que no tiene los medios para serlo. Su discurso toma a su cargo lo
que ms resiste a la cientificidad (la relacin social con el acontecimiento,
con la violencia, con el pasado, con la muerte), es decir lo que cada discipli-
na cientfica debi eliminar para constituirse. Pero en esta difcil posicin,
su discurso busca sostener, por la globalizacin textual de una sntesis
narrativa, la posibilidad de una explicacin cientfica. Lo verosmil que
caracteriza este discurso defiende el principio de una explicacin y el
derecho a un sentido. El como si del razonamiento (el estilo entimemti-
co de las demostraciones historiogrficas) tiene el valor de un proyecto
cientfico. Eso mantiene una creencia en la inteligibilidad de las cosas que
ms le resisten. La historiografa yuxtapone elementos no coherentes o
hasta contradictorios, y frecuentemente da la apariencia de explicar: ella
es la relacin de los modelos cientficos con sus prdidas. Esta relacin de
los sistemas con lo que los desplaza o metaforiza tambin corresponde a
la manifestacin y a nuestra experiencia del tiempo. En esta perspectiva, el
discurso historiogrfico es en s mismo, en tanto que discurso, la lucha de
una razn con el tiempo, pero una razn que no renuncia a eso que ella es
an incapaz de alcanzar, una razn en su movimiento tico. Sera en con-
secuencia la vanguardia de las ciencias como la ficcin de lo que ellas
logran parcialmente. Una afirmacin de cientificidad gobierna el discurso
que, en s mismo, conjuga lo explicable con aquello que no lo es an. Lo
que ella cuenta ah es una ficcin de la misma ciencia.
Manteniendo siempre su funcin tradicional de ser una conjuncin,
la historiografa une as la cultura lo legendario de un tiempo con lo
que en ella ya es controlable, corregible o prohibido por unas prcticas
tcnicas. Ella no puede ser identificada con estas prcticas, pero es produ-
cida por lo que ellas trazan, desplazan o confirman en el lenguaje recibido
de un medio. Despus, el modelo tradicional de un discurso global, simbo-
lizador y legitimador se vuelve a encontrar en ella, pero trabajado por ins-
trumentos y controles que pertenecen al aparato productor de nuestra
Epistemologa de las Ciencias Sociales
164
sociedad. Por esto ni la narratividad totalizante de nuestras leyendas cultu-
rales ni las operaciones tcnicas y crticas pueden ser, sin arbitrio, conside-
radas como ausentes o eliminables de lo que llega a ser una representa-
cin, un texto o un artculo de historia. En este rodeo, cada una de estas
representaciones, o la masa que ellas forman en conjunto, podra ser com-
parada con el mito, si se define el mito como un relato atravesado por las
prcticas sociales, es decir, un discurso global articulador de prcticas que
l no cuenta pero que debe respetar y que, a la vez le faltan y lo vigilan.
Nuestras prcticas tcnicas son frecuentemente tambin mudas, circuns-
critas y tan esenciales como lo eran antiguamente las de la iniciacin,
pero a partir de ahora ellas son de tipo cientfico. Es en relacin con ellas
como se elabora el discurso histrico, que les asegura una legitimidad
simblica pero slo respetndolas. El discurso histrico es necesario para
la articulacin social de las prcticas y sin embargo es controlado por
ellas; as l sera el mito posible en una sociedad cientfica que rechaza los
mitos, la ficcin de la relacin social entre prcticas determinadas y leyen-
das generales, entre tcnicas que producen lugares y leyendas que sim-
bolizan el efecto del tiempo. Concluir con una frmula. El lugar instaura-
do por unos procedimientos de control es el mismo historizado por el
tiempo, pasado o futuro, que ah se inscribe como retorno de lo otro
(una relacin con el poder, con unos precedentes, o con unas ambiciones)
y que, al metaforizar as el discurso de una ciencia, lo convierte al mismo
tiempo en una ficcin.
También podría gustarte
- Resumen - Hayden White (2003) El Texto Histórico Como Artefacto LiterarioDocumento2 páginasResumen - Hayden White (2003) El Texto Histórico Como Artefacto LiterarioReySalmon100% (5)
- Aleman Duolingo A1 EspañolDocumento4 páginasAleman Duolingo A1 EspañolEglee Cecilia SanchezAún no hay calificaciones
- La Fundacion de Antonio Buero VallejoDocumento19 páginasLa Fundacion de Antonio Buero Vallejoainhoa.pinarAún no hay calificaciones
- Lenguaje - Power Point 1 - 8 BasicoDocumento94 páginasLenguaje - Power Point 1 - 8 BasicoMonsalves AngelicaAún no hay calificaciones
- Redacción y Coordinación de Párrafos en Documentos y Habilidades LectorasDocumento7 páginasRedacción y Coordinación de Párrafos en Documentos y Habilidades Lectorascarlos pedraAún no hay calificaciones
- Tesis Hijo de Ladron - Image.MarkedDocumento75 páginasTesis Hijo de Ladron - Image.MarkedMapachita la MapuchitaAún no hay calificaciones
- Los Héroes Del FútbolDocumento119 páginasLos Héroes Del FútbolAlejandro NadieAún no hay calificaciones
- Plan de Clase...Documento11 páginasPlan de Clase...Santiago Aquino MartinezAún no hay calificaciones
- Sintagma AdjetivalDocumento39 páginasSintagma AdjetivalCoteAún no hay calificaciones
- Italiana GramaticaDocumento18 páginasItaliana GramaticaAmaya GrigoreAún no hay calificaciones
- La Oración - Sujeto y PredicadoDocumento18 páginasLa Oración - Sujeto y PredicadoandruzanchezAún no hay calificaciones
- Complemetos de La OracionDocumento5 páginasComplemetos de La OracioncdjgpAún no hay calificaciones
- Sintaxis Oracional LatinaDocumento26 páginasSintaxis Oracional LatinaCarminis CorleoneAún no hay calificaciones
- Guía N°6 Oa12 3M Estudiante (1) Etapa1Documento8 páginasGuía N°6 Oa12 3M Estudiante (1) Etapa1SandraAún no hay calificaciones
- Esquema de Los Verbos GriegosDocumento3 páginasEsquema de Los Verbos GriegosLAUNE_GOTHAún no hay calificaciones
- Funciones SintácticasDocumento24 páginasFunciones SintácticasNey Tiri100% (1)
- Pronombres IndirectosDocumento2 páginasPronombres IndirectosMiguel Alberto Anabalón TorresAún no hay calificaciones
- CF Checa PDFDocumento299 páginasCF Checa PDFMarcelo DamonteAún no hay calificaciones
- El Falso Documental Evolución, Estructura y Argume... - (4. Definir El Falso Documental)Documento27 páginasEl Falso Documental Evolución, Estructura y Argume... - (4. Definir El Falso Documental)Sergio100% (1)
- Bousoño, Carlos - Teoría de La Expresión Poética Tomo IDocumento605 páginasBousoño, Carlos - Teoría de La Expresión Poética Tomo IJuan100% (4)
- La TildacionDocumento4 páginasLa TildacionJerson Ronaldo Martinez ParihuamanAún no hay calificaciones
- Análisis Sintáctico FrasesDocumento5 páginasAnálisis Sintáctico FrasesmiunbyAún no hay calificaciones
- Gramática Del Presente ContinuoDocumento3 páginasGramática Del Presente ContinuoJorge Garcia ZaragozaAún no hay calificaciones
- La Ciencia Ficción o La Ficción Científica y El GóticoDocumento17 páginasLa Ciencia Ficción o La Ficción Científica y El GóticoAlejandro AvalosAún no hay calificaciones
- S4a Samuel Elizalde (06) Plan - LectorDocumento6 páginasS4a Samuel Elizalde (06) Plan - LectorPimonAún no hay calificaciones
- Elementos Básicos Del Mundo NarrativoDocumento3 páginasElementos Básicos Del Mundo NarrativoAlvaro ArayaAún no hay calificaciones
- Lenguaje y LiteraturaDocumento5 páginasLenguaje y LiteraturaFrancisco ColoradoAún no hay calificaciones
- Guía de Lenguaje 5° BásicoDocumento8 páginasGuía de Lenguaje 5° Básicomcl26Aún no hay calificaciones
- 44 Reglas Prácticas de Redacción y EstiloDocumento3 páginas44 Reglas Prácticas de Redacción y EstiloValeriaGuevaraAún no hay calificaciones
- AdverbioDocumento16 páginasAdverbioAnonymous K9oTkb7VKgAún no hay calificaciones