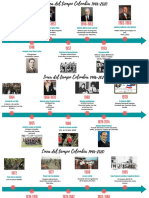Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bajo Atrato Control de Territorios en Funcion Del Mercado Global
Bajo Atrato Control de Territorios en Funcion Del Mercado Global
Cargado por
Melissa Walsh0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas33 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas33 páginasBajo Atrato Control de Territorios en Funcion Del Mercado Global
Bajo Atrato Control de Territorios en Funcion Del Mercado Global
Cargado por
Melissa WalshCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 33
1
BAJO ATRATO: CONTROL DE TERRITORIOS EN FUNCIN DEL MERCADO
GLOBAL
Comisin Intereclesial de J usticia y Paz
En Colombia, la actuacin paramilitar en los ltimos 15 aos ha posibilitado la concentracin de las
tierras adjudicadas a campesinos, mestizos o de territorios colectivos titulados a comunidades afro
descendientes, indgenas y mestizas. Las tierras han pasado de manos de sus propietarios, o quienes
las han habitado en los ltimos aos, a manos de empresarios nacionales, empresas transnacionales,
terratenientes, agroindustriales y narcotraficantes. De acuerdo con algunas investigaciones, a
mediados de la dcada del 90, las fincas de mas de 500 hectreas pertenecan al 0.4% de los
propietarios y correspondan al 44.6% de la superficie rural registrada. Al comenzar el ao 2001, los
propietarios de fincas de mas de 500 hectreas eran dueos del 61.2% de la superficie rural
registrada
1
.
A nombre del ataque a las guerrillas de las FARC y el ELN, se desaparece, asesina, tortura desplaza
y controla los territorios de particular valor estratgico para la implementacin de obras de
infraestructura vial, energtica, de telecomunicaciones, extractivos de recursos naturales y
agroindustriales en funcin del mercado global, usndolos como una mercanca ms dentro del libre
juego de la oferta y la demanda.
Por esta va, mas de 5.000.000 de las mejores tierras de Colombia han pasado a manos de
poseedores de mala fe
2
, que afecta mayoritariamente al poblador rural que representa el 67.8% de la
poblacin desplazada. Del total de desplazados el 65% eran propietarios, el 8% aparceros el 7%
arrendatarios y el 6% colonos
3
.
En medio del proceso de institucionalizacin del paramilitarismo iniciado en el 2002, el dominio
del territorio busca garantizar esta apropiacin para la implementacin de proyectos especficos
relacionados al desarrollo de biotecnologa, implementacin de proyectos agroindustriales de
palma aceitera, banano, caucho, cacao y la extensin ganadera y la extraccin minera. Estos
proyectos prescinden de la valoracin de los costos causados a los ecosistemas, de la valoracin de
los daos producidos por el uso inadecuado de los suelos y el anlisis de los mecanismos de
apropiacin de las tierras.
La cadena de apropiacin parte del desplazamiento forzado, pasa por la visita al verdadero
propietario o poseedor a quien se le intimida para que transfiera escrituras o venda a un precio
irrisorio a travs de un comprador que acude armado al negocio y en caso de resistencia amenazan
con comprarle a la viuda, se valen de intermediarios quienes aparecen como los compradores, se
1
Dario Fajardo Montoya, Tierra, poder poltico y reformas agraria y rural, cuadernos Tierra y Justicia,
publicado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos-ILSA, Bogot, agosto de
2002, pg 5.
2
De hecho, el desplazamiento puede estar generando una `contrarreforma agraria` hacia una
reconcentracin de la tierra en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra
abandonada por desplazados asciende a cuatro millones de hectreas, cifra que casi triplica la tierra
distribuida en ms de cuatro dcadas de reforma agraria. En Colombia: Un a poltica de tierras en
transicin, Banco Mundial y Universidad de los Andes, agosto de 2004,
http://economia.unidandes.edu.co/economia/archivos/temporal/d2004-29.pdf
3
Cifras de Codhes citadas en Defensora del Pueblo, Evaluacin de la poltica pblica en procesos de
restablecimiento de la poblacin desplazada un enfoque de derechos humaos, Ed. Bochita, Bogot,
agosto de 2003
2
falsifican poderes de los verdaderos propietarios a nombre de terceros desconocidos, las notaras
de municipios intermedios los reconocen como autnticos, las oficinas de registros pblicos lo
incluyen en sus bases de datos.
En los territorios colectivos que previamente han sido desocupados por medio del desplazamiento
forzado, se valen de afro descendientes que no cuentan con el aval del conjunto de su comunidad,
para que firmen su consentimiento travs de empresas favorecidas por el paramilitarismo, y
entreguen por 50 aos los territorios en las llamadas alianzas estratgicas, en algunos territorios
de comunidades indgenas se valen de vecinos afrodescendientes que portan armas largas para
adelantar actividades de extraccin de madera, en casos en que las tierras de campesinos han sido
usadas en la siembra de palma aceitera, ante la reclamacin, altos oficiales del Ejercito actan como
intermediarios en acuerdos que carecen de toda legalidad.
4
A la situacin de amenaza y de engao
se encuentran sometidas las comunidades afrodescendientes en Tumaco, Bajo Atrato
5
, Calima en
Buena Ventura, y comunidades indgenas del Bajo Atrato.
Un marco favorable que incentiv este tipo de relacin con la tierra lo constituy la Poltica de
Defensa y Seguridad Democrtica del gobierno del presidente Uribe, continuado por el presidente
Santos, que plantea como objetivo fundamental la recuperacin de territorios para el desarrollo
de proyectos productivos. En lo que llama ciclo de recuperacin y consolidacin se plantean 3
momentos; primero, recuperacin estatal del territorio mediante actuaciones militares de la fuerza
pblica, segundo mantenimiento del control estatal del territorio donde una estructura de apoyo
de la fuerza pblica identificar y judicializar a los miembros de las organizaciones terroristas y
tercero consolidacin del control estatal del territorio donde se adelantarn proyectos
sostenibles de mediano y largo Plazo
6
.
En consecuencia, segn el ex ministro de agricultura, hoy investigado por favorecer terratenientes
y hasta paramilitares, Andrs Felipe Arias, la poltica agraria debe estar basada en la extincin de
dominio, y en el fortalecimiento de la Seguridad Democrtica a travs del incremento de
batallones de alta montaa, y de Brigadas Mviles. La idea es ir liberando el territorio e ir
sustituyendo el que es liberado con actividad econmica formal. As el `manejo social` del campo
se consolida con el aliado natural de la `Seguridad Democrtica`
7
.
4
Un detallado anlisis de estos mecanismo, en el caso de los territorios afrodescendientes del Curvarad
y Jiguamiand aparece en el libro La Tramoya: Derechos Humanos y Palma aceitera en el Jiguamiand
y Curvarad investigacin adelantada por la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz con el auspicio del
Cinep, Bogot, octubre de 2005. Ver tambin informes de la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz
entre los aos 2006 y 2009 en http://www.justiciaypazcolombia.com/Rodrigo-Zapata-en-agronegocios-de
5
Esta situacin ha sido denunciada ampliamente por las vctimas del despojo en esta regin del Choc,
ante las instancias del gobierno en reuniones de la Comisin Mixta de Verificacin del Cacarica, de la
Comisin Mixta de Seguimiento del Jiguamiand y Curvarad. De otra parte, familias afectadas han
elevado quejas ante la Defensora del Pueblo y declarado ante la Procuradura General de la Nacin. El
uso de las tierras, posterior al desplazamiento forzado, para la implementacin del proyecto
agroindustrial de palma aceitera, ha preocupado de manera especial a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, como se puede ver en la resolucin de medidas Provisionales otorgadas
a favor de estas comunidades en el primer semestre de 2003 y mas recientemente en resolucin del
febrero de 2006. En el mes de abril de 2007, la OIT emiti su informe sobre la situacin de las tierras
las cuencas del Curvarad y Jiguamiand, el cual es ratificado y ampliado para la situacin de las
comunidades indgenas del norte de Choc y Jiguamiand, el en el mes de marzo de 2009 ver
http://www.justiciaypazcolombia.com/Comision-de-expertos-OIT-se?decoupe_recherche=OIT
6
Presidencia de la Repblica, Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, Bogot, 2202 P.43, en
www.mindeseda.gov.co
7
Citado en Germn Bedoya, Campesino sin campo, publicado en Plataforma Colombiana de derechos
3
Tanto Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, como FINAGRO entidad de crdito
agropecuario, se han ocupado de contribuir no a la entrega de tierras a los campesinos y a estimular
la pequea produccin, sino a favorecer a reconocidos paramilitares y narcotraficantes, a ganaderos,
algodoneros y palmicultores convirtindose en una pieza ms de la cadena de legalizacin de la
apropiacin de tierras en funcin del desarrollo de proyectos agroindustriales de gran
envergadura
8
.
Las actuaciones del ejecutivo para encubrir y legalizar la expropiacin violenta de territorios de
comunidades afrodescendientes 10 millones de afros-, comunidades indgenas -890 mil- y
propietarios pobres se ha intentado, adems con la flexibilizacin de leyes territoriales colectivas,
ley de aguas, ley de pramos, ley forestal, ley de saneamiento de propiedad inmueble
9
como contra
reforma agraria, en las que se legaliza la ilegalidad, se mercantiliza la biodiversidad y se genera
cadenas de propietarios colectivos a trabajadores rasos en funcin de la implementacin estos
proyectos de infraestructura agrcola, vial y energtica.
En el Bajo Atrato chocoano, se hace evidente la pretensin de control social y militar de los
territorios en funcin del mercado global. Los lugares de esa estratgica rea del pas que limita
con el Urab Antioqueo y Panam, como son el Cacarica, Jiguamiand, Curvarad, Alto
Guayabal, entre otros, despiertan la codicia de empresarios nacionales y extranjeros, por las
ventajas que ofrece para la industria extractiva, para el desarrollo de agronegocios, para la
implementacin de obras de infraestructura vial, energtica y de telecomunicaciones.
En funcin de esta pretensin, sectores de poder empresariales han desarrollado mecanismos
institucionales de represin para el control de la poblacin, que pasan por asesinatos selectivos,
masacres, torturas, acceso carnal violento, desplazamiento forzado, repoblamiento, montajes
judiciales, campaas mediticas, hasta los mecanismos de seduccin y bsqueda de consentimiento
de la poblacin para poner, en funcin de sus pretensiones, a las mimas personas vctimas y a sus
humanos, democracia y desarrollo, Reeleccin: el embrujo contina, ed. Antropos, Ltda., Bogot,
septiembre de 2004, pg. 559.
8
La Defensora del Pueblo en dos resoluciones defensoriales, 2002 y 2005, denuncia la intervencin de
FINAGRO en el otorgamiento de crditos a los palmeros que a travs de paramilitares ocuparon las
tierras de los Consejos Comunitarios del Jiguamiand y Curvarad, y solicit la suspensin inmediata de
los mismos. No obstante esta solicitud, an despus de la citada resolucin financi el 100 % de las
operaciones de esta empresa, tal como lo constat la Contralora General de la Repblica en informe de
febrero de 2009. Ver http://www.justiciaypazcolombia.com/GOBIERNO-FINANCIO-CERCA-DEL-100-
DE?decoupe_recherche=Contralor%C3%ADa
El Incoder, por su parte desconoci su propio informe de marzo de 2005 en el que reconoca que el 93%
de la palma aceitera sembrada en el Curvarad y Jiguamiand estaba dentro de los territorios colectivos
de estas comunidades. Emiti la resolucin la resolucin 1516 del 8 de agosto de 2005 y la 938 del 9 de
noviembre de 2005 sin consultar a las comunidades negras, en las que se establecieron los
procedimientos de alianzas estrategias entre empresarios y comunidades y finalmente, en abril de 2006
emiti las resoluciones 0702 -Curvarad- y 0703 Jiguamiand- en las que determin que mas de
15.000 hectreas de los ttulos colectivos corresponden a ttulos individuales y que deben ser extrados
de los correspondientes ttulos colectivos de estas dos cuencas. De otras zonas del pas son conocidas
las denuncias del Senador Gustavo Cceres en torno a las irregularidades en la adjudicacin de tierras
por parte del Incoder. Cfr El Tiempo, Unidad Investigativa 29 de marzo de 2006 y Por escndalo en
Incoder el gobierno revisa la entrega de tierras a desplazados, Caracol Radio, 04.10.06, 12:49
9
El gobierno promovi el proyecto de ley 230 senado y 083 de 2003 Cmara en el que buscaba
establecer procedimientos de saneamiento y titulacin de propiedad inmueble. Dicho proyecto pasa por
alto la crisis de desplazamiento y no contempla ningn mecanismo que permita a la poblacin
desplazada oponerse, con garantas a la titulacin de una propiedad. El proyecto no fue aprobado, mas
s El Estatuto de Desarrollo Rural (25 de julio de 2007) en el que se establece 5 aos de posesin para la
prescripcin de dominio .
4
organizaciones.
En el plan de control de los territorios, actan militares, policas, paramilitares, polticos fiscales,
notarios, alcaldes, personeros, empresarios, el sector financiero, algunos medios de informacin
masiva. Sus planes, la mayora amparados en la niebla de la clandestinidad, se van descubriendo
poco a poco por el testimonio de las vctimas, versiones de los mismos victimarios que se sienten
traicionados por los poderosos empresarios a los que sirvieron, por militares que dejaron demasiada
huellas en su operaciones conjuntas con paramilitares y que hoy deben responder ante procesos
judiciales, en la exposicin pblica de documentos estratgicos que al confrontarlos con los hechos
de terror, coinciden matemticamente el tiempo y en el espacio.
El Bajo Atrato evidencia la ejecucin de un plan estratgico, diseado por personas e instituciones
que hoy da se pueden identificar. No es, entonces, simplemente, un proceso de victimizacin,
provocado, por el conflicto, o que sea, sin negar su complejidad, imposible de identificar
responsables y procedimientos. La espordica movilidad de la insurgencia por algunas reas de esa
regin, se ha convertido en legitimador de prcticas militares de control de territorio y poblacional,
generando -antes que xitos militares con la guerrilla-, asesinatos, desapariciones y desplazamiento
de la poblacin civil. Lejos estamos, entonces, de contentarnos con explicar lo que ocurre, como
una catica organizacin del espacio en la selva, como un desordenado movimiento de pobladores,
repobladores, de las ocurrencias de los seores de la guerra.
Se trata de un plan estratgico, como todos los del mercado global, donde la lgica costo-
beneficio se entrecruza con la brbara capacidad de los grupos de poder local de acabar con la
vida humana y natural para alcanzar sus objetivos, que en este caso es el control del subsuelo para
la explotacin de oro, cobre, molibdeno y otros minerales, el control del suelo para actividades
extractivas de bosques, la ganadera extensiva, el desarrollo de agronegocios como la palma
aceitera, el banano, pltano y el control de reas para el desarrollo de obras de infraestructura vial
como la Transversal de las Amricas, energticas como El Sistema de Interconexin Elctrica para
Amrica Central CIEPAC y de telecomunicaciones.
Las pretensiones empresariales de alcance global, pensadas por grupos de poder interconectados
con el mercado transnacional, no contaron con la dignidad de mujeres y hombres indgenas,
afrodescendientes y mestizos, que a riesgo de su propia vida, luego de perder su tierra y sus seres
queridos, hablaron de lo que les pas y construyeron diversas formas de resistencias como la
denuncia, la exigencia al Estado de la reparacin de lo destruido, el empleo de mecanismos
jurdicos en busca de verdad y justicia a nivel interno e internacional, las acciones de dignificacin
de sus territorios que les oblig a esquilmar palma y a demoler establos para sembrar alimentos, a la
constitucin de Zonas Humanitarias para acceder al territorio, resguardos humanitarios y zonas de
biodiversidad; a convocar humanas y humanos del mundo a recorrer los caminos por donde quieren
extender el concreto de las obras viales, a adelantar la consulta de los pueblos en respuesta a la de
las empresas y del gobierno que desconoca la voluntad de los indgenas que habitan el territorio
afectado por la extraccin minera.
En medio de una gran tensin, del peso de las amenazas de muerte, de las injusta prisin de lderes,
de las rdenes de captura que pesan sobre quienes se han atrevido a desvelar las actuaciones
empresariales, militares y paramilitares en la regin, de lo intentos de control de las organizaciones
comunitarias, estos procesos de afirmacin de derechos, de resistencia no violenta, siguen
defendiendo su vida y territorio, como en la metfora bblica de David contra Goliat.
Sobre todo, las resistencias, la dignidad.
CACARICA BOSQUES, AGRONEGOCIOS UNA A TRANSVERSAL
5
Ochenta y seis asesinados y desaparecidos entre 1996 y 2010, tres desplazamientos forzados y una
incursin de paramilitares que les anunci el progreso. El gestor militar del control de los territorios
fue el Gral. Rito Alejo del Ro quien hoy responde a juicio por el crimen de Marino Lpez, a quien,
en febrero de 1997, paramilitares en actuacin conjunta con miliares de la Brigada 17 le cortaron
la cabeza y jugaron ftbol con ella.
Bosques arrasados por Pizano S.A., Maderas del Darin S.A.
Los cuatro aos de desplazamiento forzado, dejaron el territorio despejado para que la empresa
Maderas del Darin, filial de la poderosa Pizano S.A., hiciera de las suyas intensificando la
extraccin de manera ilegal, indiscriminada e irracional, el cativo una especie en va de extincin
de ese patrimonio de la biodiversidad, como la ha declarado la Unesco.
Como se conoci en la acusacin hecha por la Comisin de Justicia y Paz ante el Tribunal
Permanente de Los Pueblos, audiencia sobre biodiversidad, Pizano S.A es una de las principales
empresas productoras de tableros de madera en Amrica del Sur y la Regin Andina y las
exportaciones que realiza hacia Estados Unidos y Centro Amrica alcanzan un 30% del total de
ingresos para la compaa. Su principal centro fabril se encuentra localizado en la ciudad de
Barranquilla, donde se procesan contrachapados, tableros de partculas de madera, laminados
decorativos y cuenta con una planta de resinas de avanzada tecnologa. Su estratgica ubicacin
facilita el acceso a los principales puertos martimos del Caribe, Centro y Norte Amrica; as como
el de las materias primas desde su propia plantacin forestal, que se encuentra localizada 190
kilmetros al sur de la ciudad sobre el Ro Magdalena.
El presidente de Pizano S.A, fue el representante del empresariado colombiano en la junta directiva
del Plan Colombia, al inicio del gobierno del presidente Uribe, quien faltando un da para finalizar
su mandato, condecor a Enrique Camacho Pizano S.A., con la orden de San Carlos en el grado
de Oficial por el servicio al pas en el campo de las relaciones internacionales
10
.
Esta compaa recibi inexplicablemente de la certificadora Smartwood, el sello Fores Stewardship
Concil SW-FM/COC-137 en el ao 2001, que indica que dicha compaa cumple con las normas
para la Certificacin Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene
como objetivo promover, en los bosques de todo el mundo una gestin forestal econmicamente
viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable, en concordancia con los principios
y criterios del Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), siendo as la primera y nica empresa
colombiana del sector maderero con dicha referencia.
En el mes de febrero de 2005 se present una queja por parte de organizaciones nacionales e
internacionales encabezada por Greenpeace Espaa
11
y Ecologistas en Accin de Espaa, a la
certificadora Smartwood para levantar el sello Forest Stewardship Council - FSC SW-FM/CPC-137
que la empresa Pizano S.A exhibe pblicamente. El FSC es una organizacin internacional sin
nimo de lucro, cuyo objetivo es promocionar la certificacin forestal voluntaria para bosques
naturales y plantados, manejados sosteniblemente en todo el mundo. Para ello, maneja principios y
criterios generales para el manejo forestal, teniendo en cuenta aspectos econmicos, ambientales y
sociales, que son aplicados por las certificadoras que esta misma organizacin acredita.
En ella se solicit:
10
http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/agosto/06/13062010.html
11
http://www.justiciaypazcolombia.com/GREENPEACE-se-pronuncia-frente-a
6
Se revoque la Certificacin SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa Smartwood de la
Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la compaa Pizano S.A., sin
perjuicio de las dems acciones legales e internacionales que el programa Smartwood y la
Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso. Se declare y publique que la
compaa Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas,
indiscriminadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minora
tnica en la Cuenca del Ro Cacarica, Choc, Colombia. Se declare y publique que la
compaa Pizano S.A. ha generado la destruccin sistemtica y a gran escala de especies
forestales frgiles, protegidas y en peligro de extincin, tales como el cativo (Prioria
copaifera) sobre dichos territorios. Se declare y publique que la Compaa Pizano S.A. ha
generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minoras tnicas
dependientes de las especies forestales explotadas.
En seguimiento a esta queja, la certificadora Smartwood, bajo la observacin de Greenpeace de
Espaa, adelant visita a Bogot del 5 al 12 de septiembre de 2005, en la que, por primera vez, las
comunidades de autodeterminacin, Vida Dignidad del Cacarica CAVIDA, y organizaciones
nacionales de derechos humanos, ambientales, sindicales, expertos juristas y ambientalistas,
presentaron sus anlisis y documentaron la extraccin de madera en el Bajo Atrato por parte de la
empresa Maderas del Darin filial de Pizano S.A. Aunque no se conocen los argumentos de las
empresas, seguramente, como ha ocurrido en otras partes del mundo, los mismos estarn asociados
a desvirtuar las pruebas con falsos sealamientos y acusaciones contra los denunciantes
asocindolos a la guerrilla o mostrando la legalidad de la ilegalidad. A la fecha esta queja no ha
sido resuelta.
El Grupo Empresarial Pizano S.A. a travs de su dependiente Maderas del Darin S.A., ha asumido
la exclusividad en la explotacin maderera en la regin, aprovechando cerca de 232.012,21mts
3
desde 1993 a 2002
12
y junto con el Grupo Dago, aproximadamente 1.697.295 has. de bosque
hmedo tropical en los ltimos 30 aos, produciendo con ello un dao ambiental que an no se ha
cuantificado en toda su magnitud. Esta forma de explotacin mecanizada, extractiva y casi
exclusiva de los territorios pertenecientes al rea Protegida del Choc Biogeogrfico del cual este
grupo Empresarial es el principal receptor, ha sido abiertamente aceptada. Para su aniversario
numero 58, (1993) la revista Clase Empresarial le pregunto a Rafael Matallana, presidente de
Pizano S.A de entonces., sobre el secreto del xito. Su explicacin argumentaba ... la vinculacin
al bosque, a travs de una compaa que proporciona el 100% de su materia prima: Maderas del
Darin, en la zona de Urab, a travs de permisos que otorga el Estado
13
Esta prctica se sigui dando en medio del desplazamiento forzado, en lugares de absoluto control
paramilitar, tal como lo han reconocido en versiones de la ley 975 de Justicia y Paz reconocido
paramilitares como Fredy Rendn Herrera y Salvatore Mancuso, financiados por esta empresa.
Las versiones de los paramilitares se confirman con crmenes como el del campesino Carlos
Alberto Ramos Martnez por parte de civiles armados de la estrategia paramilitar. A Carlos
Alberto los paramilitares lo buscaron en la casa de su madre, como no se encontraba all, lo
ubicaron donde laboraba como operario de la Compaa Maderas del Darin S.A., cortando rboles
de cativo en inmediaciones de La Balsa. En el lugar, amarraron a Carlos, se lo llevaron unos metros
adentro, luego se escucharon unos tiros. El 21 de diciembre en horas de la maana, la madre de
Carlos, Mara Martnez, se dirigi al canal de Bocachica, dentro del Territorio Colectivo del
Cacarica, donde arrojaron el cuerpo sin vida de su hijo. La madre decidi trasladarlo hacia su casa,
horas despus los paramilitares vuelven a tomar los restos de Carlos. Desde ese da hasta hoy se
12
Ibd., p. 40.
13
Revista Clase Empresarial. Octubre de 1993. Desarrollo con la Naturaleza: Pizano S.A., 58 aos sembrando futuro. Pagina 50.
7
desconoce el lugar donde se encuentran.
La empresa subordinada de Pizano S.A, Maderas del Darin, ha sido objeto de dos fallos de tutela
que ordenan la suspensin de las licencias y permisos que de manera irregular han sido otorgados a
su favor, sin que, haya sido posible su cumplimiento. Diversas estratagemas jurdicas,
administrativas han facilitado los atajos para que esta reconocida empresa siga adelantando su
actividad extractiva en la regin amparada en la impunidad.
Alianza para empresarial Multifruits-Delmonte
14
Desde La Balsa se ampar desde 1.998 y hasta el 2001, la extraccin mecanizada ilegal e
indiscriminada de madera por parte de la empresa Maderas del Darin, filial de la empresa Pizano
S.A. En la fase actual en medio del proceso de desmovilizacin dentro del Territorio Colectivo se
implementa y desarrolla la siembra extensiva de banano tipo baby y en la proyeccin de la
siembra en esa rea de palma aceitera, caucho y cacao a travs de la CI. Multifruits ltda, quin a su
vez suscribi un convenio para la comercializacin con la empresa transnacional DEL MONTE de
San Francisco California, USA.
En lo militar despus de la desmovilizacin del BEC,- Bloque Elmer Crdenas- se desarrollan
operaciones perimetrales sobre el ro Atrato y Riosucio, y el entorno de la Zona Humanitaria
Nueva Vida a travs de las Aguilas Negras en medio de la presencia institucional de la Brigada
15 y Brigada 17 es la consolidacin de un modelo de desarrollo extractivo y de control social a
travs del Proyecto de Alternatividad Social, PASO.
La impunidad que cobija los crmenes cometidos de la estrategia paramilitar, la ausencia de
actuacin de parte de los organismos de seguridad del Estado, de los organismos de control ha
posibilitado el paulatino enquistamiento de las estructuras paramilitares en lo Territorial con
repoblamientos, con agronegocios y nuevas generaciones de polticos de proyeccin nacional. Los
cimientos de los proyectos han sido la ilegalidad, el crimen, la destruccin ambiental, el engao, la
ocupacin ilegal.
En y desde el rea en que se ejecuta el agronegocio, los paramilitares primero denominados como
Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab, ACCU, luego Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC y despus Bloque Elmer Crdenas con la anuencia, tolerancia, comisin por omisin de la
Brigada 17 han cometido Crmenes de Lesa Humanidad. 6 asesinatos, 2 desapariciones 1 quema de
cosechas, saqueo de bienes de supervivencia, maltrato a una mujer embarazada provocando un
aborto, golpizas a nios de 2 aos, instalacin de fosas comunes, han sido los medios para
desarrollar el control y la imposicin de un modelo de desarrollo. En La Balsa han ocurrido 2
desembarques masivos de repobladores ajenos a las comunidades y desde all se han movilizado
para incursionar en 5 ocasiones a las Zonas Humanitarias.
Algunos de los Crmenes cometidos luego de la operacin Gnesis desde 1.997 muestran la
inaccin de la Brigada 17 para desestructurar la base criminal. Su responsabilidad omisiva, su
tolerancia ha sido evidente, la que nunca fue descalificada ni enfrentada por los Gobiernos de
14
La relacin detallada de los crmenes cometidos en el lugar de operacin de estas empresas en el Cacarica se
encuentran el en artculo bases de este elaborado nuestra Comisin de Justicia y Paz en
http://www.justiciaypazcolombia.com/Criminalidad-politica-agronegocios
8
Samper, de Pastrana y de Uribe. Pero diversos testigos, entre ellos vctimas han relatado como a
este lugar asistan autoridades civiles locales e instancias militares.
C.I Multifruit S.A.
Su conformacin, Partido Conservador, ASOCOMUN y nexos con paramilitares
La comercializadora inscrita en Cartagena encuentra en su desarrollo crecimientos de capital
importantes, una estrategia econmica de largo plazo en la que participa una joven figura del
Partido Conservador Juan Manuel Campo Eljach, cimentada sobre la apropiacin ilegal de predios
dentro del territorio colectivo de Cacarica realizada por las estructuras paramilitares del bloque
Elmer Crdenas.
Multifruits conforme al certificado de existencia y representacin legal, escritura pblica No 1593
del 24 de julio de 2001 de la notara 1 de Cartagena, fue constituida bajo la denominacin
Comercializadora Internacional Multifruits y Cia. Ltda y registrada con el Nit: 806.010.047-2
siendo primer representante legal Carlos Nikolai Strusberg Gonzalez.
Tres aos despus, el 5 de mayo de 2004 fueron nombrados como miembros principales de la junta
directiva a Juan Manuel Campo Eljach,- Representante Legal- Berly Fernandez Mattos y Jhon
Jeremias Pinto Rodriguez y como suplentes Juan Carlos Marrugo Velasquez, Cesar Crdenas
Rendon y Andres Tamayo Agudelo
15
, tomaron la decisin de convertir a Multifruits en sociedad
annima.
El 10 de noviembre del mismo ao se autoriz una capitalizacin de un mil millones de pesos ($
1.000.000.000) que se suman a los doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000) existentes. Al
tiempo se decidi dividir en cien mil acciones de diez mil pesos ($10.000) cada una, capital que
podra aumentarse en cualquier tiempo mediante correspondiente reforma estatutaria, aprobada
por la asamblea de accionistas16
El acta de esta reforma muestra 6 socios entre los que se encuentran: Juan Manuel Campo Eljach
con 25.000 acciones; Juan Carlos Marrugo Velasquez, con 12.500 acciones; John Jeremias Pinto
Rodrigez, con 25.000 acciones; Cesar de Jesus Crdenas Rendn, con 50.000 acciones; Andrs
Julian Tamayo Agudelo, con 50.000 acciones; Berly del Carmen Fernandez Mattos con 87.500
acciones
17
.
15
Cmara de Comercio de Cartagena, Certificado de Existencia y Representacin Legal
Comercializadora Internacional Multifruits, 13 de octubre de 2004.
16
Notara Primera del Crculo de Cartagena reforma de sociedad de Carlos Nikolai
Strusberg Gonzlez a C.I. Multifruits S.A, 11 de noviembre de 2006
17
Acta No 5 correspondiente a la reunin extraordinaria de la asamblea de accionista de
Comercializadora Internacional Multifruits S.A , Cartagena 29 de septiembre de 2004. En la
asamblea extraordinaria de la que da cuenta, en el acta se afirma que participaron el gerente
CARLOS NIKOLAI STRUMBERG GONZALEZ y la secretaria CHELVIS ANGULO LEON
9
Desde la constitucin legal de esta muy joven compaa, de acuerdo con testimonio
18
, figuran
personajes que mueven las cuerdas de la empresa a travs de la cual existen versiones en la regin
se realizan operaciones de posible lavado de activos.
Uno de los personajes encubiertos en la sociedad es el conocido como Germn Monsalve, cuyo
verdadero nombre Jairo de Jess Rendn Herrera
19
, hermano de Freddy Rendn Herrera, alias El
Aleman y de Daniel Rendn Herrera, alias Don Mario. Este paramilitar figur como
representante legal de la Asociacin Comunitaria del Urab y Occidente Cordobs, ASOCOMUN,
asociacin beneficiaria del Programa de Familias Guardabosques de la Presidencia de la Repblica
de Colombia, de recursos del Plan Colombia, en alianza con la Universidad Autnoma de
Manizales, de acuerdo con la publicidad de esta entidad.
De acuerdo con un testigo aparte de las formalidades legales de las que dan cuenta los certificados
de existencia, se encarg del manejo reservado de los recursos de la compaa durante los aos
2004 y 2005 fue Carlos Mario Garcia ingeniero de campo, este realiz los cronograma de
ejecucin de las obras y coordin el proceso de interlocucin con la instancias oficiales del ramo
los crditos de fomento
20
.
Y EL ATRAVESAO
Dentro de los bienes adquiridos por a Comercializadora Internacional Multifruits y Compaa Ltda
(Ci, Multifruits y Cia Ltada) se encuentra el predio El Atravesao de 297 hectreas, ubicado en el
casero Caricia, municipio de Necocl. En junio de 2004 la propiedad pas de un valor de 30
millones de pesos a 200 millones, en menos de dos meses, de manos de Cesar de Jess Crdenas
Rendn (socio) a la empresa.
En la tradicin de esta propiedad se encuentra en su origen como propietario Elmer Crdenas
rendn, reconocido mando paramilitar, que muri en un enfrentamiento con las Farc. Su deceso
violento dio origen al nombre del Bloque
21
que lleva su nombre y que adelant operaciones
indistintamente en el eje bananero, en el Bajo y Medio Atrato. En la actualidad Cesar de Jess
Crdenas, a quien Elmer Crdenas transfiri el predio es socio de Multifruits
22
pero quien se
encarg de la estrategia financiera y renglones de produccin fue alias German Monsalve.
18
Testimonio de identidad reservada, recibido por delegaciones diplomticas con asiento en
Colombia, agencias de cooperacin y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,
octubre-noviembre de 2006
19
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4639750
20
Ibid
21
Esta estructura opera, a pesar de su desmovilizacin, con nuevas denominaciones en el
Urab chocoano, los pueblos de Arboletes, San Pedro, San Juan, Beln de Bajir, El Cuarenta,
Barranquillita, Babilla, Carmen del Darin, Murind, Viga del Fuerte, Bojay, Balsa Cacarica,
Riosucio, Unga, Acand, Necocl y otro puado de corregimientos.
22
Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Registros pblicos de Turbo,
Certificado de Tradicin de Matricula Inmobiliaria Nro de Matricula: 034-7659 impreso el 23 de
junio de 2004
10
Multifruits y la filial Del Monte
El 4 de agosto de 2004, dos meses despus de adquirir la finca El Atravesao, CI. Multifruits y Cia
Ltda representada por Nicolai Strusberg Gonzalez firm un contrato de compraventa de pltano con
fines de exportacin con la CI Conserba S.A, en cabeza de Gladys Restrepo Molina representante
en Colombia de la compaa, con casa matriz en San Francisco California USA, filial de
Delmonte S.A.
En el primer aspecto el contrato estipula que la productora (CI Multifruits & Cia S.A) dispone de
una finca ubicada en NECOCLI ANTIOQUIA, en el cual est promoviendo el desarrollo de un
proyecto de siembra de pltanos la cual deber quedar sembrada durante el ao 2004 y 2005, para
as disponer a partir del mes de enero de 2006 de una produccin de pltanos que estima en dos
mil cajas por semana. Cualquiera que sea el volumen producido la vender de forma exclusiva a
LA COMPAA, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato23.
Este contrato, de acuerdo con el documento citado, aunque fue firmado el 1 de agosto de 2004,
empez a regir el 1 de enero de 2006 y abarca un perodo de 7 aos, hasta el 31 de diciembre de
2013, el cual podr ser prorrogado cada ao automticamente
24
. Desde este momento, tres aos
despus de constituirse Multifruits se conoce su expansin hacia los Estados Unidos.
Mediante maniobras jurdicas, luego de la publicacin que hiciera sobre el tema la agencia
estadounidense de noticias Associated Press A.P
25
., la empresa hizo traspaso de sus equipos,
maquinarias al Consejo Mayor del Cacarica, quien a su vez, sin el acuerdo del conjunto de las
comunidades de la cuenca, transfiri la responsabilidad operativa de la plantacin a otra empresa,
constituida solamente con ese fin, denominada C.I Cacarica, orientada por Amador Caicedo, ex
alcalde de de Chigorod, comprometido en investigaciones por usurpacin de tierras en Bajir,
donde han estado comprometidos paramilitares y en investigaciones por desfalco al erario pblico.
MULTIFRUITS S.A Y LAS SINTONIAS CON POLITICOS
Yo conozco estos proyectos desde su gnesis, lo puedo asegurar que en ninguno se intua tanto la
influencia del paramilitarismo como en el de Cacarica de pltano. All se saba que un seor
ordenaba todo y cada uno de los movimientos de los dueos de la empresa y del gerente y este
seor no tiene ninguna presencia nominal en la personera jurdica, ni legalmente hablando, pero
era el que mandaba.
26
Se trata segn el testigo de German Monsalve, sealado en los medios
como paramilitar.
23
Contrato de Compraventa de pltano entre CI Conserba S.A y CI Multifruits& Cia Ltada,
Medelln 4 de agosto de 2004. pgina 1.
24
Ibid, pg 3.
25
http://justiciaypazcolombia.com/Criminalidad-politica-agronegocios?date=2007-05
26
Testimonio citado Pg 21
11
Los vnculos de Elmer Crdenas Rendn con Cesar de Jess Crdenas Rendn, Freddy Rendn
Herrera alias El Alemn con alias Germn Monsalve, se encuentra asociados directa o
indirectamente a la empresa C.I Multifruits LTDA. Parece tratarse de una empresa familiar, en la
que los civiles armados de la estrategia paramilitar al mando del Alemn garantizaron las
condiciones de adquisicin de tierras en funcin de agronegocios del pltano para la exportacin
particularmente hacia los Estados Unidos.
Pero la empresa familiar adems de extender su mercado al norte asegur en los ncleos polticos,
legitimidad. El representante legal y gerente de CI Multifruits Ltda., fue el joven de Valledupar,
departamento del Cesar, Juan Manuel Campo Eljach, figura destacada dentro de las juventudes del
Partido Conservador, uno de los 11 miembros del Directorio Nacional de la organizacin azul,
cuando su jefe nico era Carlos Holgun Sardi . Campo Eljach es miembro de una prestigiosa
familia de palmicultores, ganaderos, fruticultores y polticos que ha sido lder de las juventudes del
Partido Conservador
27
.
La presencia de Juan Manuel Campo Eljach posibilit que la compaa, que ocupaba predios
ilegalmente controlados por los paramilitares, accediera al alto gobierno de Colombia. Luego de la
aparicin del citado artculo del periodista de la agencia AP, Franz Bajak, titular en varias pginas
internacionales entre el 14 y el 16 de diciembre de 2006, Campo Eljach realiz un fuerte cabildeo
en organismo de control y del poder ejecutivo en particular de Accin Social, cuyo director Luis
Hoyos, hoy embajador ante la OEA, es tambin miembro del Partido Conservador.
Igualmente, la influencia pudo llegar mucho ms all pues el gerente del Incoder del momento
Rodolfo Campo Soto, nombrado en agosto de 2006 por Uribe Vlez, es su familiar. El Ingeniero
Campo Soto, hoy investigado por el escndalo de Agro Ingreso Seguro, ha participado en
agronegocios similares a los de de CI Multifruits LTDA, tal como lo resea la Presidencia de la
Repblica el da de su posesin: Se ha desempeado, desde 1999, como Gerente de la Fundacin
Animar (Corporacin para el Desarrollo Econmico del Caribe Colombiano) empresa palmfera y
cacaotera del Cesar. Su experiencia laboral tambin registra su ocupacin en cargos como Gerente
de la Asociacin de Algodoneros del Cesar, Asocesar, asesor del Ministerio de Agricultura,
consultor del IICA y alcalde de Valledupar en dos oportunidades
28
.
Cuando el presidente Uribe se dirigi a los cafeteros de la costa Caribe,
el 26 abril de 2006 en Valledupar, elogi a Campo Soto como un gran lder en el departamento del
Cesar: En cacao en este departamento ha crecido mucho en este Gobierno. Aqu hay un gran lder
que es el doctor Rodolfo Campo Soto. Cuntas hectreas hemos crecido de cacao, Rodolfo?. Y
este respondi: unas 3.500 hectreas
29
.
De acuerdo con un testigo de excepcin, los vnculos de miembros del Instituto Colombiano de
27
http://partidoconservador.org/index.phpsection=221 obtenida el 8 Oct 2006 14:29:25 GMT
28
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/agosto/18/08182006.htm obtenida el
21 Oct 2006 00:56:54 GMT
29
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2006/abril/c... obtenida el 19
Oct 2006 15:42:51 GMT.
12
Desarrollo Rural, Incoder, con los sectores para empresariales que invierten en la Bajo Atrato
Chocoano y en el Urab Antioqueo son significativos
30
. En la finca El Atravesao en una reunin
un asesor financiero de la CI Multifruits LTDA, manifest su preocupacin por los posibles
reveses que pudiera tener el proceso de legalizacin de las siembras del pltano en Cacarica, por
tratarse de territorios titulados en el marco de la ley 70 por parte del Incoder. All, los socios de la
compaa manifestaron al unsono, en particular Campo Eljach que no haba de qu preocuparse
porque el gerente de esa institucin a julio de 2003, Arturo Enrique Vega, reciba un sueldo por
parte de las Autodefensas. Agreg el testigo que este funcionario renunci a la gerencia y continu
ejerciendo como funcionario pblico en Coropoica tiempo despus.
Segn el testigo un trabajador del rea administrativa de la empresa Urapalma S.A, y asesor de CI
Multifruits LTDA, fue asignado por esta empresa, en comn acuerdo con quien en pocos das
sera nombrado como gerente de Incoder, Luis Ortiz Lpez para participar junto con dos
afrodescendientes vinculados con el Ministerio de Agricultura en la redaccin de un decreto 1516
con la finalidad de buscar un mecanismo para salir al paso al problema del Curvarad y evitar
problemas en el Cacarica, se trataba de la redaccin de las Alianzas Estrategias en los territorios
colectivos de las comunidades negras
31
.
Meses despus, en abril de 2006 trascendi en Colombia el escndalo por la asignacin de predios
por parte del gerente del Incoder, Luis Ortiz Lpez a paramilitares e igualmente se destaparon las
actuaciones ilegales del sub Gerente Omar Quessep quien haba sido delegado por el Gobierno
Nacional para dar seguimiento a la siembra ilegal de palma en el Curvarad. Los beneficios de la
gestin oficial del funcionario a favor de las pretensiones territoriales de la estrategia paramilitar, se
extiende a distintas zonas del pas
32
.
El representante del Consejo Mayor del Cacarica, expulsado por un sector mayoritario de esa
comunidad en 1999 por aceptar tiquetes areos de la empresa Maderas del Darin filial de Pizano
S.A. y otorgar a cambio de este y otros beneficios, autorizaciones de aprovechamiento forestal a
favor de dicha compaa, recibi de acuerdo con el testigo dinero de la CI Multifruits para agilizar
los trmites de entrega del territorio del Cacarica a esta empresa con el Incoder. Parte de la entrega
de dineros a este afro descendiente se realiz en la ciudad de Bogot en un Hotel ubicado en el
barrio Teusaquillo a donde se desplazo Campo Eljach.
A su vez, de acuerdo con el testigo, la abogada Johana Cabezas, la misma que oficiaba como
representante de Maderas del Darin y que en agosto de 2003 junto con el General Jorge Enrique
Mora Rangel acus falsamente a los afrodescendientes del Cacarica asociados en Cavida de ser
responsables de actos de tortura, desaparicin forzada, concierto para delinquir, recibi recursos a
travs de CI Multifruits, para agilizar los trmites de la firma de la alianza estratgica
33
.
30
Testimonio de identidad reservada ante miembros del cuerpo diplomtico, agencias de
cooperacin y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, octubre de 2006
31
http://intranet.incoder.gov.co:95/intranet/Download/resolucion1516.pdf
32
http://eltiempo.terra.com.co/judi/2006-03-30/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-
2817256.html
33
Testimonio citado Pg 22
13
LA LEGALIZACION DE LA ILEGALIDAD
El 15 de abril de 2005, en la cabecera municipal del municipio de Riosucio, el representante legal
del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica firm un contrato de Alianza Estratgica con el
representante legal de la Compaa C.I. Multifruits Ltda., del momento, el seor Carlos Nikolai
Strumberg para la siembra de hortalizas, frutas, palma, caucho, pltano en tierras del Ttulo
Colectivo del Cacarica.
A esa fecha no exista el decreto 1516 de las Alianzas Estratgicas, adems, desconociendo la ley 70
nunca se realizo la Asamblea comunitaria plena para esta decisin. A pesar de que esto es un hecho
y los pobladores de Cacarica han denunciado la situacin el proyecto contino en ejecucin, con el
silencio absoluto de la Procuradura General de la Nacin y la inaccin del Incoder.
En el contrato de Alianza Estratgica, se concibe la inversin de la compaa de forma progresiva.
El representante Legal de Cacarica cedi el uso y goce de la tierra hasta alcanzar una extensin
previsible de ms de 20.000 hectreas, cerca del 25% del Territorio Colectivo. Dicha cesin se
contrata a 8 aos, prorrogables a 50 aos, pudindose, tal y como lo estipula el contrato, ampliarse a
perodos subsecuentes consecutivos, si las dos partes as lo acuerdan, o no revocan el contrato al
vencimiento de este.
Se trata de las tierras situadas en las comunidades de Balsita, San Jos de Balsa, Varsovia y Bendito
Bocachico, todas ellas pertenecientes al Consejo Comunitario de la Cuenca del ro Cacarica y la
posibilidad de su ampliacin a otras de las 23 comunidades que comprende esta cuenca.
Cualquiera sean las implicaciones legales de las dos resoluciones, se descarta de la posibilidad de
cobijar de manera retroactiva Alianzas Estratgicas o contratos firmados entre particulares y
comunidades afrodescendientes beneficiarias de titulaciones colectivas en el marco de la ley 70 de
1993. Antes de la promulgacin de las mismas lo que a las claras se evidencia, adems de todas la
irregularidades de la empresa CI Multifruits. en su intervencin en Cacarica, es la ilegalidad del
contrato suscrito.
Las familias afrocolombianas de Cacarica asociadas en Cavida en diversas reuniones, en el marco
del seguimiento a las medidas cautelares concedidas a su favor por la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos han denunciado la apropiacin de sus territorios, el repoblamiento del Territorio
promovida por las estructuras paramilitares, el desarrollo de proyectos agroindustriales auspiciados
por las estructuras paramilitares que intervinieron junto con la Brigada 17, en su desplazamiento y
en las violaciones de derechos humanos sin haber sido escuchados.
Los afrocolombianos han denunciado el proyecto emprendido por C.I Multifruits S.A ante las
instancias competentes sin que haya existido respuesta eficaz, pronta y oportuna del gobierno. Por
el contrario varios de sus lderes han sido perseguidos militarmente a travs de la Brigada 17, tanto
como los habitantes de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios.
CI MULTIFRUITS y DEL MONTE S.A.
14
No se trata de legalizar la ilegalidad sino de darle legitimidad en el escenario del poder ejecutivo y
el plano internacional.
En comunicacin de abril 28 del 2005, el supuesto representante legal del Cacarica se dirigi al
presidente de la Repblica lvaro Uribe Vlez, con copia a los Ministros de Interior y Justicia de
entonces, SABAS PRETELT,- hoy destituido por la procuradura por dar prebendas a algunos
congresistas para que votaran la reforma constitucional que viabilizara la reeleccin de Uribe- , al
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrs Felipe Arias y a la ministra de Medio Ambiente
y Vivienda, Sandra Suarez para poner en su conocimiento la firma del contrato Multifruits.
Dice el texto: () tomo la sabia determinacin, con el aval de todos los miembros de la
comunidad, de firmar un contrato de alianza estratgica con la empresa privada denominada en
este caso C.I. MULTIFRUITS COMPAA S.A., el cual anexa para su anlisis.
() esperamos vincular al proceso productivo una extensin de 22.000 hectreas representadas
en pltano, cacao, palma, entre otros() El proyecto ya arranc, dice tambin, con 500 hectreas
de pltano en las comunidades de Balsitas, Varsovia, San Jos de Balsa y Bendito Bocachico.
Seala luego, que bajo la modalidad de Agricultura por contrato se ha firmado un documento para
la venta del producto de este proyecto, entre CI Multifruits S.A. como compaa productora y la
empresa multinacional con casa matriz en Estados Unidos, Del Monte, con sede en la ciudad de
San Francisco, California, que comprara la produccin para su distribucin en el mercado de
Estados Unidos, que es bsicamente a donde dirige su actividad dicha empresa. El contrato de
compraventa entre ambas empresas es inicialmente por 8 aos.
Si los escndalos por vnculos de empresas multinacionales con el paramilitarismo como La
Chiquita Brands, la Drummond sta no parece ser la excepcin para Del Monte por sus vnculos
con la empresa Multifruits en la que las coincidencias con operaciones paramilitares son muchas y
en que la estrecha relacin con un dirigente del Partido Conservador como Juan Manuel Campo
Eljach es evidente.
Son claras las ilegalidades y la criminalidad. La coincidencia entre las estructuras paramilitares y el
desarrollo del agronegocio no deja ninguna duda. Los campesinos mestizos y afrocolombianos
haban sido desalojados, la mayora de los habitantes de La Balsa y los caseros de los alrededores
haban sido repoblados, la tierra distribuida por El Alemn a otros campesinos por sus estructuras
paramilitares trados del Antioquia y Crdoba. Es el mismo territorio que el gobierno titul a los
afrocolombianos en 1.999 pero que ha sido despojado por la violencia paramilitar y el agronegocio
del pltano. All el Estado de hecho es realidad en el bajo Atrato. Todo el mundo guarda silencio,
nadie se pronuncia. Todos hacen odos sordos a la realidad.
La Transversal de las Amricas
El cuatro de agosto de 2010, las comunidades de Autodeterminacin Vida, Dignidad del Cacarica
CAVIDA, que habitan en la frontera con Panam, pertenecientes a la Cuenca del Cacarica, donde se
construir el Puente Cacarica en las fase 1 de la licitacin de la Transversal de las Amricas y se
desarrollarn los estudios de factibilidad para la fase 2 del mismo proyecto, radicaron carta
34
al
Ministro de Transporte y al Director del Inco y otros funcionarios del alto gobierno, para que se
aplazara la adjudicacin, en el tramo que les afecta directamente, hasta tanto se hayan adelantado
los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad de la obra y los procesos de consulta..
34
http://justiciaypazcolombia.com/Irregularidades-y-desconocimiento
15
Recordaron los afrocolombianos que han sido vctimas de asesinatos, desapariciones, torturas,
acceso carnal violento, desplazamiento forzado, aludiendo a la operacin Gnesis, dirigida por el
general Rito Alejo del Ro, en donde decapitaron al campesino Marino Lpez Mena y jugaron
ftbol con su cabeza, crimen por el que est detenido el militar quien actualmente responde a un
juicio. Este militar recibi un homenaje del presidente Uribe pero el abogado afirm, dentro del
juicio que se le sigue, que se comunic permanentemente en el transcurso de la operacin Gnesis
con el entonces gobernador de Antioquia, 1995-1997.
Solo un da antes del crimen de Marino Lpez, la comunidad de Travesa llamada Puente Amrica,
justo en el lugar en que se construira el puente Cacarica por un costo de 50 mil millones de
pesos, miembros de la 17 Brigada del Ejrcito Nacional lanzaron sobre la poblacin civil granadas y
bombas, aterrorizando a los pobladores. Simultneamente otros miembros del Ejrcito junto con
miembros de las ACCU llegaron al poblado, atropellaron a varios pobladores y abusaron
sexualmente de la joven de la comunidad Manuela Salas.
Tambin han sido vctimas de las operaciones paramilitares en Balsa y de proyectos como el de la
agroindustria del pltano en la que paramilitares como el Alemn y reconocidos polticos como
Juan Manuel Campo Eljach constituyeron la empresa Multifruits que luego hizo alianzas con la
norteamericana Delmote para el desarrollo del monocultivo en la zona.
Esta rea fue esquilmada, luego del desplazamiento forzado de febrero de 1997, por la empresa
Maderas del Darin filial de Pizano S.A., que adelant la extraccin mecanizada e ilegal de madera,
en bastas reas del Cacarica, beneficindose de la presencia paramilitar permanente, consentida por
las fuerzas militares.
Los miembros de Cavida, en la citada comunicacin, advertan de las irregularidades que se
evidenciaron en el proceso de licitacin, que a todas luces pareca apuntar a beneficiar a los grupos
empresariales de los cuales hace parte William Vlez Sierra, muy cercano al ex presidente Uribe.
No obstante la comunicacin de las comunidades, la protesta de la Procuradura por el modo en que
se estaba dando el proceso, manifestaron su desacuerdo por las inexactitudes en relacin con el
presupuesto y la inexistencia de licencia ambiental, la advertencia del Zar Anticorrupcin de que
William Vlez Sierra, empresario paisa, no poda participar en dos propuestas diferentes dentro de
la misma licitacin, la obra fue adjudicada a las 3:00 a.m., del 5 de agosto, por parte del Ministro
de Transporte Andrs Uriel Gallego y la directora encargada de Inco Gloria lvarez, al consorcio
Va de las Amricas SAS, integrada por ODINSA, construcciones Cndor y por Valorcn S.A,
conformada por personas naturales en estrecha relacin con el gobierno de Uribe, entre ellos, el
propio Juan Manuel Santos que figura como socio de Odinsa a 2008, William Vlez Sierra,
Nicanor Restrepo Santamara, Alberto Carrasquilla, Luis Fernando Jaramillo Correa y Ricardo
Sierra Moreno, los Gerlein de Barranquilla, entre otros.
Esta adjudicacin, que la convierte en la obra de infraestructura vial ms grande del pas, en el
sector 1 debe desarrollar la construccin de segunda calzada Turbo - El Tigre (65 km);
construccin calzada sencilla Yond - Cantagallo - San Pablo - Simit, Tamalameque - El Banco,
Santa Luca - San Pelayo (133 km); mejoramiento y/o rehabilitacin El Banco - Guamal - Mompox
- Talaigua Nuevo - Bodega, Talaigua Nuevo - Santa Ana - La Gloria, (incluye puente Talaigua
Nuevo, Santa Ana), San Marcos - Majagual - Achi - Guaranda, Turbo - Necocl - San Juan -
Arboletes - Puerto Rey - Montera, Planeta Rica - Montera, Turbo - El Tigre, Lomas Aisladas - El
Tigre, incluido el puente Cacarica. Adems debe adelantar los estudios, licenciamiento ambiental y
diseo del tramo palo de letras Cacarica.
16
Este sector comprende obras por 881 km en un plazo estimado de 7 aos, los tres primeros
dedicados a la construccin. La inversin del Estado es de $ 1.7 billones de 2008, tal como lo
decidi el Conpes 3612 del 21 de septiembre de 200935, quien asume el total del costo de esta
obra.
El Sector dos pretende integrar concesiones actuales por 2.266 km, se plantea a 40 aos, los 6
primeros de construccin entre Crdoba-Sucre; Ruta Caribe, Cartagena Barranquilla; Barranquilla-
Tasajera; Tasajera-Mamatoco; Santa Martha Paraguachn. La inversin estimada es de 4.1 billones
de 2008.
El total de aporte de la nacin aprobado por el Conpes es de 6.2 billones de 2008, lo que
compromete las futuras vigencias fiscales hasta el 2050 aproximadamente. Requiere de una
inversin total de 8,5 billones de pesos, de los cuales la Nacin aportar recursos por 6,2 billones
entre los aos 2011 y 2021.
Tozuda apuesta que trasciende el gobierno Uribe.
La Transversal de las Amricas es una de los tres proyectos para la competitividad, dentro del
Programa Estratgico de Autopistas -Proesa-, resueltos en el Conpes del 23 de septiembre de
2009, que comprende la Transversal, la Autopista Bogot-Villavicencio y la Autopista de la
Montaa.)
La historia reciente de estos proyectos (1997-2010) los muestra como parte de un programa paisa
36
que se enmarca dentro de la construccin de la Visin Antioquia siglo 21, Operada por el Consejo
de Competitividad de Antioquia, lanzada el 20 de noviembre de 1997 y preparada por expertos,
escogidos por sectores empresariales, la gobernacin de Antioquia y la Fuerza Pblica de la regin,
entre mayo de 1996 y mayo de 1997, con el fin de hacer realidad La Mejor Esquina de Amrica
37
y que trasciende a poltica pblica nacional en el segundo perodo del presidente paisa lvaro Uribe
Dentro de los treinta lideres elegidos en 1997 para jalonar La Visin Antioquia, en el ao 2020
ser la mejor esquina de Amrica, justa, pacfica, educada, pujante y en armona con la
naturaleza
38
, estuvieron , entre otros, Andrs Uriel Gallego (infraestructura) Ministro de
Transporte que hizo la adjudicacin de la Transversal de las Amricas; Alvaro Uribe Vlez ,
Presidente de Colombia quien decidi el desarrollo de la licitacin y aprob las vigencias futuras
para su financiacin, Nicanor Restrepo Santa Mara (recursos de capital) beneficiario de la
adjudicacin de la transversal de las Amricas, socio de Conconcreto, empresa a su vez socia de
Odinsa, una de las tres empresas parte del consorcio Vas de las Amricas SAS; Mario Aristizabal
Correa, accionista de Odinsa, beneficiaria de la adjudicacin de la transversal de las Amricas,
Alberto Builes Ortega ex gobernador de Antioquia (1998-2000), vinculado con paramilitares por el
extraditado Juan Carlos El Tuso Sierra y hermano del ex senador Humberto Builes Ortega, preso
por parapoltica e implicado en usurpacin de tierra en el Curvarad, Choc.
35
Ministerio de Transporte Inco, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, DNP: DIES-DIFP, Conpes, Programa
estratgico de Autopistas Proesa, Etapa 1, 23 de septiembre de 2009
36
37
http://www.corantioquia.gov.co/docs/PGAR/textos/IIENLAANTIOQUIAQUECONSTRUYASVIVIRAS.pdf
38
http://www.corantioquia.gov.co/docs/PGAR/textos/VIIITALLERDELIDERES.pdf
17
El ao en que se proyect Antioquia como la mejor esquina de Amrica, fue el peor para el Bajo
Atrato: en Octubre del 1.996, con la masacre de Brisas, perpetrada por militares y paramilitares,
inici la cadena de asesinatos, desapariciones, torturas, acceso carnales violentos contra los
habitantes legales y ancestrales de esos territorios por donde se proyectaba ya la construccin de la
carretera Panamericana como se llamaba entonces.
En Ro Atrato flotaban los cadveres de afrodescendientes, indgenas y mestizos que eran retenidos
en el puerto de Turbo, en Bocas del Atrato, la entrada a Hungua, en Sautat, Tumarad, Travesa,
la Tapa, la Honda y Rio Sucio. En diciembre de ese terrible ao 96, siete meses despus de haberse
iniciado el proceso de construccin del proyecto paisa de la Mejor Esquina de Amrica, los
paramilitares se tomaron a Riosucio asesinando, desapareciendo a habitantes del municipio.
En la ltima semana de febrero de 1997, tres meses antes de terminar los talleres de empresarios y
polticos para el diseo del plan Antioquia siglo 21, la Mejor Esquina de Amrica, la Brigada 17
desarrollo la operacin Gnesis, que luego de cometer crmenes de lesa humanidad, oblig a los
habitantes del Cacarica a desplazarse a Turbo, donde los esperara la polica para llevarlos hasta el
Coliseo municipal. Por los caseros que fueron quemados, saqueados y desocupados, pasa la
Transversal de las Amricas, de acuerdo con los mapas que aparecen en los pliegos de las
licitaciones.
El diseo del plan, continuaba. En el documento de las subregiones, cuando se refiere al Urab,
ubica como uno de los principales factores de xito desarrollar las ventajas comparativas que se
desprenden de la localizacin geogrfica estratgica, porque Urab ser la mejor esquina de la
mejor esquina de Amrica
39
.
En este propsito, el grupo de empresarios y gobernantes paisas, se han empeado en ampliar la
frontera semntica y geogrfica de Antioquia, asumiendo dentro de su lgica empresarial, al Bajo
Atrato Chocoano, como si fuera parte del Urab, denominndolo Urab Chocoano, o sencillamente
desconociendo esta subregin nombrndola sur de Urab como lo hizo el ex presidente Uribe, en
su momento, al referirse al Curvarad, en relacin con la Palma Aceitera o como lo hace el hoy
senador Eugenio Prieto Soto, al elogiar su ubicacin geogrfica Somos la Mejor esquina porque
contamos con la posibilidad de estar abiertos al mundo va terrestre por Panam y Centroamrica
y martima por los Ocanos Atlntico y Pacifico
40
, cuando esa conexin solo es posible por aguas
y rea continental que son del departamento del Choc.
Prieto Soto, senador Paisa (2010-2014), cuatro meses antes del Conpes 3612 que decida la
adjudicacin de estos proyectos, ya hablaba de las bondades de esta decisin, del apoyo del
Ministro del Transporte Andrs Uriel Gallego y de las ventajas comparativas de la regin, en
relacin con el mercado internacional, al que servir la actualizacin de las obras de
infraestructura
41
.
39
www.corantioquia.gov.co/.../VSUBREGIONESDEANTIOQUIAAL2020.pdf
40
http://eugenioprietosoto.wordpress.com/2010/01/24/mejor-esquina-al-pacifico/
41
http://www.sinergiainformativa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1079&Itemid
=2
18
El gobierno Uribe, vena buscando los mecanismos para garantizar la financiacin de la obra, como
lo muestra el Conpes 3544 del 24 de octubre de 2008 llamado Estrategia para la estructuracin
de un mecanismo de financiacin para el proyecto vial 'Autopista de las Amricas y como se
plasma luego en el decreto 4579 de diciembre de ese mismo ao en el que se autoriza la
capitalizacin de la comercializadora de energa Urr S.A E.S,P.
Luego vienen el Conpes en septiembre de 2009 que establece como principal va para la
financiacin de la obra, la enajenacin gradual de hasta un 10% de la participacin de la Nacin en
Ecopetrol, por tratarse de un proyecto estratgico, hasta el anuncio pblico que hizo el presidente
Uribe en el Consejo Comunal realizado en Apartad, Urab antioqueo el 3 de octubre de 2009,
que da cuenta del significado simblico de escoger esa zona, en que se consolid el
paramilitarismo, para anunciar la construccin de la obra:
La Transversal de las Amricas se propone una gran carretera de Palo de Letras, all al frente, a
escasos 62 kilmetros de la margen izquierda del ro Atrato, en el departamento de Choc, el
puente sobre el ro Atrato, la conexin a la carretera que se hizo en la administracin Turbay, de
Barranquillita a Lomas Aisladas, y el mejoramiento de toda esta carretera costanera del Caribe
colombiano hasta la frontera, en el Puente de Paraguachn, con la hermana Repblica Bolivariana
de Venezuela... Es el Consejo Comunitario nmero 250, lo hacemos aqu en una tierra que amamos,
en una tierra a la cual le hemos vivido el sufrimiento y tambin todas sus posibilidades de salir
adelante, con una comunidad que llevamos en el alma, para ratificar ante el pas, desde Urab, la
construccin de la Transversal de las Amricas
42
.
La complacencia por el desarrollo de este proyecto no termina en el gobierno de Uribe que ha
dejado ya la disposicin presupuestal asegurada a travs de decretos y Compes, el proceso de
licitacin y contratacin del consorcio Vas de las Amricas SAS. El hoy presidente Santos,
respondi sin titubeos, cuando era candidato, en hora 30 global de Caracol a la pregunta de si el
Tapn de Darin propondrn construir una carretera que abra los dos pases? Santos: La
respuesta es s. A m me gusta esa carretera, pero preservando todas las garantas de que el
impacto medioambiental no sea severo
43
.
Ya en el gobierno, el presidente Santos expresa su compromiso de hacer cumplir las licitaciones
que quedaron adjudicadas en el gobierno anterior por la importancia estratgica que el tambin ve:
Por eso reitero, primero, lo que ha dicho el ministro Cardona: Antes que acometer nuevos
proyectos, lo que queremos es adelantar y concluir bien los megaproyectos que quedaron
ejecutndose o adjudicados en la pasada administracin. El objetivo de nuestro Gobierno es
construir al menos 300 kilmetros de dobles calzadas por ao en el cuatrienio, para que pasemos
de los cerca de mil kilmetros que hoy tenemos a por lo menos 2.200 kilmetros en el 2014. stas
son palabras mayores, y ustedes sern los primeros beneficiarios de este avance! Concesiones
como la Ruta del Sol, la Trasversal de las Amricas, las Autopistas de la Montaa y la doble
calzada Bogot-Villavicencio cambiarn para siempre la faz de las comunicaciones terrestres en
nuestro pas
44
.
42
http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/octubre/03/05032009.html
43
www.hora25global.com/press-officedoc.aspx?Id=1312405
44
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Octubre/Paginas/20101008_17.aspx
19
CURVARAD Y JIGUAMAND CONTROL DE TERRITORIOS PARA LA PALMA
ACEITERA
45
Colombia contina viviendo un conflicto social, poltico y armado. La estrategia paramilitar del
Estado en los ltimos 22 aos es responsable de cerca del 80 % de las violaciones del derecho a la
vida y a la libertad personal. A las guerrillas se les atribuye entre el 17 y 20% de responsabilidad en
la comisin de daos irreparables a la vida e integridad personal.
La poltica pblica econmica del gobierno de lvaro Uribe Vlez -2002-2010 vincula los planes y
objetivos con la poltica militar y represiva, denominada eufemsticamente de Seguridad
Democrtica y Estado Comunitario. Bajo el presupuesto de que una agricultura dbil equivale a
un terrorismo fuerte
46
, el fondo de tal afirmacin redefine el sentido estratgico territorial de la
agricultura, concebida como agroindustria y copamiento militar.
As el eslogan de la seguridad democrtica durante 8 aos pretendi bajo la militarizacin de
territorios estratgicos en el marco del mercado global redefinir su uso y su significacin conforme
a los intereses inversionistas. La militarizacin logr la confianza inversionista y posibilit una
reconversin del sentido de los territorios rurales. Se trat de brindar garantas para los derechos
empresariales en agronegocios legales e ilegales, obras de infraestructura y operaciones extractivas
de los recursos naturales.
Esta idea de seguridad se ha cimentado sobre la negacin de la existencia de un conflicto social y
armado de ms de 50 aos. Despojado el anlisis de la realidad de una mirada causal se desvincula
la ausencia de la reforma agraria de su relacin con la violencia socio poltica.
A travs de una inversin ideolgica de la realidad, la existencia de las guerrillas en Colombia se
concibe como el fruto criminal de operaciones externas de vieja data como el comunismo
internacional. Despojado el actor contradictor poltico militar de motivaciones que pretenden
transformar situaciones estructurales de exclusin, de imposicin en lo poltico, en lo econmico,
por un modelo de acumulacin capitalista, la salida es la militarizacin integral.
La integralidad significa operar no solo sobre los alzados en armas, sino a quienes se les concibe
como su oxgeno o su base. Tanto como la represin, la seduccin. La operacin represiva con la
operacin psicolgica propagandstica y publicitaria que desliga las relaciones causales de los
problemas.
La sociedad, la poblacin es concebida como blanco de esas lgicas militares represivas-seductoras,
sea como actor pasivo vctima o como sujeto activo. La persona, las colectividades se deben al
Estado, sus actividades estn encaminadas a protegerle de las amenazas terroristas, es un sujeto de
deber para que se pueda garantizar el derecho del mercado, de los inversionistas. As el espacio
territorial es concebido ms all de un escenario para la guerra militar que deber ser controlado, en
un escenario de resignificacin de su sentido material, bitico, espiritual. Se trata entonces de una
militarizacin de la conciencia, de la sensibilidad y de la voluntad civil. Un cuerpo colectivo que
protege al Estado nacin de las amenazas. Y estas se expresan no solo en lo militar sino en
habitantes cuyas concepciones disientan o que habiten corporal socialmente de un modo distinto
los territorios. Ese es el contenido de la expresin Estado comunitario.
Durante estos 8 aos la militarizacin se desarroll bajo tres ejes.
45
Apartes de el captulo sobre poltica pblica dentro de la publicacin que prximamente se lanzar sobre la palma
en el mundo elaborado Franois Houtart y la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz, con la colaboracin de
ambientalistas, investigadoras y movimientos campesinos de Asia, Europa, Estados Unidos y Amrica Latina.
46
Discurso de lvaro Uribe Vlez, Segunda Tertulia del crecimiento econmico, Bogot, Marzo de 2005
20
Militarizacin Territorial
- El aumento del pie de fuerza pasando de cerca de 150 mil efectivos a 459 mil, la presencia policial
en la totalidad de los 1200 municipios de Colombia. Ampliacin de operaciones de inteligencia
bajo medios legales e ilegales- a sectores disidentes o independientes en la rama judicial, en el
legislativo, en las empresas de medios, a organismos no gubernamentales de derechos humanos,
organizaciones sociales, realizacin de actuaciones de saboteo y control. Operaciones tcticas
areas y terrestres ofensivas y de control de comunicacin sobre las guerrillas.
- La renovacin, ampliacin de la injerencia militar externa bajo firmas de Convenios militares
oprobiosos, asesoras tcnicas, formacin en escuelas europeas y estadinenses que se encuentra en
implementacin de 7 espacios para el uso de tropas y aeronaves de los Estados Unidos, sin contar
ya con el apoyo tcnico, militar y operativo a travs del Plan Colombia I y Plan Colombia II
Consolidacin-; y el apoyo tcnico tambin de pases de la Unin Europea e Israel.
Vinculacin de civiles en estructuras de control militar
-Planes operativos de control social con redes de informantes y de cooperantes, pagos con
recompensas por informacin falsa o no- sobre quienes son concebidos como terroristas.
-La presencia militar en los caseros con la figura de soldados de mi pueblo, civiles que participan
como militares dentro de sus comunidades y el control social territorial con planes asistencialistas y
policivos como las familias guardabosques, que se convierten en civiles que bajo el pretexto de
cuidar parques nacionales ejercen control sobre movilidad poblacional.
-La desmovilizacin paramilitar de ms de 30 mil mujeres y hombres, que bajo un proceso llamado
de paz institucionaliza la estrategia criminal encubierta del Estado. Se constituyen organizaciones
fachadas de civilidad y de paz pacificacin- para el control social en los espacios rurales y urbanos
donde ha existido presencia paramilitar. Constitucin de iniciativas productivas agronegocios- y de
seguridad en un modelo de reconciliacin con las vctimas del despojo violento y reingeniera en
los mecanismos de control para las empresas.
Control Social Territorial.
- Ampliacin de los mbitos de operacin militar combinando lo represivo y lo social humanitario
subordinado
- Definicin reas territoriales de control bajo el modelo de Zona de Rehabilitacin. Otorgamiento
de facultades de polica judicial, facultades de excepcin a los militares sobre las autoridades civiles
y restriccin a la movilidad de extranjeros, capturas y allanamientos sin orden judicial.
Estas regiones de operacin estratgica eran los corredores Meta, Guaviare y Guaina, el Urab
antioqueo y el bajo Atrato (Choc), Catatumbo (Norte de Santander), Valle, Cauca, Tolima,
Putumayo, Huila, Caquet y la regin del Sumapaz, adems de Sucre y Bolvar.
En la presentacin realizada por la entonces ministra de Defensa, Marta Luca Ramrez precisa que
el eje de esta poltica es precisamente lograr el completo control del territorio por parte del
Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del
21
Estado de Derecho
47
La frmula es simple presencia militar, legalizacin de la ilegalidad en los territorios estratgicos
generan confianza inversionista y desarrollo en equidad para su habitantes, frmula tcnica del
modelo neoliberal.
Por lo general estos territorios priorizados por el Estado estn ubicados en reas extensas
adjudicadas o en proceso de adjudicacin a comunidades afrodescendientes e indgenas o en
territorios ocupados por colonos que no han surtido los trmites de titulacin en reas perifricas del
pas ricas en biodiversidad y en llanura extensa.
A los 8 aos de aplicacin de la poltica de Defensa y Seguridad Democrtica se traz como
objetivos al 2012, la recuperacin de los territorios por la va militar, jurdica y social en funcin
del desarrollo de agronegocios, obras de infraestructura, proyectos productivos.
En el documento de la seguridad democrtica se precisa que el ciclo de recuperacin y
consolidacin consta de tres fases: a) la recuperacin del control estatal del territorio por la
combinacin de inteligencia militar y de actuaciones de la fuerza pblica b) mantenimiento del
control estatal del territorio mediante la ocupacin de los territorios por parte de la fuerza pblica
y mediante la judicializacin por parte de los organismos judiciales, de los miembros de las
organizaciones terroristas y a quienes cometan delitos de alto impacto social, segn el tipo de
manifestacin delincuencial y c) consolidacin del control estatal del territorio, iniciando
proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo... Los ministerios y dems entidades
que participen en los proyectos de atencin integral sern coordinados por el Consejo de
Seguridad y Defensa Nacional, para que stos proyectos sean ejecutados cuando exista el
suficiente control territorial
48
.
El Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, en su informe de gestin de enero de julio de
2004, anot que la poltica agraria est ligada directamente a la geopoltica de la Seguridad
Democrtica en Colombia: Es as como el Presidente Uribe ha afirmado que una agricultura
dbil, conduce a un terrorismo fuerte, ya que cada vez que se debilita la agricultura lcita, se
fortalece la ilcita, y se fortalecen as, las fuentes de financiamiento del terrorismo Luego,
nuestra lucha contra el terrorismo, pasa por la defensa del trabajo ruralDe esta suerte, la
agricultura adquiere un valor estratgico geopoltico
49
.
En el mismo informe, el ministro resalta la palma aceitera, como el principal agronegocio de tardo
rendimiento: Los cultivos de tardo rendimiento, especial fuerza le estamos dando,
particularmente a la palma aceitera, donde Colombia ha alcanzado los ms altos niveles de
productividad en el mundo
50
.
En consecuencia, segn el antes ministro de agricultura y precandidato presidencial en el 2010,
Andrs Felipe Arias, la poltica agraria debe estar basada en la extincin de dominio, y en el
fortalecimiento de la Seguridad Democrtica a travs del incremento de batallones de alta
montaa, y de Brigadas Mviles. La idea es ir liberando el territorio e ir sustituyendo el que es
liberado con actividad econmica formal. As el `manejo social` del campo se consolida con el
47
Presidencia de la Repblica, Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, Presentacin de la Ministra de Defensa
Nacional, Martha Luca Ramrez, Bogot, 2002, p. 9
48
Ibid, pp 43-44
49
http://www.presidencia.gov.co/ministrosII/minagricultura.htm obtenida el 31 de enero de 2008, presentacin de
informe de gestin, 21 de julio de 2004.
50
Ibid.
22
aliado natural de la `Seguridad Democrtica
51
.
El valor estratgico poltico que en la Seguridad Democrtica se le atribuye a la agricultura
encuentra en la palma aceitera un cultivo apropiado para el control social de los territorios, tal como
se evidencia en la Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social en la que
se propone como objetivo fundamental el fortalecimiento de la Poltica de Seguridad Democrtica.
Este fortalecimiento se sustenta en la Doctrina de Accin Integral en la que la intervencin social
del Estado en 53 municipios de Colombia, se hace a travs de Accin Social, las Fuerzas militares
y los empresarios. En los agronegocios se sostiene que es de anotar los avances que se han
logrado en el tema de proyectos sostenibles enmarcados en cinco lneas productivas principales:
caf, cacao, caucho, palma de aceite y proyectos forestales
52
.
La Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, es conocida como Plan
Colombia II en la medida que se plantea, tambin como estrategia para la consolidacin de los
logros del Plan Colombia y aspira a la captacin de recursos de la cooperacin internacional,
especialmente de los Estados Unidos. En dicha solicitud, deja de nuevo claro, que su pretensin es
el control de los territorios a travs, ahora de la Doctrina de Accin Integral (DAI): La tarea de
consolidacin territorial es compleja por las caractersticas de la amenaza terrorista que padece
Colombia.() En este sentido, el apoyo a la DAI es un aspecto prioritario en el objetivo de
consolidar el control del territorio
53
.
En la aplicacin de la estrategia de control social de los territorios, los Centros de Coordinacin de
la Accin Integral (CCAI) se constituyen en la instancia que coordina todas las entidades pblicas
en funcin de su objetivo. Los proyectos productivos y la inversin social pasan necesariamente por
este filtro, integrado por el sector privado, fuerza pblica y el ejecutivo, condicionando, en
consecuencia, toda gestin productiva y social, incluidos agronegocios como la palma aceitera, a la
consolidacin del control de territorios: El CCAI seguir trabajando para que cada una de las
entidades del orden nacional, en coordinacin con la FP, las gobernaciones y alcaldas, el sector
privado, organizaciones sociales y la comunidad, influyan en los planes de accin y el presupuesto
para atender la priorizacin de estos municipios. De esta forma, se tomarn decisiones de
inversin social con criterio de seguridad, y se generar valor pblico a partir de la coordinacin
interagencial, especialmente entre los civiles y la FP
54
.
Un episodio que da buena cuenta de este proceso de consolidacin de la Seguridad Democrtica
ligado al desarrollo del agronegocio de palma aceitera es la entrevista sostenida en julio de 2005
entre el Presidente Uribe y el ex primer ministro de Malasia Tun Mahatir Bin Mohamad. Luego que
el presidente de Colombia hablara de las ventajas que para el sector ofrecen las grandes extensiones
de tierras disponibles para el agronegocio en territorio colombiano, el ex funcionario relata cul fue
el proceso adelantado en Indonesia para el control de los territorios, la conquista de los pobladores y
el exterminio militar de los terroristas:
Al igual que ustedes nosotros tenamos problemas de terrorismo, tenamos guerrillas en las selvas
que hacan muchos ataques y alteraban el orden pblico y la paz. Y en ese tipo de situaciones
nosotros no podamos atraer a los inversionistas () Tratamos de ganarnos el corazn y las mentes
51
Citado en Germn Bedoya, Campesino sin campo, publicado en Plataforma Colombiana de derechos humanos,
democracia y desarrollo, Reeleccin: el embrujo contina, ed. Antropos, Ltda., Bogot, septiembre de 2004, pg.
559.
52
Departamento Nacional de Planeacin, Direccin de Justicia y Seguridad, Estrategia de fortalecimiento de la
democracia y el Desarrollo Social 2007 - 2013,febrero de 2007
53
Ibid, p 57
54
Ibid, p 74
23
de los terroristas tambin, para poderles demostrar que ellos tambin tienen un inters en el pas,
que para ellos es mejor dejar su lucha y dejar sus armas, y organizarse, incorporarse y ganarse la
vida de forma decente en Malasia() Empezamos en 1948, cuando estbamos bajo el rgimen
britnico y solamente terminamos en 1990. Nos tom 40 aos esa lucha para que ellos dejaran las
armas y se reinsertaran y dejaran los actos terroristas que estaban perpetrando
55
.
En una lgica similar, pero en otro contexto, el presidente Uribe liga la tenencia de la tierra de los
campesinos al triunfo contra los violentos. La tierra ser para los campesinos, siempre que haya
control estatal de los territorios, parece querer decir en la inauguracin de una plantacin de palma
en el Magdalena Medio, apenas iniciaba su primer mandato: Qu se me hizo el Padre de Roux?
l me deca esta maana que le llamara la atencin a los campesinos para que no vendan la tierra.
No la vendan. Le lleg el momento a la tierra nuevamente en Colombia. En la medida que
derrotemos a los violentos, que los vamos a derrotar, a ellos no les queda ms camino, y en la
medida que podamos avanzar con estas polticas sociales le lleg el momento a la tierra. Le lleg
el momento al campesinado para salir adelante. Hay que difundir en todas partes, Gobernador y
Alcalde, que el campesino no venda la tierra. Que vamos es a ayudar a que salga adelante.
56
Esa pretensin se quiere concretar dentro de la segunda fase del Plan Colombia, como lo expresa el
mismo presidente: los cultivos alternativos son una parte importante del Plan, especialmente en
aquellas zonas donde la inversin privada no llega, con Caucho, palma africana y ayudar a las
Familias Guardabosques y destac que hay regiones en Colombia donde lo nico que se debe
hacer como cultivo alternativo es la proteccin de la selva o ayudar a su recuperacin
57
.
Los documentos oficiales y las intervenciones del entonces presidente Uribe, abstraen del todo, el
papel jugado por la estrategia paramilitar en el control social de los territorios, que contiene
evidentes similitudes con las fases de la Recuperacin estatal de territorio de la aludida
Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, como lo dejaron ver todos los medios de
informacin nacionales, cuando alertaron sobre la Paramilitarizacin del pas, en septiembre de
2004.
Los medios recogieron los informes que durante aos elaboraron organizaciones de vctimas y de
Derechos Humanos y sintetizaron el desarrollo del paramilitarismo, identificando cuatro etapas: 1)
El terror mediante masacres que marca el ingreso de paramilitares a determinados territorios,
generando desplazamientos masivos 2) Los asesinatos selectivos para eliminar los sobrevivientes
que persisten en procesos de afirmacin de derechos y penetracin paulatina de en circuitos
polticos, econmicos y sociales; 3) El trabajo comunitario aceptado por las personas que prefieren
no abandonar sus tierras, que se incorporan a proyectos de inversin social y productivos como la
palma aceitera 4) la consolidacin del dominio real del territorio mediante formas de legalizacin
de las expropiaciones y negocios, recepcin de recursos pblicos a travs de asociaciones tipo
ONG.
58
Los avances en el control de territorios, en las distintas fases del desarrollo del paramilitarismo y el
paso oficial de recuperacin estatal en funcin de agro negocios como la palma aceitera, estn
imbricados de manera evidente, como se puede constar en casos especficos del asesinato,
55
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/julio/21/08212005.htm obtenida el 26 Mar 2008
56
Palabras del presidente Uribe al entregar proyecto de palma africana para el Magdalena Medio Sabana de Torres
(Santander), 22 sep de 2002 (SNE).
57
Entrevista del presidente Uribe con las emisoras del ejercito, 9 de febrero de 2007
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=189129 obtenida el 16 Mar 2008
58
El Tiempo, 26.09.04, pg. 1-8 y 1-11
24
desaparicin forzada, desplazamiento forzado, siembra de palma aceitera, crditos de la entidad
pblica Finagro, incentivos palmeros en el Curbarad; tambin en la aprobacin de generosas
leyes que favorecen con crditos, exenciones e incentivos la produccin de cultivos de tardo
rendimiento, particularmente la palma, aprobados por un congreso de la repblica del que 30 de sus
miembros estn en la crcel y 60 en total estn siendo investigados por la Corte Suprema de
Justicia, sindicados de vnculos con paramilitares.
Sin embargo, tales objetivos, en los ltimos 8 aos, han estado signados por ms de 6500
detenciones ilegales y arbitrarias, ms de 2000 ejecuciones extrajudiciales o crmenes a sangre fra
de militares que hacen pasar a sus vctimas como guerrilleras, ms de un milln y medio de
desplazados internos, el reconocimiento de la existencia de ms de 50 mil desaparecidos forzados.
De acuerdo con la Comisin Colombiana de Juristas: Durante los primeros cinco aos de la
administracin del Presidente lvaro Uribe Vlez, se tiene que, por lo menos, 14.017 personas han
perdido la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopoltica entre julio de 2002 y
junio de 2008. Esta cifra corresponde al perodo de aplicacin de la poltica de Seguridad
Democrtica promovida por
El Gobierno del ex presidente Uribe. Entre julio de 2002 y junio de 2008, por lo menos, 24.802
personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopoltica.
59
La obsesin palmera de Uribe en Curvarad y Jiguamand
Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbarad y
Jiguamiand y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron
vctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras
ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que
estn perfectamente identificadas.
Octubre de 1996 marca del desarrollo de una estrategia militar de ocupacin y de desalojo en los
lmites de Antioquia y Choc, justo cuando Uribe Vlez es gobernador del departamento
antioqueo, implementando el programa institucional de grupos armados privados, conocidos como
Convivir, en el que se camufl la estrategia paramilitar al lado del llamado Pacificador de Urab,
general Rito Alejo del Ro Rojas. Al mismo tiempo Uribe promovi la carpeta del plan de desarrollo
llamado La Mejor Esquina de Amrica en el que se entrecruzan proyectos de infraestructura, de
operaciones extractivas de recursos naturales y de agroindustria y ganadera extensiva. Ese plan
redefini el sentido de los intereses estratgicos antioqueos hacia el mercado mundial del
noroccidente de Colombia, con centro, sur y norte Amrica, el este de Suramrica y el pacfico.
As se plante en medio del desplazamiento de la poblacin y de una crisis sistemtica de
violaciones de derechos humanos y una profunda crisis humanitaria la construccin de la carretera
panamericana, ahora llamada, transversal de las Amricas, para romper el llamado Tapn del
Darin que separa a Colombia de Panam; el gaseoducto de Ballenas en Venezuela, Costa
Atlntica- Choc con Centroamrica; el proyecto de Interconexin Elctrica , IIRSA; la extraccin
mecanizada de recursos forestales; el canal Atrato Truand uniendo al Pacfico y el Atlntico y
agronegocios de banano, de palma de aceite, y la constitucin del Puerto Martimo de Urab, de
Zonas Francas y de un aeropuerto internacional, entre otros.
Seis aos despus, en el 2002, La Mejor Esquina de Amrica toma impulsos inusitados en los
59
http://www.coljuristas.org/Portals/0/CCJ%20informe%20NEO.pdf
25
aspectos de planeacin, de estudios de viabilidad y en particular del agronegocio de la palma
aceitera para la produccin de agrocombustibles. El caso ilustra de buena manera la aplicacin
concreta de la poltica agraria concebida como estrategia de control militar en cerca de 100 mil
hectreas. Esa relacin entre economa, tierra y seguridad militar integra la militarizacin,
violaciones de derechos humanos, va judicializacin, exacerbacin de los medios para lograr sus
fines.
El presidente lvaro Uribe renombra estos territorios colectivos con la genrica denominacin
Urab Sur de Urab. La forma de nombrar por si, es excluyente y hace alusin a esa visin
paisa, que pretende negar la existencia del Choc, del bajo Atrato o en que ella est incluida en
Antioquia. Es la superposicin territorial verbalizada de la colonizacin. Negar la existencia de un
territorio, el bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el Sur de Urab.
El recurso discursivo a travs del cual se hace percibir la realidad de una manera oculta la
criminalidad estatal.
As, por ejemplo, el nombramiento de un espacio territorial o nombrarlo equvocamente, posibilita
ocultar la ocurrencia de crmenes de lesa humanidad. Hablar del Urab, del Sur de Urab es obviar
la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente.
Se asegura discursivamente las inversiones, es parte de la confianza inversionista de la que habla
Uribe.
Pero tambin, el uso del discurso verde, enmascara la violencia y la impunidad, justificando la
inversin empresarial. El crimen se viste de verde en el agronegocio de los agrocombustibles que
Uribe llama biocombustible o biodiesel. Tal discurso verde encubre los daos ambientales en una
regin concebida como Zona de Reserva Forestal.
El discurso institucional se asienta en la idea del progreso, del desarrollo, asegurado por la
militarizacin, la confianza inversionista en el Estado comunitario. Aquel estadio donde la
comunidad se hace sujeto de deberes, de responsabilidad en la seguridad y la economa, donde se
usa de est, donde se coloniza su mente, su voluntad para disponer de la existencia territorial para
los agronegocios.
En 2004, Uribe, por ejemplo, motiv la siembra de palma en la regin del bajo Atrato, a pesar que
una comisin dirigida por en Incoder, constat que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente
en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curbarad. Uribe desconoci lo que su
gobierno saba que estas familias fueron desarraigadas violentamente desde 1996 y en una serie de
fases de represin en 1997, en 1999 y en una operacin de tierra arrasada en el 2000.
Posteriormente Uribe, en el Consultorio Empresarial convocado por la Cmara de Comercio de
Medelln solicit un informe sobre los avance de los cultivos en la regin del Urab:
El informe nuestro es que en el sur de Urab estn sembrando cinco mil hectreas de palma
aceitera. Cuntas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos aos. Cuntas han sembrado ya? 3.500.
En regiones como Urab, el bajo Cauca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El ao
pasado se sembraron 22 mil en el pas. Este ao aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio
vamos a ingresar una nueva exencin tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel,
que se puede producir a partir del aceite de palma , a fin de darle va libre a que el pas no tenga
demoras en sembrar 600, 700 mil hectreas de palma africana. El Gobierno encontr 170 mil
60
.
60
Palabras del presidente Uribe Durante el Consultorio Empresarial, Cmara de Comercio de Medelln 30 de Abril de
2004. www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/abril/30/24302004.htm - 60k -
26
En la inauguracin, en octubre de ese ao, de una hidroelctrica en Frontino, Antioquia, motiv a
los empresarios del banano a continuar con la expansin de la palma, sin nombrar al bajo Atrato,
pero refirindose a l, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se
desarrolle tal agroindustria.
Uribe manifest: Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urab, para los cultivos de banano y
para otros cultivos que empiezan a ser muy prsperos en la regin como Palma africana,
generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un
dinero importante para su sistema de riego. Ese puede ser un gran socio
61
.
Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el
Jiguamiand y del control absoluto de tipo paramilitar en Curbarad asever claramente a
empresarios de Medelln, que Urab se empezaba a beneficiar con la poltica de promocin de
palma aceitera de su gobierno.
Mientras Uribe Vlez esto expresaba, se realizaba una segunda comisin de verificacin dirigida
por el Incoder, que constatara la informacin ya recogida sobre la apropiacin de esos territorios
por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismos fraudulentos y
de la violencia ejercida con estos propsitos. Semanas despus, la nica exigencia del gobierno a las
organizaciones humanitarias fue pedir copia de los videos grabados por las organizaciones de
derechos humanos, en particular, el de la Comisin de Justicia y Paz, en donde se aprecian
operaciones paramilitares y la labor de personas ligadas al gobierno de Uribe, en el servicio
diplomtico, como Ignacio Guzmn, quien fue jefe de campaa del candidato Vargas Lleras.
En ese momento, ya el Washington Post se refiri al tema en un extenso artculo y gracias a la
resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de
Biodiversidad, y conocida la situacin por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una
peregrinacin internacional, se iba desenredando la tramoya palmera.
A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario al referirse al bajo Atrato expres: Urab se
empieza a beneficiar de nuestra poltica de la promocin de la palma africana, que tiene un gran
futuro para producir combustibles biolgicos
62
. Un discurso verde, ambiental ocultaba la
criminalidad.
En Mayo de 2006, el presidente de la Repblica anunciaba con entusiasmo a los empresarios de
Antioquia que la palma del Sur de Urab ya estaba a punto de cosecha para la extraccin de
aceite y le propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conoca el informe del Incoder que
reconoca la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del
Procurador General de la Nacin que peda al gobierno resolver la problemtica de tierras en el
Curbarad (21 de abril de 2005); la resolucin 039 de la Defensora del Pueblo que solicitaba que se
detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curbarad y Jiguamiand
(junio de 2005).
Simultneamente las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Crdenas se desmovilizaron como
parte de una reingeniera militar pero tambin con el propsito del desarrollo del Proyecto de
Alternatividad Social, Paso. Entre otros, el del control social territorial a travs de la cooptacin de
consejos comunitarios y organizaciones de base, la creacin de otras para el desarrollo de
agronegocios, asegurados con desmovilizados o la fuerza pblica.
61
Frontino Antioquia, octubre 26 de 2004
62
Encuentro Colombia, democracia y paz Octubre 26 de 2004 (Medelln Antioquia)
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2004/octubre/encuentro.htm
27
No obstante estas realidades, los informes institucionales y el proyecto Paso, el presidente inst a
los empresarios al agronegocio de la palma: Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan
en este simposio. El sur de Urab est prximo a iniciar la produccin de aceite de palma. Yo creo
que ese podra ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en
plantas de los municipios ribereos del Atrato
63
.
Y finalmente agreg en una visin futurista: Colombia puede pasar de 300 mil hectreas de palma
africana a 6 millones.
En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios
ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vlez manifest, como lo rese
el Ministerio de Defensa: Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que
hay en el sur de la regin, el Jefe de Estado expres que all se necesita una clarificacin de ttulos,
la cual se espera adelantar en las prximas semanas, para despus concretar un acuerdo de muy
buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploracin
racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos,
aplicar tecnologa, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertacin y los vamos a
impulsar
64
.
En 2007, el presidente lvaro Uribe continu asumiendo la problemtica la situacin de los cultivos
de palma con el monocultivo con el genrico sur de Urab. En coherencia con su discurso
estratgico, engao, plantea que tienen la disposicin de impulsar una solucin a la problemtica
generada por paramilitares y guerrillas. As Uribe distorsion la realidad, volviendo a la tesis de
dos demonios, transfiriendo la responsabilidad a actores ilegales ocult la responsabilidad en la
construccin del paramilitarismos y en el despojo violento para la siembra de palma.
Igualmente, Uribe no hizo alusin a que los palmeros de la regin de bajo Atrato, beneficiarios del
paramilitarismo, a travs de medios fraudulentos accedieron a crditos e incentivos de Finagro.
Tambin, olvido decir, que el emporio empresarial cuenta con la proteccin permanente de en ese
momento, desmovilizados y militares de la Brigada 17 del ejrcito, y ahora de la brigada 15.
Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente
persiste en mantener la palma aceitera. Se anunci que la concertacin siempre ha estado
subordinada a la permanencia de la palma aceitera sembrada en los territorios colectivos, luego del
despojo, no est en discusin la ilegalidad ni la criminalidad, est en discusin cmo sostener el
agronegocio. Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur
de Urab, lo estamos superando, all hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc,
presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares. Estamos devolviendo toda esa tierra a sus
dueos, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratgicas entre
ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana pero, sin el despojo al
consejo comunitario
65
Las Alianzas Estratgicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta
zona del pas desde el 2001 con constitucin de asociaciones campesinas, falsificacin de
documentos pblicos, para intentar legalizar la ocupacin violenta de esas tierras, es dejada de lado
por Uribe.
63
II Simposio Internacional de Energa y Frontera en el Sector Rural Julio 24 de 2006 (Medelln Antioquia)
64
http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4486 obtenida el 9 Jul 2008 18:28:30 GMT
65
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/mayo/22/11222007.htm obtenida el 22 Jun 2008 08:39:32
GMT
28
En diciembre de 2007, hablando, nuevamente a los empresarios en Medelln, les llam fuertemente
la atencin por no aprovechar las ventajas de la poltica de zonas francas para la exencin de
impuestos e inst a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida
problemtica: Sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de
palma africana en el sur de Urab, ante la gran posibilidad que tiene la regin para el desarrollo
de proyectos de biodiesel
66
La implementacin de una poltica pblica agraria para hacer fuerte el campo, en materia de palma
aceitera y biodiesel se ha impuesto por encima de las arbitrariedades e irregularidades, que
entidades del propio gobierno, y dos del Ministerio pblico, en la que se establece la ocupacin
violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma.
Para Uribe condiciones como las de la tenencia ilegal y violenta de las tierras, las violaciones
sistemticas de derechos humanos, no son parte de su poltica.
Ni siquiera el reciente auto de la Corte Constitucional en mayo de 2010, que impidi la restitucin
de la propiedad a las comunidades negras, porque se iba a realizar en medio de una polmica
legitimacin y legalizacin de los intereses empresariales con un consejo comunitario realizado a la
medida de los victimarios ha vlido para que cese su obsesin. Uribe manifest pblicamente en
relacin con el Auto que debe entregarse antes del 7 de agosto fecha en que termina su mandato. As
pretende hacerse a un lado del Auto que fija unos plazos para la restitucin de la tierra, en
condiciones de identificacin precisa de los habitantes de Curbarad y Jiguamiand.
En esa misma intervencin, el 21 de mayo en el marco de la afrocolombianidad Uribe manifest: "
me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, as se hagan llamar ONG, a disociar y a
crear ms problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que
se dej cometer en el pasado con las tierras en Curvarad y Jiguamiand".
Su obsesin le impide observar sus propias incoherencias, sus contradicciones, y constatar su propio
cinismo. La obsesin por los agrocombustibles lo hacen preso del olvido estratgico, su memoria
inversionista, es la de impunidad y la de una criminalidad que pretende legalizar la ilegalidad,
legitimar la ilegitimidad.
Uribe desconoce pblicamente que durante los ltimos 14 aos, en parte en su gobernacin y
despus en su presidencia, se desata un plan sistemtico de exterminio de la poblacin. Luego de la
violencia estatal y su estrategia paraestatal, con el logro del despojo violento, la colonizacin
empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pblica, con la finalidad de imponer una
economa a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadera extensiva,
extraccin minera, y de obras de infraestructura elctrica y vial con altsimos costos humanos, el
exterminio de comunidades originarias, y con daos ambientales irreparables en la Zona de Reserva
Forestal del bajo Atrato .
Mientras sus planes antes de dejar su gobierno es lograr focalizar recursos o presupuesto de la
nacin hasta el 2017 brindando la seguridad inversionista para el capital nacional e internacional, de
modo, que los prximos gobierno sean simplemente administradores de la seguridad democrtica y
del Estado Comunitario, hace caso omiso de las decisiones judiciales, cuando expresa ante una
decisin de la Corte Constitucional de impedir una restitucin de la propiedad colectiva a manos de
los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, que deber hablar para lograr modificar el Auto
que posterga la entrega de tierras luego de que termine su mandato.
66
http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html
29
Pero tambin, oculta con sus expresiones mediticas, la decisin de la Fiscala del pasado 18 de
mayo del 2010, inicialmente una decisin indita, llamada del captulo de la paraeconoma, con la
medida de aseguramiento de detencin preventiva sin beneficio de libertad provisional de 25
empresarios y algunos paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para
delinquir, usurpacin de tierra y delitos contra el medio ambiente cometidos en Curvarad y
Jiguamiand
67
.
La Resolucin evidencia la responsabilidad de los empresarios de la palma y de la ganadera
extensiva, as como de funcionarios pblicos que por su accin u omisin favorecieron la
realizacin y ejecucin de los delitos investigados (aprobacin de crditos, conceptos y licencias).
Pese a ello, pasados ms de 5 aos desde que los representantes legales de los consejos
Comunitarios de las cuencas del ro Curvarad y Jiguamiand presentaran la denuncia penal, aun no
existen decisiones de fondo, resoluciones de acusacin o juzgamientos en contra de los
responsables y no se investigan la totalidad de 142 crmenes de lesa humanidad, 15 desplazamientos
forzosos. Por eso, en la actualidad se encuentra en trmite ante el sistema interamericano y ante la
OIT el caso de los consejos comunitarios de Curbarad y Jiguamiand que habitan en las Zonas
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Esta decisin de la Fiscala, ms el auto del pasado 18 de mayo del 2010 de la Corte Constitucional
que obstaculiz la restitucin ilegitima de predios colectivos que pretenda favorecer a los
empresarios, ms la audiencia de la Corte Interamericana, generaron do la reaccin de lvaro Uribe
Vlez acusando a la Comisin de Justicia y Paz de generar divisiones y de colonizar a la poblacin.
As poco se puede esperar de una restitucin real y material del territorio, los factores de poder a
pesar de estas decisiones siguen activas en las decisiones del ejecutivo y en la persistencia de la
estrategia de control social paramilitar que se desarrolla en el bajo Atrato en medio del conflicto
armado interno. Las obsesiones de Uribe son la expresin de la decadencia del Estado de Derecho,
son la manifestacin, de los lmites de las democracias liberales en que el poder real, es el poder del
capital, sus lgicas de operacin y de instrumentalizacin de la vida y del territorio para el mercado
mundial. Obsesiones que matan, que reproducen la muerte, que legitiman la muerte.
Ya en el gobierno del presidente Santos ao 2.010, la Ley de restitucin de tierras que se discutir
en el congreso no cobija a las comunidades del Curvarad y Jiguamiand, dado que estas
comunidades no estn amparadas por la ley 975 llamada de Justicia y Paz. El proyecto se
circunscribe a los dos millones de vctimas que han declarado sus predios mediante este
mecanismo. De otra parte, est concebida no para comunidades afrodescendientes ni indgenas, sino
para comunidades campesinas mestizas.
RESGUARDO INDGENA DE ALTO GUAYABAL, EXPLORACIN INCONSULTA PARA
LA EXPLORACIN MINERA.
El 28 de diciembre de 2004 la empresa transnacional Muriel Minig Corporation del Estado de
Colorado, USA, firm un contrato de 30 aos prorrogable con Ingeominas y la gobernacin de
Antioquia para la explotacin de oro, cobre y molibdeno y otros minerales en 16.000 ha, 11.000 en
jurisdiccin del municipio de Carmen del Darin y 5.000 en el municipio de Murind, sin que se
haya adelantado ningn tipo de acuerdo con las comunidades que habitan las 4 reas que
67
http://justiciaypazcolombia.com/Un-avance-aunque-no-cesa-la
30
comprenden el contrato: La Rica, Coredocito, Quebrada de Taparos, Jarapet y el ro Murind.
Segn se establece a travs de los planos anexos al contrato de concesin y de acuerdo a las
coordenadas georeferenciadas del rea, esta mina cubre parte de los territorios del Resguardo
Indgena de Urada Jiguamiand y del Consejo Comunitario de la Cuenca del Ri Jiguamiand,
jurisdiccin del municipio del Carmen del Darin. Cerca de una cuarta parte de la mina se halla en
el territorio colectivo del Jiguamiand y las tres cuartas partes restantes cubren el Resguardo
Indgena Embera Catio en el municipio de Murind.
Este contrato se suscribi luego de que la compaa Muriel Mining Corporation presentara el da 14
de abril de 2004 propuesta de contrato de concesin para la exploracin y explotacin del rea
referida y de que, segn los trminos del mismo, sta cumpliera con todos los trmites y requisitos
exigidos en las leyes nacionales. A pesar de ello, el Instituto Colombiano de Geologa y Minera ha
reportado, a la Comisin de Justicia y Paz, que a ninguna de las solicitudes radicadas para la
explotacin minera en jurisdiccin del Municipio del Carmen del Darin les ha sido otorgado
contrato de concesin. En igual sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial ha afirmado que no ha aprobado ninguna licencia ambiental en el sector de la minera
para dicha rea.
El da 4 de febrero de 2005, el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia, Anbal Gaviria
Correa y James lvaro Valdiri Reyes, en calidad de apoderado de la sucursal en Colombia de la
compaa Muriel Mining Corporation, firmaron otro contrato de concesin para el aprovechamiento
y explotacin de una mina de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, con una extensin inicial de
2.000 hectreas localizada en reas limtrofes de los municipios de Murind, Antioquia y Carmen
del Darin, Choc, por una duracin prorrogable de 30 aos.
Esta empresa ha hecho un acuerdo de riesgo compartido con la poderosa empresa de capital
britnico, Australiano y Chino llamada Rio Tinto, y cuenta para la exploracin con un presupuesto
de 3.200.000 US. El 28 de diciembre de 2009, los militares colombianos, invadieron los territorios
indgenas de esta comunidad Embera cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, tratos
crueles y degradantes contra indgenas y el 2 de enero de 2009, ingres la compaa con operarios
y equipos para adelantar la exploracin.
En enero de 2010, nuevamente la brigada 17 de el ejercito bombarde una casa en la que se
encontraba una familia Embera, causando graves lesiones a Jos Nerito Rubiano Bailarn, dejndolo
parapljico, a su compaera Martha Ligia Major Bailarn, a su sobrina Celina Major, que result
ilesa y el hijo de Celina, beb de 15 das de nacido, quien falleci das despus por los efectos del
impacto el bombardeo.
El gobierno Colombiano y la empresa Muriel, argumentaron que el proceso de consulta, necesario
par la exploracin, ya se haba perfeccionado. Por su parte las comunidades indgenas, rebatieron el
argumento, debido a que indgenas que se encuentran fuera del territorio firmaron actas de consulta
a cambio de prebendas personales, sin haber contado con el conjunto de las familias afectadas por el
proyecto. Las mujeres de la comunidad han adelantado una activa oposicin a las empresas,
liderando a ms de 700 indgenas que se han concentrado desde esa fecha para oponerse a las
actividades de la compaa transnacional.
Haciendo uso del derecho ancestral ms de 1.000 indgenas afectados por la compaa, adelantaron
una Consulta de los Pueblos en la que por unanimidad todos dijeron no a la exploracin y
explotacin.
Pese a que el Estado de Colombia es parte del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indgenas y Tribales y ha dictado Leyes como la Ley 70 de 1994 e incluso, el
Cdigo de Minas, las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiand no
han sido notificadas, informadas o consultadas por ninguna entidad publica de la realizacin del
31
mencionado contrato de concesin y de la explotacin minera que se realizar sobre cerca de 500
hectreas de su territorio colectivo. Menos aun, las comunidades han participado de los trmites,
audiencias, intervenciones y procedimientos pblicos para el otorgamiento de dicho contrato, sin
que all se hayan determinado los impactos econmicos, sociales o culturales para las comunidades
indgenas o negras o tomadas decisiones de manera conjunta con las minoras tnicas afectadas o
fomentado las formas propias de aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades
afrodescendientes.
Esta clase de actividad minera afecta y desmantela de manera manifiesta los valores culturales,
sociales y sobre todo econmicos de las comunidades indgenas y afrodescendientes en torno a la
libre decisin frente a la explotacin de los recursos naturales que se hallan en su territorio y a la
conservacin y uso sostenible del ambiente, tal y como se ha establecido en los artculos 121 y 259
del Cdigo de Minas, el articulo 44 de la Ley 70 de 1994 y los artculos 4, 6, numerales a y b y 15,
numeral 2, del Convenio 189 sobre Pueblos Indgenas y Tribales de la Organizacin Internacional
del Trabajo.
La Corte Constitucional, decidi, en fallo de tutela, amparar el derecho a la consulta de las
comunidades, lo que dej sin piso la fraudulenta consulta reconocida por el Ministerio de Interior y
Justicia del gobierno del presiente Uribe.
EMERGENCIA DE LAS RESISTENCIAS
Luego que el derecho les favoreci, las formalidades de ley que alargan
interminablemente la distancia entre un reconocimiento jurdico y el goce material de
ese derecho, las comunidades a la vistas de todo el mundo se vieron obligadas a ejercer
su derecho al disfrute de sus territorios, mas all de la intimidacin impuesta por
los victimarios poseedores de mala fe.
La inmensa dignidad de que son portadores les ha llevado a recorrer, acompaados por
amigas y amigos de diversos pases del mundo, las tierras , a las que no haban podido
regresar, luego del desplazamiento forzado, por el control permanente de los
paramilitares, rompiendo as los cercos del terror que les haban impuesto los
victimarios.
Han sido capaces de recuperar los cementerios donde reposaban los restos de sus seres
queridos y que fueron removidos por la maquinaria de las empresas palmeras y sembrados
con palma aceitera. La memoria de sus seres queridos les ha permitido traspasar el
miedo, dignificar su historia
Se vieron en la obligacin de esquilmar palma aceitera como posibilidad de dignificar
el territorios donde, tambin muchos seres queridos haban sido asesinado y
desaparecidos. Desde all, nuevamente se econtraron con las semillas, las herramientas
que les permitieron volver a producir alimentos para su sobrevivencia.
Debieron derribar los establos construidos por los empresarios ganaderos en los
antiguos caseros derrumbados en las operaciones paramilitares, para reencontrarse con
la historia interrumpida hace mas de diez aos atrs y construir all los lugares
humanitarios donde la vida pueda ser reasumida en medio de las pretensiones
empresariales que no cesan, las amenazas de muerte.
32
Despus de los planes estratgicos, de los asesinatos, desapariciones, torturas,
desplazamiento forzado, el desarrollo de megaproyectos, las mujeres dignas y los
hombres dignos de estas comunidades,dijeron no y se negaron a que la muerte y el
despojo, fueran las ltimas palabras. Por eso resisten sin violencia, en condiciones
adversas, con la fuerza de su dignidad.
Ante la sistemtica violacin de Derechos Humanos y la expropiacin de los territorios
de los que han sido vctimas, muchas comunidades en Colombia han salido al paso
mediante nuevas formas de resistencia civil que les permitan permanecer en el
territorio y denunciar las permanentes agresiones que contra ellos se siguen
presentando.
En el Bajo Atrato, se organizan en Zonas Humanitarias o resguardos humanitarios como
las del Cacarica, Curvarad, Jiguamiand desde donde ejercen su derecho a la educacin,
a la salud, a la vivienda digna, al trabajo agrcola en sus territorios, a ejercicios
de democracia concretos. Desde ellas adelantan peregrinaciones y comisiones de
verificacin, acompaados por organizaciones internacionales solidarias para delimitar
y visibilizar sus propiedades que siguen amenazadas por la expansin de la frontera
agrcola. Algunas de estas comunidades han emprendido el regreso a sus propiedades
que han sido sembradas con palma aceitera, ocupadas con ganadera extensiva, banano,
tituladas para la minera o destinadas para obras de infraestructura vial .
Han constituido Zonas de Biodiversidad amparadas en la legislacin de las Zonas de
Reserva Forestal 1959, como espacios para la recuperacin de la diversidad de vidas que
fueron destruidas por la actuacin empresarial en sus territorios, en los casos en que
los daos ya se hayan consumado y como lugares de prevencin de las afecciones futuras.
Son espacios perfectamente visibilizados destinados, tambin para la produccin de
alimentos en funcin del autoabastecimiento.
Junto con el Movimiento sin Tierra del Brasil, las Madres de la Plaza de Mayo de
Argentina, los Expresos y Expresas polticas de Chile, indgenas de San Marcos
Guatemala, los indgenas Mapuches de Chile, la Sociedad Civil de las Abejas de
Chiapas, Maderas del Bosque del Sudeste de Chiapas, la confederacin del agua de
Bolivia y otras organizaciones internacionales mas y 50 organizaciones de Colombia,
vienen tejiendo la Red de Alternativas a la Globalizacin y a la Impunidad desde la
realizacin de 6 encuentros internacionales, dos peregrinaciones a los territorios
plantados con palma y a las reas que seran devastadas si se construye la Transversal
de las Amricas.
Se valen de todos los mecanismos internacionales a disposicin para defender su
derecho a la vida y al territorio, tales como la Comisin Interamericana que ha
otorgado medidas cautelares a las comunidades del Cacarica y al resguardo indgena de
Alto Guayabal en Jiguamiand; la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha
concedido medidas provisionales a la Zonas Humanitarias del Curvarad y Jiguamiand;
la Organizacin Internacional del Trabajo OIT, Comisin de Seguimiento del Convenio 160
que ha reconocido a las comunidades de Jiguamiand y Curvarad como grupos tribales y
ha protegido el derecho a la consulta de la comunidad indgena de Alto Guayabal; a la
Jurisdiccin Universal para que los crmenes de lesa humanidad de los que han sido
vctimas sean juzgados en pases que se sienten afectados con estos y construyen con
diversas organizaciones sociales de Colombia, formas de censura moral y sancin
poltica a las transnacionales y gobiernos a travs de mecanismos no gubernamentales
33
como el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Promueven la presencia en sus territorios de observadores internacionales para
acompaar a las comunidades que resisten por la defensa de la vida y el territorio en
diversas regiones de Colombia, al igual que hermanamientos ambientales que consiste
en la construccin de solidaridades con los campesinos en procesos de defensa de
biodiversidad como patrimonio de la humanidad con la proteccin de 2000 mejoras de los
territorios colectivo y parcelas individuales que suman ms de 800 mil hectreas
mediante el aporte de pancartas con los nombres de las organizaciones en las que se
inscriben los nombres de los predios y las formas de proteccin que impiden que los
agronegocios avancen en esas reas.
Forman parte del Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado y han recibido,
a la fecha, nueve visitas de la Comisin tica de la Verdad en Colombia, conformada por
25 personalidades de la ms alta calidad moral, a la que le han entregados objetos,
documentos, testimonios, que dan cuenta de los crmenes de lesa humanidad de los que
han sido vctimas, de los mecanismos utilizados por estructuras paramilitares y
militares para apropiarse de sus territorios.
También podría gustarte
- Linea Del Tiempo Lecturas Historia y Memoria Del Conflicto Armado ColombianoDocumento3 páginasLinea Del Tiempo Lecturas Historia y Memoria Del Conflicto Armado ColombianoMeursault CruzAún no hay calificaciones
- 2021 Darlinton AgualimpiaDocumento14 páginas2021 Darlinton AgualimpiaDarlinton Javier Agualimpia GuerreroAún no hay calificaciones
- Crisis y RecomposiciónDocumento10 páginasCrisis y RecomposiciónVALERIA RAMIREZ CARREÑOAún no hay calificaciones
- Historia de ColombiaDocumento7 páginasHistoria de ColombiaanmtonioAún no hay calificaciones
- Familia Que Gobierna UnidaDocumento13 páginasFamilia Que Gobierna UnidaTaprincess KhuyayAún no hay calificaciones
- Arnoux Unasur y Sus Discursos 1 1 PDFDocumento12 páginasArnoux Unasur y Sus Discursos 1 1 PDFPalomenseAún no hay calificaciones
- Fase 5 - Actividad de Transferencia Evaluación FinalDocumento7 páginasFase 5 - Actividad de Transferencia Evaluación FinalKaRiitoMonroiiAún no hay calificaciones
- Ficha - La Etapa Más Reciente - Constitución, Apertura, Conflictos (1991-)Documento2 páginasFicha - La Etapa Más Reciente - Constitución, Apertura, Conflictos (1991-)Lina AbrilAún no hay calificaciones
- Transformaciones en La Amazonia ColombianaDocumento126 páginasTransformaciones en La Amazonia ColombianaFondo Patrimonio NaturalAún no hay calificaciones
- Los Procesos de Paz en Colombia Camino ¿A La Reconciliación - PDFDocumento21 páginasLos Procesos de Paz en Colombia Camino ¿A La Reconciliación - PDFMireya MendozaAún no hay calificaciones
- Sankey, Kyla. El Boom Minero en Colombia. Locomotora Del Desarrollo o de La ResistenciaDocumento32 páginasSankey, Kyla. El Boom Minero en Colombia. Locomotora Del Desarrollo o de La ResistenciaMateoc JaramilloAún no hay calificaciones
- Jaime Lombana, El Lavaperros PDFDocumento4 páginasJaime Lombana, El Lavaperros PDFyiyiviviAún no hay calificaciones
- Aporte Cuadro Descriptivo - Angie SuarezDocumento3 páginasAporte Cuadro Descriptivo - Angie Suarezlorenacardozo499Aún no hay calificaciones
- Confidenciales Abril 10 20162Documento24 páginasConfidenciales Abril 10 20162ANTONIO JOSE GARCIA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Caso Uribe: Corte Niega Solicitud de Iván Cepeda y Eduardo MontealegreDocumento10 páginasCaso Uribe: Corte Niega Solicitud de Iván Cepeda y Eduardo MontealegreW Radio Colombia100% (1)
- APECOL2Documento3 páginasAPECOL2reyleysAún no hay calificaciones
- Historia de PetroDocumento20 páginasHistoria de PetroMateo RestrepoAún no hay calificaciones
- Crítica A La Modernidad e Identidad Del Yo GiddensDocumento4 páginasCrítica A La Modernidad e Identidad Del Yo GiddensFacundo PesceAún no hay calificaciones
- Ensayo Final SPC Los Medios de Comunicación y Su Incidencia en La Política ColombianaDocumento8 páginasEnsayo Final SPC Los Medios de Comunicación y Su Incidencia en La Política Colombianajhoan_cgAún no hay calificaciones
- Historia de Colombia, Valentina SantanaDocumento5 páginasHistoria de Colombia, Valentina SantanaValentina SantanaAún no hay calificaciones
- Desafios de La Democracia Colombia SalcedoDocumento43 páginasDesafios de La Democracia Colombia SalcedoLaura SalcedoAún no hay calificaciones
- Bitacora 4. Falsos PositivosDocumento2 páginasBitacora 4. Falsos PositivosSofia ManriqueAún no hay calificaciones
- 2 Libro Transformaciones en La Amazonia ColombianaDocumento126 páginas2 Libro Transformaciones en La Amazonia ColombianaJesús David GutiérrezAún no hay calificaciones
- Documental Colombia Vive 25 Años de ResistenciaDocumento10 páginasDocumental Colombia Vive 25 Años de ResistenciaIsabellaAún no hay calificaciones
- CoorupDocumento37 páginasCoorupyuleidy armestoAún no hay calificaciones
- Revista OjosDocumento49 páginasRevista OjosAntonioAmado0% (1)
- Resumen 3 PECDocumento3 páginasResumen 3 PECCristian1102Aún no hay calificaciones
- Canale, Marco La Puta y El GiganteDocumento51 páginasCanale, Marco La Puta y El GiganteAzu AzucenaAún no hay calificaciones
- LA PARAPOLITICA EN COLOMBIA - Docx ApaDocumento2 páginasLA PARAPOLITICA EN COLOMBIA - Docx ApaJhair Fernando Claro CandelaAún no hay calificaciones
- V2 - El Estado en Debate - N1Documento50 páginasV2 - El Estado en Debate - N1Sandra Carolina Bautista BautistaAún no hay calificaciones