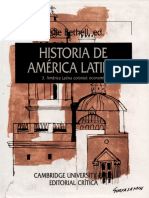Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Saliendo Del Armario (En
Saliendo Del Armario (En
Cargado por
bloggervrf0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
122 vistas6 páginasSaliendo Del Armario en doc
Título original
Saliendo Del Armario (en doc )
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoSaliendo Del Armario en doc
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
122 vistas6 páginasSaliendo Del Armario (En
Saliendo Del Armario (En
Cargado por
bloggervrfSaliendo Del Armario en doc
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Preparativos.
Salir del armario
Antes de emprender el viaje, consulto a los clásicos. Pobre de aquel que no
tenga la humildad de aprender de sus maestros. Pongo sobre la mesa las
obras completas de don Enrique Gil y Carrasco. El tomo LXXIX de la
Biblioteca de Autores Españoles. Un tomo delicioso, de cuando los cajistas
componían la tipografía a mano, en cajas de plomo, un vaso de leche
siempre cerca para aliviar la intoxicación. Al abrirlo, encuentro dos postales
de la catedral de Santa Eduvigis, en Berlín, y un recorte de prensa “Los
restos del escritor romántico Enrique Gil y Carrasco, enterrados en su
pueblo natal”. [EL PAíS, 19 de mayo de 1987]
Después de nueve años “de dilatados trámites burocráticos”,
Cristóbal Halffter y Marita Caro, han depositado los restos del escritor en el
panteón de los marqueses de Villafranca. No me creo nada. Yo también
estuve allí. O mejor dicho, yo llegué al cementerio de Santa Eduvigis tres
años antes, en 1984, antes de la caída del muro, cuando pasar de Berlín
Oeste a Berlín Este era cruzar el telón de acero y cambiar la democracia por
unos policías que recordaban demasiado a los grises del franquismo.
Entonces constaté y publiqué en Aquiana que era imposible identificar los
restos de Gil y Carrasco: tumba prescrita, saqueada, removida, “en 1882, se
abre su tumba y se sepulta en ella otro cadáver, el de un tal Peter
Reichemperger” [Picoche], restos confundidos en el osario común. Ya varios
años antes, Ignacio Linares escribía “se hizo encima de su sepultura el muro
de Berlín. El rescate de los restos moratles del escritor berciano en estas
condiciones sería imposible” [Diario de León, 13-V-78] ¿Alguien hizo la prueba
del ADN? ¡Qué parodia, qué teatro!
Puestos a creer en gamusinos, prefiero la versión verídica apócrifa de
un amigo, según la cual, a la vuelta de Berlín, la misión diplomática
villafranquina recaló en un reputado club nocturno de Madrid, llevando el
alguacil municipal en el regazo las presuntas cenizas del poeta, archivadas
en una urna de estaño, que se las había confiado la autoridad con muchas
prevenciones. Los de la nobleza que, como es sabido, nunca van de putas,
se retiraron pronto a descansar; pero el alguacil plebeyo se embebió en los
pechos de una morena escultural, se fue con ella tras las cortinas del
reservado y dejó las cenizas olvidadas sobre un taburete. Durante el fornicio
desapareció la urna que hubo de ser reemplazada al otro día por la que hoy
yace “bajo los hexágonos del hermoso artesonado mudéjar de San
Francisco que preside desde un altozano la villa”. Basta con darse un paseo
por lo que queda del cementerio de santa Eduvigis para comprender dónde
está la obscenidad de esta historia: el olvido del fogoso alguacil es fruto de
un desahogo caribeño; lo de las cenizas de Berlín, es pura escatología
cenicienta anotada en la cuenta del poeta. Pero, y sobre todo, ¿qué más da
y a quién importa? Su paisano Ramón Carnicer, preguntado por César
Gavela acerca de este traslado recela: “Si en el otro mundo tuvo noticia de
ello, ¿complació a Gil el traslado? Su afección a Villafranca es por lo menos,
dudosa”. ¡Y tan dudosa!, salió pitando y apenas quiso volver. ¿Por qué no
haberlo enterrado en Ponferrada, donde verdaderamente creció, civilmente,
en alguna almena del castillo que inmortalizó en su obra? ¿O en Madrid,
cerca de la tumba de su admirado Espronceda?
Gil y Carrasco no era Lorca, asesinado por un falangista con dos tiros
en el culo, por maricón, no hay memoria que vindicar. Gil y Carrasco murió
en Berlín en el cenit de su vida, en la gloria que nunca soñó. Ya quisiera yo
gozar de la amistad de Humboldt. Cuando uno muere pacíficamente, allá
donde el destino lo decide, dejadlo en paz. Si muero lejos, a mí no me
traigáis de vuelta a casa: cualquier rincón del mundo es mi casa y allí donde
eche el último sueño, dejadme soñar. Lorca no era Gil y Carrasco: a Lorca, y
a todos los lorcas anónimos, como a los trece de Priaranza, sí tenemos que
sacarlos de la cuneta y de la fosa común y darles sepultura digna, y dejar
que cada familia llore a sus muertos. La diferencia es sutil: al desenterrar la
fosa común de Priaranza, desenterramos la fría verdad, sin rencores ni
venganzas, y cerramos una herida para siempre. Sin embargo, con traer las
cenizas falsas de Gil y Carrasco no ganamos nada: su memoria es su obra.
Leamos su obra y dejemos las cenizas donde están, dispersas en el
cementerio inexistente de Santa Eduvigis, que fue tragado por el muro de la
vergüenza. No fue Kennedy ante el muro en 1963; ni Obama en 2008, quien
exclamó: “Ich bin ein Berliner”, fue nuestro Enrique Gil y Carrasco,
romántico, tísico, diplomático, gay, masón, ahora secuestrado por la
derecha. ¡Qué hermoso: morir en Berlín sin olor a sacristía!
De manera que, apenas abro las obras completas de Enrique Gil,
avento cenizas vivas de su memoria. La edición magistral de D. Jorge
Campos es de 1954, pero sospecho que la compré unos años después,
porque nací en 1958. Con letra minuciosa de niño aplicado, completé la
bibliografía del autor. ¡Qué cosas hace un capitán de quince años! Gil y
Carrasco me cautivó por la vena berciana; pero en realidad yo era fan de
Bécquer y Espronceda. De cabo a rabo me papé el tomo de Bruguera: la
fecha no engaña, Ponferrada, 8-6-73. “Yo sé un himno gigante y extraño
que anuncia en la noche del alma una aurora”, declamaba sus versos en voz
alta entre las tapias del cementerio del Carmen, donde Carmela Nieto me
llevó por primera vez a depositar flores en la tumba de la madre de Gil y
Carrasco, y aún lo hago, a escondidas, cuando nadie puede oírme:
¡Hurra, cosacos del desierto! ¡Hurra!
La Europa os brinda espléndido botín:
sangrienta charca sus campiñas sean,
de los grajos su ejército festín.
Desgarremos la vencida Europa: parece que Espronceda está
hablando de la decadencia que nos rodea, de la crisis financiera, de las
hipotecas-basura y de las subprime. Y yo recitaba por entre las tumbas
abandonadas su poema El Mendigo, con deliciosa mala leche y ecos de las
coplas de Jorge Manrique:
Y a la hermosa
que respira
cien perfumes
gala, amor,
la persigo
hasta que mira,
y me gozo
cuando aspira
mi punzante mal olor.
Y en la bulla
y la alegría
interrumpen
la armonía
mis harapos
y mi voz
Mostrando cuán cerca habitan
el gozo y el padecer,
que no hay placer sin lágrimas, ni pena
que no transpire en medio del placer.
Espronceda. No hay velada lírico-etílica en la que, antes de atacar los
cantos regionales, no castigue a los amigos con la Canción del Pirata. No en
vano, al cumplir los cincuenta años y entrar en la madurescencia, renové el
juramento que da luz a mi vida:
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
Espronceda, laico, revolucionario en París, libertario y republicano. Gil
y Carrasco lo admiraba y fueron amigos. Cuando se conocieron -Madrid,
1836-, Espronceda tenía 28 años y Enrique apenas 21. De todo aquel grupo
de agitadores liberales –Martínez de la Rosa, Mesonero Romanos, Moratín,
Larra-, Gil y Carrasco fue el más moderado, por su carácter intimista, pero la
adscripción progresista de Enrique Gil es inequívoca. En el mejor ensayo
escrito hasta la fecha sobre nuestro novelista romántico, el poeta
villafranquino Juan Carlos Mestre, digno heredero, explora la posible
afiliación del novelista berciano a la masonería. “Aún siendo sostenible –
escriben Mestre y Muñoz Sanjuán [Introducción a El señor de Bembibre]- su
probable adscripción a algún tipo de saber iniciático, tan en boga en esos
años –recordemos que su íntimo amigo y protector Espronceda era un
incansable activista a favor de la masonería, y masones lo fueron también
Martínez de la Rosa, Mesonero Romanos, el duque de Rivas, Moratín, Larra y
tantos otros e influyentes personajes del entorno literario y político liberal
de Enrique, lo que no pareciera concitar dudas es la proximidad temática
(...) que ha vinculado históricamente a la masonería con la Orden del
Temple”.
Sin ocultar sus simpatías, Mestre y Muñoz son muy respetuosos con la
figura de Enrique Gil (“de más que dudoso talante católico”, escriben
cautelosos); son mucho más respetuosos que las derechas villafranquinas,
adueñándose de su nombre y sepultando religiosamente su verdadera
personalidad. Yo no pecaré de prudencia; pido la desamortización de Gil y
Carrasco; reivindico como primer escritor del Bierzo al Enrique libre,
progresista, agnóstico y, con certeza, masón. Aprisionado en una sexualidad
torturada, acaso en el armario, roturada por traumas juveniles. Entre
septiembre y noviembre de 1837 –tenía Enrique veintidós años-, mueren su
padre y sus dos íntimos confidentes, los hermanos Guillermo y Juana
Baylina. “Nocturnos con niebla”.
Su viaje a Berlín forma parte de una misión entre iniciados: parte de
Madrid con cartas de recomendación de sus hermanos masones y es
acogido en Prusia por masones ilustres como Mendhelson y Humboldt: “La
manifiesta y positiva afectividad de Humboldt hacia Enrique, la facilidad de
sus relaciones en los altos círculos de influencia económica y política del
joven escritor, serán abiertas con otra llave, la “llave” (...) que tanta
importancia encierra como clave de significación masónica” [Mestre/Muñoz].
En un guión cinematográfico inédito, del artista ponferradino José Cerdeira,
se deja entrever que la relación entre Humboldt y Gil fue algo más que
afectividad diplomática. Quizás otra lectura de la novela nos muestre el lado
femenino de don Álvaro, el Señor de Bembibre.
Menos sacristía y que corra el aire. Hay que releer El señor de
Bembibre con las claves que Mestre, Muñoz, Humboldt, Cerdeira y Ovidio
Blanco suministran –“lo que nos ofrece la posibilidad de una nueva mirada
interpretativa sobre la alegoría subyacente en El señor de Bembibre- para
comprender todos los matices y descubrir el contenido oculto, para
iniciados, autobiográfico, que Enrique Gil encripta en sus páginas. Bajo la
capa medieval y templaria, laten episodios de la España del XIX. Bajo la
trama de amores románticos, contrariados, prohibidos, laten pasiones
ocultas, y la extrema sensibilidad del poeta confiesa su lado femenino:
-Beatriz soy yo.
Pues bien, éste es el poeta, desamortizado, desnudo y sin mentiras,
al que pido que me acompañe en mi viaje interior. Próxima estación: Berlín.
Pasiones templarias en Berlín
McLuhan cambió la percepción del periodismo moderno al proclamar que el
medio es el mensaje. No quisiera que este libro sea el relato de un viaje,
sino que el libro sea el viaje. Y cada cual lo recorrerá a su modo. Te invito
ahora a una breve excursión con el viajero más universal de todos los
tiempos: el barón Friedrich Wilhelm Karl Heinrich Alexander von Humboldt,
amigo íntimo de Enrique Gil y Carrasco.
El viaje tiene tela. Los ensayos clásicos sobre Gil –Gullón, Campos,
Picoche, Carnicer, Mestre y Muñoz- se refieren casi de pasada a la amistad
entre Enrique y Alexander. Pero estamos hablando de uno de los personajes
más importantes de la historia de la Humanidad, comparable a Alejandro,
Leonardo, Darwin o Napoleón. “El último hombre verdaderamente
universal”. Humboldt nació en Berlín en 1769; así pues, tenía 75 años
cuando conoce a Gil, de 29. El maduro y el joven. ¿Cómo podía acceder un
joven poeta de provincias, arruinado y enfermo, de modo tan súbito a la
amistad íntima de uno de los hombres más poderosos de Europa? El amor
todo lo puede.
La vida y viajes de Humboldt son apasionantes: leí sus aventuras en
1986, durante la expedición científica a los mares de la Antártida, y le
profeso profunda admiración; pero entonces no lo relacioné con Gil. Por
ahorrar detalles –mejor goza la obra Humboldt y el cosmos-, diré sólo que
Humboldt fue científico, explorador y diplomático. Fue amigo personal del
rey de Prusia, Federico Guillermo IV –el mismo que condecoró a Gil y
Carrasco-, y trató a Goethe, a Schiller, a Jefferson o al Zar Nicolás I. Realizó
expediciones científicas por Sudamérica, donde ascendió al Chimborazo, y
por Siberia. Los resultados de sus investigaciones, ejemplares para toda la
ciencia posterior, ocupan decenas de tomos publicados durante más de
treinta años. Hay mil lugares geográficos en la tierra que llevan el nombre
de Humboldt. Pero, además de científico, fue un radical progresista y
agnóstico, comprometido con las clases pobres. Y homosexual. “Su éxito
público –escribe Botting, refiriéndose a los años juveniles de Alexander-
ocultaba un íntimo y amargo fracaso. La causa más inmediata de su
desdicha era un joven y desconocido subalterno de infantería, Haeften, por
quien Humboldt sentía una angustiosa pasión sexual. (...) Humboldt había
tenido con anterioridad efusivas amistades con otros hombres” y su cuñada
Caroline escribió “Alexander nunca será estimulado por nada que no
proceda de hombres”.
Me detengo aquí: la homosexualidad de Humboldt es un dato
biográfico reseñable sin morbo, con naturalidad, como la de Sócrates,
Leonardo y tantos otros. Enriquece su compleja personalidad y la hace aún
más atractiva. Sin embargo, el dato es revelador conectándolo con la súbita
amistad, íntima devoción, con Enrique Gil.
Cuando Gil y Carrasco llega a París, camino de Berlín, el embajador
de España, Martínez de la Rosa, masón, le da una carta de presentación
para Humboldt, otro conocido masón, miembro de la influyente Gran Logia
Nacional de Alemania, a la que también pertenecía el rey Guillermo de
Prusia. Por sus relaciones y credenciales, me aventuro a concluir que Gil y
Carrasco también era un iniciado: volvamos a la lectura de El señor de
Bembibre en clave simbólica. De oca a oca y tiro porque me toca.
Alexander era ya un hombre viejo, aunque sobrevivió a Gil y alcanzó
los noventa años; Enrique era un joven atractivo. Carnicer lo describe así:
“Atildado y elegantemente vestido, conforme a la moda de la época,
moderada por cierta severidad; reposado en sus ademanes, pálido; de pelo
castaño claro, casi rubio; con aire de hombre del Norte, y como tal, de ojos
claros, azules, de mirar abierto, aunque un poco triste”. Alexander se
enamoró de Enrique, lo convirtió en su protegido y lo introdujo en la Corte
de Prusia. “A las dos semanas de encontrarse en Berlín –sigue Carnicer- fue
invitado a la cena de gala ofrecida por el rey en Postdam, fue recibido por el
ministro de Negocios Extranjeros, primo de Humboldt, etc”. Llevaba dos
semanas en la capital de Prusia y ya daba clases de español a la mujer del
Príncipe heredero.
Enrique llegó a Berlín el 24 de septiembre de 1844 y murió en febrero
de 1846: apenas permanece en la capital año y medio; pero la amistad con
Humboldt es tan intensa que Gil recibe del Rey la Gran Medalla de Oro y,
cuando Enrique enferma, Alexander le visita en su casa. Cuando en la
Navidad de 1845 llegan a Berlín los primeros ejemplares de El señor de
Bembibre, Humboldt y el Rey buscan El Bierzo en un mapa y escudriñan la
novela con complicidad fraternal: el rito templario es el más respetado por
la masonería universal. La novela de lejanas tierras y nombres exóticos –
léanse en voz alta, con acento prusiano: Korrnatell, Bembibrre, Karrrrucedo-
habla de ellos mismos, de su propia fraternidad.
¡Qué gran suerte la de Enrique Gil gozar en aquel trance de la
amistad del poderoso sabio universal! ¡Qué felicidad la de Alexander,
compartir aquellos meses, quizás su último gran amor, con aquel joven
berciano, inteligente y delicado! Cuando Enrique muere, Humboldt,
conmovido en lo más íntimo, escribe a sus amigos cartas llenas de tristeza.
[Samuels]
¡Quién hubiera estado en su lugar! Masonería, homosexualidad,
templarios. Los mismos que iban dos sobre un caballo en señal de pobreza.
Los condenados por herejes y quemados en la hoguera por sodomitas. ¡Qué
gran complicidad la que Alexander y Enrique comparten! Su historia de
amor es perfecta y por ello la meto en las alforjas y la llevo conmigo en este
viaje berciano, porque aquel amor berlinés entre el sabio canoso y el poeta
joven pide abrirse paso como una verdad por mucho tiempo oculta y pide
acompañarme en estas páginas, en las que también yo salgo del armario.
Pero ésa es otra historia.
También podría gustarte
- ITIL-Para Los Que No Tienen TiempoDocumento42 páginasITIL-Para Los Que No Tienen TiempoLeydi Gallardo CastañedaAún no hay calificaciones
- SOBERBIADocumento24 páginasSOBERBIARicardo Morales NémezAún no hay calificaciones
- Laura y El RatonDocumento9 páginasLaura y El RatonMaritza Alejandra Alvarez MendozaAún no hay calificaciones
- Ejemplo Práctico de Plan de EmpresaDocumento18 páginasEjemplo Práctico de Plan de Empresabloggervrf100% (1)
- BMW x1 Dossier 09Documento16 páginasBMW x1 Dossier 09bloggervrfAún no hay calificaciones
- BMW Serie 5 Dossier 09Documento83 páginasBMW Serie 5 Dossier 09bloggervrfAún no hay calificaciones
- BMW x1 Eq 09Documento5 páginasBMW x1 Eq 09bloggervrfAún no hay calificaciones
- BMW s5 GT - Dossier-09Documento65 páginasBMW s5 GT - Dossier-09bloggervrfAún no hay calificaciones
- Analisis Literario de Romeo y JulietaDocumento16 páginasAnalisis Literario de Romeo y JulietaErika Matilde LameAún no hay calificaciones
- Documentos de Finalización Del Año Escolar 2021 OkDocumento22 páginasDocumentos de Finalización Del Año Escolar 2021 OkEvelyn camarenoAún no hay calificaciones
- Programa LETRAS PARA VACACIONES DE JULIO - INLDocumento9 páginasPrograma LETRAS PARA VACACIONES DE JULIO - INLAna CoronaAún no hay calificaciones
- Formato Completo de AdopciónDocumento4 páginasFormato Completo de AdopciónMariana BeltranAún no hay calificaciones
- Programa Serenata MañaneroDocumento2 páginasPrograma Serenata MañaneroKatrina CasasAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE ALEJANDRO Y SAMUEL - Lectura 3Documento4 páginasHISTORIA DE ALEJANDRO Y SAMUEL - Lectura 3Caroline Corali Santamaria SantamariaAún no hay calificaciones
- Administración de Empresas PT. 1Documento83 páginasAdministración de Empresas PT. 1alan96floresayarzaAún no hay calificaciones
- Historia de La Estadística en El PerúDocumento8 páginasHistoria de La Estadística en El PerúsenaidaAún no hay calificaciones
- CombustionDocumento36 páginasCombustionGian Flores AscoyAún no hay calificaciones
- Civilización CretenseDocumento2 páginasCivilización CretenseCésar Tapia PaterninaAún no hay calificaciones
- Alfonso X El SabioDocumento7 páginasAlfonso X El SabioKiXi MoRa WonKa LoomPaAún no hay calificaciones
- Planilla de Acometidas - JV Enero 2021 OKDocumento12 páginasPlanilla de Acometidas - JV Enero 2021 OKJhonattan marvin Chorres guaniloAún no hay calificaciones
- Leslie Bethell, Ed - Historia de America Latina III PDFDocumento413 páginasLeslie Bethell, Ed - Historia de America Latina III PDFRmluis Cabañas100% (1)
- La Sociología (Resumen)Documento2 páginasLa Sociología (Resumen)Juniorgutierrez158Aún no hay calificaciones
- Antecedentes de La Orientación Vocacional en RepDocumento4 páginasAntecedentes de La Orientación Vocacional en RepAdelina Arias GonzalezAún no hay calificaciones
- Calificacion Formato Personas Con DiscapacidadDocumento5 páginasCalificacion Formato Personas Con Discapacidadyoniel fariasAún no hay calificaciones
- Tradiciones Epistemológicas PDFDocumento20 páginasTradiciones Epistemológicas PDFEgroj ElliugAún no hay calificaciones
- Breve Ensayo Historia - Siglo XXDocumento2 páginasBreve Ensayo Historia - Siglo XXPeter ParkerAún no hay calificaciones
- Articulo Tecnologias TenisDocumento4 páginasArticulo Tecnologias TenisFelipe RobayoAún no hay calificaciones
- Conduccion ElectricaDocumento2 páginasConduccion Electricalina pinzonAún no hay calificaciones
- Piedra Papel y Tijera El Collage en El CDocumento10 páginasPiedra Papel y Tijera El Collage en El CGustavo DazaAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Del Pensamiento EconómicoDocumento23 páginasPrincipales Corrientes Del Pensamiento EconómicoJeison LopezAún no hay calificaciones
- Modelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Documento58 páginasModelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Marco Salazar ValleAún no hay calificaciones
- Miomatosis y EmbarazoDocumento46 páginasMiomatosis y EmbarazoAldo Rafael Arevalos CardozoAún no hay calificaciones
- Cuatro Principios Bergoglianos para Construir Un PuebloDocumento9 páginasCuatro Principios Bergoglianos para Construir Un PuebloYiyo SanchezAún no hay calificaciones
- Resumen Histología Del RiñonDocumento2 páginasResumen Histología Del RiñonMariate Ailin Salitrero MejiaAún no hay calificaciones
- El Gigante Bona ChonDocumento30 páginasEl Gigante Bona Chonkskdj kwkdkdAún no hay calificaciones
- Comunicación-Educación en Cárceles Tesis de GradoDocumento532 páginasComunicación-Educación en Cárceles Tesis de GradoGriselda AstudilloAún no hay calificaciones