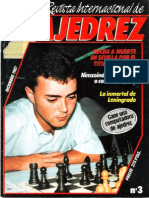Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revista Ciencia Trabajo
Revista Ciencia Trabajo
Cargado por
Jimmy EmersonDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revista Ciencia Trabajo
Revista Ciencia Trabajo
Cargado por
Jimmy EmersonCopyright:
Formatos disponibles
C
I
E
N
C
I
A
&
T
R
A
B
A
J
O
O
1
4
M
E
R
O
4
4
J
U
L
I
O
/
S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
2
0
1
2
www. ci enci aytrabaj o. cl
ISSN 0718-0306 versin impresa, ISSN 0718-2449 versin en lnea, Cienc Trab. 2012 jul-sep; 14 (44)
El Futuro del Fracking.
Nuevas Reglas de Emisiones para
una Produccin Ms Limpia
de Gas Natural | A26
Estudio de las Mejores Prcticas en
Prevencin de Riesgos en Empresas |155
Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en
Terapias de Hidromasaje y Desarrollo
de un Programa de Buenas Prcticas de
Higiene |165
Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en
Estudiantes de Odontologa |175
Propiedades Psicomtricas del Cuestionario
de Interaccin Trabajo-Familia NijmeGen
(SWING) en Empleados de
Cuernavaca |180
La Prctica de Recapsular Agujas por
Profesionales de la Salud y Condiciones
de los Depsitos de Material
Corto-Punzante |185
A tica do cirurgio-dentista sobre
aspectos trabalhistas e satisfao com o
emprego pblico no Brasil |189
Espiritualidad en el Ambiente Laboral,
Estrs Crnico (burnout) y Estilos de
Afrontamiento en Trabajadores de una
Empresa de Servicios Educativos |195
FUNDACIN
CIENTFICA
Y TECNOLGICA
ASOCIACIN CHILENA DE SEGURIDAD
Ciencia & Trabajo
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A21
Editorial | Ciencia & Trabajo
como en su desarrollo profesional, y esta es la carrera de
Odontologa. De esta inquietud es que nace un estudio que evala
ruido ambiental en un grupo de estudiantes de Odontologa
llegando a interesantes conclusiones y sugerencias. Este estudio
nos ayuda a visualizar que las enfermedades profesionales tambin
se encuentran en aquellas actividades y
labores que presentan mayor sofistica-
cin dentro del mundo laboral.
Una segunda investigacin relacionada
con la prctica de reenfundar agujas por
parte de cirujanos dentistas, nos llega
desde Brasil: esta es una accin que se
sugiere no realizar y que, de acuerdo a
las evidencias recolectadas no est
siendo llevada a cabo de la mejor forma.
El cuidado del medio ambiente debe ser
una especial preocupacin por parte de
todas las actividades productivas y
econmicas que conforman el mundo moderno, y especialmente
aquellos residuos que pueden generar un dao directo en la salud
de otras personas. Es el caso de los residuos biolgicos, muy pocas
investigaciones centran su inters en este tipo de problemticas es
por esto que especial inters tiene el articulo presentado en el
volumen publicado
Otra interesante investigacin es la realizada en torno a la llamada
conciliacin Trabajo-Familia, tema cada vez ms recurrente
dentro de las organizaciones y que sin duda afecta a todos los
trabajadores; cmo compatibilizar el trabajo y la familia es uno de
los desafos del mundo moderno. La investigacin valida un instru-
mento creado para evaluar esta temtica y de esa manera medir en
las organizaciones si este tipo de fenmeno se presenta.
Estos son algunas de las investigaciones ms importantes que se
publican en el presente volumen de Ciencia & Trabajo y que espe-
ramos contribuyan a generar mayor conocimiento en torno a la
prevencin de enfermedades laborales.
La Fundacin Cientfica y Tecnolgica ACHS tiene como misin
promover, generar y difundir investigacin aplicada. Una de las
maneras de difundir este conocimiento generado a travs de la
FUCYT es publicarlo en la revista Ciencia & Trabajo. En el presente
volumen de la revista se incluyen dos artculos provenientes de los
proyectos financiados por FUCYT,
proyectos exitosos que cumplen con la
difcil tarea de hacer ciencia y generar
nuevos conocimientos en un mbito tan
complejo como es el mundo de la
prevencin de riesgos laborales. El primero
de estos trabajos realiza un esfuerzo por
sintetizar las mejores prcticas en preven-
cin de riesgos en empresas del sector
econmico y de servicios y comercio, con
el objetivo de extraer estas prcticas y
compartirlas generando una base para un
programa de prevencin para aquellas
organizaciones que presenten inters por aplicar estos conocimientos
con la finalidad de mejorar sus ndices de accidentabilidad, lo que se
traduce en tener trabajadores ms sanos y seguros. Un segundo
estudio que fue gestionado a travs de la FUCYT, y que es publicado
en Ciencia & Trabajo, tiene relacin con la identificacin de peligros
microbiolgicos en estanques de hidrotratamientos para extremidades
inferiores; este tipo de estanques se utilizan especialmente para trata-
mientos kinesiolgicos y tienen el riesgo de contener microorga-
nismos indicadores y patgenos, los cuales corresponden a contami-
nantes generales del agua, patgenos que afectan la piel y aquellos
con capacidad de colonizar superficies de difcil acceso (interior
turbojet) a travs de la generacin de bio-pelculas. De este estudio se
desprende un nuevo procedimiento que mejora sustancialmente los
indicadores de este tipo de microorganismos.
Son pocas las carreras profesionales expuestas a ruido ambiental
en su labor cotidiana; sin embargo, existe una profesin que est
constantemente a altos decibeles, tanto en el estudio de la carrera
FUNDACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
Editorial
Leonardo Varela Valenzuela
Editor Jefe
Revista Ciencia & Trabajo
A22 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
C&T, Ciencia & Trabajo es una publicacin trimestral, propiedad de la Fundacin Cientfica y Tecnolgica Asociacin Chilena de Seguridad.
Derechos Reservados. Todos los textos publicados estn protegidos por derecho de autor, conforme a la ley N
o
17.336 de la Repblica de Chile.
Se autoriza la publicacin posterior o la reproduccin total o parcial de los artculos, en formato impreso o electrnico,
siempre y cuando se cite C&T, Ciencia & Trabajo, como fuente primaria de publicacin.
Ramon Carnicer 163, Piso 5, Anexo C , Providencia - Chile.
Telfono: (56-2) 515 7534
e-mail: cyt@achs.cl
Internet: www.cienciaytrabajo.cl
Imprenta: DONNEBAUM S.A. www.donnebaum.cl
Ciencia & Trabajo
Director: Pedro Crdenas
Editor Jefe: Leonardo Varela
Referencias e Indizacin: Mara del Carmen Sosa
Corrector de Texto: Ramn Espinoza
Traduccin Ingls: Pablo Valencia
Traduccion Portugus: Cesar Miranda
Diseo Grfico: Corina Garca
Distribucin: Mauricio Millares
CONSEJO EDITORIAL:
PhD Arie Shirom
Universidad de Tel Aviv, Israel.
PhD. Carlos Daz
Universidad de Chile, Chile.
Dra. Catterina Ferreccio
Departamento de Salud Pblica, Pontificia Universidad Catlica de Chile, Chile.
PhD. Christina Maslach
Universidad de California, Berkeley, USA.
PhD. Dana Loomis
Escuela de Salud Pblica, Universidad de Carolina del Norte, USA.
Dr. Eduardo Algranti
FUNDACENTRO, Brasil.
PhD. Eusebio Rial-Gonzlez
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, Espaa.
PhD. Juan Andrs Pucheu
Pontificia Universidad Catlica de Chile, Chile.
PhD. Kyle Steenland
Escuela de Salud Pblica, Universidad de Emory, USA.
Dra. Luz Claudio
Mount Sinai School of Medicine, USA.
PhD. Marisa Salanova
Universidad Jaume I de Castelln, Espaa.
PhD. Marisol Concha
Asociacin Chilena de Seguridad, Chile.
Ing. Nella Marchetti
Universidad de Chile, Chile.
Dr. Oscar Nieto
Fundacin Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, Argentina.
PhD. Pablo Livacic
Universidad de Santiago de Chile, Chile.
PhD. Pedro R. Gil-Monte
Universidad de Valencia, Espaa.
Dr. Rubn Torres
Organizacin Panamericana de la Salud, OPS / Organizacin Mundial de la Salud, OMS, Chile.
PhD. Sarah Gammage
Organizacin Internacional del Trabajo, OIT.
PhD. Shrikant Bangdiwala
Escuela de Salud Pblica, Universidad Carolina del Norte, USA.
PhD. Steven Markowitz
Queens College, USA.
Ms. Vctor Crdova
Asociacin Chilena de Seguridad, Chile.
Revista Ciencia & Trabajo se encuentra en las siguientes bases de datos:
Dialnet (www.dialnet.com) EBSCO (www.ebscohost.com) Latindex (www.latindex.org)
Latindex (catlogo) (www.latindex.org) LILACS (www.bireme.br) Ulrich's International
Periodicals Directory (www.ulrichsweb.com) Psicodoc (www.psicodoc.copmadrid.org)
e-revistas (www.erevistas.csic.es) IMBIOMED (www.imbiomed.com)
AO 14 NMERO 44 JULIO / SEPTIEMBRE 2012
I SSN 0718-0306 ver si n i mpr esa
I SSN 0718-2449 versi n en l nea
Para revisar y descargar ste y
nmeros anteriores de Ciencia &
Trabajo en formato PDF, visite
www. ci enci aytrabaj o. cl
F
o
t
o
p
o
r
t
a
d
a
:
B
a
n
c
o
d
e
f
o
t
o
s
A
C
H
S
.
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A23
ndice | Ciencia & Trabajo
A21 Editorial
A23 ndice
A24 En este nmero
Artculos de Difusin
A26 Seccin Ehp
El Futuro del Fracking. Nuevas Reglas de Emisiones
para una Produccin Ms Limpia de Gas Natural
Artculos Originales
155 Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos
en Empresas del Sector Econmico de Comercio y
Servicios en Chile
Baeza C, Cabrera C
165 Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de
Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas
Prcticas de Higiene
Urrejola O, Rojas R
175 Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes
de Odontologa
Flores-Hernndez C, Daz de Len-Morales
L, Ortega-Camacho A
180 Propiedades Psicomtricas del Cuestionario de Interaccin
Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en Empleados de
Cuernavaca. Morelos, Mxico
Betanzos N, Paz-Rodrguez F
185 La Prctica de Recapsular Agujas por Profesionales de la
Salud y Condiciones de los Depsitos de Material
Corto-Punzante
Jefferson R, Saliba C, sper A, Miguel N
189 A tica do cirurgio-dentista sobre aspectos trabalhistas e
satisfao com o emprego pblico no Brasil
Moimaz SAS, Silva MM, Rovida TAS, Queiroz APDG,
Garbin CAS
195 Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico
(burnout) y Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de
una Empresa de Servicios Educativos
Arias W, Riveros P, Salas X
ndice Index
A21 Editorial
A23 Index
A24 In this Issue
Diffusion Articles
A26 Ehps Section
The Future of Fracking. New Rules Target
Air Emissions for Cleaner Natural Gas Production
Original Articles
155 Study of Best Practices in Risk Prevention in Economic
Sector Companies of Trade and Servicesin Chile
Baeza C, Cabrera C
165 Microbiological Risk Assessement in Massage Therapy
and Developement of a GHP Program
Urrejola O, Rojas R
175 Exposure Damage by Ambient Noise in Dental Students
Flores-Hernndez C, Daz de Len-Morales
L, Ortega-Camacho A
180 Psychometric Properties of the Questionnaire of Work-
Family Interaction Nijmegen (SWING) Employees in
Cuernavaca. Morelos, Mexico
Betanzos N, Paz-Rodrguez F
185 The Practice of Re-encapsulate Needles by Health
Professionals and the Condition of Cutting and Piercing
Equipment Deposits
Jefferson R, Saliba C, sper A, Miguel N
189 La ptica del cirujano dentista sobre aspectos laborales y
satisfaccin con el empleo pblico en Brasil
Moimaz SAS, Silva MM, Rovida TAS, Queiroz APDG,
Garbin CAS
195 Spirituality in the Workplace, Chronic Stress (Burnout)
and Coping Styles of Workers from Educative
Services Enterprise
Arias W, Riveros P, Salas X
En este Nmero
El futuro del Fracking: Nuevas Reglas de Emisiones para una
Produccin Ms Limpia de Gas Natural
El gas natural se presenta como uno de los combustibles ms limpios,
en comparacin con el petrleo o el carbn; sin embargo, su produc-
cin presenta una de las mayores dificultades desde el punto de vista
ambiental por el grado de contaminacin que genera este proceso.
Esto cobra mayor relevancia tomando en cuenta la adopcin masiva
de la tecnologa llamada Fracturacin hidrulica o tambin denomi-
nada Fracking para extraer este combustible. Esto ha llevado a
normar el proceso productivo y es esto lo que precisamente nos
muestra la investigacin del presente volumen.
Identificacin de Factores de Riesgo y Determinantes de Perfiles de
Salud. Caso Trabajadores de una Industria Farmacutica
Este trabajo presenta los resultados obtenidos en el estudio sobre
el papel que podra jugar la variable impulsividad en la ocurrencia
de accidentes en el trabajo.
Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en
Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
Este trabajo apunta a identificar las mejores prcticas en preven-
cin de riesgos en 61 empresas, sumando aproximadamente 20 mil
trabajadores encuestados, para de esta forma agrupar 14 activi-
dades que generan una base para desarrollar un programa de
prevencin de riesgos con los lineamientos ms importantes y
eficaces de estas organizaciones analizadas.
Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de Hidromasaje y
Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas de Higiene
Los estanques de Hidromasajes son ampliamente utilizados para
diversas terapias de servicios kinsicos; sin embargo, hasta ahora
no se haban realizado estudios sobre el grado de contaminacin
que pudieran acumular este tipo de estanques y, ms importante
an, cmo prevenir infecciones que pudieran albergarse en este
tipo de estanques. Esto es lo que investiga el estudio publicado con
importantes sugerencias para mejorar la higiene de los estanques
de hidromasaje.
ARTCULO DE DIFUSIN
Dao por Exposicin a Ruido Ambiental
en Estudiantes de Odontologa
Los odontlogos son profesionales que
estn constantemente expuestos a ruido
ambiental producto de la naturaleza de
su trabajo. El presente estudio evala el
nivel de ruido ambiental en la escuela
de Odontologa de la Universidad De La
Salle Bajo, con la finalidad de deter-
minar la percepcin del ruido ambiental
y de medir los niveles auditivos en
alumnos de pregrado y posgrado.
Propiedades Psicomtricas del
Cuestionario de Interaccin Trabajo-
Familia NijmeGen (SWING) en
Empleados de Cuernavaca. Morelos, Mxico
El objetivo de este estudio fue determinar la composicin factorial,
confiabilidad, validez convergente y discriminante del cuestio-
nario SWING en una muestra de trabajadores de Cuernavaca,
Morelos. Se aplic una batera de pruebas para medir interaccin
y relacin trabajo-familia, compromiso organizacional y reacti-
vidad emocional en un grupo de 160 trabajadores de cuatro
organizaciones.
La prctica de reenfundar agujas por profesionales de la salud
y condiciones de los contenedores de desechos.
El presente trabajo apunta a verificar la adhesin a la sugerencia
de no recapsular agujas, basado en el comportamiento revelado
por los cirujanos dentistas de la red municipal de salud bucal de
la ciudad de Araatuba en el estado de Sao Paulo, as como
tambin observar la presencia de depsitos de material corto-
punzante, las condiciones de llenado (por sobre el nivel reco-
mendado o no) y su ubicacin (cerca o lejos del profesional).
La ptica del cirujano dentista sobre aspectos laborales y satis-
faccin con el empleo pblico en Brasil
Este trabajo investiga la percepcin de cirujanos dentistas de la
red de salud brasilea sobre los aspectos laborales, la satisfaccin
con la profesin y con el empleo. Realizando un estudio de inves-
tigacin, transversal, en el cual fueron entrevistados 40 cirujanos
dentistas de 10 municipios del Estado de Sao Paulo.
Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico (Burnout)
y Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de una Empresa de
Servicios Educativos
En esta investigacin se exponen los resultados de un estudio
correlacional que valora las relaciones entre la espiritualidad, el
sndrome de burnout y los estilos de afrontamiento en el trabajo.
Se trabaj con una muestra de 74 trabajadores (44 varones y 30
mujeres) con una edad promedio de 35 aos (10,55) de una
empresa privada de Arequipa a quienes se les aplic el
Cuestionario de espiritualidad en el trabajo, el Inventario de
burnout de Maslach y el Cuestionario de conductas de afronta-
miento en situaciones de estrs.
ARTCULOS ORIGINALES
A24 www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Environmental Health
P E R S P E C T I V E S
El FUTURO
DEL FRACKING
Nuevas Reglas de
Emisiones para una
Produccin Ms Limpia
de Gas Natural
Plataforma de perforacin de gas natural que utiliza el fracking en las llanuras del
este de Colorado. En 2009 haba ms de 38.000 pozos de gas natural en el estado.
ehp | Nitrgeno Mundial
E
l gas natural se destaca como un
combustible ms limpio que el
carbn o el petrleo, pero extraer
este combustible desde la tierra
puede ser un proceso sucio, especialmente
teniendo en cuenta la adopcin masiva de
la tecnologa conocida como fracturacin
hidrulica (tambin denominada "fracking",
como en ingls). La preocupacin por las
emisiones txicas al aire que se emitan
desde sitios previamente no regulados,
donde se practicaba el fracking, llevaron a la
Agencia de Proteccin Ambiental de EE.UU.
(EPA, por sus siglas en ingls) a anunciar, el
18 de abril del ao 2012, nuevas y actualiza-
das normativas de contaminacin area para
estas instalaciones y otros elementos que se
desprenden de la produccin y transmisin
de petrleo y gas natural
1
.
Se espera que el cumplimiento de las
nuevas normativas resulte en reducciones
importantes en las emisiones de metano y
compuestos orgnicos voltiles (VOC, por
sus siglas en ingls), especialmente en los
nuevos pozos donde se utiliza fracking para
obtener gas natural.
Las nuevas reglas fueron todo un tema a
nivel nacional, generando ms de 156.000
comentarios despus de que la versin pro-
puesta fuese lanzada a mediados del 2011.
2
0
1
2
E
d
D
a
r
a
c
k
/
S
c
i
e
n
c
e
F
a
c
t
i
o
n
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A26/A34 A27
ehp | El Futuro del Fracking
Bajo las reglas finales, las empresas tienen
hasta enero del 2015 para cumplir plena-
mente con las medidas de control requeri-
das; no obstante, la propuesta inicial permi-
te slo un plazo de 60 das para muchos de
los requisitos ms importantes. La EPA afir-
ma que cerca de la mitad de todos los nue-
vos pozos ya utilizan el equipo necesario
para capturar las emisiones especificadas
2
.
Muchos grupos ambientalistas consi-
deran la nueva normativa una mejora res-
pecto a la situacin existente, pero tienden
aun as a sentirse decepcionados por lo
que no se ha hecho. "Este es un hito", dice
Jeremy Nichols, director del programa
Climate and Energy del grupo de defensa
WildEarth Guardians, uno de los dos
grupos que presentaron una demanda
contra la EPA en el 2009 para forzar la
accin sobre el tema. "Pero est todo he-
cho? No, por supuesto que no. Es slo el
primer paso para proveer un nivel mnimo
de proteccin".
Estado N
o
de Pozos
Texas 121.534
Oklahoma 52.287
West Virginia 42.645
New Mexico 39.497
Colorado 38.278
Pennsylvania 35.928
Wyoming 32.617
Ohio 28.181
Kansas 26.025
Louisiana 18.519
Kentucky 13.330
Michigan 10.462
Virginia 7.078
New York 6.995
Utah 6.860
Arkansas 6.859
Montana 6.760
Alabama 6.157
California 4.142
Mississippi 1.734
Alaska 1.046
Indiana 620
North Dakota 509
Nebraska 354
South Dakota 137
Oregon 23
Arizona 6
Maryland 4
Florida 4
Missouri 2
Fuente: U.S. Energy Information
Administration
22
AL
AZ
AR
CA
CO
CT
DE
FL
GA
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY
AK
Los Estados con Produccin Activa de Gas Natural
Para la mayora de los estados estas cifras refejan el nmero de pozos a partir del ao 2009.
En el momento que este censo fue publicado, tres estados an no haban presentado sus datos
correspondientes. Es debido a lo anterior que el nmero reportado por Kentucky es del ao
2008, el nmero de Pensilvania es para el ao 2004, y el nmero de Tennesse corresponde al
ao 2006.
Las industrias del petrleo y gas natural
tienen sus propias preocupaciones acerca
de las nuevas reglas; sin embargo, indica-
ron que pueden trabajar con ellas. En un
comunicado de prensa emitido el da en
que se anunciaron las normativas, Howard
Feldman, director de Asuntos Regulato-
rios y Cientficos del Instituto Americano
del Petrleo, dijo: "La EPA ha realizado
algunas mejoras a las pautas, las cuales
permiten a las empresas seguir reduciendo
las emisiones, mientras se mantienen la
produccin de petrleo y gas natural que
nuestro pas necesita
3
.
La Extraccin en los Estados
Unidos
La perforacin de petrleo y gas natural es
ms fcil en algunos aspectos, consideran-
do que la tasa de xito para encontrar re-
servas aument del 75% en 1990 al 90%
en el 2009. Pero las empresas deben perfo-
rar ms profundo para extraer los recursos,
con una profundidad de perforacin de
petrleo y gas en constante aumento de los
promedios de 4,841 metros en 1990 a
6,108 metros en 2009. El fracking le per-
mite a los perforadores liberar petrleo e
hidrocarburos de difcil acceso en depsi-
tos subterrneos. Sin embargo, la produc-
tividad promedio por pozo de gas natural,
medida en volumen, ha disminuido cons-
tantemente en un total de 36% entre 1990
y 2009, donde los pozos de petrleo pre-
sentan una cada del 17%
4
(Tablas 2-4, 2-5, 2-6)
.
En el 2009 se estimaban 1.02 millones
de pozos de petrleo y gas natural en las
reas costeras de los Estados Unidos, divi-
didos casi en partes iguales entre los dos
tipos
4
. Adems se espera que este total
aumente de manera constante de 17.000 a
35.000 pozos de gas natural y 9.000 a
10.000 pozos de petrleo al ao entre el
2012 y el 2035
4(Tabla 2-13)
. La conexin de
los pozos, las plantas de transformacin,
las instalaciones de distribucin y los
Los Estados con Produccin Activa de Gas Natural
A28 A26/A34 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo de Difusin | ehp
T
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
:
C
r
e
d
i
t
ehp | Nitrgeno Mundial
ehp | El Futuro del Fracking
clientes representan ms de 1,5 millones
de millas de tuberas (una milla equivale a
1,6 kilmetros)
4 (Tabla 2-8)
.
Un nmero de contaminantes prima-
rios y secundarios estn relacionados con
esta red de instalaciones
4
. Uno de ellos, el
metano, es 20 veces ms potente como gas
de efecto invernadero que el dixido de
carbono (CO
2
) cuando se emite directa-
mente a la atmsfera
5
. El sulfuro de hidr-
geno y compuestos orgnicos voltiles ta-
les como benceno, metilbenceno, tolueno,
xilenos mixtos, n-hexano, sulfuro de car-
bono, etilenglicol, y 2,2,4-trimetilpentano
estn clasificados por la EPA como conta-
minantes peligrosos o txicos del aire
6
.
Por otra parte, el dixido de azufre, xidos
de nitrgeno, monxido de carbono, las
partculas finas (PM
2.5
, por sus siglas en
ingls), y el ozono a nivel del suelo se cla-
sifican como contaminantes atmosfricos
de criterio
7
. Los contaminantes de ambos
grupos tienen efectos adversos sobre la
salud humana, pero mientras que los cri-
terios de los contaminantes del aire son
regulados por las normas de calidad del
aire que cada localidad debe proteger, los
contaminantes peligrosos del aire son re-
gulados por las tecnologas especficas que
requieren de control de las emisiones espe-
cficas.
Entre los efectos sobre la salud que se
han asociado a estos contaminantes pode-
mos encontrar cncer, dao cardiovascu-
lar, respiratorio, neurolgico y de desarro-
llo, adems de resultados adversos, tales
como la mortalidad prematura, visitas a
urgencias, prdida de trabajo y das de
escuela, y/o das de actividad restringida.
Los contaminantes tambin estn asocia-
dos con visibilidad reducida, el cambio
climtico, y/o daos a la vegetacin
4,9
.
La produccin de petrleo y gas natu-
ral en los Estados Unidos son la fuente
industrial ms grande de Compuestos Or-
gnicos Voltiles (VOC, por sus siglas en
ingls), aunque se debe destacar que es
una fuente ms pequea que el principal
contribuyente de la nacin, los vehculos a
gasolina
8
. La industria tambin emite casi
el 40% del total del metano de la nacin
4
.
Durante el 2015, incluso con las nuevas
regulaciones establecidas, las emisiones
totales de VOC caern slo un 15% y las
emisiones totales de metano slo un 13%,
segn las cifras facilitadas por un portavoz
de la EPA que habl bajo la condicin del
anonimato.
En algunos casos, las concentraciones
elevadas de contaminantes algunas de
ellas superiores a las normas vigentes se
han documentado en torno a instalaciones
de petrleo y gas natural en estados como
Wyoming
10,11
, Utah
10
, Colorado
12
, Nuevo
Mxico
12
y Texas
13
. En muchos otros ca-
sos, sin embargo, las concentraciones de
contaminantes alrededor de estas instala-
ciones son desconocidas.
En mayo del 2012 la EPA determin
una serie de ajustes en todo el pas por no
cumplirse el estndar acordado el ao
2008 en relacin al ozono de nivel suelo
de 75 ppm. Los lugares afectados por es-
tos ajustes incluyen: Bakersfield, Califor-
nia; Jamestown, Nueva York; distritos
cerca de Denver, Dallas, Fort Worth,
Pittsburgh, Columbus y Cleveland, y tres
condados en el suroeste de Wyoming.
Muchas de estas reas albergan operacio-
nes de extraccin de petrleo y gas natu-
ral, pero muchas de ellas tambin tienen
una larga historia de mala calidad del aire
en relacin con otros sectores, por lo que
es difcil desentraar la contribucin de
dichas operaciones. Tambin se sospecha
que la regin dedicada a la extraccin de
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A26/A34 A29
Crecimiento constante en gas natural
El nmero de pozos de gas natural a nivel nacional ha aumentado de manera
constante, desde alrededor de 269.000 durante 1990 a casi 500.000 en el
2010
4 (Tabla 2-5)
. Mientras tanto, la produccin total de petrleo ha disminuido
constantemente desde 1970 y ahora est en alrededor de dos tercios de ese
pico, aunque ha habido un repunte en el ltimo par de aos, impulsado casi en
su totalidad por el aumento del fracking de petrleo en Dakota del Norte
31
.
El aumento global en la extraccin de gas natural est siendo impulsado en
gran parte por el aumento del consumo, que se elev un 19% entre 1990 y
2009
4 (Tabla 2-10)
. La mayor parte de ese aumento se produjo en el sector de
energa elctrica, con una importante participacin en el consumo total del
aumento de alrededor del 17% en 1990 a un 30% en el 2009. El consumo
industrial se ha reducido desde un 43% del total en el 1990 a un 32% en el
2009. Otros sectores se han mantenido bastante estables, con un uso
residencial de un 20-24%, un comercial en un 13-14%, y un uso del transporte
de alrededor de un 3%
4 (Figura 2-5)
.
COV emitidos por la industria, 2008
A30 A26/A34 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
gas natural del noreste de Utah contribuye
a elevaciones locales del ozono a nivel del
suelo, aunque no hay datos suficientes
para sealar formalmente una falta
14
.
Bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air
Act, en ingls), la EPA debe revisar ciertas
regulaciones cada ocho aos y modificar-
las de ser necesario. Estas regulaciones
incluyen Nuevas Normas de Funciona-
miento de la Fuente (NSPS, por sus siglas
en ingls), que se aplican a determinados
tipos de instalaciones de nueva construc-
cin, modificin y reconstruccin; como
tambin los Estndares Nacionales de
Emisin para Contaminantes Atmosfri-
cos Peligrosos (o NESHAP, tambin por
sus siglas en ingls) que se aplican a las
sustancias txicas del aire emitidas por
diversas instalaciones. Las NSPS aplica-
bles al petrleo y la produccin del gas
natural no se haban actualizado desde
1985, en conjunto con los NESHAP apli-
cables, los cuales tampoco se haban ac-
tualizado desde 1999. De esta manera, el
14 enero del 2009, el grupo WildEarth
Guardians, en conjunto con sus compae-
ros del grupo de defensa San Juan Citi-
zens Alliance, present una demanda para
obligar al organismo a actuar. Las partes
firmaron un decreto de consentimiento el
05 de febrero del 2010. La EPA emiti las
normativas propuestas el 28 de julio del
2011 y firm el reglamento final el 17
abril del 2012
15
.
Una Nueva Era
Algunas de las reglas entran en vigencia
60 das despus de que se publiquen en el
Federal Register (lo que an no haba ocu-
rrido al momento de la impresin de este
artculo), con varios perodos de ingreso
gradual de otras partes de las pautas hasta
el 1 de enero del 2015. Las normas se apli-
can a todas las instalaciones costeras rele-
vantes construidas, modificadas o refrac-
turadas hidrulicamente desde el 23 de
agosto del 2011 en adelante. El objetivo
principal de las nuevas pautas es poder
normar sobre la mayora de los nuevos
pozos de gas natural fracturados hidruli-
camente
16
.
La herramienta principal para el con-
trol de las emisiones relevantes es el equi-
po que captura y separa los gases mezcla-
dos, lquidos y otras sustancias que fluyen
desde nuevos pozos. Cuando el proceso de
instalacin se finaliza correctamente con
Artculo de Difusin | ehp
Sector Emisiones (en toneladas)
Vegetacin y suelo 31.743.795,67
Uso de solventes 3.299.117,52
Vehculos urbanos 3.055.361,80
Incendios forestales 2.847.133,50
Vehculos rurales 2.492.752,86
Fuegos controlados 1.696.594,50
Produccin de petrleo y gas 1.688.454,83
Estaciones de servicio 643.277,44
Quema de combustibles residenciales 367.023,10
Bodegaje y transporte 237.737,78
Fuentes miscelaneas no industriales 226.996,24
Fuentes miscelaneas industriales 216.635,89
Eliminacin de desechos 179.769,43
Procesamiento de papel y pulpa 129.903,19
Produccin de qumicos 99.470,59
Terminales de gasolina de volumen 92.808,65
Desechos del ganado y agricultura 92.448,42
Quema de combustibles industriales 80.142,47
Refineras de petrleo 68.004,53
Quema de campos agrcolas 53.269,51
Locomotoras 44.198,42
Quema de comb. para servicios electr. 43.246,70
Proc. de metales ferrosos y no ferrosos 35.721,12
Aviones 35.445,09
Embarcaciones comerciales marinas 20.645,64
Quema de comb. instituc/comercial 13.454,01
Cocina comercial 13.366,75
Produccin de cemento 9.189,33
Minera 1.886,09
Polvo de construccin 16,63
Fuente: U.S. Environmental Protection Agency
8
Las Emisiones de VOC por Sector, 2008
Fuente: U.S. Environmental Protection Agency
8
T
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
:
C
r
e
d
i
t
ehp | El Futuro del Fracking
este tipo de equipo de control de contami-
nacin se denomina una "terminacin
verde". Gran parte del material extrado
incluye recursos con gran valor de merca-
do, los que incluyen: propano, butano y
gas natural licuado
4
.
Las terminaciones verdes son obliga-
torias para los nuevos pozos, comenzando
el 1 de enero del 2015; antes de dicha
fecha, se les anima a adherirse voluntaria-
mente. Las empresas ms grandes son las
que tienden a ser las que ya usan esta mo-
dalidad, seala Feldman. En algunos ca-
sos, las empresas han optado por no utili-
zar terminaciones verdes debido a que las
instalaciones de transporte necesarias (por
ejemplo, las tuberas de los distintos com-
ponentes de los gases) no estn en su lu-
gar, dice. En otros casos, aade, la baja
presin en un pozo hace ms difcil la
extraccin o sta es menos costo-efectiva
cuando el contenido de los VOC es bajo.
Feldman sostiene que la fecha de entrada
en vigencia del 2015 permitir a la indus-
tria el tiempo suficiente para conseguir la
infraestructura necesaria en el lugar.
Devon Energy, con sede en Oklahoma
City, es una de las compaas que ha esta-
do usando equipo de terminacin verde
por ms de media docena de aos. "Es lo
que hay que hacer", dice el portavoz Chip
Minty. "Reduce las emisiones y mantiene
el gas en la tubera. Adems, los productos
extrados son tan valiosos como cualquier
materia prima de cualquier pozo", sin im-
purezas inusuales que reducen su valor.
Los propietarios y operadores que op-
ten por no utilizar terminaciones verdes
antes de enero del 2015 deben quemar (o
f lamear) las emisiones procedentes del
nuevo pozo. La quema produce contami-
nantes en la combustin, como monxido
de carbono, xidos de nitrgeno, PM
2.5
, y
CO
2
, y contribuye a la formacin de com-
puestos secundarios frecuentemente no
caracterizados. Sin embargo, la EPA esti-
ma que los beneficios de prevenir el esca-
pe de los VOC y el metano son muy supe-
riores a los daos causados por los conta-
minantes producidos en la quema de gas
4
.
Gwen Lachelt, director del Oil and Gas
Accountability Project of the Nonprofit
Earthworks (Proyecto Sin Fines de Lucro
de Responsabilidad de Petrleo y Gas
Earthworks), dice que permitir la quema
durante el proceso de transicin cierta-
mente "no es ideal", en parte porque se
siguen derrochando recursos valiosos,
aunque s es una mejora con respecto a la
ventilacin recta.
Por ltimo, las nuevas reglas requieren
que las reducciones en las emisiones de los
equipos, tales como plantas de tratamiento,
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A26/A34 A31
Quema de pozo de gas natural fracturado en el condado de Bradford, Pennsylvania. Bajo la nueva normativa EPA, los
productores podrn tanto quemar las emisiones de los pozos nuevos hasta el 2015 o capturar dichas emisiones utilizando
el equipo de terminacin verde que ser obligatorio para todos los pozos nuevos a partir de ese ao. Aunque es ms limpia
que la ventilacin recta, la quema produce contaminantes propios y desperdicia valiosas materias primas.
2
0
1
2
L
e
s
S
t
o
n
e
/
C
o
r
b
i
s
tanques de almacenamiento, controlado-
res de neumticos, deshidratadores de gli-
col, y compresores de ciertas tuberas, in-
tegren diversos informes y requisitos de
notificacin para la industria. "Nosotros
creemos que lo anterior es extremadamen-
te oneroso", dice Kathleen Sgamma, vice-
presidente de asuntos gubernamentales y
pblicos para la Alianza de Energa Occi-
dental, una asociacin comercial sin fines
de lucro. Esto se traduce en muchas labo-
res de mantencin de registros pero que
representan un bajo beneficio medioam-
biental". Nichols, de WildEarth Guar-
dians, tiene una visin diferente, y afirma
que los requisitos podran haber sido ms
estrictos. "No obstante, stos son viables
para la informacin y la transparencia";
apunta que es "muy importante para que
podamos examinar si la industria est
cumpliendo".
La EPA estima que el proceso de ter-
minaciones verdes y otros cambios reque-
ridos anualmente reducirn un 95% de los
VOC emitidos por los 11.400 pozos recin
fracturados hidrulicamente y los 1.400
pozos refracturados de la misma manera
17
.
Para el ao 2015, la agencia estima que la
plena aplicacin de las nuevas normas dar
lugar a una reduccin de 190.000 tonela-
das de compuestos orgnicos voltiles
(VOC, por sus siglas en ingls), 11.000
toneladas de contaminantes peligrosos del
aire y metano equivalente a 18 millones de
toneladas de CO
2
por encima de las reduc-
ciones ya previstas en Wyoming, Colora-
do, y algunos lugares de Texas
4,18
.
La agencia no puede calcular la canti-
dad de contaminantes peligrosos del aire
que se reducirn en el contexto de las emi-
siones del total de petrleo y gas natural.
La agencia tampoco puede estimar las re-
ducciones de contaminantes tales como el
sulfuro de hidrgeno y los criterios de con-
taminantes del aire en trminos de PM
2.5
y
ozono. De la misma manera, es incapaz de
estimar el valor en dlares de los beneficios
para la salud atribuibles a las nuevas pau-
tas, debido a las incertidumbres sobre exac-
tamente dnde las futuras operaciones de
extraccin se produciran y cules seran
los impactos locales y regionales
4
.
Sin embargo, despus de comparar el
costo directo para la industria de cumplir
con las normas, adems de los beneficios
obtenidos por la venta de los recursos ex-
trados, la agencia dice que la industria
debe tener una produccin neta de $11-19
millones por ao
17
. Sgamma asegura que
eso resulta ser "una cantidad minscula"
de alrededor de unos US$900-1.500 de
beneficio posible por pozo. Tras la aplica-
cin completa de este plan, la agencia tam-
bin estima netos de beneficios anuales
relacionados con el clima de unos 440
millones como resultado de evitar efectos
adversos para la salud, daos a los cultivos
y propiedades costeras
4
.
Feldman y Sgamma (entre otros
19
) di-
cen que la evaluacin econmica de la EPA
es inexacta, debido a factores como la so-
breestimacin de las cantidades de recur-
sos vendibles recuperados y subestimar los
costos para la industria. El 4 de junio del
2012, el Instituto Americano del Petrleo
(API, en ingls) y la Alianza de Gas Natu-
ral de Amrica (ANGA, tambin por sus
siglas en ingls) sealaron que los estima-
dos de las emisiones de metano de la in-
dustria eran la mitad de lo que la EPA es-
timaba
20
. Una portavoz de la EPA dice que
la agencia revisar de nuevo el informe.
Los gastos de la industria varan en el
tiempo con los ciclos del mercado, pero
quiz la variable ms grande es el precio
futuro del gas natural seco (metano casi
puro que ha sido procesado para eliminar
el agua y gases de hidrocarburos "hme-
dos" que pueden acompaarlo fuera de la
tierra). El precio ha fluctuado un cudru-
ple entre 1990 y mediados del 2012, a
menudo haciendo grandes movimientos
hacia arriba y hacia abajo en tan slo unos
pocos aos
21
. La EPA basa sus clculos
econmicos sobre el nmero medio de este
rango en el precio genera
4
.
Acciones a Nivel Estatal
La perforacin de petrleo y gas natural se
lleva a cabo en 33 estados
22
. El nmero
posiblemente podra aumentar, Carolina
del Norte est trabajando agresivamente
para ver si la evolucin reciente de la tecno-
loga del fracking podra permitir que sus
pequeos yacimientos, antes considerados
econmicamente inviables, puedan ser ren-
tables
23
. Vermont, que tampoco tiene po-
zos de produccin en este momento, est
adoptando un enfoque diferente, la prohi-
bicin del fracking hasta por lo menos el
ao 2016 con el fin de estudiar la salud
pblica y el potencial del impacto ambien-
tal y, de esta manera, elaborar directrices
para la regulacin de la prctica
24
.
Mientras que el conocimiento de la
contaminacin atmosfrica procedente de
la extraccin del gas natural, el procesa-
miento y la transmisin se han elevado,
sectores de alta produccin como la ciudad
de Fort Worth, los estados de Wyoming y
Colorado han empezado a exigir procesos
similares a las terminaciones verdes. De esta
forma, Wyoming ha monitoreado algunos
puntos calientes de contaminacin, los que
requieren algunos informes de la industria
de las emisiones, y la revisin de su regla-
mento, dice Steven Dietrich, administrador
del Departamento de Wyoming de Calidad
Ambiental, divisin Calidad del Aire. Para
el 2015 se espera que las reglas del estado
sean casi idnticas a las de la EPA.
Sin embargo, esto por s solo no ser
suficiente para que los condados de Wyo-
ming que actualmente violan la norma de
ozono a nivel del suelo entren en cumpli-
miento. Dicha labor podra haber sido ms
fcil si las nuevas pautas de la EPA hubieran
abordado pozos e instalaciones ya existen-
tes. Este tipo de exclusin "hace que sea
ms difcil reducir ms las emisiones", dice
Dietrich, porque Wyoming, como la EPA,
est limitada en su autoridad para controlar
las fuentes de contaminacin existentes. En
ausencia de regulaciones por parte de la
EPA, afirma que su departamento va a po-
ner en prctica algunas estrategias que han
funcionado anteriormente, tales como la
incorporacin de requisitos para equipos
con motores diesel en los procesos de con-
cesin de permisos.
En Arkansas, el Departamento de Esta-
do de Calidad Ambiental investiga las fugas
de contaminantes en el curso de las inspec-
ciones rutinarias de cumplimiento o en res-
puesta a las quejas de los ciudadanos. El Esta-
do utiliza nuevas cmaras infrarrojas como
una herramienta de deteccin rpida de do-
cumentar posibles fugas, dice Mike Bates,
jefe de la Divisin Area del departamento.
El Departamento anima a las empresas a
hacer frente a estas fugas voluntariamente,
pero tiene la capacidad de hacer cumplir las
normas, si la empresa no acta.
En suma a lo anterior, se han detectado
bajos niveles de los VOC alrededor de los
sitios de perforacin en Arkansas, que pro-
bablemente vinieron de tanques de lodo a
base de combustibles diesel de perforacin
A32 A26/A34 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo de Difusin | ehp
T
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
:
C
r
e
d
i
t
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | A26/A34 A33
(un lquido multiusos usado en pozos de
perforacin). Un informe del 2011 prove-
niente del Departamento de Arkansas de los
Estados de Calidad Ambiental asegura: "A
pesar de que los tanques de lodo son una
fuente de emisiones temporal y probablemen-
te menor, sus emisiones tienen un fuerte olor
a hidrocarburo que puede ser una molestia y
un riesgo potencial para la salud de las perso-
nas que viven cerca de los sitios donde se
perforan pozos. La reduccin de las emisio-
nes de VOC en los tanques de lodo puede ser
una oportunidad para mejorar la calidad del
aire local alrededor de los sitios de perfora-
cin en actividad
25
".
Bates dice que otras emisiones han sido
relativamente bajas en Arkansas, en compa-
racin con otras reas, aunque siguen exis-
tiendo inconsistencias en la informacin res-
tante. Esto, contina explicando, es proba-
blemente en parte a que el gas extrado en
Arkansas tiene un contenido de VOC bajo, y
Southwestern Energy, la empresa que tiene
ms de tres cuartas partes del mercado de
Arkansas, ya utiliza extensamente termina-
ciones verdes. Eso puede hacer que la transi-
cin total del estado hacia las nuevas pautas
de la EPA sea relativamente indolora tanto
para la industria como para el Estado.
Pennsylvania, que se encuentra encima
del enorme depsito Marcellus Shale, est
empezando a obtener datos concretos sobre
las emisiones liberadas al aire de su indus-
tria y contar con un inventario final para
presentarlo a la EPA en diciembre del 2012.
El Estado no ha realizado ningn control
del aire a largo plazo centrado en las activi-
dades de perforacin de gas natural, pero
espera comenzar a hacerlo antes de finales
de este mismo ao. A corto plazo, el segui-
miento realizado durante el 2010 no identi-
fic concentraciones de ningn compuesto
asociado con la perforacin de gas natural
que desencadenaran amenazas para la sa-
lud, segn el secretario del Departamento
de Proteccin Ambiental de Pennsylvania,
Mike Krancer, citado en un informe de
prensa en diciembre del 2011
26
. El estado se
encuentra trabajando en un conjunto ac-
tualizado de requisitos de autorizacin y
adems est analizando las normas de la
EPA, dice Kevin Sunday, un portavoz del
departamento. Algunos funcionarios de al-
to rango del departamento se negaron a
varias solicitudes para discutir las reglas.
Ampliacin de la Base
La EPA explcitamente decidi no aplicar las
nuevas normas a los pozos ya existentes, ya
que, en funcin de cada bien, los nuevos po-
zos producen emisiones mucho mayores de
VOC y adems pueden compensar los costos
de aplicacin de las nuevas normas con las
ventas de los productos extrados. El hecho
de que la mayor parte del petrleo existente y
pozos de gas natural tienden a tener emisio-
nes relativamente bajas o desconocidas de
VOC disminuye el potencial de aplicacin de
las nuevas normas a stos de una manera
costo-efectiva, a pesar de que, en conjunto,
siguen siendo una fuente importante de emi-
siones de compuestos orgnicos voltiles
(VOC) y muchos otros contaminantes.
Tambin las instalaciones ms antiguas
pueden ser fuente de emisiones de metano.
En base a los ltimos desarrollos legales, in-
cluyendo una sentencia del Tribunal Supre-
mo en el ao 2007 y los posteriores esfuerzos
de la EPA para regular los gases de efecto in-
vernadero como contaminantes del aire
27
,
David Doniger, director de polticas sobre el
clima del Natural Resources Defense Coun-
cil y el Programa de Aire Limpio, asegura que
la EPA debera haber optado por regular el
metano directamente, dando lugar a una re-
gulacin normativa tanto de este ltimo co-
mo de los VOC para cada pozo e instalacin
existente. Debido a que la agencia no opt
por ese camino, Doniger dijo que su organi-
zacin est decidiendo demandar al organis-
mo para forzar dicha accin.
Si lo hacen, probablemente van a ser
cuestionados por la industria. "La EPA est
utilizando la normativa de los VOC para
perseguir la reduccin del metano de una
manera ambigua", dice Feldman. "Esto es
preocupante". Aunque s reconoce que la
agencia tiene el derecho de regular el metano
como un contaminante del aire y que mu-
chos litigios an estn en proceso, el Congre-
so de los EE.UU. tambin podra restringir
ese tipo de acciones
27
.
Al igual que Doniger, Lachelt se siente
disgustado porque los pozos e instalaciones
existentes no fueran incluidos en la normativa,
considerando sus gases de efecto invernadero y
su peligroso efecto contaminante para el aire.
"Estamos absolutamente preocupados por el
impacto de estas instalaciones sobre la salud de
las personas que viven cerca de ellas", dice. "No
incluirlas (en las reglas) es algo trgico.
Cabe destacar que ni los pozos existentes
ni los nuevos pozos de petrleo (fracturados
hidrulicamente) estn cubiertos por la nueva
normativa. Esto se debe a que "la EPA no
dispone de la informacin suficiente sobre las
emisiones de los VOC que emiten los pozos
de petrleo durante el fracking como para
establecer pautas sobre estas operaciones por
el momento", explica el portavoz de la EPA.
Lo anterior causar que los cientos de miles
de nuevos pozos petroleros proyectados para
los prximos 20 aos operen bajo las reglas
existentes si nada cambia. Gran parte de esta
actividad probablemente ocurrir en zonas de
alta produccin en Dakota del Norte, Cali-
fornia, Colorado, Kansas, Montana, Nebras-
ka, Nuevo Mxico, Texas y Wyoming, algu-
nas de las cuales comenzaron a presentar un
aumento en la produccin durante el ao
2007
28
. "Este es un gran problema", sugiere
Nichols. "Hemos tratado de persuadir a la
EPA de ir en esa direccin, sin embargo ellos
se niegan a avanzar por ese camino."
Adems, de acuerdo a lo mencionado por
Nichols, las nuevas normas no protegern
plenamente a las personas contra los conta-
minantes peligrosos del aire, incluso los pro-
venientes de las nuevas instalaciones, y que
las pautas debiesen ser ms rigurosas para
reducir aun ms dichas emisiones. Sumado a
lo anterior, a l le gustara ver requisitos ms
estrictos para el seguimiento, la reparacin de
defectos y fugas en tuberas. Algunas de las
ms preocupantes, segn el informe de la
Oficina de Responsabilidad del Gobierno
publicado en marzo del 2012, son las tuberas
de recoleccin que transportan el gas natural
desde los pozos hacia las plantas de procesa-
miento
29
. Slo alrededor del 10% de las
200.000 millas de tuberas de recoleccin son
reguladas por agencias federales o estatales; el
resto tiende a ser ms de 220 yardas (1 yarda
= 0,9144 metros) de edificios ocupados por
personas, por lo que generalmente, la regula-
cin no se aplica.
Las lneas que no son regularizadas se
producen en al menos 29 estados. Funciona-
rios estatales de seguridad de las tuberas
sondeados por la Oficina de Responsabili-
dad del Gobierno dicen que estas lneas re-
presentan un elevado riesgo debido a su
pobre calidad de construccin, a la corro-
sin no detectada, a la mala conservacin, y
tambin debido a los lugares no marcados,
los cuales aumentan las probabilidades de
ehp | El Futuro del Fracking
REFERENCIAS
1. EPA. Oil and Natural Gas Air Pollution Standards, Regulatory
Actions [sitio web]. Washington, DC: U.S. Environmental Protection
Agency (actualizado el 20 de abril del 2012). Disponible:http://
www.epa.gov/airquality/oilandgas/_actions.html [Consultado el 13
de junio del 2012].
2. EPA. EPA Issues Updated, Achievable Air Pollution Standards
for Oil and Natural Gas [Comunicado de prensa]. Washington,
DC: U.S. Environmental Protection Agency (18 abril del 2012).
Disponible:http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf_/79c090e81
f0578738525781f0043619b/c742df_7944b37c50852579e40059
4f8f!OpenDocument [Consultado el 13 de junio del 2012].
3. API. EPA Made Constructive Changes in Hydraulic Fracturing
Rules, API Says [Comunicado de prensa]. Washington, DC:
American Petroleum Institute (18 de abril del 2012). Disponible:
http://www.api.org/news-and-media/news/n_ewsitems/2012/
apr-2012/epa-made-construc_tive-changes-in-hydraulic-fracturing-
rul_es.aspx[Consultado el 13 de junio del 2012].
4. EPA. Regulatory Impact Analysis: Final New Source Performance
Standards and Amendments to the National Emission Standards
for Hazardous Air Pollutants for the Oil and Natural Gas Industry.
Research Triangle Park, NC: Office of Air Quality Planning and
Standards, U.S. Environmental Protection Agency (abril del
2012). Disponible: http://www.epa.gov/ttn/ecas/regdata/RIAs_/
oil_natural_gas_final_neshap_nsps_ria.p_df[Consultado el 13 de
junio del 2012].
5. EPA. Methane [Sitio web]. Washington, DC: U.S. Environmental
Protection Agency (actualizado el 1 de abril del 2011). Disponible:
http://www.epa.gov/outreach/index.html [Consultado el 13 de
junio del 2012].
6. EPA. About Air Toxics [Sitio web]. Washington, DC: U.S.
Environmental Protection Agency (actualizado el 17 de agosto
del 2010). Disponible: http://www.epa.gov/ttn/atw/allabout.html
[Consultado el 13 de junio del 2012].
7. EPA. National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) [Sitio
web]. Washington, DC:U.S. Environmental Protection Agency
(actualizado el 1 de mayo del 2012). Disponible: http://epa.gov/air/
criteria.html [Consultado el 13 de junio del 2012].
8. EPA. The National Emissions Inventory [Sitio web]. Research
Triangle Park, NC:Office of Air Quality Planning and Standards,
U.S. Environmental Protection Agency (actualizado el 23 de mayo
del 2012). Disponible:http://www.epa.gov/ttn/chief/net/2008inv_
entory.html [Consultado el 13 de junio del 2012].
9. EPA. Oil and Natural Gas Air Pollution Standards, Regulatory
Actions, Section III.D [sitio web]. Washington, DC:U.S.
Environmental Protection Agency (actualizado el 20 de abril del
2012). Disponible:http://www.epa.gov/airquality/oilandgas/_
actions.html [Consultado el 13 de junio del 2012].
10. Jaffe M. Like Wyoming, Utah Finds High Wintertime Ozone
Pollution Near Oil, Gas Wells. Denver Post, Business News section,
Energy subsection, online edition (26 de febrero del 2012).
Disponible:http://www.denverpost.com/business/ci_20_042330
[Consultado el 13 de junio del 2012].
11. McKenzie LM, et al. Human health risk assessment of air emissions
from development of unconventional natural gas resources.
Sci Total Environ 424:7987. 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.
scitotenv.20_12.02.018
American Petroleum Institute, American Natural Gas Alliance (1 de
enero del 2012). Disponible: http://www.api.org/news-and-media/
news/n_ewsitems/2012/jun-2012/api-anga-study-me_thane-
emissions-are-half-epa-estimate.as_px[Consultado el 13 de junio
del 2012].
21. EIA. Annual Energy Outlook 2011. Washington, DC:U.S. Energy
Information Administration, U.S. Department of Energy (26 de abril
del 2012). Disponible: http://205.254.135.7/forecasts/archive/a_
eo11/MT_naturalgas.cfm [Consultado el 13 de junio del 2012].
22. EIA. Petroleum: Distribution and Production of Oil and Gas Wells
by State. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration,
U.S. Department of Energy (7 de enero del 2011). Disponible:http://
www.eia.gov/pub/oil_gas/petrosyst_em/petrosysog.html
[Consultado el 13 de junio del 2012].
23. NCDENR. Shale Gas [Sitio web]. Raleigh, NC:North Carolina
Department of Environment and Natural Resources. Disponible:
http://portal.ncdenr.org/web/guest/shale_-gas [Consultado el 13 de
junio del 2012].
24. State of Vermont Legislature. Bill H. 464. An act relating to
hydraulic fracturing wells for natural gas and oil production.
Effective 16 May 2012. Disponible: http://www.leg.state.vt.us/
database/stat_us/summary.cfm?Bill=H%2E0464&Session=201_2
[Consultado el 13 de junio del 2012].
25. ADEQ. Emissions Inventory & Ambient Air Monitoring of Natural
Gas Production in the Fayetteville Shale Region. North Little
Rock, AR:Arkansas Department of Environmental Quality. (22 de
noviembre del 2011). Disponible:http://www.adeq.state.ar.us/air/
default._htm [Consultado el 13 de junio del 2012].
26. PDEP. DEP to Collect Air Emissions Data about Natural Gas
Operations. Operators Face March Deadline to Return Information
[Comunicado de prensa]. Harrisburg, PA:Pennsylvania Department
of Environmental Protection (7 de diciembre del 2011). Disponible:
http://www.portal.state.pa.us/portal/ser_ver.pt/community/news
room/14287?id=19174_&typeid=1 [Consultado el 13 de junio del
2012].
27. Meltz R. Federal Agency Actions Following the Supreme Courts
Climate Change Decision in Massachusetts v. EPA: A Chronology.
Washington, DC:Congressional Research Service (1 de mayo del
2012). Disponible: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41103.p_df
[Consultado el 13 de junio del 2012].
28. OilShaleGas.com. Oil & Shale Gas Discovery News [sitio web]
(actualizado diariamente). Disponible:http://oilshalegas.com
[Consultado el 13 de junio del 2012].
29. GAO. Pipeline Safety: Collecting Data and Sharing Information
on Federally Unregulated Gathering Pipelines Could Help
Enhance Safety. GAO-12-388. Washington, DC: U.S. Government
Accountability Office (22 Mar 2012). Disponible: http://www.gao.
gov/products/GAO-12-388 [Consultado el 13 de junio del 2012].
30. Goode D, Martinez J. Risk of Cyberattacks Clouds Natural Gas
Boom. Politico, Congress section (8 de mayo del 2012). Disponible:
http://www.politico.com/news/stories/051_2/76060.html
[Consultado el 13 de junio del 2012].
31. EIA. Petroleum & Other Liquids: U.S. Field Production of Crude
Oil. Washington, DC:U.S. Energy Information Administration, U.S.
Department of Energy (30 mayo 2012). Disponible:http://www.eia.
gov/dnav/pet/hist/LeafHan_dler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=A
[Consultado el 13 de junio del 2012].
12. EPA. AirData, Monitor Values Report [Sitio web]. Washington,
DC:U.S. Environmental Protection Agency. Disponible: http://www.
epa.gov/airdata/ad_rep_mon.ht_ml [Consultado el 13 de junio del
2012].
13. City of Fort Worth. Natural Gas Air Quality Study (Reporte final).
Fort Worth, TX:Eastern Research Group and the City of Fort
Worth (13 de julio del 2011). Disponible: http://fortworthtexas.gov/
gaswells/defau_lt.aspx?id=87074 [Consultado el 13 de junio del
2012].
14. EPA. Final Nonattainment Areas for the 2008 Ozone Standards
[Sitio web]. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency
(actualizado el 1 de mayo del 2012). Disponible:http://www.
epa.gov/ozonedesignations/200_8standards/final/finalmap.htm
[Consultado el 13 de junio del 2012].
15. EPA. Oil and Natural Gas Air Pollution Standards, Regulatory
Actions, Section III.B [Sitio web]. Washington, DC:U.S.
Environmental Protection Agency (actualizado el 20 de abril del
2012). Disponible:http://www.epa.gov/airquality/oilandgas/_
actions.html [Consultado el 13 de junio del 2012].
16. Algunos tipos de pozos estn exentos, incluyendo en 1er lugar
los pozos de baja presin - alrededor del 87% de los fracturados
en formaciones de metano de un lecho de carbn- ya que
stos pueden plantear problemas de seguridad al manipular
las sustancias que escapan debido a la presin incierta, ya sea
variable o invertida, y en 2do lugar, los pozos exploratorios
utilizados para determinar si un campo puede ser productivo antes
de la instalacin de la infraestructura necesaria para recoger y
transportar las sustancias extradas.
17. EPA. Overview of Final Amendments to Air Regulations for the Oil
And Natural Gas Industry Fact Sheet. Research Triangle Park, NC:
Office of Air Quality Planning and Standards, U.S. Environmental
Protection Agency (17 de abril del 2012). Disponible: http://www.
epa.gov/airquality/oilandgas/_pdfs/20120417fs.pdf [Consultado el
13 de junio del 2012].
18. El nmero de metano refleja una disminucin de 19 millones
de toneladas, ms un aumento de 1 milln de toneladas como
resultado de la quema. La EPA estima que otras 100.000 toneladas
de compuestos orgnicos voltiles (VOC, por sus siglas en ingls),
8.000 toneladas de txicos en el aire y 14 millones de toneladas
de CO2 equivalente ya estn siendo reducidas a travs de los
actuales esfuerzos voluntarios que pasarn a ser obligatorios
desde el ao 2015. El trmino "CO2 equivalente" se usa porque
la prctica estndar es la de cuantificar el rol de cada uno de los
gases de efecto invernadero a travs de un nmero relativo a CO2
(la referencia base) con el fin de facilitar un clculo compuesto para
todo los gases que contribuyen al efecto invernadero.
19. EPA. Oil and Natural Gas Sector: New Source Performance
Standards and National Emission Standards for Hazardous
Air Pollutants Reviews. 40 CFR Partes 60 y 63. Response to
Public Comments on Proposed Rule, 23 de agosto, 2011 (76
FR 52738). Research Triangle Park, NC: Office of Air Quality
Planning and Standards, U.S. Environmental Protection Agency
(2012). Disponible:http://www.epa.gov/airquality/oilandgas/_
pdfs/20120418rtc.pdf [Consultado el 13 de junio del 2012].
20. Shires T, Lev-On M. Characterizing Pivotal Sources of Methane
Emissions from Unconventional Natural Gas Production: Summary
and Analysis of API and ANGA Survey Responses. Washington, DC:
verse afectados cuando un rea sea excava-
da (lo que ocurre con mayor frecuencia
cuando hay campos de gas natural que se
desarrollan cerca de reas urbanas). Todos
estos problemas pueden contribuir a la con-
taminacin del aire
29
. Lo mismo ocurre
con las secuelas de los ataques cibernticos
a los ductos, lo que representa una creciente
preocupacin para los altos mandos del
gobierno
30
.
A pesar de estas y otras preocupaciones
reconocidas por algunos defensores de la
salud, del medio ambiente, miembros de la
industria y funcionarios del gobierno, mu-
chos coinciden en que el complejo conjunto
de nuevas regulaciones de la EPA son un
buen comienzo en la direccin correcta.
Dietrich sostiene: "Yo pienso que las reglas
resultaron tan bien como poda esperarse,
equilibrando las necesidades de todos los
estados". En la misma direccin, Nichols
mira positivamente el resultado global: "Es
evidente que las reglas finales estn a un
paso de lo que inicialmente se propuso. Aun
as, es un paso hacia adelante".
Bob Weinhold,
MA, has covered environmental health issues for numerous outlets
since 1996. He is a member of the Society of Environmental Journalists.
Artculo Original en Environmental Health
Perspectives VOLUMEN 120 | NMERO 7
julio 2012, p. A272A279.
A34 A26/A34 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo de Difusin | ehp
Artculo Original
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 155/164 155
empresa y su actividad econmica tambin es cierto que el desa-
rrollo tecnolgico del pas influye directamente en los procesos
productivos, cambiando los requerimientos de la prevencin.
Histricamente las mutualidades del pas, administradoras de la
Ley 16.744 sobre el seguro de accidentes del trabajo y enferme-
dades profesionales, han promovido una cultura preventiva que
ha contribuido a la disminucin de los accidentes.
Las mayores bajas en estos indicadores se produjeron durante los
primeros aos del sistema; por lo tanto, a menores niveles de
accidentabilidad como los actuales es mayor el desafo para conti-
nuar disminuyendo estos indicadores.
Este estudio se fundamenta en la necesidad de usar los recursos
disponibles de las empresas y de los organismos administradores
de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
en forma eficiente para una efectiva disminucin de la accidenta-
lidad y Siniestralidad de sus trabajadores. El uso de recursos
siempre involucra un costo de oportunidad, un sacrificio donde la
1.- INTRODUCCIN
La gestin de prevencin de riesgos est llamada a disminuir o
evitar los gastos asociados a los accidentes y enfermedades profe-
sionales. Los accidentes laborales conllevan tanto costos directos
para las empresas como indirectos para la sociedad. Si bien las
medidas preventivas pueden variar de acuerdo al tamao de la
Correspondencia / Correspondence
Cristian Baeza
Avda. Vicua Mackenna N 152, Providencia. Santiago, Chile.
Tel.: (56-2) 6852531
e-mail: cabeza@achs.cl
Recibido: 18 de Agosto 2012 / 08 de Septiembre 2012
Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en
Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
STUDY OF BEST PRACTICES IN RISK PREVENTION IN ECONOMIC SECTOR COMPANIES OF TRADE AND
SERVICES IN CHILE
Cristian Baeza
1
, Csar Cabrera
2
1. Ingeniero de Estudios, Asociacin Chilena de Seguridad.
2. Subgerente de Pymes y Preferentes, Asociacin Chilena de Seguridad
RESUMEN
Usar los recursos de empresas eficientemente para proteger a sus
trabajadores, aprovechando la experiencia de otras empresas del
sector econmico, de servicios y comercio, es el objetivo de este
trabajo. Identificando las mejores prcticas de prevencin, a travs
de un estudio explicativo de casos extremos, analizando empresas
con mayores disminuciones de la accidentalidad en los ltimos cinco
aos. Las empresas que cuentan con Departamento de Prevencin
tienen una mayor eficacia en reduccin de accidentes. La muestra
est constituida por 61 empresas con un promedio de 330 trabaja-
dores por organizacin, lo que suma una muestra total de 20 mil
trabajadores; de las 61 empresas, un 44,2% contaba con un
Programa de Prevencin de Riesgos y un 11,4% no contaba con este
tipo de programas, teniendo departamento de Prevencin de Riesgos,
entidad que debiera aplicar este tipo de iniciativas. De lo anterior se
desprende una oportunidad para mejorar los ndices de accidentabi-
lidad en aquellas organizaciones. Las Buenas Prcticas de Prevencin
identificadas (74), se agruparon en catorce actividades que generan
una base para desarrollar un programa de prevencin.
(Baeza C, Cabrera C, 2012. Estudio de las Mejores Prcticas en Preven-
cin de Riesgos en Empresas del Sector Econmico de Comercio y
Servicios en Chile. Cienc Trab. Jul-Sep; 14 [44]: 155-164).
Palabras claves: BUENAS PRCTICAS DE PREVENCIN; PREVEN-
CIN DE RIESGOS; SERVICIO Y COMERCIO; PROGRAMA DE CAPA-
CITACIN EN PREVENCIN; PROGRAMA DE SEGURIDAD ANUAL;
METODOLOGA ESTUDIO DE CASOS.
ABSTRACT
Companies use resources efficiently to protect their workers, drawing
on the experience of other companies in the economic sector of
service and trade, is the aim of this work byidentifying prevention-
best practices, through a comprehensive study about extreme cases,
analyzing companies with greater decreases in accidents in the past
five years. Companies with prevention department have greater
effectiveness in reducing accidents. The sample consists of 61 com-
panies with an average of 330 workers per organization which adds
a total sample of 20,000 workers, of the 61 companies 44.2 had a
Risk Prevention Program and 11.4 had no such programs, instead,
they had risk prevention department, entity which should apply this
kind of initiative. In the same line, an opportunity to improve acci-
dent rates in those organizations arises. Prevention Best Practices
identified (74), were grouped into fourteen activities that generate a
basis for developing a prevention program.
Key words: BEST PRACTICES FOR PREVENTION, HEALTH AND
SAFETY, SERVICE AND TRADE; PREVENTION TRAINING PROGRAM,
ANNUAL SAFETY PROGRAM; CASE STUDY METHODOLOGY
156 155/164 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Cristian Baeza, Csar Cabrera
Otro dato que refuerza esta tesis es el nmero de accidentes del
trabajo y das perdidos segn el tamao de la empresa. El mismo
22,7% de empresas con un promedio de ms de 25 trabajadores
aporta el 84,3% de los accidentes y el 81,5% de los das perdidos.
Si consideramos slo las empresas con ms de 100 trabajadores
(6,8%), estas aportan el 60,2% de los accidentes y el 57,3% de los
das perdidos.
Basndonos en los cuadros anteriores es posible determinar el
nmero de accidentes que aporta en promedio cada empresa
dependiendo del grupo (tamao de empresa) al que pertenece.
En la Tabla 3 se aprecia que las empresas con ms de 100 traba-
jadores aportan considerablemente ms accidentes que el resto.
Por ejemplo, una empresa con menos de 100 trabajadores puede
tener hasta 5,42 accidentes por ao, mientras que las empresas con
ms de 500 trabajadores pueden tener en promedio hasta 65 acci-
dentes por ao. La misma relacin se aprecia al analizar los das
perdidos por empresa. En base a este anlisis, el foco del estudio
se centrar en las empresas con un nmero promedio de trabaja-
dores mayor a 100. Con esto se pretende mejorar una muestra ms
homognea a diferencia de lo que significara mezclar micro y
grandes empresas en una misma investigacin.
Ya que nuestro objetivo final es poder extraer las mejores prcticas
en prevencin, creemos que las empresas que nos pueden ayudar
a responder de mejor forma esta pregunta son aquellas que han
demostrado disminuciones reales en sus tasas de accidentabilidad.
Por lo tanto, la tcnica ser No Probabilstica, con un muestreo
Intencionado de Casos Extremos.
eleccin de un determinado curso de accin posterga o elimina
otras opciones. En este contexto priorizar es una necesidad y un
criterio, para ello son los anlisis costo-efectividad y costo-bene-
ficio, para no partir desde cero y contar con una toma de deci-
siones acertada. La revisin y uso de la evidencia resulta impres-
cindible para sacar partido de las mejores experiencias en acciones
de prevencin de riesgos y as lograr mayores beneficios.
Por lo tanto, teniendo en consideracin la importancia del uso
eficiente de los recursos, los objetivos de la Prevencin de Riesgos
y el desafo de continuar disminuyendo las tasas de accidentabi-
lidad y siniestralidad, este proyecto pretende ofrecer beneficios
tanto a las empresas que implementen medidas costo-efectivas
como a las mutuales que puedan encontrar nuevas iniciativas que
colaboren en la misin de promover trabajos sanos y seguros.
2.- OBJETIVOS
El objetivo general
Determinar y difundir las mejores prcticas en Prevencin de
Riesgos presentes en las empresas afiliadas a la ACHS de los
sectores que aportan ms accidentes en nuestro pas: Comercio y
Servicio.
Objetivos Especficos
a) Identificar las caractersticas de las empresas que logran una
exitosa reduccin de su tasa de accidentalidad.
b) Determinar las mejores prcticas en prevencin.
c) Demostrar los beneficios econmicos de la Prevencin de
Riesgos.
d) Determinar la contribucin de la ACHS en el desarrollo e imple-
mentacin de las prcticas.
3.- METODOLOGA
3.1.- Definicin de la muestra
3.1.1.- Tamao de las empresas
Al analizar la distribucin de las empresas afiliadas a la ACHS a
diciembre del 2006
1
, se aprecia la tpica relacin de Pareto*. En
este caso, un 22,7% de las empresas con un nmero promedio de
trabajadores mayor a 25, rene el 86,3% del total personas
afiliadas. Este efecto se agudiza aun ms si se considera las
empresas con ms de 100 trabajadores, donde slo un 6,8% de las
empresas rene el 66,5% de los afiliados. Estas cifras confirman
que focalizar los esfuerzos de prevencin en el grupo de empresas
de ms de 100 trabajadores permitir beneficiar a un nmero
mayor de ellos.
* Diagrama de Pareto: El diagrama permite llevar a cabo el prin-
cipio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay
muchos problemas sin importancia frente a unos pocos graves.
Mediante la grfica colocamos los "pocos vitales a la izquierda" y
los "muchos triviales" a la derecha. El diagrama parte como una
buena herramienta de trabajo que facilita el estudio comparativo
de los numerosos procesos que se elaboran en industrias, as como
fenmenos naturales que precisen de esta utilidad. Hay que tener
en cuenta que tanto la distribucin de los efectos como sus posi-
bles causas no es un proceso el cual podamos denominar lineal
sino que el 20% de las causas totales hace que sean originadas el
80% de los efectos.
Tabla 1.
Distribucin de Empresas y Trabajadores por Tamao.
N
o
de N
o
de % (1) Promedio mensual
%
Trabajadores Empresas de Trabajadores
1-10 24.394 57,4 88.776 5,3
11-25 8.851 19,9 140.752 8,4
26-50 4,181 9,8 149.735 8,9
51-100 2.594 5,7 494.346 29,4
101-499 2.418 5,7 494.346 29,4
500 y ms 489 1,1 623.019 37,1
Total 42.527 100,0 1.678.951 100,0
Tabla 3.
Accidentes y Das Perdidos por Empresa.
Tamao No de Empresas No de Acc/Empresa No DP/Empresa
1 a10 24.394 0,25 4
11 a 25 8.851 1,21 18
26 a 50 4.181 2,82 38
51 a 100 2.594 5,42 70
101 a 499 2.418 13,62 171
500 y ms 4.89 64,57 811
Tabla 2.
Distribucin de Accidentes y Das Perdidos por Tamao.
N
o
de (2) N
o
de % (3) Dias
% Tasa de Tasa de
Trabajadores Accidentes Perdidos Accidentes Riesgo
1-10 6.009 5,6 101.845 7,2 6,8 115
11-25 10.715 10,0 159.594 11,3 7,6 113
26-50 11.800 11,0 160.165 11,3 7,9 107
51-100 14.066 13,1 182.056 12,9 7,7 100
101-499 32.930 30,7 412.986 29,2 6,7 84
500 y ms 31.575 29,5 396.545 28,1 5,1 64
Total 107.095 100,0 1.413.191 100,0 6,4 84
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 155/164 157
Artculo Original | Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
En la prctica la muestra estar formada por las empresas que ms
hayan disminuido su tasa de accidentabilidad en los ltimos 5
aos. La seleccin se har mediante la siguiente frmula:
[(TAcc 2005 Tacc 2001) / Tacc 2001] x 100
Donde Tacc = Tasa Accidentabilidad = Nmero de accidentes del
trabajo con tiempo perdido en un ao por cada 100 trabajadores.
Para poder estudiar casos extremos en la baja de la accidentalidad,
se ha fijado como criterio elegir aquellas empresas que muestren
la ms alta reduccin en la tasa accidentalidad. Si consideramos
slo la reduccin mayor al 60%, obtenemos las 100 empresas con
la mayor disminucin de sus tasas de accidentalidad.
3.1.2.- Actividad econmica
Una vez definida la variable del tamao de la empresa, se consi-
der necesario evaluar tambin la actividad econmica. Para ello
se recurri a la informacin estadstica entregada por la Gerencia
de Prevencin ACHS correspondiente al ao 2006, donde se defi-
nieron los siguientes parmetros de acuerdo a: Actividad econ-
mica, Cantidad de accidentes, Tipo de accidente, Agente del acci-
dente, Zona del cuerpo lesionada y Evolucin de la masa afiliada
por actividad.
Las actividades econmicas de Comercio, Servicio y Manufactura
renen la mayor cantidad de accidentes y das perdidos del total
nacional. Las empresas con ms de 100 trabajadores renen el 75%
de los accidentes laborales y el 71% de los das perdidos.
Al analizar en detalle estos tres sectores econmicos antes mencio-
nados, segn el tipo de accidente se aprecia una clara similitud
entre las causas ms comunes de accidentes que afectan a los
sectores de Comercio y Servicios.
Evolucin de los trabajadores afiliados a la ACHS, segn su
actividad econmica:
Al analizar lo que ocurre con la masa afiliada en cada Actividad
econmica (1971-2001), se aprecia que la tendencia del sector
manufactura es a la baja. Al mismo tiempo, las actividades de
Comercio y Servicios presentan un aumento progresivo de traba-
jadores. Estas actividades, en conjunto, representan el 70% de la
masa afiliada a la ACHS a diciembre 2007. Este anlisis es concor-
dante con la teora econmica que indica que a medida que
aumenta el ingreso per cpita de un pas, la proporcin de traba-
jadores del sector Servicios aumenta en detrimento de actividades
como la Industria y la Agricultura. Ver Cuadro 1.
De acuerdo con el anlisis realizado de las variables tamao de
empresa y actividad econmica, el estudio se realizar en base
a las empresas con ms de 100 trabajadores, pertenecientes a los
sectores de Comercio y Servicios.
Este enfoque destaca la importancia de este segmento en la
cantidad de accidentes y das perdidos. Las empresas de ms de
cien trabajadores son, generalmente, grandes corporaciones con
organizacin y procesos similares. Se ven afectadas por similar
tipo y agente de accidentes y estos lesionan zonas similares del
cuerpo de sus trabajadores. La importancia de estas actividades
econmicas en el presente y futuro de la prevencin de accidentes
laborales, le confieren un potencial de utilidad mayor. Ms aun,
cuando hasta ahora el esfuerzo principal en prevencin ha sido
realizado en empresas pertenecientes al sector industrial.
Esta orientacin, sumada al uso de un anlisis objetivo, que logre
reconocer las mejores prcticas preventivas en cada una de estas
reas, permitirn transformar a este trabajo en un aporte al cono-
cimiento, dentro de un rea de gran proyeccin como es la
prevencin de riesgos en los sectores de Comercio y Servicios.
3.2. DISEO DEL ESTUDIO
Esta investigacin pretende describir las prcticas de prevencin
de accidentes ms efectivas y utilizadas en las empresas de los
sectores comercio y servicios de nuestro pas. Para ello se ha
considerado apropiado utilizar el mtodo del estudio de caso.
Aunque el estudio de casos no siempre puede ser representado
como una secuencia lgica de etapas, por cuanto se trata de un
proceso interactivo y complejo, podemos considerar las siguientes
etapas a utilizar para el estudio de buenas prcticas de preven-
cin, basados en la experiencia y lo desarrollado por Scapens
2
.
Ver Cuadro 3.
Este trabajo se clasifica en la categora de estudio de caso de
carcter explicativo, ya que este tipo de trabajos busca establecer
una relacin causal entre variables, como, por ejemplo, buscar
correlaciones entre las variables que intervienen en el proceso. En
nuestro caso, el objetivo es encontrar correlaciones entre los atri-
butos de las empresas y su comportamiento (mejores prcticas),
elementos que explican la disminucin de tasas de accidentalidad
en una empresa.
4.- OBTENCIN DE DATOS
Es importante sealar que para este tipo de estudio el uso de
cuestionarios puede reducir el error al estandarizar la captura de
los datos, independizndose as de la influencia de los encuesta-
dores.
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Crecimiento Actividad Econmica segn ingreso per cpita, Fuente
Banco Mundial
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Agricultura
Minera
Industria
Construccin
EGA
Comercio
Transporte
Servicios
1
9
7
1
1
9
7
3
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
100
50
0
Per capita income over time
Percentage of employment
Agricultura
Servicios
Low High
Industria
158 155/164 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Cristian Baeza, Csar Cabrera
Concurso de seguridad.
Procedimientos de accidentes del trabajo y del trayecto.
Comportamiento: acciones de prevencin (buenas prcticas de
prevencin).
ANLISIS DE LA INFORMACIN
Evaluacin univariable y multivariables de atributos
(CRISP-DM Y SPSS)
Dado que se parte de un conjunto de datos histricos Estadsticas
de Accidentalidad y se identifican una gran cantidad de datos o
variables respecto a cada empresa que participa en el estudio, se
plantea utilizar una metodologa orientada a la minera de datos,
ya que se pretende, mediante tcnicas y herramientas, extraer un
conocimiento implcito que actualmente no conocemos y se
encuentra almacenado en el conjunto de datos. Utilizar esta meto-
dologa tiene como objetivo predecir de forma automatizada
tendencias y comportamientos. La metodologa CRISP-DM
3
muestra las etapas de anlisis de informacin para nuestro
estudio. Usando esta aproximacin y el programa estadstico
informtico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
4
,
analizaremos y correlacionaremos la informacin en busca de las
mejores prcticas de prevencin.
La primera fase de la metodologa, anlisis del problema, incluye
la comprensin de los objetivos y requerimientos del proyecto
desde una perspectiva del negocio, con el fin de convertirlos en
objetivos tcnicos y en una planificacin futura de las acciones a
seguir. El objetivo es buscar los atributos y comportamientos que
pueden ser utilizados como Buenas Prcticas de Prevencin.
La segunda fase de anlisis de datos, comprende la recoleccin
inicial de datos (Encuestas de Buenas Prcticas), en orden a que
sea posible establecer un primer contacto con el problema, iden-
tificando la calidad de los datos y estableciendo las relaciones ms
evidentes que permitan precisar las primeras hiptesis.
Una vez realizado el anlisis de datos, la metodologa establece que
se proceder a la preparacin de los datos, de tal forma que puedan
ser tratados por las tcnicas de modelado. La preparacin de datos
incluye las tareas generales de seleccin de datos a los que se va a
aplicar la tcnica de modelado (variables y muestras), limpieza de los
datos, generacin de variables adicionales, integracin de diferentes
orgenes de datos y cambios de formato. Se adjunta el trabajo de
codificacin de la Encuesta, que forma parte de esta etapa.
El diseo del cuestionario afectar la tasa de respuesta, fiabilidad
y validez de los datos obtenidos, por lo tanto, se contempla:
Diseo cuidadoso de cada pregunta individual.
Diseo claro del layout del cuestionario.
Explicacin clara del propsito del cuestionario (carta explica-
toria a encuestador, gerente regional o agente y encuestado),
carta consentimiento a empresa (informacin pblica o
annima), datos histricos de la empresa).
Prueba piloto de testeo.
Planificacin y ejecucin cuidadosamente administrada.
Para lograr la mayor tasa de respuesta posible se opt por aplicar
el cuestionario mediante una entrevista estructurada. La entre-
vista estructurada contempla la captura de datos vlidos y confia-
bles relevantes a la pregunta de investigacin y a los objetivos del
estudio. El entrevistador, para nuestro caso Experto Asesor ACHS
de la empresa afiliada, aplic el cuestionario en forma presencial,
es decir, cara a cara, lo que a juicio de los investigadores fue
posible gracias a su calificacin tcnica y profesional. Los cues-
tionarios se basaron en una batera de preguntas predeterminadas.
Se ley cada pregunta y se registr la respuesta en un formato,
usualmente con respuestas pre-codificadas. Esto difiere de la
alternativa de entrevista semi-estructurada, ya que exista una
programacin definida de las preguntas desde la cual el entrevis-
tador no debe desviarse.
El cuestionario capturar la informacin sobre atributos, que
corresponden principalmente a las caractersticas que posee la
empresa y que, a juicio de los investigadores, pueden haber
influido en el gran porcentaje de disminucin de su accidenta-
lidad. Entre los atributos ms importantes estn:
Departamento de prevencin.
Comit paritario.
Programa de prevencin.
Certificacin.
Poltica de prevencin.
Cuadro 4.
Empresas del foco del estudio.
19%
Empresas que
rebajaron ms de un
60% Accidentabilidad
81%
Empresas que
rebajaron menos de un
60% Accidentabilidad
Figura 1.
Metodologa Estudio de Casos.
Seleccionar un caso considerando variables como Accesibilidad a la informacin,
representatividad, consentimiento de la direccin, marco temporal.
Preparacin: Investigacin preliminar del tema de estudio y entorno de negocio del caso.
Recogida de Datos. Incluye decisiones de donde, cuando y cmo se recogen los datos, la clave
est en la seleccin de las fuentes de origen de la informacin.
Valoracin de datos y hechos. En un estudio de casos la confianza y validez de los datos sobre el
caso particular debe contrastarse con los resultados de otros casos similares, la retroalimentacin
de la misma fuente de informacin y el juicio de los mismos investigadores.
Identificar y explicar los esquemas. Estos esquemas (flow charts) aportan una forma de
describir y explicar cada caso.
Redaccin del Informe el Eultimo paso consiste en redactar la experiencia de forma que los
dems puedan comprenderla aportando suficientes datos as como un razonamiento vlido.
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 155/164 159
Artculo Original | Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
La fase de preparacin de los datos se encuentra relacionada con
la fase de modelado, puesto que en funcin de la tcnica que vaya
a ser utilizada, los datos necesitan ser procesados en diferentes
formas. Por lo tanto, las fases de preparacin y modelado interac-
tan de forma sistemtica.
En la fase de evaluacin se califica el modelo, no desde el punto
de vista de los datos, sino desde el cumplimiento de los criterios
de xito del problema. Se debe revisar el proceso en forma
continua, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para poder
repetir algn paso en el que, a la vista del desarrollo posterior del
proceso, se hayan podido cometer errores. Si el modelo generado
es vlido en funcin de los criterios de xito establecidos en la
primera fase, se procede a la explotacin del modelo.
Normalmente, el anlisis de los datos no termina en la implanta-
cin del modelo, sino que se debe documentar y presentar los
resultados de manera comprensible en orden a lograr un incre-
mento del conocimiento. Esta ltima parte ser base de la gua de
buenas prcticas de prevencin.
ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO
Para analizar los resultados del cuestionario respecto al compor-
tamiento de las empresas, se utiliz la informacin a travs de
mtodo KJ5 o diagrama de afinidad, que considera principalmente
los aspectos de capacitacin y las acciones realizadas durante el
periodo de estudio, que en definitiva permite a las empresas estar
en el segmento de mayor disminucin de la accidentalidad.
El Diagrama de Afinidad, referido a veces como mtodo KJ, es
una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales
(ideas, opiniones, temas, expresiones) agrupndolos en funcin
de la relacin que tienen entre s. Se basa, por tanto, en el prin-
cipio de que muchos de estos datos verbales son afines por lo que
pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales. EL mtodo KJ
es considerado tambin como una clase especial de "tormenta de
ideas", constituyendo esta tcnica de creatividad el punto de
partida para la elaboracin del diagrama. De esta forma se puede
considerar toda la informacin del cuestionario de buenas prc-
ticas de prevencin, y agrupar las ideas de capacitacin y
acciones de prevencin sealadas por cada empresa en temas
comunes, y as definir un programa de capacitacin general para
las empresas.
Cuadro 5.
Fases del proceso de modelado metodologa CRISP-DM.
Utilidades
Promueve la creatividad de los integrantes del equipo de trabajo
en todas las fases del proceso.
Derriba barreras de comunicacin y promueve conexiones no
tradicionales entre ideas/asuntos.
Promueve la "apropiacin" de los resultados que emergen
porque el equipo crea tanto la introduccin detallada de contri-
buciones como los resultados generales.
Ventajas
Permite abordar un tema confuso.
Aborda un problema de manera directa.
Organiza un conjunto amplio de datos.
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Tasa de respuesta
Debido a las caractersticas del estudio, se concibi un diseo en
base a cuestionarios y entrevistas estructuradas cara a cara y as
obtener la mayor tasa de respuesta posible. Un cuestionario admi-
nistrado por un entrevistador en una entrevista estructurada tiene
mejor tasa que uno de auto-respuesta, adems se asegura que sea
el destinatario elegido quien responda. Segn la literatura, la Tasa
de Respuesta esperada para este tipo de estudio que utiliza entre-
vistas vara entre el 50%
6
, 65%
7
hasta el 75%.
8
5.- RESULTADOS
De acuerdo a lo indicado en el punto N 4.5.1., respecto al porcen-
taje de respuesta del total de encuestas enviadas para su desa-
rrollo, fueron respondidos el 61%, por lo que los resultados estn
dentro de lo esperado segn el modelo de Willimack.
9
20 mil trabajadores pertenecen a las 61 empresas que respondieron
las encuestas; en promedio, entonces, tenemos una muestra de
grandes empresas con un promedio de 330 trabajadores cada una.
5.1.- Anlisis Univariable de las preguntas ms impor-
tantes y los comentarios correspondientes
De las empresas que contestan correctamente esta pregunta, se
puede apreciar que en la mayor parte de ellas (75,8%) el
Departamento de Prevencin tiene una antigedad menor a seis
Cuadro 6.
Cumplimiento de Entrega de Encuestas segn regiones.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
d
e
C
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o
d
e
E
n
t
r
e
g
a
C
H
I
L
L
A
N
I
V
R
E
G
I
O
N
I
X
R
E
G
I
O
N
V
R
E
G
I
O
N
X
I
R
E
G
I
O
N
X
I
I
R
E
G
I
O
N
X
R
E
G
I
O
N
C
O
N
C
E
P
C
I
O
N
S
A
N
T
I
A
G
O
I
I
I
R
E
G
I
O
N
I
I
R
E
G
I
O
N
L
O
S
A
N
G
E
L
E
S
V
I
R
E
G
I
O
N
V
I
I
R
E
G
I
O
N
N
a
c
i
o
n
a
l
160 155/164 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Cristian Baeza, Csar Cabrera
forma regular. En opinin de los encuestadores, el alto porcentaje
de respuesta afirmativa es una de las principales fortalezas de este
grupo de empresas.
El trabajo del Departamento de Prevencin o del Comit Paritario
debe tener como respaldo un Programa de Prevencin implemen-
tado en la empresa. El 61% de las empresas encuestadas funcio-
naba con esta lgica. Sin embargo, an queda un 39% que
realiza acciones de prevencin sin un marco concreto o formal.
Es por esto que se presenta una gran oportunidad de apoyo a las
empresas que se encuentran en esta situacin y que tienen una
entidad en su interior que puede implementarlo. Se pueden
promover programas de prevencin diseados especialmente
para empresas del sector servicio y comercio, que incluso puede
ser implementado va web.
La empresa/Institucin cuenta con Poltica de Prevencin?
Era de esperar que todas las empresas que poseen Comit
Paritario (84,48%), o Departamento de Prevencin (61,02%),
tuvieran una definicin de Poltica de Prevencin conocida por
todos, en donde su direccin superior muestre su preocupacin y
postura sobre el tema de la prevencin de riesgos. Sin embargo,
aos, lo que demuestra que los resultados del anlisis podran ser
resultado de la creacin y gestin de estos departamentos.
Tambin se puede inferir que en nuestro pas la gestin en preven-
cin de las empresas de los sectores comercio y servicio est en
sus primeras etapas de desarrollo. Como se puede apreciar de la
Tabla 5, aproximadamente uno de cada cuatro Departamentos de
Prevencin tiene una antigedad mayor a seis aos.
La dependencia jerrquica o posicin que tiene el Departamento
de Prevencin de Riesgos dentro del organigrama de la empresa
puede demostrar la importancia relativa que tiene la gestin de
prevencin dentro de la cultura organizacional de ella. Se espe-
rara que a mayor nivel jerrquico mayor importancia se le asigne
a la prevencin. En el caso de las empresas analizadas, y en el de
muchas otras de diversas actividades econmicas, el rea de
prevencin depende de las Gerencias de Recursos Humanos o de
Personal, y en contadas ocasiones dependen del Directorio o la
Gerencia General (slo en el 11,5% de los casos).
Es importante sealar que las empresas tienen la misma obliga-
cin legal de constituir un Departamento de Prevencin, como un
Comit Paritario de Higiene y Seguridad. Sin embargo, al parecer
el Departamento de Prevencin se ve como un costo que no
siempre se quiere asumir. Por el contrario, los Comits Paritarios
no presentan esta barrera de entrada, ya que casi el 85% de las
empresas seala que funciona en sus dependencias. Durante la
recoleccin de informacin, se asegur por parte del experto
ACHS que la pregunta formulada fue existe y adems se
encuentra en funcionamiento?, es decir, si realiza algn trabajo de
Tabla 5.
Antigedad Departamento de Prevencin. Desde cundo se encuentra
en funcionamiento el Departamento de Prevencin?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vlido acumulado
Vlidos Menos de 1 ao 2 3,3 % 6,1 % 6,1 %
1 a 3 aos 12 19,7 % 36,4 % 42,8 %
4 a 6 aos 11 18,0 % 33,3 % 75,8 %
Ms de 6 aos 8 13,1 % 24,2 % 100,0 %
Total 33 54,1 % 100,0 %
Perdidos No corresponde 23 37,7 %
No contesta 5 8,2 %
Total 28 45,9 %
Total 61 100,0 5
Tabla 6.
Grfico Dependencia Depto. de Prevencin. De quin depende
Jerrquicamente el Departamento de Prevencin?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
vlido
Vlidos Directorio 2 3,3 % 3,3%
Gerencia General 5 8,2 % 8,2 %
Recursos Humanos 12 19,751 19,7 5
Administracin 7 11,5 % 1,5 %
Gerencia de supermercado 2 3,3 % 3,3 %
Operaciones 2 3,3 % 3,3 %
Otros Contralor 1 1,6 % 1,6 %
Departamento de Prev. de 1 1,6 % 1,6 %
riesgos Corporativo
Direccin Mdica 1 1,6 % 1,6 %
Gerencia de Desarrollo de Personas 1 1,6 % 1,6 %
Gerencia de Personas 3 1,6 % 1,6 %
Perdidos No contesta 23 4,9 % 4,9 %
No corresponde 61 37.7 % 37.7 %
Total 100,0 % 3,3 % 100,0 %
Tabla 7
Grfico Comit Paritario. La Empresa / Institucin cuenta con Comit
Paritario en funcionamiento?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
vlido
Vlidos No 9 14,8 % 15,5 %
S 49 80,3 % 84,5 %
Total 58 95,1 % 100,0 %
Perdidos No contesta 3 4,9 %
Total 61 100,0 %
Tabla 8
Poltica de Prevencin. La Empresa / Institucin cuenta con Poltica de
Prevencin?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
vlido
Vlidos No 39 63,9 % 67,2 %
S 19 31,1 % 32,8 %
Total 58 95,1 % 100,0 %
Perdidos No contesta 3 4,9 %
Total 61 100,0 %
Cuadro 7.
Grfico Antigedad Depto. de Prevencin
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Menos de 1 ao Mas de 5 aos 1 a 2 aos 4 a 5 aos
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 155/164 161
Artculo Original | Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
slo el 32,76% de las empresas responden afirmativamente a esta
pregunta, situacin que hace necesario seguir focalizando los
esfuerzos en convencer a los Directorios y Gerentes de las
empresas afiliadas de la necesidad de gestionar la prevencin al
interior de la empresa y su directa relacin con la productividad,
especialmente en las organizaciones de servicio y comercio,
donde la CALIDAD de los servicios entregados es fundamental.
El uso de Concursos de Prevencin al interior de las empresas es
una prctica que incentiva el autocuidado y la promocin de la
prevencin de accidentes; al ser una prctica muy comn en las
industrias de la Minera y Manufactura, resulta interesante ver
cmo en los sectores de Comercio y Servicios comienzan a imitar
esta prctica, aun cuando todava es incipiente. En el grfico se
aprecia que un 17,3% de las empresas que contestan esta pregunta
est realizando actualmente un Concurso de Seguridad, en el cual
se premia a los trabajadores y/o secciones que disminuyen su
accidentalidad.
De un total de 61 empresas encuestadas, el 19,7% no realiz cursos
de capacitacin en materia de prevencin de riesgos. El 80,3% (49
empresas) seal haber realizado, lo que da
como resultado un promedio de 4 cursos por
empresa, capacitando aproximadamente 5
mil trabajadores en los cinco aos anali-
zados.
RESUMEN DE LAS
CAPACITACIONES REALIZADAS:
Al analizar las capacitaciones realizadas, se
puede apreciar el desarrollo de un completo
programa de capacitacin para cualquier
empresa de los sectores econmicos de
Comercio y Servicios. De esta forma, en el
Cuadro 8
Grfico Programa de Prevencin.
Tabla 9
Concurso de Seguridad. La Empresa / Institucin cuenta con algn
concurso de seguridad.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
vlido
Vlidos No 43 70,5 % 82,7 %
S 9 14,8 % 17,3 %
Total 52 85,2 % 100,0 %
Perdidos No contesta 9 14,8 %
Total 61 100,0 %
Cuadro 9
Grfico de Distribucin de cursos.
primer nivel de desarrollo se deben considerar los cursos de
Prevencin de Riesgos y Primeros auxilios, cursos que son los
primeros en ser ofrecidos a las empresas afiliadas. Su funcin
principal es despertar el inters por el tema de la prevencin de
riesgos y capacitar a los trabajadores para que participen del
comit paritario.
En el prximo nivel, las siguientes capacitaciones propuestas
son ms especficas; los temas son:
Los riesgos de incendio, sus medidas de mitigacin a travs de
Planes de Emergencia y Evacuacin: Este factor econmico es
un tema de inters permanente, sobre todo en el Comercio por las
grandes cantidades de productos que se manejan y la enorme
cantidad de personas (clientes) que pueden resultar lesionadas en
un siniestro. Es por esto que este tema es bastante relevante y
siempre es considerado en cualquier programa de capacitacin del
sector estudiado.
Control de los riesgos del manejo de materiales y control de los
comportamientos crticos: Este ltimo modelo de capacitacin
responde a un desarrollo de la ACHS tendiente a fortalecer la
cultura de seguridad de las empresas. Es sumamente acorde al tipo
de accidentes y lesiones ms representativos de los sectores econ-
micos analizados.
El tema de Control de Comportamientos Crticos (CCC) es otra
herramienta ACHS bastante atractiva y de muy buenos resultados.
Corresponde a un programa de cursos orientados a crear una
mayor conciencia de seguridad entre los trabajadores.
Cuadro 10
Programa de Capacitacin Identificado.
Agregacin de Cursos de Capacitacin
Prevencin uso
Equipos Crticos
(4)
Manipulacin de
Alimentos
(3)
Comit Paritario
(Estrategi BETA)
(3)
Riesgos
Escolares
(3)
Investigacin de
Accidentes
(3)
Prevencin de
Cadas
(2)
Conduccin a la
Defensiva
(09)
Prevencin y
Control de
Incendios (15)
Prevencin de
Riesgos Bsicos
(53)
Psicologa de la
Seguridad
(6)
Emergencia y
Evacuacin
(10)
Normas y
Reglamentos de
Seguridad (7)
Manejo de
Materiales
(12)
Primeros
Auxilios
(30)
Ergonoma y
Auto cuidado
(5)
Prevencin
Enfermedades
Profesionales (6)
Control de
Comportamientos
Crticos (11)
S
61,02%
No
38,98%
76,37%
Cursos ACHS
20,88%
Cursos Otros
2,75%
Cursos (no contesta)
162 155/164 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Cristian Baeza, Csar Cabrera
En el tercer nivel de la capacitacin identificada se encuentra:
Conduccin a la defensiva: que corresponde a los cursos sobre
autocuidado en el manejo, especialmente diseado para personas
que deben pasar varias horas de su trabajo detrs de un volante.
Sin embargo, cada vez es ms comn realizar esta capacitacin a
todos los trabajadores, independiente si utilizan o no un vehculo
a disposicin de la empresa. La razn principal es que en nuestro
pas los ndices de accidentes del trnsito son cada vez mayores y
las prdidas de vidas aumentan constantemente. Esto finalmente
sugiere que las empresas estn cada vez ms orientadas por los
principios de responsabilidad social empresarial (RSE), cuidando a
su personal incluso fuera de su lugar de trabajo.
Existen dos nuevos cursos que no estn en la lnea normal de los
programas de capacitacin y que deben empezar a tener mayor
atencin; estos son: Psicologa de la Seguridad y la Ergonoma y
Autocuidado. stos tocan temas propios de la personalidad o
caractersticas de las personas, como la obesidad, por ejemplo, y
que antes no pareca necesario tratar. Lamentablemente, estos
sectores econmicos comienzan a luchar no solo con los riesgos
propios o inherentes a su labor, sino que tambin empiezan a
combatir los nuevos males del siglo XXI, como la comida rpida,
el estrs, entre otros factores.
En el ltimo nivel de temas de inters de capacitacin de las
empresas estudiadas, podemos destacar el tema de la capacitacin
especfica del comit paritario como ESTRATEGIA MOTOR DE
ARRANQUE BETA, y la capacitacin en Investigacin de
Accidentes.
De las acciones informadas y mediante la metodologa de
Diagrama de Afinidad, se elabor el siguiente cuadro resumen, con
los distintos niveles de priorizacin de temas.
La mayora de las empresas inform que la mayor parte de las
actividades de prevencin realizadas eran las Inspecciones y
Observaciones de Seguridad. Estas acciones sealan algo ms
importante que solo la actividad: indican si las acciones estn
siendo realizadas por personas de la empresa en forma organizada
y/o a travs del Departamento de Prevencin, del Comit Paritario
o, en ltimo caso, a travs de la asesora del Experto ACHS. En
todas estas alternativas la actividad se presenta como una accin
planificada y con un seguimiento a las acciones correctivas origi-
nadas de las visitas y observaciones.
En el segundo nivel de acciones realizadas, la capacitacin de los
trabajadores, que siempre ser fundamental para mejorar la
cultura de seguridad de los trabajadores. Junto a este tema
aparece tambin la accin denominada como Marketing de la
Prevencin, esta nueva visin de la prevencin que surge como
resultado de la nueva cultura de trabajadores de estos sectores
econmicos. Es as como aparecen, dentro de esta definicin, las
acciones de reuniones informativas sobre temas de seguridad,
campaas de fomento de orden y aseo, publicacin de reportes de
accidentes en murales o intranet, publicidad y afiches con los
mismos trabajadores de la Empresa.
Estas y otras actividades son fruto de la imaginacin de las
personas que, buscando incentivar la seguridad, optan por generar
campaas publicitarias sobre el tema. Este pensamiento es
bastante contingente ya que la mayor parte de los trabajadores
actuales ha crecido bombardeado por campaas de marketing. De
esta forma se entiende que vender el autocuidado y la prevencin
de accidentes a travs de esta forma de aproximacin hacia las
personas debe lograr un resultado positivo.
En el tercer nivel de las acciones informadas podemos ver que el
Mejoramiento de las Condiciones Laborales es consecuente con la
primera accin informada (Inspecciones y Observaciones de
Seguridad). Es importante destacar que de no existir una relacin
entre las inspecciones y los resultados esperados, la gestin de
prevencin de vuelve dbil. Por el contrario, como es el caso de
las empresas seleccionadas, muchas de las observaciones de las
inspecciones deben resultar de mejoramiento de las condiciones
laborales.
En el mismo nivel, se nombr la accin de tener en Funcionamiento
el Comit Paritario de Higiene y Seguridad en la empresa. Es inte-
resante destacar que sta es la nica unidad organizacional que se
nombra en la encuesta, considerada como una buena accin,
incluso sobre el funcionamiento del Departamento de Prevencin
y la accin del Experto en Prevencin.
Posteriormente, se nombran tres acciones muy tcnicas: la
Elaboracin de Procedimientos de Trabajo Seguros (PTS),
Investigacin de Accidentes y Control Administrativo. Estas
acciones buscan controlar las causas bsicas de los accidentes, as
como evitar que trabajadores informen accidentes que no tienen
relacin con el trabajo.
Por ltimo, en este nivel se presenta una accin muy necesaria y
difcil de lograr como es la Capacitacin de los Ejecutivos de las
empresas. Normalmente stos son ms reacios a asistir a charlas
sobre el tema de Prevencin. En muchas ocasiones, los trabaja-
dores son capacitados y sensibilizados sobre la importancia de la
prevencin de accidentes al interior de las empresas; sin embargo,
sus jefaturas y lneas ejecutivas no demuestran inters o apoyo por
este tema. Cuando en un programa de
prevencin se realiza capacitacin a los
ejecutivos existen muchas ms probabili-
dades de tener un mejor resultado.
El cuarto nivel de actividades informadas
corresponde a los temas de proteccin de
las instalaciones y de los trabajadores,
bajo los temas de Implementacin y
Mantencin de Equipos de Incendios y
Uso de los Elementos de Proteccin
Personal. Luego se indica que una buena
prctica es la implementacin de un
programa formal de prevencin en la
empresa, en el que se propone considerar
las acciones indicadas en el presente
documento. Es especial se considera que
Cuadro 11
Buenas Prcticas en Prevencin.
Agregacin de Acciones de Prevencin
Mejoramiento
de Condiciones
Laborales (5)
Capacitacin de
Ejecutivos
(4)
Funcionamiento
del Comit
Paritario (5)
Control
Administrativo
(4)
Procedimientos
de Trabajo
Seguro (5)
Investigacin de
Accidentes
(4)
Implementacin y
Mantencin de Equipos
de Incendios (3)
Control de
Comportamientos
Crticos (2)
Equipamiento y uso
de Elementos de
Proteccn Personal (2)
Liderazgo
Ejecutivo
Implemetacin
del Programa de
Prevencin (2)
Marketing
de Prevencin
(09)
Inspecciones y Observaciones
de Seguridad (19)
Capacitacin
de Trabajadores
(09)
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 155/164 163
Artculo Original | Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos en Empresas del Sector Econmico de Comercio y Servicios en Chile
el programa debiera considerar el uso de la estrategia ACHS del
Control de Comportamiento Crticos, y una Poltica de Prevencin
formal de direccin superior de la empresa respaldando las
acciones definidas. Esto significa contar con un liderazgo ejecutivo
para el tema de la gestin de Prevencin que puede ser a travs del
Gerente General, Gerente de Operaciones, RRHH, u otra rea que
sea relevante dentro de la estructura de la empresa.
En sntesis, podemos considerar que en los resultados de las buenas
prcticas de Prevencin participan cinco elementos bsicos, segn
el cuadro superior: Liderazgo ejecutivo y funcionamiento del
Comit Paritario, Programa de Prevencin, Capacitacin de
Ejecutivos y trabajadores, y, por ltimo, el marketing de la preven-
cin. Con estas acciones se puede mejorar considerablemente la
calidad de vida de los trabajadores a travs de la prevencin de
accidentes y enfermedades laborales.
5.2.- Anlisis Multivariables y Relaciones
Con el fin de hacer un anlisis de la eficacia de las acciones de
prevencin se relacionaron algunos tems de la encuesta realizada
al porcentaje de disminucin de la Tasa de Accidentalidad y
Siniestralidad del grupo de empresas analizado.
Como se aprecia en el grfico de la reduccin anual respecto al ao
2002, siempre las empresas que cuentan con Departamento de
Prevencin tienen una variacin ao tras ao real mayor al de las
empresas que no tienen.
Es interesante destacar que el 80% de las empresas que tienen
Departamento de Prevencin, poseen tambin un Programa de
Prevencin formal; sin embargo, es necesario continuar traba-
jando por lograr que el 20% restante lo desarrolle.
Es lgico pensar que las empresas que tienen Departamento de
Prevencin debieran tener formado su Comit Paritario, pero
existen varias empresas que no cumplen esta condicin (55,6%);
por otro lado, tenemos, de este anlisis, que del grupo de las 61
Cuadro 12
Mapa Conceptual de las acciones identificadas.
Liderazgo Ejecutivo
y Funcionamiento del Comit Paritario
Control de los Comportamientos Crticos
Mejoramiento de las Condiciones Laborales
Marketing de Prevencin
Capacitacin de
Ejecutivos
y Trabajadores
Implementacin del
Programa de Prevencin
Inspecciones y Observaciones
Procedimiento Seguro de Trabajo
Control Administrativo
Investigacin de Accidentes
Mantencin Extintores y Uso EPP
Tabla 4
Tasa de Siniestralidad v/s Departamento de Prevencin
La Empresa / Institucin cuenta
con departamento de Prevencin 2002 2003 2004 2005 2006
No 35 35 34 35 30
S 75 46 45 31 41
Total 60 41 40 32 36
empresas que participaron en la encuesta y que tienen la mayor
disminucin de su accidentalidad existen 4 empresas que no
tienen ni Departamento de Prevencin ni Comit Paritario.
Una de las buenas prcticas seleccionadas del estudio corres-
ponde al funcionamiento del programa de prevencin; en el
cuadro podemos observar que existe una relacin muy directa
entre el funcionamiento del Comit Paritario de Higiene y
Seguridad y la implementacin del Programa de Prevencin al
interior de la empresa. Es as como, de las empresas que poseen
comit, el 86% tiene implementado un programa de prevencin.
Tabla 5.
Variacin de Tasas Accidentalidad y Departamento Prevencin.
Resmenes de casos.
La Empresa / Institucin cuenta Var_tasa_ Var_tasa_ Var_tasa_ Var_tasa_
con departamento de Prevencin Acc_02_06 Acc_02_05 Acc_02_04 Acc_02_03
No -0,1969 -0,2594 -0,4780 -0,2580
S -0,2895 -0,5282 -0,4380 -0,1340
Total -0,2188 -0,4877 -0,4580 -0,1526
Cuadro 13
Grfico Variacin de Tasa Accidentalidad y Departamento de Prevencin.
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
var_tasa_acc_02_03
Los puntos/lneas muestran Medias
La Empresa/Institucin cuenta con Departamento de Prevencin?
var_tasa_acc_02_04
var_tasa_acc_02_05
var_tasa_acc_02_06
Categora
No
S
Tabla 6.
Relacin Departamento de Prevencin y Programa de Prevencin.
Tabla de contingencia La Empresa / Institucin cuenta con Programa
de Prevencin?* La Empresa / Institucin cuenta con Departamento de
Prevencin?
La Empresa / Institucin Total
cuenta con
Departamento
de Prevencin?
No S
La Empresa / Institucin No % de La Empresa / 15 8 23
cuenta con Programa Institucin cuenta 65,2 % 34,8 % 100,0 %
de Prevencin? con Programa
de Prevencin?
S % de La Empresa / 7 28 35
Institucin cuenta 20,0 % 80,0 % 100,0 %
con Programa
de Prevencin?
Total % de La Empresa / 22 36 58
Institucin cuenta 37,9 % 62,1 % 100,0 %
con Programa
de Prevencin?
164 155/164 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Cristian Baeza, Csar Cabrera
6.- CONCLUSIN
En un comienzo, el objetivo principal del estudio fue determinar
las acciones de prevencin ms importantes realizadas por la
empresa, y que, en opinin de los encuestados, eran la causa de
la disminucin de la accidentalidad en sus respectivas empresas.
Sin embargo, todas las dems variables analizadas entre atri-
Tabla 7.
Relacin Comit Paritario y Departamento Prevencin.
Tabla de contingencia La Empresa / Institucin cuenta con Comit
Paritario en funcionamiento?* La Empresa / Institucin cuenta con
Departamento de Prevencin?
La Empresa / Institucin Total
cuenta con
Departamento
de Prevencin?
No S
La Empresa / Institucin No % de La Empresa / 4 5 9
cuenta con Comit Institucin cuenta 44,4 % 55,6 % 100,0 %
Paritario en con Comit Paritario
funcionamiento? de Funcionamiento?
S % de La Empresa / 18 31 49
Institucin cuenta 36,7 % 63,3% 100,0 %
con Comit Paritario
de Funcionamiento?
Total % de La Empresa / 22 36 58
Institucin cuenta 27,9 % 62,1 % 100,0 %
con Comit Paritario
de Funcionamiento?
Tabla 8.
Relacin Programa de Prevencin y Comit Paritario.
% de La Empresa / Institucin cuenta con programa de Prevencin?
La Empresa / Institucin Total
cuenta con Comit
Paritario en
Funcionamiento?
No S
La Empresa / Institucin No 18,2% 81,8% 100,0 %
cuenta con programa de Prevencin?
S 11,4% 88,6% 100,0 %
36,7 % 63,3%
Total 14,9% 86,0% 100,0 %
butos y caractersticas de la empresa han entregado excelente
informacin que puede utilizarse como base para el diseo y
desarrollo de programas de prevencin y de capacitacin en
cientos de empresas similares. Por lo tanto, ya la metodologa
presentada se considera un aporte concreto a la gestin de
prevencin de riesgos y que puede ser utilizada en el estudio
hacia otros rubros y/o actividades econmicas.
La gestin de Prevencin de riesgos en los sectores econmicos
de Comercio y Servicios ser cada vez ms relevante debido a su
fuerte desarrollo y crecimiento, dado principalmente por el
aumento del ingreso per cpita y cambio estructural de las acti-
vidades econmicas principales del pas.
La cantidad de informacin obtenida respecto de las capacita-
ciones realizadas durante los ltimos cinco aos en las 61
empresas analizadas nos entrega una completa visin de los
temas de inters; por lo tanto, esta informacin puede ser usada
por otras empresas de los sectores econmicos estudiados, o por
los organismos administradores de la ley de accidentes del
trabajo (mutualidades). Esto con el fin de revisar y actualizar los
programas de capacitacin hacia los temas contingentes y de
inters presentados en este trabajo. Incluso es posible considerar
la utilizacin de la tecnologa para entregar ms y mejor capaci-
tacin a las empresas diseando cursos on line que incluyan
foros y otros temas interactivos.
En la capacitacin surgen otros temas de inters que estn siendo
buscados por las empresas. Por ejemplo, los talleres de liderazgo,
trabajo en equipo, manejo del estrs, motivacin en el trabajo,
entre otros.
En los resultados de las buenas prcticas de Prevencin parti-
cipan cinco elementos bsicos, segn el cuadro superior:
Liderazgo ejecutivo y funcionamiento del Comit Paritario,
Programa de Prevencin, Capacitacin de Ejecutivos y trabaja-
dores, y, por ltimo, el marketing de la prevencin. Con estas
acciones se puede mejorar considerablemente la calidad de vida
de los trabajadores a travs de la prevencin de accidentes y
enfermedades laborales.
Las proyecciones futuras para los resultados del presente estudio son,
por ejemplo, desarrollar una pgina web con la informacin obtenida
que permita guiar a empresas del mismo sector a iniciar de buena
forma la gestin de prevencin. Otro resultado posible es considerar
implementar los resultados Buenas Prcticas de Prevencin en
empresas que tengan una alta tasa de accidentalidad.
1. Chile. Asociacin Chilena de Seguridad. Gerencia de Prevencin. Anuario
Estadstico de Prevencin 2006. Santiago: ACHS; 2007.
2. Scapens RW. Researching Management Accounting Practice: The Role Of
Case Study Methods. British Account Rev. 1990; 22(3):259-281.
3. Chapman P. et al. CRoss-Industry Standard Process for Data Mining[on line].
New York: CRISP DM Consortium; 2000[citado agosto 2012]. Disponible en:
http://www.crisp-dm.org/
4. IBM-SPSS. Madrid: IBM Espaa S.A., 2012.
5. Kawakita J. The Original KJ Method. Tokyo: Kawakita Research Institute;
1982.
6. Kervin JB. Methods for Business Research. New York: HarperCollinsPublishers;
1992. 749 p.
7. Willimack et al. Effects of a prepaid nonmonetary incentive on response
rates and response quality in a face to face survey. Public Opin Quart. 1995;
58(1):78-92.
8. Healey MJ. Obtaining information from businesses. In: Healy MJ, editor.
Economic activity and land use. Harlow: Longman; 1991.
9. Willimack DK, Nichols E, Sudman S. Understanding unit and item non-res-
ponse in business surveys. In: Groves RM et al, editors, Survey Nonresponse.
New York: Wiley; 2002.
Referencias complementarias
1. Chile. Decreto Supremo N 40. Reglamento sobre prevencin de riesgos
profesionales. Diario Oficial. (7 de Marzo de 1969).
2. Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers: Polticas de la empresa [on line].
Santiago: Sigdo Koppers Chile; 2012 [citado 14-07-2012]. Disponible en:
http://www.skchile.cl/home/m_politica.html
REFERENCIAS
Artculo Original
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 165/174 165
Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de
Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas
de Higiene
MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN MASSAGE THERAPY AND DEVELOPMENT OF A GHP PROGRAM
Oscar Urrejola
1
, Rodrigo Rojas
2
1. Kinesilogo, Escuela de Kinesiologa de la Universidad Mayor.
2. Especialista en Microbiologa e Higiene.
RESUMEN
Con el fin de identificar los peligros microbiolgicos tericamente ms
relevantes, se estudiaron dos estanques de hidrotratamientos de extre-
midades inferiores utilizados en dos agencias de servicios kinsicos de
la Gerencia Regional Metropolitana de la ACHS. Durante algunos meses
del ao se realizaron anlisis microbiolgicos de microorganismos
indicadores (RHP y coniformes) y patgenos (Pseudomona aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Hongos dermatofticos), los cuales correspon-
den a contaminantes generales del agua, patgenos que afectan la piel
y aquellos con capacidad de colonizar superficies de difcil acceso
(interior turbojet) a travs de la generacin de bio-pelculas.
Los anlisis se hicieron de acuerdo a las metodologas establecidas por
el Standard Methods for Examination of Water and Wastewater y el
estudio de hongos se realiz de acuerdo a las metodologas del Labora-
torio de Micologa de la Fucyt-Achs.
Considerando la evidencia encontrada y con la participacin de los pro-
fesionales kinesilogos, se aplic un nuevo procedimiento de sanitizacin,
verificando su efecto con los mismos indicadores y patgenos previos.
Resultados: se comprob altos ndices de contaminacin del agua y tam-
bin de las superficies tanto del estanque como del interior del turbojet.
Los patgenos encontrados fueron Pseudomona aeruginosa y Hongos
dermatofitos, no as Staphylococcus aureus, el cual no fue aislado en
ninguna de las muestras. No se observ diferencia entre los hallazgos
microbiolgicos de los turbiones pertenecientes a dos agencias diferentes.
El procedimiento de sanitizacin consider la aplicacin de detergente y
accin abrasiva en la superficie de todo el estanque y al interior del
hidrojet, lo cual incluy desmontar el hidrojet seguido de la aplicacin
de demostrada efectividad sobre biopelculas (OPA y cido peractico).
El control microbiolgico posterior mostr una brusca disminucin del
RHP en superficies y no se aisl Pseudomona aeruginosa ni Hongos
dermatofitos. De los indicadores utilizados slo el recuento de heter-
trofos en placa result de utilidad para evaluar el grado de contamina-
cin antes y despus de la aplicacin del nuevo procedimiento de
sanitizacin. El recuento de coliformes totales no result de utilidad
para evaluar la calidad higinica del agua.
(Urrejola O, Rojas R, 2012. Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en
Terapias de Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas
Prcticas de Higiene. Cienc Trab. Jul-Sep; 14 [44]: 165-174).
Palabras claves: PELIGROS MICROBIOLGICOS, ESTANQUES DE HIDRO-
TRATAMIENTO, HIDROMASAJE, MICROORGANISMOS, SANITIZACIN.
ABSTRACT
In order to identify the most relevant microbiological hazards theo-
retically, two hydrotreating ponds of lower extremities were used in
two kinesic service agencies from Metropolitan Regional Management
of the ACHS. During some months of the year microbiological indica-
tor organisms (RHP and coliforms) and pathogens (Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, dermatophyte fungi) analyses
were conducted, which correspond to general water contaminants,
pathogens that affect the skin and those with capacity "colonize "inac-
cessible surfaces (interior turbojet) through the generation of bio-
membranes.
Analyses were made according to the procedures established by the
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater and the
study of fungi was performed according to the methods of the
Mycology Laboratory Fucyt-Achs.
Considering the evidence found and with the participation of profes-
sional therapists, we applied a new method of sanitizing, checking its
effect with the same indicators and pathogens previously used.
Results: We found high levels of water pollution and also the surfaces
of both the pond and the interior turbojet. Pathogens found were
Pseudomonas aeruginosa and dermatophyte fungi, but not Staphylo-
coccus aureus, which was not isolated in any of the samples. No dif-
ference was observed between the turbiones microbiological findings
from two different agencies.
The sanitization procedure considered the application of detergent and
abrasive action on the surface around the pond and into the waterjet,
which included removing the waterjet-followed by the application of
proven effectiveness-on biomembranes (OPA and peracetic acid). The
subsequent microbiological control showed a sharp decrease in surface
RHP and not isolated Pseudomonas aeruginosa nor dermatophyte
fungi. From the indicators used only the heterotrophic plate count was
useful to assess the degree of contamination before and after applica-
tion of the new method of sanitization. The total coliform count was
not useful to assess the hygienic quality of water.
Key words: MICROBIOLOGICAL, HYDROTREATING PONDS, HYDRO-
MASSAGE, MICROORGANISMS, SANITATION.
INTRODUCCIN
Los tratamientos a base de agua han sido utilizados desde hace
ms de 2500 aos. En el siglo V a. de Cristo, Hipcrates describa
algunas tcnicas hidro-teraputicas bsicas, siendo slo hace 400
aos que Hann y Kneipp describen con mayor seriedad y profun-
Correspondencia / Correspondence
Oscar Urrejola
Campus Huechuraba, Camino a la Pirmide 5750. Huechuraba. Santiago
e-mail: oscar.urrejola@umayor.cl
Tel.: (56 2) 3281000 anexo 5006
Recibido: 04 de Septiembre 2012 / Aceptado: 25 de Septiembre 2012
Artculo Original | Oscar Urrejola, Rodrigo Rojas
166 165/174 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
didad los efectos teraputicos del agua. Los turbiones o tinas de
hidromasaje utilizados en la actualidad son aparatos fabricados en
acero inoxidable, plexiglass o azulejos, los cuales son llenados con
agua a cierta temperatura (10 - 40 C). Poseen un hidrojet que hace
circular el agua en circuito cerrado, manteniendo la temperatura
estable y permitiendo airear el agua.
Sin embargo, en la literatura se han mencionado riesgos poten-
ciales de infeccin al utilizar los turbiones, relacionados con
cambios producidos en la piel expuesta al agua y el uso pblico de
los equipos. Los pacientes con colonizacin activa de la piel y con
heridas pueden servir como fuentes de contaminacin para el
equipo y el agua y, por otro lado, el agua temperada, la agitacin
constante, aireacin y diseo de los tanques de hidroterapia
proporcionan condiciones ideales para la proliferacin de microor-
ganismos, ms aun en ausencia de sanitizacin y mantencin
adecuados.
En el pas, en general, no existen trabajos que den cuenta de los
peligros microbiolgicos asociados al uso de hidromasaje, ni
tampoco se han fundamentado ni elaborado guas sobre la
limpieza y desinfeccin de dicho equipamiento.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
Objetivo General
Evaluar el riesgo microbiolgico de los turbiones de hidromasaje
de las unidades de Terapia Fsica de la Gerencia Regional
Metropolitana de la Asociacin Chilena de Seguridad e imple-
mentar un plan de buenas prcticas de higiene.
Objetivos Especficos
1. Cuantificar los riesgos microbiolgicos de los turbiones de
Hidromasaje de las agencias Las Condes y Parque Las Amricas.
2. Cuantificar los patgenos existentes en los turbiones de hidro-
masaje de las agencias Las Condes y Parque Las Amricas.
3. Pesquisar los eventos relacionados a infeccin en los pacientes
usuarios de los turbiones de hidromasaje de las agencias Las
Condes y Parque Las Amricas.
4. Establecer las directrices para un plan de buenas prcticas de
higiene de turbiones de hidromasaje de todas las agencias de la
Gerencia Metropolitana de la Asociacin Chilena de Seguridad.
MARCO TERICO
El agua como herramienta teraputica ha sido utilizada desde la
antigedad, ya en Grecia Hipcrates, en el siglo V A.C., menciona
algunas tcnicas hidroteraputicas bsicas. Sin embargo, slo hace
400 aos los doctores Hahn y, ms tarde, Sebastin Kneipp,
comienzan a estudiar ms seriamente y a proponerla como una
tcnica vlida para producir bienestar y recuperar la funcionalidad
del cuerpo y las extremidades que han sufrido alguna lesin.
Dentro de este arsenal teraputico encontramos las tinas de hidro-
masaje o turbiones, que son recipientes especialmente diseados
para tratar las extremidades, estn confeccionados en acero inoxi-
dable que se llenan con agua potable. Poseen en su interior un
motor que impulsa el agua en chorro hacia delante y se usa en el
tratamiento de las extremidades. Este turbin es muy utilizado en
los servicios de rehabilitacin, por lo que la limpieza y correcta
desinfeccin son fundamentales para prevenir infecciones y
mantener un excelente estndar sanitario.
En la literatura se han mencionado riesgos potenciales de infeccin
al utilizar sistemas de hidromasaje con fines teraputicos o recrea-
tivos, con Pseudomona aeruginosa como uno de los agentes
causales, sumado a cambios producidos en la piel expuesta al agua
y al uso pblico de este tipo de equipamiento.
1-12
Los turbiones estn fabricados de acero inoxidable, Plexiglass o
azulejo, con un sistema de hidrojets para circulacin del agua en
circuito cerrado, que adems de mantener la temperatura homo-
gnea en toda la masa, permite airear el agua. Se suma a esto el
sistema de calefaccin que permite rango de trabajo de entre 10 a
40 C (50 F a 104 F).
El agua temperada, la agitacin constante, aireacin y diseo de los
tanques de hidroterapia proporcionan las condiciones ideales para la
proliferacin de microorganismos, especialmente si el equipo no
cuenta con una sanitizacin y mantencin adecuados.
1-2,5,7,13,14,18
Los pacientes con colonizacin activa de la piel y con heridas
pueden servir como fuentes de contaminacin para el equipo y el
agua. La contaminacin del agua derramada puede adicionalmente
contaminar desages, pisos y paredes.
13
En el pas, en general, no existe una normativa sobre la limpieza
y desinfeccin de los turbiones de hidroterapia, por lo que se hace
necesario revisar el tema, estudiarlo y proponer una normativa
coherente, que permita suplir esta falencia y brinde a nuestros
usuarios una atencin segura y de alta calidad higinica.
Sin embargo, es posible desarrollar programas especficos de
higiene en sistemas de turbiones, basndose en las recomenda-
ciones normativas dadas por la OMS para la seguridad ambiental
de aguas recreacionales tales como piscinas, spas y similares o las
guas del CDC de USA.
5
Microbiologa de las infecciones y contaminaciones
En general para que se pueda desarrollar un nicho adecuado para
la reproduccin microbiolgica, adems de una fuente primaria de
ellos, se requiere agua, nutrientes y temperatura fisiolgica. Como
se indic anteriormente, estos sistemas proporcionan estas condi-
ciones ideales, siendo los procesos descamativos los que propor-
cionan la principal fuente de nutrientes; sin embargo, son las
caractersticas especficas de estos microambientes las que a su vez
seleccionan el tipo de microorganismos susceptibles de desarro-
llarse.
Algunos de los microorganismos asociados a este tipo de infec-
ciones son bacterias Gram negativas y Mycobacteria No Tuberculosa
(MNT), Legionella spp en inhalacin y aspiracin de agua
contaminada.
13,17
Entre las bacterias Gram negativas se encuentran Pseudomona
aeruginosa, Pseudomonas spp, Burkholderia cepacia, Ralstonia
pickettii, Stenotrophomonas maltophilia y Sphingomonas spp.
13
Los agentes causales ms descritos son Pseudomonas y Legionellas,
en particular Pseudomona aeruginosa.
En opinin de especialistas microbilogos de nuestra institucin
consultados, los grupos de hongos que pueden estar asociados son
del tipo Dermatfilos y Queratinolticos, dado que normalmente
producen infecciones a la piel y, por otro lado, tienen facilidad de
colonizar intersticios de difcil acceso.
La OMS ha publicado documentos y guas para la seguridad
ambiental en aguas recreacionales tales como piscinas, spas y
similares, en las que se describen como agentes causales de infec-
ciones algunos microorganismos de origen no fecal: Pseudomona
aeruginosa, Mycobacterium spp, Staphilococcus aureus y
Artculo Original | Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas de Higiene
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 165/174 167
Lepstospira interrogants, cuya fuente principal han sido las
emisiones de personas que utilizan dichas aguas.
13,16-18
Las patologas producidas incluyen foliculitis, otitis, infecciones a
la piel, neumonitis hipersensible, ictericia hemorrgica y menin-
gitis asptica. Los mecanismos involucrados en el desarrollo de
estos casos se han debido a fallas en los niveles de desinfeccin y
a la mala mantencin de las instalaciones.
1-6,13
Las mismas publicaciones han descrito a los hongos Trichophyton
spp y Epidermophyton floccosum como agentes causales de Pie de
Atleta, siendo la fuente otras personas infectadas. De igual forma,
la falta de sistemas de desinfeccin rutinaria y la poca educacin
pblica sobre estas enfermedades seran los factores detonantes de
estos casos.
13
Junto a estos agentes tambin se han descritos algunos virus tales
como Molluscipoxvirus y el Human papilloma virus. Ente los
protozoos asociados se incluyen Naeglaria fowleri y Acanthamoeba
spp.
13
En la literatura revisada existen algunos estudios sobre el tipo de
microorganismos potencialmente peligrosos en sistemas de hidro-
tratamiento; sin embargo, en nuestro pas no existen publicaciones
acerca de la contaminacin de sistemas de turbiones.
1,3,4,8,13,14,17
Mecanismos de transmisin de enfermedades infecciosas a
travs del agua
1. Contacto directo (hidroterapia).
2. Ingesta de agua.
3. Contacto indirecto (material mdico insuficientemente
sanitizado).
4. Inhalacin de aerosoles dispersos desde fuentes de agua.
5. Aspiracin de agua contaminada.
La fuente primaria son los pacientes que utilizan los turbiones y
eventualmente el personal. La fuente secundaria son reservorios
en las instalaciones a partir de la colonizacin de algunos micro-
organismos, en particular pseudomonas y hongos.
Factores de riesgo de infecciones en el uso de turbiones
1. Edad: muchos de los casos reportados de infeccin afectan a
adolescentes y adultos jvenes, debido a los significativos
cambios en el crecimiento y desarrollo. La pubertad, en parti-
cular, tiene un marcado efecto en la piel debido a la gran acti-
vidad secretora de las glndulas apocrinas y exocrinas como
sugieren algunos autores, ya que la distribucin del rash en la
superficie de la piel muchas veces sigue la misma distribucin
de las glndulas apocrinas.
2. Sexo: se ha demostrado que hombres y mujeres tienen diferentes
poblaciones bacterianas en la piel y en sitios distintos. Mientras
que algunas de estas diferencias pueden deberse al uso de varios
productos tpicos incluyendo desodorantes, humectantes y otras
lociones, se ha descubierto que tambin se deben a factores
anatomo-fisiolgicos.
3. Condiciones clnicas: la calidad de la piel se ve afectada por la
presencia de ciertas enfermedades como la diabetes, en donde se
ha visto una susceptibilidad mayor a las infecciones relacio-
nadas con el agua. Adems de las enfermedades en donde el
aparato inmune se ve comprometido y, por lo tanto, presenta
una respuesta dbil frente a la infeccin.
14,17
4. Tiempo de exposicin en la hidroterapia: la piel posee en su
superficie una pelcula lipdica que ejerce de barrera protectora
contra las infecciones. Esta superficie permanece seca en
comparacin con el hbitat preferido de los microorganismos. El
agua de la piel es de 5 mg por 100 mg de piel seca en el stratum
corneum, comparado con los 400 mg por 100 mg de la piel.
Investigadores han encontrado que producto de la inmersin
prolongada el agua contenida en el stratum corneum puede
incrementarse de 25 a 30 veces y aun despus de slo 20
minutos de exposicin puede llegar de 55% a 70% ms.
5. Debilitamiento de barreras de proteccin: la indemnidad de la
piel aparece como un factor importante para impedir las infec-
ciones; la presencia de lesiones, cicatrices, cambios en el pH, etc.
producen una alteracin en los mecanismos de defensa propios
de la piel, impidiendo una respuesta efectiva frente al ingreso de
microorganismos oportunistas.
En general, los trabajos revisados corresponden a estudios de
brotes de enfermedades transmitidas por agua o asociadas a aguas
recreacionales.
Casos de foliculitis, rush cutneo, pneumoniitis y otros
asociados a sistemas que utilizan agua
1
Piscinas cubiertas, no cubiertas, temperadas y normales.
Piscinas o tinas de hidromasaje.
Jacuzzi.
Tinas de bao familiar.
Toboganes de agua.
En los casos de brotes actan organismos del estado, tanto en la
atencin de salud como en la vigilancia. En algunos casos, dichos
organismos han podido estudiar el microorganismo causante de las
infecciones en pacientes y tambin en muestras ambientales, aunque
estas ltimas no siempre en el momento de producido el brote.
Tal es uno de los casos revisados por Samuel Ratman et al. en 1986
6
,
encontrndose Pseudomona aeruginosa del mismo serotipo tanto en
pacientes como en piscinas de hidromasaje en un hotel, donde las
aguas del estanque se analizaron durante dos das seguidos. En la
misma revisin, los nios han demostrado mayor susceptibilidad a
las infecciones que los adultos.
Higienizacin de los sistemas de hidroterapia
Como se ha dicho anteriormente, en muchos de los brotes identifi-
cados la falta de mantencin del equipamiento, incluyendo deficien-
cias en la limpieza y en los tratamientos desinfectantes o en algunos
casos ausencia de ellos, ha sido sealada como responsable de la
proliferacin de agentes infecciosos.
13
Una dificultad adicional, que se ha estudiado en las dos ltimas
dcadas, es la capacidad de los microorganismos de vivir en comu-
nidades complejas amparadas por un polmero extracelular que les
permite atrapar y retener nutrientes, as como de otorgarles protec-
cin frente a sustancias txicas como los desinfectantes y deter-
gentes.
Esta forma de vida comunitaria es en la que normalmente se
encuentran los microorganismos en el ambiente y no en forma de
clulas libres. Esta condicin les da la posibilidad de vivir con poca
humedad y niveles mnimos de nutrientes gracias a la cooperacin
mutua y diferenciada entre diferentes microorganismos y el desa-
rrollo de una estructura reticulada (como telaraa) que retiene
otras clulas y nuevos nutrientes, permitindoles colonizar dife-
rentes tipos de superficies.
Como producto de estos estudios y los sistemas de vigilancia en USA,
Artculo Original | Oscar Urrejola, Rodrigo Rojas
168 165/174 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Puntos y tcnicas de muestreo
Se analiz muestras de agua del estanque, muestras de superficie
justo en el borde del nivel del agua y, al interior del turbojet, la
superficie interna alcanzable con la tcnica de swab test, las
cuales fueron identificadas de la siguiente forma:
Puntos de muestreo APA ALC
Agua del estanque T2 T1
Superficie borde nivel de agua S3 S1
Superficie interior turbo jet S4 S2
La muestra de agua permitira dar informacin de las caracters-
ticas microbiolgicas del agua que est en contacto directo con
el paciente; las muestras de superficie del borde de nivel del agua
nos permitira darnos a conocer si es un punto de colonizacin
de los microorganismos; y la superficie del interior del turbojet
nos indicara si es un lugar de colonizacin de los microorga-
nismos.
La tcnica de muestreo para el agua fue utilizando frascos de
vidrio estriles con thiosulfato de sodio como neutralizante del
cloro (18 mg/L) con una capacidad para 500 ml de agua.
Las superficies fueron muestreadas con la tcnica de swab test
(trulas estriles de algodn y madera) que se transportaron en
tubos con 3 ml de agua peptonada + neutralizante para el
anlisis de bacterias y con 1 mL de agua destilada y neutralizante
para el anlisis de hongos. Todas las muestras fueron transpor-
tadas en contenedores a temperatura de refrigeracin (< 8 C), lo
cual se logr enfriando las muestras en los freezer de la Agencia
y trasladndolas a los contenedores antes de congelarse, en los
que se mantuvo la temperatura mediante el uso de unidades
refrigerantes.
Anlisis e informes
En las muestras de agua se estudi los siguientes microorga-
nismos: i) Heterotrophic plate count (HPC) y Coliformes totales
como indicadores de calidad higinica y grado de contamina-
cin; ii) Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y
Hongos como patgenos drmicos.
En las muestras de superficie se estudi los siguientes microorga-
nismos: i) Recuento de bacterias aerobias mesfilas como indi-
cador de calidad higinica y ii) Pseudomona aeruginosa y iii)
hongos como patgenos con propiedades colonizadoras (genera-
dores de biofilm). Las muestras fueron recolectadas y analizadas
por el Laboratorio BIOCH Ltda. y por el laboratorio especializado
en hongos de la FUCYT ACHS.
Las metodologas de anlisis se basaron en las recomendaciones
del Standard Methods for Examination Water and Wastewater.
Adicionalmente se control pH y cloro residual antes y despus
del uso por los pacientes.
Los resultados informados por los laboratorios se registraron en
formularios diseados expresamente, en los que se registr
adems la situacin de cada turbin muestreado en esa fecha.
La primera etapa de diagnstico se realiz entre los meses de
noviembre del 2005 y marzo del 2006.
SEGUNDA ETAPA: ELABORACIN DE LAS BASES
PARA UN PROGRAMA DE HIGIENE
El presente programa de higiene se elabor como resultado del
trabajo de investigacin realizado durante el ao 2005 y 2006
se han elaborado reglamentos y guas (en algunos estados de carcter
obligatorio) respecto de la aplicacin de medidas preventivas de uso
y mantencin de estos sistemas de aguas recreacionales y de
servicio.
5,13
A nivel internacional, la OMS ha puesto a disposicin de los pases
guas para desarrollar programas de control y prevencin de infec-
ciones asociadas a aguas recreacionales debido al impacto en la salud
pblica (en el perodo entre junio del 2003 y diciembre del 2004 hubo
ms de 400.000 personas involucradas en contagio por aguas de
bebida y 1.714 personas involucradas en casos asociados a aguas
recreacionales.
2
Sin embargo, en Chile no hay antecedentes de estudios realizados a
sistemas de aguas recreacionales, ni menos en sistemas de hidrotra-
tamiento. Tampoco existen reglamentaciones o guas que recojan las
recomendaciones de la OMS y se traduzcan en reglamentos de
alcance nacional.
HIPTESIS
La evaluacin de riesgo microbiolgico de los turbiones de hidroma-
saje de las agencias Las Condes y Parque Las Amricas es una herra-
mienta que permite cuantificar los patgenos existentes en las aguas
y superficies que entren en contacto con el paciente y que, adems,
sienta las bases para la implementacin de un programa de buenas
prcticas de higiene
METODOLOGA
Debido a lo anteriormente sealado, este estudio exploratorio tiene
un carcter fuertemente proactivo, pues a partir de la inquietud y
preocupacin de profesionales responsables del tratamiento con
turbiones se propuso: i) Realizar un diagnstico preliminar de la
presencia de microorganismos (hongos y bacterias) en agua y super-
ficies de los turbiones; ii) Desarrollar las bases para un programa de
sanitizacin que permita asegurar la calidad higinica del hidro-
tratamiento.
PRIMERA ETAPA: DIAGNSTICO PRELIMINAR
Turbiones en estudio
Como una muestra representativa se escogieron dos turbiones de pie,
ubicados en la Agencia de Parque Las Amricas (APA) y en la
Agencia Las Condes (ALC) respectivamente. La primera cuenta con
equipos antiguos y atiende un gran flujo de pacientes; la segunda,
por el contrario, tiene los equipos ms nuevos de la Gerencia
Regional y atiende una poblacin relativamente baja de pacientes.
M.O. considerados en el estudio
Patgenos
Pesudomona aeruginosa,
Staphylococcus aureus,
Presencia de hongos filamentosos (Trichophyton spp., Epidermophyton flocossum y
otros)
Indicadores
Heterotrophic plate count (HPC),
Recuento de coliformes totales.
Artculo Original | Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas de Higiene
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 165/174 169
denominado: Evaluacin de riesgo microbiolgico en terapias de
hidromasaje y desarrollo de un programa de buenas prcticas de
higiene.
Dado que est basado en conceptos de gestin e incluye una pol-
tica particular respecto de la proteccin de los pacientes frente a la
posibilidad de contraer infecciones en el transcurso de sus trata-
mientos, este plan resulta completamente compatible con cuales-
quier sistema de gestin general implementado en la organizacin
(por ejemplo ISO 9000). La documentacin generada debe ser
sometida a la misma normalizacin y control que la del sistema
principal y tanto las auditoras como las revisiones de gerencia
deberan incluirlo como parte de la realizacin del producto.
El enfoque de gestin est basado en el concepto de Aseguramiento
de la Calidad de sistemas como el Anlisis de Riesgos y
Determinacin de Puntos Crticos de Control (HACCP) y recoge
las directrices y orientaciones de la OMS, en su Guidelines for
Safe Recreational Water Enviroments, Vol. 2 Swiming Pools,
Spas and Similar Recreational-Water Enviroments
RESULTADOS
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Aunque el contorno del nivel del agua muestra niveles variables
de HPC, tanto en el agua como al interior del turbojet se corres-
ponde con altos recuentos. Los hongos encontrados en esta
superficie son diferentes a los encontrados en el agua, pero
algunos de ellos tambin se encuentran en el interior del turbojet.
Por otro lado, en esta superficie se encontr un Hongo
Dermatfito. Pseudomona aeruginosa no se aisl en ninguna de
las muestras analizadas, lo cual es coherente con el hecho de que
estas superficies son lisas y limpiadas todos los das, dificultando
la adherencia bacteriana.
Los hallazgos encontrados se relacionan directamente con la
capacidad de colonizacin de Pseudomona aeruginosa y de los
hongos aislados. Estos hallazgos son una buena demostracin del
rol de reservorio que juegan las zonas no lisas y protegidas de la
limpieza rutinaria.
Los niveles de HPC son inaceptables y se corresponden con los
hallados en el interior del turbojet. Pseudomona tambin ha sido
encontrada en niveles altos por lo menos en dos oportunidades.
En un caso se encontr un alto nivel de Staphylococcus, que sin
ser aureus delata el origen de la piel de un paciente, dado que
algunos Staphylococcus no aureus pueden ser agentes patgenos
oportunistas. La ausencia de coliformes totales no tiene relacin
con los niveles de HPC o de Pseudomona, por lo que con estos
datos pareciera cuestionarse su utilidad como microorganismos
indicadores.
Con el nmero de muestras analizadas no se observa mayor dife-
rencia entre los hallazgos de las dos agencias; por el contrario,
Dermatfitos y recuentos muy altos se encontraron en el turbin
de la Agencia Las Condes. El resto de los turbiones de la red GRM
no debieran mostrar una situacin muy diferente a sta.
Tabla 1.
Recuento de microorganismos encontrados en el contorno del nivel de
agua del turbin.
Punto Bacterias Hongos
Superficie Heterotrophic plate count (HPC): Alternaria spp
contorno 9 UFC4,4 x 103 UFC11 UFC192 UFC570 UFC Scopulariopsis spp
nivel de agua Pseudomona aeruginosa Penicillum spp
<3 UFC<3 UFC<3 UFC<3 UFC<3 UFC Candida spp
Penicillum spp
Trichophyton
mentagrophytes
Tabla 2.
Recuento de microorganismos encontrados al interior del turbojet del
turbin.
Punto Bacterias Hongos
Superficie interior Heterotrophic plate count (HPC): Ulocladium spp
Turbojet 1,7 x 103 UFC Aspergillus flavus
incontables UFC Candida spp
incontables UFC
1,26 x 104 UFC
1,8 x 103 UFC
Pseudomona aeruginosa
31 UFC
80 UFC
<3 UFC
453 UFC
Tabla 3.
Recuento de microorganismos encontrados en el agua del estanque del
turbin.
Punto Bacterias Hongos /
en 100 mL
Agua Heterotrophic plate Staphylococcus Graphium spp
estanque count (HPC): Incontables /100mL* Fusarium spp
Incontables UFC/100 mL <1 /100 mL <1 /100 mL Rodotorula spp
Incontables UFC/100 mL <1 /100 mL <1 /100mL
Incontables UFCa/100 mL Pseudomona aeruginosa
Incontables UFC/100 mL 115 UFC/100 mL
278 UFC /100 mL. <1 /100 mL <1 /100 mL
Coliformes totales <1 /100 mL
<3 /mL 118 UFC/100 mL
<3 /mL<3 /mL<3 /mL<3 /mL
* no aureus
Tabla 4.
Comparacin de contaminacin microbiolgica entre turbiones en
estudio.
Agencia Parque Las Amricas Agencia Las Condes
HPC:
S3 570 UFC , 9 UFC
S4 1.8 x 103 UFC , 1.7 x 103 UFC ,
T2 278 UFC /100 mL
Ps. Aeruginosa:
S3 -
S4 453 UFC , 31 UFC ,
T2 118 UFC /100 mL
Hongos:
S3 Penicillum spp, Scopulariopsis spp,
Candida spp, Alternaria spp
S4 Candida spp, Ulocladium spp
T2 Rodotorula spp
HPC:
S1 192 UFC, 111 UFC, 4.4 x 103 UFC
S2 1.26 x 104 UFC, incontables UFC,
incontables UFC incontables UFC
T1 incontables UFC/100 mL,
incontables UFC/100 mL,
incontables UFC/100 mL.
Ps. Aeruginosa:
S1 -
S2 80 UFC
T1 115 UFC/100 mL
Hongos:
S1 Trychopyton mentagrophites
S2 Aspergillus flavus spp
T1 Graphium spp, Fusarium spp
Tabla 5.
Anlisis no microbiolgicos de muestras de agua y superficie de turbiones*.
Estanque recin llenado con agua Estanque despus del uso
pH 7,4 pH 6,5
Cloro 0,3 mg/L - <0,1 mg/L Cloro indetectable
*Valores varias mediciones
Artculo Original | Oscar Urrejola, Rodrigo Rojas
170 165/174 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
El nivel de cloro residual es un excelente indicador para monito-
rear el tratamiento de cloracin que se decida aplicar y su
desaparicin despus del uso se debe tanto a su neutralizacin
con la materia orgnica proveniente del paciente, como a su
volatilizacin producto de la temperatura alta del turbin.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
CONCLUSIONES
Se ratifica la presencia en los estanques de hidromasaje de micro-
organismos capaces de causar alguna patologa en los pacientes
que se tratan en estos sistemas. El riesgo que representan los
hallazgos microbiolgicos ratifica lo descrito en la bibliografa
revisada, as como la informacin de brotes y casos informados
por organismos como la OMS.
Se evidencia una relacin entre el recuento en placa de microor-
ganismos hetertrofos (HPC) y la presencia de patgenos como
Pseudomona y algunos hongos Dermatofticos.
Si bien el nivel de cloro residual detectado despus del uso por el
paciente se corresponde con los niveles bacterianos y fngicos
encontrados, el nivel inicial de 0.1 a 0.3, tambin se asocia a
niveles elevados de recuentos bacterianos y presencia de
hongos.
La aplicacin de un procedimiento de limpieza y sanitizacin que
considera:
Los hallazgos microbiolgicos;
La capacidad de algunos de estos microorganismos para colo-
nizar superficies de difcil acceso a travs del mecanismo de
formacin de bio-pelculas; y
Las fuentes principales de contaminacin del turbin presenta
como resultado una brusca disminucin de los recuentos,
haciendo indetectable la presencia de Pseudomona aerugi-
nosa.
Los resultados obtenidos con el nuevo tratamiento fueron alcan-
zados slo con la aplicacin de los tipos de sanitizacin (1) y (2),
lo cual nos indica que con la aplicacin del tipo de sanitizacin
tipo (3), que considera el desarme completo del hidrojet, los
resultados debieran ser mucho mejores en trminos de controlar
la colonizacin bacteriana y fngicas de las superficies del
turbin.
Por otro lado, el poder controlar la colonizacin de superficies,
de por s no nos asegura la posibilidad de contagio entre paciente
seguidos, slo nos permite eliminar una de las fuentes principales
de recontaminacin.
Esta segunda fuente de contaminacin desde la piel del
paciente slo se puede enfrentar (complementando el control
de la colonizacin) manteniendo los niveles de cloracin por
sobre 1 mg/L a 3 mg/L, inmediatamente antes del uso por el
paciente. Sin embargo, la aplicacin de un procedimiento de tal
naturaleza exige tener un programa que no slo garantice la
aplicacin estricta de las metodologas, sino que adems
asegure su continuidad, la definicin clara de responsabili-
dades, un compromiso de las direcciones a travs de una pol-
tica clara y definida, el registro y supervisin de todas las
operaciones, revisin permanente del programa que garantice el
mejoramiento continuo de dichos procesos y, por ltimo la
capacitacin y entrenamiento explcito sobre los riesgos
hallazgos microbiolgicos, fundamentos y tcnicas del trata-
miento higinico.
No fue posible cumplir dos objetivos planteados en la propuesta
inicial del trabajo, los que dicen relacin con: i) Relacionar el
tipo de microorganismo encontrado con la cantidad y caracte-
rsticas de los pacientes atendidos y ii) Seguimiento a los
pacientes tratados en los perodos en que se realizaron los
hallazgos del diagnstico inicial. La razn es que era funda-
mental involucrar al personal kinesilogo en una capacitacin
inicial y luego en las actividades de recopilacin de datos y
revisin de la informacin; sin embargo, la carga de asistencia
y la falta de un coordinador al interior de la Institucin dificult
dichos objetivos.
TRASCENDENCIA PARA FUCYT
Los resultados alcanzados en el presente trabajo permiten dar los
fundamentos slidos, basados en evidencia cientfica, para un sector
muy importante de servicios dependientes de la Gerencia Regional
Metropolitana, aplicables a toda la red de sistemas de hidromasaje,
los que pueden llevar a garantizar de manera permanente el control
de riesgos asociados al uso de estanque de hidromasaje, beneficin-
dose en especial aquellos pacientes que padecen alguna patologa o
condicin que los hace ms susceptibles a enfermedades nosoco-
miales por esta va.
Las mismas conclusiones pueden aplicarse a otros servicios ACHS que
cuentan con sistemas de tratamiento a base de hidromasaje, situn-
dolos a la vanguardia en el conocimiento objetivo de los peligros
existentes y en las medidas preventivas que se implementan para
reducir los riesgos, con lo cual se convierten en necesarios referentes
en la materia frente a otras instituciones de salud.
Tabla 6.
Comparacin entre distintos tipos de tratamiento y resultados micro-
biolgicos.
Tratamiento habitual Tratamientos tipo (3)
HPC:
S1 <5 UFC, 80 UFC, 250 UFC
S2 incontables UFC, incontables UFC,
1.9 x 105 UFC
T1 1.8 x 105 UFC /100 mL,
640 UFC/100 mL, 1 UFC/100 mL.
Ps. Aeruginosa:
S1 -< 5 UFC , <5 UFC, < 5 UFC.
S2 Positivo, Positivo, <5 UFC
T1 0 UFC /100 mL
Coliformes totales
S1 -
S2 600 UFC , < 5 UFC ,
T1 2 UFC /100 mL, 0 UFC /100 mL,
0 UFC /100 mL
Staphylococcus aureus
T1 0 UFC /100 mL, 0 UFC /100 mL,
0 UFC /100 mL
Hongos:
S1 Penicillumspp (10 ufc/100 mL),
S2 Penicillum spp
(50 ufc, 40 ufc y 20 ufc /100 mL)
T2 Penicillum spp (3 ufc y 7 ufc)
HPC
S1 <5 UFC, < 5 UFC, 72 UFC
S2 95 UFC, < 5 UFC, 50 UFC.
T1 50 UFC/100 mL, 440 UFC/100 mL,
26 UFC/100 mL.
Ps. Aeruginosa:
S1 -< 5 UFC , <5 UFC, < 5 UFC
S2 -< 5 UFC , <5 UFC, < 5 UFC
T1 0 UFC/100 mL
Coliformes totales
S1 -
S2< 5 UFC , < 5 UFC ,
T1 0 UFC /100 mL, 0 UFC /100 mL,
0 UFC /100 mL
Staphylococcus aureus
T1 0 UFC /100 mL, 0 UFC /100 mL, 0
UFC /100 Ml
Hongos:
S1 Penicillum spp (600 ufc/100 mL).
hongos levaduriformes (4x104 /100 mL)
S2 Penicillum spp (1 ufc y 50 ufc)
T1 Penicillum spp (8 ufc)
Artculo Original | Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas de Higiene
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 165/174 171
PROPUESTA DE POLTICA DE HIGIENE Y
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE HIGIENIZACIN
Descripcin de la situacin actual respecto de procesos,
procedimientos y nivel de contaminacin
El sistema de higiene actual es un sistema bsico de aseo:
recambio del agua entre pacientes, limpieza con detergente
VIM o desinfectante recomendado por empresas de aseo al
final del da, por medio de pao en superficies visibles, sin
supervisin.
El personal operario y profesional no cuenta con capacitacin
especfica al respecto.
Se verific la presencia de bacterias y hongos, despus del uso
por pacientes, como despus del aseo.
No existe un sistema de notificacin de casos que permita
conocer la prevalencia de contagios (dos profesionales refieren
un par de casos).
Inexistencia de un programa de gestin de la higiene: poltica
y objetivos, identificacin de riesgos, alcance, responsabili-
dades, vigilancia y seguimiento, monitoreo, mejora y plan de
capacitacin.
Propuesta de poltica de higiene
Propuesta de Polticas y Objetivos de calidad higinica en el
hidromasaje:
Es poltica de nuestra Institucin, entregar a nuestros pacientes
y usuarios una atencin de excelencia integral, es decir, que no
solamente considera los aspectos Kinsicos y de trato cordial,
sino que tambin garantizarles una absoluta inocuidad en todo
procedimiento que implicara algn grado de riesgo de
contagio.
Para ello hemos implementado un programa de gestin de la
higiene en el manejo de los sistemas de hidromasajes, que
permita asegurar que estos no se constituyan en una fuente de
contagio o dao a sus usuarios, en particular a aquellos ms
sensibles
Dentro de los objetivos a cumplir por el programa sealado se
encuentra el monitorear permanentemente la calidad higinica
del sistema de hidromasajes y actuar rpida y preventivamente
cuando ocurran desviaciones.
Como tambin, generar una base de datos que nos entregue
peridicamente un seguimiento de aquellos pacientes que tengan
alguna condicin que los transforme en fuente de contagio para
otros pacientes, como de aquellos que pudieran adquirir una
complicacin en su tratamiento.
Otro objetivo lo constituye el incorporar, a travs de las revi-
siones anuales del programa, un mecanismo de evaluacin y
mejora continua del programa implementado.
Riesgos y buenas prcticas de higiene
Los peligros que se presentan en el uso de los turbiones pueden
ser tres tipos:
Microbiolgicos
Qumicos
Fsicos.
Los primeros son causados por bacterias, virus y hongos que
provienen de los mismos pacientes (sanos o infectados) como del
agua y superficies visibles e invisibles del turbin. En el estudio
realizado se demostr la capacidad de algunos microorganismos
para colonizar algunos lugares gracias a su capacidad de formar
biofilm y a que las prcticas de sanitizacin aplicadas hasta
ahora no consideraban esta caracterstica de los microorga-
nismos.
Los peligros qumicos estn relacionados con la permanencia de
detergentes y desinfectantes en niveles que puedan daar la piel
o ser inhalados por las personas.
Los peligros fsicos estn dados por el uso de equipos elctricos
en conjunto con agua.
Las buenas prcticas de higiene se establecen a partir de haber
identificado los agentes y mecanismos a travs de los cuales se
generan los riesgos, vale decir, su objetivo es eliminar las causas
descritas, pero adems incluyen una serie de medidas adicionales
que garanticen dejar evidencia de lo realizado, identificar a los
actores involucrados (ejecutantes y supervisores), las sustancias
empleadas y las fechas y horas.
Las buenas prcticas estn basadas en las recomendaciones de
la OMS
13
:
1. Tratamiento para remover partculas, microorganismos,
biofilms.
2. Desinfeccin para destruir o remover microorganismos, ya sea
durante la sanitizacin del equipo como de efecto residual.
3. Adicin de agua fresca a intervalos regulares.
La tercera alternativa se considera la ms fcil de implementar en
los sistemas de hidromasaje frente a la posibilidad de utilizar el
efecto residual de desinfectantes.
13
Tambin consideran la existencia de procedimientos escritos que
aseguren que todo el personal trabajar de la misma forma y, por
supuesto, la necesidad de entrenar y reestrenar al personal
operario y profesional en la ejecucin del programa. Esta es la
base para el mejoramiento y revisin peridica del programa.
Instructivos normalizados para el uso de equipos
Son documentos escritos que establecen en detalle la forma en
que debe trabajarse con los turbiones, quines pueden utilizarlos
y los cuidados que se debe tener para evitar su deterioro o dao
a las personas. Como corolario a stos, se establecen formularios
tambin normalizados para registrar algunas actividades y sus
responsables.
Procedimientos de sanitizacin de turbiones
Es quizs el ms importante de los procedimientos y debe consi-
derar la limpieza de las superficies visibles del turbin y tambin
aquellas al interior del turbojet y del desage.
Esta sanitizacin incluye una accin mecnica (recambio de
agua, uso de esponjas y virutillas y uso de hisopos de cerda dura
en los interiores del turbojet), el uso de detergentes que ataquen
los biofilm microbiolgicos, que remuevan los restos orgnicos
provenientes de la piel y el uso de desinfectantes que acten en
las superficies limpias, como tambin con efecto residual.
Uno de los desinfectantes ms usados en fuentes de agua es el
cloro. La cloracin es el tratamiento desinfectante mayoritaria-
mente empleado en las piscinas tanto pblicas como privadas. El
objetivo de la cloracin es el de garantizar al agua un buen "estado
de salud" y mantener la presencia de un cierto nivel de cloro libre
activo para actuar como oxidante-desinfectante contra la contami-
nacin provocada bsicamente por los mismos baistas.
Artculo Original | Oscar Urrejola, Rodrigo Rojas
172 165/174 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
El cloro, en funcin del pH, se combina con las sustancias org-
nicas dando as origen a la formacin de cloraminas (cloro
combinado o compuesto) que tienen el poder desinfectante
mucho menor que el del cloro libre activo. El cloro combinado o
las cloraminas son las verdaderas causas del prurito conjuntival
y del molesto olor que tienen a veces las piscinas. La cloracin
del agua se produce por la reaccin de iones hipoclorito y
cloruro.
Por adicin de cantidades adecuadas de hipoclorito y clorhdrico
se regula la reaccin y se obtiene la cantidad deseada de cloro.
Un valor de pH superior a 7,6 es causa de irritacin en conjuntiva
y mucosas, favorece las incrustaciones y reduce en gran medida
la capacidad desinfectante del cloro.
19
De hecho, con valores de
pH superiores a 7,6 slo una mnima parte del producto de cloro
aadido al agua se transforma en cido hipocloroso, que es el
verdadero agente oxidante-desinfectante. El resto se transforma
en el ion hipoclorito que es 100 veces menos activo como desin-
fectante que el cido hipocloroso.
19
La frecuencia de las distintas acciones de sanitizacin ser luego
de cada uso, al final del da y una vez por semana. El recambio
de agua, ms fcil de realizar y de bajo costo, se considera debe
realizarse con una frecuencia de entre 0,5 a 1,0 hr.
13
APLICACIN DE PROCEDIMIENTOS, EVALUACIN Y
MONITOREO DE CALIDAD MICROBIOLGICA ALCANZADA
Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento de sanitizacin en
conjunto con los profesionales, auxiliares y personal de limpieza y
mantencin:
1) Entre paciente y paciente:
Al habitual cambio de agua se debe aadir una limpieza simple
con detergente espumoso y el uso de accin mecnica sobre las
paredes y la superficie externa del hidrojet. El material usado para
la accin mecnica debe ser desechable y en el caso de un tipo de
esponja, sta debe sumergirse en un desinfectante inmediatamente
de usada.
2) Al final del da dos a tres veces a la semana:
Luego de vaciar el turbin se debe llenar con agua, adicionando el
detergente de uso habitual (por ejemplo detergente alcalino formu-
lado con quelante) y dejar remojando por 15 minutos; luego, hacer
funcionar el turbin por unos 5 minutos y enseguida eliminar el
lquido y limpiar mecnicamente las paredes internas y externas del
hidrojet, incluyendo el uso de un hisopo de cerdas duras que se pas
por el interior del hidrojet, tratando de alcanzar todos los rincones.
Enjuagar nuevamente y en un recipiente sumergir la parte inferior
del hidrojet en desinfectante (efectivo contra biofilm tales como
OPA, cido peractico, CTAB, etc.), de acuerdo a las instrucciones
del fabricante y dejar remojando por 15 minutos con el hidrojet
funcionando. Enseguida retirar el desinfectante, pero sin enjuagar
para dejar residuos por toda la noche.
3) Quincenal a mensual:
El da viernes se debe aplicar el mismo tratamiento de la semana,
pero previamente se debe desarmar el turbojet, sacando los cuatro
tornillos de su parte inferior y desmontando la hlice de plstico
mediante el retiro del pasador de seguridad.
El material extrado, incluyendo los tornillos, se debe sumergir en
un recipiente con solucin detergente y la parte expuesta del
turbojet se debe limpiar tambin con detergente. Utilizar hisopos
de cerdas duras o esponjas con cara spera para remover comple-
tamente la suciedad visible de cada superficie y cada intersticio.
Posteriormente se deben enjuagar piezas sueltas y fijas para
proceder a desinfectar por inmersin por el tiempo recomendado
por el fabricante del desinfectante. Una vez finalizada la desinfec-
cin proceder a armar el hidrojet, dejndolo con el residuo del
desinfectante hasta el da siguiente (Tabla 7).
El procedimiento de sanitizacin se debe realizar en presencia
tanto del personal profesional como del personal auxiliar de
limpieza.
La operacin de desarme de la parte inferior del turbojet se debe
realizar con el personal profesional, lo que permite ver el nivel
de suciedad y contaminacin que se esconde al interior del
equipo y, por lo tanto, comprender mejor la verdadera dimensin
de la colonizacin microbiolgica, dejando muy claro cun
profunda debe llegar a ser la limpieza y sanitizacin de los
equipos.
Evaluacin de los tratamientos
Ante la sospecha de un evento, se deben realizar controles micro-
biolgicos antes y despus de aplicar los procedimientos sea-
lados, como tambin despus de volver al sistema de limpieza
habitual.
Propuesta de sistema de monitoreo y verificacin
Una vez establecidos los procedimientos de sanitizacin, es nece-
sario verificar frecuentemente su eficacia. Por lo tanto, se definen
acciones de monitoreo a travs de: i) Observacin visual por
parte del operario como del supervisor: no debe haber suciedad
visible en las superficies, por el contrario, deben tener un aspecto
brilloso y el agua no debe tener ningn residuo en la superficie.
Tabla 7. Ejemplo de calendario de actividades a aplicar.
Jueves Viernes Lunes Martes Mircoles Jueves
Limpieza tipo (1) Limpieza tipo (1) Limpieza tipo (1) Limpieza tipo (1) Limpieza tipo (1)
entre paciente y paciente. entre paciente y paciente. entre paciente y paciente. entre paciente y paciente. entre paciente y paciente.
Control microbiolgico Control microbiolgico
de muestra de agua y de muestra de agua y
superficies para bacterias superficies para bacterias
y hongos. y hongos.
Al trmino de la jornada Al trmino de la jornada Al trmino de la jornada Al trmino de la jornada Al trmino de la jornada Al trmino de la jornada
limpieza tipo (2). limpieza tipo (2). limpieza tipo (2). limpieza tipo (2). limpieza tipo (2). limpieza tipo (2).
(1) Aplicacin de procedimientos, evaluacin y monitoreo de calidad microbiolgica alcanzada entre paciente y paciente.
(2) Aplicacin de procedimientos, evaluacin y monitoreo de calidad microbiolgica alcanzada al final del da dos a tres veces a la semana.
Artculo Original | Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas Prcticas de Higiene
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 165/174 173
ii) Anlisis qumico de cloro residual y pH con una frecuencia
de cada uso o diaria; los que deben mantenerse antes del uso
entre 0.8 a 1.2 mg/L (0,5 mg/L a 2 mg/L de cloro residual
libre).
17
La OMS recomienda niveles de cloro residual desde 2 a 3 mg/L
13
,
con niveles de pH antes del uso deben mantenerse entre 7,2 y 7,6.
El rango encontrado en piscinas es de 1,5 - 2,8 ppm.
1
MONITOREO MICROBIOLGICO
De acuerdo a la bibliografa revisada y a los resultados de la
etapa diagnstica, se recomienda el siguiente esquema de control
microbiolgico:
Si al revisar visualmente se observa suciedad visible, solicitar al
operario encargado que repita la limpieza, en especial la remocin
mecnica.
Si el pH baja de 7, entonces el nivel de cloro puede estar por
debajo de 0.1 ppm. En este caso debe adicionarse solucin de
cloro, pero sin que el nivel de cloro total exceda de 3.0 ppm.
Si el anlisis microbiolgico refleja presencia de Staphylococcus
Anlisis Interior turbojet Criterios
de aceptacin
Recuento de hetertrofos en placa Quincenal < 1000 ufc
Recuento de hongos Mensual < 100 ufc
Recuento Pseudomona aeruginosa Mensual < 1 ufc
Hongos dermatfitos Si recuento hongos es > 100 Ausencia
Anlisis Agua estanque
Recuento de Hetertrofos en placa Semanal < 10 / mL
Recuento de hongos Quincenal < 10 / 100 mL
Pseudomona aeruginosa Mensual < 1 ufc / 100 mL
Staphylococcus aureus Mensual < 1 ufc / 100 mL
Hongos dermatfitos Si recuento hongos
es > 10 en 100 mL ausencia / 100 mL
aureus, Pseudomona aeruginosa o Dermatofitos, entonces se debe
proceder a realizar una sanitizacin completa, que incluya:
desarmar el turbojet,
uso de detergente antibiofilm,
cepillado con cerdas duras,
enjuague con abundante agua,
aplicacin de desinfectante por inmersin durante el tiempo
recomendado y
enjuague con agua corriendo.
A continuacin se debe tomar en forma extraordinaria una
muestra para anlisis del microorganismo que motiv la accin
correctiva.
Cada situacin de este tipo debe quedar registrada en formulario
de acciones correctivas y estos a su vez se deben guardar en un
archivador en forma correlativa. En el mismo formulario se puede
registrar los resultados del seguimiento.
Todos los registros generados deben llevar las iniciales de la persona
que los realiza, como tambin el VB del responsable en la agencia.
Como accin preventiva para controlar la contaminacin derivada de
la piel del paciente, se recomienda que una vez aadida el agua
limpia, proceder a dosificar una solucin de cloro para alcanzar una
concentracin de 1 ppm con el hidrojet funcionando.
Revisin peridica del plan y control de documentacin
El plan de higiene debe ser evaluado peridicamente y una de las
herramientas ms adecuadas es realizando una auditora interna.
El objetivo de sta es encontrar fallas y problemas tanto en
aspectos operativos como de gestin (por ejemplo, eficacia de las
acciones correctivas).
El mtodo es verificar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la poltica, procedimientos e instructivos. La auditora
debe ser realizada por personal distinto al que ejecuta las tareas,
por ejemplo, profesionales de una agencia pueden auditar a otra.
Proyecto Financiado Por FUCYT
Artculo Original | Oscar Urrejola, Rodrigo Rojas
174 165/174 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
1. Barben J, Hafen G, Schmid J. Pseudomonas aeruginosa in public swimming
pools and bathroom water of patients with cystic fibrosis. J Cyst Fibros.
2005;4(4):227-31.
2. Surveillance data from public spa inspections--United States, May-September
2002. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb Mortal
Wkly Rep. 2004;53(25):553-5.
3. Gregory DW, Schaffner W. Pseudomonas infections associated with hot tubs
and other environments. Infect Dis Clin North Am. 1987; 1(3):635-48.
4. Chandrasekar PH, Rolston KV, Kannangara DW, LeFrock JL, Binnick SA. Hot
tub-associated dermatitis due to Pseudomonas aeruginosa; Case report and
review of the literature. Arch Dermatol. 1984;120(10):1337-40.
5. Breitenbach RA. Pseudomonas folliculitis from a health club whirlpool.
Postgrad Med. 1991;90(3):169-70, 173.
6. Ratnam S, Hogan K, March SB, Butler RW. Whirlpool-associated folliculitis
caused by Pseudomonas aeruginosa; report of an outbreak and review. J Clin
Microbiol. 1986;23(3):655-9.
7. Crnich CJ, Gordon B, Andes D. Hot tub-associated necrotizing pneumonia due
to Pseudomonas aeruginosa. Clin Infect Dis. 2003;36(3):e55-7.
8. Moore JE, Heaney N, Millar BC, Crowe M, Elborn JS. Incidence of Pseudomonas
aeruginosa in recreational and hydrotherapy pools. Commun Dis Public Health.
2002;5(1):23-6.
9. Stanwood W, Pinzur MS. Risk of contamination of the wound in a hydrothe-
rapeutic tank. Foot Ankle Int. 1998; 19(3):173-6.
10. McGuckin MB, Thorpe RJ, Abrutyn E. Hydrotherapy: an outbreak of
Pseudomonas aeruginosa wound infections related to Hubbard tank treatments.
Arch Phys Med Rehabil. 1981;62(6):283-5.
11. Yoga R, Khairul A, Sunita K, Suresh C. Bacteriology of diabetic foot lesions. Med
J Malaysia. 2006;61 Suppl A:14-6.
12. Schiemann DA. Experiences with bacteriological monitoring of pool water.
Infect Control. 1985; 6(10):413-7.
13. World Health Organization (WHO). Guidelines for Safe Recreational-water
Environments. Vol. 2: Swimming Pools, Spas and Similar Recreational-water
Environments. Final Draft for Consultation August 2000. Chapter 3;
Microbiological Hazards. Geneva: WHO; 2000.
14. Meldrum R. Survey of Staphylococcus aureus contamination in a hospital's spa
and hydrotherapy pools. Commun Dis Public Health. 2001;4(3):205-8.
15. Hollyoak V, Boyd P, Freeman R. Whirlpool baths in nursing homes: use, main-
tenance, and contamination with Pseudomonas aeruginosa. Commun Dis Rep.
CDR Rev. 1995;5(7):R102-4.
16. Jentsch F, Bhlck I, Sonntag HG. On the occurrence of staphylococci and
pseudomonas in swimming-pool water (author's transl). Zentralbl Bakteriol.
1980;170(5-6):469-78.
17. Leoni E, Zanetti F, Cristino S, Legnani PP. Monitoring and control of opportu-
nistic bacteria in a spa water used for aerosol hydrotherapy. Ann Ig.
2005;17(5):377-84.
18. De Jonckheere JF. Hospital hydrotherapy pools treated with ultra violet light:
bad bacteriological quality and presence of thermophilic Naegleria. J Hyg
(Lond). 1982; 88(2):205-14.
19. World Health Organization (WHO). Guidelines for Safe Recreational-water
Environments. Vol. 2: Swimming Pools, Spas and Similar Recreational-water
Environments. Final Draft for Consultation August 2000. Chapter 5; Managing
Water and Air Quality. Geneva: WHO; 2000.
Referencias complementarias
1. Eginton PJ, Holah J, Allison DG, Handley PS, Gilbert P. Changes in the strength
of attachment of micro-organisms to surfaces following treatment with disin-
fectants and cleansing agents. Lett Appl Microbiol. 1998;27(2):101-5.
2. Hajjartabar M. Poor-quality water in swimming pools associated with a subs-
tantial risk of otitis externa due to Pseudomonas aeruginosa. Water Sci
Technol. 2004; 50(1):63-7.
3. Klenner MF, Weber G. Hydrotherapy pools, microbiological and chemical
results (author's transl). Zentralbl Bakteriol. 1979;169(3-4):271-81.
4. Simoes M, Pereira MO, Vieira MJ. Action of a cationic surfactant on the activity
and removal of bacterial biofilms formed under different flow regimes. Water
Res. 2005;39(2-3):478-86.
5. Simoes M, Pereira MO, Vieira MJ. Effect of mechanical stress on biofilms
challenged by different chemicals. Water Res. 2005;39(20):5142-52.
6. Sreenivasan PK, Chorny RC. The effects of disinfectant foam on microbial
biofilms. Biofouling. 2005;21(2):141-9.
REFERENCIAS
Artculo Original
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 175/179 175
Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes
de Odontologa
EXPOSURE DAMAGE BY AMBIENT NOISE IN DENTAL STUDENTS
Daz de Len-Morales Luz Vernica
1
, Flores-Hernndez Corina
2
, Ortega-Camacho Adrin
3
1. Departamento de Audiologa, Hospital General de Zona con Medicina Familiar Clnica 21, Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. Facultad de Odontologa / Posgrado de Prostodoncia e Implantologa de la Universidad De La Salle Bajo, Len, Guanajuato, Mxico.
3. Facultad de Odontologa de la Universidad De La Salle Bajo, Len, Len, Guanajuato, Mxico.
RESUMEN
El odontlogo es uno de los profesionales expuestos a ruidos ambien-
tales con altos decibeles, en su consulta o en el laboratorio, lo que
puede ser causa de dao auditivo.
Objetivos: Evaluar el nivel de ruido ambiental en la escuela de
Odontologa de la Universidad De La Salle Bajo (ULSAB), determinar
la percepcin del ruido ambiental y medir los niveles auditivos en
alumnos de pregrado y posgrado. Mtodos: medicin de ruido
ambiental en los laboratorios ULSAB; se aplic un cuestionario sobre
percepcin de ruido y se realiz audiometra convencional. Resultados:
98 estudiantes, 22+3 aos, el 60% gnero femenino y 40% masculi-
no, de segundo a doceavo semestres. Ruido ambiental de 87,1+1,55
dBA. 58% percepcin elevada de ruido, con acfeno y cefalea. El 94%
present resultados normales para la audiometra. 1% trauma acsti-
co unilateral izquierdo, con antecedente de exposicin a detonacin
por arma de fuego. 5% disfuncin tubaria unilateral. Conclusiones:
El nivel de ruido ambiental sobrepasa los niveles permitidos por la
NOM-011-STPS-2001. Aunque el ruido elevado puede causar dao en
la audicin slo se encontraron efectos fsicos y de percepcin. Se
sugiere implementar programas que desarrollen proteccin contra
ruido y prevengan los daos a la salud.
(Daz de Len-Morales L, Flores-Hernndez C, Ortega-Camacho A,
2012. Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes de
Odontologa. Cienc Trab. Jul-Sep; 14 [44]: 175-179).
Palabras claves: RUIDO AMBIENTAL, PERCEPCIN, DAO AUDITIVO.
ABSTRACT
The dentist is one of the professionals exposed to high-decibel noise
pollution, in his office or in his laboratory, which can cause hearing
damage.
Objectives: To assess the ambient noise level in the school of
Dentistry, University De La Salle Bajio (ULSAB) and to determinate
the perception of environmental noise and measure hearing levels in
undergraduate and graduate students. Methods: Measurement of
environmental noise ULSAB laboratories, we applied a questionnaire
on perception of noise and conventional audiometry was performed.
Results: 98 students, 22 +3 years, 60% female and 40% male, from
second to twelfth semesters. Measurements environmental noise
was 87,1+1,55 dBA. 58% had higher perception of noise, tinnitus
and headache. 94% showed normal results for audiometry. 1% uni-
lateral acoustic trauma with a history of exposure to detonation
gun. Unilateral tubal dysfunction 5%. Conclusions: Environmental
noise level exceeds the level allowed by theNOM-011-STPS-2001.
Although the loud noise can cause hearing damage effects were
found only physical and perceptual. It is suggested to implement
programs to develop protection against noise and prevent damage to
health.
Key words: ENVIRONMENTAL NOISE, NOISE PERCEPTION, PHISI-
CAL EFFECTS, HEARING DAMAGE.
INTRODUCCIN
La prdida de la audicin es una patologa irreversible y el
Odontlogo es uno de los profesionales que est expuesto a ruidos
constantes que llegan a altos decibeles, ya sea en su consulta o en
el laboratorio, reportndose prdida auditiva
1
. Desde 1974 se ha
reconocido que la exposicin prolongada a ruido ocasionado por
instrumentos de alta velocidad podra causar dao auditivo
2
.
Existen mltiples trabajos relacionados con el dao auditivo en
odontlogos, con resultados diversos sobre la presencia de dicho
dao, teniendo como fuentes generadoras de ruido las piezas de
mano que producen ruido intenso (> 85 dB)
3-5
. Existen adems
diferencias en la percepcin del ruido ocasionadas por la habitua-
cin a ambientes sonoros
6
, con consecuente repercusin a dife-
rentes rganos y sistemas
7
.
El dao auditivo tiene diversos factores que pueden favorecer o
no su presencia, entre otros la susceptibilidad individual, el
tiempo de exposicin, la edad, enfermedades concomitantes, etc.
En la literatura mundial hay controversia sobre la presencia de
dao auditivo por ruido en odontlogos; existen mltiples estu-
dios en los que varan los porcentajes de sujetos con dao, abar-
cando un amplio margen que va del 3 al 60%
8-10
.
La prdida auditiva ocurre gradualmente en la mayora de los
casos, incrementndose con el tiempo de exposicin adems de
otros factores que pueden contribuir a su aumento. El primer
conocimiento del dao normalmente empieza en general con la
Correspondencia / Correspondence
Luz Vernica Daz de Len Morales
Departamento de Audiologa, Hospital General de Zona
con Medicina Familiar Clnica 21, Instituto Mexicano del Seguro Social.
Calle Coral 102, Col. San Rafael, Len, Guanajuato, Mxico.
Codigo Postal: 37338
Tel.: 477 144 82 55
e-mail: luvediaz@hotmail.com
Recibido: 14 de Julio 2012 / Aceptado: 08 de Agosto de 2012
176 175/179 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Corina Flores-Hernndez, et al.
prdida de palabras ocasionales durante la conversacin, y difi-
cultad en la comprensin de las palabras cuando se habla por
telfono. La exposicin laboral a riesgos por ruido representa un
problema de salud pblica significativo
11
.
La prdida auditiva inducida por ruido relacionada con la vida
laboral es una forma de trauma acstico causada por la exposicin
a la vibracin o al sonido que comnmente se presenta en ciertas
ocupaciones y actividades. El sonido se escucha a partir del
momento en que el odo transforma la vibracin de las ondas
sonoras en impulsos nerviosos. Al exponerse la cclea al ruido sufre
de alteraciones histopatolgicas que pueden separarse en eventos
primarios y eventos secundarios: los eventos primarios consisten en
la degeneracin de las clulas ciliadas, especialmente las clulas
ciliadas externas. Los eventos secundarios consisten en una degene-
racin progresiva de clulas de apoyo, fibras nerviosas aferentes y
clulas ciliadas adicionales. Esta prdida auditiva es irreversible,
pero puede prevenirse
12
. La frecuencia de la exposicin determina la
localizacin del dao en el rgano de Corti. La intensidad en deci-
beles del ruido determina la rapidez con la que el odo es daado y
la extensin de la lesin anatmica inicial. La duracin de la expo-
sicin tiene una relacin directa con la intensidad
13
.
La prdida de audicin que se va produciendo a lo largo del
tiempo no es siempre fcil de reconocer y, desafortunadamente, la
mayora de los expuestos no se dan cuenta de la prdida hasta que
su sentido del odo ha quedado daado permanentemente
14,15
(Prince et al., 2002, 2003)
1
. Una forma de cuantificar y determinar
el grado de prdida es a travs de una audiometra de tonos puros,
que es un estudio no invasivo y que determina por el anlisis de
frecuencias en Hertz y de intensidades en decibeles el umbral
auditivo de cada persona
16
.
En los odontlogos existen mltiples estudios en los que se mide
el ruido al que estn expuestos, tomando en cuenta que sus
instrumentos de trabajo como taladros, perforadoras, piezas de
mano, etc. son fuentes generadoras de ruido intenso que rebasa
lo permitido para el odo humano; existe controversia en cuanto
al dao ocasionado por ruido, lo que s queda claro es que el
factor de riesgo est presente
17-19
.
En este trabajo se determinaron los umbrales auditivos en los
estudiantes expuestos al riesgo, se cuantificaron los niveles de
ruido ambiental existentes en los diferentes laboratorios y se
determin la percepcin de ruido.
Materiales y Mtodos
Estudio transversal descriptivo. El estudio se dividi en tres etapas:
1. Evaluacin del ruido ambiental con sonmetro calibrado y certi-
ficado. 2. Aplicacin del cuestionario para determinar la percep-
cin del ruido. 3. Evaluacin de los niveles de audicin por medio
de una audiometra convencional. Se incluyeron una muestra total
de alumnos de pregrado y posgrado de Odontologa, sin antece-
dentes de enfermedades auditivas o que se dieran de baja durante
el proceso de seleccin y levantamiento de la muestra, as como
alumnos que presentaran antecedentes de enfermedades ticas
recurrentes. Se incluy a los estudiantes de pregrado y posgrado
que aceptaron la invitacin a participar en el estudio.
Procedimientos
Cuestionario:
A todos los participantes les fue aplicado el cuestionario para la
percepcin de ruido; incluy 21 preguntas sobre el uso de aud-
fonos personales, lado de uso, horas de uso, dificultades para or,
presencia de hipoacusia, forma de inicio, lateralidad, necesidad de
elevar el volumen en aparatos de sonido o televisin, fallas en la
discriminacin fonmica, necesidad de que se le repita lo que
escucha, exposicin a ruido laboral, tiempo, equipo productor de
sonido (pieza de mando, compresor, recortadora, todos), cantidad
de ruido percibido, efectos que le provoca el ruido. El cuestionario
fue validado a travs de un grupo piloto, obtenindose un 89% de
validez obtenida por alfa de Cronbach.
Medicin de ruido ambiental
Las evaluaciones se realizaron en condiciones normales de opera-
cin, durante una jornada laboral de ocho horas, desde el
momento de inicio de labores hasta la suspensin de las mismas.
Se utiliz un sonmetro marca TES modelo 1352A Sound Level
Meter tipo 2, con un rango de 30 a 130 dB. Calibrado y validado
por la empresa CEMYCO. Los puntos de medicin se seleccionaron
en base a la permanencia de los alumnos en cada rea. Las
medidas de ruido ambiental se tomaron de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, sobre Condiciones de
Seguridad e Higiene
17
.
AUDIOMETRA
Procedimientos
18
El objetivo de la prueba es determinar el nivel de audicin del
paciente. Consiste en identificar los umbrales para los tonos puros, en
las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 8000 Hz.
1. Se le hace otoscopa al paciente para corroborar la permeabilidad
del conducto auditivo externo.
2. Se le dan las siguientes indicaciones: cada vez que usted escuche
un sonido tendr que apretar este botn para que el examinador
sepa que el sonido enviado ha sido escuchado.
3. Se introduce al paciente a una cmara sonoamortiguada y, sentado,
se le colocan los audfonos y se le entrega el botn sealador.
4. Se envan seales auditivas al odo que mejor escucha, empezando
por las frecuencias de 1000 Hz, y despus con las de 2000, 3000,
4000, 8000, 500, 250 y 125 Hz.
5. Se registra en un audiograma (grfica para sealar el nivel de
audicin) el nivel al que responde el paciente. Los smbolos que se
utilizan son el rojo para el lado derecho (0) y azul para el odo
izquierdo (X).
RESULTADOS
Se incluyeron 98 alumnos con un rango de edad de 18 a 29 aos,
promedio de 22+3 aos, el 61% de gnero femenino y el 39%
masculino, con una exposicin a ruido en los laboratorios de
5+2,7 horas al da. En la Tabla 1 se presentan las frecuencias de
alumnos por semestres, teniendo una mayor frecuencia para
alumnos del dcimo semestre.
Tabla 1.
Frecuencia de alumnos evaluados de acuerdo al semestre que cursaban.
Semestre n %
SEGUNDO 24 24,48
CUARTO 2 2,04
SEXTO 7 7,14
OCTAVO 24 24,48
DECIMO 30 30,61
DOCEAVO 11 11,22
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 175/179 177
Artculo Original | Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes de Odontologa
Cuestionario
Las variables que son predictoras para los factores de riesgo de
prdida auditiva por exposicin crnica a ruido son, entre otras,
el uso de audfonos, que se encontr en el 39%, con una media
de 2+2,04 horas al da, el 78% los usa en ambos odos, el 51%
refiri dificultades para escuchar y comunicarse durante su
estancia en los laboratorios, el 34% refiri conocimiento sobre el
uso de proteccin contra ruido. Slo el 30% refiri aumentar el
volumen en aparatos como televisin. El 51% acostumbra acudir
a lugares recreativos con ruido elevado.
Al cuestionar sobre la percepcin del odo por la utilizacin de
mquinas y herramientas como piezas de mano de alta, recorta-
doras, mquinas para hacer las guardas, que se usan cotidiana-
mente en los laboratorios y las clnicas, el 58% seal una percep-
cin elevada de ruido, con presencia de acfeno y cefalea como
efectos secundarios por exposicin crnica al ruido. El anlisis de
la encuesta arroja que existen como efectos secundarios a la
exposicin al ruido acfeno y cefalea principalmente relacionado
con el nmero de horas de exposicin al da, a ms horas de
exposicin (>5 horas/da) mayor es el porcentaje de sntomas que
presentan.
RUIDO AMBIENTAL
Las medidas de ruido ambiental se tomaron de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001
17
, sobre condi-
ciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido. Se midieron los niveles de ruido ambiental con un
sonmetro electrnico digital CESVA integrador Clase I, modelo
SC310 versin 07.0.01 nmero de serie T224599, con un rango de
30 a 130 dB. Las evaluaciones se realizaron en condiciones
normales de operacin, durante una jornada laboral de ocho
horas, desde el momento de inicio de labores de los trabajadores
hasta la suspensin de las mismas. El sonmetro se calibr al
inicio y al final de la jornada de trabajo. Se realizaron diez medi-
ciones con un promedio de 87,1+1,55 dBA. Dichos resultados
sobrepasan los niveles permitidos. En la Grfica 1 se presentan los
niveles de ruido laboral en las clnicas de pregrado y posgrado de
la Universidad De La Salle Bajo. Se puede observar que el
ambiente laboral sobrepasa los niveles de ruido mientras los
alumnos trabajan en las clnicas de pregrado y posgrado.
AUDIOMETRA
Se realizaron 98 audiometras, al hacer el interrogatorio de ante-
cedentes personales patolgicos por la audiloga, el 18% seal
antecedentes de patologa auditiva previa en la infancia o 6 meses
anteriores a la prueba, y esto lo reportaron por cuadros de compli-
cacin con vas areas superiores. Al aplicar el estudio con el
audimetro los resultados obtenidos son los siguientes: el 94%
present resultados de normalidad en ambos odos. El 1% present
trauma acstico unilateral izquierdo, con antecedente de exposi-
cin a detonacin por arma de fuego, y el 5% present curvas
compatibles con disfuncin tubaria unilateral derecha (grfico 2).
DISCUSIN
Histricamente el ruido ha acompaado a la humanidad desde
tiempos muy remotos, encontrndose referencias al ao 600 antes
de nuestra era hasta nuestros tiempos. Definimos como ruido a
todo aquel sonido indeseable y molesto al odo humano que desde
el punto de vista psicoacstico es un sonido complejo aperidico,
cuya forma de onda no se repite, vara sin cesar y en la mayora
de los casos el contenido en frecuencia vara al igual con el
tiempo y que puede ser producido por un sin-nmero de fuentes
generadoras
20
.
El uso rutinario y frecuente de la pieza de alta velocidad en odon-
tologa data desde 1950 aproximadamente. Y desde hace algunas
dcadas, bajo evidencias de daos en la audicin de los odont-
logos, se han realizado varios estudios para intentar determinar
una relacin de tipo causa-efecto entre los niveles de sonido y
dao en la audicin en los odontlogos
21
. Las fuentes generadoras
de ruido en sus laboratorios son las causantes de los altos niveles
de ruido a los que se exponen estudiantes y odontlogos. Desde
1974 se ha recomendado el uso de proteccin auditiva y evalua-
cin audiolgica peridica. El riesgo de prdida auditiva puede
resultar de la prctica dental por la exposicin a piezas de mano
utilizadas
22-23
.
La exposicin breve a un ruido excesivo puede ocasionar prdida
temporal de la audicin, que dure de unos pocos segundos a unos
cuantos das. La exposicin al ruido durante un largo perodo de
tiempo puede provocar una prdida permanente de audicin. La
prdida de audicin que se va produciendo a lo largo del tiempo
no es siempre fcil de reconocer y, desafortunadamente, la
mayora de los expuestos no se dan cuenta de la prdida hasta que
su sentido del odo ha quedado daado permanentemente
23
.
Grfico 1.
Nivel de ruido ambiental medido en las diferentes clnicas de la Facultad
de Odontologa de la Universidad de la Salle Bajo.
Grfico 2.
Resultados de la evaluacin auditiva en los estudiantes de Odontologa.
Trauma acstico
unilateral izquierdo
Curvas de disfuncin
tubaria unilateral
derecha
Normal
(ambos odos)
1%
94%
120
100
80
60
40
20
0
Clnica 1 Clnica 2 Clnica 3
Promedio dB
NOM-081-ECOL-1994
d
B
178 175/179 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
Artculo Original | Corina Flores-Hernndez, et al.
Existen factores de riesgo que influyen sobre la aparicin de la
prdida auditiva inducida por ruido como son la duracin de la
exposicin al ruido, el nivel del sonido, la historia ocupacional y
clnica que contribuyen a la presentacin de la PAIR, encontrn-
dose adems reportes que demuestran una correlacin significa-
tiva entre la edad, el nivel de emisin de ruido y tiempo de
exposicin
24
.
Sigue siendo controversial el dao auditivo en los odontlogos
expuestos a ruido; existen reportes en los que se reconoce el
factor de riesgo, mas no se demuestra el dao en la audicin, en
un estudio comparativo con medicin de la audicin al inicio y
15 aos despus, se demostr que no haba dao en la audicin
a pesar de la exposicin continuada
25-27
. La mayora de los estu-
dios relacionados con odontlogos concluyen en que hay un
riesgo significativo de prdida auditiva inducida por ruido. En
nuestro estudio se encontraron los factores de riesgo para prdida
auditiva, mas no encontramos dao demostrado por la audiome-
tra convencional realizada a cada uno de los sujetos estu-
diados.
Otros efectos secundarios a niveles altos de ruido ambiental que
s se han comprobado son los fsicos y emocionales que reper-
cuten en la comunicacin o en el rendimiento laboral
28-29
. El ruido
acta sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso aut-
nomo (se le ha sealado como un estresor fsico)
30
; igualmente, se
ha sealado daos en postura corporal en sujetos expuestos a
ruido
36
. El ruido puede ocasionar dificultad en la atencin, la
comunicacin y la concentracin, llevando a estados crnicos de
estrs que a su vez llevan a trastornos del rendimiento laboral,
accidentes y conductas antisociales entre otros
31
.
Se ha sealado que es importante reducir el ruido en los labora-
torios debido a los altos niveles de ruido y al tiempo que deben
pasar en ellos
16-18,32
. Es necesario considerar medidas que
prevengan los efectos provocados por niveles ambientales que
sobrepasan los niveles ya demostrados que pueden provocar
dao, no solo a nivel auditivo sino tambin el dao psicolgico o
emocional.
CONCLUSIN
Son hechos demostrados los efectos que causa el ruido sobre las
personas expuestas, aunque el dao en la audicin no fue encon-
trado en estudiantes de Odontologa, s se determinaron efectos
fsicos y emocionales ocasionadas por el mismo, as como tambin
encontramos niveles ambientales que rebasan los niveles permi-
tidos por normas oficiales para prevenir un dao a la salud.
El estudiante de Odontologa debe conocer los riesgos a los que
est expuesto una vez que inicia su preparacin profesional, los
efectos emocionales pueden prevalecer sobre un dao orgnico a
la audicin, y est demostrado que ocasionan repercusiones a
otros niveles como rendimiento y concentracin entre otros.
Los efectos adversos a la salud en el grupo de estudio, son poco
estudiados en nuestro medio, por lo que surge la necesidad de
fomentar la investigacin sobre el tema e implementar medidas
que disminuyan el factor de riesgo y programas de evaluacin
audiolgica anual para los estudiantes y maestros.
Independientemente de que se han hecho estudios a piezas
dentales como instrumento importante o herramienta vital para el
trabajo del Odontolgo, es importante implementar los cuidados
preventivos de la salud ocupacional desde los primeros aos en
clnicas, usando los tapones para mitigacin de ruido como proto-
colo de seguridad laboral.
Agradecimientos
Al equipo de colaboracin del Departamento de Ciencias Aplicadas
al Trabajo por el prstamo de equipo para completar la realizacin
del estudio.
A los sujetos de estudio que al conocer los resultados pueden
prevenir un dao a futuro.
Fuente de Financiamiento: Consejo de Ciencia y Tecnologa del
Estado de Guanajuato. Proyecto titulado Prevalencia de Prdida
Auditiva Inducida por Ruido en personal de Salud Expuesto a
Fuentes de Ruido, convenio 07-15-K662-074-A01.
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 175/179 179
Artculo Original | Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes de Odontologa
1. Chowanadisai S, Kukiattrakoon B, Yapong B, Kedjarune U, Leggat PA. Occupational
health problems of dentists in southern Thailand. Int Dent J 2000;50(1):36-40.
2. Hyson JM. The air turbine and hearing loss. Are dentists at risk? J Am Dent Assoc
2002;133:163-142.
3. Zubick HH, Tolentino AT, Boffa J. Hearing loss and the high speed dental hand-
piece. Am J Public Health 1980;70(6):633-635.
4. Praml GJ, Sonnabend E. Noise-induced hearing loss caused by dental turbines.
Dtsch Zahnarztl Z 1980;35(3):400-406.
5. Altinoz HC, Gokbudak R, Bayraktar A, Belli S.A pilot study of measurement of the
frequency of sounds emitted by high-speed dental air turbines. J Oral Sci 2001
Sep;43(3):189-192.
6. Barek S, Adam O, Motsch JF. Large band spectral analysis and harmful risks of
dental turbines. Clin Oral Investig 1999;3(1):49-54.
7. Boletn Informativo empresa Meyer Sound 2002.
8. Lemieux H, Bourassa M, Blondin JP. Psychophysiological effects, in the dentist, of
exposure to the noise of instruments used in the dental office J Dent Que
1987;24:85-88.
9. Rahko AA, Karma PH, Rahko KT, Kataja MJ. High-frequency hearing of dental
personnel. Community Dent Oral Epidemiol 1988;16(5):268-270.
10. Jadid K, Klein U, Meinke D. Assessment of noise exposures in a pediatric dentistry
residency clinic. Pediatr Dent. 2011;33(4):343-8.
11. Praml GJ, Sonnabend E. Noise-induced hearing loss caused by dental turbines.
Dtsch Zahnarztl Z 1980 Mar;35(3):400-6.
12. Dalton DS, Cruickshanks KJ, Wiley TL, Klein R, Tweed T. Association of leisure-
time noise exposure and hearing loss. Audiology 2001;40(1):1-9.
13. Soleo L, Cancanelli G, Candillo G, De Santis MP,Lo Martire N. Industrial noise and
presbyacusia in detefrmination of hearing damage: studies in chemical industry
workers. Med Lav 1991;82(2):160-72.
14. Prince MM. Distribution of risk factors for hearing loss: implications for evalua-
ting risk of occupational noise-induced hearing loss. J Acoust Soc Am
2002;112(2):557-6.
15. Prince MM, Gilbert SJ, Smith RJ, Stayner LT. Evaluation of the risk of noise-in-
duced hering loss among unscreened male industrial workers. J Acoustic Soc Am
2003;113(2):871-80.
16. Wilson CE, Vaidyanathan TK, Cinotti WR, Cohen SM and Wang SJ. Hearing-
damage Risk and Communication Interference in Dental Practice. J DENT RES
1990;69:489-493.
17. Brusis T, Hilger R, Niggeloh R, Huedepohl J, Thiesen KW. Are professional dental
health care workers (dentists, dental technicians, assistants) in danger of noise
induced hearing loss? 2008; 87(5):335-40.
18. Leggat PA, Kedjarune U, Smith DR. Occupational health problems in modern
dentistry: a review. Ind Health 2007;45(5):611-21.
19. Bali N, Acharya S, Anup N. An assessment of the effect of sound produced in a
dental clinic on the hearing of dentists. Oral Health Prev Dent.
2007;5(3):187-91.
20. Valle Valenzuela M, Sols Chvez E, Ramrez Vargas M. en Poblano A. Temas
Bsicos de Audiologa. Aspectos Mdicos. Instituto de la Comunicacin Humana.
Cap. 8, pgs. 235-256. Ed. Trillas, 2003.
21. Sampaio Fernandes JC, Carvalho AP, Gallas M, Vaz P, Matos PA. Noise levels in
dental schools Eur J Dent Educ. 2006;10(1):32-7.
22. Sorainen E , Rytknen E. Ruido de alta frecuencia en odontologa. AIHA J 2002;
63 (2) :231-3.
23. Toppila E, Pyykko I, Starck J, Kaksonen R, Ishizaki H. Individual risk factors in the
development of noise-induced hearing loss. Noise Health 2000;2(8):59-70.
24. Nedic O, Rodic-Strugar J, Solak Z, Filipovic D. Noise as a stress factor for the
onset of hearing disorders in workers using drilling equipment. Med Pregl
2001;54(5-6):267-72.
25. Ising H, Kruppa B. Health effects caused by noise: evidence in the literature from
the past 25 years. Noise Health. 2004;6(22):5-13.
26. Gijbels F, Jacobs R, Princen K, Nackaerts O, Debruyne F. Potential occupational
health problems for dentists in Flanders, Belgium. Clin Oral Investig.
2006;10(1):8-16.
27. Sbrocca M, Gandolfi F, Weinstein R. Acoustical trauma from noise in dentistry.
Prev Assist Dent 1987;13(6):35-8.
28. Flores Hernndez C, Huerta Franco R, Carrillo Soto JG, Zrate Vera T, McGrath
Bernal MJ, Morales Mata I. Incidencia de estrs en odontlogos de diferentes
especialidades ocasionado por ruido en el consultorio dental. Revista Electrnica
Nova Scientia, N 2 Vol. 1 (1), 2009. ISSN: . pp: 1 21.
29. Ortega Camacho A, Flores Hernndez C, Daz de Len Morales LV. Prevalencia de
la patologa auditiva ocasionada por exposicin al ruido ocupacional en las
clnicas de pregrado y postgrado de la Universidad de La Salle Bajo. (Tesis de
Especialidad en Prostodoncia e Implantologa. Acuerdo SEP 2003203). ULSA
BAJO. AGOSTO 2009.
30. Moudon AV. Real noise from the urban environment: how ambient community
noise affects health and what can be done about it. Am J Prev Med.
2009;37(2):167-71.
31. Ising H, Kruppa B. Health effects caused by noise: evidence in the literature from
the past 25 years. Noise Health. 2004;6(22):5-13.
32. Borchgrevink HM. Does health promotion work in relation to noise? Noise
Health. J Acoust Soc Am. 2002;112(2):557-67.
REFERENCIAS
Artculo Original
180 180/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
INTRODUCCIN
El trabajar ha funcionado no slo como un medio de obtencin
de sustento material, sino tambin como un importante factor de
Correspondencia / Correspondence
Dr. Francisco Paz-Rodrguez: Investigador en Ciencias Mdicas.
Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga Manuel Velasco Surez.
Departamento de Neuropsicologa y Grupos de Apoyo.
Insurgentes Sur No 3877, Col La Fama,
Mxico D. F. CP 14269.
Tel: (5255)-5528-7878
e-mai: fpaz@innn.edu.mx; psic.francisco.paz@gmail.com
Recibido: 19 de Julio 2012 / Aceptado: 25 de Agosto 2012
Propiedades Psicomtricas del Cuestionario de Interaccin
Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en Empleados de
Cuernavaca. Morelos, Mxico
PSyCHOMETRIC PROPERTIES OF THE QUESTIONNAIRE OF WORk-FAMILy INTERACTION NIJMEGEN (SWING)
EMPLOYEES IN CUERNAVACA. MORELOS, MEXICO
Norma Betanzos Daz
1
, Francisco Paz-Rodrguez
2
1. Doctora en Psicologa. Universidad Autnoma del Estado de Morelos, Divisin de Estudios de Posgrado. Cuernavaca, Morelos. Mxico.
2. Doctor en Psicologa. Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga. Departamento de Neuropsicologa y Grupos de Apoyo. Mxico. Distrito Federal.
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la composicin factorial,
confiabilidad, validez convergente y discriminante del cuestionario
SWING en una muestra de trabajadores de Cuernavaca, Morelos. Se
aplic una batera de pruebas para medir interaccin y relacin
trabajo-familia, compromiso organizacional y reactividad emocio-
nal en un grupo de 160 trabajadores de cuatro organizaciones. Los
datos fueron analizados mediante anlisis factorial, con el mtodo
de Mnimos cuadrados no ponderados y rotacin Varimax. Se obtu-
vieron cuatro factores con 19 tems que explican el 51,07% de
varianza y confiabilidad adecuada (0,761). Interaccin positiva
familia-trabajo (IPF-T; a 0,815) y trabajo-familia (IPT-F a 0,821);
Interaccin negativa familia-trabajo (INF-T a 0,815) y trabajo-fami-
lia (INT-F a 0,823). La validez convergente mostr relaciones altas
entre la escala SWING y la escala de relacin trabajo-familia. En la
discriminante se encontraron relaciones bajas y significativas en la
escala SWING con compromiso organizacional y reactividad emo-
cional. Se concluye que la escala muestra propiedades psicomtricas
adecuadas y una estructura similar a la escala original, la acumu-
lacin de evidencia apoya la validez convergente y discriminante
del cuestionario, lo que podr seguir confirmndose en futuras
investigaciones.
(Betanzos N, Paz-Rodrguez F, 2012. Propiedades Psicomtricas del
Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en
Empleados de Cuernavaca. Morelos, Mxico. Cienc Trab. Jul-Sep; 14
[44]: 180-154).
Palabras claves: INTERACCIN TRABAJO-FAMILIA, VALIDEZ DE
LAS PRUEBAS, PSICOMETRA.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the factor structure, reliability,
convergent and discriminant validity of the SWING questionnaire in
a sample of workers from Cuernavaca, Morelos. We applied a battery
of tests to measure interaction and work-family relationship,
organizational commitment and emotional reactivity in a group of
160 employees of four organizations. Data was analyzed using factor
analysis, the method of unweighted least squares and Varimax
rotation. We obtained four factors with 19 items that explain 51.07%
of variance and adequate reliability (0761). Family-work positive
interaction (F-W PI; a 0.815) and work-family (W-F PI a 0.821);
family- work negative interaction (F-W NI a 0.815) and work-family
(W-F NI a 0.823). Convergent validity showed high relationship
between the SWING scale and the work-family relationship scale. In
the discriminant, low and significant relationships were found in the
SWING scale with organizational commitment and emotional
reactivity. We conclude that the scale shows adequate psychometric
properties and a structure similar to the original scale, accumulating
evidence supports the convergent and discriminant validity of the
questionnaire, which can be confirmed in future researches.
Key words: WORK-FAMILY INTERACTION, VALIDITY OF TESTS,
PSYCHOMETRICS.
estructuracin psicolgica y de organizacin de la vida personal,
familiar y cotidiana.
1
Desde la aparicin del trmino conflicto
trabajo-familia se pasa por un replanteamiento de los valores
sociales y econmicos, que permite a las empresas aumentar su
eficiencia y mejorar la calidad de vida de las personas. En la
ltima dcada se ha prestado mayor atencin y se ha buscado
describir el conflicto existente en esas dos esferas, con el fin de
identificar si es el trabajo lo que dificulta las responsabilidades
familiares o viceversa; este inters se debe a que han sido reco-
nocidas como fuente de conflicto y estrs. El trmino conflicto
trabajo-familia ha sido definido como un proceso en el que el
comportamiento de un trabajador en un dominio (por ejemplo,
en casa) es influido por determinadas ideas y situaciones (posi-
tivas o negativas) que se han construido y vivido en el otro
dominio (por ejemplo, en el trabajo).
2
Este inters por deter-
Artculo Original | Propiedades Psicomtricas del Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en Empleados de Cuernavaca
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 180/184 181
minar el problema de la conciliacin ha permitido el desarrollo
de instrumentos de evaluacin relacionados con el conflicto
trabajo-familia, y se han desarrollado instrumentos centrados
ms en las conexiones negativas, por lo que algunos
investigadores
2,3,4
sealan la necesidad de valorar las conexiones
positivas. Partiendo de este planteamiento, se desarrolla el
Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia (SWING).
2
Moreno,
Sanz, Rodrguez y Geurts
3
examinan las propiedades psicom-
tricas de esta escala en profesionales de emergencia en Espaa
y encuentran un modelo de cuatro factores con 22 tems, distri-
buidos en cuatro subescalas: interaccin negativa trabajo-fa-
milia, interaccin negativa familia-trabajo, interaccin positiva
trabajo-familia, e interaccin positiva familia-trabajo.
Algunas investigaciones apoyan el planteamiento de que los
conflictos trabajo-familia estn asociados a diferentes niveles de
estrs y estatus de salud fsica y mental.
5
La interferencia traba-
jo-familia est asociada con altos niveles de depresin, hiperten-
sin y pobre salud fsica en general. Igualmente, se vinculan con
desrdenes de ansiedad, humor y abusos de sustancias. Tambin
se asocia con insatisfaccin laboral, bajo involucramiento en el
trabajo y deterioro en el rendimiento.
1
En Mxico, de acuerdo a
la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENEO)
6
, se cuenta
con un poco ms de 108 millones de habitantes, ms de 47
millones de estos se considera poblacin econmicamente
activa: 62% hombres y 38% mujeres. Durante la ltima dcada
se ha observado un aumento de empleos en el mercado informal,
junto con una baja proporcin del trabajo asalariado. Sin
embargo, algunos indicadores laborales muestran mejora, como
la proteccin del lugar de trabajo, mejores salarios y condiciones
para la participacin de la mujer en el trabajo. Partiendo del
trmino conflicto trabajo-familia como una forma de conflicto
donde las presiones que resultan del trabajo y las presiones
familiares son mutuamente incompatibles en algn aspecto
7
, se
puede inferir que los horarios rgidos son incompatibles con las
responsabilidades familiares. La poblacin econmicamente
activa que, de acuerdo a la ENEO, se encuentra en esta situacin
es de un 26% ya que trabaja jornadas que exigen ms de 48
horas semanales (26% mujeres y 74% hombres).
Los instrumentos contemplan la medicin de las relaciones entre
el trabajo y la familia, pero en general no valoran las relaciones
positivas y negativas; ms aun, no hay reportes sobre la validez
convergente y discriminante de estos instrumentos. La validez
convergente se refiere al grado de acuerdo entre medidas del
mismo constructo obtenidas por distintos mtodos. La validez
discriminante se refiere al grado de diferenciacin entre distintos
constructos. Es as que el objetivo de esta investigacin es estu-
diar la composicin factorial, confiabilidad, validez convergente
y discriminante del cuestionario SWING en una muestra de
trabajadores de Cuernavaca, Morelos.
MATERIAL Y MTODOS
Participantes
Los datos fueron obtenidos de marzo 2010 a abril del 2011 en
trabajadores de diversos establecimientos de Cuernavaca; se trata
de una muestra intencional, obtenida de 4 tipos de organiza-
ciones: de servicios (n=2), manufactura (n=3), educacin (n=3) y
salud (n=1). Se entregaron un total de 252 cuestionarios, de los
que finalmente 160 se completaron, lo que supone una tasa de
respuesta del 64%. El 36% de los encuestados son hombres y el
64% mujeres, con un rango de edad entre 19 y 58 aos (M= 33,5;
DT= 10,1). Su escolaridad reportada fue 1,9% primaria, el 11,2%
secundaria, el 11,8% carrera tcnica, el 27,3% preparatoria,
40,4% licenciatura y el 7,5% postgrado. En cuanto a su estado
civil, el 49% estn casados o viven en unin libre, el 41,5%
solteros, el 6,9% separados o divorciados y 2,5% viudos.
Trabajando una media de 43,5 horas semanales (DT = 8,6).
Procedimiento
Se estableci el contacto con varias organizaciones y se obtuvo
el consentimiento para realizar el estudio, se acudi a los esta-
blecimientos y se entregaron los protocolos, que incluan una
carta de presentacin, un cuestionario con instrucciones para su
llenado y un sobre para la devolucin. Para minimizar fuentes de
error se busc una situacin estandarizada para aplicar los cues-
tionarios. En la mayora de los casos se tuvo la presencia de
encuestadores previamente capacitados y en un lugar tranquilo y
con tiempo suficiente para la adecuada aplicacin. Al contacto
inicial se explic el objetivo del estudio asegurando confidencia-
lidad y anonimato, se pidi su consentimiento verbal y escrito
(consentimiento informado) para participar, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Declaracin de Helsinki. Los trabajadores no reci-
bieron recompensa por su participacin, siendo esta completa-
mente voluntaria.
Instrumentos
Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia (SWING).
1
Mide las
conexiones negativas y positivas de la relacin trabajo y familia.
Es una escala integrada por 22 reactivos con respuesta tipo Likert
y puntuaciones comprendidas entre 0 (nunca) y 3 (siempre). Tiene
una confiabilidad utilizando el coeficiente alfa de Cronbach con
valores en sus cuatro dimensiones entre 0,77 y 0,89, por encima
del 0,70 recomendado.
8
Los resultados del anlisis factorial confir-
matorio indican que el modelo de cuatro factores en el que no se
correlacionan los componentes de interaccin positiva y negativa
es el que mejor se ajusta a los datos (GFI = 0,98, AGFI = 0,98, NFI
= 0,97, RMR = 0,03). Estos factores son: 1) Interaccin negativa
familia-trabajo. Se define como afectaciones al rendimiento
laboral por problemas familiares. 2) Interaccin negativa trabajo-
familia. Mide las complicaciones por la falta de tiempo en el
cumplimiento de obligaciones familiares y/o personales. 3)
Interaccin positiva familia-trabajo. Se interpreta como la respon-
sabilidad y organizacin adquirida por el individuo en el hogar
como fuente de obtencin de metas laborales, y hace referencia a
situaciones de agrado hacia el trabajo y 4) Interaccin positiva
trabajo-familia. Refleja la capacidad y habilidades de organiza-
cin adquiridas en el trabajo para el manejo de los compromisos,
responsabilidades y obligaciones domsticas.
Cuestionario Relacin Trabajo-Familia. Se utiliz la versin
modificada de Feldman
5
formada por 10 reactivos de 4 opciones
de respuesta (4 miden las posibles satisfacciones y 8 las posibles
interferencias). La consistencia interna mediante el coeficiente
alfa de Cronbach est en investigacin, fue de a = 0,65 para las
gratificaciones y a = 0,73 para las interferencias. El anlisis facto-
rial arroj una estructura consistente con las dimensiones antes
mencionadas (interferencia y satisfaccin) y explica 49,5% de la
varianza total de la variable relacin trabajo-familia.
Compromiso organizacional. Se aplic el Cuestionario desarro-
llado por Betanzos y Paz
9
; mide el estado en el que el trabajador
Artculo Original | Norma Betanzos, Francisco Paz-Rodrguez
182 180/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
se identifica y extiende una liga afectiva con su organizacin,
sus metas y desea seguir siendo miembro de esta. Se compone
por 19 reactivos con respuesta tipo Likert, agrupados en tres
factores con adecuados ndices de confiabilidad; involucra-
miento a = 0,82, compromiso afectivo a = 0,93 y compromiso
de continuidad a = 0,79. La escala mostr una confiabilidad de
a = 0.92 y en su conjunto explica el 68,4% de varianza,
mostrando una adecuada validez. El primer factor se refiere al
estado cognitivo, pero no afectivo de la actitud; esta identifica-
cin se lleva a cabo bajo un proceso de discriminacin del indi-
viduo, que decide intencionalmente orientarse hacia la organi-
zacin; el segundo hace referencia al sentimiento del empleado
por la empresa como un todo, representado por la relacin afec-
tiva y emocional, al satisfacer sus necesidades y expectativas,
mostrando un marcado orgullo de pertenencia y el tercer factor
se manifiesta como la percepcin del empleado de acumular
significativas inversiones con la organizacin que no quiere
perder, descrito con un alto sacrificio personal (asociado a los
costes de abandonar la organizacin) y falta de alternativas
percibidas (relacionado con la escasez de oportunidades de
encontrar un empleo similar al que se desempea).
Reactividad emocional. Se utiliz la Escala de Sensibilidad
Emocional de Guarino y Roger.
10
Tiene un formato de respuesta
de seleccin binaria (verdadero-falso). La consistencia interna
(alfa de Cronbach) fue aceptable para los tres factores (Sensibilidad
egocntrica negativa a = 0,93, Distanciamiento emocional a =
0,86 y Sensibilidad interpersonal positiva a = 0,79). El primer
factor hace referencia a emociones y sentimientos negativos
orientados hacia s mismo (egocntricos), el segundo describe la
tendencia a evitar y mantener a distancia las reacciones emocio-
nales de otros individuos, as como la tendencia a no involu-
crarse con las emociones negativas de los otros y el tercero se
refiriere a la habilidad de percibir y reconocer los estados
emocionales de los otros, as como a la tendencia en mostrar
compasin por aquellos que se encuentran en circunstancias
difciles.
Anlisis de datos
Para el anlisis de los datos se emple el programa estadstico
PASW Statistics 18. En primer lugar, se analizaron los estads-
ticos descriptivos de los tems del cuestionario SWING, en
concreto la media, la mediana, la desviacin tpica, as como los
ndices de asimetra y curtosis. La validez factorial de los cues-
tionarios se comprob mediante anlisis factorial exploratorio.
Para evaluar la consistencia interna se realiz el clculo del
coeficiente alfa de Cronbach. Por ltimo, se valor la validez
convergente entre el cuestionario SWING con el Cuestionario
Relacin Trabajo-Familia
5
y validez discriminante mediante el
cuestionario SWING y el Cuestionario de Compromiso
Organizacional. Adems se evalu sintomatologa psicolgica
mediante Reactividad emocional usando la Escala de Sensibilidad
Emocional mediante la correlacin Rho de Spearman.
RESULTADOS
Estadsticos descriptivos
Los estadsticos descriptivos de media, mediana, desviacin
tpica, asimetra y curtosis para cada tem muestran que las
medias ms altas corresponden a los tems pertenecientes a las
dos subescalas de interaccin positiva. En concreto, el tem 13,
perteneciente a la subescala de interaccin positiva trabajo-fa-
milia, es el que presenta un valor mayor (M = 2,19). Sin embargo,
las subescalas de interaccin negativa presentan medias ms
bajas en general, siendo el tem 9 el de menor puntuacin (M =
0,35). Las variables presentan cierto grado de asimetra, siendo en
general asimtrico-positivas, excepto los tems 13, 15, 16 y 18 a
22, pertenecientes a las subescalas de interaccin positiva. En
cuanto a la curtosis, indica que no existe una distribucin normal
en todos los casos (Tabla I). A pesar de esto no se ha procedido
al filtrado de observaciones o casos, puesto que restara la posi-
bilidad de generalizar los resultados.
11
Anlisis Factorial y de fiabilidad
Dado que se trata de un cuestionario tipo Likert se podra haber
llevado a cabo un anlisis factorial exploratorio mediante el
mtodo de mxima verosimilitud. Sin embargo, su principal
inconveniente radica en que, al realizarse la optimizacin de la
funcin de verosimilitud por mtodos iterativos, si las variables
originales no son normales, puede haber problemas de conver-
gencia. Con muestras, como es el caso del presente estudio, se
ha considerado que el mtodo de mnimos cuadrados no ponde-
rados resulta ms adecuado, ya que adems de ser un mtodo
robusto no requiere ninguna suposicin acerca de la distribu-
cin.
12
El anlisis factorial con el mtodo de estimacin de mnimos
cuadrados no ponderados deriv cuatro factores (Interaccin
negativa trabajo-familia, Interaccin positiva trabajo-familia,
Interaccin negativa familia-trabajo e Interaccin positiva fami-
lia-trabajo) que en conjunto explicaron el 51,07% de la varianza.
La escala muestra una adecuada confiabilidad de 0,761, el
puntaje promedio de los encuestados fue de 24,35 (DT 7,74), con
un rango de 0 a 48 puntos (Tabla II).
Tabla 1.
Estadsticos descriptivos de los tems (N = 160).
Media Mediana Desviacin tpica Asimetra Curtosis
E.T. = 0,192 E.T = 0,381
tem 1 0,76 1 0,66 0,576 0,469
tem 2 0,87 1 0,88 0,883 0,184
tem 3 0,91 1 0,79 0,631 0,042
tem 4 0,98 1 0,95 0,716 -0,401
tem 5 1,27 1 1,00 0,333 -0,936
tem 6 0,98 1 0,81 0,624 0,075
tem 7 0,85 1 0,84 0,741 -0,101
tem 8 1,11 1 0,89 0,590 -0,279
tem 9 0,35 0 0,67 2,058 4,090
tem 10 0,54 0 0,73 1,557 2,637
tem 11 0,57 0 0,80 1,464 1,743
tem 12 0,59 0 0,80 1,320 1,259
tem 13 2,19 3 0,99 -0,796 -0,727
tem 14 1,44 1 1,08 0,179 -1,234
tem 15 1,73 2 1,07 -0,254 -1,203
tem 16 1,83 2 1,03 -0,374 -1,038
tem 17 1,54 1 1,09 0,006 -1,300
tem 18 2,14 3 1,03 -0,822 -0,647
tem 19 2,00 2 1,11 -0,595 -1,101
tem 20 2,06 2 1,07 -0,774 -0,753
tem 21 1,90 2 1,01 -0,426 -0,988
tem 22 1,98 2 0,99 -0,501 -0,912
Artculo Original | Propiedades Psicomtricas del Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en Empleados de Cuernavaca
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 180/184 183
Validez convergente y discriminante
Para la validez convergente, en la Tabla III se observan las corre-
laciones entre los factores del Cuestionario SWING y el de
Relacin Trabajo-Familia, la relacin entre los factores de ambas
escalas muestran correlaciones estadsticamente significativas.
En la validez discriminante (Tabla IV) se encontr que el factor
INT-F se relaciona negativamente a compromiso de continuidad
(r = -0,21, p < 0,05) y sensibilidad interpersonal positiva (r =
0,16, p < 0,05); Por su parte la INF-T correlaciona negativamente
con compromiso afectivo (r = -0,25, p < 0,01), involucramiento
(r = -0,23, p < 0,01) y sensibilidad egocntrica negativa (r = 0,38,
p < 0,01); La IPF-T se relaciona positivamente con involucra-
miento (r = 0,26 p < 0,01), compromiso afectivo (r = 0,17 p <
0,05), compromiso de continuidad (r = 0,19, p < 0,05) y sensibi-
lidad interpersonal positiva (r = 0,20, p < 0,05).
Los resultados mostraron correlaciones entre los componentes de
IP (r = 0,60, p < 0,01) y los dos tipos de IN mostraron correlacin
entre ellos (r = 0,30, p < 0,01). Tambin correlaciones negativas
entre la IPT-F y las IN (r = -0,16, p < 0,05; r = -0,21, p<0,01) y
correlacin negativa entre IPF-T e INF-T (r = -0,27, p < 0,01).
DISCUSIN
El principal objetivo de esta investigacin ha sido describir la
composicin factorial, confiabilidad, validez convergente y discri-
minante del cuestionario SWING en una muestra de trabajadores
de Morelos. Si bien no se replica la estructura factorial de manera
original, la composicin de la solucin factorial puede ser consi-
derada similar a la planteada por Moreno.
3
Tiene una muy buena
consistencia interna, siendo comparable a la de la versin original
y se sita dentro del rango obtenido en otras investigaciones en las
que se ha empleado este instrumento.
2,3,13
La validez discriminante
y convergente mostrada se puede considerar adecuada, estando
avaladas la discriminante por las bajas correlaciones con factores
Tabla 2.
Anlisis factorial mediante estimacin de mnimos cuadrados no
ponderados del cuestionario SWING.
Reactivo Escala Original Factor
IN-TF IP-TF IN-FT IP-FT
4. Tu horario de trabajo hace que resulte complicado 0,706 -0,126 -0,002 0,038
para ti atender a tus obligaciones domsticas
2. Te resulta complicado atender a tus obligaciones 0,679 0,020 -0,036 -0,023
domsticas porque ests constantemente
pensando en tu trabajo
8. Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera gustado 0,668 -0,067 0,217 0,043
pasar con tu pareja/familia/amigos
6. Tienes que trabajar tanto que no tienes tiempo 0,659 -0,033 0,050 -0,007
para tus hobbies
3. Tienes que cancelar planes con tu pareja/ 0,650 -0,036 0,066 0,151
familia/amigos debido a compromisos laborales
7. Tus obligaciones laborales hacen que te resulte 0,529 -0,010 0,305 -0,125
complicado relajarte en casa
15. Cumples con tus responsabilidades en casa -0,100 0,737 -0,132 0,297
porque en tu trabajo has adquirido la capacidad
de comprometerte con las cosas
16. El tener que organizar tu tiempo en el trabajo -0,126 0,717 -0,033 0,246
ha hecho que aprendas a organizar mejor
tu tiempo en casa
14. Desempeas mejor tus obligaciones domsticas -0,075 0,644 -0,010 0,193
gracias a habilidades que has aprendido
en tu trabajo
17. Eres capaz de interactuar mejor con tu pareja/ -0,009 0,639 0,067 0,191
familia/amigos gracias a las habilidades que has
aprendido en el trabajo
11. Los problemas con tu pareja/familia/amigos 0,053 -0,093 0,809 0,015
afectan a tu rendimiento laboral
12. Los problemas que tienes con tu pareja/familia/ -0,018 -0,152 0,752 -0,060
amigos hacen que no tengas ganas de trabajar
10. Te resulta difcil concentrarte en tu trabajo porque 0,207 0,020 0,691 -0,022
ests preocupado por asuntos domsticos
9. La situacin en casa te hace estar tan irritable que 0,160 0,088 0,671 -0,170
descargas tu frustracin en tus compaeros
de trabajo
20. Cumples con tus responsabilidades laborales 0,023 0,244 -0,059 0,920
porque en casa has adquirido la capacidad de
comprometerte con las cosas
19. Te tomas las responsabilidades laborales muy 0,061 0,278 0,032 0,680
seriamente porque en casa debes hacer lo mismo
21. El tener que organizar tu tiempo en casa ha 0,013 0,460 -0,163 0,563
hecho que aprendas a organizar mejor tu tiempo
en el trabajo
22. Tienes ms autoconfianza en el trabajo porque -0,031 0,360 -0,073 0,524
tu vida en casa est bien organizada
18. Despus de pasar un fin de semana divertido con 0,102 0,304 -0,171 0,376
tu pareja/familia/amigos, tu trabajo te resulta
ms agradable
% Varianza Total 51.07 22,69 15,59 9,76 4,08
Alpha Total .761 0,815 0,815 0,823 0,821
Tabla 3.
Correlaciones entre Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia
(SWING) y el Cuestionario Relacin Trabajo-Familia.
Relacin Trabajo-Familia
Escala SWING Gratificacin Interferencia
1. Interaccin negativa trabajo-familia -0,101 0,599**
2. Interaccin negativa familia-trabajo -0,215** 0,494**
3. Interaccin positiva trabajo-familia 0,465** -0,169*
4. Interaccin positiva familia-trabajo 0,382** -0,119
Los coeficientes de correlacin se calcularon con Rho de Spearman.
*p<0,05.; ** p<0,01
Tabla 4.
Correlaciones entre Cuestionario de Interaccin Trabajo-Familia (SWING), el Cuestionario de Compromiso Organizacional y la Escala de Sensibilidad Emocional.
Variables M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Interaccin negativa trabajo-familia 5,68 (3,73) (0,815) 0,304** -0,166* -0,054 0,012 -0,127 -0,206* 0,111 0,157* 0,067
2. Interaccin negativa familia-trabajo 2,05 (2,43) (0,815) -0,212** -0,270** -0,225** -0,245** -0,123 0,383** 0,016 0,071
3. Interaccin positiva trabajo-familia 6,55 (3,43) (0,823) 0,610** 0,117 0,152 0,117 -0,026 0,083 0,031
4. Interaccin positiva familia-trabajo 10,08 (3,98) (0,821) 0,264** 0,169* 0,192* -0,015 0,197* 0,126
5. Involucramiento 12,89 (3,57) (0,873) 0,535** 0,336** -0,258** 0,069 -0,054
6. Compromiso afectivo 23,01 (6,11) (0,925) 0,544** -0,315** 0,013 -0,076
7. Compromiso de continuidad 16,06 (4,27) (0,795) -0,101 -0,035 0,041
8. Sensibilidad egocntrica negativa 9,77 (6,98) (0,943) 0,146 0,428**
9. Sensibilidad interpersonal positiva 9,67 (3,69) (0,698) 0,217**
10. Distanciamiento emocional 6,64 (3,12) (0,746)
Los coeficientes de fiabilidad aparecen entre parntesis en la diagonal. *p<.05.; ** p<.01
Artculo Original | Norma Betanzos, Francisco Paz-Rodrguez
184 180/184 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
de otros cuestionarios que miden diferentes constructos (compro-
miso organizacional y reactividad emocional) y la convergente por
las altas correlaciones con los factores del cuestionario de relacin
trabajo-familia que, supuestamente, mide el mismo constructo
(gratificacin e interferencia). En cualquier caso, la fiabilidad y
validez son propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos
especficos de las medidas que los instrumentos proporcionan y la
acumulacin de evidencia apoya que la puntuacin del instru-
mento es una de sus manifestaciones. Por tanto, el anlisis de la
validez no se termina en este trabajo, sino que es un proceso
continuo. Este cuestionario SWING ser vlido en la medida en
que sirvan para confirmar, en futuras investigaciones, las rela-
ciones hipotetizadas por la teora.
12
Por lo que respecta a las correlaciones encontradas entre los
cuatro factores del cuestionario, los resultados van en lnea con
investigaciones previas
3,5,13
, en las que se demuestra que la
percepcin de complicaciones laborales por la falta de tiempo en
el cumplimiento de obligaciones familiares y/o personales (IN
T-F) pueden afectar la percepcin del empleado al valorar su
sacrificio personal y falta de alternativas en la organizacin
(compromiso de continuidad) y dificultades en las habilidades de
percibir y reconocer los estados emocionales de los otros, as
como a mostrar compasin por aquellos que se encuentran en
circunstancias difciles (Sensibilidad interpersonal positiva).
Se observ que las afectaciones al rendimiento laboral por
problemas familiares (IN F-T) disminuyen el sentimiento (afec-
tivo y emocional) del empleado por la empresa, as como su
orgullo de pertenencia a la misma (compromiso afectivo), lo que
afecta a su intencin de orientarse a su actividad laboral (invo-
lucramiento) generando en la persona emociones y sentimientos
negativos (sensibilidad egocntrica negativa).
Sin embargo, cuando la persona manifiesta como valor familiar
la responsabilidad, organizacin y el logro de metas (IP F-T),
muestra una mayor intencin a orientarse a su actividad laboral
(involucramiento), una identificacin (afectiva y emocional)
manifestada como orgullo por trabajar para esa organizacin
(compromiso afectivo), as como satisfaccin por las inversiones
realizadas (compromiso de continuidad), logrando encontrarse
con la capacidad de percibir y reconocer las emociones de otros,
siendo sensible por quienes pasan por circunstancias difciles
(sensibilidad interpersonal positiva), lo que a su vez puede
generar la percepcin de ser competente para mejorar su capa-
cidad y habilidades para el manejo de los compromisos, respon-
sabilidades y obligaciones domsticas (IP T-F).
Las barreras entre el trabajo y la familia no son impermeables,
sino que son flexibles y se afectan mutuamente, siendo ms
frecuente que el trabajo interfiera con la familia que viceversa.
14
Desde un punto de vista prctico, este instrumento puede apli-
carse en el campo de la psicologa organizacional y de la salud,
con el fin de favorecer las condiciones adecuadas para disminuir
el conflicto entre ambas esferas y aumentar las relaciones posi-
tivas. Como en otros estudios
2,5
, las medias y desviaciones tpicas
de las escalas del cuestionario son, en general, bajas. Al igual que
otros investigadores
3,13
consideramos sera conveniente ampliar
el tamao de la muestra, extendindolo adems a otros grupos y
ocupaciones, para conocer su relacin con otras variables
externas y/o del trabajo. La naturaleza transversal y correlacional
del estudio impide establecer relaciones causales, por lo que
consideramos pertinente realizar estudios longitudinales, as
como complementar las medidas autoinformadas de este cuestio-
nario con otros mtodos de evaluacin como, por ejemplo, entre-
vistas (tanto con el trabajador como con otros miembros de la
familia) o indicadores psicofisiolgicos.
Realizar acciones de conciliacin entre la vida familiar y laboral
redunda en beneficio de la calidad de vida de las personas, fami-
lias y comunidades, incidiendo en el trabajo digno. Con polticas
laborales adecuadas se pueden reducir las brechas existentes
entre mujeres y hombres a travs de acciones y prcticas que
fomenten la igualdad en el ingreso, la movilidad y la perma-
nencia en el empleo.
1. Cantera ML, Cubells ME, Martnez LM, Blanch MJ. Work, family, and gender:
Elements for a theory of work-family balance. Span J Psychol. 2009;
12(2):641-647.
2. Geurts S, Taris TW, Kompier MAJ, Dikkers JSE, Van Hooff MLM, Kinnunen UM.
Work-home interaction from a work psychological perspective: Development and
validation of a new questionnaire, the SWING. Work Stress. 2005; 19(4):319-339.
3. Moreno-Jimnez B, Sanz-Vergel AI, Rodrguez-Muoz A, Geurts S. Propiedades
psicomtricas de la versin espaola del cuestionario de Interaccin Trabajo-
Familia (SWING). Psicothema. 2009; 21(2):331-337.
4. Blanch JM, Sahagn M, Cantera L, Cervantes G. Cuestionario de bienestar
laboral general: Estructura y propiedades psicomtricas. Rev Psicol Trab Organ.
2010; 26(2):157-170.
5. Feldman L, Vivas E, Lugli Z, Zaragoza J, Gmez V. Relaciones trabajo-familia y
salud en mujeres trabajadoras. Salud Pblica Mx. 2008; 50:482-489.
6. Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE). Mxico: Instituto Nacional
de Estadstica Geografa e Informtica; 2010.
7. Greenhaus, J.H., y Beutell, N. Sources of conflict between work and family
roles. Acad Manage Rev. 1985; 10:76-88.
8. Nunnally J, Bernstein Y. Teora psicomtrica. Mxico: McGraw- Hill;
1995.
9. Betanzos-Daz N, Paz-Rodrguez F. Anlisis psicomtrico del compromiso
organizacional como variable actitudinal. An Psicol. 2007; 23(2):207-215.
10. Guarino L, Roger D. Construccin y validacin de la Escala de Sensibilidad
Emocional (ESE). Un nuevo enfoque para medir neuroticismo. Psicothema.
2005; 17(3):465-470.
11. Andrade EM, Lois G, Arce C. Propiedades psicomtricas de la versin espa-
ola del Inventario de Ansiedad Competitiva CSAI-2R en deportistas.
Psicothema. 2007; 19(1):150-155.
12. Prieto G, Delgado A. Fiabilidad y validez. Pap Psicl. 2010; 31(1):67-74.
13. Moreno-Jimnez B, Mayo M, Sanz-Vergel AI, Geurts S, Rodrguez-Muoz A,
Garrosa E. Effects of work-family conflict on employee's well-being: The
moderating role of recovery strategies. J Occup Health Psychol. 2009;
14:427-440.
14. Sanz-Vergel AI, Rodrguez-Muoz A. El efecto del acoso psicolgico en el
trabajo sobre la salud: El papel mediador del conflicto trabajo-familia. Rev
Psicol Trab Organ. 2011; 27(2): 93-102.
REFERENCIAS
Artculo Original
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/188 185
Correspondencia / Correspondence
Ronald Jefferson Martins
NEPESCO Ncleo de Pesquisa em Sade Coletiva (Ncleo de Investigacin
en Salud Colectiva)
Departamento de Odontologa Infantil y Social, Facultad de Odontologa de
Araatuba, Universidad Estatal Paulista
R. Jos Bonifcio N 1193, Barrio Vila Mendona, Araatuba
SP. CP 16015-050.
Tel.: (55 18) 3636-3250
e-mail: rojema@foa.unesp.br / cgarbin@foa.unesp.br
Recibido: 18 de Julio 2012 / Aceptado: 09 de Septiembre 2012
La Prctica de Recapsular Agujas por Profesionales de la Salud
y Condiciones de los Depsitos de Material Corto-Punzante
THE PRACTICE OF RE-ENCAPSULATE NEEDLES BY HEALTH PROFESSIONALS AND THE CONDITION OF CUT-
TING AND PIERCING EQUIPMENT DEPOSITS
la actualidad, todos los pacientes deben ser considerados como
potenciales portadores de microorganismos, puesto que con la
variedad de medicamentos antirretrovirales en uso es grande el
nmero de individuos asintomticos o que no revelan su estado
de seropositividad.
2
Sin embargo, todava es frecuente el comportamiento individual
de riesgo, como desechar material corto-punzante en lugares
inadecuados o contenedores sobrellenados, el transporte o mani-
pulacin de agujas desprotegidas, la desconexin de la aguja de
la jeringa y principalmente el hecho de recapsular las agujas, que
est asociado al alto potencial de riesgo de accidentes y exposi-
cin ocupacional a material biolgico.
1,3-6
La relacin con algunas creencias individuales probablemente
explican este comportamiento de riesgo, como susceptibilidad (el
individuo cree ser susceptible al problema de salud); severidad (el
individuo percibe que ese problema puede tener consecuencias
serias) y beneficios (el individuo cree que ese problema puede ser
prevenido por una accin), a pesar de que esa accin conlleva
INTRODUCCIN
La epidemia de la infeccin por VIH caus el aumento en la cons-
ciencia de la necesidad de adopcin de las medidas de precau-
ciones estndares por parte de los profesionales de la salud.
1,2
En
Ronald Jefferson Martins
1
, Cla Adas Saliba Garbin
2
, Artnio Jos sper Garbin
1
, Natlia Miguel
3
1. Profesor del Programa de Posttulo en Odontologa Preventiva y Social de la Facultad de Odontologa de Araatuba, Universidad Estatal Paulista.
2. Coordinadora del Programa de Posttulo en Odontologa Preventiva y Social de la Facultad de Odontologa de Araatuba, Universidad Estatal Paulista.
3. Alumna de graduacin de la Facultad de Odontologa de Araatuba, Universidad Estatal Paulista.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue verificar la adhesin a la sugerencia
de no recapsular agujas, basado en el comportamiento revelado por
los cirujanos dentistas de la red municipal de salud bucal de la
ciudad de Araatuba en el estado de Sao Paulo, as como tambin
observar la presencia de depsitos de material corto-punzante, las
condiciones de llenado (por sobre el nivel recomendado o no) y su
ubicacin (cerca o lejos del profesional). Se recolectaron los conte-
nedores de todas las unidades odontolgicas de la red municipal.
Despus de la separacin de otros elementos corto-punzante y
materiales, adems de la seleccin segn como se recapsul, se
procedi al conteo de las agujas con la ayuda de una pinza larga y
colocadas sobre una mesa revestida. Del total de 48 unidades odon-
tolgicas, se recolectaron 38 contenedores de elementos corto-
punzantes con 5591 agujas desechadas. De estas, 2384 (42,7%)
estaban recapsuladas por los dos lados, 2.177 (38,9%) en un lado y
1.030 (18,4%) sin recubrimiento. Se concluye que el ndice de apego
de estos profesionales a la recomendacin de no recapsular las
agujas es bajo. Los contenedores eran en la mayora del tipo
Descarpak y no estaban rellenados encima del nivel indicado; y a
la vez se encontraban alejados del responsable de los desechos.
(Jefferson R, Saliba C, sper A, Miguel N, 2012. La Prctica de Recapsu-
lar Agujas por Profesionales de la Salud y Condiciones de los Depsitos
de Material Corto-Punzante. Cienc Trab. Jul-Sep; 14 [44]: 185-188).
Palabras claves: AGUJAS; HERIDAS PENETRANTES PRODUCIDAS
POR AGUJAS; EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS
ABSTRACT
The aim of this work was to verify adherence to the suggestion of do
not re-encapsulate needles, based on the behavior revealed by dental
surgeons of the municipal oral health network in Araatuba city in
the state of Sao Paulo, as well as observe the presence of cutting and
piercing equipment deposits, filling conditions (for above recom-
mended or not) and its location (close or far from professional).
Containers were collected from all units of the municipal dental
network. After separation from other cutting and piercing elements
and materials, as well as the selection of how were these needles
re-encapsulated, we proceeded to count the needles with the aid of
a long plier and placed them on a coated table. From a total of 48
dental units were collected 38 containers of sharps elements with
5591 discarded needles. Of these, 2384 (42.7%) were double-sided
re-encapsulated, 2177 (38.9%) on one side and 1030 (18.4%) without
encapsulation. It is concluded that the rate of attachment of these
professionals to the recommendation of do not re-encapsulate nee-
dles is low. The containers were mostly from the "Descarpak" type
and were not filled above the indicated level, and simultaneously
were far located from the waste responsible.
Key words: NEEDLES, PENETRATING WOUNDS FROM NEEDLES,
EXPOSURE TO BIOLOGICAL AGENTS
Artculo Original | Ronald Jefferson Martins
186 185/188 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
aspectos negativos como incomodidad y gastos financieros (barreras).
Tambin es importante la presencia de estmulos para la accin que
permiten desencadenar las percepciones de susceptibilidad y seve-
ridad y motivar al individuo a actuar.
1
Otros factores involucrados son los relativos al trabajo, que distin-
guen aspectos percibidos en el trabajo de asistencia a la salud y
que pueden dificultar la adopcin de prcticas seguras; esto se
refiere a los obstculos para seguir las precauciones estndares.
Tambin los aspectos organizacionales que definen los factores
relacionados con la gerencia y la administracin, cuya percepcin
favorece comportamientos seguros en el trabajo, como la disponi-
bilidad del equipamiento de proteccin, el feedback de las prcticas
seguras y acciones administrativas de apoyo a la seguridad
7
.
El cirujano dentista presenta un alto ndice de accidentalidad,
predisponindolo a infecciones.
8-10
La exposicin percutnea
representa el mayor riesgo de transmisin de patgenos, siendo
para el VIH, en promedio, de 0,3% (IC 95% = 0,2-0,5%). Sin
embargo, existen datos ms precisos sobre el riesgo relativo de
contraer el VIH en diferentes tipos de exposicin (agujas con
lumen x agujas de sutura, lesiones superficiales x lesiones
profundas).
11
En el caso de la Hepatitis B, la probabilidad de infeccin puede
alcanzar hasta un 40% en exposiciones donde el paciente-fuente
presenta serologa HBsAg (antgeno s del virus de la hepatitis B)
relativa; y, en el caso de la Hepatitis C, el riesgo en promedio es
de 1,8%, variando de 1 a 10% dependiendo de la prueba utilizada
para el diagnstico.
11
El objetivo de este trabajo fue verificar el adhesin a la sugerencia
de no recapsular agujas, basado en el comportamiento revelado
por los cirujanos dentistas de la red municipal de salud bucal de
la ciudad de Araatuba en el estado de Sao Paulo, as como
tambin observar la presencia de basureros para elementos corto-
punzantes, las condiciones de llenado (por sobre el nivel recomen-
dado o no) y su ubicacin (cerca o lejos del profesional).
MATERIAL Y MTODO
La investigacin fue conducida dentro de los patrones exigidos
por la Resolucin 196/CNS y aprobada por el Comit de tica en
Investigacin en Seres Humanos de la Facultad de Odontologa de
Aracatuba-UNESP, proceso FOA 0694/10.
Se configura como un estudio descriptivo, de carcter transversal,
con un enfoque cuantitativo. Se contact inicialmente al secre-
tario y al coordinador de salud bucal del municipio de Aracatuba-SP
para informarles respecto del objetivo del estudio y posterior uso
de los datos recolectados, con la intencin de obtener apoyo para
la realizacin de la pesquisa. El universo de la pesquisa se cons-
tituye de todos los contenedores de desechos de objetos corto-
punzantes de las unidades odontolgicas municipales.
Se transportan los contenedores utilizados de las unidades en que
se encontraban para el Ncleo de Investigacin en Salud Colectiva
de la Facultad de Odontologa de la Universidad Estatal Paulista,
a fin de proceder al conteo de las agujas usadas. Despus de
despejar el contenido de los recipientes sobre una mesa forrada,
con ayuda de una pinza larga, las agujas fueron separadas una a
una de otros elementos corto-punzantes y materiales, segn el
modo en que fueron recapsuladas. Recipientes vacos tipo
Descarpak, con capacidad total de 7,0 litros y til de 5,3 fueron
dejados en las unidades.
Se realiz el conteo y se devolvi el contenido al recipiente, que
fue lacrado y colocado en un saco para posteriormente ser reco-
gido por la empresa responsable. El investigador utiliz guantes
de goma gruesa, chaleco de manga larga y lentes como equipa-
miento de proteccin individual. Los datos recolectados fueron
tabulados por medio del programa Epi Info 2000, versin 3.2 y
presentados en frecuencias absolutas y porcentuales.
RESULTADOS
Del total de 48 unidades odontolgicas, se recolectaron 38 reci-
pientes de desechos corto-punzantes, siendo 34 (89,5%) del tipo
Descarpak y 4 (10,5%) frascos vacos de alcohol. Todos los reci-
pientes tipo Desacarpak se presentaban con el nivel de llenado
bajo de la lnea indicadora del lmite de llenado.
En cuanto a la distancia, 23 (60,5%) contenedores se consideraron
lejos del responsable por el descarte, siendo que en 17 (73,9%)
casos haba necesidad de levantar del mocho y andar hasta el otro
lado de la sala para desechar la aguja, en 4 (17,4%) era necesario
trasladarse y en 2 (8,7%) levantarse. De los 15 (39,5%) recipientes
considerados cercanos al responsable de los desechos, en 4
(26,7%) era necesario levantarse y en 2 (13,3%) levantarse y tras-
ladarse.
Con relacin al lugar en donde se encontraban los contenedores,
13 (34,2%) estaban en un soporte en la pared, 14 (36,9%) en el
suelo, 9 (23,7%) encima de algn mvil o lavamanos, 1 (2,6%)
dentro del armario del lavamanos y 1 (2,6%) en la ventana.
En cuanto al responsable de desechar las agujas, en 21 (55,3%)
casos era siempre un auxiliar de salud bucal, 15 (39,5%) siempre
el cirujano dentista y 2 (5,2%) a veces el cirujano dentista.
En el total de los recipientes haba 5.591 agujas descartadas. De
estas, 2.384 (42,7%) estaban recapsuladas en ambos lados, 2.177
(38.9%) en un lado y 1.030 (18,4%) sin recapsular.
DISCUSIN
Estudios muestran el alto ndice de accidentes ocurridos con
materiales corto-punzantes en la prctica odontolgica de estu-
diantes
12-14
y tambin en trabajadores del rea de la salud
1,5,8-
10,15-17
, siendo que gran parte de las exposiciones ocupacionales a
material biolgico ocurre por la inadecuada prctica de enfundar
y recapsular las agujas.
1,3,5,8
La Norma Reguladora n 32 (NR 32) de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Establecimientos de Salud prohbe recapsular y desco-
nectar manualmente las agujas
18
, incluso cuando sea utilizada la
tcnica de usar solo una mano (One-hand technique). La pesca
(movimiento en curva, semejante al de una cucharada) del
protector de la aguja, puede llevar a la puncin del dedo en caso
de que la aguja traspase el plstico, justamente por el hecho de
colocarse la mano para terminar el encaje del protector. En este
trabajo, se observ que la mayora de las agujas estaban recapsu-
ladas en uno de los dos lados, corroborando estudios que relatan
el gran porcentaje de profesionales que realizan esta prctica
1,15
y
mostrando el desconocimiento por parte del responsable de los
desechos sobre la Norma Reguladora. Adems de eso, se verific
que en algunas agujas recapsuladas en un lado, el otro estaba
torcido y en algunos casos donde las agujas no estaban recapsu-
ladas, haban sido torcidos los dos lados, sugiriendo una preocu-
Artculo Original | La Prctica de Recapsular Agujas por Profesionales de la Salud y Condiciones de los Depsitos de Material Corto-Punzante
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 185/188 187
pacin del profesional de la salud por proteger a otros individuos
en desmedro de su propia seguridad, que asume una perspectiva
distante y opuesta.
1,7
En las unidades odontolgicas cuyo profesional trabajaba con un
auxiliar de salud bucal, el retiro de los desechos lo haca casi en
la totalidad de los casos el auxiliar, demostrando una situacin de
conformismo o falta de compromiso del cirujano dentista con la
salud del equipo.
Los contenedores de paredes rgidas para Residuos de Servicios de
Salud (RSS) del grupo E son los indicados para material corto-
punzantes o escarificantes
19
; sin embargo, en este trabajo se
verific el uso de cajas de embalaje de alcohol vacas como basu-
reros. El dimetro de salida del embalaje es pequeo, lo que puede
provocar el choque del elemento corto-punzante contra la pared
opuesta y, como consecuencia, la perforacin de la mano o dedos
del responsable del retiro de los desechos.
El llenado del Descarpak debe ser hasta la lnea que indica no
llenar por sobre esta lnea, o sea, hasta la capacidad til del
recipiente.
19
En este trabajo no fueron encontrados recipientes
sobrellenados (llenados sobre esta lnea), que es otra prctica de
riesgo, responsable de parte significativa de los accidentes.
3
Sin
embargo, en casi la totalidad de los recipientes se encontraron
materiales desechados que no eran corto-punzantes, tales como
cartuchos anestsicos plsticos, gasa, algodn, espejos clnicos,
dientes, radiografas, embalajes plsticos, de papel o de vidrio,
hilo dental, pilas, residuos de amalgamas, aspiradores de saliva,
cotonitos, lmparas de reflectores, instrumentos quebrados y
guantes de procedimiento clnico, siendo descuidada la finalidad
del recipiente, lo que lleva a la disminucin de la vida til del
mismo y el consecuente aumento del gasto por parte de los muni-
cipios para nuevos embalajes.
El acceso al contenedor de desechos debe ser facilitado para
garantizar el retiro de inmediato de las agujas y otros objetos
corto-punzantes, pues la dificultad de desechar inmediatamente
agujas debido a la ubicacin distante de los contenedores favorece
la mantencin de la prctica de recapsular.
1
En este trabajo se
observ que la mayor parte de los recipientes estaba distante del
responsable del retiro de los desechos, que tenan que levantarse
y trasladarse para botar el elemento corto-punzante y tambin en
algunos recipientes cercanos haba necesidad de los mismos
movimientos.
Los resultados encontrados en este trabajo pueden orientar estra-
tegias de intervencin capaces de motivar a profesionales de la
odontologa a adoptar la recomendacin de no recapsular agujas.
Se destaca, como aspecto primordial, la necesidad de reformular
los programas de educacin continua desarrollados por las insti-
tuciones de salud dirigidas a prevenir la exposicin ocupacional a
material biolgico. Normalmente, las recomendaciones de las
precauciones estndares son provistas en una capacitacin por
medio de una clase explicativa, con el nico objetivo de transmitir
esa informacin.
1
No obstante, la simple transmisin de conoci-
miento no es suficiente para la adopcin de nuevas acciones, pues
la acumulacin de saberes tcnicos es apenas uno de los aspectos
de transformacin de las prcticas, debiendo los cursos y las
tecnologas utilizadas ser determinados a partir de la observacin
de los problemas que ocurren en el da a da del trabajo.
8
Aparte
del entrenamiento informativo, se debe abrir un espacio para la
discusin con un grupo de profesionales de odontologa respecto
a las dificultades para adoptar las recomendaciones preventivas
de exposicin a material biolgico, o cules factores estn
influenciando el comportamiento de riesgo de los profesionales de
la salud.
3
CONCLUSIN
Se concluye que el ndice de apego de estos profesionales a la
recomendacin de no recapsular agujas es bajo. Los contenedores
de desechos en la mayora eran del tipo Descarpak y no estaban
llenados por sobre del nivel indicado, aunque se encontraban
distantes del responsable del retiro de los desechos.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen al secretario de salud y al coordinador de
salud del municipio de Araatuba-SP, quienes permitieron la
realizacin de la investigacin.
Artculo Original | Ronald Jefferson Martins
188 185/188 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
1. Brevidelli MM, Cianciarullo TI. Aplicacin del modelo de creencias en salud
en la prevencin de los accidentes con aguja. Rev Sade Pblica.
2001;35(2):193-201.
2. Discacciati JAC, Neves AD, Pordeus IA. SIDA y control de infeccin cruzada
en la prctica odontolgica: percepcin y actitudes de los pacientes. Rev
Odontol Univ So Paulo. 1999;13(1):75-82.
3. Brevidelli MM, Cianciarullo TI. Anlisis de los accidentes con agujas en un
hospital universitario: situaciones de ocurrencia y tendencias. Rev Latino-Am
Enfermagem. 2002;10(6):780-786.
4. Canini SRMS, Gir E, Hayashida M, Machado AA.. Accidentes corto-pun-
zantes entre trabajadores de enfermera de un hospital universitario del
interior de Sao Paulo. Rev Latinoam Enfermagem. 2002;10(2):172-178.
5. Chiodi MB, Marziale MHP, Robazzi MLCC. Accidentes de trabajo con mate-
rial biolgico entre trabajadores de unidades de salud pblica. Rev
Latino-Am Enfermagem. 2007;15(4):632-638.
6. Damasceno AP, Pereira MS, Silva e Souza AC, Tipple AFV, Prado MA.
Accidentes ocupacionales con material biolgico: la percepcin del profe-
sional accidentado. Rev Bras Enferm. 2006;59(1):72-77.
7. Brevidelli MM, Cianciarullo TI. Factores psicosociales y organizacionales en
la adhesin a las precauciones estndares. Rev Sade Pblica. 2009;
43(6):907-916.
8. Caixeta RB, Barbosa-Branco A. Accidente de trabajo, con material biolgico,
en profesionales de la salud de hospitales pblicos del Distrito Federal,
Brasil, 2002/2003. Cad Sade Pblica. 2005;21(3):737-746.
9. Garcia LP, Blank VLG. Prevalencia de exposiciones ocupacionales de ciruja-
nos-dentistas y auxiliares de consultorios dentales a material biolgico. Cad
Sade Pblica. 2006;22(1):97-108.
10. Garcia LP, Blank VLG. Conductas tras exposicin ocupacional a material
biolgico en la odontologa. Rev Sade Pblica 2008;42(2):279-286.
11. Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Polticas de Sade. Coordenao
Nacional de DST e Aids. Manual de conductas; Exposicin ocupacional a
material biolgico: Hepatitis e VIH [online]. Brasilia: Ministerio de Salud;
1999. [Consultado 13 jun 2008]. Disponible en: <http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_condutas_hepatite_hiv.pdf>
12. Garbin CAS, Martins, RJ, Garbin AJ, Hidalgo LRC. Conductas de estudiantes
del rea de la salud frente a la exposicin ocupacional a material biolgico.
Ciencia & Trabajo. 2009;11(31):18-21.
13. Rico RD, Loya ML, Sanin LH, Lpez SR. Accidentes por objetos corto-pun-
zantes en estudiantes de una escuela de odontologa. Cienc Trab 2006;
8(21):131-134.
14. Smith WA, Al-Bayaty HF, Matthews RW. Percutaneous injuries of dental
personnel at the University of the West Indies, School of Dentistry. Int Dent
J 2006;56(4):209-214.
15. Bellssimo-Rodrigues WT, Bellssimo-Rodrigues F, Machado AA. Occupational
exposure to biological fluids among a cohort of Brazilian dentists. Int Dent
J 2006;56(6):332-337.
16. Leggat PA, Smith DR. Prevalence of percutaneous exposure incidents
amongst dentists in Queensland. Aust Dent J 2006;51(2):158-161.
17. Martins RJ, Garbin CAS, Garbin AJ, Prieto AKC. Conocimiento y actitudes
de profesionales de la salud frente a exposicin ocupacional a material
biolgico. Cienc Trab 2011;13(40):113-115.
18. Brasil. Ministerio del Trabajo y Empleo. Portaria n. 485 de 11 de
noviembre de 2005. Norma Reguladora de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Estabelecimientos de Salud (NR 32). [Consultado 13 jun
2008]. Disponible en: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/
p_20051111_485.pdf>
19. Brasil. Ministerio de Salud. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Manual de Administracin de residuos de servicios de salud / Ministerio de
Salud, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Brasilia : Ministerio de
Salud, 2006. 182 p. (Serie A. Normas y Manuales Tcnicos).
REFERENCIAS
Enfermedades del Sueo
SLEEP DISORDERS AND ITS IMPACT ON WORK
Artculo Original
Dra. Mnica Gonzlez Silva
Unidad de Trastornos del Sueo. Clnica Alemana de Santiago.
RESUMEN
El desarrollo progresivo
ABSTRACT
El desarrollo progresivo
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 189/194 189
Suzely Adas Saliba Moimaz
1
, Milene Moreira Silva
2
, Tnia Adas Saliba Rovida
3
, Ana Paula Dossi de Guimares e Queiroz
4
,
Cla Adas Saliba Garbin
5
1. Profa. Titular e vice-coordenadora do Programa de Ps-graduao em Odontologia Preventiva e Social Faculdade de Odontologia de Araatuba FOA/Unesp.
2. Mestre - Programa de Ps-graduao em Odontologia Preventiva e Social Faculdade de Odontologia de Araatuba FOA/Unesp.
3. Profa. Ass. Dra. - Programa de Ps-graduao em Odontologia Preventiva e Social Faculdade de Odontologia de Araatuba FOA/Unesp.
4. Profa. Ass. Dra. - Programa de Ps-graduao em Odontologia Preventiva e Social Faculdade de Odontologia de Araatuba FOA/Unesp.
5. Profa. Adj. e coordenadora do Programa de Ps-graduao em Odontologia Preventiva e Social Faculdade de Odontologia de Araatuba FOA/Unesp.
RESUMO
Objetivo: Avaliar a percepo de cirurgies-dentistas da rede pblica
de sade brasileira sobre os aspectos trabalhistas, a satisfao com a
profisso e com o emprego. Mtodo: Trata-se de um estudo tipo
inqurito, transversal, no qual 40 cirurgies-dentistas de 10 munic-
pios do Estado de So Paulo foram entrevistados.
Resultados: A maioria dos entrevistados (95%) ingressou no Sistema
Brasileiro de Sade (SUS) por meio de concurso, 62,5% foi contrata-
do pelo regime da Consolidao das Leis Trabalhistas (CLT), e 55% do
total tinha carga horria de 20 horas/semana no SUS. Grande parte
(47,5%) recebia entre R$2.000,00 e R$2.999,99 e 45% do total, traba-
lhava no servio pblico h dez anos ou menos. A grande maioria
dos cirurgies-dentistas (80%) demonstrou insatisfao salarial e do
total, 47,5% declararam ter dupla jornada de trabalho, dividindo-se
entre SUS e consultrio particular e 85% responderam que no havia
Plano de Cargo, Carreira e Salrio em seu municpio. Muitos (85%)
relataram satisfao com a profisso e 92,5% com o emprego.
Concluses: Embora o Plano de Cargo, Carreira e Salrio no seja
realidade na maior parte dos municpios, a grande maioria dos pro-
fissionais mostrou-se satisfeito com o emprego pblico. No houve
associao entre satisfao salarial e satisfao com o emprego.
(Moimaz SAS, Silva MM, Rovida TAS, Queiroz APDG, Garbin CAS, 2012. A
tica do Cirurgio-Dentista sobre Aspectos Trabalhistas e Satisfao com o
Emprego Pblico no Brasil. Cienc Trab. Jul-Sep; 14 [44]: 189-194).
Descritores: ODONTOLOGIA; CIRURGIO-DENTISTA; SATISFAO
NO EMPREGO; SERVIO PBLICO.
RESUMEN
Objetivo: Evaluar la percepcin de cirujanos dentistas de la red de
salud brasilea sobre los aspectos laborales, la satisfaccin con la
profesin y con el empleo.
Mtodo: Se trata de un estudio de investigacin, transversal, en el
cual 40 cirujanos dentistas de 10 municipios del Estado de Sao Paulo
fueron entrevistados.
Resultados: La mayora de los entrevistados (95%) ingres en el
sistema Brasileo de Salud (SUS) por medio de concurso, 62,5% fue
contratado por el rgimen de la Consolidacin de las Leyes Laborales
(CLT), y 55% del total tena carga horaria de 20 horas/semana en el
SUS. Gran parte (47,5%) reciba entre R$2.000,00 y R$2.999,99 y
45% del total trabajaba en el servicio pblico hace 10 aos o menos.
La gran mayora de los cirujanos dentistas (80%) demostr insatis-
faccin salarial y del total 47,5% declararon tener doble jornada de
trabajo, dividindose entre el SUS y consultorio particular y 85%
respondi que no haba Plan de Cargo, Carrera y Salario en su muni-
cipio. Muchos (85%) expresaron satisfaccin con la profesin y
92,5% con el empleo.
Conclusiones: Aunque el Plan de Cargo, Carrera y Salario no sea una
realidad en la mayor parte de los municipios, la gran mayora de los
profesionales se mostr satisfecha con el empleo pblico. No hubo
asociacin entre satisfaccin salarial y satisfaccin con el empleo.
Descriptores: ODONTOLOGA, CIRUJANO DENTISTA; SATISFAC-
CIN EN EL EMPLEO, SERVICIO PBLICO.
A tica do Cirurgio-Dentista sobre Aspectos Trabalhistas e
Satisfao com o Emprego Pblico no Brasil
LA PTICA DEL CIRUJANO DENTISTA SOBRE ASPECTOS LABORALES Y SATISFACCIN CON EL EMPLEO
PBLICO EN BRASIL
Correspondencia / Correspondance
Milene Moreira Silva
FOA/Unesp - Departamento de Odontologia Infantil e Social.
Rua Jos Bonifcio, 1193, Vila Mendona
CEP 16015-050 Araatuba-SP
e-mail: secrdos@foa.unesp.br / mileninhamoreira@yahoo.com.br
Recibido: 26 de Abril 2012 / Aceptado: 24 de Junio 2012
INTRODUO
O trabalho muito importante na vida do ser humano porque
ele que garante a subsistncia da espcie por meio da produo
de bens que satisfazem as necessidades fisiolgicas, sociais e
econmicas do homem desde a antiguidade.
1
A Declarao Universal dos Direitos Humanos
2
garante, atravs
do Art.XXIII, que toda pessoa tenha direito ao trabalho, livre
escolha de emprego, a condies justas e favorveis de trabalho e
proteo contra o desemprego, tendo direito a uma remunerao
justa e satisfatria que lhe assegure, assim com a sua famlia, uma
existncia compatvel com a dignidade humana.
No Brasil, foi aprovada a Consolidao das Leis do Trabalho (CLT)
em 1943
3
, onde todo empregado registrado tem seus direitos
trabalhistas garantidos por lei. O Conselho Federal de Odontologia,
atravs do Cdigo de tica da Odontologia
4
rege a profisso em
territrio nacional. Alm disso, existe uma orientao do Ministrio
da Sade atravs da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
Artculo Original | Suzely Adas Saliba, et al.
190 189/194 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
ANVISA
5
quantos aos requisitos necessrios de atendimento s
normas de biossegurana. Depois da descentralizao e conse-
qente municipalizao dos servios de sade brasileiros, cada
municpio tem suas leis no que tange aos aspectos trabalhistas.
O Cdigo de tica em Odontologia garante direito do cirurgio-
dentista de recusar qualquer disposio estatutria ou regimental
de instituio pblica ou privada que limite a escolha dos meios
necessrios para garantir diagnstico e tratamento ao paciente.
4
A satisfao com o emprego depende da satisfao do profissional
com sua prpria capacidade de trabalhar, com o ambiente de
trabalho, com a satisfao salarial, plano de carreira e estabilidade
de emprego6, no entanto muitos profissionais da odontologia tm
exagerado na jornada de trabalho, e se submetem a condies
precrias, que os deixam infelizes ou mesmo doentes.
7-9
J a qualidade do servio prestado depende da qualificao
profissional, do uso de materiais de boa qualidade, instrumentais
e equipamentos adequados ao servio, e tambm da satisfao do
profissional com o emprego.
9
So escassos os estudos que avaliam a satisfao do profissional
da odontologia do sistema pblico em relao aos aspectos
empregatcios, no entanto atravs deles que os gestores podem
detectar os pontos falhos, planejar estratgias para melhorias,
solucionar os problemas dos profissionais e garantir servio de
qualidade ao usurio do Sistema nico de Sade (SUS).
Dessa forma, o objetivo neste trabalho foi avaliar a percepo dos
cirurgies-dentistas da rede pblica de sade sobre as condies
trabalhistas e satisfao com a profisso e com o emprego
pblico.
METODOLOGIA
Aspectos ticos
O trabalho obteve aprovao do Comit de tica em Pesquisa com
Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Araatuba- FOA/
Unesp (processo FOA 2008-01660) e todos os ditames da Resoluo
196 do Conselho Nacional de Sade10 foram respeitados.
Populao de Estudo
A populao de estudo foi selecionada a partir da estrutura dos
Departamentos Regionais de Sade do Estado de So Paulo (DRS),
sudeste brasileiro. O DRS-II, regional de Araatuba (regio
noroeste do estado de So Pauo), composto por 40 municpios.
Participaram do estudo 10 municpios, cujos gestores autorizaram
a realizao da pesquisa, totalizando 71 cirurgies-dentistas na
rede pblica de servios de sade.
Critrios de incluso e excluso
Todos os cirurgies-dentistas que trabalham na rede pblica de
sade dos 10 municpios, que assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e Autorizao da divulgao dos dados para
esta pesquisa foram includos na amostra. Aqueles que no
momento da entrevista estavam ausentes e que depois de trs
tentativas no foram localizados, foram excludos assim como
aqueles que se recusaram em participar da pesquisa.
Instrumento e pesquisador
Foi utilizado um instrumento contendo questes abertas e
fechadas sobre a percepo do cirurgio-dentista sobre as
condies trabalhistas da classe odontolgica no sistema pblico
de sade e satisfao com o emprego pblico. O instrumento foi
previamente testado em um estudo piloto com cirurgies-dentistas
que no participaram desta pesquisa e foram realizadas as alte-
raes devidas at que no houvesse dvidas na interpretao das
questes.
As entrevistas foram realizadas por um pesquisador treinado, nos
consultrios pblicos onde trabalham, tendo durao necessria
de tempo para que cada profissional expressasse suas percepes,
sem qualquer constrangimento ou coao.
Anlise dos dados
Todos os dados foram processados pelo Programa Epi-Info verso
3.5.111 e pelo Programa BioEstat verso 5.0.12
RESULTADOS
Dentre os 71 cirurgies-dentistas cadastrados, 11 estavam de
frias, 3 de licena e 17 recusaram-se em participar da pesquisa,
o que totalizou 40 profissionais (56,3%) entrevistados.
Do total, a maioria era composta por mulheres (52,5%) e 30% dos
profissionais estavam na terceira e outros 30% na quinta dcada
de vida. Em relao formao, 35% do total concluram o curso
de graduao em Odontologia nos ltimos dez anos e 47,5%
terminou ou est freqentando algum curso de ps-graduao no
momento, sendo que destes, a maioria (29%) era em sade cole-
tiva/ sade pblica (Tabela 1).
Tabela 1.
Perfil dos cirurgies-dentistas que trabalham na rede pblica de sade do
Departamento Regional de Sade - DRS-II do Estado de So Paulo. 2010.
Varivel Profissionais
Gnero n %
Feminino 21 52,5
Masculino 19 47,5
Total 40 100,0
Faixa Etria n %
21 30 12 30,0
31 40 9 22,5
41 50 12 30,0
51 60 7 17,5
Total 40 100,0
Ano de concluso da graduao n %
1971 1980 5 12,5
1981 1990 12 30,0
1991 2000 9 22,5
2001 2010 14 35,0
Total 40 100,0
H quanto tempo voc trabalha no SUS neste municpio? n %
at 10 anos 18 45,0
10 a 19 anos 12 30,0
20 a 29 anos 6 15,0
30 anos ou mais 4 10,0
Total 40 100,0
Ps-graduao n %
Cursando Especializao 19 47,5
Especializao Concluda 6 15,0
Mestrado concludo 2 5,0
Nenhum curso de ps-graduao 13 32,5
Total 40 100,0
rea de formao na Ps-graduao n %
Clnica integrada/pacientes especiais 2 6,5
Dentstica 5 16,1
Endodontia/ periodontia 5 16,1
Implantodontia/ ortodontia 4 12,9
Odontopediatria 4 12,9
Prtese/Urgncia 2 6,5
Sade Coletiva/Sade Pblica 9 29,0
Total 31* 100,0
*2 cirurgies-dentistas responderam ter 2 cursos de ps-graduao e 1 ter 3, por
isso o total 31.
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 189/194 191
(Figura 1). A maioria dos entrevistados (34%) gostaria de receber
at 150% a mais do que receberam como salrio (Figura 2).
Dentre os 30 cirurgies-dentistas que tinham at 19 anos de
servio no SUS, 56,7% recebiam salrios entre R$ 1.000,00 e R$
2.999,99, enquanto o restante, R$3.000,00 ou mais. J entre os 9
profissionais com 20 anos ou mais de servio no SUS, 77.8%
tiveram remunerao entre R$1.000,00 e R$ 2.999,99 enquanto
apenas 22,2% receberam R$3.000,00 ou mais. Um profissional
no respondeu a esta questo. Apenas 15% dos entrevistados
responderam que o municpio tinha Plano de Cargos, Carreira e
Salrio implantado.
Na tabela 6 possvel observar que no h muita discrepncia
numrica na satisfao com o emprego pblico entre os profissio-
nais que trabalhavam somente no SUS e os que trabalhavam em
consultrio particular, alm do SUS. O mesmo observa-se em
relao carga horria.
Dentre os profissionais com menos tempo de servio no SUS, 29
disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o trabalho
e apenas um profissional com o mesmo tempo de servio declarou
estar pouco satisfeito ou insatisfeito. J entre aqueles com 20
Em relao aos aspectos contratuais, a maioria (95%) ingressou
por meio de concurso pblico e 62,5% foram contratados por
regime da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT). Um pouco
mais da metade dos entrevistados (55%) tinha carga horria de 20
horas/semana no Sistema nico de Sade (SUS), e 45% do total
estava h 10 anos no servio pblico de sade (Tabela 2).
Dentre os 17 profissionais com dedicao de 40 horas/semana, 7
(41,1%) relataram tambm trabalhar em consultrio particular
(Tabela 3).
Grande parte dos cirurgies-dentistas (47,5%) informou que seus
salrios estavam entre R$ 1.999,99 e R$ 2.999,99 por 20 horas/
semana (Tabela 4). Contudo, os profissionais que demonstraram
satisfao com o trabalho, apresentaram insatisfao com o salrio
(Tabela 5), alegando principalmente a defasagem salarial (37,5%)
Figura 1.
Distribuio percentual dos cirurgies-dentistas da rede pblica de sade,
segundo as causas de insatisfao com o salrio. Araatuba-SP. 2010.
Tabela 2.
Ingresso, tempo de servio e aspectos contratuais de cirurgies-dentistas
que trabalham na rede pblica de sade, em municpios do Estado de So
Paulo. 2010.
Variveis Profissionais
Tipo de ingresso n %
Concurso 38 95,0
Cargo comissionado. 1 2,5
Processo seletivo/comisso 1 2,5
Total 40 100,0
Regime Jurdico de Trabalho n %
CLT 25 62,5
Estaturio 12 30,0
No soube informar 1 2,5
Outros 2 5,0
Total 40 100,0
Carga horria no SUS n %
20 h/semana 22 55,0
40 h/semana 17 42,5
no respondeu 1 2,5
Total 40 100,0
Tempo de servio na instituio n %
at 10 anos 18 45,0
10 a 19 anos 12 30,0
20 a 29 anos 6 15,0
30 anos ou mais 4 10,0
Total 40 100,0
Tabela 3.
Carga horria semanal e local de trabalho de cirurgies-dentistas que
trabalham na rede pblica de sade do Departamento Regional de Sade
DRS-II. 2010.
Local de trabalho Carga horria semanal Total
20h 40h No respondeu n %
SUS 10 10 0 20 50,0
SUS e Consultrio Particular 12 7 1 20 50,0
Total 22 17 1 40 100,0
Tabela 4.
Distribuio numrica e percentual de Cirurgies-dentistas que trabalham
na rede pblica de sade no Departamento Regional de Sade DRS-II do
Estado de So Paulo, segundo remunerao e carga horria semanal no
SUS. 2010.
Remunerao
a
Carga horria no SUS (horas/semana) Total
20 40 no respondeu n %
R$1.000,00 a R$1.999,99 5 0 0 5 12,5
R$2.000,00 a R$2.999,99 15 3 1 19 47,5
R$3.000,00 a R$3.999,99 1 8 0 9 22,5
R$ 4.000,00 ou mais 0 6 0 6 15,0
Recusou-se a responder 1 0 0 1 2,5
Total 22 17 1 40 100,0
a
. Relao Dlar (moeda internacional) : Real (moeda brasileira) = 1,00: 1,67.
Tabela 5.
Distribuio numrica e percentual dos Cirurgies-dentistas da rede pblica
de sade, segundo satisfao com salrio e com o emprego. 2010.
Grau de satisfao com o emprego Satisfao com salrio
Sim No Total
n % n % n %
Muito satisfeito 2 5,0 16 40,0 18 45,0
Satisfeito 6 15,0 13 32,5 19 47,5
Pouco satisfeito 0 0,0 2 5,0 2 5,0
Insatisfeito 0 0,0 0 0,0 0 0,0
No respondeu 0 0,0 1 2,5 1 2,5
TOTAL 8 20,0 32 80,0 40 100,0
37,50%
6,30%
18,80%
12,50%
3,10%
21,90%
Defasagem salarial
No respondeu
muito imposto para puoco salrio
puoco pela jornada de trabalho
No d para custear uma familia
Falta de isonomia salarial com os mdicos
Figura 2.
Distribuio percentual da inteno de aumento salarial dos cirurgies-
dentistas da rede pblica de sade. Araatuba-SP. 2010.
28,10%
31,30%
6,30%
34,40%
entre 100 e 199%
entre 200 e 299%
300 ou mais
at 149%
Artculo Original | A tica do cirurgio-dentista sobre aspectos trabalhistas e satisfao com o emprego pblico no Brasil
Artculo Original | Suzely Adas Saliba, et al.
192 189/194 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
anos ou mais de servio no sistema pblico de sade, 8 relataram
estar muito satisfeitosou satisfeitose apenas 1 est pouco
satisfeito ou insatisfeito com o trabalho. Um profissional
deixou de responder a questo.
Quanto aos locais pblicos de atuao dos cirurgies-dentistas,
no houve discrepncia na distribuio numrica de cirurgies-
dentistas em relao ao grau de satisfao com o trabalho e aos
locais de atuao no SUS. importante salientar que 9 dos 40
profissionais, responderam trabalhar em mais de um local sendo
que 1 respondeu trabalhar em 3 locais e os 8, em apenas 2 locais
(Tabela 7).
Alm disso, 37,5% dos profissionais j se afastaram por alguma
razo do servio pblico de sade, cujas causas foram problemas
de sade (60,0%), ocupao de outro cargo(6,7%)e licena
maternidade (33,3%). Dentre os profissionais que se j se afas-
taram, 66,7% trabalhavam tanto no sistema pblico, quanto no
privado, enquanto 33.3% trabalhavam somente no SUS.
Dos profissionais que trabalhavam somente no SUS, 13 (65%)
estava freqentando ou j havia concludo algum curso de ps-
graduao. Dentre os profissionais que trabalhavam no SUS e em
consultrio particular, 14 (70%) investiram na ps-graduao e
apenas 30% no optaram pela educao continuada.
DISCUSSO
O perfil dos cirurgies-dentistas da rede pblica de sade, partici-
pantes deste estudo, condiz com os achados na literatura em
relao idade, gnero e ps-graduao principalmente na rea
de sade coletivo-pblica, mas apresentam ser mais recentemente
contratado no SUS alm de apresentar menor tempo de
formado.
1,7,13-16
Sistema nico de Sade SUS o nome oficial do sistema brasi-
leiro de sade que pblico e garante acesso a todos os cidados
da nao. um sistema descentralizado, com autonomia de
gesto municipal e participao das esferas estadual e federal. O
SUS foi criado junto Constituio Federal de 1988 e foi sendo
gradualmente implantado at ser oficializado em 1990. Dele,
fazem parte os centros e postos de sade, hospitais - incluindo os
universitrios, laboratrios, hemocentros (bancos de sangue), os
servios de Vigilncia Sanitria, Vigilncia Epidemiolgica,
Vigilncia Ambiental, alm de fundaes e institutos de
pesquisa.
No entanto, a Odontologia foi inserida no Sistema nico de Sade
por meio da portaria n 1.444 do Ministrio da Sade
17
, que esta-
beleceu incentivo financeiro s prefeituras, para que se formasse
a equipe de sade bucal, no entanto observa-se que a contratao
dos cirurgies-dentistas foi realizada em muitos municpios, sem
qualquer critrio de seleo, ou seja, por meio de indicao.
8
De
acordo com o Art. 37 da Constituio Federal
18
, a investidura em
cargo ou emprego pblico depende de aprovao prvia em
concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, de acordo com
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeaes para cargo em comisso
declarado em lei de livre nomeao e exonerao, o que
comprova a ilegalidade deste tipo de ingresso no servio
pblico.
O trabalho normal no servio pblico no pode exceder a 8 horas
dirias e quarenta e quatro horas/semana
18
, mas na inteno de
melhorar a experincia clnica, o relacionamento com pacientes,
cuidar da parte administrativa, os cirurgies-dentistas aumentam
sua jornada de trabalho e ignoram o tempo de descanso
19
, o que
pode lev-los a adquirir a Sndrome de Burnout, uma resposta ao
estresse laboral crnico, gerado a partir do contato direto e exces-
sivo com outros seres humanos, particularmente quando estes
esto preocupados ou com problemas.
20
No presente estudo, a maioria dos cirurgies-dentistas foi contra-
tada para trabalhar por 20 horas/semana, diferentemente do que
se encontra na literatura
8,9,16,21
onde a maioria dos cirurgies-
dentistas da rede pblica foram contratados por 40 horas/semana.
Ayers e colaboradores
22
ressaltam que a longa jornada de trabalho
um agente causador de estresse muito forte na odontologia e
que ocorre freqentemente.
Souza e Roncalli
8
enfatizam que muitos cirurgies-dentistas do
servio pblico de sade no cumprem corretamente sua carga
horria de trabalho. Segundo a Lei Nacional n.7855, Art. 74,23
obrigatrio o registro manual, mecnico ou eletrnico do horrio
de entrada e sada de funcionrios e quando a carga horria no
cumprida, considera-se como infrao, adicionado de multas
(Art. 153).
23
No caso do presente estudo, embora a maioria dos profissionais
trabalhe somente no SUS, tal como os achados de Hopcraft e
colaboradores
14
, foi possvel observar que uma grande parte dos
profissionais tinha jornada dupla de trabalho, onde dividiam seu
tempo entre sistema pblico e privado, corroborando com Puriene
e colaboradores.
24
Entretanto, 41,2% dos profissionais contratados
para trabalhar por 40 horas/semana no SUS alegaram tambm
Tabela 6.
Distribuio numrica e percentual dos Cirurgies-dentistas de servio pblico de sade, segundo grau de satisfao, local de trabalho e carga
horria semanal. 2010.
Grau de satisfao Local(is) de trabalho TOTAL Carga horria no SUS/semana Total
SUS SUS e consultrio n % 20h 40h recusa Total %
Muito satisfeito 9 9 18 45,0 13 4 1 18 45,0
Satisfeito 9 10 19 47,5 6 13 0 19 47,5
Pouco satisfeito 2 0 2 5,0 2 0 0 2 5,0
Insatisfeito 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
No respondeu 1 0 1 2,5 1 0 0 1 2,5
Total 21 19 40 100,0 22 17 1 40 100,0
Tabela 7.
Grau de satisfao de cirurgies-dentistas do sistema pblico de sade
em relao aos locais de trabalho. DRS-II. 2010.
Grau de satisfao Local(is)
do CD quanto ao trabalho pblico(s) de atuao Total
UBS Escola ESF CEO n %
Muito satisfeito 7 13 1 2 23 46,0
Satisfeito 9 3 10 1 23 46,0
Pouco satisfeito 1 2 0 0 3 6,0
No respondeu 0 1 0 0 1 2,0
TOTAL 17 19 11 3 50 100,0
Artculo Original | A tica do cirurgio-dentista sobre aspectos trabalhistas e satisfao com o emprego pblico no Brasil
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 189/194 193
trabalhar em consultrio particular, de onde surgem duas hip-
teses explicativas para este fato: ou esses profissionais prolongam
sua jornada de trabalho dirio, podendo incluir o perodo noturno
e fins de semana, ou eles no cumprem s 40 horas no servio
pblico. Nesse caso, uma boa estratgia seria melhorar a fiscali-
zao do cumprimento de horrios dos profissionais da sade no
sistema pblico.
Com o aumento da carga horria, o profissional fica mais vulne-
rvel aos fatores estressantes como a dificuldade dos prprios
procedimentos odontolgicos, o nvel elevado de concentrao,
presso constante entre outros, e para combater e amenizar o nvel
de estresse, muitos cirurgies-dentistas praticam esportes, procuram
melhorar as relaes sociais e tentam esquecer o trabalho ao
chegar a casa.
25
Em relao ao salrio, a maioria dos profissionais declarou receber
entre R$2.000,00 e R$2.999,99 para trabalhar 20 horas/semana, no
entanto, aps ajuste dos dados, e realizao do Teste Qui-quadrado,
observou-se associao estatisticamente significante (p=0.0001)
entre remunerao e carga horria de trabalho. No trabalho de
Souza e Roncalli
8
, a maioria dos profissionais contratados por 40
horas/semana recebiam R$1.800,00 ou menos, da mesma forma
que os profissionais estudados por Fac e colaboradores
9
, ou seja,
ambos trabalhos foram realizados na regio nordeste do Brasil,
onde os cirurgies-dentistas da rede pblica de sade receberam
honorrios inferiores (para trabalhar mais), quando comparados
aos profissionais do presente estudo, realizado na regio sudeste
do pas.
ntida a insatisfao dos profissionais com relao ao salrio
(Tabela 4), sendo a principal queixa a falta de isonomia salarial
com a classe mdica (Figura 1), tal como consta no trabalho de
Medeiros e colaboradores
26
e de Mialhe, Gonalo e Furuse.
1
A lei
n 3.999 de 1961
27
fixa o piso salarial de cirurgies-dentistas e
mdicos em trs salrios mnimos, mas a Constituio de 1988
18
veta qualquer fixao de salrio em salrios mnimos, e talvez seja
por essa dvida legislativa que h tanta variao salarial. Por isso
que foi elaborado um projeto de Lei, que est em tramitao,
aguardando aprovao, onde almejada a isonomia salarial dos
cirurgies-dentistas com os mdicos, estipulando um piso no valor
de R$7.000,00.
Os cirurgies-dentistas com mais tempo de servio no SUS, perten-
centes ao DRS-II, responderam que gostariam de receber
R$10.000,00 e justificam tal resposta ao explicar que quando
ingressaram no sistema pblico, h dez anos aproximadamente, o
salrio correspondia a 10 salrios mnimos o que os leva a concluir
que houve uma defasagem salarial e desvalorizao da profisso,
principalmente quando se trata dos profissionais que ainda
trabalham em escolas pblicas. Esses cirurgies-dentistas eram
contratados pelo estado e mesmo aps a descentralizao e muni-
cipalizao dos servios pblicos de sade, eles continuaram rece-
bendo salrios inferiores aos cirurgies-dentistas contratados pelo
municpio, demonstrando a falta de isonomia salarial dentro da
prpria classe odontolgica. No houve associao estatistica-
mente significante entre tempo de servio no SUS e remunerao
salarial (Teste Exato de Fisher / p=0,4372).
A satisfao com o salrio interfere diretamente na satisfao com
o trabalho, tal como tempo pessoal disponvel, satisfao com a
equipe de trabalho e a relao profissional-paciente.
21
No presente estudo os profissionais relataram estar satisfeitos com
o emprego, porm insatisfeitos com o salrio, no havendo asso-
ciao estatisticamente significante entre estas variveis (Teste
Exato de Fisher/p=1,000), corroborando com os dados na
literatura.
1,23
Estar satisfeito com a profisso e com o salrio so
dois fatores preventivos de se adquirir a Sndrome de Burnout.
28
No estar satisfeito com o trabalho pode comprometer a qualidade
do servio prestado.
13
Nicolielo e Bastos
29
ressaltam que recm-
formados esto mais insatisfeitos com o salrio do que profissio-
nais com mais tempo de servio.
No houve associao estatisticamente significante entre satis-
fao com o emprego dos profissionais que trabalham somente no
SUS e aqueles que trabalham no sistema pblico e privado (Teste
Exato de Fisher/0,4872), dados que esto de acordo com os
achados de Harris e colaboradores
30
, porm contradizem aos
achados de Puriene e colaboradores.
24
Tambm no houve associao estatisticamente significante entre
a satisfao com o emprego de profissionais que trabalham 20 ou
40 horas/semana nos servios pblicos de sade (Teste G/
p=0,6281), nem em relao ao local de atuao (Teste Exato de
Fisher/p=0,5479), o que demonstra homogeneidade nos servios
do dentista da rede pblica de sade.
Dentre os profissionais que trabalhavam na Unidade Bsica de
Sade,15 6 tinham dedicao de 20h/semana e 9 deles uma carga
horria de 40h/semana. J entre aqueles que trabalhavam nas
escolas,18 15 tinham carga horria de 20h/semana e somente 3, de
40h/semana. Todos os que trabalhavam na Equipe de Sade da
Famlia11 foram contratados para trabalhar por 40h/semana,
enquanto os Centros de Especialidades Odontolgicas contavam
com apenas dois profissionais por 40h/semana e 4 por 20h/
semana. Do total, 9 profissionais responderam trabalhar em mais
de um local sendo que 1 respondeu trabalhar em 3 locais e os 8,
em apenas 2 locais.
Percebe-se que os municpios no implantaram Plano de Cargos,
Carreira e Salrio (PCCS), tal como os achados de Souza e
Roncalli8, em que evidenciado o grande nmero de cirurgies-
dentistas com relao firmada por contratos temporrios, justifi-
cando a precarizao da Odontologia e a instabilidade no
emprego.
A insatisfao com o trabalho comeou a aparecer depois de 20
anos de trabalho, segundo os entrevistados. Para Levin
31
a satis-
fao com o emprego na Odontologia comea a decrescer depois
de trabalhar por 15 anos. Entanto, Puriene e colaboradores
24
acre-
ditam que os profissionais com mais tempo de servio apresentam
maior grau de satisfao com o emprego.
imprescindvel que os gestores se preocupem com a satisfao do
cirurgio-dentista em relao ao emprego, para que o profissional
seja respeitado e o trabalho oferecido ao usurio do SUS seja de
boa qualidade. Pesquisas semestrais nessa temtica permitem que
profissionais expressem seus sentimentos em relao ao trabalho e
assim, os gestores podem encontrar estratgias para satisfaz-los e
melhorar indiretamente, o rendimento no trabalho.
32
Aes como valorizao da profisso, capacitao profissional,
melhoria nas condies fsicas do ambiente de trabalho, aumento
salarial e implantao de plano de carreira contribuem para a
elevao da satisfao de profissionais com o trabalho.
6
Desse
modo, a dedicao ao emprego pblico poderia ser maior e as
ausncias seriam menos freqentes.
O afastamento do emprego ocorre por escolha pessoal, para
trabalhar em outra rea que no seja a odontolgica, por doena,
para fazer cursos na rea odontolgica, e principalmente devido
gestao ou para cuidar de filhos pequenos.
25
Nunes e Freire
7
apontam que as doenas mais comuns entre cirurgies-dentistas
Artculo Original | Suzely Adas Saliba, et al.
194 189/194 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
compem os problemas de coluna, presso alta, leses por esforo
repetitivo, problemas de viso, diabetes, problemas de audio,
entre muitos outros. No presente estudo, o motivo freqente de
afastamento foi problemas de sade, e esses profissionais que j
se afastaram, possuam jornada dupla de trabalho (sistema pblico
e privado), ou seja, desrespeitam o tempo de descanso, no cuidam
da prpria sade, e quando precisam ter mais cuidados, no
servio pblico que se d o afastamento.
Tambm possvel perceber que mesmo sem pedir afastamento, os
profissionais entrevistados investem em cursos de ps-graduao
a fim de melhorar sua qualificao profissional. Ainda assim, as
mulheres se aperfeioam mais do que os homens, contrariamente
aos achados de Ayers e colaboradores.
25
Conclui-se que os cirurgies-dentistas ingressaram no sistema
pblico de sade por meio lcito, muitos possuem dupla jornada de
trabalho, a maioria est insatisfeita com o salrio e no h Plano
de Cargo, Carreira e Salrio na maioria dos municpios pesqui-
sados. Os profissionais esto satisfeitos com a profisso e com o
emprego pblico, e essa satisfao com o emprego no est rela-
cionada satisfao salarial.
Agradecimentos
Todos os autores agradecem a Capes e CNPq pela concesso de
bolsa de mestrado.
Financiamento
Os autores deste trabalho agradecem a CAPES e CNPq, pela
concesso de bolsa de mestrado.
1. Mialhe FL, Gonalo CS, Furuse R. Satisfao profissional de uma amostra de
Cirurgies-dentistas. Odontol Cln Cient. 2008; 7(2):139-43.
2. Organizao das Naes Unidas. Declarao Universal dos Direitos Humanos
[On line]. 1948 [consultado em: 17 de janeiro de 2011]. Disponvel em: http://
portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm.
3. Brasil. Decreto-Lei n5.452, de 1 de maio de 1943: aprova a Consolidao das
Leis do Trabalho [On line] [consultado em: 23 de janeiro de 2011]. Disponvel
em: http://www.stj.pt/nsrepo/geral/cptlp/Brasil/ConsolidacaoLeisTrabalho.pdf.
4. Conselho Federal de Odontologia. Cdigo de tica Odontolgica [On line].
2006 [consultado em: 23 de janeiro de 2011]. Disponvel em: http://www.
cro-rj.org.br/doc/codigo_etica%202006.pdf.
5. Brasil. Ministrio da Sade. Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA.
Resoluo RDC- n50 de 21 de fevereiro de 2002. Dispe sobre o Regulamento
Tcnico para planejamento, programao, elaborao e avaliao de projetos
fsicos de estabelecimentos assistenciais de sade.( 2002).
6. Martinez MC, Paraguay AIBB, Latorre MRDO. Relao entre satisfao com
aspectos psicossociais e sade dos trabalhadores. Rev Sade Pblica. 2004;
38(1):55-61.
7. Nunes MF, Freire MCM. Qualidade de vida de cirurgies-dentistas que atuam
em um servio pblico. Rev Sade Pblica. 2006; 40(6):1019-26.
8. Souza TMS, Roncalli AG. Sade bucal no Programa Sade da famlia: uma
avaliao do modelo assistencial. Cad Sade Pblica. 2007; 23(11):2727-39.
9. Fac EF, Viana LMO, Bastos VA, Nuto SAS. O cirurgio-dentista e o programa
sade da famlia na microrregio II, Cear, Brasil. Rev Bras Prom Sade. 2005;
18(2):70-77
10. Brasil. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Resoluo n 196, de
10 de outubro de 1996. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos. Dirio Oficial da Unio 1996:21082-5.
11. Epi Info, a database and statistics program for public health professionals.
Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2007.
12. Ayres M, Ayres Jr M, Ayres DL, Santos AAS. BioEstat Aplicaes estatsticas
nas reas das cincias bio-mdicas. Belm: MCT/CNPq; 2007.
13. Villalba JP, Madureira PR, Barros NF. Perfil profissional do cirurgio-dentista
para atuao no Sistema nico de Sade (SUS). Rev Inst Cinc Sade. 2009;
27(3):262-8.
14. Hopcraft MS, Milford E, Yapp K, Lim Y, Tan V, Goh L, Low CC, Phan T. Factors
associated with the recruitment and retention of dentists in the public sector.
J Public Health Dent. 2010; 70(2):131-9.
15. Gonalves ER, Ramos FRS. O trabalho do cirurgio-dentista na estratgia de
sade da famlia: potenciais e limites na luta por um novo modelo de assis-
tncia. Interface-Comunic Sade Educ. 2010; 14(33):301-14.
16. Maciel CF, Barcellos LA, Miotto MHMB. Perfil dos cirurgies-dentistas do
programa de Sade da Famlia da Grande Vitria Parte I. Rev Odontol Univ
Fed Esprito Santo. 2006; 8(3):31-37.
17. Brasil. Ministrio da Sade. Portaria 1.444, de 28 de dezembro de 2000: esta-
belece incentivo financeiro para reorganizao da ateno bsica prestado por
municpios por meio do programa de sade da famlia. Dirio Oficial da Unio,
29 dez 2000, sec1, p.85.
18. Brasil. Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988. 22 ed. So
Paulo: Saraiva; 1999.
19. Lin GA, Beck DC, Stewart AL, Garbutt JM. Resident perceptions of the impact
of work jour limitations. J Gen Intern Med. 2007; 22(7):969-75.
20. Maslach C, Jackson S. The measurement of experienced burnout. J Occup
Behav. 1981; 2:99-113.
21. Jeong SH, Chung JK, Sohn W, Song KB. Factors related to job satisfaction
among South Korean dentists. Community Dent Oral Epidemiol. 2006;
34(6): 460-6.
22. Ayers KMS, Thomson WM, Rich AM, Newton T. Gender differences in dentists
working practices and job satisfaction. J Dent. 2008; 36(5):343-50.
23. Brasil. Ministrio do Trabalho. Lei n 7.855, de 24 de outubro de 1989 :
altera a Consolidao das Leis do Trabalho, atualiza os valores das multas
trabalhistas, amplia sua aplicao, institui o Programa de Desenvolvimento
do Sistema Federal de Inspeo do Trabalho e d outras providncias. Dirio
Oficial da Unio (25 dez 1989).
24. Puriene A, Aleksejuniene J, Petrauskiene J, Balciuniene I, Janulyte V. Self-
perceived mental health and job satisfaction among Lithuanian dentists. Ind
Health. 2008; 46(3):247-52.
25. Ayers KMS, Thomson WM, Newton JT, Rich AM. Job stressor of New Zealand
dentists and their coping strategies. Occup Med(London). 2008;
58(4):275-81.
26. Medeiros CLA, Queiroz MDD, Souza GCA, Costa ICC. Expectativas de cirur-
gies-dentistas sobre a insero da sade bucal no programa sade da
famlia. Rev. Eletrn de Enferm. [On line] 2007; 9(2):379-388. [consultado
em:15 de janeiro de 2011]. Disponvel em: http://www.fen.ufg.br/revista/v9/
n2/v9n2a07.htm.
27. Brasil. Presidncia da Repblica. Lei no. 3.999 de 15 de dezembro de 1961.
Altera o salrio-mnimo dos mdicos e cirurgies-dentistas. Dirio Oficial da
Unio (21 dez 1961).
28. Grau A, Flichtentrei D, Suer R, Prats M, Braga F. Influencia de factores perso-
nales, profesionales y transnacionales en el sndrome de burnout em personal
sanitrio hipanoamericano y espaol, 2007. Rev Esp Salud Pblica 2009;
83(2):215-30.
29. Nicolielo J, Bastos JRM. Satisfao professional do cirurgio-dentista conforme
tempo de formado. Rev Fac Odontol Bauru. 2002; 10(2):69-74.
30. Harris RV, Ascroft A, Burnside G, Dancer JM, Smith D, Grieveson B. Facets of
job satisfaction of dental practitioners working in different organizational
settings in England. Br Dent J. 2008; 204(1): E1.
31. Levin RP. Reclaiming the passion for dentistry. J Am Dent Assoc. 2008; 139(6);
765-6.
32. Bolin KA, Shulman JD. Nationwide survey of work environment perceptions
and dentists salaries in community health centers. J. Am Dent Assoc. 2005;
136(2):214-20.
REFERENCIAS
Artculo Original
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 195/200 195
Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico (burnout) y
Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de una Empresa de
Servicios Educativos
SPIRITUALITy IN THE WORkPLACE, CHRONIC STRESS (BURNOUT) AND COPING STyLES OF WORkERS FROM
EDUCATIVE SERVICES ENTERPRISE
Walter L. Arias Gallegos
1
, Paola J. Riveros Sanz
2
, Ximena S. Salas Valencia
3
1. Psiclogo por la Universidad Nacional de San Agustn de Arequipa, Diplomado en Gestin de Recursos Humanos, Gerencia y Supervisin en
Seguridad Integral y Medio Ambiente y Gerencia de Sistemas Integrados. Candidato a Magster en Psicopedagoga Cognitiva y docente de la
Universidad Catlica San Pablo.
2. Estudiante del Programa Profesional de Psicologa de la Universidad Catlica San Pablo.
3. Estudiante del Programa Profesional de Psicologa de la Universidad Catlica San Pablo.
RESUMEN
En este artculo se exponen los resultados de un estudio correlacio-
nal que valora las relaciones entre la espiritualidad, el sndrome de
burnout y los estilos de afrontamiento en el trabajo. Se trabaj con
una muestra de 74 trabajadores (44 varones y 30 mujeres) con una
edad promedio de 35 aos (10,55) de una empresa privada de
Arequipa a quienes se les aplic el Cuestionario de espiritualidad en
el trabajo, el Inventario de burnout de Maslach y el Cuestionario de
conductas de afrontamiento en situaciones de estrs. Se encontra-
ron relaciones significativas entre la espiritualidad en el trabajo y
la despersonalizacin (r = -0,34), mas no entre la espiritualidad y
los estilos de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento pasivo y
evitativo se correlacionan significativamente con el sndrome de
burnout y el agotamiento emocional.
(Arias W, Riveros P, Salas X, 2012. Espiritualidad en el Ambiente
Laboral, Estrs Crnico (burnout) y Estilos de Afrontamiento en
Trabajadores de una Empresa de Servicios Educativos. Cienc Trab.
Jul-Sep; 14 [44]: 195-200).
Palabras claves: ESPIRITUALIDAD, ESTRS LABORAL, SNDROME
DE BURNOUT, ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.
ABSTRACT
In this paper, we expose the results of a correlational study which
measure the relations between spirituality, burnout syndrome and
coping styles in the workplace. We studied a sample of 74 workers
(44 male and 30 female) with an average age of 35 years (10.55)
from a private enterprise located in Arequipa, who were tested by
Workplace spirituality questionnaire, Maslach burnout inventory
and Coping behavior before stress situation questionnaire. We found
significant relations between workplace spirituality and cynicism
(r= -0.34) but not between global spirituality and coping styles. The
passive and evitative copying styles correlate significantly with
burnout syndrome and emotional exhaust.
Key words: SPIRITUALITY, JOB STRESS, BURNOUT SYNDROME,
COPING STYLES.
Correspondencia / Correspondence
Walter Lizandro Arias Gallegos
Universidad Catlica San Pablo
Arequipa, Per
Urb. Campia Paisajista s/n Quinta Vivanco, Cercado, Arequipa, Per
Tel.: (51-54) 608 020
e-mail: walterlizandro@hotmail.com
Recibido: 01 de Julio 2012 / Aceptado: 29 de Julio 2012
INTRODUCCIN
La espiritualidad en el trabajo es un tema de reciente investiga-
cin; sin embargo, es de vital importancia ya que, como indican
Loza & Habisch
1
, las empresas deben orientar sus esfuerzos hacia
fines ms all de los meramente pecuniarios, centrndose en el
bienestar de los trabajadores, sus clientes y de la sociedad. Ello
supone un slido compromiso con una visin y misin centrada
en los valores humanos. As, las empresas que carecen de un
ideario que repose en los valores, difcilmente podrn posicionarse
y mantenerse con un nivel de alta rentabilidad y competitividad.
2,3
De esta manera, hacer empresa significa crear valor al servicio del
hombre y la sociedad.
Pero la espiritualidad en la empresa no puede estar basada slo
sobre un sentido individual de responsabilidad tica sino que est
atenta, de modo muy particular, a la cuestin estructural de su
poltica, integrando distintos niveles en pos del desarrollo del
potencial espiritual de los trabajadores y su bienestar. En ese
sentido, como dice Manzone
4
, la espiritualidad es antes que nada
la capacidad de encontrar el valor del individuo.
Son pocas las empresas, empero, que se preocupan por la espiri-
tualidad de sus trabajadores, ms aun desde que sta se entiende
como ajena a la religin. La ruptura entre fe y razn que se inicia
en la edad moderna se consolida a partir del siglo XVIII con la
reforma napolenica y el secularismo que promueve la ilustra-
cin.
5
En otras palabras, con el correr de los aos el concepto de
espiritualidad se ha secularizado y diversificado, desligndose de
Artculo Original | Walter Arias, et al.
196 195/200 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
su sentido de trascendencia que emana del contacto con Dios. As,
la espiritualidad hace referencia a la trascendencia, de ah que el
espritu se asocia con las facultades intelectuales que se integran
en la conciencia y que permiten que el hombre tenga un sentido
de trascendencia.
Por otro lado, es importante diferenciar entre el alma y el espritu.
En el modelo bipartito se tiene al alma y el cuerpo en una unidad
indisoluble.
6
En el modelo tripartito se distingue el cuerpo, el alma
y el espritu. El alma asume las funciones anmicas y vitales, pero
deja al espritu las cuestiones relacionadas con Dios.
7
Aunque
aparentemente se trata de dos modelos distintos, en realidad
expresan lo mismo, ya que para Santo Toms de Aquino el alma
comprende tanto la psych (alma propiamente dicha) como el
pnema (espritu).
8
Ahora bien, todo ser humano posee una vida espiritual, una espi-
ritualidad que, dada su condicin de totalidad, no se puede separar
de su corporalidad.
9
La espiritualidad, por tanto, no se refiere a una
parte de la vida, sino que es la vida misma. Por ello, la espiritua-
lidad se manifiesta en diversas esferas de la vida. Una de ellas es
con respecto al afrontamiento del estrs. El estrs es un estado de
tensin que ha sido estudiado inicialmente por Hans Selye
10
y que
se ha asociado con diversas enfermedades fsicas y mentales.
11
Pero cuando el estrs se encuentra mediado por variables sociola-
borales, se habla de estrs laboral. El estrs laboral est presente en
diversas condiciones de trabajo, afectando el rendimiento del
trabajador y su nivel de productividad.
12
Entre los factores especficos que se relacionan con el estrs laboral
en el mbito empresarial, segn Apiquian
13
, se tiene:
a) los turnos de trabajo seguidos y la sobrecarga laboral,
b) la inestabilidad del puesto, la antigedad profesional,
c) la incorporacin de nuevas tecnologas,
d) el clima organizacional negativo,
e) los modelos organizacionales verticales y autoritarios,
f) la falta de retroalimentacin,
g) la escasa oportunidad de control,
h) el bajo salario,
i) las relaciones interpersonales conflictivas, y
j) las estrategias empresariales parcializadas que atentan contra
la equidad.
Asimismo, si las condiciones de estrs laboral son constantes, se
produce un estado de agotamiento emocional acompaado de falta
de realizacin personal, y hasta despersonalizacin, que se conoce
como sndrome de burnout. Este sndrome fue descrito por Herbert
Freudenberger en 1974 para referirse a los problemas de las profe-
siones de servicios sociales, pero fueron Cristina Maslach y Susan
Jackson quienes difundieron este cuadro en el Congreso Anual de
la Asociacin Psicolgica Americana en 1977.
14
Las profesiones
ms susceptibles de padecer este sndrome son aquellas en las que
se tiene trato directo con otras personas, como las profesiones de
salud (mdicos, enfermeras, psiclogos, obstetras), docencia, segu-
ridad, atencin al cliente, etc.
15
Por otro lado, las personas que se ven afectadas por el estrs
laboral, sea crnico o agudo, movilizan sus recursos psicolgicos
para afrontar sus manifestaciones. A estas estrategias se les conoce
como afrontamiento. El afrontamiento puede definirse como
proceso o como una disposicin de la personalidad. En ambos
casos, la espiritualidad parece relacionarse con los estilos de afron-
tamiento saludables que protegen a la persona del estrs, mante-
niendo su salud en un buen estado y conservando hbitos posi-
tivos que refuerzan estos dos aspectos. De hecho, la espiritualidad
religiosa se correlaciona negativamente con el consumo de
alcohol, drogas y cigarros, el suicidio y la ansiedad.
16-18
Adems,
las religiones orientales, como el budismo y el confucionismo, se
asocian en menor medida con el bienestar subjetivo que las reli-
giones occidentales como la catlica.
19
Considerando el afrontamiento como una disposicin de la perso-
nalidad, autores como Spranger
20
han propuesto que un tipo de
personalidad sera la del hombre religioso, que se caracteriza
porque se siente animado por temas religiosos, se preocupa por
cultivar su espiritualidad y busca constantemente un encuentro
cercano con Dios. Asimismo, estas personas suelen tener un
sentido de vida claro que aporta significado a sus acciones y
propsitos
21
, y que les hace resistentes ante las experiencias trau-
mticas.
22
Esta capacidad de superar la adversidad se conoce como
resiliencia.
23
Entendido como proceso, el afrontamiento hace referencia a
diversas acciones que amortiguan el estrs y promueven la salud.
De acuerdo con Sandn
24
, los estilos de afrontamiento ms
comunes son el activo, el evitativo y el pasivo. El estilo pasivo
implica que la persona simplemente deja que los estresores pasen,
mientras que el estilo evitativo se caracteriza porque la persona
evita los estresores y el estilo activo confronta el estrs por medio
de tcnicas conductuales, emocionales o cognitivas. Al respecto,
estos estilos reflejan modos de actuar caractersticos que pueden
combinarse, pero cada uno tiene tanto ventajas como desven-
tajas.
En relacin con la religin, se han propuesto algunas formas espe-
cficas de afrontamiento religioso como la apreciacin religiosa
benevolente, el afrontamiento religioso colaborativo, la bsqueda
de apoyo espiritual, la purificacin religiosa y el perdn religioso.
25
En ese sentido, Bert Hellinger
26
ha desarrollado un mtodo de
terapia sistmica que se basa en el perdn, el amor y el restableci-
miento del orden familiar, a travs de una tcnica que se conoce
como constelaciones familiares.
Se piensa, asimismo, que la religin influye positivamente en las
personas a travs de diversos mecanismos como la promocin de
conductas saludables, el sentido de cohesividad y apoyo social que
recibe de los fieles que comparten su fe. Adems, los ritos reli-
giosos amortiguan el estrs, alivian la culpa, la afliccin y el
temor; mientras que la fe genera expectativas positivas sobre la
vida y el futuro.
27
El sentido de trascendencia que aporta la espi-
ritualidad tambin se asocia con la vivencia de emociones posi-
tivas como la felicidad.
3,28
Por tanto, la espiritualidad puede ser fuente de amortiguamiento
del estrs en el ambiente laboral. Las investigaciones sobre espiri-
tualidad en el trabajo han explotado temas como la tica, la
confianza, el respeto, la honestidad, la apertura, la aceptacin,
etc.
29
Otros estudios se han centrado en las relaciones entre las
emociones positivas como la felicidad y la espiritualidad.
3
Asimismo, diversos estudios como los de Mitroff y Denton
30
y
Prez
31
han sealado que los trabajadores valoran positivamente el
fomento de la espiritualidad en el trabajo porque desarrolla su
potencial personal.
En nuestro medio, son pocos los estudios que han valorado la
espiritualidad en el trabajo
32
, aunque existen en mayor medida
estudios sobre el sndrome de burnout en el mbito empresarial.
33,34
Esto se debe a que las tcnicas de evaluacin en el trabajo siguen
una orientacin conductual
35
y se han centrado en temas relativos
a la satisfaccin laboral, el clima organizacional, seguridad indus-
Artculo Original | Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico (burnout) y Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de una Empresa
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 195/200 197
trial, salud ocupacional, empowerment, rendimiento y motivacin
del trabajador, etc.
36,37,38
; descuidndose temas como felicidad,
flow y engagement.
39,40
En tal sentido, el presente estudio pretende determinar las rela-
ciones entre la espiritualidad que percibe el trabajador en su
ambiente laboral y el estrs crnico o sndrome de burnout y los
estilos de afrontamiento en trabajadores de una empresa que
brinda servicios educativos. Por tanto, nuestra investigacin
responde a las siguientes formulaciones: En qu medida se
encuentran relacionadas la espiritualidad y el estrs laboral?, qu
relaciones existen entre la espiritualidad y los estilos de afronta-
miento? y cules son las relaciones entre las dimensiones del
sndrome de burnout y los estilos de afrontamiento de los trabaja-
dores?, qu relaciones existen entre las variables sociolaborales y
las dimensiones de la espiritualidad, el sndrome de burnout y los
estilos de afrontamiento?
MTODO
Muestra
La muestra est conformada por 74 trabajadores de una empresa
privada de Arequipa (44 varones y 30 mujeres) que se dedica a la
prestacin de servicios educativos. La cantidad de participantes se
determin mediante el muestreo simple con un nivel de confianza
del 95%, de una poblacin de 580 trabajadores que tienen contacto
con personas, a quienes estn dirigidos los servicios de esta
empresa. Para la seleccin de la muestra se utilizaron mtodos
probabilsticos, mediante la tcnica de la tmbola, hasta conformar
la cantidad de participantes requeridos a fin de trabajar con una
muestra representativa.
Instrumentos
Como instrumentos de investigacin se utilizaron una Ficha de
datos personales, el Cuestionario de espiritualidad en el trabajo, el
Inventario de Burnout de Maslach y el Cuestionario de conductas
de afrontamiento en situaciones de estrs. La Ficha de datos perso-
nales permiti recoger datos tales como edad, sexo, tiempo de
servicio, rea en que trabaja, grado de instruccin, estado civil y
nmero de hijos.
El Cuestionario de espiritualidad en el trabajo (CET) fue construida
por Jos Armando Prez, Arnaldo Cruz, Carlos Galiano y Osvaldo
Guzmn. Cuenta con 8 preguntas sobre la importancia de la espi-
ritualidad en la vida y 20 preguntas sobre la espiritualidad en el
trabajo, que se valoran en cuatro alternativas de respuesta:
Completamente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Parcialmente
en desacuerdo y Completamente en desacuerdo. Sin embargo,
dado que algunos de los tems no cuentan con ndices de validez
superiores a 0,20, se trabaj con una versin resumida de 4 tems
para la dimensin de espiritualidad la vida y 11 tems para la
dimensin de la espiritualidad en el trabajo. Es decir, slo se consi-
deraron los tems que cuentan con ndices aceptables de validez de
constructo, en base al mtodo tem-test. Asimismo, el ndice de
consistencia interna del cuestionario, tras estas modificaciones, fue
de 0,77 para nuestra muestra.
El Inventario de Burnout de Maslach (IBM), forma genrica, que
fue validada Gil-Monte y Peir
15
en una muestra multiocupacional
hispanohablante con un ndice de confiabilidad de 0,79. Este
inventario consta de 22 tems de carcter autoafirmativo con una
escala de frecuencia de 7 grados que va de 0 (nunca) a 6 (todos los
das), tipo Likert. El instrumento se compone de tres subescalas que
corresponden a las tres dimensiones del sndrome de burnout:
agotamiento emocional (9 tems), despersonalizacin (5 tems) y
baja realizacin personal (8 tems). Se hallaron niveles de consis-
tencia interna ptimos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach:
burnout _ = 0,721, agotamiento emocional _ = 0,761, despersona-
lizacin _ = 0,606, y baja realizacin personal _ = 0,652.
El Cuestionario de conductas de afrontamiento en situaciones de
estrs de Magnuson fue validado por Jos Francisco Labrador
11
en
Espaa. El cuestionario tiene 24 tems con cinco alternativas de
respuesta tipo Likert: Nunca lo hago, casi nunca lo hago, a veces
lo hago, casi siempre lo hago y siempre lo hago. El cuestionario
permite identificar tres estilos de afrontamiento: activo, pasivo y
evitativo con 8 tems cada uno. Se obtuvo un coeficiente Alfa de
Cronbach _ = 0,690 de consistencia interna.
Procedimientos
En primer lugar, se procedi a solicitar los permisos correspon-
dientes ante las autoridades de la empresa, los mismos que nos
fueron concedidos siempre y cuando se mantenga el anonimato de
los datos de los trabajadores as como de la institucin. Los datos
fueron recolectados en los momentos de descanso de los trabaja-
dores durante los meses de noviembre y diciembre del 2011, y se
procesaron mediante el paquete estadstico SPSS 16.0.
RESULTADOS
Para el procesamiento de los datos se han utilizado estadsticos
descriptivos y de frecuencias, adems de pruebas paramtricas de
correlacin (Coeficiente de Pearson) para las variables cuantita-
tivas y pruebas no paramtricas (Prueba Tau-b de Kendall) para las
variables cualitativas, mediante el programa SPSS 16.0.
La muestra de trabajadores tiene una edad promedio de 35 aos y
una desviacin estndar de 10,55. En cuanto al grado de instruc-
cin el 70,3% son profesionales, 13,5% tiene estudios de postgrado,
6,8% han seguido una carrera tcnica, 4,1% son bachilleres, y el
resto siguen sus estudios universitarios. Adems, el 25,7% tiene un
ao de tiempo de servicio, mientras que 39,2% lleva trabajando de
dos a cinco aos, y el 35,1% trabaja ms de cinco aos en la
empresa. La media para el tiempo de servicio es de 5,16 aos, con
una desviacin estndar de 5,31. Con respecto al estado civil,
54,1% son casados, 41,9% son solteros, 2,7% son divorciados y 1,4%
son convivientes. El 45,9% no tiene hijos, mientras que 29,7% tiene
dos hijos, 13,5% tiene un hijo y el 10,9% tiene entre 3 y 4 hijos.
Tabla 1.
Descriptivos de la espiritualidad, burnout y estilos de afrontamiento en los
trabajadores.
Variables y dimensiones Media Desviacin Mnimo Mximo Rango Varianza
estndar
Espiritualidad 51,47 5,82 31 64 33 33,89
Espiritualidad en la vida 13,04 2,21 7 18 11 4,91
Espiritualidad en el trabajo 37,93 5,02 18 45 27 25,29
Sndrome de burnout 58,77 12,27 16 92 76 150,75
Agotamiento emocional 15,24 8,88 0 38 38 78,89
Despersonalizacin 4,55 4,47 0 19 19 20,05
Baja realizacin personal 39,41 8,11 7 50 43 65,89
Afrontamiento activo 14,67 4,99 0 26 26 24,90
Afrontamiento evitativo 13,17 5,24 0 26 26 27,51
Afrontamiento pasivo 12,43 5,08 0 27 27 25,86
Artculo Original | Walter Arias, et al.
198 195/200 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
entre el tiempo de servicio y el agotamiento emocional. Tambin se
hallaron correlaciones negativas entre el estado civil y el estilo de
afrontamiento activo y el sndrome de burnout; as como entre el
nmero de hijos y el estilo de afrontamiento activo. Estas dos
ltimas correlaciones al p < 0,01 de significancia.
Finalmente, con respecto a las correlaciones entre las variables
de estudio, tenemos que la espiritualidad en el trabajo, la espiri-
tualidad en la vida y la espiritualidad total correlacionan positi-
vamente entre (p < 0,01). Del mismo modo, entre el sndrome de
burnout y sus dimensiones se registran correlaciones significa-
tivas, siendo mayor (r = 0,49) la de agotamiento emocional y el
puntaje total del IBM. Asimismo, entre los estilos de afronta-
miento pasivo y evitativo se hall una correlacin significativa
de 0,54. Mientras que entre la espiritualidad y las dimensiones de
agotamiento emocional y despersonalizacin se encontr una
relacin negativa significativa (p < 0,05), lo que indicara que las
personas con mayor espiritualidad se sienten menos agotadas y
despersonalizadas. Adems, entre la espiritualidad en el trabajo y
la despersonalizacin se obtuvo una relacin negativa (r = -0,34),
con un nivel de significancia de p < 0,01. Esto seala que la
espiritualidad en el trabajo implica menores niveles de desperso-
nalizacin. No se encontraron relaciones significativas entre la
espiritualidad y los estilos de afrontamiento, pero s entre el
sndrome de burnout y el afrontamiento pasivo, y entre el agota-
miento emocional y los estilos pasivo y evitativo; lo que indicara
que ambos estilos de afrontamiento son poco efectivos para
evitar el estrs crnico en el trabajo (ver Tabla 3).
DISCUSIN
La espiritualidad en el trabajo ha merecido muy poca atencin de
parte de los investigadores de diversas ramas del saber, a pesar
de que los trabajadores sealan que la dimensin espiritual es
importante y que el trabajo debe proporcionar oportunidades
para el desarrollo y su crecimiento espiritual.
31
En cuanto al
sndrome de burnout, este tema se ha estudiado en gran medida,
sobre todo en poblaciones vulnerables como el personal de salud,
los profesores y los policas; y en menor medida en trabajadores
de empresas que brindan servicios, a pesar de que el atender
personas es un factor de riesgo para desarrollar los sntomas de
este sndrome.
41
En nuestro medio empresarial se ha reportado que el sndrome de
burnout se relaciona con el clima organizacional, afectando la
motivacin del trabajador y favoreciendo la aparicin de sinto-
matologa psicofisiolgica.
42
En ese sentido, hace falta desarrollar
Los descriptores de cada una de las variables y sus dimensiones se
muestran en la Tabla 1. Con respecto a los porcentajes, tenemos que
13,5% tiene una espiritualidad moderada y el 85,5% tiene un
elevado nivel de espiritualidad, mientras que el 28,4% tiene un nivel
moderado de espiritualidad en la vida y un 71,6% tiene un elevado
nivel de espiritualidad en la vida. Adems, 12,2% tiene un mode-
rado nivel de espiritualidad en el trabajo mientras que el 87,8%
vivencia un elevado nivel de espiritualidad en el trabajo.
En cuanto al sndrome de burnout, el 73% tiene bajo nivel de agota-
miento emocional y el 13,5% tiene un nivel moderado al igual que
las personas que tienen un nivel alto de agotamiento emocional. Se
tiene tambin que el 67,6% presenta niveles leves de despersonali-
zacin, 23% tiene niveles moderados y el 9,5% niveles severos. La
dimensin de baja realizacin personal registra niveles leves, mode-
rados y severos en el 62,2%, 20,3% y 17,6%, respectivamente.
Finalmente, en cuanto a los estilos de afrontamiento, el 47,3% tiene
un estilo activo, mientras que el 28,4% tiene un estilo evitativo y el
24,3% tiene un estilo pasivo.
Todo esto sugiere altos niveles de espiritualidad en el trabajo, bajos
niveles de sndrome de burnout y un estilo de afrontamiento prefe-
rentemente activo entre los trabajadores.
En la Tabla 2 se presentan las correlaciones obtenidas entre las
diversas variables y sus dimensiones. Es decir, entre las variables
sociolaborales, la espiritualidad y sus dos dimensiones, el sndrome
de burnout con sus tres dimensiones, y los estilos de Afrontamiento.
Observamos que se encontraron correlaciones negativas significa-
tivas entre la edad y el sndrome de burnout, as como con el
agotamiento emocional. Tambin se hallaron relaciones negativas
Tabla 2.
Correlaciones entre datos sociolaborales, espiritualidad, burnout y
estilos de afrontamiento.
Variables y dimensiones Edad Sexo Tiempo Grado de Estado Nmero
de servicio Instruccin civil de hijos
Espiritualidad 0,09 0,16 -0,16 0,10 0,07 0,00
Espiritualidad en la vida 0,16 0,09 -0,01 0,14 0,08 0,09
Espiritualidad en el trabajo 0,10 0,05 -0,12 0,09 0,11 0,04
Sndrome de burnout -0,23* -0,08 -0,11 0,05 -0,33** -0,03
Agotamiento -0,23* 0,19 -0,25* 0,04 -0,14 -0,10
Despersonalizacin -0,19 -0,11 -0,11 0,04 -0,12 -0,05
Baja realizacin -0,05 -0,15 0,06 -0,08 -0,08 0,18
Estilo activo -0,07 -0,08 -0,08 -0,04 -0,19* -0,29**
Estilo evitativo 0,08 0,06 0,18 -0,01 -0,06 0,00
Estilo pasivo 0,00 0,20* 0,14 -0,05 0,02 0,15
* p < 0.05, **p < 0.01
Tabla 3.
Correlaciones entre espiritualidad, burnout y estilos de afrontamiento en los trabajadores.
Esp E Vid E tra Burn Agot Desp B real Activ Evit Pasiv
Esp 1
E Vid 0,83** 1
E Tra 0,83** 0,60** 1
Burn 0,05 0,07 0,05 1
Agot -0,23* -0,10 -0,18 0,49** 1
Desp -0,28* -0,03 -0,34** 0,26* 0,47** 1
B real 0,16 0,08 0,19 0,46** -0,06 -0,04 1
Activ 0,00 -0,10 0,01 0,08 0,08 0,08 -0,02 1
Evit -0,06 0,03 -0,06 0,16 0,27* 0,12 -0,17 -0,06 1
Pasiv -0,18 -0,12 -0,15 0,28* 0,23* 0,12 0,05 -0,10 0,54** 1
** p < 0.01, *p < 0.05
Artculo Original | Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico (burnout) y Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de una Empresa
Ciencia & Trabajo | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | www.cienciaytrabajo.cl | 195/200 199
modelos salutognicos en el trabajo
43
que se sustenten en diseos
organizacionales coherentes que promuevan las emociones posi-
tivas.
39
Asimismo, la intervencin espiritual genera mejoras
significativas en la salud tanto fsica como psicolgica.
44
Adems,
dado que la espiritualidad se asocia con la realizacin personal,
pone en movimiento posibilidades humanas profundas, que se
vuelcan en el trabajo y la creatividad.
45
En el presente estudio hemos encontrado fundamento a estas
propuestas, ya que se encontr que existe una relacin significa-
tiva negativa entre la espiritualidad global con el agotamiento
emocional (r = -0,23) y la despersonalizacin (r = -0,28), as
como entre la espiritualidad en el trabajo y la despersonalizacin
(r = -0,34). Estos datos permiten precisar que las personas con
mayor espiritualidad se sienten menos agotadas y despersonali-
zadas, lo cual supone que brindan una adecuada prestacin de
sus servicios, segn sean sus funciones dentro de la empresa. Ello
supone tambin, en relacin con los bajos niveles de agotamiento
emocional que registran los trabajadores, que la espiritualidad
puede ser un factor protector de la salud mental.
Al respecto se ha mencionado que la espiritualidad y la religin
promueven hbitos saludables y se asocia con mayor bienestar
subjetivo
17,18
, debido a que influye positivamente en las personas,
fortaleciendo su sentido de vida y brindando fuentes de apoyo
social.
27
As pues, el compartir tiempo en la misa o contar con el
consejo de un capelln, son actividades que constituyen fuentes
de apoyo social
45
, que promueven el desarrollo espiritual y
permiten afrontar el estrs laboral. Aunque en nuestro estudio no
hemos encontrado relaciones entre la espiritualidad y los estilos
de afrontamiento, cabe destacar que el estilo activo, que es
compatible con las manifestaciones religiosas sealadas, resulta
ser el ms saludable porque los estilos de afrontamiento pasivo y
evitativo se han correlacionado fuertemente entre s, y con el
agotamiento emocional.
Esto estara remarcando que los estilos pasivo y evitativo son
menos efectivos para combatir el estrs.
24
Pero tambin debe
considerarse que existen otras tipologas de estilos de afronta-
miento, que por su especificidad podran expresar con mayor
precisin las relaciones entre la espiritualidad y los estilos de
afrontamiento, ya que formas especficas de afrontamiento
ayudan a dar sentido de significado y propsito a nuestras vidas,
as como confort emocional, control personal, intimidad con
otros, salud fsica y espiritualidad.
25
Existen, pues, evidencias de que la espiritualidad no slo se rela-
ciona negativamente con la ansiedad, la depresin, el suicidio, el
consumo de alcohol y de drogas
16
, sino que tambin facilita la
recuperacin de personas que padecen de alcoholismo
46
y de
mujeres maltratadas.
47
Por tanto, aunque no se haya podido
encontrar en nuestra investigacin evidencias de las relaciones
entre la espiritualidad y el afrontamiento, esto no significa que tal
nexo no exista, considerando las limitaciones sealadas en el
prrafo anterior.
Llama la atencin que, sobre los estilos de afrontamiento, el de
tipo pasivo se relaciona positivamente con el sexo (r = 0,20), de
modo que las mujeres suelen optar por estilos pasivos de afronta-
miento; y, por otro lado, el nmero de hijos se relaciona negati-
vamente con el estilo activo (r = -0,29), por tanto quienes tienen
ms hijos son menos activos en su estilo de afrontamiento del
estrs. Asimismo, la edad se relaciona negativa y significativa-
mente con el sndrome de burnout y el agotamiento emocional
(r = -0,23), o sea que los trabajadores de mayor edad tienen menos
agotamiento emocional. Aqu cabe precisar que entre sndrome de
burnout y agotamiento existe una relacin muy marcada (r =
0,49), a tal punto que esta dimensin es la que mejor predice la
aparicin del sndrome, hecho que ha sido evidenciado en otros
estudios sobre el sndrome de burnout.
41,48
Tambin se ha encontrado que los trabajadores que tienen mayor
tiempo de servicio tienen menos agotamiento emocional, y que
aquellos que estn casados tienen menores niveles del sndrome
de burnout. Dato que tambin ha sido ratificado en otros estu-
dios.
49
Podemos concluir que la espiritualidad se relaciona negativa-
mente con el estrs crnico en su forma de burnout, y de manera
muy particular la espiritualidad que se experimenta en el trabajo
con la despersonalizacin; lo que nos permite suponer que la
espiritualidad en el trabajo constituye una fuente de salud que
previene sntomas del sndrome de burnout como el agotamiento
emocional y la despersonalizacin, generando, por el contrario,
una mayor disposicin de trabajo que se refleja, para el caso de
nuestra muestra, en la atencin al cliente y la prestacin de servi-
cios educativos.
1. Loza C, Habisch A. Empresa, empresario y consumidor en la Caritas in Veritate.
Persona y Cultura. 2009;7:22-32.
2. Chiavenato I. Gestin del talento humano. Mxico: McGraw-Hill; 2009.
3. Fischman D. La alta rentabilidad de la felicidad. Lima: Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas; 2010.
4. Manzone G. La responsabilidad de la empresa. Business ethics y doctrina social
de la Iglesia en dilogo. Arequipa: Universidad Catlica San Pablo; 2007.
5. Hubek F. Historia integral de occidente desde una perspectiva cristiana.
Buenos Aires: EDUCA; 2007.
6. Echavarra MF. La praxis de la psicologa y sus niveles epistemolgicos segn
Santo Toms de Aquino. Barcelona: Documenta Universitaria; 2008.
7. Rivas F. Terapia de las enfermedades espirituales. Madrid: San Pablo; 2005.
8. Calkins A. La visin bblica tripartita del hombre. Vida y Espiritualidad.
1991;7(19):39-52.
9. Cceres A, Hoyos A, Navarro R, Sierra MA. Espiritualidad, hoy: Una mirada
histrica, antropolgica y bblica. Theolgica Xaveriana. 2008; 166: 381-408.
10. Selye H. La tensin en la vida (el estrs). Buenos Aires: Compaa General
Fabril; 1960.
11. Labrador JF. El estrs. Nuevas tcnicas para su control. Espaa: Grupo Correo
de Comunicaciones; 1996.
12. Schultz DP. Psicologa industrial. 3ra ed. Colombia: McGraw-Hill; 1998.
13. Apiquian A. El sndrome de burnout en las empresas [presentacin en lnea].
En: Tercer Congreso de Escuelas de Psicologa de las Universidades Red
Anhuac, Mrida, Yucatn; 2007 [consultado jul.2012]. Disponible en: www.
ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf
14. Guilln C, Guil R, Mestre JM. Estrs laboral. En: Guilln C, Guill R, compilador.
Psicologa del trabajo para relaciones laborales. Madrid: McGraw-Hill; 2000.
p. 268-296
REFERENCIAS
Artculo Original | Walter Arias, et al.
200 195/200 | www.cienciaytrabajo.cl | AO 14 | NMERO 44 | JULIO / SEPTIEMBRE 2012 | Ciencia & Trabajo
15. Gil-Monte PR, Peir JM. Validez factorial del Maslach Burnout Inventory en
una muestra multiocupacional. Psicothema. 1999;11(3):679-689.
16. Bailey CM. The effects of religion on mental health; Implications for
Seventh-Day Adventists. (Presentacin). En: 20th International Faith and
Learning Seminar, California, USA; 1997.
17. Ellison CG. Religious involvement and subjective well-being. J Health Soc
Behav. 1991;32(1):80-99.
18. Gartner J, Larson DB, Allen GD. Religious commitment and mental health: A
review of the empirical literature. J Psychol Relig. 1991;19:6-25.
19. Chang WCh. Religious attendance and subjective well-being in an Eastern-
culture country: Empirical evidence from Taiwan. Marburg J Relig.
2009;14(1): -30.
20. Spranger E. Formas de vida. Psicologa y tica de la personalidad. Madrid:
Revista de Occidente S. A.; 1966.
21. Ardelt M. Effects of religion and purpose in life on elders subjective well-
being and attitudes toward death. J Relig Gerontol. 2003;14(4):55-77.
22. Pez D, Campos M, Bilbao A. Del trauma a la felicidad: Pautas de interven-
cin. En: Vzquez C, Hervs G, editores. Psicologa Positiva Aplicada. Bilbao:
Descle de Brouwer; 2008. p. 237-262.
23. Ospina DE. Medicin de la resiliencia. Invest Educ Enferm. 2007;25(1):58-65.
24. Sandn B. El estrs. En: Belloch A, Sandn B, Ramos F, compiladores. Manual
de psicopatologa II. Madrid: McGraw-Hill; 1995. p. 3-52.
25. Rivera A, Montero M. Medidas de afrontamiento religioso y espiritualidad en
adultos mayores mexicanos. Salud mental. 2007;30(1):39-47.
26. Hellinger B. Religin, psicoterapia y cura de almas. Textos recopilados.
Barcelona: Herder; 2002.
27. Lamas H. Psicologa, religin y resiliencia. Rev Peru Psicol. 2001;5(11):79-85.
28. Seligman M. La autntica felicidad. Buenos Aires: Vergara; 2006.
29. Marques J, Dhiman S, King R. Spirituality in the workplace. Developing an
integral model and a definition. JAABC. 2005;7:81-91.
30. Mitroff I, Denton E. A study of spirituality in the workplace. Sloan Manage
Rev. 1999;40:83-92.
31. Prez JA. Estudio exploratorio sobre el tema de la espiritualidad en el
ambiente laboral. Anales de Psicologa. 2007;23(1):137-146.
32. Arias WL, Masas A, Muoz E, Arpasi M, de la Torre N. Espiritualidad en el
ambiente laboral y su relacin con la felicidad del trabajador. Revista de
Investigacin de la UCSP. De prxima publicacin 2012.
33. Fernndez M. El estrs laboral en los peruanos: hallazgos recientes. Teora e
investigacin en psicologa. 2010;19:37-59.
34. Arias WL, Masas A, Justo O. Felicidad, burnout y afrontamiento en una
empresa privada.En: Alarcn R, compilador. Investigaciones sobre felicidad. De
prxima publicacin 2012.
35. Lpez L. Evaluacin conductual en la empresa. Rev Latinoam Psicol.
1993;25(3):375-402.
36. Robbins S. Comportamiento organizacional. Mxico: Prentice Hall; 1999.
37. Moreno MP, Ros ML, Canto J, San Martn J, Perles F. Satisfaccin laboral y burnout
en trabajos poco cualificados: Diferencias entre sexos en poblacin inmigrante.
Revista de Psicologa del Trabajo y de las Organizaciones. 2010;26(3):255-265.
38. De la Poza JM. Seguridad e higiene profesional. Con normas comunitarias
europeas y norteamericanas. Madrid: Paraninfo; 1990.
39. Salanova M. Organizaciones saludables: Una aproximacin desde la psicologa
positiva. En: Vzquez C, Hervs G, editores. Psicologa Positiva Aplicada. Bilbao:
Descle de Brouwer; 2008. p.403-427.
40. Salanova M, Martnez IM, Llorens S. Psicologa organizacional positiva. En:
Palac FJ, compilador. Psicologa de la Organizacin. Madrid: Pearson Education;
2005. p.349-376.
41. Gil-Monte PR, Peir JM. Perspectivas tericas y modelos interpretativos para el
estudio del sndrome de quemarse por el trabajo. Anales de Psicologa.
1999;15(2):261-268.
42. Boada J, de Diego R, Agull E. El burnout y las manifestaciones psicosomticas
como consecuentes del clima organizacional y de la motivacin. Psicothema.
2004;16(1):125-131.
43. Roca MA, Torres O. Un estudio del sndrome de burnout y su relacin con el
sentido de coherencia. Rev Cubana Psicol. 2001;18(2):120-126.
44. Quiceno JM, Vinaccia S. La salud en el marco de la psicologa de la religin y la
espiritualidad. Diversitas. 2009;5(2):321-336.
45. Edelberg GS. La espiritualidad y la religin en el trabajo. Revista Escuela de
Administracin de Negocios. 2006;58:135-140.
46. Gutirrez R, Andrade P, Jimnez A, Jurez F. La espiritualidad y su relacin con
la recuperacin del alcoholismo en integrantes de Alcohlicos Annimos. Salud
mental. 2007; 30(4):62-68.
47. Jaramillo DE, Ospina DE, Cabarcas G, Humphreys J. Resiliencia, espiritualidad,
afliccin y tcticas de resolucin de conflictos en mujeres maltratadas. Rev
Salud Pblica. 2005;7(3):281-292.
48. Arias WL, Jimnez NA. Incidencia del sndrome de burnout en enfermeras de los
Hospitales de Arequipa. Nuevos Paradigmas. 2011;6(1):30-57.
49. Arias WL, Jimnez NA. Incidencia del sndrome de burnout en policas de la
ciudad de Arequipa. Ciencia & Trabajo. 2011;13(42):250-256.
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
C&T, Ciencia & Trabajo, rgano de difusin de la Fundacin Cientfica
y Tecnolgica de la Asociacin Chilena de Seguridad, tiene como misin
divulgar el conocimiento en las reas de seguridad e higiene industrial,
salud ocupacional, calidad de vida laboral y otras disciplinas asociadas
al mundo del trabajo y medio ambiente.
C&T suscribe principalmente al acuerdo sobre Requisitos Uniformes
para Preparar los Manuscritos Enviados a Revistas Biomdicas (Estilo
Vancouver), elaborado por el Comit Internacional de Directores de
Revistas Mdicas (New England Journal of Medicine 1997; 336 : 309-
15, actualizados en octubre de 2008, en el sitio web www.icmje.org).
Los artculos cientficos que C&T publica deben ser originales. Los
autores deben haber participado en el trabajo en grado suficiente para
asumir la responsabilidad de su contenido total. No confiere la calidad
de autor haber participado en la obtencin de fondos, en la recoleccin
de datos, en la supervisin general del grupo de investigacin, haber
aportado muestras o reclutado pacientes; tampoco se aceptan las
Autoras por cortesa. Se puede citar un autor corporativo en los
ensayos multicntricos. La totalidad de los integrantes de un equipo,
citados como autores, puede indicarse bajo el ttulo o en una nota a pie
de pgina, los que debern cumplir todos los criterios antes menciona-
dos; quienes no los cumplan figurarn, con su autorizacin, en la sec-
cin de Agradecimientos.
Los artculos sobre experimentacin en humanos y animales deben
ser acompaados de una copia digital de la aprobacin del Comit de
tica de la Institucin donde se realiz el estudio, de acuerdo a la
Declaracin de Helsinki de 1975. En el artculo no se deben incluir datos
que permitan identificar a los sujetos de estudio.
Los artculos deben ser enviados en formato electrnico (Microsoft
Word para PC, o compatible) en Espaol, Portugus o Ingls. El formato
debe ser simple para facilitar la edicin del texto e incluir las siguientes
secciones;
a. Pgina inicial
a. Ttulo del artculo, que debe ser conciso, no incluir abreviaturas y dar
idea exacta de su contenido. Si el tema ha sido presentado en alguna
conferencia, indicarla citando la ciudad y fecha de exposicin.
b. Nombre completo de los autores, profesin, grado acadmico (si
corresponde) y afiliacin institucional, incluyendo ciudad y pas.
c. Departamento e Institucin donde se realiz la investigacin, si
corresponde.
d. Fuente de financiamiento, si la hubo. Declarar eventuales conflictos
de inters.
e. Direccin postal, e-mail, fono y fax del autor que se ocupar de la
correspondencia relativa a este documento.
b. Pgina dos
Resumen en idioma original con una extensin mxima de 200
palabras. Debe incluir objetivos, mtodo, resultados, conclusiones
principales y ser escrito en estilo impersonal.
Al final del resumen debe incluir tres a cinco descriptores (palabras
claves o keywords) extrados de la lista de Descriptores en Ciencias de
la Salud (DeCS) (www.bireme.br).
Pgina tres y siguientes en el siguiente orden
El formato del texto depende del tipo de artculo.
Los artculos cientficos son el producto de un trabajo de obser-
vacin, investigacin clnica o experimentacin que consta de las
siguientes secciones: a) Introduccin en la que se presentan las razones
que motivaron el estudio y los objetivos del mismo; b) Material y
Mtodos en la que se describen los elementos y procedimientos utiliza-
dos de manera tal que los resultados puedan ser reproducidos por otros
investigadores; se debe incluir una descripcin suficiente del anlisis
estadstico; c) Resultados en la que se presentan los hallazgos del
estudio; d) Discusin en la que se destacan los aspectos nuevos e
importantes del estudio, conclusiones, implicaciones y limitaciones de
los resultados. La extensin mxima de este tipo de artculo no debe
exceder los 36.000 caracteres (incluyendo los espacios).
Los artculos de revisin son el producto del anlisis crtico de la
literatura reciente sobre un tpico especial. Este tipo de artculo incluye
los puntos de vista del autor sobre el tema. Normalmente este tipo de
documento es encargado por C&T a expertos en el tema segn planifi-
cacin editorial. La extensin mxima de estos artculos no debe
exceder los 60.000 caracteres (incluyendo los espacios).
La comunicacin de Casos, en los que se describen situaciones de
inters mdico vistos con poca frecuencia (casos clnicos) o situaciones
especiales encontradas en la prctica diaria de otros profesionales de la
salud ocupacional (investigacin de un accidente que ocurre por prime-
ra vez, por ejemplo). Este tipo de artculo debe contener dos secciones;
en la primera se describe el caso y en la segunda se comentan
los hallazgos y se hacen las recomendaciones que correspondan. La
extensin mxima de este tipo de artculo no debe exceder los 20.000
caracteres (incluyendo los espacios).
Los Artculos de Educacin son aqullos que contribuyen a la for-
macin integral de los profesionales de Salud Ocupacional. Generalmente
son solicitados por el Comit Editorial de C&T. La extensin mxima de
ellos es de 60.000 caracteres (incluyendo los espacios).
Los Artculos de Opinin son comunicaciones personales sustenta-
das bajo el mtodo cientfico y con referencias bibliogrficas que
apoyan las opiniones. La extensin mxima de estos artculos es de
20.000 caracteres (incluyendo los espacios).
Al final del texto puede incluirse una seccin de agradecimientos y, a
continuacin las Referencias bibliogrficas. Es de completa responsa-
bilidad de los autores la informacin entregada en esta rea, quienes
debieran revisar siempre su listado para confirmar que stas estn
completas, con todos sus elementos y simbologa integrantes en
orden y verificar su insercin en el texto. En caso contrario, el mate-
rial puede ser devuelto para correccin. Las referencias deben ser
presentadas e incluidas en el texto segn las siguientes indicaciones,
basadas en las normas ISO 690:1987 para formato impreso e ISO
690-2 para formato electrnico: todas las referencias deben incluir
los siguientes elementos y la puntuacin indicada:
Apellido paterno del autor/editor ms las iniciales del nombre
(hasta seis autores, separados por coma; si son ms de seis agregar
et al despus del sexto) o autor institucional, si corresponde.
Ao de publicacin, separado por punto de elemento anterior.
Ttulo completo del artculo, del libro o del captulo, si corresponde,
separado por punto de elemento anterior.
Ttulo abreviado de la revista, de acuerdo a listado de Biosis o Index
Medicus (ver: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=
journals), o libro Proceedings, si es el caso, separado por punto de
elemento anterior.
Ciudad/estado/pas de publicacin, y editor, separando por dos
puntos estos elementos y por punto de elemento anterior.
Nmeros del volumen y pginas inicial y final, separando por dos
puntos estos elementos y por punto de elemento anterior.
Disponibilidad en Internet, si se sabe, separado por punto de ele-
mento anterior.
Las referencias se enumeran en el orden en que se las menciona por
primera vez en el texto. Identificadas mediante numerales arbigos,
colocados al final de la frase o prrafo en que se las alude. Las referen-
cias que sean citadas nicamente en las Tablas o en las leyendas de las
Figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera
vez que se citen dichas Tablas o Figuras en el texto.
Los resmenes de presentaciones a Congresos pueden ser citados como
referencias slo cuando fueron publicados en revistas de circulacin
comn. Si se publicaron en Libros de Resmenes, pueden citarse en el
texto (entre parntesis), al final del prrafo pertinente. Se puede incluir
como referencias a trabajos que estn aceptados por una revista, an
en trmite de publicacin; en este caso, se debe anotar la referencia
completa, agregando a continuacin del nombre abreviado de la revista
la expresin (en prensa). Los trabajos enviados a publicacin pero
todava no aceptados oficialmente, pueden ser citados en el texto (entre
parntesis) como observaciones no publicadas o sometidas a publi-
cacin y no deben alistarse entre las referencias.
Al alistar las referencias, su formato debe ser el siguiente:
Artculos en Revistas:
Apellido e inicial del nombre del o los autores. Mencione todos los
autores cuando sean seis o menos; si son siete o ms, incluya los seis
primeros y agregue et al. Limite la puntuacin a comas que separen los
autores entre s. Sigue el ttulo completo del artculo, en su idioma
original. Si elige su traduccin al ingls, debe ser la que figur en la
publicacin y se enmarca en parntesis cuadrado. Luego, el nombre de
la revista en que apareci, abreviado segn el estilo usado por el Index
Medicus: ao de publicacin; volumen de la revista: pgina inicial y
final del artculo.
Ejemplo:
Brunser A, Hoppe A, Crcamo DA, Lavados PM, Roldn A, Rivas R et al.
Validez del Doppler transcraneal en el diagnstico de muerte enceflica.
Rev Med Chile 2010;138: 406-12.
Captulos en Libros:
Ejemplo: Rodrguez P. Trasplante pulmonar. En: Rodrguez JC, Undurraga
A, Editores, Enfermedades Respiratorias. Santiago, Chile: Editorial
Mediterrneo Ltda.; 2004. p. 857-82.
Artculos en formato electrnico:
Citar autores, ttulo del artculo y revista de origen tal como para su
publicacin en papel, indicando a continuacin el sitio electrnico
donde se obtuvo la cita y la fecha en que se hizo la consulta.
Ejemplo: Cienc Trab 2010; 12 (38): 461-464. Disponible en: wwwcien-
ciaytrabajo.cl [Consultado el 14 de enero de 2010].
Para otros tipos de publicaciones, atngase a los ejemplos dados en los
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals.
Pginas complementarias
Las Tablas, deben llevar numeracin arbica correlativa con ttulo
descriptivo breve, por orden de aparicin. Cada columna debe tener un
encabezamiento corto y abreviado el que puede incluir smbolos para
unidades. Separe con lneas horizontales solamente los encabezamien-
tos de las columnas y los ttulos generales. Las columnas de datos deben
separarse por espacios y no por lneas verticales. Al pie de la tabla se
debe indicar el significado de cada abreviatura y la simbologa del
mtodo estadstico empleado.
Las tablas deben ser enviadas en el formato original; por ejemplo, si ella
se construy en Microsoft Excel, debe enviarse el archivo que origin la
tabla. En el texto del artculo, el autor debe indicar el lugar donde
sugiere insertar la tabla.
Figuras o Grficos deben ser elaboradas en formatos compatibles con
Microsoft Excel o PowerPoint. Cada figura o grfico debe identificarse con
nmeros arbicos correlativos. Las leyendas deben facilitar su compren-
sin, sin necesidad de recurrir a la lectura del texto. Las figuras o grficos
deben ser enviadas en el formato original al igual que lo sealado para
las tablas. En el texto del artculo, el autor debe indicar el lugar donde
sugiere insertar las figuras o grficos. Ilustraciones y fotografas deben ser
enviadas en formato electrnico JEPG de alta resolucin. De ser necesario,
estos archivos deben enviarse en forma separada.
Aspectos Legales
La responsabilidad de los conceptos publicados en Ciencia & Trabajo es
exclusiva de los autores, no comprometiendo en modo alguno la opinin
de la Fundacin Cientfica y Tecnolgica ACHS y de Ciencia & Trabajo.
Todos los textos publicados estn protegidos por Derecho de Autor, con-
forme a la Ley No 17.336 de la Repblica de Chile. Se autoriza la publi-
cacin posterior o la reproduccin total o parcial de los artculos, en for-
mato impreso o electrnico, siempre y cuando se cite a Ciencia & Trabajo
como fuente primaria de publicacin. Los autores de artculos cientficos
deben establecer por escrito que no existen conflictos de inters de ningn
tipo que pueda poner en peligro la validez de lo comunicado.
Aspectos Administrativos
La recepcin del manuscrito ser notificada por correo electrnico al
primer autor firmante, lo que no implica su aceptacin. El Comit
Editorial har una primera evaluacin del material y de su cumplimien-
to con estas normas. La evaluacin del trabajo ser realizada por dos o
ms evaluadores externos a la revista, designados por el comit editorial
de C&T. Las observaciones de forma o contenido efectuadas por estos
evaluadores sern enviadas a los autores para su consideracin. El
documento que stos generen al ser introducidas las modificaciones,
ser el que se publique. Aquellas observaciones que los autores consi-
deren que no es pertinente incorporar al documento, debern ser
comentadas en carta dirigida el editor en jefe de C&T. La versin final
del artculo, ser de exclusiva responsabilidad de los autores. C&T
entregar un ejemplar de la versin impresa del artculo a cada autor.
Toda comunicacin, tanto de remisin de trabajos como de correspon-
dencia a la editorial, debe ser dirigida a:
Leonardo Varela
Editor Jefe Revista Ciencia & Trabajo
Ramon Carnicer 163, Piso 5, Anexo C, Providencia, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 515 7534
e-mail: lvarelav@achs.cl
Declaracin de la Responsabilidad de Autora y Conflicto de Intereses
El siguiente documento debe ser firmado por todos los autores del
manuscrito y remitido como copia digitalizada. Este documento debe
contener lo siguiente:
Ttulo del Manuscrito:
Responsabilidad de Autora: Certifico que he contribuido directa-
mente al contenido intelectual de este manuscrito, a la gnesis y
anlisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme
pblicamente responsable de l y acepto que mi nombre figure en la
lista de autores.
Conflicto de intereses: Declaro que no existe ningn posible con-
flicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, ser declarado en
este documento y/o explicado en la pgina del ttulo, al identificar las
fuentes de financiamiento.
ndice
C
I
E
N
C
I
A
&
T
R
A
B
A
J
O
O
1
4
M
E
R
O
4
4
J
U
L
I
O
/
S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
2
0
1
2
FUNDACIN
CIENTFICA
Y TECNOLGICA
ASOCIACIN CHILENA DE SEGURIDAD
A21 Editorial
A23 ndice
A24 En este nmero
Artculos de Difusin
A26 Seccin Ehp
El FUTURO DEL FRACKING. Nuevas Reglas de Emisiones
para una Produccin Ms Limpia de Gas Natural
Artculos Originales
155 Estudio de las Mejores Prcticas en Prevencin de Riesgos
en Empresas del Sector Econmico de Comercio y
Servicios en Chile
Baeza C, Cabrera C
165 Evaluacin de Riesgo Microbiolgico en Terapias de
Hidromasaje y Desarrollo de un Programa de Buenas
Prcticas de Higiene
Urrejola O, Rojas R
175 Dao por Exposicin a Ruido Ambiental en Estudiantes
de Odontologa
Flores-Hernndez C, Daz de Len-Morales
L, Ortega-Camacho A
180 Propiedades Psicomtricas del Cuestionario de Interaccin
Trabajo-Familia NijmeGen (SWING) en Empleados de
Cuernavaca. Morelos, Mxico
Betanzos N, Paz-Rodrguez F
185 La Prctica de Recapsular Agujas por Profesionales de la
Salud y Condiciones de los Depsitos de Material
Corto-Punzante
Jefferson R, Saliba C, sper A, Miguel N
189 A tica do cirurgio-dentista sobre aspectos trabalhistas e
satisfao com o emprego pblico no Brasil
Moimaz SAS, Silva MM, Rovida TAS, Queiroz APDG,
Garbin CAS
195 Espiritualidad en el Ambiente Laboral, Estrs Crnico
(burnout) y Estilos de Afrontamiento en Trabajadores de
una Empresa de Servicios Educativos
Arias W, Riveros P, Salas X
También podría gustarte
- Jaque 229Documento44 páginasJaque 229pelikaneroAún no hay calificaciones
- Revista Jaque 098Documento46 páginasRevista Jaque 098pelikanero100% (1)
- Revista Internacional de Ajedrez 12Documento52 páginasRevista Internacional de Ajedrez 12pelikaneroAún no hay calificaciones
- Guia Trabajo IVADocumento2 páginasGuia Trabajo IVApelikaneroAún no hay calificaciones
- Revista Internacional de Ajedrez - Extra 01Documento52 páginasRevista Internacional de Ajedrez - Extra 01pelikaneroAún no hay calificaciones
- Revista Jaque Practica 053Documento52 páginasRevista Jaque Practica 053pelikanero100% (1)
- Revista Internacional de Ajedrez 03Documento52 páginasRevista Internacional de Ajedrez 03pelikanero100% (1)
- Revista Jaque Practica 050Documento52 páginasRevista Jaque Practica 050pelikaneroAún no hay calificaciones
- Revista El Rincon Del Ajedrecista 002Documento37 páginasRevista El Rincon Del Ajedrecista 002pelikaneroAún no hay calificaciones
- Ocho X Ocho 088 PDFDocumento50 páginasOcho X Ocho 088 PDFpelikaneroAún no hay calificaciones
- Introducción FrackingDocumento5 páginasIntroducción FrackingKevin AndrèsAún no hay calificaciones
- Articulo Ulrich BeckDocumento20 páginasArticulo Ulrich BeckAjimenez35Aún no hay calificaciones
- 1489 CompletoDocumento16 páginas1489 CompletoAlfo MuguerAún no hay calificaciones
- Presentación Tesis Ucv Definitivo (25!11!2003)Documento58 páginasPresentación Tesis Ucv Definitivo (25!11!2003)Yorman Azocar IbarraAún no hay calificaciones
- Martes-Disertacion FINALDocumento19 páginasMartes-Disertacion FINALFabiola GallardoAún no hay calificaciones
- Tesis JA Final PDFDocumento88 páginasTesis JA Final PDFfabiAún no hay calificaciones
- Informe Bahia NegraDocumento28 páginasInforme Bahia NegraWalter AlvarezAún no hay calificaciones
- Superintensivo Sem 3Documento59 páginasSuperintensivo Sem 3Luis RQAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Ing de Terminacion de PozosDocumento8 páginasLaboratorio de Ing de Terminacion de PozosFerchoMedinaAún no hay calificaciones
- Estimulacion II Fractura HidraulicaDocumento64 páginasEstimulacion II Fractura HidraulicavalentinAún no hay calificaciones
- Parcial 01 Cultura Ambiental 2017Documento17 páginasParcial 01 Cultura Ambiental 2017GENTIL67% (3)
- Analisis Hidrocarburos y PolimerosDocumento2 páginasAnalisis Hidrocarburos y PolimerosCarlos Daniel Vanegas MarchenaAún no hay calificaciones
- Examén Final ALFARO TREJO 2021-IDocumento3 páginasExamén Final ALFARO TREJO 2021-ICristian Alfaro TrejoAún no hay calificaciones
- El FrackingDocumento4 páginasEl FrackingVictoria BañolAún no hay calificaciones
- Neoextractivismo y Problemáticas Socioambientales Presentación Definitiva PDFDocumento115 páginasNeoextractivismo y Problemáticas Socioambientales Presentación Definitiva PDFMabel Beatriz MaizAún no hay calificaciones
- Reforma Energética - El Poder Duro y Consensuado para ImponerlaDocumento291 páginasReforma Energética - El Poder Duro y Consensuado para ImponerlaMarioDíaz100% (1)
- Sistemas Geotérmicos Mejorados: Revisión y Análisis de Casos de EstudioDocumento18 páginasSistemas Geotérmicos Mejorados: Revisión y Análisis de Casos de EstudioJohn HidalgoAún no hay calificaciones
- Yacimientos Convencionales y No ConvencionalesDocumento16 páginasYacimientos Convencionales y No ConvencionalesJOSE ELIAS FALCON HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Fracking ShaleDocumento1 páginaMapa Conceptual Fracking ShaleAndrea Viera0% (1)
- Prueba 10° 2019 Economia y PoliticaDocumento3 páginasPrueba 10° 2019 Economia y PoliticaMARTHA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Perforación y Terminación de Pozos PetrolerosDocumento13 páginasPerforación y Terminación de Pozos PetrolerosMauricio Petri RuizAún no hay calificaciones
- Tarea 1-Roger MamaniDocumento10 páginasTarea 1-Roger MamaniArnold VargasAún no hay calificaciones
- Caso - SAFEBLEND FRACTURING - Student PDFDocumento13 páginasCaso - SAFEBLEND FRACTURING - Student PDFCrisAún no hay calificaciones
- Fracking Beneficios Fugaces Danos Permanentes PDFDocumento5 páginasFracking Beneficios Fugaces Danos Permanentes PDFLuis ContrerasAún no hay calificaciones
- El Pozo Lizama 158Documento4 páginasEl Pozo Lizama 158Manuel TorresAún no hay calificaciones
- Proceso-1973 24 Ago 2014Documento122 páginasProceso-1973 24 Ago 2014AmayoAún no hay calificaciones
- Dofa EcopetrolDocumento4 páginasDofa Ecopetroljuan jose triana chavesAún no hay calificaciones
- Investigacion ApiDocumento21 páginasInvestigacion ApialejoAún no hay calificaciones
- Sismicidad Inducida Por La Fractura Hidráulica en El Estado de Nuevo León, México.Documento14 páginasSismicidad Inducida Por La Fractura Hidráulica en El Estado de Nuevo León, México.Toño HernándezAún no hay calificaciones
- Vaca MuertaDocumento10 páginasVaca MuertaAgustina SepulvedaAún no hay calificaciones