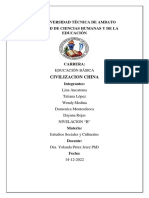Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Responsabilidad Juridica - en El Da o Ambiental Unam
La Responsabilidad Juridica - en El Da o Ambiental Unam
Cargado por
Jose Felipe PeñaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Responsabilidad Juridica - en El Da o Ambiental Unam
La Responsabilidad Juridica - en El Da o Ambiental Unam
Cargado por
Jose Felipe PeñaCopyright:
Formatos disponibles
LA RESPONSABILIDAD
JURDICA EN EL DAO
AMBIENTAL
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Petrleos Mexicanos
LA RESPONSABILIDAD JURDICA EN EL DAO AMBIENTAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICAS
Serie E: Varios, Nm. 87
Edicin y formacin en computadora al cuidado de Isidro Saucedo
LA RESPONSABILIDAD J URDICA
EN EL DAO AMBIENTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO
PETRLEOS MEXICANOS
MXICO, 1998
Primera edicin: 1998
DR. 1998. Universidad Nacional Autnoma de Mxico
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Mxico, D. F.
PETRLEOS MEXICANOS
Av. Marina Nacional 329, Col. Huasteca, C. P. 11311, Mxico, D. F.
Impreso y hecho en Mxico
ISBN 968-36-6574-8
NDICE
La responsabilidad ambiental en el transporte de hidrocarburos
por el mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Joaqun LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
Notas para el anlisis de la responsabilidad ambiental y el princi-
pio de quien contamina paga, a la luz del derecho mexicano 55
Mara del Carmen CARMONA LARA
La crisis ambiental: anlisis y alternativas . . . . . . . . . . . 87
Marcos KAPLAN
La responsabilidad administrativa de los servidores pblicos y el
medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Vctor M. MARTNEZ BULL GOYRI
Las evaluaciones ambientales y la delimitacin de la responsabili-
dad jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Enrique ONGAY DELHUMEAU
Responsabilidad internacional en materia ambiental . . . . . . . 153
Loretta ORTIZ AHLF
La responsabilidad penal en materia ambiental . . . . . . . . . 177
Ral PLASCENCIA VILLANUEVA
La reparacin del dao. Aspectos tcnicos: remediacin y restau-
racin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Susana SAVAL BOHRQUEZ
237
La responsabilidad jurdica en el dao ambiental,
editado por el Instituto de Investigaciones Jurdi-
cas de la UNAM y Petrleos Mexicanos, se
termin de imprimir en los talleres de FORMACIN
GRFICA, S. A. de C. V, el 8 de enero de 1998.
En esta edicin se utiliz papel Bond de 70 x 95
de 50 k para los interiores y cartulina Couch
Cubiertas de 162 k para los forros y se imprimie-
ron 2,000 ejemplares.
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE
DE HIDROCARBUROS POR EL MAR
Joaqun LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
SUMARIO: I. Conceptos generales. II. Normas preventivas de la contami-
nacin del mar por hidrocarburos. 1. La Convencin Internacional sobre
Derecho del Mar. 2. Legislacin interna mexicana relativa a la prevencin
de la contaminacin por hidrocarburos en el medio ambiente martimo.
III. Convenciones internacionales encaminadas a la prevencin de la
contaminacin del mar por hidrocarburos. 1. Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminacin por los Buques, 1973/ 1978 (MARPOL).
2. Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS). 3. Cdigo Martimo Internacional de Mercancas Peligro-
sas (Dangerous Goods Code). IV. Convenciones internacionales en
materia de accidentes contaminantes en el mar. 1. Convencin Internacio-
nal Relativa a la Intervencin en Altamar en los Casos de Accidentes que
Causen Contaminacin por Hidrocarburos. 2. Convenio Internacional
sobre Cooperacin, Preparacin y Lucha contra la Contaminacin por
Hidrocarburos, 1990. 3. Acuerdos regionales en los que Mxico forma
parte. V. La responsabilidad civil por la contaminacin del mar. 1. In-
troduccin. 2. Sistema Europeo de Responsabilidad Civil por Daos
Causados por la Contaminacin de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.
3. Acuerdos de la industria. 4. La legislacin que establece la responsa-
bilidad ambiental por derrames de hidrocarburos en el mar los Estados
Unidos de Amrica. El sistema americano. VI. Conclusiones.
I. CONCEPTOS GENERALES
La responsabilidad ambiental se asume a travs de un proceso cultural,
pues entendemos a la cultura como toda la actividad del hombre que crea
los instrumentos tiles y necesarios para su desarrollo, que registra las
caractersticas y las formas en que se piensa y expresa esa actividad cultural
y se integra en un legado de conocimiento a lo largo de la historia.
La responsabilidad ambiental es una toma de posicin del hombre
consigo mismo, con los dems, como grupo social, y con la naturaleza
como medio que transforma y que por l es transformado. Es a la vez una
experiencia prctica y un proceso de conocimiento que construye la
conciencia de ser en la naturaleza y de ser para s mismo.
La responsabilidad es un concepto tico y jurdico; su objetividad es la
toma de conciencia para la accin. La responsabilidad es individual y
colectiva; sus efectos son particulares y generales, sus consecuencias son
morales y polticas.
El mundo y el hombre han sido creados por la energa. Dependemos
de ella para existir y permanecer, para desarrollar el trabajo y las
potencialidades de los seres humanos. La encontramos en infinidad de
formas en la naturaleza y la utilizamos para la satisfaccin de necesidades
bsicas de los individuos y de las sociedades. La aprovechamos y tambin
la desaprovechamos, en ocasiones destruyendo nuestro entorno. El uso
irracional e irresponsable de la energa nos coloca frente al dilema de su
destruccin y de la nuestra.
Los hidrocarburos han sido el recurso energtico del siglo XX. Las
sociedades modernas han crecido por su utilizacin e impulso, sobre todo,
a partir de la primera dcada, a raz del uso masivo de los automviles,
de los aeroplanos y, para nuestra desgracia, de los artefactos militares de
las dos guerras mundiales, las que han desencadenado un desarrollo
tecnolgico sin precedentes en la historia.
Sera inimaginable el desarrollo de las ciudades, la industria y la
tecnologa, sin la presencia de los hidrocarburos. Claro est que se han
tratado de desarrollar nuevas fuentes de energa, como la nuclear, la elica
y la solar; sin embargo, todava no es momento de que se prescinda de
los hidrocarburos. Para todos los pases, su reserva de hidrocarburos
es una cuestin de seguridad nacional. El valor de los hidrocarburos es
altamente estimado y cada vez es ms evidente que su futuro est
estrechamente ligado al devenir de nuestro planeta y de los seres vivientes.
Por esto, la responsabilidad de su explotacin, de su utilizacin y de la
proteccin del medio ambiente, resulta de la mayor trascendencia.
Ahora bien, los hidrocarburos no se encuentran en todas partes, muchos
pases carecen por completo de este recurso y se ven obligados a adquirirlo
12 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
en donde se encuentre. Desde el siglo pasado se inici su explotacin,
transformacin y comercializacin. Se hizo necesario construir instalacio-
nes adecuadas para su explotacin y posterior transformacin, as como
el diseo de la infraestructura necesaria para su transportacin, esencial-
mente los buques-tanque.
Para dimensionar la responsabilidad de la contaminacin martima, no
podemos culpar nicamente a las compaas petroleras, ni tampoco a los
transportistas del petrleo. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas
para el Mejoramiento del Medio Ambiente, ha determinado que las causas
de la contaminacin martima son variadas, proviniendo la mayor parte, de
descargas realizadas en tierra y transferidas por diversos cauces al mar,
el gran basurero de la humanidad.
Resulta claro que aun cuando los accidentes por transportacin martima
son publicitados como desastrosos, nicamente contribuyen con un
11% del total de fuentes que contaminan al medio ambiente martimo.
Aunque el transporte martimo de hidrocarburos no es el mayor causante
de la contaminacin, los accidentes resultan muy escandalosos, por tanto,
la comunidad internacional realiza esfuerzos constantes para prevenir la
contaminacin del mar causada por la transportacin de hidrocarburos.
Los primeros buques especficamente construidos como tanques eran
pequeos; el mayor poda transportar, hasta un mximo de 5,000 toneladas
de petrleo crudo. La decisin de la Armada Britnica en 1912 de
abandonar el carbn como el combustible utilizado por sus buques,
cambiando al combustleo, fue seguida rpidamente por todas las armadas
consideradas modernas en esa poca. Este cambio origin el desarrollo y
construccin de buques tanque ms grandes, de entre 10,000 y 15,000
toneladas. De igual manera, la necesidad de las armadas de las potencias
de mantener grandes reservas de hidrocarburos a fin de asegurar su
provisin para una probable guerra, estimul la demanda de buques tanque
diseados nicamente para tal fin, es decir, empezaron a disearse para
transportar slo un tipo de mercanca, y se inici la especializacin en el
transporte.
Asimismo, el tamao de los buques tanque se deba a los lmites
impuestos por la profundidad del Canal de Suez, la ruta ms corta entre
los productores del Oriente Medio y el mercado de Europa Occidental,
por lo que los buques tanque ms grandes se tenan que ajustar a las
medidas de ese paso. Con las anteriores restricciones, las naves nunca
excedan las 30,000 toneladas.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 13
En el ao de 1956, durante los conflictos del ataque franco-ingls a
Egipto, como resultado del bloqueo hostil del Canal de Suez, y once aos
ms tarde, durante la Guerra Arabe-Israel, se volvi a bloquear dicho
canal, medular para la economa de esa poca, pues la vuelta por el Cabo
de Buena Esperanza no era atractiva para ningn transportista. Se gest
la creacin de una nueva generacin de buques tanque, los V.L.C.C., por
sus siglas Very Large Crude Carriers, capaces de transportar petrleo
crudo entre 250,000 y 275,000 toneladas. Posteriormente fueron construi-
dos los U.L.C.C., por sus siglas Ultra Large Crude Carriers, capaces de
transportar alrededor de 400,000 toneladas del preciado aceite. Actual-
mente los japoneses estn construyendo un buque tanque que tendr
capacidad de transportar arriba de las 800,000 toneladas de petrleo.
1
Imaginemos la capacidad contaminante de uno de stos gigantescos
buques.
Con el tiempo se ha desarrollado toda una industria de transportacin
martima que tiene como eje fundamental el transporte de hidrocarburos
en sus diferentes formas. La transportacin martima de petrleo es una
actividad muy importante y delicada. Conlleva sus riesgos, que en algunas
ocasiones se convierten en verdaderas catstrofes econmicas, humanas
y ambientales. Las compaas de seguros, los transportistas-armadores,
operadores, fletadores y las compaas productoras de hidrocarburos,
viven, en su economa, amenazados por un peligro mayor: los accidentes
ambientales y su correspondiente responsabilidad.
La larga experiencia que se ha tenido con el transporte de petrleo, ha
provocado que se desarrolle un corpus de distintos elementos que otorgan
la mayor seguridad posible en el transporte y manejo de los mismos. Sin
embargo, esto no quiere decir que no ocurran accidentes, como lo
demuestran, las diez ms grandes catstrofes que se han sufrido hasta
ahora, que son las siguientes:
14 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
1
Oxford Companion to Ships and the Sea, editado por Peter Kemp, de Oxford University Press,
1993.
Nombre del buque Lugar Fecha Petrleo
derramado (tons.)
Atlantic Empress
y Aegean Captain
Trinidad 19/VII/79 300,000
Castillo de Bellver Ciudad del Cabo,
Sudfrica
6/VIII/83 255,000
Olympic Bravery Ushant, Francia 24/I/76 250,000
Showa Maru Malacca, Burma 7/VI/75 237,000
Amoco Cdiz Finisterra, Francia 16/III/78 223,000
Odyssey Ocano Atlntico,
cerca de las
costas de Canad
10/11/88 140,000
Torrey Canyon Islas Scilly, Gran
Bretaa
18/III/67 120,000
Sea Star Golfo de Omn,
Omn
19/XII/72 115,000
Irenes Serenada Pilos, Grecia 23/II/80 102,000
Urquiola Corua, Espaa 12/V/76 101,000
Cada da son mayores los avances que se logran en el desarrollo
tecnolgico para la construccin de embarcaciones mejor diseadas y
seguras para el transporte de petrleo y otros materiales peligrosos; y cada
vez son ms estrictas las disposiciones legales que deben observar los
actores involucrados en la actividad martima.
En materia de regulacin del entorno martimo, existe un nmero
considerable de disposiciones jurdicas, tanto nacionales como internacio-
nales, que regulan distintos problemas de la materia. No obstante lo
anterior, no resultan claras ni mucho menos uniformes, las normas que
establecen la responsabilidad civil, penal y administrativa del culpable.
As, uno de los problemas fundamentales del derecho martimo ambiental,
es que ha sido muy difcil y tortuosa la unidad conceptual y procedimental
de sus normas.
Se nos olvida una premisa fundamental; casi ningn accidente, poten-
cialmente contaminante, afecta nicamente una sola jurisdiccin nacional.
Al contrario, normalmente los accidentes causan estragos a varios pases.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 15
No olvidemos que el mar no tiene fronteras, la marea y los vientos pueden
llevar la capa negra a cualquier parte. Quin va a pagar?
Esta problemtica ha dado lugar a numerosas convenciones internacio-
nales. Creemos que atacar estos problemas en la esfera internacional, es
la nica alternativa viable. Afortunadamente ha existido un gran consenso
internacional, encabezado por la Organizacin Martima Internacional
(OMI) y el Comit Maritime International, para afrontar estas catstrofes
como una sola comunidad internacional.
Desgraciadamente los Estados Unidos a raz de la varadura del Exxon
Valdez en 1989, decidieron no colaborar con la comunidad internacional,
optaron por irse solos con la promulgacin de su Oil Pollution Act de
1990. Resulta contradictoria su decisin, pues, como se vio en la lista de
derrames antes referida, el accidente del Exxon Valdez est lejos de ser
de los ms graves en la historia. Sin embargo, fue uno de los derrames en
el que hubo ms desorganizacin en las labores de remocin y, por
supuesto, el ms caro de la historia. Implic a Exxon, empresa petrolera
que todava paga los estragos del accidente.
En este orden de ideas, las cortes estadounidenses han demostrado no
tener lmite alguno en la determinacin de los punitive damages.
2
Las
decisiones judiciales de ese pas han roto con los esquemas tradicionales
de previsin de las indemnizaciones, problemtica que ha puesto a los
navieros, aseguradoras y clubes de proteccin e indemnizacin del mundo
3
al borde del colapso financiero en sus viajes a los Estados Unidos de
Norteamrica. Pero, cmo podran dejar de hacer negocios con los
americanos?
A fin de establecer con claridad los esquemas que regulan la responsa-
bilidad en el transporte de hidrocarburos por mar, es preciso distinguir
dos conceptos. Por una parte, existe la regulacin preventiva, la cual no
implica que exista accidente martimo alguno, es decir, comprende las
acciones que se toman de manera normal para prevenir la contaminacin
de las aguas del mar causada por los buques en el transcurso normal de
su navegacin. Por otro lado, la regulacin restauradora o reparadora,
que comprende los mecanismos legales previstos para arreglar o disminuir
las consecuencias derivadas de un accidente que contamine las aguas del
16 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
2
Consisten en daos ejemplares que son determinados en una escala incrementada. Es decir, no
nicamente compensan el valor pecuniario del dao causado a la prdida de la propiedad.
3
Protection and Indemnity Clubs, Vid. Lambeth, R.J., Templeman on Marine Insurance. Its
Principles and Practice , editorial Pitman Publishing Limited, Londres, 1986.
mar con sustancias nocivas transportadas por buques. Asimismo, com-
prende los mecanismos de determinacin de la responsabilidad, ya sea
civil, penal o administrativa del culpable del accidente, as como las
reglas para la indemnizacin de los afectados.
En este trabajo analizar primeramente las normas preventivas, las
cuales estn encaminadas a reducir las causas de contaminacin del mar
en el curso normal de la transportacin martima. En segundo lugar,
estudiar el esquema legislativo en materia de contingencias que conllevan
algn grado de responsabilidad, ya sea a cargo del Estado, del Estado del
pabelln, o del puerto, obviamente analizar las causales de responsabili-
dad a cargo del transportista
4
y del embarcador.
5
En estos rubros, la legislacin aplicable en nuestro pas, proviene en
su mayora, de convenciones internacionales. Mxico ha ratificado gran
parte de dichas convenciones, las cuales surgieron, en buena parte, a raz
de accidentes de gravedad, que han exaltado el nimo internacional en
contra de las compaas petroleras y de los navieros.
Dos advertencias debo hacer. El hecho de que la legislacin provenga
de la esfera internacional significa que tenemos que realizar una gran labor
de incorporacin a nuestro orden jurdico interno de las convenciones
internacionales y tambin comprende el arduo compromiso de interpreta-
cin por nuestros tribunales, que debe ser congruente con el de dichos
ordenamientos. Asimismo, muchas convenciones sufren frecuentes modi-
ficaciones a travs del novsimo procedimiento de las enmiendas tcitas
que ha promovido la OMI.
II. NORMAS PREVENTIVAS DE LA CONTAMINACIN
DEL MAR POR HIDROCARBUROS
1. La Convencin Internacional sobre Derecho del Mar
La Convencin de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Confemar), firmada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de
1982, entr en vigor a nivel mundial hasta el ao de 1995. La tardanza se
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 17
4
Empresa naviera u armador son los que se obligan a trasladar la carga de un punto a otro y
entregarla al destinatario o consignatario. Vid. artculo 16 de la Ley de Navegacin.
5
El embarcador o cargador es la persona que mediante el pago de un flete, entrega su carga al
transportista a fin de que ste la traslade de un punto a otro. Vid. artculo 98 de la Ley de Navegacin.
debi en buena parte a la indecisin del gobierno de los Estados Unidos
en cuanto a aceptar el concepto del patrimonio comn de la humanidad,
es decir, la explotacin del rea donde se encuentran los ndulos polime-
tlicos; me refiero a la parte XI del instrumento en comentario.
No obstante la gran reticencia de las potencias econmicas occidentales
para ratificar la Confemar, desde varios aos antes de su firma, impor-
tantes conceptos de la misma ya se haban conformado en costumbre
internacional y, por tanto, obligatorias para cualquier pas que no las
hubiera objetado persistentemente.
6
Mxico fue uno de los ms vehemen-
tes impulsores de la Confemar, razn por la cual la ratific nuestra Cmara
de Senadores, depositando el instrumento ante el secretario general de la
Organizacin de Naciones Unidas el 18 de marzo de 1983.
La Confemar fija desde una perspectiva de jerarqua normativa, las
disposiciones jurdicas fundamentales que regulan la prevencin y respon-
sabilidad en materia de contaminacin martima. En la Confemar se parte
del principio de que existen varios tipos de fuentes de contaminacin
marina y de la premisa de que son muchos los tipos de contaminantes
marinos y muy variados sus efectos.
De acuerdo con la Confemar, existen seis diferentes causas de conta-
minacin del medio martimo. stas son: contaminacin causada por
fuentes terrestres, actividades realizadas en el subsuelo perteneciente a algn
pas (perforaciones desde la plataforma continental), contaminacin por
actividades en el rea, contaminacin por descargas, contaminacin desde
los buques y contaminacin desde el aire.
El tema de la contaminacin marina en la Confemar, ha sido profusa-
mente estudiado por nuestra doctrina.
7
A continuacin referir sinptica-
mente las disposiciones de la convencin que tienen incidencia directa en
el tema de la responsabilidad ambiental por la contaminacin del mar
causada durante el transporte de hidrocarburos.
18 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
6
Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, fourth edition, Ed. Clarendon Press,
Oxford, 1990, pp. 4 y ss.
7
Vid. entre otros, Sobarzo, Alejandro, Rgimen jurdico del alta mar, Mxico, Porra, 1985;
Rabasa, Emilio O., et al., Mxico y el rgimen del mar, Mxico, Editorial Cuestiones Internacionales
Contemporneas, Secretara de Relaciones Exteriores, 1974; Gmez Robledo Verduzco, Alonso,
Temas selectos de derecho internacional, Mxico, UNAM, 1986.
A. Obligaciones a cargo del Estado del pabelln
El artculo 211 de la Confemar, se refiere a la contaminacin desde los
buques. El precepto en su numeral 1, fija la obligacin de los estados, en
colaboracin con la OMI, de establecer reglas internacionales y estndares
para prevenir, reducir y controlar la contaminacin del medio ambiente
marino desde los buques. Asimismo, establece la obligacin de disear
sistemas de rutas de navegacin para los buques a fin de reducir los riesgos
de abordajes.
El numeral 2 del artculo 211 se refiere a la obligacin del Estado del
pabelln de adoptar reglas para la prevencin, reduccin y control de la
contaminacin del medio ambiente martimo. Se fija que como mnimo el
Estado deber adoptar los estndares de la OMI. Resulta de gran impor-
tancia este numeral para aquellos pases que tengan un registro martimo
abierto, o, en su caso, tengan una bandera de conveniencia, pues el
Estado que abandere a este tipo de embarcaciones tiene como mnimo la
obligacin de asegurarse que se cumple con los estndares de la OMI.
Las obligaciones a cargo del Estado del pabelln se extienden a todas
las aguas del mar, donde se encuentre el buque. Esta jurisdiccin es
amplsima y puede acarrear responsabilidad al Estado del pabelln, cuando
ste autorice la salida de un buque que no haya sido convenientemente
inspeccionado y haya causado, por tal razn, un accidente que haya
contaminado el medio ambiente marino de otro pas.
B. Obligaciones a cargo del Estado ribereo
El Estado ribereo tiene la facultad de expedir normas para la preven-
cin, reduccin y control de la contaminacin del mar a cargo de buques
extranjeros que naveguen por sus aguas. Al respecto, existe una restriccin
en tanto que el Estado ribereo no podr, en principio, coartar el derecho
de paso inocente del buque extranjero, por el mar territorial de dicho
Estado.
La Confemar establece la facultad de los estados ribereos de designar
reas del mar o de su zona econmica exclusiva, como reas especialmente
protegidas en virtud a la inminencia de cierto dao ecolgico a la flora o
fauna marina. Estas zonas propuestas de proteccin especial sern notifi-
cadas a la OMI, quien evaluar la solicitud, y, en caso de considerarlo
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 19
conveniente, difundir la creacin de dicha zona especial dentro de sus
estados parte.
Cuando haya motivos claros de que un barco extranjero ha violado
durante su trnsito por el mar territorial o la zona econmica exclusiva,
la legislacin anticontaminante del Estado ribereo o las reglas interna-
cionales aplicables en cuanto a la contaminacin causada por buques, el
Estado ribereo puede realizar la inspeccin fsica de la nave y, cuando
las pruebas as lo justifiquen, podr iniciar un procedimiento, incluyendo
la detencin del barco, de acuerdo con su legislacin.
Respecto a las facultades de las autoridades mexicanas para la detencin
de buques, cuando sean ostensiblemente contaminantes, creemos se
debera crear un reglamento especfico, en el que se precise que es la
Secretara de Marina la autoridad competente y se regulen las causales y
el procedimiento para detener un buque en el mar por estas razones.
C. Obligaciones a cargo del Estado del puerto
En cuanto a la competencia legislativa de los estados del puerto, la
convencin dispone que los estados que establezcan requisitos especiales
para prevenir la contaminacin como condicin para la admisin de buques
extranjeros en sus puertos o aguas interiores, deben dar la debida
publicidad a tales requisitos y comunicarlos a la OMI.
Los estados del puerto tienen la facultad de no dejar entrar a puerto
algn buque que est hundindose. Esta facultad ha sido duramente
criticada por la comunidad internacional. Sin embargo, existe razn para
que las autoridades portuarias se rehsen a dejar ingresar un buque que
probablemente contamine las instalaciones del puerto o ponga en peligro
la vida y propiedades de los vecinos del mismo. Debido a lo anterior, Gran
Bretaa impuls la Convencin Internacional Relativa a la Intervencin
en Altamar en los Casos de Accidentes que Causen Contaminacin por
Hidrocarburos.
Por otro lado, los estados del puerto, de acuerdo al artculo 219 de la
convencin, pueden impedir que zarpe un buque del que tengan temor
fundado de ser un riesgo para la navegacin o que eventualmente resulte
contaminante. Los estados no debern retener a los barcos extranjeros ms
tiempo del que sea necesario; una vez hecha la inspeccin fsica, slo
podr iniciarse un procedimiento cuando existan motivos claros para creer
que el Estado del buque no corresponde con sus documentos o cuando no
20 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
lleve a bordo certificados o registros vlidos. Sin perjuicio de lo anterior
se podrn iniciar procedimientos civiles respecto de cualquier reclamacin
por prdidas o daos causados por la contaminacin del medio marino no
causados por el buque visitante.
Estas facultades, deben ejercerse con base en un reglamento expedido
especficamente para resolver este tipo de problemas. De ninguna manera
podemos dejar que las autoridades portuarias sean casusticas y gocen de
discrecionalidad.
El artculo 218 dispone que el Estado del puerto podr inspeccionar y,
eventualmente sancionar, cualquier descarga procedente de un buque fuera
de sus aguas interiores, mar territorial o su zona econmica exclusiva. Si
bien, no podr iniciar procedimiento alguno cuando la descarga ocurra en
el mar territorial, aguas interiores o la zona econmica exclusiva de otro
Estado, a menos que dicho Estado o el Estado del pabelln as lo soliciten.
Cuando se hayan cometido violaciones a las leyes para prevenir y
controlar la contaminacin cometidas por buques extranjeros en el mar
territorial, slo podrn imponerse penas pecuniarias, a no ser que se trate
de un acto grave e intencional de contaminacin. El Estado ribereo deber
notificar inmediatamente al Estado del pabelln sobre las medidas que
haya tomado contra buques extranjeros.
D. Otras obligaciones a cargo de los pases integrantes de la convencin
Resulta importante lo dispuesto en el artculo 197 de la Confemar, en
tanto obliga a los pases miembros a formular y elaborar planes y fijar
estndares para prevenir, controlar y reducir los efectos de la contamina-
cin martima.
8
Para Mxico, sta es una posibilidad importante de
impulsar acuerdos regionales con pases vecinos a fin de atacar este
problema. Asimismo, el efecto de estos acuerdos es el de corresponsabi-
lizar a otras administraciones nacionales en caso de algn accidente.
Otra obligacin de trascendencia es la elaboracin, desde una ptica
regional, de planes de contingencia, a fin de reducir los efectos de un
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 21
8
En la esfera nacional, siguiendo directamente la disposicin contenida en el artculo 199 de la
Confemar, el 15 de abril de 1981, el presidente promulg un acuerdo estableciendo que el Plan
Nacional de Contingencia para la Lucha y Control de Derrames de Hidrocarburos y Substancias
Nocivas en el Mar, sern permanentes. El plan est diseado para reducir la contaminacin en los
casos de un derrame petrolero. Las secretaras de Marina, Comunicaciones y Transportes, la Semarnap
y Pemex, en el evento de un accidente, han conjuntado consejos con el fin de organizar las estrategias
para controlar los derrames.
accidente. Esta obligacin de los pases debe ser promovida diplomtica-
mente, con el apoyo tcnico de la OMI.
Las disposiciones de la Confemar debieran estar encaminadas a una
mayor y efectiva aplicacin de los estndares ambientales. Los estados
tienen derecho a tomar y aplicar medidas fuera del mar territorial, en
proporcin con el peligro real o inminente, para proteger sus costas o
intereses conexos contra la contaminacin despus de un accidente mar-
timo del que se presuma tenga consecuencias nocivas importantes. Actual-
mente, el reto para nuestro pas es el de incorporar plenamente las
disposiciones de la Confemar a nuestro derecho y aplicarlas dentro de un
esquema de respeto al federalismo y al rgimen internacional de preven-
cin y control de la contaminacin martima.
2. Legislacin interna mexicana relativa a la prevencin
de la contaminacin por hidrocarburos en el medio
ambiente martimo
La legislacin de nuestro pas en materia ambiental es extensa. En
adicin a los preceptos establecidos en la Constitucin Poltica en diversos
artculos como el 27, 73 y 115, entre otros, la legislacin ambiental est
encabezada por la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin
al Ambiente
9
y la Ley Federal del Mar, la cual incorpor la Confemar en
el sistema jurdico mexicano.
De la LGEEPA se derivan varios reglamentos, que aun cuando no todos
se refieren al tema que estamos estudiando, es preciso enlistar:
1. Reglamento de Prevencin y Control de la Contaminacin del Mar
por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. Este reglamento incorpora
en nuestro derecho interno el Convenio Sobre la Prevencin de la
Contaminacin del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias
del 29 de diciembre de 1972.
10
2. Reglamento en Materia de Impacto Ambiental.
11
3. Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos.
12
22 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
9
En lo sucesivo LGEEPA, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de enero de
1988 y reformada en diversas disposiciones el 30 de octubre de 1996.
10
Ratificacin de la Cmara de Senadores publicada en el Diario Oficial de la Federacin, el 16
de julio de 1975, el Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el 23 de enero de
1979.
11
Diario Oficial de la Federacin de 7 de junio de 1988.
12
Diario Oficial de la Federacin de 23 de noviembre de 1988.
4. Reglamento en Materia de Prevencin y Control de la Contaminacin
de la Atmsfera.
13
5. Reglamento sobre la Prevencin y Control de la Calidad del Agua.
14
Ninguno de estos reglamentos establece directamente la responsabilidad
ambiental por la contaminacin del medio ambiente martimo. Por la
transportacin de hidrocarburos tan slo prevn medidas de seguridad,
control y sanciones administrativas por incumplimiento de sus disposicio-
nes y, eventualmente, sanciones de tipo penal, en diversas materias. Sin
embargo, el procedimiento administrativo o penal que se inicie en contra
del responsable, es sin perjuicio de que pueda interponerse una demanda
civil.
A. Descargas en el mar
En la esfera nacional el control y prevencin de la contaminacin de
las aguas y ecosistemas acuticos, dispuesto por los artculos 207 y 210
de la Confemar, se encuentra plasmada en el artculo 117 de la LGEEPA,
que en su prrafo IV establece la prohibicin de descargar aguas residuales
de origen urbano en ros y aguas marinas, si dichas aguas no reciben
tratamiento previo a su descarga.
El artculo 119 de la citada ley, confiere a la Secretara del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
15
en coordinacin con la Secretara
de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, el deber de expedir las
normas tcnicas para el vertimiento de aguas residuales en redes colecto-
ras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y otros depsitos o corrientes
de agua.
En el artculo 130 de la LGEEPA, se faculta a la Comisin Nacional
del Agua para autorizar el vertimiento o disposicin de aguas residuales
en el mar, requiriendo la previa aprobacin de la Secretara de Marina.
En el mismo artculo, igualmente se faculta a la Semarnap para otorgar
las autorizaciones para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier
otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas
tcnicas ecolgicas, condiciones y tratamiento de las aguas y residuos, de
acuerdo con el Reglamento de Prevencin y Control de la Contaminacin
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 23
13
Diario Oficial de la Federacin de 23 de noviembre de 1988.
14
Publicado en Diario Oficial de la Federacin el 29 de marzo de 1973, y abrogado por el artculo
segundo transitorio del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, publicado el 12 de enero de 1994.
15
En lo sucesivo Semarnap.
del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. Cuando el origen
de las descargas proviene de fuentes mviles (embarcaciones) o de
plataformas fijas en el mar territorial y la zona econmica exclusiva, la
Semarnap podr coordinarse con la Secretara de Marina para el otorga-
miento de dichas autorizaciones.
En este aspecto, es menester definir con toda precisin la distincin
competencial entre ambas autoridades. Sin embargo, tenemos serias dudas
en cuanto al efectivo cumplimiento de estas obligaciones, por parte de
ambas secretaras de Estado.
A su vez, el artculo 132 confiere competencia a las secretaras de
Marina, Energa, Salud, Comunicaciones y Transportes y a la Semarnap,
para intervenir en la prevencin, control y vigilancia del medio marino
con arreglo a lo que dispone la Ley Federal del Mar
16
y las disposiciones
del derecho internacional.
El reglamento antes citado dispone sanciones que van desde una multa
hasta el arresto administrativo, al que cause deterioros al ambiente;
pudiendo modificarse tal sancin, en caso de que el infractor solucione la
causa que dio origen al desequilibrio ecolgico. En todo caso, una vez
que el generador de residuos peligrosos contrata a un transportista para el
manejo y disposicin final de los mismos, o para su importacin o
exportacin, este ltimo ser el directamente responsable, es ste el que
asume el riesgo, ya sea que el producto se transporte por buque o va
terrestre.
En trminos prcticos, no es muy claro que el embarcador de mercan-
cas peligrosas se encuentre exento de responsabilidad y que sta se
transfiera al transportista de manera completa. Si el transportista no cuenta
con autorizacin para transportar mercanca potencialmente perniciosa, la
responsabilidad del dueo de la carga ser subsidiaria. Asimismo, es
preciso tener en cuenta cul es el trmino internacional de comercio
(INCOTERM) pactado en la compraventa, pues de esa clusula puede
depender en quin recae la responsabilidad.
El 19 de enero de 1987, el presidente de la Repblica public el decreto
Sobre la Importacin y Exportacin de Materiales o Residuos Peligrosos,
que por su Naturaleza Puedan Causar Daos al Ambiente, a la Propiedad
o a la Salud y Bienestar. El decreto en su artculo 10, prohbe expresamente
24 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
16
Diario Oficial de la Federacin el 8 de enero de 1986.
las importaciones de sustancias nocivas que se destinen a ser depositadas
en el territorio nacional o en las zonas marinas de jurisdiccin nacional.
El artculo 131 de la LGEEPA estatuye que para la proteccin del medio
marino, el Ejecutivo Federal emitir los criterios para la explotacin,
conservacin y administracin de los recursos naturales, vivos y abiticos,
ubicados en el lecho y subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes; as
como los que debern observarse para la realizacin de actividades de
exploracin y explotacin en la zona econmica exclusiva.
Las infracciones a las disposiciones de la ley son penadas rigurosamen-
te. El artculo 186 establece que en caso de infraccin la pena que se
impondr ser de tres meses a cinco aos de prisin y multa por el
equivalente de 100 a 10,000 das de salario mnimo general vigente en
el Distrito Federal.
La LGEEPA tiene disposiciones subsidiarias que tambin se refieren a
la responsabilidad ambiental del transportista y del embarcador por dao
ecolgico a las zonas martimas. Dentro de stas, el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en Materia
de Impacto Ambiental, el cual fue diseado, entre otras razones, para
medir el impacto ambiental de cualquier construccin portuaria hecha en
las zonas marinas. Las instalaciones marinas como las plataformas petro-
leras, las islas artificiales, as como los trabajos portuarios deben sujetarse
a las disposiciones de este reglamento, en cuanto a que su construccin
no puede interferir con el desarrollo natural de la costa o zona marina.
Para ello, se debe contar con la autorizacin de la Semarnap a fin de que
las obras o actividades que se pretendan realizar no tengan efectos adversos
al equilibrio ecolgico en caso de un posible accidente.
B. Regulaciones por vertimientos
En materia de vertimientos, las disposiciones existentes son abundantes,
tanto en el mbito nacional como en el internacional. El artculo 65 de la
Ley de Navegacin contiene la prohibicin general a toda embarcacin de
arrojar lastre, escombros, basura, derramar petrleo o sus derivados,
aguas residuales de minerales u otros elementos nocivos o peligrosos que
causen daos o perjuicios en las aguas de jurisdiccin mexicana.
En la esfera internacional, Mxico es parte de la Convencin sobre la
Prevencin de la Contaminacin del Mar por Vertimiento de Desechos y
otras Materias, que fue ratificada el 7 de abril de 1975. Como se mencion
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 25
anteriormente, el Reglamento para la Prevencin y Control de la Conta-
minacin del Mar por el Vertimiento de Desechos y otras Materias fue
promulgado el 23 de enero de 1979. Este reglamento es uno de los pocos
acuerdos internacionales sobre contaminacin marina incorporados a la
legislacin mexicana.
La encargada de hacer cumplir las disposiciones establecidas en la
convencin es la Secretara de Marina (artculo 2), con el apoyo de otras
secretaras, pero sorpresivamente, no con el apoyo de la Semarnap,
encargada de la mayor parte del cumplimiento de la legislacin ambiental.
En mi opinin, esta situacin se debe a la desactualizacin del propio
reglamento pues la Semarnap fue creada posteriormente. El mbito de
aplicacin de las disposiciones se encuentra establecido en el artculo 3,
incluyendo el mar territorial, la zona econmica exclusiva y las zonas de
pesca en concordancia con las respectivas provisiones.
Otro importante acuerdo que no se refiere a la transportacin por mar
de sustancias nocivas, pero que es importante tener en mente, es la
Convencin Internacional sobre el Control de Movimientos Transfronte-
rizos de Residuos Peligrosos y su Disposicin, logrado bajo el auspicio
del Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Esta convencin fue
ratificada por Mxico el 22 de febrero de 1991.
C. La responsabilidad ambiental en materia de transporte
de hidrocarburos por mar
El contenido de la responsabilidad ambiental de Mxico comprende tres
reas: responsabilidad civil, administrativa y penal. La mayora de las
quejas ambientales se relacionan con las autoridades federales o estatales
que ejercitan sus facultades legales. La LGEEPA no establece la respon-
sabilidad civil por daos causados por contaminar, por lo que se debe
aplicar el Cdigo Civil. Esto es, la teora de la responsabilidad civil
extracontractual, la cual consiste en la obligacin de reparar el dao
causado por emplear cosas peligrosas, aun cuando se haya actuado
lcitamente y sin culpa. Esta responsabilidad no toma en cuenta los
elementos subjetivos de dolo o culpa, sino nicamente el elemento objetivo
consistente en la comisin del dao al emplear cosas peligrosas, por eso
se le llama responsabilidad objetiva o tambin riesgo creado,
17
ste es el
26 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
17
Vid. Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, Mxico, Porra, 1975.
tipo de responsabilidad que se aplica en casos de derrames petroleros, lo
que se denomina en ingls, strict liability.
Desde el momento en que surge la responsabilidad administrativa por
incumplimiento de las disposiciones en materia ecolgica, la infraccin es
impuesta por las autoridades ambientales. La LGEEPA faculta a estas
ltimas para ordenar la implementacin de medidas de seguridad diseadas
para eliminar el riesgo ambiental a terceros. Esta facultad permite ordenar
a presuntos responsables la reparacin de los daos causados por las
actividades que realicen. El ejercicio de estas facultades administrativas
no excluye la posibilidad de interponer demandas por responsabilidad civil
de terceros que surjan de incidentes ambientales. Por otra parte, la ley y
sus reglamentos permiten la denuncia social, a travs de la cual las
autoridades deben inspeccionar las instalaciones cuando se sospecha que
incumplen la normatividad aplicable en materia ambiental.
Aunque la persona responsable por contaminar se encuentra sujeta a
sanciones administrativas como multas, clausuras o arrestos, no existen
en la LGEEPA disposiciones que contemplen compensaciones por daos
al quejoso.
En cuanto a la responsabilidad civil, sta surge como consecuencia de
la actividad que realiza una persona, y opera de manera especial en materia
ambiental, ya que los daos se ocasionan no slo porque alguien incumpli
una obligacin a su cargo, como podran ser: parmetros, lmites de
descarga y estndares de limpieza, que establecen las leyes y reglamentos
en materia ambiental, sino que la responsabilidad se da porque el dao
que se causa al agua, al suelo y al aire, y porque el dao permanece en el
tiempo; se trata de un dao especfico. El fundamento de la responsabilidad
objetiva es el razonamiento segn el cual es justo que se repare el dao
causado, pues sera injusto que terceros, sin obtener ventajas, sufran daos
por las cosas que no utilizan; por tanto, es el precio que se paga por el
beneficio que se obtiene al emplear cosas peligrosas.
La reparacin del dao consiste en el restablecimiento de la situacin
anterior a su comisin y en muchas ocasiones en el pago de daos y
perjuicios. Estas dos opciones (restaurar lo daado o pagar una indemni-
zacin) son a eleccin del afectado, pero en materia ambiental, no hay
opcin a elegir. La compensacin consiste en que si no se puede restaurar
el elemento natural daado, habr que resarcir de una manera en que el
medio ambiente quede mejor protegido.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 27
En cualquier caso de contaminacin ambiental, sea por residuos o
sustancias peligrosas y nocivas, derrames de petrleo, contaminacin al
aire, es difcil determinar la responsabilidad y establecer lmites a sta,
pues los contaminantes se expanden. Sin embargo, la responsabilidad se
mantiene si existe la posibilidad latente de contaminacin. Las posibles
defensas que pueden interponer los responsables son: que demuestren que
tomaron las precauciones razonables y previsibles. Se considera causa
excluyente de responsabilidad civil, causar un dao obrando lcitamente,
sin culpa ni negligencia y sin emplear cosas peligrosas, as como el caso
fortuito o fuerza mayor.
En este orden de ideas, en el transporte martimo de hidrocarburos, el
foro internacional ha adoptado el principio de la responsabilidad civil
objetiva (strict liability), la cual va aparejada con la limitacin de la
responsabilidad del transportista, en los supuestos de que obre sin negli-
gencia y de acuerdo con la legislacin nacional e internacional aplicables.
III. CONVENCIONES INTERNACIONALES ENCAMINADAS
A LA PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
DEL MAR POR HIDROCARBUROS
1. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacin
por los Buques, 1973/1978 (MARPOL)
En relacin con la contaminacin generada por la navegacin normal
de los buques, el artculo 65 de la Ley de Navegacin prohbe a toda
embarcacin arrojar lastre, escombros, basura, derramar petrleo, aguas
residuales de minerales u otros elementos nocivos o peligrosos, de
cualquier especie, que ocasionen daos o perjuicios en aguas de jurisdic-
cin mexicana. El artculo 66, por su parte, dispone que en estas aguas la
Secretara de Comunicaciones y Transportes es la facultada en la aplica-
cin de las prohibiciones y obligaciones establecidas en la Convencin
Internacional para la Prevencin de la Contaminacin de los Buques,
73/78, la cual se refiere a la contaminacin intencional del mar por los
buques, dentro de su operacin normal, as como el vertimiento de
desechos, como basura o drenaje de su sentina, es decir, no prev, sino
de manera tangencial, accidentes que provoquen derrames o vertimientos
mayores de sustancias nocivas en el mar.
28 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
Es importante resaltar que la legislacin mexicana referente a la
contaminacin causada por los barcos se encuentra nicamente basada en
MARPOL, 73/78, mientras que las disposiciones nacionales como la
LGEEPA y la Ley de Aguas Nacionales no tratan este asunto.
MARPOL 73/78
18
fue ratificado por Mxico el 23 de abril de 1992 y
entr en vigor el 23 de julio del mismo ao. Los anexos III, IV y V fueron
expresamente reservados, por lo cual no tienen aplicacin en nuestro
derecho. El problema que existe respecto al MARPOL, consiste en su
incorporacin al derecho mexicano, pues es por referencia al artculo 66
de la Ley de Navegacin que dispone su aplicabilidad, sin embargo,
enfrentamos aqu una directa aplicacin del derecho internacional en
nuestro derecho interno, sin que el primero haya sido siquiera adecuado
a la realidad mexicana. En nuestra opinin, esta omisin podra desenca-
denar la responsabilidad internacional del gobierno mexicano por fallar
en la implementacin de la convencin.
El artculo 4 de MARPOL se ocupa de las transgresiones a las
disposiciones del convenio. Cabe sealar que las violaciones a ste,
nicamente son conocidas por el Estado del pabelln. MARPOL consta
de dos protocolos y varios anexos. El protocolo I establece disposiciones
para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias
perjudiciales y el protocolo II regula el procedimiento de arbitraje desti-
nado a solucionar las controversias que surjan entre las partes.
Los anexos del MARPOL contienen reglas para prevenir lo siguiente:
I. La contaminacin por hidrocarburos.
II. La contaminacin por sustancias nocivas lquidas transportadas
a granel.
III. La contaminacin por sustancias perjudiciales que no son trans-
portadas a granel.
IV. La contaminacin por las aguas sucias de los buques.
V. La contaminacin por basuras y desechos de los buques.
El anexo I es de especial importancia por lo que conviene resaltar
algunas de sus disposiciones. En este instrumento se establece que todo
buque petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 29
18
El Convenio Internacional para la Prevencin de la Contaminacin de las Aguas por
Hidrocarburos de 1954 fue ratificado por Mxico el 10 de mayo de 1956. Este instrumento fue
sustituido por la MARPOL/1973.
todo buque de arqueo igual o superior a 400 toneladas, ser objeto de
diversas visitas o inspecciones, a fin de que se expida el Certificado
Internacional de Prevencin de la Contaminacin por Hidrocarburos.
Dicha visita incluye una inspeccin a su estructura, equipos, instalaciones
y su distribucin, as como de los materiales de construccin del buque
que permitan asegurar que cumple plenamente con las disposiciones
aplicables.
Igualmente, deben realizarse visitas peridicas a intervalos fijados por
el Estado del pabelln, stos intervalos no debern exceder cinco aos, y
estn encaminados a garantizar que la estructura, equipos, instalaciones
y su distribucin, as como los materiales empleados, cumplan plenamente
con las prescripciones aplicables del anexo. Asimismo deben practicarse
visitas intermedias a intervalos fijados por cada Estado para sus buques.
Estas visitas no debern exceder los 30 meses entre cada una de ellas. Las
visitas tienen el fin de garantizar que los equipos, las bombas y tuberas,
incluidos los dispositivos de vigilancia y control de descarga de hidrocar-
buros, los separadores de agua e hidrocarburos y los sistemas de filtracin
de hidrocarburos, cumplan plenamente con las prescripciones aplicables.
La regla 9 establece normas para controlar las descargas de hidrocar-
buros. Se prohbe toda descarga desde buques de hidrocarburos o mezclas
oleosas en el mar, salvo que cumplan con ciertas condiciones. En general,
se exige que el buque no se encuentre a menos de 50 millas marinas de la
tierra ms prxima. Asimismo, la nave debe estar en ruta, o las descargas
deben tener ciertos requisitos y que el buque tenga en funcionamiento
equipo especial a bordo.
No entramos al estudio de los equipos especializados para efectuar
descargas conforme al MARPOL, pues implicara entrar en cuestiones
tcnicas, que nos alejaran del objeto que nos fijamos en este trabajo.
Los gobiernos de las partes se comprometen en la regla 12, a garantizar
en las terminales de carga de hidrocarburos, puertos de reparacin y otros
puertos en los cuales los buques tengan que descargar residuos de
hidrocarburos, que se monten instalaciones para la recepcin de residuos
y mezclas oleosas que queden a bordo de los petroleros y de otros buques
con capacidad adecuada para que las naves que las utilicen no sufran
demoras innecesarias. En este respecto, la diferencia existente entre los
pases desarrollados y en vas de desarrollo es abismal; en nuestros pases
no se ha llegado a un efectivo control de las derramas oleosas, pues no
existen puertos con instalaciones ad hoc al efecto.
30 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
Tambin se exige que todo buque tanque nuevo, cuyo peso muerto sea
igual o superior a 70,000 toneladas, lleve tanques de lastre separados. Se
entiende por lastre separado, el agua de lastre que se introduce en un
tanque que est completamente separado de los servicios de carga de
hidrocarburos y de combustible lquido para consumo y que est perma-
nentemente destinado al transporte de lastre o cargamentos que no sean
hidrocarburos ni sustancias nocivas.
No se deber transportar nunca agua de lastre en los tanques de
hidrocarburos, excepto cuando las condiciones meteorolgicas sean tan
adversas que, a juicio del capitn, sea necesario cargar agua de lastre
adicional en los tanques de hidrocarburos, como medida de seguridad.
Esta medida de llevar tanques de lastre separados, ha resultado ser muy
efectiva en cierto tipo de buques petroleros.
El anexo II del MARPOL contiene las Normas para Prevenir la
Contaminacin por Substancias Nocivas Lquidas Transportadas a Granel.
El mismo seala en la regla 7, que los gobiernos de las partes se
comprometen a que los puertos y las terminales de carga y descarga
tendrn instalaciones y servicios adecuados para recibir de los buques los
residuos y sustancias peligrosas que transporten. En este aspecto, repeti-
mos el comentario arriba expresado, en cuanto a la gran diversidad de
puertos en el mundo que carecen de cualquier tipo de instalaciones para
descarga de residuos.
El anexo III que busca prevenir o minimizar la contaminacin por
sustancias perjudiciales transportadas en paquetes o contenedores, seala
que el gobierno de cada parte, har publicar prescripciones relativas al
embalaje, marcado, etiquetado, documentacin, estiba y limitaciones
cuantitativas de la carga.
El anexo IV prohbe las descargas de aguas sucias de los barcos en el
mar cuando la tierra ms prxima est a menos de cuatro millas marinas
y si la descarga se realiza entre las cuatro y doce millas marinas, las aguas
sucias deben haber sido previamente desinfectadas mediante tratamiento
que en el anexo se especifica.
El anexo V fija distancias mnimas especficas de la tierra para echar
al mar toda clase de basura y prohbe tirar al mar, en cualquier zona, toda
materia plstica.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 31
2. Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOLAS)
A raz del hundimiento del Titnic, la comunidad internacional ha tenido
mucho cuidado en proteger la vida humana en el transporte martimo.
Mxico deposit el instrumento de adhesin el 28 de marzo de 1977 con
el fin de ser parte de la Convencin Internacional sobre Seguridad de la
Vida en el Mar.
19
Curiosamente, la incorporacin de esta convencin al derecho interno
mexicano fue a travs del decreto presidencial del 11 de enero de 1962,
que ordena a todos los barcos mexicanos comprometidos con el comercio
internacional a someterse a las reglas establecidas en SOLAS.
Para Mxico, las reglas consignadas en el SOLAS slo se aplican a
viajes internacionales en buques de pasajeros, buques de carga de ms de
500 toneladas de arqueo bruto, buques tanque destinados a operar en el
transporte de crudos y otros hidrocarburos y buques nucleares. El conve-
nio establece normas bsicas para la construccin, equipamiento y opera-
cin de dichos buques, los cuales deben cumplir con esas disposiciones.
La regla 8 del captulo II-1 de SOLAS seala que cuando sea necesario
utilizar agua como lastre, no se transportar en tanques destinados a
combustible lquido, a no ser que el buque est provisto de equipo
separador de agua e hidrocarburos; lo anterior, con el fin de eliminar el
lastre de agua con hidrocarburos. Los buques deben ser sometidos a
reconocimientos peridicos a fin de que se expida un certificado de
seguridad para los buques. En caso de que un buque se accidente y no
lleve a bordo dicho certificado actualizado, no podr de ninguna manera
limitar su responsabilidad.
En caso de siniestros, la regla 21 del captulo I, seala que el gobierno
del Estado del pabelln deber investigar todo accidente sufrido por
cualquier buque suyo y a facilitar informacin a la OMI, relativa a los
resultados de la investigacin. Sin embargo, ningn informe o recomen-
dacin emitidos por la organizacin, basados en tal informacin atribuirn
responsabilidad alguna a ningn buque o persona.
El captulo VII de SOLAS trata sobre el transporte de mercancas
peligrosas. Este captulo es relevante en cuanto al control de la contami-
nacin causada por buques, ya que contiene reglas sobre el embalaje,
32 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
19
Diario Oficial de la Federacin de 9 de mayo de 1977.
marcado y etiquetado de mercancas peligrosas, as como los requerimien-
tos de estiba del cargamento; todos estos estndares de seguridad tienen
un objetivo directo en la reduccin de accidentes de navegacin.
En 1978, con el fin de incrementar la seguridad de los buques,
especialmente la de los buques tanque, se firm el Protocolo de 1978
Relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974 (SOLAS).
20
Se incluyeron medidas relativas a que los
buques tanque estuvieran provistos de dos sistemas de telemando del
aparato de gobierno, de dos o ms servomotores y de dos radares, por lo
menos, cada uno de los cuales fuera capaz de funcionar inde-
pendientemente del otro.
3. Cdigo Martimo Internacional de Mercancas Peligrosas
(Dangerous Goods Code)
Otro instrumento importante relativo a la contaminacin por buques,
expresamente incorporado por una disposicin de la legislacin mexicana,
es el Cdigo Martimo Internacional de Mercancas Peligrosas de la OMI
(1966). El artculo 63 de la Ley de Navegacin dispone que para el correcto
estibaje de mercancas peligrosas a bordo de embarcaciones navegando en
aguas de jurisdiccin mexicana, se deben seguir las reglas establecidas
en el cdigo internacional en comentario.
El cdigo contiene un listado que clasifica los productos con base en
su peligrosidad. As, la clase 1 se refiere a explosivos, la clase 5 a xidos
y la 8 a corrosivos. Los buques que se hacen a la mar deben verificar
perfectamente cul es el tipo de mercanca que lleven y si es que existen
recomendaciones especficas para transportarlas.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 33
20
Diario Oficial de la Federacin de 2 de septiembre de 1983.
IV. CONVENCIONES INTERNACIONALES EN MATERIA
DE ACCIDENTES CONTAMINANTES EN EL MAR
1. Convencin Internacional Relativa a la Intervencin en Altamar
en los Casos de Accidentes que Causen Contaminacin
por Hidrocarburos
Para la regulacin de la contaminacin por accidentes en los lmites
externos de las aguas de jurisdiccin mexicana, Mxico ratific la
Convencin Internacional Relativa a la Intervencin en Altamar en los
Casos de Accidentes que Causen Contaminacin por Hidrocarburos.
21
La Intervention Convention, como es conocida, surgi a raz del
desastre del Torrey Canyon en el que el gobierno de Gran Bretaa despus
de una tediosa vacilacin, orden el bombardeo de los restos del barco
que haba golpeado un arrecife en altamar. Afortunadamente ha sido poco
usada por sus pases miembros, el ltimo caso que se tiene registrado es
la del Christos Bitas en 1978, cuando ningn puerto daba autorizacin de
acceso al buque tanque que se encontraba maltrecho y tuvo que ser hundido
en mar abierto.
22
Es as como en virtud de esta convencin, los estados ribereos gozan
de un derecho de intervencin por el cual podrn adoptar en altamar las
medidas que estimen necesarias para prevenir o eliminar cualquier peligro
contra sus costas, debido al riesgo de contaminacin por hidrocarburos
que haya resultado de un inminente accidente que pueda ocasionar un
buque.
Sin embargo, el Estado ribereo que decida ejercitar el derecho a que
se refiere el artculo primero de la Convencin, deber sujetarse al
procedimiento que contiene el artculo tercero, segn el cual, deber
consultar con otros Estados, que puedan ser afectados en sus litorales por
el accidente, las medidas que pretenda adoptar. Asimismo, debe notificar
stas a toda persona cuyos intereses puedan resultar afectados por la
ejecucin de las mismas. Es as como el Estado ribereo debe, antes de
tomar cualquier medida para mitigar la contaminacin, consultar con todo
34 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
21
Diario Oficial de la Federacin de 25 de mayo de 1976.
22
Gaskell, N.J.J., Chorley & Giles, Shipping Law, eighth edition, Londres, Editorial Pitman,
1988, p. 480.
aquel que tenga intereses conexos, a no ser que se trate de un caso de
extrema urgencia.
Las medidas que tome el Estado ribereo no podrn exceder al dao
causado y debern ser proporcionales al mismo. De acuerdo con el artculo
5, stas se deben aplicar nicamente en tanto sean tiles para lograr el
objetivo principal de la convencin, que es mitigar o eliminar los efectos
contaminantes causados por el accidente martimo. Una vez que se haya
logrado tal meta, dichas medidas dejarn de aplicarse.
Es importante hacer notar que de acuerdo con lo estipulado por la
convencin, el Estado ribereo debe prever el alcance de los daos que
pueda causar con la adopcin de las medidas que realice, ya que de lo
contrario, si llegare a causar daos a terceros en virtud de la aplicacin
de las mismas, deber pagar una indemnizacin. Por lo tanto, el Estado
afectado en sus costas por la contaminacin debe actuar razonablemente
y acorde al dao que se haya causado. De lo anterior resulta que la propia
convencin prev las controversias que puedan surgir en virtud de si las
medidas que se adoptaron, contravienen la obligacin del Estado ribereo
de aplicarlas razonablemente.
La convencin consta de un anexo, el cual regula los procedimientos
de conciliacin y arbitraje a que se sometan las partes, y de un protocolo
cuya firma tuvo lugar en Londres en 1973, el cual modifica el artculo
primero del convenio para incluir el abatimiento o eliminacin de todos
los aspectos de la contaminacin por sustancias distintas de los hidrocar-
buros, las cuales de igual manera resultan ser nocivas y entorpecen los
usos legtimos del mar.
2. Convenio Internacional sobre Cooperacin, Preparacin y Lucha
contra la Contaminacin por Hidrocarburos, 1990
23
Este convenio propugna por la coordinacin con otras convenciones,
como SOLAS y MARPOL 73/78. Obliga a los buques a disear planes
de emergencia y llevarlos siempre a bordo sujetos a revisin por las
autoridades portuarias.
Asimismo, el convenio establece procedimientos ad hoc de notificacin,
en caso de la existencia de un accidente, as como la cooperacin regional
para disminuir los efectos nocivos de un derrame petrolero.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 35
23
Diario Oficial de la Federacin de 6 de febrero de 1995.
3. Acuerdos regionales en los que Mxico forma parte:
A. Acuerdo Relativo a la Contaminacin Martima por Descargas
de Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas (Mxico-Estados
Unidos de Amrica)
En materia de contaminacin por accidentes, los acuerdos regionales
constituyen un patrn comn. stos son generalmente convenciones
bilaterales, suscritas con pases vecinos. Su importancia es mayscula para
nuestro pas, sobre todo, tratndose de los acuerdos que tenemos suscritos
con los Estados Unidos. Es obvio que en caso de un accidente en nuestras
costas, una de las principales ayudas que llegaran de inmediato al lugar
sera la guardia costera estadounidense. Asimismo, las compaas de
salvamento internacionales, normalmente tienen su base en puertos ubi-
cados estratgicamente en aquel pas.
El 24 de julio de 1980, Mxico y Estados Unidos firmaron el Acuerdo
Relativo a la Contaminacin Martima por Descargas de Hidrocarburos y
otras Substancias Peligrosas. El artculo 1 de este instrumento estatuye
que:
Las partes acuerdan en establecer un plan conjunto de contingencia entre
Estados Unidos y Mxico relativo a la contaminacin ambiental por descargas
de hidrocarburos y otras substancias peligrosas, con el objeto de desarrollar
medidas concernientes con tales incidentes contaminantes y asegurar una
adecuada respuesta en cada caso que pueda afectar de manera importante las
reas establecidas ms adelante en el artculo VII.
El artculo VII se refiere al rea del mar que ser cubierta por el acuerdo,
la cual incluir la lnea de base adyacente, a lo largo de los lmites
martimos y a partir de las 200 millas nuticas contadas desde la lnea de
base, desde la cual la anchura del mar territorial es medido.
B. Convencin para la Proteccin y Desarrollo del Ambiente Marino
de la Regin del Gran Caribe
Este instrumento regional fue firmado en Cartagena de Indias, Colom-
bia, el 24 de marzo de 1983; Mxico ratific esta convencin el 9 de abril
de 1985.
36 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
El artculo 1(2) de la convencin excluye a las aguas interiores de la
misma. El artculo 2 define el rea de aplicabilidad:
el ambiente marino del Golfo de Mxico, del Mar Caribe y las zonas del
Ocano Atlntico adjuntas, al sur 30 grados latitud norte y dentro de las 200
millas nuticas de las costas del Atlntico de los Estados referidos en el artculo
25 de la Convencin.
Un aspecto importante de la convencin es su amplsimo campo de
aplicacin: contaminacin causada por vertimientos de los barcos, aviones
o estructuras hechas por el hombre, contaminacin proveniente de fuentes
terrestres, contaminacin proveniente de actividades en el lecho del mar
y contaminacin por mercanca transportada por aire.
En el artculo 11 de la convencin, las partes contratantes asumen la
obligacin de proteger y preservar los ecosistemas frgiles, as como los
hbitats de especies reducidas, amenazadas o puestas en peligro mediante
el establecimiento de reas especialmente protegidas.
En la misma fecha de la convencin recin referida, 24 de marzo de
1983, las partes firmaron el Protocolo Concerniente a la Cooperacin para
Combatir Derrames de Hidrocarburos en la Regin del Gran Caribe, el
cual entr en vigor a partir del 11 de octubre de 1986. El protocolo se
refiere principalmente a los procedimientos para asegurar que la informa-
cin referente a los incidentes de derrames petroleros se reporte tan rpido
como sea posible.
V. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA CONTAMINACIN DEL MAR
1. Introduccin
Los artculos 131 y 132 de la Ley de Navegacin, se refieren a la
responsabilidad del armador en caso de accidente. El artculo 131 se refiere
a la responsabilidad del armador por su negligencia o culpa que cause o
haya causado directamente dao a terceras partes o por el derrame de la
carga. La disposicin requiere que todos los barcos navegando en aguas
de jurisdiccin mexicana, as como en aguas interiores, cuenten con una
cobertura de seguro apropiada.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 37
A fin de analizar los esquemas de responsabilidad a cargo del armador
o transportista en los casos de contaminacin ambiental por hidrocarburos,
considero relevante explicar algunos conceptos de gran importancia y que
son aportacin del derecho martimo a otras ramas del derecho.
Por una parte, es necesario conocer los diferentes esquemas de limita-
cin de la responsabilidad, como un beneficio que la ley otorga a los
transportistas. El principio de la limitacin de la responsabilidad va de la
mano con el de responsabilidad absoluta en el derecho martimo. Asimis-
mo, es importante revisar la manera en que la responsabilidad absoluta
del derecho civil opera en esta materia.
La limitacin de la responsabilidad del armador es una institucin muy
antigua en la transportacin martima de mercancas. El abandono, como
una forma de limitacin de la responsabilidad, constituy una manera muy
fcil, y hasta cierto punto tramposa, y al final de cuentas errnea del
armador para limitar su responsabilidad al valor del buque abandonado
ms sus aparejos y carga que llevare a bordo.
24
Los acreedores deban de
conformarse con el valor del buque abandonado. El propietario del buque
asuma la prdida total de su patrimonio, pues normalmente en esos
tiempos, el capitn del buque era tambin su propietario o principal
quiratario.
25
Nuestra Ley de Navegacin y Comercio Martimo, recientemente
derogada,
26
todava contemplaba al abandono como una forma de limitar
la responsabilidad del transportista. El abandono no lo consideramos como
una forma de limitar la responsabilidad, es una desgracia para todas las
partes, incluyendo al naviero.
Los gobiernos del mundo comprendieron las deficiencias del abandono
y los inmensos riesgos que las aventuras martimas acarrean. Por ello, se
han ideado diversos mecanismos para que el naviero y su asegurador,
tengan certeza, antes del inicio del viaje, de las contingencias mximas
que tendran que afrontar en caso de un accidente.
En este orden de ideas, por ejemplo, para limitar la responsabilidad por
daos que un naviero pudiera ocasionar a la carga que transporta, se han
creado reglas especficas que le permiten limitar su responsabilidad. Al
38 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
24
Christopher, Maritime Law, third edition, editado por Lloyd s of London Press Ltd, 1989, p. 243.
25
Vid. artculo 73 Ley de Navegacin.
26
La Ley de Navegacin actual fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin de 18 de
diciembre de 1993. Se mantuvieron vigentes las disposiciones relativas al seguro martimo (artculos
222 a 250), de la Ley de Navegacin y Comercio Martimos.
respecto, se elaboraron las Reglas de La Haya de 1924 y su enmienda de
Wisby de 1968, las cuales fueron diseadas por el Comit Maritime
International. Por otra parte, ante los excesos cometidos por los navieros
en perjuicio de los embarcadores, en 1978 fueron publicadas las Reglas
de Hamburgo.
27
Las Reglas de La Haya y Wisby son las aplicables en nuestro derecho
para aplicar la limitacin de la responsabilidad del transportista. Conforme
al artculo 104 de la Ley de Navegacin, la empresa naviera o el operador
podr limitar su responsabilidad por la prdida o el dao de las mercancas
por una suma equivalente en moneda nacional de 666.67 derechos
especiales de giro,
28
por bulto o unidad, o a dos derechos especiales de
giro por kilogramo de peso bruto de las mercancas perdidas o daadas,
cualquiera que resulte ms alto.
Para otros tipos de responsabilidades, como la prdida de vidas
humanas, o daos fsicos en personas, y la remocin de derrelictos
martimos,
29
desde 1924, los pases tradicionalmente martimos, se han
ocupado del problema de limitar su responsabilidad, tal y como a
continuacin se explica.
En 1924, en la ciudad de Bruselas se acord el Convenio Internacional
sobre la Unificacin de Ciertas Reglas Relativas a la Limitacin de la
Responsabilidad para los Propietarios de Buques, del cual Mxico nunca
form parte. En el ao de 1957, una segunda conferencia fue convocada;
los pases participantes llegaron a la Convencin Internacional que tuvo
el mismo nombre que la de 1924. Nuestro pas tampoco form parte de
esta Convencin.
Una tercera conferencia fue convocada, resultando la Convencin sobre
la Limitacin de Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho
Martimo, fue concluida en el ao de 1976 en Londres. Esta Convencin
entr en vigor en diciembre de 1986 y fue ratificada por Mxico el 13 de
mayo de 1994, como puede verse en el artculo 32 de la Ley de
Navegacin. Cabe resaltar que aun no se publica un reglamento especfico
que incorpore dicha Convencin a nuestro derecho.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 39
27
Para un anlisis de este tema Vid. Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, Londres, editorial
Pitman, 1993 y, Mocatta Alan Abraham et al., Scrutton on Charteparties and Bills of Lading, Londres,
editorial Sweet & Maxwell, 1984.
28
Los derechos especiales de giro son la unidad econmica que fija el Fondo Monetario
Internacional. Consisten en el promedio de valor de algunas de las monedas ms estables en el mundo.
29
Vid. artculos 129 y 130 de la Ley de Navegacin.
Esta convencin, si bien de gran importancia por los diferentes concep-
tos en los que un armador, salvador o asegurador, pueden limitar su
responsabilidad, excluye expresamente en su artculo 3(b), todas las
reclamaciones por la contaminacin por petrleo. Por esto, no habr de
hacer comentarios adicionales.
El mundo del transporte martimo de hidrocarburos cuenta con dos
sistemas normativos diseados para determinar la responsabilidad del
causante de un accidente contaminante del entorno martimo. Inicialmente,
a raz del accidente del Torrey Canyon se contempl la necesidad de
redactar una convencin internacional que uniformara el derecho interno
de los pases participantes del comercio martimo de hidrocarburos, y que
definiera claramente hasta dnde llegaba la responsabilidad del transpor-
tista, y hasta dnde poda limitar su responsabilidad.
El sistema a que me refiero, que en lo subsecuente nombrar como el
sistema europeo (pues fue concebido por los navieros ingleses, los
abogados del Comit Maritime International y el apoyo incondicional de
la OMI) es complicado, pues como se explicar ms adelante, consta
de dos convenciones internacionales, mismas que se acompaan con
acuerdos de la industria transportista y petrolera. Este sistema es encabe-
zado por la Convencin Internacional sobre Responsabilidad Civil por
Daos Causados por la Contaminacin de las Aguas del Mar por Hidro-
carburos y el Convenio Internacional sobre la Constitucin de un Fondo
Internacional de Indemnizacin de Daos Causados por la Contaminacin
de Hidrocarburos, mismas que por conveniencia para su manejo se
abrevian como CLC y Fondo.
30
El otro sistema es el norteamericano. Obedece al puritanismo excesivo
de los Estados Unidos, el cual se acentu a raz de la varadura del Exxon
Valdez en las costas de Alaska en 1989. Los Estados Unidos dudaron
ms de 15 aos en ratificar la CLC y su sistema, en el nterin, mantuvieron
en discusin una iniciativa de ley presentada por el senador Jones, misma
que jams fue dictaminada por la Cmara de Senadores.
31
De hecho, la
comunidad integrante del sistema europeo reform en dos ocasiones la CLC,
en gran parte con el fin de complacer a los Estados Unidos de que los
40 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
30
La CLC fue firmada en Bruselas, Blgica, el 29 de noviembre de 1969. Mxico accedi a ella
el pasado 13 de mayo de 1994. El Fondo fue firmado en Bruselas el 18 de diciembre de 1971. Mxico
accedi a este convenio, al igual que la CLC, el 13 de mayo de 1994.
31
Smith, Stephen T., An Analysis of the Oil Pollution Act of 1990 and the 1984 Protocols on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, en Houston J ournal of International Law, vol. 14, otoo
1991, nm. 1, p. 128.
lmites de responsabilidad establecidos eran suficientes. Nunca se logr
convencer a la Cmara de Senadores norteamericana de participar con el
resto de la comunidad internacional, pues la presin que sufrieron por
parte de las entidades federativas de ese pas, no les permitieron acceder
al sistema europeo que hubiera permitido la tan esperada uniformidad
internacional.
Como lo veremos ms adelante, la Oil Pollution Act (OPA), es una ley
que modifica sensiblemente el camino experimentado por los otros pases.
Comprende, desde el aspecto federal, varias leyes de ese pas que se
encontraban disgregadas y, debido a la influencia de los estados, un respeto
a su competencia legislativa.
Tanto el sistema europeo como el norteamericano fijan el principio de
la responsabilidad objetiva por daos causados durante la transportacin
martima de hidrocarburos. El naviero es responsable absoluto de los daos
que cause, si no cuenta con las excepciones permitidas. En caso de que el
naviero no cuente con ninguna excepcin, suponiendo que no midiere su
negligencia o intencin, tiene derecho a limitar su responsabilidad a los
montos fijados.
El riesgo de perder el derecho a limitar la responsabilidad se da cuando
existe la falta concreta o culpa del propietario en la causacin del dao.
Aqu radica una de las diferencias ms importantes entre el sistema
europeo y el estadounidense, pues este ltimo facilita la prdida del
derecho del naviero y de otras personas a limitar su responsabilidad.
2. Sistema Europeo de Responsabilidad Civil por Daos Causados
por la Contaminacin de las Aguas del Mar por Hidrocarburos
Los objetivos de la CLC fueron bsicamente dos. Uno, fue el de proveer
una adecuada compensacin a las personas que hubieran sufrido algn
dao derivado de la contaminacin causada por el escape de petrleo de
buques tanque, haciendo obligatorio el seguro por responsabilidad civil.
32
El segundo objetivo fundamental fue establecer un sistema normativo
uniforme a nivel internacional a efecto de fijar reglas de compensacin y
procedimientos de determinacin de la responsabilidad en estos casos.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 41
32
Vid. artculo 131 de la Ley de Navegacin.
Por su parte, el Fondo estableci un sistema de compensacin e
indemnizacin que permiti a la industria naviera y petrolera compartir
los riesgos que los derrames petroleros representan.
33
La CLC original, es decir, la firmada en 1969, se qued corta en cuanto
a los montos previstos para la indemnizacin. Las razones de este
desfasamiento son bsicamente los cambios econmicos sufridos durante
esos aos. Asimismo, la industria transportista aleg que era injusto que
tuviera que pagar las contingencias de los daos, cuando los propietarios
del agente contaminante, las compaas petroleras, eran las que disfruta-
ban de ganancias sin riesgo. La convencin estableci la creacin de un
Fondo Internacional para la Compensacin por Contaminacin por Hidro-
carburos. En este Fondo cooperan los pases que tienen exportacin
petrolera por va martima.
El Fondo se financia por un sistema de pagos y cuotas, los pagos se
calculan con base en los ingresos por venta de hidrocarburos y son
realizados por los individuos particulares que reciben el petrleo (compa-
as petroleras), en representacin del Estado contratante. Las reclama-
ciones se someten al Fondo cuando los lmites de responsabilidad del
naviero, de acuerdo con la CLC, resulten insuficientes o que el naviero
sea insolvente.
34
Cabe sealar que con el fin de apoyar a la CLC y el Fondo, se
desarrollaron dos acuerdos de las industrias naviera y petrolera para
colaborar en el ataque de los problemas causados por los derrames
petroleros. Por una parte, los navieros desarrollaron el Acuerdo Volunta-
rio de los Propietarios de los Buques Tanque Concerniente a la Respon-
sabilidad de la Contaminacin por Petrleo, que en lo sucesivo abreviar
como Tovalop. Por su parte, las compaas petroleras desarrollaron el
Contrato Relativo a un Suplemento Interino para la Responsabilidad de
los Navieros por la Contaminacin por Petrleo, mismo que se abrevia
como Cristal.
La principal innovacin que contiene la CLC, es que reputa al naviero
como absolutamente responsable del dao causado por el aceite que escape
de su buque tanque, independientemente de que exista o no negligencia de
su parte. Por supuesto que cuenta con excepciones que le permiten en gran
parte de los casos a limitar su responsabilidad.
42 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
33
Entr en vigor en octubre de 1978. En 1994, 64 pases formaban parte de esta convencin.
34
Es muy comn el caso de sociedades annimas propietarias de un slo buque tanque. De esta
manera el naviero limita su responsabilidad de una manera muy similar al antiguo abandono.
La CLC ha experimentado varias enmiendas. El Protocolo de 1976
tiene como propsito eliminar como unidad de valor al franco poincar,
35
y en su lugar reemplazarlo por los derechos especiales de giro (SDR),
fijados por el Fondo Monetario Internacional. En 1969 los lmites de
responsabilidad fueron de 133 SDR por tonelada y como mximo 14 millones
de SDR. El Fondo proporcionaba en esos tiempos hasta 60 millones de SDR.
El Protocolo de 1984 fue concebido como consecuencia de la proble-
mtica surgida de la varadura del Amoco Cdiz en 1978. La comunidad
internacional cuestion los lmites de responsabilidad de la CLC, pues
volvi a refutarlos insuficientes para cubrir las contingencias, por otro
lado, se plante la problemtica de que en derrames petroleros anteriores,
haba sido difcil y costoso, en trminos de honorarios de abogados, que
la compensacin llegase a las verdaderas vctimas de la contaminacin,
una vez ms a consecuencia de un accidente, la OMI convoc a una nueva
conferencia internacional a fin de revisar los lmites de responsabilidad.
Esta conferencia acord reunirse en Londres en 1984, con el fin de revisar
a la CLC y al Fondo.
En esta revisin se busc ampliar el campo de aplicacin del sistema.
La concepcin original de 1969 y 1971 fue que la responsabilidad deba
quedarse en el mar territorial del Estado ribereo. La enmienda en
comento, adopt los desarrollos de la Confemar e incluy en las zonas
protegidas a la zona econmica exclusiva.
Asimismo, la Conferencia de Londres busc adecuar la compensacin
a efecto de fijar montos que fueran razonables para los grupos de inters
inmiscuidos en estos tpicos. Por otro lado, la Conferencia de 1984
redefini conceptos que no haban sido correctamente aplicados por la
CLC y el Fondo. Por ejemplo, defini al buque a fin de incluir en el
concepto cualquier embarcacin capaz de hacerse a la mar o nave capaz
de navegar en el mar. Resulta interesante comparar este concepto de la
Conferencia de 1984, con el artculo segundo de la Ley de Navegacin,
donde se distingue entre embarcacin y artefacto naval.
Por su parte, la Conferencia de 1984 revis los lmites de la CLC y del
Fondo, a fin de incrementarlos en buques de 5,000 toneladas mximo, a
3 millones de SDR o 420 SDR por tonelada, hasta un lmite de 59.7
millones de SDR.
36
El Fondo se dividi en dos etapas. En la primera, la
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 43
35
El franco poincar es igual a 65.5 mg de oro de 900/1000e.
36
Este lmite se llega con buques tanque de 140,000 toneladas.
indemnizacin asciende a los 135 millones de SDR y en la segunda, hasta
200 millones de SDR.
37
La CLC y el Fondo aplican nicamente a la transportacin de petrleo
persistente por mar, no aplica a los vertimientos intencionales de desechos
o la cada accidental de los bunkers (carboneras), al mar. Recordemos
que para estos casos aplica la MARPOL 1973/1978.
Como se seal anteriormente, el riesgo de que se refute al naviero
como ilimitadamente responsable se materializa en el supuesto de que se
pruebe que el dao fue causado por la accin u omisin del naviero
realizados con la intencin de causar dicho dao o de tal manera descui-
dado, que se saba que el dao podra causarse.
El Protocolo a la CLC de 1984 matiz la anterior responsabilidad,
aclarando que dentro del concepto naviero, se deban excluir a los
fletadores, administradores u operadores salvo que a ellos se les comprue-
be la intencionalidad antes descrita. Mediante el Protocolo de 1984 se
torna muy difcil que se refute al naviero, fletadores u operadores como
ilimitadamente responsables, pues se debe probar la intencin. A cambio
del incremento en los lmites de responsabilidad, se favoreci a la industria
con el derecho prcticamente inamovible de siempre poder limitar su
responsabilidad.
38
En 1990 nuevamente la comunidad internacional reconoci la impor-
tancia de atraer a Japn y a los Estados Unidos como estados participantes
del sistema europeo. Los cambios que se realizaron consistieron en la
aplicacin de un nuevo mecanismo para que los protocolos entraran en
vigor sin necesitar la anuencia de Estados Unidos y de Japn. Asimismo,
facilitaron la ampliacin de los lmites de responsabilidad.
39
De acuerdo con la CLC y el Fondo, no se reputa como responsable al
naviero que logra oponer una excepcin de las siguientes.
Excepcin de guerra y actividades relativas
Esta excepcin ha dado lugar a complicados litigios tanto en la Corte
de Almirantazgo Britnica, como en la Americana, referentes al signifi-
44 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
37
Esta segunda etapa nunca entr en vigor, pues se necesitaba que tres pases miembros
contribuyeran al Fondo por un total de 600 millones de toneladas de crudo. Los Estados Unidos y
Japn teman en su decisin que entrara en vigor la reforma al Protocolo del Fondo de 1984. Nunca
accedieron.
38
Supra nota 24, p. 318.
39
Reporte Anual de 1994 del International Oil Pollution Compensation Fund.
cado de acto de guerra. El concepto acto de guerra se refiere a las
actividades hostiles que se realizan entre dos estados beligerantes desde la
perspectiva del derecho internacional. No obstante lo anterior, puede
comprender insurrecciones y revoluciones. A fin de que esta excepcin
prospere, el juez de la causa deber cerciorarse si las partes contendientes
tienen reconocido algn estatus de derecho internacional y verificar las
circunstancias especiales del caso. Los asaltos de piratas y los actos de
guerrilla de grupos de bandoleros o los atentados, no se consideran una
excepcin para eximir de su responsabilidad absoluta al naviero.
Excepcin de fenmenos naturales
La CLC en su artculo III, regla 2(a), establece que existir una
excepcin en favor del naviero, si es que prueba que el accidente se debi
a un fenmeno natural de una fuerza excepcional y con carcter inevitable
e irresistible, hablamos de la fuerza mayor. A fin de que el responsable
oponga esta excepcin, debe probar al juez que el accidente de ninguna
manera pudo haber sido evitado a travs del cuidado razonable de acuerdo
a la habilidad marinera normal.
Accin u omisin de un tercero
En la CLC, se excluye de toda responsabilidad al naviero cuando el
incidente se debi a la accin u omisin de una tercera persona, realizada
con la intencin de causar un dao. En este rubro se incluye a la piratera,
la baratera, as como a los actos dolosos de cualquier prestador de
servicios, como sera el caso de los estibadores del puerto. En el caso de
los salvadores, a partir de la resolucin en 1971 del caso del Tojo Maru,
la Corte de Almirantazgo Britnica, considera a los salvadores como
susceptibles de responsabilidad por actos que causen daos a la aventura
martima que pretenden sacar del peligro. Asimismo, de acuerdo con la
Convencin Internacional sobre Salvamento Martimo de 1989,
40
ratifica-
da por Mxico en 1994, contempla a los salvadores como responsables
por los actos intencionales que cometan, que causen daos al medio
ambiente.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 45
40
Vid. artculo 125 de la Ley de Navegacin.
Error de un gobierno
El artculo III (2)(c) de la CLC,
41
establece que el naviero podr excluir
su responsabilidad si es que prueba que el accidente fue causado por la
negligencia o el error de algn gobierno o administracin responsable del
mantenimiento de las luces de navegacin o cualquier equipo de ayuda a
la navegacin. En este orden de ideas, si hubo un accidente por esta causa,
se responsabilizara al gobierno o administracin encargada de esas ayudas
a la navegacin.
Es discutible que las vctimas de un derrame petrolero no pudieran
demandar a la Secretara de Comunicaciones y Transportes, si se prueba
la negligencia en el mantenimiento de los instrumentos de ayuda a la
navegacin y que un defecto de stos es la causa inmediata del accidente.
3. Acuerdos de la industria
A. Acuerdo Voluntario de los Propietarios de los Buques Tanque
Concerniente a la Responsabilidad de la Contaminacin
por Petrleo (Tovalop)
En la poca en que sucedi el desastre del Torrey Canyon, los
propietarios de los buques tanque decidieron integrar un acuerdo para
reembolsar a los gobiernos nacionales por los gastos en la prevencin y
la limpieza de los derrames que afectaran sus costas. El acuerdo diseado
por la industria naviera empez a operar en 1969.
Estos acuerdos deben interpretarse conjuntamente con la CLC y con el
Fondo pues fueron diseados para ser de naturaleza temporal, pero han
servido convenientemente como un complemento eficaz a las convencio-
nes. Originalmente se estipul que bajo Tovalop, los propietarios de los
buques tanque, podan limitar su responsabilidad a 100 dlares por
tonelada bruta o a 10 millones de dlares por embarcacin, en caso de
accidentes. La intencin de Tovalop, era la de alentar a los propietarios
de los buques tanque a que tomaran voluntariamente medidas en la
limpieza de los derrames de petrleo.
Para aplicar el acuerdo no es necesario demostrar que los propietarios
o los fletadores incurrieron en falta o en no practicar la habilidad marinera
46 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
41
Szekely, Alberto (comp.), Instrumentos fundamentales de derecho internacional pblico,
Mxico, UNAM, 1981, t. III, p. 1689.
normal. Las excepciones que analizamos de la CLC y el Fondo, son
bsicamente las mismas en Tovalop, por ejemplo, se exime de responsa-
bilidad al naviero que por un acto de guerra haya causado un derrame.
En este acuerdo, los demandantes pueden obtener su compensacin sin
la necesidad de recurrir a un proceso legal. Sin embargo, el Tovalop no
renuncia al derecho a recobrar de un tercero culpable los gastos en que
incurri.
El Tovalop ha experimentado varias enmiendas, un efecto de ellas ha
sido el aumento sustancial del lmite de la responsabilidad, a travs de la
adicin de un suplemento. Este acuerdo se aplica cuando el dao por
contaminacin o las medidas para eliminar las amenazas de contaminacin
sucedieran en un lugar donde no se pudiera establecer la responsabilidad
de acuerdo a la CLC y el naviero o fletador a casco desnudo haya asumido
responsabilidad como lo establece este acuerdo. Los trminos del suple-
mento se aplican slo al accidente donde el buque tanque que participa,
est transportando carga de petrleo, propiedad de un miembro del
acuerdo Cristal, mismo que explicaremos posteriormente.
Bajo el acuerdo estndar, el mximo de compensacin para las recla-
maciones presentadas es de 160 dlares por tonelada, con un mximo de
16.8 millones de dlares. La Federacin de Propietarios de Buques
Tanque, que administra el acuerdo, exige que se contrate un seguro que
cubra la indemnizacin por la contaminacin por petrleo.
B. Contrato Relativo a un Suplemento Interino para la Responsabilidad
de los Navieros por la Contaminacin por Petrleo (Cristal)
Cristal tuvo su origen el 1 de abril de 1971, se conforma por compaas
de petrleo que se dedican a la produccin, refinacin, comercializacin
y distribucin de hidrocarburos. Cristal fue concebido originalmente para
aportar una compensacin suplementaria a la otorgada a los propietarios
de los buques tanque y fletadores bajo Tovalop. Se aplica el contrato de Cristal
a un accidente de un buque tanque que transporta una carga de petrleo
persistente, que le pertenece a una parte integrante de Cristal, y el
propietario del buque tanque debe pagar una compensacin ms alta a la
establecida en el suplemento lmite de los buques en Tovalop.
Bajo los trminos del contrato de Cristal, se pueden aplicar los lmites
mximos de responsabilidad determinados por el tonelaje bruto del buque
tanque. En todos los casos, los montos establecidos incluyen la compen-
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 47
sacin, tal como se ha determinado por los lmites de la responsabilidad
en el suplemento de Tovalop se estima que cerca del 80% del total del
volumen de la transportacin de petrleo por mar se transporta bajo el
esquema de Cristal.
4. La legislacin que establece la responsabilidad ambiental
por derrames de hidrocarburos en el mar en los Estados
Unidos de Amrica. El sistema americano
Como se explic anteriormente, los Estados Unidos optaron por crear
su propio sistema en esta materia. La comunidad internacional fracas en su
esfuerzo por convencerlos. Resulta interesante que el pas que ms impuls
la celebracin de la conferencia que desencaden en los Protocolos de la
CLC y del Fondo de 1992, fuera Estados Unidos.
En tiempos del accidente del Torrey Canyon, los Estados Unidos
contaban con varias leyes que se referan a las responsabilidad de derrame
de hidrocarburos en el mar. Cabe mencionar que en los Estados Unidos
existe facultad legislativa concurrente entre la Federacin y los Estados.
42
Los Estados Unidos vivan en la heterogeneidad legislativa hasta que
sucedi el accidente del Exxon Valdez. Cabe recordar que en gran parte,
la tardanza de los Estados Unidos en acceder a la CLC y al Fondo, radic
en que las entidades federativas propugnaron, y a la larga lo lograron, por
mantener la prioridad de sus derechos sobre la federacin, as como la
concurrencia legislativa en esta materia. Es preciso recordar que en el
sistema europeo, se encausan los procedimientos a travs de la autoridad
nacional, por lo que en los estados federales, las entidades federativas no
tienen competencia judicial ni legislativa. En Estados Unidos la legislacin
en materia de contaminacin ambiental se retras tantos aos por discu-
siones de contenido poltico dentro del sistema federal norteamericano.
43
El propsito de la OPA es el de asegurar un fondo ilimitado y fcilmente
accesible al que las vctimas de un derrame petrolero tengan derecho. La
OPA crea un rgimen de responsabilidad y de compensacin; asimismo,
idea planes de prevencin y remocin de los estragos de la contaminacin
del mar por hidrocarburos. Tambin crea un programa de investigacin
48 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
42
Limitation of Vessel Owners Act de 1851. Oil Pollution Act, de 1924. Clean Water Restoration
Act, de 1966. Federal Water Pollution Control ActTrans Alaskan Pipeline Authorization Act Deep
Water Ports Act, de 1974. Outer Continental Shelf Lands Act, de 1978.
43
Supra nota 31, p. 120.
y desarrollo en la materia y establece un fondo fiduciario para la
compensacin de las vctimas por contaminacin.
De acuerdo a la OPA, no slo el naviero es el responsable de lo que
pueda suceder durante el transporte de hidrocarburos por mar, se incluyen
como responsables a los operadores, a los propietarios de instalaciones en
tierra, a los arrendatarios o permisionarios de instalaciones, a los conce-
sionarios de puertos en mar adentro (deep water ports), a los propietarios
y operadores de oleoductos.
44
Con esta adicin, por ejemplo, un piloto
que cause un accidente estando al cargo de la nave,
45
o una compaa
operadora del buque, son considerados absolutamente responsables, a la
par que los navieros.
La OPA distingue dos conceptos que resultan muy tiles, por una parte
define costos de remocin y por el otro el de daos. Los costos de remocin
son aquellos en que se incurre a partir de que una descarga de petrleo ha
ocurrido, asimismo, cuando existe una seria amenaza de un accidente. Son
aquellos costos en que se incurre para prevenir, minimizar o mitigar el
riesgo de un derrame petrolero. Los daos incluyen el detrimento a los
recursos naturales, as como a la propiedad privada, los medios de subsis-
tencia, los ingresos, las utilidades, la prdida de la capacidad de generar
ingresos y la merma de los servicios pblicos.
Otra caracterstica de la OPA es que la carga de la prueba es contra la
parte responsable y que el criterio de valoracin del juez, es el de
preponderance of evidence, el cual es mucho ms estricto que el criterio
normal de balance de probabilidades, que es el requerido en los procedi-
mientos civiles y mercantiles ordinarios.
46
Las excepciones permitidas por la OPA deben ser probadas de acuerdo
con la regla de la preponderance of evidence, en que el derrame o la
amenaza de derrame sucedieron por un Act of God,
47
un acto de guerra,
la accin u omisin intencional de una tercera persona, o cualquier
combinacin de las anteriores excepciones.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 49
44
Supra nota 31, p. 137.
45
En nuestro derecho, de acuerdo con el artculo 51 de la Ley de Navegacin, el capitn de un
buque no deja de ser el responsable de la navegacin, aun cuando temporalmente tome la navegacin
un piloto.
46
Gauci, Gottard, Compensation for Oil Pollution Damage from Ships , en J ournal of Maritime
Law and Commerce, vol. 25, nm. 1, septiembre 1995, p. 13.
47
Black, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, St. Paul, Minn, editado por West Publishing
Co., 1990. Act of God es definido como un suceso ocasionado exclusivamente por las fuerzas naturales
y sin que medie la intervencin humana. En los pases civilistas, se le llama vis major, la que tiene
un significado sinnimo.
En el caso de la OPA, el responsable no tiene excepcin alguna, como
s es el caso en la CLC, tratndose de la negligencia del gobierno de los
Estados Unidos. La guardia costera o cualquier otra agencia, encargadas
de las ayudas a la navegacin, la oficina responsable de la elaboracin de
las cartas de navegacin o de la elaboracin de las cartas de navegacin
o de la informacin sobre niveles de profundidad en canales o las
condiciones climticas, no pueden ser llamadas a juicio por un accidente
que contamine las aguas por hidrocarburos.
48
Los riesgos de que se repute al responsable ilimitadamente son varios.
El derecho de limitar la responsabilidad se pierde si el responsable:
a. Causa el accidente por su crasa negligencia o intencionalmente.
b. Viola alguna regulacin federal en cuanto a seguridad, construccin
u operacin.
c. No reporta un incidente que sea potencialmente contaminante, no
coopera o, en general, ...deja de cumplir con la ley.
Por si lo anterior fuera poco, la OPA otorga al presidente de la
Repblica la discrecionalidad de ajustar los lmites de responsabilidad.
49
Los buques que excedan de 300 toneladas brutas, que operen en
cualquier lugar, sujetos a la jurisdiccin de los Estados Unidos, debern
obtener una constancia de responsabilidad financiera, suficiente para hacer
frente a los lmites de la responsabilidad. Bajo la OPA un requisito para
obtener la constancia de responsabilidad financiera, es el de contar con un
seguro que cubra los lmites de la responsabilidad. Corrientemente, los
clubes de proteccin e indemnizacin ofrecen 500 millones de dlares de
cobertura, y hasta 200 millones adicionales. Sin embargo, estos lmites
son bajos si se les compara con las potenciales responsabilidades de un
naviero u operador que pierda el derecho de limitar su responsabilidad.
En materia de limitacin de la responsabilidad, la OPA fija para buques
tanque, la mayor de 1,200 dlares por tonelada bruta de capacidad o de
2 millones de dlares si la capacidad de la embarcacin es menor de 3,000
toneladas; o 10 millones de dlares si la capacidad de la embarcacin es
mayor de 3,000 toneladas. Para otro tipo de embarcaciones, la responsa-
bilidad ser la mayor de 600 dlares por tonelada o 500,000 dlares.
50 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
48
Coln Gonzlez, Luis F., La responsabilidad legal por los derrames de hidrocarburos , en
Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 54, enero-marzo 1993, nm. 1, pp. 114 y ss.
49
Supra nota 31, p. 139.
La responsabilidad para instalaciones mar adentro (offshore facilities),
el costo total del derrame, ms 75 000,000 de dlares. Para puertos
de calado profundo (onshore facilities), la cantidad de 350 000,000 de
dlares.
50
Las sanciones por la violacin de estos requisitos pueden ser severas.
La guardia costera podr revocar la acreditacin requerida a los buques
si no presentan la constancia de la responsabilidad financiera. La guardia
costera podr negar la entrada a buques tanque, en cualquier lugar de los
Estados Unidos, en las aguas navegables de su jurisdiccin e incluso
detener el buque.
La OPA, como resabio de las supuestas razones que causaron el
accidente del Exxon Valdez, obliga al secretario de Transporte a investigar
a los marinos en cuanto a sus antecedentes de consumo de alcohol y drogas,
antes de extender sus certificados y licencias que les permitan navegar.
Por ltimo, la OPA siguiendo los dispuesto en la Confemar, establece
una obligacin de revisar los estndares de tripulacin y navegacin de
buques mercante extranjeros que entren en sus aguas y requiere de la
construccin de buques tanque con doble casco para el ao 2015.
Resulta entonces, que con la inminencia de no poder limitar la respon-
sabilidad y el consiguiente encarecimiento del seguro, aunado al costo de
construccin de dobles cascos en los buque tanque, que la comunidad
internacional est muy molesta con la OPA. Por ejemplo, la compaa
petrolera Royal Dutch Shell ha amenazado que no iba a transportar
petrleo crudo en buques tanque que fletara o fuera propietaria.
51
En la OPA, al igual que en anteriores disposiciones jurdicas nortea-
mericanas y el sistema europeo, existe un fondo para la compensacin por
la contaminacin causada por hidrocarburos. Este fondo fue creado con el
propsito de compensar a las vctimas de los derrames de acuerdo con las
diversas leyes relativas.
52
El fondo recaba cinco centavos de dlar de cada
barril nacional o importado que se transporte por mar hacia los Estados
Unidos. El cobro cesar una vez que el fondo cuente con mil millones de
dlares de reservas.
El fondo, no pagar a los demandantes que por su negligencia o
equivocacin, causen una descarga y daos. En los Estados Unidos se
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 51
50
Supra nota 49, p. 109.
51
Supra nota 31, p. 148.
52
Supra nota 42.
presenta un problema potencial de duplicidad, como resultado de la
existencia de fondos estatales que reciben las reclamaciones por derrames
de petrleo. Si el derrame de petrleo proviene o es ocasionado por un
buque extranjero, el fondo puede iniciar una accin contra un gobierno
extranjero responsable, para recobrar los costos de remocin o daos que
haya pagado.
La OPA ha provocado crticas muy serias por parte de la comunidad
internacional. Su crtica ms grave es que no es tan efectiva como se cree
para aquellos buques extranjeros que causen contaminacin. La OPA slo
aplica a personas sujetas a la jurisdiccin de los Estados Unidos.
Asimismo, un naviero causante de un accidente que no posea bienes en
los Estados Unidos y que su buque sea su nico bien, sera prcticamente
imposible de ejecutarlos en ese pas. Por ltimo la complejidad de la
ejecucin de sentencias basadas en la OPA en un pas que haya ratificado
el sistema europeo se prevn muy complicadas.
VI. CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo, revisamos el amplio universo jurdico que
regula la materia de la responsabilidad ambiental en el transporte de
hidrocarburos por mar. Reconocimos que la responsabilidad ambiental se
asume como un proceso cultural del hombre en el manejo de los hidro-
carburos por sus graves consecuencias en la contaminacin del medio
marino. Un proceso que se concretiza en una serie de polticas nacionales
e internacionales, para prevenir la contaminacin, a travs de medidas
tcnicas, jurdicas, econmicas y ambientales.
Los responsables de observar y poner en prctica estas medidas, cuentan
con un vasto campo normativo, como son las convenciones y conferencias
internacionales; las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de la
industria petrolera, que tienen como propsito fundamental, la lucha
contra la contaminacin del mar por hidrocarburos.
Sin la existencia de este complejo marco jurdico y tcnico, el esfuerzo
que realizan los diferentes grupos para tener un mar limpio, sera
infructuoso. La responsabilidad ambiental se asume con el conjunto de
todos estos esfuerzos. Si no se establece la responsabilidad de las partes
para indemnizar y compensar los daos causados por la contaminacin
por petrleo, difcilmente los propietarios de los buques tanque, que
52 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
transportan hidrocarburos, implementaran los dispositivos tcnicos y las
medidas de prevencin para disminuir los posibles derrames de petrleo.
Sin embargo, si no existiera el concepto de limitacin de la responsabili-
dad, el desarrollo de la industria naviera se vera seriamente amenazada.
Por tanto, una de las conclusiones ms importantes a la que podemos
llegar, es la necesaria complementariedad de la aplicacin de las disposi-
ciones normativas en materia de limitacin de la responsabilidad, y a la
obligacin de aplicar todas las medidas de prevencin establecidas en las
convenciones internacionales para el fortalecimiento de la responsabilidad
ambiental.
Del anlisis del desarrollo histrico del derecho martimo, podemos
concluir que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por
uniformar las disposiciones en la materia y su observancia general, nos
encontramos con dos posiciones divergentes, ante la responsabilidad
ambiental: la posicin que denomin europea y la posicin actual de los
Estados Unidos de Norteamrica.
La posicin europea la podemos sintetizar como la defensa del lmite
de la responsabilidad, a partir de la CLC 69 y sus Protocolos, y la posicin
de los Estados Unidos como la virtual negacin a dicho lmite, y con la
presencia inminente en casi todos los casos de la responsabilidad absoluta,
representada en la OPA.
Nosotros pensamos que para nuestro pas, la discusin sobre la proble-
mtica de ambas posiciones es trascendental para el futuro de la respon-
sabilidad ambiental en el transporte de hidrocarburos y sus serias
repercusiones que tiene para Mxico, por su importancia en el desarrollo
nacional de la industria petrolera y naviera. Es urgente revisar el sistema
normativo mexicano en esta materia que, como lo vimos en el desarrollo
de este trabajo, es vasto y complejo.
Asimismo, sera conveniente actualizar las convenciones internaciona-
les de las que Mxico forma parte. Considero importante se adopten
reglamentos especficas para cada una de ellas, pues no siempre se puede
aplicar directamente una convencin que se disea en trminos genricos.
Es trascendente para las instituciones involucradas en la industria
petrolera mexicana, as como para los investigadores interesados en la
materia, la revisin de toda la legislacin, tanto nacional como interna-
cional, con el fin de mantener actualizados los tpicos sobre derecho
ambiental, que cambian constantemente en todo el mundo.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR EL MAR 53
El derecho martimo internacional ofrece las bases jurdicas para
implantar un sistema de prevencin y de responsabilidad ambiental. De
su aplicacin depende que la lucha contra la contaminacin tenga xito.
Asumir la responsabilidad ambiental es una toma de conciencia necesaria
para que el que contamine, pague las consecuencias.
54 JOAQUN LVAREZ DEL CASTILLO BAEZA
NOTAS PARA EL ANLISIS DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y EL PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA
PAGA, A LA LUZ DEL DERECHO MEXICANO
Mara del Carmen CARMONA LARA
SUMARIO: I. Introduccin. II. El derecho ambiental y la responsabi-
lidad en general. III. Elementos jurdicos de la relacin hombre-na-
turaleza. IV. La definicin de medio ambiente y la responsabilidad
ambiental. V. La responsabilidad ambiental y la responsabilidad extra-
contractual. VI. La infraccin a la ley y la responsabilidad ambiental.
VII. El dao ambiental y la responsabilidad ambiental. VIII. Respon-
sabilidad en la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Protec-
cin al Ambiente. IX. Reflexin final. X. Bibliografa.
I. INTRODUCCIN
En el presente trabajo tiene como objetivo hacer una serie de reflexiones
sobre el tema de responsabilidad ambiental a la luz del sistema jurdico
mexicano, entendiendo la responsabilidad ambiental como el fundamento
del principio de quien contamina paga.
El principio quien contamina paga, que se introduce en 1970 en Japn
como enmienda y es un lema desde 1975 en la Unin Europea,
1
ha
inspirado en la ltima dcada el desarrollo del derecho ambiental. Su
origen en el derecho internacional lo encontramos en los principios 22 de
la Declaracin de Estocolmo y 13 de la Declaracin de Ro. En Estocolmo
se estableca:
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 55
1
Tambin conocido como PPP, por sus siglas en ingls Pay Polluter Principle.
Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho interna-
cional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnizacin de las
vctimas de la contaminacin y otros daos ambientales que las actividades
realizadas dentro de la jurisdiccin o bajo control de tales Estados causen a
zonas situadas fuera de su jurisdiccin.
En la Declaracin de Ro este principio se expresa de la siguiente
manera:
Los Estados debern desarrollar la legislacin nacional relativa a la responsa-
bilidad y la indemnizacin respecto de las vctimas de la contaminacin y otros
daos ambientales. Los Estados debern cooperar asimismo de manera expe-
dita y ms decidida en la elaboracin de nuevas leyes internacionales sobre
responsabilidad e indemnizacin por los efectos adversos de los daos ambien-
tales causados por actividades realizadas dentro de su jurisdiccin o bajo su
control, en zonas situadas fuera de su jurisdiccin.
Como puede apreciarse, estos principios debern ser desarrollados a
nivel nacional; en este mbito, el esquema de la responsabilidad ambiental
y la obligacin de reparacin del dao ambiental y el principio de quien
contamina paga, adquieren un contexto distinto ya que se deben funda-
mentar en instituciones jurdicas que se han ido desarrollando para dar
solucin a problemas distintos al ambiental, es por ello que estos temas se
deben de abordar primero a la luz de un sistema jurdico especfico y
posteriormente darle el anlisis el contenido ambiental, esto es lo que se
pretende hacer el presente estudio para el caso del derecho mexicano.
2
La exigencia del principio quien contamina paga, determina la
inclusin de los daos al medio ambiente, que no pueden ser acogidos bajo
ninguna de las otras formas de tutela, en el mbito general de la
responsabilidad civil extracontractual.
3
56 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
2
Consideramos al derecho ambiental como un subsistema del sistema jurdico. Como un sistema
diferenciado de los sistemas naturales y de los sociales que mantiene con ellos interconexiones, en
trminos similares a como todo sistema interacta con su entorno. Para abundar, vid. Serrano Moreno,
Jos Luis, Ecologa y derecho. Principios de derecho ambiental y ecologa jurdica, Granada, Comares,
1992, p. 63.
3
Moreno Trujillo, Eulalia, La proteccin jurdico-privada del medio ambiente y la responsabilidad
por su deterioro, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 1991, p. 324.
II. EL DERECHO AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL
Los principios del derecho ambiental no han sido expresamente dise-
ados para esta perspectiva jurdica, sino que en la proteccin del medio
ambiente se debe de tener en cuenta que todo el sistema jurdico y todos
los principios del derecho deben ser aplicables a l. Existen dentro del
sistema jurdico una serie de normas que no deberan ser consideradas
parte del derecho ambiental, ya que no fueron diseadas para ser aplicadas
a la solucin de problemas ambientales, tal es el caso del rgimen de
responsabilidad, que tiene como origen la teora de las obligaciones y
proviene de principios del derecho civil. Sin embargo, la vigencia de estos
principios se extiende para ser aplicados a nuestros problemas contempo-
rneos; como lo establece Ral Braes: son normas que generan efectos
ambientales en tanto que se ocupan de elementos ambientales tales como
los recursos naturales y contribuyen a definir su rgimen jurdico.
4
El campo de aplicacin de estas normas con efectos ambientales es
mucho ms amplio: en todo lo no previsto por la legislacin en la materia,
la proteccin del medio ambiente queda integrado a este tipo de normas
jurdicas como son las normas civiles, penales, procesales y administrativas
que concurren a disciplinar una serie de materias que interesan al derecho
ambiental, como es el caso de la propiedad privada, la responsabilidad
extracontractual y la responsabilidad penal y la manera de hacer efectivas
tales responsabilidades, los procedimientos administrativos, etctera. Se trata
de una legislacin, de normas que tienen una relevancia ambiental casual.
5
III. ELEMENTOS JURDICOS DE LA RELACIN HOMBRE-NATURALEZA
El vnculo entre la sociedad y la naturaleza se establece a travs de dos
grandes tipos de factores: El conjunto de las acciones humanas que inciden
sobre el sistema ecolgico natural y el conjunto de efectos ecolgicos
generados en la naturaleza y que inciden sobre el sistema social.
6
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 57
4
Braes, Ral, Manual de derecho ambiental mexicano, Mxico, FUNDEA/FCE, 1994, p. 37.
5
Valenzuela, Rafael , El derecho ambiental ante la enseanza e investigacin, en Revista de
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias J urdicas Econmicas y Sociales de la Universidad
de Valparaso, nm. 23 segundo trimestre (Chile), 1983, pp. 179 a 220.
6
Gallopn, Gilberto, Ecologa y ambiente, en Los problemas del conocimiento y la perspectiva
ambiental del desarrollo, Mxico, Siglo XXI, 1986, pp. 161 a 168.
El hecho es que la sociedad y la naturaleza son interdependientes y se
influyen de manera recproca. Este proceso de interacciones contiene una
serie de elementos. Desde la perspectiva de la sociedad dichos elementos
son: 1) los sujetos que llevan a cabo tales acciones (quines?); 2) las
razones que los inducen a realizar esas acciones (por qu?); 3) los sujetos
en los que inciden en trminos favorables o desfavorables los efectos de
las mismas acciones (a quines?); y 4) la manera como dichos efectos
inciden en la sociedad (cmo?). Desde la perspectiva de la naturaleza
tales elementos son: 1) la manera como las acciones humanas afectan la
naturaleza (cmo?); 2) los elementos naturales afectados por dichas
acciones (a cules?); 3) los elementos o funciones ecolgicas afectadas
por la eventual transmisin de los efectos generados por dichas acciones
(cules?); 4) la manera como se reorganiza la naturaleza de acuerdo con
su lgica interna (cmo?), lo que en definitiva la llevar a genera ciertos
efectos que incidiran en la misma sociedad de donde nacieron las acciones
que condujeron a un transformacin de la naturaleza.
7
Si bien desde la perspectiva de la relacin sociedad/naturaleza se puede
establecer el objeto de regulacin o el bien jurdico a proteger del derecho
ambiental, sta a su vez puede ser el hilo conductor para el anlisis de
ciertas instituciones jurdicas aplicadas al campo ambiental, ya que como
nos dice Braes, la proteccin al ambiente no depende slo de la manera
como est regulada directamente la relacin sociedad/naturaleza, sino
tambin y de modo principal como estn reguladas las relaciones sociales
en general.
8
Para nosotros, en el caso del anlisis de la responsabilidad
ambiental delimitaremos ms el objeto de anlisis y de regulacin en la
relacin hombre/naturaleza, para que se aprecien ms ntidamente plan-
teados los elementos que nos permiten explicarnos esta figura.
La relacin hombre/naturaleza es una de las guas conductoras para el
anlisis de la figura de la responsabilidad ambiental, la aplicacin de una
institucin jurdica por excelencia como es la responsabilidad y la teora
de la obligaciones que se encuentra detrs de ella puede ser una gua para
encontrar posibles soluciones jurdicas a los problemas ambientales con-
temporneos.
Desde el punto de vista jurdico, la relacin hombre/naturaleza aparece
en el derecho a un medio ambiente adecuado, que todo hombre o persona
58 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
7
Braes, Ral, op. cit., pp. 28 y 29.
8
Ibidem, p. 29.
tiene. Este derecho es la expresin de una relacin jurdica ms persona-
lizada que atiende a una situacin de titularidad del derecho. El elemento
hombre es la determinacin del sujeto titular, y el elemento naturaleza,
que en la relacin son los bienes o cosas.
El binomio hombre/naturaleza, desde el punto de vista ambiental, cobra
un sentido diferente. El elemento hombre es el sujeto del derecho, que
puede ser o no titular del bien; sin embargo, s es el beneficiario o afectado
por lo que le ocurra al otro elemento. Por el otro lado de la relacin, se
encuentra el elemento naturaleza, que se ampla y transforma desde la
perspectiva ambiental, para convertirse de bienes o cosas susceptibles de
apropiacin, a bienes o cosas susceptibles de un disfrute colectivo; esto
es, se convierten en bienes ambientales, cuyo aprovechamiento o apro-
piacin no necesariamente se encuentra vinculada al esquema de su
titularidad.
La relacin hombre/naturaleza puede ser considerada la relacin jur-
dica fundamental del derecho ambiental, entendindose como la que se
origina por el reconocimiento de la dignidad del hombre, que es conse-
cuencia de su existencia; y ello en cuanto que todo ser humano debe ser
respetado por los dems como persona, no ser perjudicado en su existencia
(la vida, el cuerpo, la salud) y en un mbito propio del mismo, y que cada
individuo est obligado frente a cualquier otro de modo anlogo.
9
Esta relacin tambin puede ser entendida como una relacin jurdica
entre un sujeto y una cosa. Sin embargo, desde el punto de vista jurdico
es necesario hacer una serie de puntualizaciones a la relacin hombre/na-
turaleza-sujeto/cosa. La primera referida a la relacin persona/bienes
ambientales, la segunda referida a la relacin persona-persona titulares
generales o particulares de bienes ambientales.
El primer presupuesto de toda relacin jurdica es el presupuesto de
hecho, en el caso de la relacin hombre naturaleza, el presupuesto es: el
tipo de relacin entre el hombre y la naturaleza o su medio o entorno. En
este sentido la naturaleza puede adquirir diversas concepciones, como un
bien a tutelar, como un objeto a explotar, como objeto de aprovechamien-
to, como objeto de proteccin, es decir, algo que es digno de ser tutelado
en cuanto sirve a fines humanos. Sin embargo, dentro del mismo presu-
puesto de hecho se debe tambin reconocer que el punto de conexin de
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 59
9
Larenz, Karl, Derecho civil. Parte general, trad. espaola, Madrid, 1978, pp. 45 y ss.
la relacin es dinmico y que la relacin es de interdependencia, en la que
ambos elementos de la relacin interactan.
El segundo presupuesto de la relacin jurdica es la determinacin de
la ley o la consecuencia jurdica que recae en la relacin de hecho, en este
sentido podemos decir que la relacin hombre/naturaleza se encuentra
como contenido de mltiples normas jurdicas, tanto las que pueden ser
consideradas normas ambientales, como aquellas normas jurdicas que
slo inciden en ella de manera indirecta o marginal.
Existen otros elementos de la relacin jurdica, que son: el elemento
subjetivo, el elemento objetivo y el causal.
10
En el caso del elemento subjetivo estamos ante un doble sujeto, el sujeto
titular del derecho y el sujeto obligado a un deber correlativo (sujeto
pasivo).
IV. LA DEFINICIN DE MEDIO AMBIENTE
Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Decir que el medio ambiente es un bien jurdico, es decir muy poco si
tal afirmacin no va acompaada de ulteriores precisiones. Por eso es
necesario determinar en qu sentido el medio ambiente es un bien jurdico.
1) La primera consideracin que debe realizarse en esta lnea es la de
sealar que el medio ambiente es un bien jurdico reconocido como tal en
el sistema jurdico. El reconocimiento de que as lo es generalmente se
encuentra nivel constitucional.
11
En el caso de Mxico el medio ambiente
es reconocido como bien jurdico en la Ley General del Equilibrio
Ecolgico y la Proteccin al Ambiente.
En el derecho penal la elaboracin doctrinal sobre el bien jurdico
tutelado ha permitido algunos avances en este sentido, entendiendo a la
categora de los bienes jurdicos entendidos como valores que son objeto
de proteccin por el ordenamiento jurdico penal, el bien jurdico protegido
en el delito ecolgico, le dota de un esquema valorativo especial.
60 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
10
Vid, Castn Tobeas, Derecho civil espaol, comn y foral, 13a. ed., t. I, vol. 2o., Madrid,
Ed. Reus, 1982, pp. 89 y ss., 513 y ss. y 669 y ss.
11
El Tribunal Constitucional Espaol, por ejemplo, ha adoptado esta conceptualizacin del medio
ambiente como bien jurdico constitucionalizado en la STC 64/1982 de 4 de noviembre (fj 2. y 5.).
En Italia, la Sentencia n. 641/1987 de 30 de diciembre de la Corte Costituzionale se ha pronunciado
sobre una cuestin de legittimit costituzionale del artculo 18 de la Ley n. 349 de 1986.
2) La segunda consideracin que debe realizarse sobre la nocin de
medio ambiente como bien jurdico es la que se refiere a que es un bien
jurdico colectivo que est relacionado con la forma de disfrutar y
aprovechar el bien y su titularidad. Cabe aclarar que la configuracin del
medio ambiente como bien jurdico colectivo no excluye a la titularidad
individual del derecho a un medio ambiente adecuado. Como seala Jess
Jordano Fraga: La consecuencia fundamental de la comprensin del medio
ambiente como bien jurdico colectivo radica en la ampliacin de la esfera
de legitimacin procesal y en la inconstitucionalidad de las restricciones
procesales.
12
3) La tercera consideracin va en el sentido de ponderar el carcter
complejo del medio ambiente como bien jurdico, ya que puede ser tomado
en cuenta como objeto de un derecho y un deber. Un bien que es a la vez
nico y compuesto, o como lo seala Morell Ocaa un compositum de
res communes omnia.
13
El medio ambiente para el caso de la responsabilidad ambiental puede
ser definido como el conjunto equilibrado de componentes naturales
que conforman una determinada zona en un determinado momento, que
representa el sustrato fsico de la actividad de todo ser vivo, y es susceptible
de modificacin por la accin humana.
14
La Ley General del Equilibrio Ecolgico, en su artculo 3o. fraccin I,
define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales
o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de
los seres humanos y dems organismos vivos que interactan en un espacio
y tiempo determinados.
15
La titularidad del derecho al medio ambiente es de disfrute y plural. Es
de disfrute porque otorga al sujeto nicamente el goce del derecho, pero
se reconoce la titularidad dominical a otra persona (existen bienes ambien-
tales de propiedad privada).
16
Es decir como lo consagra la doctrina italiana
estamos ante un derecho pblico subjetivo que se configura al menos como
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 61
12
Jordano Fraga, Jess, La proteccin del derecho a un medio ambiente adecuado, Biblioteca de
Derecho Privado, nm. 59, Barcelona, Jos Mara Bosch, 1995, p. 81.
13
Morell Ocaa, Luis, Reflexiones sobre la ordenacin del medio ambiente, RDU, nm. 80,
octubre-diciembre (Madrid), 1982, p. 34.
14
Moreno Trujillo, Eulalia, La proteccin jurdico-privada del medio ambiente y la responsabilidad
por su deterioro, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 1991, p. 47.
15
Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, Diario Oficial de la Federacin,
28 de enero de 1988, y reformas en Diario Oficial de la Federacin, 13 de diciembre de 1996.
16
Jordano Fraga, Jess, op. cit., p. 500.
el derecho de cada uno de disfrutar de un medio ambiente sano y
salubre.
17
En el anlisis de la responsabilidad ambiental, el medio ambiente, es
un bien jurdico a tutelar a travs de su titular y de su carcter de bien
colectivo, en el cual si se causa un dao, su reparacin no slo puede
exigirse por la va tradicional, cuando existe un afectado directo, sino que
todos aquellos que son titulares de un derecho al medio ambiente adecuado
pueden ejercitar este derecho. En realidad, tal y como se dijo con
anterioridad es un concepto complejo que salvaguarda un inters colectivo;
sin embargo, a nivel procesal hay mucho camino que recorrer.
V. LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
La responsabilidad ambiental, si seguimos a la teora de las obligacio-
nes, cae dentro del campo de la denominada responsabilidad extracontrac-
tual, por ello es que vamos a hacer un breve anlisis de estas figuras. En
la actualidad, parece existir la tendencia de que todos los daos que
pudiramos calificar como medioambientales, sean reparados por la va
de la responsabilidad civil extracontractual.
18
En materia civil, la comisin de hechos ambientalmente ilcitos puede
originar daos y perjuicios que deban ser reparados, de acuerdo con las
reglas de la llamada responsabilidad extracontractual (en contraposicin
a la responsabilidad contractual).
19
Los efectos sancionatorios de la responsabilidad, requieren de la
presencia de requisitos que necesariamente han de aparecer, en el caso de
que se trate, para que d lugar a la reparacin del evento daoso; stos
son:
1. E1 sujeto de la responsabilidad: el sujeto cuya accin u omisin,
antijurdica, causa un dao.
62 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
17
Volpi, Luca, Dirritto all Ambiente: Note Generali su alcuni aspetti procedurali e sostanziali,
Miln, Rassegna di Diritto e Tecnica DellAllimentazione, no. 4, 1990, p. 395.
18
Moreno Trujillo, Eulalia, op. cit., p. 187.
19
Braes, Ral, op. cit., p. 709.
2. La base de la responsabilidad: que en ocasiones se reconoce en la
culpa, y que la constituye en uno de los ejes de evolucin de toda
la teora de la responsabilidad.
3. Los daos indemnizables: en los que ha de constatarse no slo la
existencia de un dao, sino su relacin con la accin u omisin del
sujeto.
4. Los sujetos del derecho a la indemnizacin: debido a la presencia de
un patrimonio que haya sufrido menoscabo y sea acreedor de la
reparacin del mismo.
20
Otra forma de esquematizar los elementos necesarios para hacer
operativa la institucin de la responsabilidad en relacin con el dao es la
que propone Santos Briz, autor espaol que recoge los elementos de la
jurisprudencia. Los requisitos necesarios son:
a) la accin u omisin productora del acto ilcito extracontractual;
b) la antijuridicidad de la misma;
c) la culpa del agente;
d) la produccin de un dao; y
e) la relacin de causa-efecto entre la accin u omisin y el dao.
21
Por lo general, la responsabilidad extracontractual se hace efectiva
mediante el restablecimiento de la situacin anterior a la comisin del
hecho ilcito, cuando ello sea posible, o a travs del pago de daos y
perjuicios. Esto significa que el medio ambiente debe ser restaurado o, en
su defecto, se deben pagar los daos y perjuicios ocasionados. Como se
entender, la existencia de esta responsabilidad es un importante mecanis-
mo de disuasin frente a la posibilidad de que se contine con la comisin
de los hechos ambientales ilcitos que han dado lugar a la reparacin, o
bien, que se inicie la comisin de otros.
22
Sin embargo, la legislacin ambiental de casi todos los pases de
Amrica Latina no se ocupa de regular estos conflictos, dejando la materia
en las disposiciones preexistentes de la legislacin comn (los cdigos
civiles y de procedimientos civiles). Tales disposiciones, empero, no
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 63
20
Moreno Trujillo, Eulalia, op. cit., p. 200.
21
Santos Briz, en el Comentario al artculo 1902 , en los Comentarios al Cdigo Civil y las
compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo, Madrid, EDERSA, 1984, pp. 101 y ss.
22
Braes, Ral, op. cit., p. 709.
favorecen la aplicacin de la legislacin ambiental en sede jurisdiccional.
En efecto, las normas que rigen este aspecto no toman en cuenta las caracte-
rsticas del dao ambiental, que difiere mucho de los dems daos civiles.
Entre esas caractersticas, nos parece especialmente relevante la naturaleza
colectiva y difusa que por lo general presenta el dao ambiental.
23
El criterio de imputacin para la exigencia de la responsabilidad o el
criterio de imputacin en la responsabilidad extracontractual se apoya en
dos pilares bsicos: el subjetivo y el objetivo. De ah que la antijuricidad,
entendida como medio para delimitar hasta dnde llega la imputacin de
los daos a una persona y, por consiguiente, a su patrimonio, de tal modo
que determine la conducta cuya consecuencia sea que el deber de resarcir
tenga dos variantes, lo que lleva al estudio de la responsabilidad de tipo
subjetivo nacida de culpa o negligencia, y al de la responsabilidad de
tipo objetivo y/o por riesgo.
En principio, y como punto de partida idneo para abordar la respon-
sabilidad ambiental, est la idea de culpa en el agente del dao. Al
determinarse que la obligacin de resarcir slo constrie a aquellos que
hayan actuado (en su formulacin amplia, como accin u omisin) culposa
o negligentemente, tenemos que partir de la posicin clsica que, en
materia de responsabilidad por daos que utiliza como elemento indispen-
sable la omisin de la diligencia exigible en el agente.
Dicha postura clsica est hoy sufriendo una acusada transformacin
en diferentes sistemas jurdicos y nos lleva por los caminos de la
objetivacin de la responsabilidad. La responsabilidad subjetiva y la teora
de la culpa o negligencia es un sistema tendente a desaparecer, quedando
hoy en una responsabilidad residual.
El jurista italiano Alpa resume la tendencia estructurndola en tres
modelos: el tradicional, el innovador y el del futuro.
El modelo tradicional, que an hoy se sigue por la jurisprudencia, y
que se rige por las reglas ninguna responsabilidad sin culpa, ilicitud
= lesin de un derecho subjetivo absoluto y dao = mltiples aspectos
de clasificacin de los efectos del hecho ilcito; un sistema en el cual los
intereses estn colocados idealmente en una jerarqua tendencialmente
inmutable, ms favorable a la proteccin de los intereses econmicos
(como los que rondan en torno a la institucin de la propiedad) y menos
64 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
23
Ibidem, p. 709.
a los intereses que dan relieve a los valores de la persona. Con ello, la
responsabilidad civil se entendera como mecanismo sancionatorio.
E1 modelo intermedio o innovador, delineado por la doctrina como
reaccin frente al modelo antiguo: de la sancin a la reparacin. La
responsabilidad civil pierde, o mejor, atena su carcter sancionatorio para
asumir el de complejo de mecanismos dirigidos a tutelar a la vctima;
se estudian, de esta forma, los medios idneos econmicamente para
asegurar el resarcimiento y, por tanto, los criterios de imputacin alter-
nativos a la culpa.
Se ampla el nmero de los intereses tutelados; la propia figura del
derecho subjetivo se encuentra atemperada con aqulla, ms accesible
y fcilmente concretizable, de la situacin jurdica subjetiva, confirindose
as proteccin tanto a los derechos de crdito y a los de goce, como a las
expectativas o incluso a los intereses legtimos. La nocin de dao se
fragmenta: junto al dao a la vida de relacin ----al dao futuro, al dao
por lesin moral---- toman cuerpo nuevos tipos de daos, desde el
biolgico hasta el meramente econmico, algunos de ellos creados
ad hoc, para asegurar una ms amplia proteccin a la persona.
As, en el nmero de los intereses apreciables se intenta superar el
mecanismo procesal de sancin reflejado en el modelo individual de accin,
para poder admitir la tutela de intereses de categora, de intereses
difusos (como son los intereses de los consumidores, al medio ambiente,
a la correcta circulacin de las noticias y las informaciones, etctera). La
persona ve, por ello, multiplicarse sus privilegios, siendo tutelada de las
agresiones externas con la proliferacin de situaciones subjetivas jurdi-
camente relevantes.
Como momentos importantes de este proceso, destaca la legislacin
sobre actividades nucleares, sobre el seguro obligatorio de responsabilidad
civil, sobre los daos sufridos por consumidores y usuarios, la legislacin
de tutela del medio ambiente, etctera.
E1 modelo del futuro, que nace del balance ofrecido por estos ltimos
veinte aos, que toma conocimiento del uso que an hoy puede asumir la
disciplina de la responsabilidad civil y que preconiza los modos de
evolucin para los aos venideros.
Vuelve el sentido sancionatorio de la responsabilidad; como forma
impositiva que es de resarcimiento pecuniario, aparece como forma de
control de actividades daosas (como ya ha sido suficientemente acreditada
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 65
por la jurisprudencia en materias como tutela del medio ambiente y de los
consumidores y usuarios).
El aspecto reparatorio aparece como redimensionado, en cuanto a su
intensidad, se unifica el propio sentido del dao, asegurndose a la persona
un adecuado y cierto resarcimiento; permanece la tendencia a ampliar el
nmero de intereses apreciables, elaborndose una forma de inters
legtimo, entendindolo como situacin subjetiva en transformacin; se
multiplican las posiciones de garanta de los particulares. La finalidad, la
funcin de la responsabilidad tiende a presentarse como sistema prepara-
torio de la intervencin del legislador. Por ello, la propia fuerza social de
los tipos de ilcitos civiles abren camino a la accin legislativa.
24
La tendencia que reina en el campo de la responsabilidad, es la
objetivacin progresiva de la misma, ya que uno de los campos donde ha
tenido mayor eco ----y ha sido ms solicitada por postulados de justicia
social---- es en el de los daos al medio ambiente; daos que son producto
en la gran mayora de los casos, no de un actuar culposo o negligente del
sujeto, sino de situaciones fcticas de riesgo que, independientemente de
la conducta del agente, desembocan en la produccin de lesiones en el
----llammosle---- patrimonio ambiental del sujeto pasivo.
25
VI. LA INFRACCIN A LA LEY Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Las infracciones a la ley se encuentran ntimamente relacionadas con
la responsabilidad ambiental. Debe distinguirse entre las infracciones de
carcter formal y las infracciones de carcter material.
Las infracciones formales (responden al principio general de prevencin)
a) Ejercicio de actividades sin licencia municipal o apartndose de las
condiciones exigidas en la licencia.
b) Ejercicio de actividades sin acta de comprobacin.
c) Ejercicio de actividades sin contar con autorizaciones especficas (de
vertido, de gestin de residuos...).
66 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
24
Alpa, G., Compendio del Nuovo Diritto Privato, UTET, Torino, 1985, pp. 409 y ss.
25
Moreno Trujillo, Eulalia,
op. cit., pp. 227-228.
d) Ejercicio de actividades sin inscripcin en registros oficiales (gana-
deros, gestores de residuos).
e) No cumplir con las obligaciones de pasar controles reglamentarios
(emisiones) o de facilitar datos sobre sistemas de autocontrol o no
efectuar declaraciones obligatorias (de produccin de residuos peli-
grosos).
f) Impedir u obstaculizar las funciones inspectoras.
g) No disponer de planes de emergencia.
h) Obras o actividades sujetas a evaluacin de impacto ambiental que
no se han sometido a este trmite.
Las infracciones materiales
Los tipos principales de infraccin que contempla la legislacin son:
a) Superar los niveles de emisin de residuos (emisin y residuos en
sentido amplio).
b) Superar los niveles de emisin de ruidos, vibraciones, radiaciones,
temperatura, olores o cualesquiera otras formas de energa.
c) Uso de sustancias o materiales.
d) Prctica de procesos, tecnologas o sistemas de gestin prohibidos.
26
VII. EL DAO AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
En materia civil, la comisin de hechos ambientalmente ilcitos puede
originar daos y perjuicios que deban ser reparados, de acuerdo con las
reglas de la llamada responsabilidad extracontractual (en contraposicin
a la responsabilidad contractual).
27
La problemtica surgida en cuanto a los daos medioambientales y sus
especiales caractersticas son: daos continuados, daos sociales, daos
futuros; en cuanto a los sujetos: indeterminacin de los mismos, tanto los
agentes del dao como los lesionados, superposicin de acciones daosas;
en cuanto al concepto de culpa: la necesidad de obviar el requisito de la
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 67
26
Choy Torrs, Antonio, La correccin del ilcito ambiental en las Comunidades Autnomas ,
material del curso Responsabilidad civil por daos al medio ambiente. Delito ecolgico y sistema
jurdico, Madrid, CIEMAT, 1994, pp. 3 y ss.
27
Braes, Ral, op. cit., p. 709.
culpa a la hora de valorar por los tribunales la obligacin de reparar el
dao, tendiendo hacia la responsabilidad objetiva o por riesgo; en cuanto
a las indemnizaciones: la dificultad de la reparacin in natura, la prctica
imposibilidad de una cuantificacin real de los deterioros causados, y la
altsima cuanta econmica que suponen a un determinado particular; en
cuanto a las dificultades procesales: respecto, sobre todo, a la necesidad
de arbitrar nuevas acciones que consigan una agilizacin y sobre todo una
total cobertura de los daos, por ejemplo, las acciones de clase anglosa-
jonas dirigidas a la proteccin de intereses difusos o colectivos, son temas
de constante reflexin por parte de la doctrina civilista, de unos aos a
esta parte.
28
El presupuesto bsico de la responsabilidad civil es la produccin de
un dao ya que para que proceda el resarcimiento es indispensable la
existencia de un menoscabo en la esfera jurdica del perjudicado. Por ello
es necesario establecer qu significa el dao ambiental.
Para algunos autores y generalmente para especialistas no juristas, el
dao ambiental es cualquier alteracin al medio ambiente, la contamina-
cin es una forma de dao ambiental. A esta postura se adhiere la
legislacin ambiental mexicana.
La Ley General de Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente,
en su artculo tercero contiene una serie de definiciones, entre ellas no
encontramos el concepto de dao; sin embrago, s existen otros conceptos
que podramos considerar afines a esta idea, sobre todo en el caso del
desequilibrio ecolgico que es el que contiene la idea de alteracin
negativa. Los conceptos relacionados con el de dao son:
XII.- Desequilibrio ecolgico: La alteracin de las relaciones de interdepen-
dencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta
negativamente la existencia, transformacin y desarrollo del hombre y dems
seres vivos;
VI.- Contaminacin: La presencia en el ambiente de uno o ms contami-
nantes o de cualquier combinacin de ellos que cause desequilibrio ecolgico;
VII.- Contaminante: Toda materia o energa en cualesquiera de sus estados
fsicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmsfera, agua, suelo,
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composicin
y condicin natural;
68 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
28
Moreno Trujillo, Eulalia, op. cit., p. 187.
VIII.- Contingencia ambiental: Situacin de riesgo, derivada de actividades
humanas o fenmenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de
uno o varios ecosistemas;
29
El problema jurdico que generan estos conceptos a la luz de la
responsabilidad ambiental, es que el desequilibrio ecolgico no es un
concepto claramente determinado, definido cuantificable y valorable,
sobre todo si tenemos en cuenta el carcter dinmico de este equilibrio.
El equilibrio que se rompe, el desequilibrio ecolgico es a la vez el origen
de otras reacciones en el ecosistema, y es sucedido por nuevas reestruc-
turaciones. Cmo saber entonces cul es el menoscabo que se sufre, la
cuanta de la prdida, y el monto de ella.
Existe tambin el problema de que los desequilibrios ecolgicos no
necesariamente tienen una causa humana, la naturaleza reacciona a veces
en forma destructiva, aunque esto sea nicamente a la luz de nuestros ojos,
ya que la naturaleza simplemente lleva a cabo sus procesos. Es decir la
naturaleza cae en el supuesto jurdico de la fuerza mayor. A quin es
imputable la desaparicin de una especie, a quin causa menoscabo?; el
proceso de erosin de los suelos, quin o qu lo causa, quines sufrirn
sus efectos? son dos preguntas que deben ser contestadas para poder
vislumbrar la complejidad de este tema a nivel jurdico.
Para la determinacin del sujeto contaminador, sujeto activo del deber
de reparar el dao causado, existen dos consideraciones, a saber:
Cuando una norma legal no la contenga de forma expresa, es decir,
una presuncin de responsabilidad que implicara una inversin de
la carga de la prueba, ser el lesionado el que haya de asignar dicha
imputacin de responsabilidad.
Cuando la imputacin recaiga en varios sujetos diversos, sern
responsables solidariamente del dao causado, a no ser que se pueda
demostrar, indudablemente, el quantum participativo en el resultado
final daoso de cada uno de ellos. No es sino una manifestacin de
la solidaridad por salvaguarda del inters social, atendidas razones
de equidad y de garanta en el resarcimiento del dao.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 69
29
El subrayado es nuestro.
Otro problema que aparece en relacin a los daos ambientales es el
relativo al dao colectivo, que designa el eventual involucramiento de
muchas personas, tambin es conocido como dao difuso, con la posible
indeterminacin de la totalidad de esas personas. As, la caracterstica del
dao ambiental consiste en el inters social que habitualmente est presente
en su reparacin, en tanto es frecuente que dicho dao afecte no slo a las
personas individualmente consideradas en su salud y en su patrimonio,
sino tambin a la sociedad en su conjunto como titular del patrimonio
ambiental y, adems, a las generaciones que nos sucedern.
30
La relacin de causalidad entre los daos ambientales y los hechos que
los provocan, cuando concurre un nmero indeterminado de personas a
la generacin de esos daos, es otro de los problemas a considerar en el
caso del dao ambiental. Aunque es de especial dificultad la determinacin
del nexo causal en los litigios promovidos por la accin de resarcimiento,
debido al carcter de daos annimos de las lesiones al medio ambiente,
por su proyeccin en el tiempo y en el espacio geogrfico, y por la
frecuente aparicin de causas coadyuvantes al resultado final, siendo el
actor el que ha de soportar la dificultad de prueba de su existencia, se hace
difcil que las ventajas conseguidas por la minusvaloracin de la culpa se
prolonguen a lo largo del proceso. Por ello sera en extremo til, tanto
para el perjudicado como para el juzgador, la creacin de un catlogo de
actividades potencialmente lesivas del ambiente, con su correspondiente
tabla de daos que suelen producir, si no con fuerza probatoria, cuanto
menos orientativa de la investigacin a realizar. Esto ayudara a resolver
problemas como: la contaminacin de aguas causada por diversos verti-
mientos.
Otro problema tiene que ver con la idea misma del patrimonio ambien-
tal, que es por completo ajena a la legislacin civil. No menor es el
problema que presentan algunos cdigos civiles, que todava siguen
aferrados al sistema de la responsabilidad subjetiva, es decir, que exigen
la existencia de dolo o culpa para que proceda la reparacin del dao.
31
El dao al medio ambiente muestra dos mbitos de incidencia diferen-
ciados: el que afecta al patrimonio o a los bienes personales de un sujeto
individualizado, y el que se manifiesta en la lesin del medio ambiente
como bien o inters pblico o colectivo, lo que ataera a la colectividad
70 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
30
Braes, Ral, op. cit., p. 709.
31
Ibidem, pp. 709-710.
o al Estado (y por lo tanto sera una problemtica a tratar desde el derecho
pblico).
En el primer aspecto, la manifestacin de la lesin al ambiente con un
detrimento o minusvaloracin del patrimonio o de un inters legtimo de
un sujeto, entra de lleno en el mbito de accin del derecho privado, y en
concreto por la responsabilidad civil extracontractual.
Mediando prueba del dao (dificultosa en grado extremo), aunque sea
con la mxima aproximacin posible (incluso los futuros), cabe la repa-
racin.
Como aspecto a destacar en esta materia, est la consideracin de los
daos morales por contaminacin, entendidos como el sufrimiento de
orden interior o psicolgico causado por la continua amenaza que el dao
al medio ambiente supone para la salud fsica o mental de la persona. Y
esos daos cabe que sean considerados y valorados.
Lo mismo ocurre con el proceso civil, a travs del cual se hace efectiva
la responsabilidad derivada de los daos civiles, que tambin est conce-
bido como un proceso entre individuos y en el cual, por ejemplo, est
legitimado para accionar slo el que ha sido personalmente afectado en
sus intereses y en el que, adems, la condena no puede extenderse al dao
globalmente producido.
32
De las dos titularidades diferenciadas y compartidas con que se confi-
gura el bien jurdico a tutelar, que en este caso es el ambiente, la primera,
de tipo individual, atae a la esfera personal; esta situacin no plantea
problemas especficos a la hora de establecer la legitimacin activa para
acudir a los tribunales en busca de la realizacin prctica del derecho a la
indemnizacin; se regira por la normativa general: el titular del patrimo-
nio o del inters legtimo o el propio perjudicado corporal o moralmente.
Respecto al segundo mbito de titularidad, la colectiva, no cabe
individualizacin, ni del dao ni de sus consecuencias; es un bien que
afecta a todo un colectivo y cualquier lesin es soportada por todos,
indistinta y colectivamente: es un inters difuso. Para poder defenderlo
judicialmente, abogo por la implantacin de un modelo procesal inspirado
en las class actions norteamericanas; la solucin final, atinente slo a los
daos al medio ambiente como inters colectivo, beneficiara a toda la
comunidad, sin necesidad de acudir a las tcnicas vinculadas con la proteccin
de la propiedad. Quedara a salvo el derecho del individuo concreto para
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 71
32
Ibidem, p. 710.
solicitar la reparacin de los daos causados directamente a su esfera
patrimonial, si no vinieran cubiertos por la reparacin impuesta por medio
de la accin de clase.
En el mbito latinoamericano, sin embargo, ha comenzado una expe-
riencia interesante en Brasil con la Ley nm. 7347, del 24 de julio de
1985, que regula la llamada accin civil pblica de responsabilidad por
daos causados al medio ambiente, al consumidor, a los bienes y derechos
de valor artstico, etctera. En los trminos de esa ley, la accin civil podr
tener por objeto la condena en dinero o el cumplimiento de la obligacin
de hacer o no hacer (artculo 3). La misma ley establece tambin la
posibilidad de interponer una accin cautelar para los fines de la propia
ley (artculo 4). Tanto la accin principal como la accin cautelar pueden
ser ejercidas por el Ministerio Pblico, la Unin, los estados y municipios,
as como por autarquas, empresas pblicas, fundaciones, sociedades de
economa mixta o por asociaciones que cumplan con ciertos requisitos
(artculo 5). Ya existen casos concretos que se han iniciado con base en
esta ley.
33
Existen otros mecanismos procesales que se han comenzado a ensayar
con xito en este campo, como es el caso del ejercicio de las garantas
constitucionales establecidas para la proteccin de los derechos fundamen-
tales, all donde el derecho a un medio ambiente apropiado ha sido
reconocido constitucionalmente como uno de esos derechos. ste es el
caso, por ejemplo, de Chile donde el llamado recurso de proteccin ha
sido empleado con buenos resultados en ms de una oportunidad.
Este tipo de recurso es en la actualidad, por lo menos en el mbito
latinoamericano y tal como se ha dicho grficamente, la mejor carta
disponible para la proteccin procesal del medio ambiente, a falta de
regulaciones especiales sobre la materia.
34
Para el caso de la reparacin del dao hay que hacer notar que se hace
indispensable establecer un rgimen especializado que permita que una
vez apreciada la responsabilidad, y determinada, por lo tanto, la obligacin
del agente contaminador de reparar el dao, ste debera, por imperativo
legal, ser reparado in natura, restituyendo el ambiente al ser y estado en
que se encontraba previa la aparicin de la actividad lesiva. Inde-
pendientemente de esta obligacin, que cubrira la falta de tutela del
72 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
33
Idem.
34
Idem.
ambiente (inters difuso), estara obligado a indemnizar los daos concre-
tos patrimoniales del actor y las medidas preventivas (tambin impuestas
de forma obligatoria, independientemente de la solicitud presentada en la
demanda) tendentes a evitar nuevas lesiones.
Otro tema a considerar es el de la prescripcin. Para el caso ambiental,
la norma general de prescripcin para el ejercicio de la accin de
resarcimiento de daos y perjuicios ha de ser interpretada a la luz de las
especiales caractersticas que presentan los daos medioambientales.
El cmputo del plazo del ao cuando los daos son continuados, no
se iniciar en el momento de producirse el hecho, sino cuando ste
se haya verificado en su totalidad, esto es, cuando haya desaparecido
la causa determinante del dao. Con ello, el perjuicio lento y
persistente que supone la contaminacin puede verse reparado ab
initio y no se limita el deber de indemnizar del agente contaminador
slo a las lesiones producidas dentro del ao anterior a la presentacin
de la demanda.
Respecto a los daos futuros, al ser una consecuencia nueva, aunque
sea debida a la misma accin, regir la regla general, o bien la
especfica del dao continuado (si esta nueva lesin tiene ese
carcter). Su problemtica estar centrada, ms que en el cmputo
del plazo de prescripcin, en el reconocimiento de su novedad y en
la demostracin de la ignorancia previa del que los reclama.
VIII. RESPONSABILIDAD EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLGICO Y LA PROTECCIN AL AMBIENTE
La Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente
(LGEEPA) contiene a la responsabilidad ambiental en diferentes figuras
jurdicas, que regula:
como principio de la poltica ambiental;
como un instrumento econmico-objeto de seguros ambientales;
como un rgimen a asumir por parte de los prestadores de servicios
ambientales;
como responsabilidad ambiental propiamente dicha, y
como una responsabilidad asociada a otro tipo de responsabilidades.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 73
1. Como principio de la poltica ambiental
Dentro de los principios que conforme al artculo 15 de la LGEEPA
debern observarse por el Ejecutivo Federal para la formulacin y
conduccin de la poltica ambiental y la expedicin de normas oficiales
mexicanas y dems instrumentos previstos en ella, en materia de preser-
vacin y restauracin del equilibrio ecolgico y proteccin al ambiente,
se encuentra el que establece la responsabilidad de la proteccin del
equilibrio ecolgico a las autoridades y los particulares.
35
Esta responsabilidad es transgeneracional considerando lo que seala
la misma disposicin en la fraccin V que establece: La responsabilidad
respecto al equilibrio ecolgico, comprende tanto las condiciones presen-
tes como las que determinarn la calidad de la vida de las futuras
generaciones. Esta es una responsabilidad que se encuentra en el contenido
del concepto de desarrollo sustentable, que desde el punto de vista jurdico
le da un valor especfico a la responsabilidad ambiental ya que es una
responsabilidad que debe asumirse no slo en funcin de un dao presente
o que se actualiza de manera ms o menos inmediata, sino que se proyecta
a los posibles efectos en el futuro. Estableciendo a este plazo como
ilimitado ya que se actualizar en cada generacin que asuma esta
responsabilidad.
2. Como instrumento econmico-objeto de seguros ambientales
Conforme a la ley ambiental mexicana, se consideran instrumentos
econmicos los mecanismos normativos y administrativos de carcter
fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen
los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades econmi-
cas, incentivndolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
36
Estos instrumentos son, a decir de Ramn Martn Mateo, figuras cuya
asimilacin ha sobresaltado los nimos de los legisladores y alborotado a
los estudiosos del derecho, cuyo diseo ha sido pensado para su manejo
por los propios operadores econmicos y sociales, ya que se espera de los
empresarios que alineen sus conductas con los imperativos de la tutela del
medio y que lo hagan por impulso de los incentivos que les transmiten los
74 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
35
Fraccin III del artculo 15 de la LGEEPA.
36
LGEEPA, artculo 22.
consumidores y ciudadanos en general. A su vez, la administracin es a
estos efectos rbitro y socio de los sujetos ambientalmente motivados,
a los que ofrece informacin precisa, sometindolos a la estructuracin de
su comportamiento.
37
Dentro de estos instrumentos se encuentran los denominados financie-
ros, que son: los crditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil,
los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estn dirigidos a la
preservacin, proteccin, restauracin o aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y el ambiente, as como al financiamiento de progra-
mas, proyectos, estudios e investigacin cientfica y tecnolgica para la
preservacin del equilibrio ecolgico y proteccin al ambiente.
38
El instrumento econmico financiero que se vincula con la responsabi-
lidad ambiental es el seguro de responsabilidad civil, que tiene anteceden-
tes decimonnicos, en Francia, concretamente a partir de 1825, el seguro
relativo a la responsabilidad derivada de los accidentes ocasionados por
caballos y coches, modalidad que en Alemania comenzara a explotarse
nicamente a partir de 1890. Ms tarde, el seguro de responsabilidad civil.
se presenta vinculado en una u otra forma al seguro de accidentes laborales.
E1 creciente empleo de las mquinas en la industria hacia mediados del
siglo pasado, plante la cuestin de asegurar a las vctimas de los
accidentes de trabajo una indemnizacin adecuada en todo caso.
39
Por iniciativa de la sociedad La Preservatrice, comienza a explotarse
el denominado, seguro colectivo combinado; mediante esta modalidad, el
empresario concertaba dos tipos de seguros: un seguro de responsabilidad
civil para cubrirse de las consecuencias derivadas de aquellos accidentes
sufridos por sus obreros de los que fuera responsable o, en todo caso,
demandado como tal, y un seguro colectivo de accidentes en favor de
aqullos, en virtud del cual se garantizaba a los mismos la percepcin
de una determinada suma fijada a priori, en el supuesto de que fueran
vctimas de un accidente laboral.
40
A partir de entonces la evolucin de esta figura ha sido vertiginosa y
ha tomado auge en los ltimos tiempos precisamente cuando se combina
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 75
37
Martn Mateo, Ramn, Nuevos instrumentos para la tutela ambiental, Estudios Administrativos,
Madrid, Trivium, 1994, p. 13.
38
LGEEPA, artculo 22.
39
Calzada, Conde Mara de los ngeles, El Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil, Madrid,
Editorial Montecorvo, 1983, p. 26.
40
Idem.
con la responsabilidad ambiental y la teora del riesgo ambiental. Exis-
tiendo en la actualidad el seguro de riesgo ambiental en diversos pases,
y la regulacin en esta materia en otros, se ha desarrollado tanto a nivel
local como a nivel regional, tal es el caso de directivas de la Unin Europea
que pretenden unificar esta figura de seguro ambiental para ser aplicada
en toda la regin.
41
3. Como instrumento autorregulatorio (auditora ambiental)
En el caso de la ley ambiental mexicana, la auditora ambiental aparece
como una figura preventiva por excelencia que, a travs de la definicin
de las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio
ambiente, permite asumir la responsabilidad ambiental, entendindola
como el deber de cumplir con la normatividad ambiental y los parmetros
internacionales, la asuncin de buenas prcticas de operacin e ingeniera
aplicables.
En teora, la auditora ambiental significa aceptar voluntariamente la
responsabilidad ambiental, a sabiendas de que los efectos de esta acepta-
cin son remotos. Por su carcter preventivo y como parte de la estrategia
de gestin ambiental de las empresas, es muy improbable que estando bajo
el esquema de auditora ambiental ocurran daos. Sin embargo, el carcter
voluntario de la auditora ambiental, en lnea con la autorresponsabilidad
y autonoma propugnada por las organizaciones empresariales, aunque
tiene tras s un amplio consenso, no es algo indiscutible. El riesgo
ambiental que la gestin de muchas empresas supone tiene un trascenden-
cia social indudable, y tampoco puede ser dejado libremente al arbitrio de
las empresas el cumplimiento de las normas ambientales, aunque puede
contra argumentarse que para ello estn los controles ordinarios.
42
La ley expresamente seala:
Los responsables del funcionamiento de una empresa podrn en forma
voluntaria, a travs de la auditora ambiental, realizar el examen metodolgico
de sus operaciones, respecto de la contaminacin y el riesgo que generan, as
como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los
parmetros internacionales y de buenas prcticas de operacin e ingeniera
76 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
41
En el caso mexicano, aunque la materia es muy novedosa existen ya algunas empresas
aseguradoras que estn brindando ya el seguro ambiental, una de las empresas pioneras es Seguros
Interamericana de BITAL.
42
Martn Mateo, Ramn, op. cit., p. 118.
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas
necesarias para proteger el medio ambiente.
43
3. Como un rgimen a asumir por parte de los prestadores de servicios
ambientales
Una de las facetas de la responsabilidad ambiental que contiene la ley
ambiental mexicana es la que se vincula con la responsabilidad profesional
de los prestadores de servicios ambientales.
44
Si bien todo especialista debe tener un esquema de responsabilidad como
profesionista, en los ltimos aos se ha desarrollado la tendencia en las
nuevas figuras de autorregulacin, en las que la responsabilidad ambiental
se extiende a quienes llevan a cabo una serie de actividades que permiten
la aplicacin efectiva de la regulacin ambiental a travs del autocontrol.
Estos especialistas prestan el servicio ambiental de utilizar sus conocimien-
tos para la aplicacin de la legislacin ambiental y de las diferentes figuras
que en ella existen y que sealan una serie de requisitos o estudios a cumplir
Para ello estos especialistas deben cumplir una serie de requisitos, que
exigen generalmente ciertas normas International Standar Organization
(ISO), como perfil de quien lleve a cabo algunos estudios o actividades para
su aplicacin, o que la misma legislacin ambiental exige. Estos requisitos
que engloban la tica, y por consecuencia el esquema de responsabilidad
ambiental del prestador del servicio ambiental, generalmente son:
45
Demostrar la calidad y conocimientos necesarios para llevar a cabo las
actividades que se les requieran:
independencia,
objetividad,
imparcialidad, y
conocimiento de la normatividad ambiental.
No tener intereses personales, econmicos o de cualquier otra ndole
en el caso que participe.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 77
43
LGEEPA, artculo 38 bis.
44
Consideramos entre ellos a los que realizan estudios de impacto ambiental, auditores ambientales,
peritos, verificadores, certificadores, asesores y consultores ambientales, etctera.
45
Vid. Anexo III. Requisitos relativos a la acreditacin de los verificadores medioambientales y
las funciones del verificador. Anexos del Reglamento 1836/93 sobre Sistema de Gestin y Auditora
Medioambiental del Consejo de 29 de junio de 1993, Diario Oficial Espaol, 10 de julio de 1993.
Las personas que presten servicios de evaluacin del impacto ambiental,
sern responsables ante la secretara de los informes preventivos, mani-
festaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren,
quienes declararn bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan
las mejores tcnicas y metodologas existentes, as como la informacin
y medidas de prevencin y mitigacin ms efectivas.
46
La responsabilidad que asume actualmente el profesionista ante la
secretara se debe a las reformas de diciembre de 1996. Con anterioridad,
las autoridades no podan exigir nada a quien realizaba el estudio de
impacto, fuera del registro de prestadores de servicios consistentes en la
realizacin de estudios de impacto ambiental.
47
El registro gener una serie de problemas administrativos y, lo que es
ms grave, cotos de poder. No tuvo el impacto que se haba previsto para
su creacin, ya que los estudios de impacto fueron generalmente descrip-
tivos y contaban con informacin que no permita precisamente cumplir
con su objetivo, que era establecer cmo la obra o actividad iba a causar
impacto al ambiente o al equilibrio ecolgico; sin embargo, la consecuen-
cia de un mal estudio de impacto no repercuta en quien lo haba realizado,
ya que este contaba con registro para realizarlo, sino que afectaba a quien
haba contratado el estudio, con la negacin de la autorizacin o licencia
de funcionamiento.
Con las reformas de diciembre de 1996, este esquema se transform y
se establece responsabilidad de quienes presten servicios ambientales, ante
la secretara
48
de
los informes preventivos,
manifestaciones de impacto ambiental y
estudios de riesgo que elaboren.
Para ello suscribirn y declararn bajo protesta de decir verdad que en
ellos se incorporan:
= las mejores tcnicas y metodologas existentes,
78 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
46
LGEEPA, artculo 35 bis 1.
47
El registro en materia de impacto ambiental para quienes realizaban los estudios de impacto se
estableci conforme a lo que sealaba la LGEEPA, artculo 32 y su Reglamento (1988) artculo 43 a
46.
48
SEMARNAP-INE a nivel federal.
= as como la ms efectiva informacin,
= medidas de prevencin, y
= medidas de mitigacin
La consecuencia jurdica del incumplimiento de esta responsabilidad,
es que se considera falsedad de declaracin ante autoridad competente que
puede ser constitutiva de una infraccin administrativa y dependiendo de
la gravedad del hecho hasta en un delito.
Los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y
los estudios de riesgo podrn ser presentados por los interesados, institu-
ciones de investigacin, colegios o asociaciones profesionales, en este caso
la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponder a
quien lo suscriba.
4. Como responsabilidad ambiental propiamente dicha
a) Responsabilidad ambiental
La ley seala expresamente el principio de responsabilidad ambiental
en el artculo 203 que establece:
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales
o la biodiversidad, ser responsable y estar obligada a reparar los daos
causados, de conformidad con la legislacin civil aplicable. El trmino para
demandar la responsabilidad ambiental, ser de cinco aos contados a partir
del momento en que se produzca el acto, hecho u omisin correspondiente.
49
Cuando por infraccin a las disposiciones de esta Ley se hubieren ocasionado
daos o perjuicios, los interesados podrn solicitar a la Secretara, la formu-
lacin de un dictamen tcnico al respecto, el cual tendr valor de prueba; en
caso de ser presentado en juicio.
50
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 79
49
LGEEPA, artculo 203.
50
Ibidem,artculo 204.
b) Autorizacin de impacto ambiental
Una de las responsabilidades ambientales existentes en la ley ambiental
mexicana es la de contar con la autorizacin de impacto prevista en la ley,
as como la autorizacin de inicio de obra.
La ley seala:
Cuando las obras o actividades sealadas en el artculo 28 de esta Ley
requieran, adems de la autorizacin en materia de impacto ambiental, contar
con autorizacin de inicio de obra; se deber verificar que el responsable cuente
con la autorizacin de impacto ambiental expedida en trminos de lo dispuesto
en este ordenamiento. Asimismo, la Secretara, a solicitud del promovente,
integrar a la autorizacin en materia de impacto ambiental, los dems
permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para
la realizacin de las obras y actividades.
51
c) Como responsabilidad ambiental por funcin
La ley seala algunas responsabilidades ambientales que se derivan de
la funcin que ejerce el sujeto, una de ellas es la que se establece para el
director de las reas naturales protegidas, quien ser responsable de
coordinar la formulacin, ejecucin y evaluacin del programa de manejo
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la ley y las disposi-
ciones que de ella se deriven.
52
Tambin, quienes asuman la administracin de las reas naturales
adquieren la responsabilidad de administrar las reas naturales protegidas.
Quienes tienen esta responsabilidad por funcin son: gobiernos de los
estados, de los municipios y del Distrito Federal, as como ejidos,
comunidades agrarias, pueblos indgenas, grupos y organizaciones socia-
les y empresariales; las dems personas fsicas o morales interesadas
estarn obligadas a sujetarse a las previsiones contenidas en la ley, los
reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, as
como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas reas y los
programas de manejo respectivos.
53
80 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
51
Ibidem,artculo 35 bis 3.
52
Ibidem, artculo 65.
53
Ibidem, artculo 67.
5. Como responsabilidad ambiental por materia
a) Agua
En el caso del agua la responsabilidad ambiental se puede resumir en
tres grandes rubros: la responsabilidad del usuario en todas las actividades
relacionadas con su uso y aprovechamiento, la responsabilidad del trata-
miento de las aguas residuales y la participacin en la aplicacin de
programas para su preservacin.
Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuti-
cos se considerar el criterio que consiste en: La preservacin y el
aprovechamiento sustentable del agua, as como de los ecosistemas
acuticos es responsabilidad de sus usuarios, as como de quienes realicen
obras o actividades que afecten dichos recursos.
54
Para la prevencin y control de la contaminacin del agua se considerar
que el aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles
de producir su contaminacin, conlleva la responsabilidad del trata-
miento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para
su utilizacin en otras actividades y para mantener el equilibrio de los
ecosistemas.
55
La participacin y corresponsabilidad de la sociedad es condicin
indispensable para evitar la contaminacin del agua.
56
b) Atmsfera
Para controlar, reducir o evitar la contaminacin de la atmsfera, la
secretara dentro de sus facultades tiene la de requerir a los responsables
de la operacin de fuentes fijas de jurisdiccin federal, el cumplimiento de
los lmites mximos permisibles de emisin de contaminantes, su regla-
mento y en las normas oficiales mexicanas respectivas. Para ello, la
autoridad ambiental federal promover ante los responsables de la opera-
cin de fuentes contaminantes, la aplicacin de nuevas tecnologas, con
el propsito de reducir sus emisiones a la atmsfera.
57
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 81
54
Ibidem, artculo 88 fraccin IV.
55
Ibidem, artculo 117 fraccin III.
56
Ibidem, artculo 117 fraccin V.
57
Ibidem, artculo 111 fracciones VI y XIII.
En materia de prevencin y control de la contaminacin atmosfrica,
los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de
conformidad con la distribucin de atribuciones establecida en la ley, as
como con la legislacin local en la materia, tienen tambin esta facultad.
58
c) Residuos peligrosos
Uno de los artculos ms importantes de la ley ambiental mexicana es
el artculo 151, que establece la responsabilidad ambiental en materia de
residuos peligrosos. Expresamente dice: La responsabilidad del manejo
y disposicin final de los residuos peligrosos corresponde a quien los
genera.
Esta responsabilidad, que es objetiva, se relaciona directamente con la
peligrosidad de los residuos, es decir, es una responsabilidad que se inicia
en el momento en que el residuo es generado y considerado peligroso, y
no termina sino hasta que se acaba su peligrosidad. Cabe aclarar que la
responsabilidad del generador de residuos peligrosos no termina al trans-
ferir a los residuos para su tratamiento o su disposicin final. En este
ltimo caso estn los residuos que no puedan ser tcnica y econmicamente
sujetos de reuso, reciclamiento o destruccin trmica o fsico qumica.
La ley seala que en el caso de que se contrate los servicios de manejo
y disposicin final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas
por la secretara y los residuos sean entregados a dichas empresas, la
responsabilidad por las operaciones, ser de stas independientemente de
la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los gener.
Existen otro tipo de obligaciones asociadas a los residuos peligrosos:
una positiva y otra negativa, la primera es referida a quienes generen,
reusen o reciclen residuos peligrosos, debern hacerlo del conocimiento
de la secretara en los trminos previstos en el reglamento de la ley. Y la
segunda que la que se establece en el artculo 151 de no permitir el
confinamiento de residuos peligrosos en estado lquido.
La responsabilidad ambiental en materia de residuos peligrosos se
complementa con el principio de reparacin del dao conforme a los
artculos 152 y 152 bis, que sealan:
82 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
58
Ibidem,artculo 112 fraccin III.
Cuando se contamine el suelo, los responsables de ello estn obligados a
recuperar y restablecer las condiciones del mismo con el propsito de que ste
pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de
desarrollo urbano o de ordenamiento ecolgico que resulte aplicable, para el
predio o zona respectiva.
59
Cuando la generacin, manejo o disposicin final de materiales o residuos
peligrosos, produzca contaminacin del suelo, los responsables de dichas
operaciones debern llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y
restablecer las condiciones del mismo, con el propsito de que ste pueda ser
destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo
urbano o de ordenamiento ecolgico que resulte aplicable, para el predio o
zona respectiva.
60
6. Como una responsabilidad asociada a otro tipo de responsabilidades
a) Participacin social
Una de las responsabilidades ambientales ms importantes que contiene
la ley es la que se encuentra relacionada con la participacin social, que
puede ser calificada como un derecho, pero que nosotros consideramos
una responsabilidad.
La ley abre una serie de posibilidades para la participacin social, una
de ellas es para la planeacin, ejecucin, evaluacin y vigilancia de la
poltica ambiental y de recursos naturales as como para la elaboracin del
establecimiento de declaratorias de reas naturales protegidas y sus
programas de manejo.
b) Derecho a la informacin
El derecho a la informacin ambiental surge como principio en Esto-
colmo y es un derecho sustantivo de titularidad colectiva genricamente
atribuido a todas las personas que deseen ejercitarlo que no estn obligadas
a probar un inters determinado.
61
El derecho a la informacin se encuentra relacionado con la responsa-
bilidad ambiental en tanto quien recibe la informacin de las autoridades
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 83
59
Ibidem, artculo 152.
60
Ibidem, artculo 152 bis.
61
Martn Mateo, Ramn, op. cit., pp. 188-189.
competentes, es responsable conforme a la ley de su adecuada utilizacin
y tiene el deber de responder por los daos y perjuicios que se ocasionen
por su manejo indebido.
62
IX. REFLEXIN FINAL
A travs de estas lneas hemos podido hacer un breve recuento de los
temas que de alguna manera tienen que ser profundizados para el anlisis
de la responsabilidad ambiental a la luz del derecho mexicano.
Para que la responsabilidad ambiental y el principio de quien conta-
mina paga tengan efectividad, ser necesario que se lleven a cabo una
serie de anlisis para encontrar la constante respecto a los criterios de
responsabilidad a travs de: la sistematizacin de la legislacin nacional
e internacional en materia de recursos naturales y formas de aprovecha-
miento de los mismos; la sistematizacin de las diferentes formas de
responsabilidad, civil, penal, administrativa y social; la legitimacin
procesal para grupos sociales afectados.
Y de manera legal, el establecimiento de principios que determinen
claramente las bases para que la responsabilidad ambiental brinde todos
sus efectos, tanto a nivel sancionatorio como indemnizatorio y fundamen-
talmente para la reparacin del dao ambiental y social que generan las
actividades lesivas al ambiente.
Debemos tener la esperanza de que las instituciones jurdicas se
actualicen para la defensa del ambiente.
X. BIBLIOGRAFA
BRAES, Ral, Manual de derecho ambiental mexicano, Mxico, FUN-
DEA/FCE, 1994.
CALZADA CONDE, Mara de los ngeles, El Seguro Voluntario de
Responsabilidad Civil, Madrid, Editorial Montecorvo, 1983.
CAPPELLETTI, Mauro, Formaciones sociales e intereses de grupo frente
a la justicia civil, en Boletn Mexicano de Derecho Comparado, 1978,
XI, nm. 32, Mxico, UNAM.
84 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
62
LGEEPA, artculo 159 bis 6.
CAPEPELLETTI, Mauro, Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti
a la giustizia civile, Rivista di Diritto Processuale, Padova, CEDAM,
julio-septiembre, 1975 (Italia).
CASTN TOBEAS, Jos, Derecho civil espaol, comn y foral, 13a ed.,
t. I, vol. 2o., Madrid, Ed. Reus, 1982.
DAZ, Luis Miguel, Responsabilidad del Estado y contaminacin. Aspec-
tos J urdicos, Mxico, Porra, 1982.
GALLOPN, Gilberto, Ecologa y ambiente, Los problemas del conoci-
miento y la perspectiva ambiental del desarrollo, Mxico, Siglo XXI,
1986.
GRAF, Silvana, La responsabilidad civil ambiental y la tutela de los
intereses colectivos. Aspectos sustantivos y procesales, tesis profesio-
nal, Lima, Universidad Catlica Pontificia, julio de 1988.
HERNNDEZ, Carmen, Responsabilidad civil y medio ambiente, en
Derecho y medio ambiente, Madrid, CEOTMA, 1981.
HERNNDEZ TORRES, Jess, Teora del hecho ilcito, Mxico, Editorial
Stylo, 1968.
JORDANO FRAGA, Jess, La proteccin del derecho a un medio ambiente
adecuado, Biblioteca de Derecho Privado, nm. 59, Barcelona, Jos
Mara Bosch, 1995.
KISS, Alexander, El principio contaminador-pagador en Europa Occi-
dental, El principio contaminador-pagador aspectos jurdicos de su
adopcin en Amrica, Comisin Interamericana para el Derecho y la
Administracin del Ambiente, Buenos Aires, Editorial Fraterna, 1983.
LEME MACHADO, Paulo Affonso, Aao Civil/pblica: ambiente, consu-
midor, patrimnio cultural e tombamento, So Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 1986.
MARTIN, Gilles, Le droit a lenvironnement, de la responsabilit civil pour
les jaits de pollution, Lyon, PPS, 1978.
MARTN MATEO, Ramn, Nuevos instrumentos para la tutela ambiental,
Estudios Administrativos, Madrid, Trivium, 1994.
MORELL OCAA, Luis, Reflexiones sobre la ordenacin del medio
ambiente, Madrid, RDU, nm. 80, octubre-diciembre, 1982.
MORENO TRUJILLO, Eulalia, La proteccin jurdico-privada del medio
ambiente y la responsabilidad por su deterioro, J. M. Bosch Editor,
Barcelona, 1991.
ORDUNA DEZ, Pilar, El medio ambiente en la poltica de desarrollo,
Madrid, ESIC, 1995.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: QUIEN CONTAMINA PAGA 85
SANTOS BRIZ, Jaime, Comentario al artculo 1902, en Comentarios al
Cdigo Civil y las Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo,
Madrid, EDERSA, 1984.
SERRANO MORENO, Jos Luis, Ecologa y derecho. Principios de derecho
ambiental y ecologa jurdica, Granada, Comares, 1992.
VALENZUELA, Rafael El derecho ambiental ante la enseanza e investi-
gacin, Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias
J urdicas Econmicas y Sociales de la Universidad de Valparaso, nm.
23, segundo trimestre, 1983 (Chile).
------------, El principio el que contamina paga , CEPAL, documento
LC/R. 1005, Sem. 61/3, del 18 de junio de 1991, Chile, 1991.
------------, El recurso constitucional de proteccin sobre materia ambiental
en Chile, Revista de Derecho de la Universidad Catlica de Valpa-
raso, XIlI, 1989-1990 (Chile).
VOLPI, Luca, Dirritto all Ambiente: Note Generali su alcuni aspetti
procedurali e sostanziali, Miln, Rassegna di Diritto e tecnica Dell A-
llimentazione, no. 4, 1990.
86 MARA DEL CARMEN CARMONA LARA
LA CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS
Y ALTERNATIVAS
Marcos KAPLAN
SUMARIO: I. La perspectiva histrico-estructural. II. Deterioro y
destruccin: tendencias y reacciones. III. Ecologa: ciencia, movi-
mientos, enfoques. IV. Estado nacional, polticas pblicas y regme-
nes jurdicos, dimensiones internacionales.
El deterioro y la destruccin del medio ambiente; las estrategias y polticas
a su respecto, as como las responsabilidades por los daos y su reparacin,
son cuestiones a examinar con una perspectiva histrico-estructural y
sistmica, con la especial consideracin de los aspectos sociopolticos. El
deterioro y la destruccin del medio ambiente, y las reacciones respecto
a ellos, resultan de las interrelaciones entre fuerzas estructuras y procesos
de los sistemas sociales y de los subconjuntos que lo constituyen.
1
I. LA PERSPECTIVA HISTRICO-ESTRUCTURAL
Constante histrica fundamental: la especie humana acta sobre la
naturaleza en funcin de sus necesidades virtualmente ilimitadas; la domina
y explota, la transforma, depreda y eventualmente destruye. En el mismo
proceso, la especie humana se hace a s misma, se transforma, desarrolla
capacidades y fuerzas productivas. Todo ello se da en el interior de redes
de relaciones entre individuos y entre grupos. La especie humana ejerce
un control creciente sobre su entorno, crea o domestica fuerzas de toda
1
Ver Kaplan, Marcos, Aspectos sociopolticos del medio ambiente , en Pemex: ambiente y
energa. Los retos del futuro, Mxico, UNAM/PEMEX, 1995.
ndole; se convierte en el agente decisivo de la evolucin de la biosfera,
y en el principal predador del planeta al que degrada hasta amenazar su
propia supervivencia.
2
Esta constante histrica se amplifica y acelera a partir y a travs de
la constelacin de la modernidad constituida por el capitalismo, la
industrializacin, las revoluciones cientfico-tecnolgicas, la hiperur-
banizacin, el esprirtu prometeico o fustico, el Estado moderno, la
internacionalizacin.
3
El capitalismo tiene como motores y reguladores la rentabilidad y la
acumulacin de capital, requiere el creciente desarrollo de la tecnologa
y la ciencia y las fuerzas productivas en general; el incremento de la
productividad y la produccin, la expansin de la demanda y el consumo
de una produccin virtualmente ilimitada de bienes y servicios. A partir
de bases nacionales, el capitalismo trasciende las fronteras y constituye
una economa internacional y un sistema poltico interestatal. Al capita-
lismo han sido y son inherentes la industrializacin, la hiperurbanizacin,
la competencia internacional, la transnacionalizacin, el armamentismo,
el militarismo y las grandes guerras. La economa mundial se basa en la
persecucin ilimitada del beneficio por empresas econmicas dedicadas,
por definicin, a este objeto y compitiendo entre s en un libre mercado
mundial (Eric Hobsbawm). Para ellas es indispensable el consumo
insaciable de recursos y la multiplicidad de actividades deteriorantes o
destructivas del medio ambiente (natural y social). Los procesos indus-
triales, el consumo de masas, los daos y destrucciones que conllevan, se
vuelven parte fundamental de los costos del crecimiento.
4
El neocapitalismo formula e impone un modelo y una praxis de tipo
productivista-eficientista-consumista-disipatorio. Los inspira y orienta la
idea del crecimiento, como ideologa legitimadora e inspiradora que gua
y evala los comportamientos y sus resultados, adems de que distribuye
en consecuencia daos y beneficios, sanciones y recompensas.
5
88 MARCOS KAPLAN
2
Ver Childe, G. Gordon, Man Makes Himself, London, The Rationalist Press Association, 1936,
y What Happened in History, London, Penguin Books, 1946; Moscovici, Serge, Essai sur lHistoire
Humaine de la Nature, Paris, 1968; Moscovici, S., Flammarion, Hommes Domestiques et Hommes
Sauvages, Paris, Coll. 10/18, 1970; Laszlo, Ervin, La gran bifurcacin-crisis y oportunidad:
anticipacin del nuevo paradigma que est tomando fuerza, Barcelona, Gedisa, 1990.
3
Ver Kaplan, Marcos, Ciencia, Estado y derecho en las primeras revoluciones industriales, t. I de
Marcos Kaplan (comp.), Revolucin tecnolgica, Estado y derecho, Mxico, UNAM/PEMEX, 1993.
4
Barnet, Richard J., and Cavanagh, John, Global Dreams-Imperial Corporations and the New
World Order, New York, Simon & Schuster, 1994.
5
Ver Lefebvre, Henri, La Survie du Capitalisme-La Re-production des Rapports de Production,
El crecimiento es postulado como ilimitado, unidimensional y unilineal,
material-econmico, cuantificable, que se expresa o identifica con el
aumento del beneficio, la productividad, la produccin, el consumo, la
abundancia equiparada con el bienestar. El crecimiento es necesario,
inevitable, incontrolado e incontrolable, deseable y positivo como nico
progreso concebible.
6
Las consecuencias de la idea de crecimiento se agrupan y definen en
tres grandes rdenes.
1. Por un reduccionismo generalizado, de todo al rendimiento encarna-
do en la productividad material, el crecimiento econmico, el
progreso medido segn la eficiencia, el producto, la acumulacin,
la posesin, el consumo, el beneficio, el ingreso, el conocimiento y
el poder.
2. El reduccionismo lleva al fatalismo y al conformismo, al generar o
implicar una visin unitaria y paradigmtica del hombre, y la
admisin de un solo modelo tcnico-econmico de progreso. El
crecimiento por el rendimiento es fin superior que legitima a priori
y sin apelacin los costos humanos y sociales, las frustraciones y los
sufrimientos. El conformismo individual y social es creado, mante-
nido y reforzado por la carrera hacia la productividad, la eficiencia,
el ingreso, la acumulacin, la posesividad, y por la posibilidad de
comunin de clases y grupos en el consumismo frentico.
3. En cuanto a la selectividad destructiva, reduccionismo, fatalismo y
conformismo, confluyen en la prdida de sensibilidad e inters, la
reduccin a un estatus subordinado, la negacin o el rechazo, de una
amplia gama de fenmenos y alternativas: a. La diversidad de modos
de existencia, la especificidad de culturas y civilizaciones. Se impone
y legitima el reajuste y la conversin a cualquier costo de lo que no
se adapte a las pautas. b. El potencial cualitativo, que queda fuera de
lo cuantitativo imperante. c. Otras alternativas, incluidas las virtua-
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 89
Paris, Anthropos, 1973; Mandel, Ernest,
Le Troisime ge du Capitalisme, Paris, Union
Gnrale d ditions, Coll. 10/18, 3 vols., 1976; Kaplan, Marcos, Modelos mundiales y participacin
social, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1974.
6
Sobre la tecnologa contempornea y sus mltiples implicaciones, ver: Winner, Langdon, The
Whale and the Reactor-A Search for Limits in an Age of High Technology, The University of Chicago
Press, 1989; Postman, Neil, Technology-The Surrender of Culture to Technology, New York, Vintage
Books, 1993; Kaplan, Marcos, Ciencia, Estado y derecho en la tercera revolucin, t. IV, de Marcos
Kaplan (coord.), Revolucin tecnolgica, Estado y derecho, cit.
lidades de la tcnica; y d. Los costos humanos y sociales del
crecimiento.
La destructividad inherente al sistema: el avance tecnolgico incontro-
lado, la destruccin del mundo natural y social, y de los individuos
mismos, la intensificacin y generalizacin de la violencia; la obsolescen-
cia organizada y la fijacin de la esperanza de vida de los productos.
Esta constelacin presupone e incluye una concepcin que separa al
hombre de la naturaleza y de su propia naturaleza, y opone una naturaleza
no humana y un hombre no natural. El ser humano y la sociedad
provendran de la naturaleza pero tendran un carcter nico en ella:
estaran fuera y por encima de la naturaleza, como extra-naturales y
sobre-naturales, en oposicin antittica a ella, para conquistarla, dominar-
la, explotarla, eventualmente destruirla. La resultante contempornea es
el deterioro y destrucccin del medio ambiente, la crisis ambiental
permanente que es cuantitativa y cualitativamente diferente... el sistema
en su conjunto ----no simplemente sus varias partes---- puede estar en
peligro, y la existencia misma de la especie humana y sus sociedades se
ve amenazada.
7
II. DETERIORO Y DESTRUCCIN: TENDENCIAS Y REACCIONES
La constelacin constituida por el deterioro y la destruccin del medio
ambiente, las estrategias y polticas a su respecto, la evaluacin de los
daos y sus indemnizaciones, exhiben una envergadura y complejidad
notables en s mismas y en sus entrelazamientos e interacciones. Todo est
ligado a todo; los distintos tipos de problemas se incorporan unos a otros,
para reforzarse y agravarse mutuamente; las soluciones se vuelven pro-
blemas.
8
Los principales aspectos y niveles son los siguientes.
1. La explosin demogrfica va alcanzando el lmite de la capacidad
mundial de la Tierra para mantener la poblacin; dada la irracional e
ineficiente economa mundial del crecimiento deja enormes recursos,
90 MARCOS KAPLAN
7
Kennedy, Paul, Preparing for the Twenty-First Century, New York, Random House, 1993.
8
Para una visin panormica de la crisis ambiental, entre la creciente masa de informacin y
anlisis ya disponibles, ver: Simonnet, Dominique, Lcologisme, Paris, Presses Universitaires de
France, 1979; Joni Seager (ed.), The State of the Earth Atlas, New York, Simon and Schuster, 1990;
John L. Allen (ed.), Environment 93/94, Annual Editions, Connecticut, The Duskin Publishing Books.
capacidades y posibilidades de creatividad sin explotar. Al mismo tiempo,
se generan y refuerzan fuertes desigualdades entre el Norte y el Sur, y
dentro de los pases que componen ambas categoras. La lgica y dinmica
de la rentabilidad y la acumulacin, del productivismo y el consumismo, de
la industrializacin y la hiperurbanizacin, de la transnacionalizacin,
convergen en la explotacin desenfrenada de los recursos, y en el deterioro
y destruccin ambientales. A la concentracin del poder a escala planetaria
corresponden la transferencia de enormes recursos del Tercer al Primer
Mundo, la marginacin del desarrollo de la mayora de los pases y
poblaciones.
Las aspiraciones de crecimiento de los pases del Tercer Mundo, van
de la mano con su recurso a la industrializacin, la agricultura intensiva
y la ganadera extensiva, as como al consumismo frentico, as como su
incapacidad para controlar la explosin demogrfica y la hiperurbanizacin.
Con ello, las poblaciones de pases pobres rebasan los lmites de
viabilidad en el campo y en las ciudades. En una perspectiva global, cada
habitante del planeta hace en mayor o menor grado un uso excesivo de los
recursos naturales; deposita una carga creciente sobre la naturaleza, y
restringe o suprime gran parte de sus capacidades regenerativas. La
capacidad de supervivencia del planeta se reduce al tiempo que se lo sigue
superpoblando y sobrecargando.
As,
Un desarrollo alternativo distingue dos diferentes fuentes de la crisis ecolgica.
Las sociedades opulentas crean desastres ambientales por la promocin, o por
lo menos la tolerancia, de patrones dispendiosos de produccin y consumo.
Las prcticas dainas del medio ambiente de los muy pobres son ms
secundarias y defensivas. All donde realizaron una produccin renovable por
generaciones, al ser desplazados o marginalizados, aqullos se ven forzados a
adoptar prcticas ms de corto plazo y ms destructivas a fin de sobrevivir de
alguna manera. Sera futil culpar a los pobres por una situacin producida
primordialmentge desde otra parte. Sin embargo hay aqu una situacin en que
ricos y pobres, excepto en el muy corto plazo, tienen los mismos intereses,
porque los recursos destruidos con frecuencia no pueden ser remplazados.
9
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 91
9
Giddens, Anthony, Beyond Left and Right-The Future of Radical Policies, Stanford California,
Stanford University Press, 1994, pp. l60-161.
2. El laissez faire practicado hacia la tierra y sus usos permite su
explotacin a voluntad para la ganancia. El crecimiento poblacional, la
industrializacin, la urbanizacin y las infraestructuras, se extienden;
ocupan espacios abiertos para la vivienda y las empresas y servicios;
incrementan y difunden la congestion, la polucin, el agotamiento de
recursos, la destruccin de hbitats naturales.
La agricultura intensiva y la ganadera extensiva exponen el suelo al
viento y el agua. Se producen as prdidas permanentes de la capa
superficial de tierras frtiles y de las extensiones de bosques y selvas
tropicales, con crecientes amenazas de desforestacin, erosin y deserti-
ficacin.
Los contaminantes qumicos tienen graves consecuencias, en algunos
casos irreversibles, para el aire, el agua, la tierra, la salud. Bajo el acoso
de la explosin demogrfica, la industrializacin, la urbanizacin, las
infraestructuras, la polucin qumica, la desertificacin y el sobreuso
de recursos acuferos limitados, reducen por minutos la disponibilidad de
tierra arable y de bosques tropicales, la biodiversidad de especies animales
y vegetales.
10
De esa manera,
cada ao en los Estados Unidos continentales, unos 3 billones de toneladas de
tierra superficial son lavados hacia lagos, ocanos y ros. En el mundo, desde
1972, unos 500 millones de acres han sido convertidos en desiertos; y los
granjeros han perdido 480 millones de tierra superficial, ms que toda la tierra
superficial de toda la tierra arable de los Estados Unidos. En aos recientes,
el crecimiento en los rendimientos de granos no ha compensado las prdidas
en tierras productoras de granos.
11
Los lmites a la capacidad para la produccin global de granos y otros
alimentos----que crece en progresin aritmtica mientras la poblacin lo
hace en progresin geomtrica----, y por lo tanto para alimentar poblaciones
crecientes, vuelven ya endmicos el hambre y la desnutricin; refuerzan
las grandes desigualdades en la distribucin de recursos alimentarios y
en las condiciones de vida de la misma especie en el mismo planeta. Se
92 MARCOS KAPLAN
10
Sobre los bosques lluviosos tropicales ver Hecht, Susanna, and Cockburn, Alexander, The Fate
of the Forest-Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon, London/New York, Verso, 1989.
11
Gardner, Gary, Shrinking Fields: Cropland Loss in a World of Eight Billion, Worldwatch Paper
nm. 131, Washington D.C., The Worldwatch Instituye, july 1996; citado por Daniel J. Kevles,
Endangered Environmentalists, The New York Review of Books, February 20, 1997.
crean o refuerzan los peligros de hambrunas, de aumento de la nueva
clase de desplazados, los migrantes ambientales, y de guerras por escasez
de recursos bsicos como el suelo superficial y el agua.
3. Se ve afectada la biodiversidad, es decir el nmero de especies en
hbitats dados, y su crucial contribucin a la preservacin del balance de
la naturaleza. Graves problemas y amenazas se plantean a la plena variedad
de la vida, desde los genes a las especies, los hbitats naturales, incluso
la ruptura de las cadenas de alimentacin. Miles de especies de plantas y
animales pequeos se encuentran al borde de la extincin o se extinguen,
a un ritmo 100 veces ms rpido que antes de la llegada del homo sapiens.
Los medio ambientes naturales son desplazados por los artificiales. Con
el el empobrecimiento biolgico, se reduce o destruye una herencia
biolgica de millones de aos, ya no trasmisible a las generaciones futuras.
Se impide que la evolucin restaure niveles de diversidad anteriores al
desastre. A menor nmero de especies en los ecosistemas, ms bajas son
su productividad y capacidad para soportar sequas y otros tipos de
tensiones ambientales, para limpiar aguas, enriquecer suelos, crear aire,
hacer habitable el medio ambiente. Con las especies van desapareciendo
fuentes de conocimiento cientfico e instrumentalizacin tecnolgica, de
aptitudes de plena adaptacin al medio, de recursos bioqumicos y
farmacuticos (medicamentos, antibiticos) para la supervivencia y la
reproduccin de organismos. La destruccin de la biodiversidad restringe
las posibilidades de renovar y mejorar cosechas resistentes a la peste y de
la productividad de la agricultura en general que debe alimentar ms gente.
Se reducen o pierden fuentes de productos que sostienen la vida. Con
sustancias actuales relativamente ms reducidas en cantidad y en efectivi-
dad, los organismos patgenos adquieren resistencia gentica a las drogas,
crecen en nmero y en agresividad. La desaparicin de bosques tropicales
es parte fundamental del proceso de destruccin del modo de vida de las
tribus aborgenes, de la marginalizacin y destruccin de etnias por
aplicacin del modelo occidental dominante, de la cual forman parte las
exterminaciones fsicas, el hambre y las enfermedadas importadas.
4. La contaminacin del medio ambiente como resultado de actividades
humanas surge o se agrava durante el siglo XX en todas las reas
industrializadas (desarrolladas y subdesarrolladas), en aguas interiores y
costeras y en extensiones ocenicas. La biosfera pierde capacidad para
dispersar, degradar y asimilar los desechos ----muchos de ellos de alta
toxicidad---- en tal cantidad que superan los procesos de dispersin y
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 93
reciclamiento naturales. Las sustancias sintticas se degradan con extrema
lentitud. Basura y qumicos txicos contaminan la tierra y las aguas
subterrneas y superficiales, envenenan la vida salvaje. Los efectos de los
desechos industriales se extienden a los ocanos y mares (y a la pesca).
Desechos de la industria aeronutica crean la lluvia cida y, junto con las
emisiones de automotores, producen graves problemas de contaminacin
del aire, incluso el smog, causando problemas de salud de todo tipo.
La contaminacin ambiental se nutre con el uso creciente de los recursos
energticos. Al corte y quema de bosques se agregan el crecimiento
exponencial del uso de grandes cantidades de carbn, petrleo y gas
naturales, y con ello un alcance de los lmites de las reservas y la
perspectiva de su rpido agotamiento, y el aumento de los costos econ-
micos y ambientales.
El lanzamiento de carbones a la atmsfera agrava la contaminacin
ambiental y sus incalculables repercusiones en el clima. La combustin
produce gases que se acumulan hasta formar una manta alrededor del
planeta que reduce la cantidad de calor que la Tierra puede irradiar hacia
el espacio. Se genera as el efecto invernadero; el ascenso de las tempe-
raturas globales ms all de lo normal, en el clima global y sobre todo en
los trpicos, se vuelve posible y hasta probable hacia el siglo XXI, con
veranos ms clidos, inviernos ms templados, el derretimiento de los
casquetes polares, el aumento de los niveles ocenicos y el avance de las
aguas sobre las costas y planicies, el sumergimiento de ciudades, con
diversos y graves impactos sobre las organizaciones y las actividades
econmicas y sociales, y la creacin o el refuerzo de conflictos intra- e
inter-nacionales.
La preparacin y el uso de energa nuclear, para fines militares y
blicos, as como de paz, produce efectos negativos sobre el medio
ambiente, la salud humana, la agricultura y la ganadera, la econona, las
estrategias energticas futuras y, en general, riesgos e incertidumbres de
alto grado, y catstrofes de efectos incalculables (Chernobyl).
12
La contaminacin y la degradacin del medio ambiente agravan pro-
blemas prexistentes de salud y genera otros nuevos. El adelgazamiento
del escudo de ozono por la presencia de clorofluorcarbonos en la atmsfera
(aerosoles), y la destruccin de bosques con sus capacidades regenerativas,
94 MARCOS KAPLAN
12
Ver Jungk, Robert, El Estado nuclear; Haynes, Viktor and Bojcun, Marko, The Chernobyl
Disaster, London, 1988; Medvedev, Zhores A., The Legacy of Chernobyl, New York, 1990.
atenan cada menos las radiaciones ultravioletas que llegan as en dosis
mayores y causan el cncer en la piel.
13
Estos aspectos principales del deterioro y destruccin del medio am-
biente apuntan a la problemtica de los riesgos y daos y de sus posibles
compensaciones, y al debate sobre los criterios para su anlisis y evalua-
cin. Para ello se debe adems tener en cuenta las contribuciones que en
las ltimas dcadas han hecho, la ecologa como ciencia, y los movimientos
sociales y polticos con ideologa ambientalista o ecologista. Subsiguien-
temente y para los mismos fines, debe tomarse en cuenta las respuestas a
las amenazas y retos ambientales que han dado los Estados y las principales
fuerzas e instituciones socioeconmicas, culturales y polticas, tanto en lo
nacional como en lo internacional.
III. ECOLOGA: CIENCIA, MOVIMIENTOS, ENFOQUES
Ecologa y ambientalismo o ecologismo son herederos de seculares o
milenarias corrientes de defensa de la naturaleza. Desde las sociedades
agropastorales, el medio ambiente es objeto de reglamentaciones regula-
doras de la contaminacin acufera y cloacal, la higiene pblica, la
deforestacin. En el Siglo de las Luces, los nuevos filsofos como
Jean-Jacques Rousseau se preocuparon por el medio ambiente y las
amenazas de administradores rgidos. En los Estados Unidos, Thomas
Jefferson, Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau intentaron una
fundamentacin filosfica del ambientalismo.
Desde fines del siglo XIX, en los Estados Unidos y otros pases
desarrollados surge y avanza una preocupacin explcita y activa sobre la
incidencia de la industrializacin en el agotamiento de los recursos y
la destruccin del medio ambiente natural, los primeros grupos organiza-
dos, y las primeras medidas gubernamentales.
14
Se comienza por reclamar
la conservacin como restriccin deliberada y gestin racional ----por
razones predominante pero no exclusivamente econmicas---- del uso
humano de recursos naturales (madera, pesca, caza, humus, pastajes y
minerales), y como preservacin de bosques y vida salvaje, parques,
aguas, paisajes y monumentos nacionales. Desde la presidencia de Theo-
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 95
13
Un reciente panorama del deterioro y destruccin del medio ambiente se encuentra en State
of the Planet , Time, octubre 30, 1995.
14
Simonnet, Lcologisme, cit.
dore Roosevelt se ha desarrollado el movimiento y la poltica del conser-
vacionismo como parte de un enfoque total respecto al uso de recursos
naturales, se originan organizaciones todava hoy activas, y avanza la
respectiva legislacin.
15
Desde las primeras dcadas del siglo XX, pero sobre todo desde la
segunda guerra mundial, el ambientalismo adquiere connotaciones ms
especficas y una creciente difusin e influencia, como gama de movi-
mientos sociales y polticos y perspectivas valorativas que comparten la
preocupacin por la proteccin o el mejoramiento de la calidad de los
contextos rurales, urbanos, domsticos o laborales de la vida social
contempornea. La ansiedad por el deterioro ambiental se vincula con los
procesos de industrializacin y urbanizacin, y con las sucesivas oleadas
de rechazo sociocultural por sus efectos.
16
Se argumenta que el flujo y el reflujo del apoyo popular a los movimientos
ambientales est estrechamente ligado a patrones de expansin econmica.
Con niveles relativamente altos de afluencia material, la atencin se dirige a
cuestiones ----tales como la preservacin de los desiertos, la atraccin esttica
del campo y la miseria fsica del medio ambiente urbano---- que reflejan el
inters por la calidad de la vida. Esta jerarqua de prioridades de polticas,
segn la cual la afluencia material, la seguridad nacional, etc., deben ser
aseguradas antes que las cuestiones de prioridad relativamente baja de la
poltica ambiental pueda entrar a la agenda pblica, est a su vez estrechamente
conectada con la difundida visin de las necesidades humanas como algo
tambin jerrquicamente ordenado. Slo cuando las necesidades fsicas y luego
emocionales o relacionales son satisfechas, es que se busca la autoactualizacin
a travs de la experiencia esttica y espiritual.
17
La valoracin esttica y espiritual de la naturaleza y una preferencia
por el idilio de la vida rural, informan mucho del ambientalismo del siglo
XX en los Estados Unidos y otros pases desarrollados. Hasta los aos de
1960 por lo menos, ello establece una profunda brecha entre los conser-
vacionistas ambientalistas, por una parte, y por la otra un amplio espectro
de opiniones progresistas que favorecen el avance tecnolgico, el
96 MARCOS KAPLAN
15
Ver los artculos Conservation of Natural Resources , y Environmentalism, en The
Columbia Encyclopedia, New York, Columbia University Press, 1993.
16
Benton, Ted, Environmentalism , en William Outhwaite &Tom Bottomore et al. (eds.), The
Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, Oxford, Blackwell, 1993.
17
Benton, op. cit.
crecimiento y el desarrollo, y un enfoque cientfico-racional para la
poltica. El ambientalismo es visto por muchos como un intento de proteger
a la vez un estilo privilegiado de vida y un conjunto elitista de valores
culturales. Sin embargo, a una visin unilateral se contraponen las
contribuciones de un ambientalismo progresista que, desde el siglo XIX,
denuncia la degradacin ambiental de los distritos residenciales obreros;
seala lazos entre la polucin ambiental, la pobreza y la mala salud; y
alega en favor de enfoques ambientalmente informados para la arquitectura
y la planificacin urbanas.
18
Despus de la segunda guerra mundial, la resistencia de los conserva-
cionistas a las tendencias de deterioro y destruccin, una ms amplia
informacin y conciencia del gran pblico, el aumento de los simpatizantes
y de la importancia electoral del problema ecolgico, van contribuyendo
al surgimiento de lo que se llam nuevo ambientalismo. ste extiende sus
preocupaciones a un diagnstico ms crtico y estructural (v. gr. respon-
sabilidad del modelo de crecimiento y de la industrializacin), a un
proyecto alternativo ms sistemtico y global del problema (desarrollo
sustentable), y a la preservacin de la vida en todo el planeta.
De unos 30 a 40 aos atrs data la creciente preocupacin por un
aumento poblacional que agote la reserva terrestre de recursos no reno-
vables, y lleve a la destruccin ambiental. Hasta fines de la dcada de
1970, las discusiones se concentran en cuestiones ambientales en el
contexto de fronteras e intereses nacionales. A ello corresponde la posicin
del Club de Roma sobre los lmites al crecimiento, y sus crticos que la
califican de Malthus con computadora, un mal trabajo cientfico pero
de gran influencia.
En una segunda oleada ambiental, a las preocupaciones por el
agotamiento de recursos no renovables se van agregando otras que se
enfocan en las amenazas a la biosfera (calentamiento global).
Las evidencias son ambiguas o contradictorias, los cientficos no se
ponen de acuerdo sobre su interpretacin, y es posible que algunos de los
problemas ambientales tengan causas no imputables a grupos humanos y
sistemas sociales determinados. Pese a ello, en pocas dcadas las acciones
humanas revelan un creciente impacto sobre el mundo natural, superior
al de siglos y milenios pasados; dejan de ser preocupacin marginal, y
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 97
18
Ibidem.
generan y difunden las propuestas y demandas para la defensa del medio
ambiente, el rescate de la naturaleza, la primaca de los valores verdes.
19
En esos contextos y procesos surgen y se desarrollan la ciencia de la
ecologa y los movimientos ecologistas, que a su vez integran y refuerzan
aqullos.
1. La ciencia ecolgica
La ciencia de la ecologa se va elaborando y postulando desde el siglo
XIX, a partir de las ciencias fsico-naturales y con significativas contribu-
ciones de las ciencias humano-sociales, como ciencia del hbitat.
Pese a las insuficiencias, incertidumbres y desacuerdos de los especia-
listas, que han existido y siguen existiendo, la acumulacin y difusin de
evidencias cientficas aumenta la sensibilidad, la toma de conciencia y la
preocupacin actuante, respecto de la naturaleza global de los impactos
humanos sobre el medio ambiente. En su estudio de los equilibrios
naturales, la ecologa percibe su degradacin y destruccin crecientes con
graves consecuencias, a los que la especie humana no puede ni debe
sustraerse. La proteccin de la naturaleza debe ser obligacin y tarea
fundamentales. Se tiende a un replanteo radical del modo de ver y juzgar
las relaciones e interacciones entre ambos trminos.
La naturaleza es, ante todo, la base fsica y el encuadre espacial, el
marco delimitador, condicionante y a veces determinante, de toda socie-
dad. Las relaciones entre la especie humana y sus sociedades, y el medio
ambiente natural, no son relaciones externas entre dos entidades cerradas;
son relaciones potencial o efectivamente integrativas entre sistemas abier-
tos donde uno es parte del otro, sin dejar de constituir un todo. Las
comunidades humanas se ubican en espacios o nichos geofsicos, que en
conjunto constituyen unidades globales o ecosistemas.
El ecosistema es un conjunto complejo, homogneo y organizado de
relaciones recprocas que vinculan especies vivientes entre s y con el
medio en que habitan. Sistema equilibrado, diverso y complejo, la
naturaleza asume dos formas principales. Por una parte, los ecosistemas
se encajan unos en otros como muecas rusas, englobadas por el ms
grande de ellos, la biosfera (parte del medio ambiente planetario donde
reina la vida). Por otra parte, los elementos componentes de los ecosiste-
98 MARCOS KAPLAN
19
Ver Giddens, op. cit., pp. 198 y ss.
mas pasan por ciclos, en s mismos, entre los diferentes medios, y en sus
combinaciones y disociaciones. Estn dotados adems de mecanismos
homeostticos que crean y mantienen una diversidad de equilibrios
naturales en el funcionamiento de la naturaleza.
En el seno de los ecosistemas parciales y del sistema global, series
de coacciones, interacciones e interdependencias constituyen, a travs de
azares e incertidumbres, una organizacin totalizadora espontnea. La
naturaleza deja de ser desorden o medio ambiente amorfo y pasivo. Se
convierte en organismo global, totalidad compleja, a la vez que creacin
de los seres humanos y su creadora y reguladora. Mediante sus desorga-
nizaciones y reorganizaciones, la naturaleza opera como actor de la
evolucin de los seres y sistemas humanos, entidad modificadora de su
praxis, co-productora, co-organizadora y co-programadora de las socie-
dades que en ella se integran.
El ecosistema no ejerce una influencia rgida; no opera de modo
mecnico-linear y automtico, como determinismo omnipotente. Lo hu-
mano-social es sistema abierto respecto a la naturaleza, en relacin de
autonoma-dependencia con ella; no se nutre slo de energa, sino tambin
de entropa negativa (informacin ms organizacin compleja).
La tendencia histrico-antropolgica ha sido y es, por una parte, la
prdida relativa del gran papel decisorio de la naturaleza. El ecosistema
es gama de posibilidades, resistencias y opciones, en funcin de las cuales
las actividades humanas accionan y reaccionan, operan, se adaptan a los
medios ms diversos, los adaptan a s mismos y los modifican. La
naturaleza va resultando cada vez ms de la accin del hombre, un conjunto
de hechos sociales que se crea y modifica por medio de una sociedad.
Por otra parte, la complejidad social establece con el ecosistema natural
relaciones cada vez ms amplias, fuertes y elaboradas. Toda economa
social depende cada vez ms de la ecologa social. Todo cambio ecolgico
repercute sobre la economa, y hace repercutir las modificaciones econ-
micas sobre la sociedad y la poltica. La relacin ecolgico-social se
organiza segn un modo autoproductor de hiper-complejidad social.
Cada vez ms duea de la naturaleza, la especie humana en parte se
emancipa de las coacciones medioambientales, en parte experimenta
relaciones de interdependencia entre el ecosistema y la sociedad. A mayor
autonoma de los seres y sistemas humanos, mayor complejidad, y por lo
tanto riqueza de relaciones y dependencias respecto al medio ambiente.
Autonoma, riqueza, diversidad, se nutren de dependencias mltiples: de
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 99
la sociedad humana respecto al ecosistema, de la individualidad humana
respecto a la sociedad.
Para la ecologa, la biosfera se define como
un todo, el sistema total dentro del que el hombre y la naturaleza son elementos
fundamentales y agentes interdependientes... La integridad de este sistema es
requisito previo para la preservacin de la vida en el planeta. Si su diversidad
y su capacidad de regeneracin se ven daadas o son destruidas, las posibili-
dades de vida se reducen y podran llegar a desaparecer por completo. La
humanidad, como otras especies vivientes, slo puede sobrevivir en un medio
en el que se mantengan los equilibrios biosfricos bsicos. Muchos de estos
equilibrios ya han sido seriamente daados.
20
La naturaleza debe ser rehabilitada y el hombre arraigado en ella para
una reconciliacin y una integracin ms o menos armoniosa y equilibrada
entre ambos trminos de la relacin.
Desde la dcada de 1960 en adelante, los trminos del debate sobre el
medio ambiente se transforman ms o menos radicalmente. Se intensifica
notablemente la presencia de la problemtica ambiental en la vida y en la
agenda polticas, por la convergencia y entrelazamiento de varios desa-
rrollos y condiciones principales.
La ciencia ecolgica se integra en el pensamiento y el accionar sociales
y polticos. Se producen desastres ambientales de alto perfil (Chernobyl,
derrame de petrleo del buque tanque Exxon Valdez en Alaska, inunda-
ciones ligadas a la desertificacin y la deforestacin). Sectores influyentes,
educados y articulados de la poblacin de las sociedades desarrolladas
sufren los efectos de la incidencia del rpido desarrollo no regulado de la
industria y la agricultura, y no pueden eludir hacerse cargo de estos costos
tan fcilmente como en fases anteriores. La evidencia cada vez ms
publicitada de los impactos ambientales globales de la actividad humana
(actual o previsible) no son directamente experimentados pero s cada vez
ms comprensibles para pblicos afluentes e influyentes de los pases
desarrollados. Se produce el ascenso de los grupos y movimientos
ecologistas.
21
Se vuelve ms o menos ineludible el reconocimiento de los impactos
globales de las actividades socioeconmicas en el deterioro y la destruccin
100 MARCOS KAPLAN
20
Laszlo, op. cit., pp. 129 y ss.
21
Cfr. infra.
del medio ambiente. Grupos considerables toman conciencia de la
dependencia de la especie humana, para su mera supervivencia y para su
desarrollo, de una compleja red de interconectadas condiciones y procesos
econmicos, sociales y biofsicos, ante la perspectiva de un aniquilamiento
global.
De este modo, el ecologismo o ambientalismo, en el sentido ms
recientemente especfico del trmino, se concentra en
la necesidad de regulacin consciente de la actividad humana con miras a la
sustentabilidad de sus condiciones, especialmente las biofsicas. Dependiendo
de las otras perspectivas morales y polticas con las cuales el ambientalismo
se combina, la percepcin de esta necesidad puede ser relacionada con un
anlisis de las condiciones de mera supervivencia; con la meta de una vida
comunitaria, plena, emancipada y convivial; o con un compromiso profun-
damente ecolgico con el bienestar de la biosfera como un valor por su propio
derecho.
22
El ambientalismo en sus diversas formas no deja de encontrar la
oposicin de crticas tericas, metodolgicas o empricas, y de reafirma-
ciones optimistas sobre soluciones tecnolgicas a los efectos laterales sobre
el medio ambiente del crecimiento econmico irrestricto. Pese a ello, las
cuestiones ambientales adquieren un lugar central, y contribuyen a que
grupos y movimientos ecologistas crezcan en tamao, influencia y diver-
sificacin en todo el mundo.
2. Grupos y movimientos ecologistas
Hacia las dcadas de 1960 y 1970 nacen y proliferan grupos y
movimientos ecologistas, que combinan las contribuciones cientficas de
la Ecologa con la confluencia de aspiraciones y demandas y de experien-
cias previas de diferentes grupos y movimientos: juveniles, feministas,
regionalistas, consumidores y usuarios, antinucleares, pacifistas, demo-
crticos, defensores de derechos humanos, crticos del mal uso de la ciencia
y la tecnologa y de la irracionalidad y autoritarismo de la tecnoburocracia.
Esta amplia gama comparte la preocupacin por la defensa de la natura-
leza, contra su deterioro y destruccin, a travs de diversas formas de
participacin social e institucional y, en algunos casos, de militancia
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 101
22
Benton, op. cit.
poltica. Herramientas intelectuales e ideolgicas les son aportadas por la
ciencia de la ecologa, los intelectuales de la futurologa literaria, del
anlisis cientfico multidisciplinario y de la prospectiva.
Los grupos y movimientos ecologistas pasan por una sucesin de fases
y asumen una variedad de formas: gestacin a partir de corrientes sociales
e ideolgicas; esfuerzos de informacin y de difusin; luchas administra-
tivas y acoso a las autoridades gubernamentales; oposicin a lo institucio-
nalizado; iniciativa ciudadana; cabildeo de grupos de presin; participa-
cin en instituciones pblicas e internacionales; militancia poltica.
El ecologismo se manifiesta como proliferacin de grupos y asociacio-
nes autnomas en sus especificidades e iniciativas, con estructuras fede-
rativas flexibles, de redes. Comienza por afirmar su independencia frente
a las fuerzas y formas polticas tradicionales: partidos, Estado, polos y
ejes tradicionales (v. gr. izquierda, centro y derecha). Propugna en cambio
una poltica propia, a travs de una representacin multidimensional en
sus polos, ejes y espacios. Los movimientos ecologistas comienzan con
una doble orientacin estratgica, en parte convergente y en parte contra-
dictoria: actuacin contra el Estado, actuacin sin el Estado y sin una
praxis poltica clsica, y con el privilegio a la accin en el terreno local y
en las races y bases sociales.
La fluidez organizativa y gran dispersin de los grupos autnomos, la
insuficiencia de sus apoyos populares y de sus prcticas polticas, hacen
a la vez su fuerza y su debilidad; lo frustran y estancan; le plantean
divergencias estratgicas y tcticas; le imponen la bsqueda de nuevas
modalidades de intervencin y experimentacin sociales y polticas. La
resultante bsqueda de races y bases sociales y de medios de desarrollo
suscitan la convergencia con otros movimientos sociales en prioridades y
puntos en comn; para reafirmarse como movimiento social, y para su
conversin en expresin de la sociedad civil, como polo y eje de un nuevo
campo poltico.
Como fuerza social organizada, el movimiento ecologista ha tomado tres
formas principales: como... tendencias que presionan por la reforma ambiental
dentro de uno u otro de los partidos polticos dominantes; como partidos
polticos por propio derecho, que dan un lugar central a la regulacin y la
sustentabilidad ambientales en toda la gama de cuestiones polticas; y como
grupos de presin polticamente no alineados. Estos ltimos son muy diversos:
algunos se concentran en acciones de alto perfil para elevar la conciencia y
movilizar la oposicin a los abusos ambientales; algunos buscan un estatus
102 MARCOS KAPLAN
interno como expertos consejeros con autoridad en procesos oficiales de
planificacin; algunos intentan dar una perspectiva ambiental a la gama
completa de campos de poltica tales como agricultura, alimentacin, salud,
energa, transporte y desarrollo industrial; y algunos tienen un enfoque de
cuestin nica tales como acceso rural, preservacin de la vida salvaje o
salud ambiental.
23
Green Peace y los partidos verdes son dos importantes variedades en
este proceso de bsqueda de una identidad y una funcin nuevas para los
movimientos ecologistas.
24
Green Peace, fundada en 1971, adopta una organizacin pequea,
dependiente para su financiamiento de contribuciones voluntarias, con
gran capacidad en el uso de los medios de comunicacin masiva. Se define
como internacional en lucha para promover la conciencia ecolgica,
enfrentar los abusos ambientales, proteger especies en peligro, detener los
depsitos de desechos peligrosos y fortalecer las leyes nacionales e
internacionales que regulan estos los asuntos.
Notable innovacin en la poltica europea, los partidos verdes han ido
surgiendo en las dcadas de 1970 y 1980, en estrecha asociacin con
iniciativas de ciudadanos y nuevos movimientos sociales que comienzan
a presentar listas electorales, y con la adopcin de programas ecologistas
por pequeos partidos prexistentes.
25
Los partidos verdes renen elementos provenientes de los restos de las
radicalizaciones estudiantiles de la dcada de 1960, de la izquierda
extraparlamentaria, de las iniciativas de ciudadanos locales, y de nuevos
movimientos sociales (ecologistas, feministas, pacifistas, antinucleares,
homosexuales, comunitaristas...). Los unifica una profunda inquietud
sobre las consecuencias ambientales del descontrol de la tecnologa y del
crecimiento econmico a escala global. El espectro poltico abarca partidos
conservadores, de centro-derecha, de centro-izquierda y de izquierda.
Entre ellos destaca la Alianza Poltica Alternativa de Alemania o Partido
Verde Alemn, por su papel innovador en la poltica europea, sus xitos,
su influencia y su conversin en modelo para partidos verdes de otros
pases.
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 103
23
Ibidem.
24
Ver Simonnet, op. cit.
25
Benton, Ted, Green Movement, en William Outhwaite & Tom Bottomore (eds.), The
Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, Oxford, Blackwell, 1933.
El programa poltico del Partido Verde Alemn liga las transformacio-
nes econmicas ecolgicamente necesarias con cuestiones de justicia social
y democratizacin poltica, sobre todo en lo nacional pero tambin en lo
internacional. Los intentos de combinar la accin extraparlamentaria con
la electoral lleva al Partido Verde en 1980 al establecimiento como partido
poltico al nivel federal de Alemania Federal, y a la ruptura de la barrera
del 5% para entrar al parlamento federal en las elecciones de 1983.
La base electoral se ampla y complejiza, desproporcionadamente
compuesta de sectores jvenes y altamente educados de las clases medias
y profesionales. Ubicado a la izquierda del Partido Socialista Alemn, el
Partido Verde se propone como organizacin poltica de nuevo tipo, con
un control descentralizado de las bases sobre la poltica, la dirigencia, la
representacin parlamentaria y la asignacin de recursos. La poltica del
Partido Verde resulta de compromisos entre diferentes tradiciones y
tendencias polticas que se renen en su seno, referidas tanto a la esfera
nacional e internacional. Entre aqullas cabe destacar, sin una enumera-
cin exhaustiva, las siguientes:
1. Pacifismo, antinuclearismo, no alineacin de Europa, apoyo a movi-
mientos de liberacin del Tercer Mundo.
2. Reafirmacin de valores democrticos e igualitarios, demanda de
extensin de libertades civiles, sociales y polticas.
3. Feminismo expresado en la propuesta de una plena participacin de
las mujeres miembros.
4. Descentralizacin. Reorganizacin de la sociedad con base en comuni-
dades pequeas, autogestionadas y conviviales como responsables
de las necesidades bsicas. Apoyo a las luchas defensivas de los
trabajadores, reivindicacin de la autogestin obrera.
5. Renuncia a falsas necesidades consumistas del capitalismo, en favor
de un modo de vida cualitativamente diferentes, sustentable con un
nivel ms bajo de consumo material.
6. Rechazo del crecimiento puramente competitivo, y aproximacin
selectiva a otro crecimiento, con nuevas bases material-tcnicas,
vinculado a la sustentabilidad y la calidad de la vida.
7. Reorientacin de la produccin para la satisfaccin de necesidades
armonizadas con los mecanismos autorreguladores de la naturaleza.
8. Propuestas de fijacin de un ingreso bsico no relacionado con el
trabajo.
104 MARCOS KAPLAN
9. Economa dual que permitira a los individuos ms libertad para el
autodesarrollo, el estudio, el trabajo autnomo.
26
Los partidos verdes han ido triunfando en elecciones (locales, regiona-
les, nacionales, internacionales), sobre todo con representacin propor-
cional, tanto solos como integrando coaliciones, en buen nmero de pases
desarrollados. Pese a haber alcanzado el 10% o menos del apoyo electoral,
a la organizacin dbil y la baja membresa, los partidos verdes emergen
como oposiciones efectivas en niveles parlamentarios y extraparlamenta-
rios, y como participantes en gobiernos; inspiran preocupaciones y debates
pblicos sobre el medio ambiente y la crisis ecolgica, y sobre otras
grandes cuestiones nacionales e internacionales, las introducen en la
cumbre de las agendas polticas y en los asuntos prioritarios para el
electorado.
27
La proliferacin de grupos y movimientos ecologistas, as como la
politizacin del problema ambiental, se expresan y reflejan en los estados
nacionales y sus polticas pblicas, y en dimensiones internacionales, con
una diversidad de supuestos, enfoques y objetivos que en parte divergen
y se oponen, y en parte convergen y se traslapan. Entre su diversidad
escojo y tomo en cuenta escuetamente los siguientes.
3. Enfoques
1. Una conceptualizacin adecuada de las nociones de medio ambiente
y de naturaleza es indispensable, pero plantea espinosos problemas y da
lugar a debates hasta ahora sin desenlace concluyente. Ello se manifiesta
a travs de diferentes interpretaciones con variables grados de precisin
y de comprensividad en las definiciones, en su incidencia en las propuestas
de estrategias y polticas, y en los grados y alcances de los consensos
respecto a unas y otras. Especialistas de la ecologa, y orculos de
movimientos ecologistas, distinguen entre el ambientalismo como ecologa
superficial, y la ecologa profunda.
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 105
26
Ver Kaplan, Marcos, Modelos mundiales y participacin social, Mxico, Cuadernos del Fondo
de Cultura Econmica, 1974.
27
En este punto tengo en cuenta a E.W. Kolinsky, Green Parties , en Joel Krieger (ed.), The
Oxford Companion to Politics of the World, New York, Oxford University Press, 1993; Ted Benton,
Environmentalism , y Green Movement , en William Outhwaite & Tom Bottomore et al. (eds.),
The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, cit., Oxford.
El ambientalismo calificado como superficial y reformista, trata de
remediar los daos ms obvios causados por la sociedad urbano-industrial,
sin afectar la continuidad de la afluencia de los pases desarrollados. No
se enfoca en la recuperacin de la naturaleza, sino en el control del dao
que la especie humana ha creado en el mundo fsico, para promover el
uso ahorrativo de los recursos no renovables, y un uso de los renovables
que no disminuye su cantidad y calidad.
La ecologa profunda o revolucionaria da gran importancia a la natu-
raleza, con la preocupacin de reducir la contaminacin ambiental y el
desperdicio de recursos, pero buscando orientaciones en la tica, la poltica
y la cultura que rechacen la destructividad para alcanzar relaciones ms
positivas con la biosfera. Se defiende un igualitarismo biolgico, que
rechaza el antropocentrismo, y ubica a los seres humanos como una
especie entre millones de otras, sin derecho especial a la conquista, el
dominio, la propiedad, la explotacin y la destruccin de la naturaleza.
Una tica ecolgica ve a los seres humanos como socios de las entidades
naturales, animadas e inanimadas, todas de estatus ms o menos igual.
28
2. Una nueva economa ambientalista rechaza las dudas respecto a la
solidez esencial de la civilizacin moderna, en general, y en particular
respecto al derecho de los seres y grupos humanos a la apropiacin, la
posesin y la disposicin, como les plazca, de los recursos naturales. A
los problemas de conservacin de los recursos naturales y de prevencin
o recuperacin del deterioro y la destruccin del medio ambiente, reco-
nocidos como retos a una gestin que garantice resultados racionales y
eficientes, se intenta responder con modelos econmico-ambientales.
stos definen las situaciones ambientales segn un formato de costos y
beneficios, oferta y demanda, precios, y una interpretacin de las prefe-
rencias que valorizan los recursos y bienes segn la satisfaccin del consu-
midor. Se reconoce y se trata de remediar las limitaciones del paradigma
econmico neoclsico y de la concepcin neoliberal, su reduccin a las
llamadas externalidades negativas y a las imperfecciones del merca-
do. Para que el anlisis de costo-beneficio sea realmente racional, se
debe contar con costos ambientales de produccin antes no considerados
y cuidar que ellos sean equitativamente distribuidos. Ante fallas de los
106 MARCOS KAPLAN
28
Ver Winner, Langdon, The Whale and the Reactor. A Search for Limits in an Age of High
Technology, Chicago, The University of Chicago Press, 1986.
mercados, la poltica pblica puede intervenir con una variedad de
instrumentos.
Se plantean y se responden as preguntas sobre cul es el valor para
cada uno del aire limpio, el agua limpia, los recursos menguantes, el
terreno salvaje...? Cunto se est dispuesto a pagar por ellos? Cun
grande es la inversin que se deseara para la prevencin, la preservacin,
la recuperacin? Dentro de qu franjas fijadas por qu lmites superiores
e inferiores? Las partes involucradas en divergencias y litigios ambientales
deberan debatir y negociar las asignaciones de valores, y luego hacer los
clculos para determinar si se los puede lograr. Las opciones emergentes,
que expresan las preferencias de los consumidores, deben ser manejadas
como trade offs. Los instrumentos y mecanismos de las polticas pblicas
pueden ser convocados para ayudar en la fijacin del valor monetario de
las cosas ambientales. La ayuda busca facilitar la opcin entre dos o ms
intereses u objetivos ambientales econmicamente valorados que estn en
riesgo, y que quizs no todos pueden ser protegidos y preservados.
3. Otro enfoque adoptado por la ecologa como fuente de gua moral y
poltica. La naturaleza finalmente juzga lo que los seres humanos hacen,
sus interferencias destructivas de complejas relaciones entre diferentes
formas de vida y condiciones ambientales que pueden llegar a erradicar
la vida del planeta. El enfrentamiento a la posibilidad de la extincin priva
de sentido la preocupacin por los valores econmicos ambientales y sus
trade offs.
Los patrones especificados por los modelos de la ecologa terica o
doctrinaria son tomados como leyes que deben ser adoptadas como
principios de sabidura social. La ecologa pasa as de la ciencia pura a la
filosofa de la conducta humana, con una visin que puede adoptar formas
benignas de autocoercin o de imposicin coercitiva de soluciones ms o
menos opresivas. Ello puede incluir la creacin de guardianes ecolgi-
cos que tomen difciles decisiones de poltica y a travs de ellas reduzcan
o supriman los mrgenes de libertad individual y colectiva, todo con la
justificacin de impedir el ecocidio y salvaguardar un mundo vivible.
29
4. Otro enfoque intenta en parte superar las visiones ms o menos
reduccionistas que se vio, y otras similares, y en parte acercarlas e
integrarlas. As, existen anlisis, reservas y propuestas del socilogo
Anthony Giddens, como los siguientes:
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 107
29
Ibidem.
a) La naturaleza ya no puede ser definida de un modo natural. Definida
en su sentido ms obvio como objetos o procesos dados inde-
pendientemente de la intervencin humana, como lo natural o lo
predado en nuestras vidas, el medio ambiente fsico no humanizado y la
naturaleza han sido profundamente remodelados. En varios de sus domi-
nios ha desaparecido o est desapareciendo, y slo se la puede abarcar en
ese punto.
b) Se asume que los que han vivido y viven cerca de la naturaleza estn
intrnsecamente ms en armona con ella que los modernos. Pero la
naturaleza a menudo slo se vuelve fuerza benfica una vez que ha sido
ampliamente sometida a control humano. Para muchos que viven cerca
de la naturaleza, sta puede ser hostil y temible.
c) El dominio sobre la naturaleza significa destruirla en el sentido que
la naturaleza socializada es por definicin no ms natural. Pero ello no
significa ipso facto lo mismo que daar el medio ambiente. Por lo cual la
socializacin de la naturaleza puede volverla ms benigna y as permitir
efectivamente una armona con ella de la que antes no se dispona. El
dominio puede muy a menudo significar tanto la preocupacin por la
naturaleza, como tratarla en una manera puramente instrumental o indi-
ferente.
d) Las fuertes medidas que se debe introducir para controlar el dao
ambiental, con frecuencia slo pueden ser tomadas por autoridades
globales ms centralizadas que las existentes.
[e)] La ecologa privilegia sistemas que ocurren naturalmente sobre otros, pero
es un error. Existe indudablemente una gama de situaciones en las cuales la
humanidad debera intentar abstenerse de intervenciones que afectan el medio
ambiente; o debera tratar de eliminar efectos laterales. La mayor parte de los
modos de vida con los que tenemos que tratar, sin embargo, son sistemas
ecosociales; conciernen al medio ambiente socialmente organizados. Ningn
llamado a la naturaleza puede ayudarnos a decidir si tal retirada es o no
apropiada en cada caso particular. En la mayora de las reas ambientales, no
podramos ni empezar a desenredar lo que es natural y lo que es social ----ms
comnmente tratar de hacerlo es irrelevante para los intentos de poltica
ambiental.
Por ello, todos los actuales debates ecolgicos se refieren a una naturaleza
manejada o administrada. Ello no significa, por supuesto, que la naturaleza ha
pasado totalmente al control humano; los lmites de tal control son expuestos
por los mismos intentos para extenderlo indefinidamente. La cuestin de hasta
108 MARCOS KAPLAN
dnde deberamos someternos a los procesos naturales no depende, sin
embargo, del hecho que algunos de tales procesos son demasiado grandes para
que podamos abarcarlos. Ello depende de hasta dnde estamos de acuerdo que
algunos fenmenos naturales que hemos influido o podramos influir podran
ser reinstalados de mejor manera. Tal reinstlacin es en s, por lo menos
oblicuamente, una forma de manejo o administracin ----la creacin de par-
metros de proteccin ...
Actualmente, el manejo de la naturaleza debe ser claramente defensivo en
una parte sustancial ----demasiadas amenazas y riesgos de alta consecuencia
han sido generados para que ello no sea el caso----. Los criterios para evaluar
la naturaleza manejada de modo positivo conciernen no a ella en s misma,
sino a los valores que guan tal manejo, no importa si se habla de reas
fuertemente urbanizadas o salvajes.
[f)] Tan importante para las cuestiones ecolgicas como el manejo del medio
ambiente es el manejo de la ciencia y la tecnologa, vistas en el contexto de la
industria moderna. No podemos escapar de la civilizacin cientfica y tecno-
lgica, no importa qu nostalgias verdes ello tiende a provocar. Vivir en
una era de riesgo manufacturado significa confronter el hecho que los efectos
laterales de las innovaciones tcnicas dejan de ser efectos laterales...
30
g) En un sentido similar al de las reflexiones de Giddens, el fsico
nuclear Freeman Dyson afirma que
La creciente brecha entre la tecnologa y las necesidades humanas slo puede
ser llenada por la tica. Hemos visto en los ltimos 30 aos muchos ejemplos
del poder de la tica. El movimiento ambientalista mundial, que basa su poder
en la persuasin tica, ha logrado muchas victorias sobre la riqueza industrial
y la arrogancia tecnolgica. La victoria ms espectacular de los ambientalistas
fue la cada de la industria nuclear en los Estados Unidos y en muchos otros
pases, primero en el dominio de la energa nuclear y ms recientemente en el
dominio de las armas... La tica puede ser una fuerza ms poderosa que la
poltica y la economa.
Infortunadamente, el movimiento ambientalista ha concentrado hasta ahora
su atencin en los males que la tecnologa ha producido ms que en el bien
que ella ha fallado en hacer. Es mi esperanza que la atencin de los verdes se
desplazar en el prximo siglo de lo negativo a lo positivo. Las victorias ticas
que pongan fin a las locuras tecnolgicas no son suficientes. Necesitamos
victorias ticas de un tipo diferente, que involucren el poder de la tecnologa
positivamente en la bsqueda de la justicia social...
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 109
30
Ver Giddens, Beyond Left and Right..., cit., passim, en especial pp. 160 y ss., 198 y ss.,
219-228.
En las sociedades modernas, el abandono de millones de personas al
desempleo y la privacin es una peor contaminacin de la tierra que las
instalaciones nucleares. Si la fuerza tica del movimiento ambientalista puede
derrotar a los fabricantes de las estaciones nucleares, la misma fuerza debe
tambin ser capaz de promover el crecimento de tecnologa que satisfaga las
necesidades de los pobres a un precio que puedan asumir. sta es la gran tarea
de la tecnologa en el prximo siglo.
El mercado libre no puede por s mismo producir tecnologa amistosa para
los pobres. Slo una tecnologa positivamente guiada por la tica puede
hacerlo. El poder de la tica debe ser ejercido por el movimiento ambientalista
y por los cientficos, educadores y empresarios involucrados y dispuestos a
trabajar juntos...
31
IV. ESTADO NACIONAL, POLTICAS PBLICAS Y REGMENES JURDICOS,
DIMENSIONES INTERNACIONALES
La crisis del medio ambiente, sus caractersticas, junto con sus mltiples
implicaciones y resultados, han ido forzando a los sistemas polticos y
estados, sobre todo de los pases desarrollados, a intervenir mediante
acciones polticas y reformas jurdicas.
La estrategia y las polticas pblicas del medio ambiente resultan
ambiguas y contradictorias, como reflejo de conflictos de intereses y
restricciones sistmicas. Esta situacin se da en general y con particulari-
dades segn el tipo de pases y de sistemas.
32
En los pases desarrollados, el Estado y las grandes empresas estn
sometidos a la lgica de la rentabilidad, la acumulacin, la expansin
ininterrumpida de la produccin y el consumo, la primaca del modelo
productivista-eficientista-consumista-disipatorio-destructivo que antes se
caracteriz. El proyecto ecologista choca de frente con los fundamentos
y tendencias de las sociedades industriales contemporneas. En la acepta-
cin de esta lgica, el Estado, sus polticos y administradores, su tecno-
burocracia, se asumen en conjunto como portadores del modelo de
desarrollo y representantes del inters nacional. El Estado se vuelve
gerente y propietario de la naturaleza y de los bienes y espacios pblicos,
110 MARCOS KAPLAN
31
Freeman Dyson, Can Science Be Ethical? , The New York Review of Books, April 10, 1997.
32
Una caracterizacin general del Estado y las polticas pblicas de desarrollo, en Kaplan, Marcos,
La empresa pblica en los pases capitalistas avanzados , en Marcos Kaplan (coord.), Crisis y futuro
de la empresa pblica, Mxico, UNAM/PEMEX, 1994.
sin perjuicio de las privatizaciones. Estado y lites pblicas ven y tratan
la naturaleza como objeto de la explotacin irrestricta, fuente de recursos
y espacios de produccin; y los seres humanos como meros productores y
consumidores.
33
La necesidad de cambios en el actual sistema, para
prevenir o reparar el deterioro y la destruccin ambientales, es rechazada
por polticos y gobernantes, empresas, tecnoburocracias pblicas y priva-
das, cientficos escpticos respecto a la ecologa, economistas del laissez
faire. Todos coinciden en la oposicin a la limitacin del crecimiento y a
la interferencia estatal en las actividades empresariales y en las existencias
sociales e individuales. Los dirigentes polticos y gobernantes no se
inclinan a pedir a sus electores sacrificios para propsitos inmediatos, y
mucho menos mediatos, teniendo en cuenta el alto costo de nuevos
programas ambientales.
34
Bajo el condicionamiento de redes intrincadas
de fuerzas e intereses, el Estado acepta prioridades econmicas, sociocul-
turales y polticas que reducen las preocupaciones ecolgicas a declara-
ciones de intencin, o lo condena a actuar sobre las consecuencias de los
problemas ambientales sin considerar sus causas.
La emergencia y los avances desiguales de polticas ambientales en los
pases desarrollados reflejan contradicciones y conflictos en su seno. El
deterioro y la destruccin del medio ambiente afectan las condiciones
generales de reproduccin y crecimiento de los capitalismos avanzados,
y de sus consorcios y conglomerados. Se multiplican los desequilibrios y
peligros, dentro de los pases desarrollados y en desarrollo, y en los
espacios de la transnacionalizacin. El traumatismo de la naturaleza es
reforzado y amplificado, directa e indirectamente, por las tensiones y
conflictos en lo social y en lo poltico, que convierten a los movimientos
ecologistas y las organizaciones no gubernamentales en nuevos y signifi-
cativos actores.
El aumento de la conciencia de los lmites que la crisis ecolgica fija
al crecimiento econmico y al desarrollo social y poltico impone a las
grandes empresas y estados la necesidad de acciones al respecto. Con el
productivismo y la alteracin de los ecosistemas, la naturaleza deja de ser
inagotable y gratuita. La menor disponibilidad de agua, aire y espacio,
desde siempre bienes gratuitos, plantea la posibilidad de su mercantiliza-
cin y de su monetizacin que garanticen su reproduccin. Agua, aire,
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 111
33
Simonnet, LEcologisme, cit.
34
Ver Kennedy, Preparing..., cit.
espacios, materias primas esenciales se vuelven menos accesibles, ms
raras y caras. El aumento de costos pone lmites fsicos a los motores/re-
productores esenciales del capitalismo que son la rentabilidad y la acumu-
lacin.
Una variedad particular de ambientalismo economicista ve en el medio
ambiente (flora, fauna, otros recursos), una fuente de ganancia, riqueza
y crecimiento y estabilidad. Numerosas empresas se dedican a la produc-
cin y comercializacin de programas, tecnologas, bienes y servicios para
una variedad de actividades que incorporan preocupaciones y orientacio-
nes ecologistas. En una naciente industria de la biodiversidad, compaas
farmacuticas contratan con organizaciones privadas y pblicas para la
investigacin de la prospectiva qumica de nuevas medicinas en bosques
tropicales y otros hbitats. Se exploran las posibilidades de una agricultura
y una explotacin sustentables, y de un ecoturismo. Se pretende
armonizar posibilidades de beneficios a largo plazo con objetivos de
conservacin y de crecimiento.
35
Regulacin poltico-jurdica del medio ambiente: El caso de los Esta-
dos Unidos
El movimiento ecologista contribuye a generar e imponer una extensa
legislacin, con variados alcances y logros. En el caso de los Estados
Unidos, importantes leyes ambientales son: la Federal Insecticide, Fungi-
cide and Rodenticide Act (FIFRA) de 1947; la Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act, tal como es modificada en 1954 y en 1958 por la llamada
Clusula Delaney; la Environmental Protection Act de 1970; la Safe
Drinking Water Act; la Clean Air Act; la Water Pollution Control Act; la
Toxic Substance Control Act; la Resource Conservation and Recovery
Act; la Comprehensive Environmental Response, Comnpensation and
Recovery Act. Estas leyes ambientales con frecuencia se traslapan en sus
objetivos y jurisdicciones.
La National Environment Protection Act (NEPA), promulgada por el
presidente Nixon en 1970, declara poltica federal al impacto ambiental.
La ley establece el Council on Environmental Quality, que fija la poltica
ambiental del gobierno federal, y crea la Environmental Protection Agency
(EPA), para desarrollar y hacer cumplir los patrones federales .
112 MARCOS KAPLAN
35
Ver Time, cit.
Agencia independiente dentro de la rama ejecutiva del gobierno, la
NEPA se ocupa de la reduccin y el control de la polucin del aire y el
agua, el ruido, la radiacin, la garanta de seguridad en el manejo y
disposicin de sustancias txicas. La EPA asume la investigacin, el
control, el establecimiento y el cumplimiento de los patrones nacionales
al respecto.
La NEPA requiere que el gobierno federal prepare los environmental
impact statements, declaraciones sobre la evaluacin de las posibles
consecuencias de las operaciones de otras agencias federales o con
financiamiento federal, que resulten en detrimento de la calidad del medio
ambiente. Estas declaraciones deben ser completadas antes que los pro-
yectos de desarrollo puedan comenzar. Se autoriza a los ciudadanos para
demandar al gobierno y a la industria por el incumplimiento de los patrones
gubernamentales. La EPA apoya las actividades anticontaminantes de
estados, muncipalidades y grupos pblicos y privados. Tiene poder para
imponer el cumplimiento de lo dispuesto por las Clear Air Act y Clean
Water Act, y otras leyes ambientales que se aplican tambin a la industria
privada: regulacin del ruido, pesticidas, sustancias txicas, desechos
ocenicos, proteccin de especies en peligro, zonas desiertas, ros pano-
rmicos. Las nuevas leyes contienen disposiciones sobre la investigacin
de la contaminacin y el establecimiento de patrones, el monitoreo y la
imposicin del cumplimiento. La subsiguiente legislacin abarca la Safe
Drinking Water Act (1974), la Resource Conservation and Recovery Act
(1976), la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act o Superfund Act (1980).
La complejidad de la legislacin ambiental y la variabilidad de sus
alcances y logros en los Estados Unidos se ilustra reveladoramente en dos
casos cruciales, de vigencia insuficiente en cuanto a los pesticidas, y de
vigencia excesiva en lo referente a las especies en peligro.
36
Por una parte, las dificultades en el control de los pesticidas. Desde la
segunda guerra mundial, estos productos han sido usados contra las pestes
de todo tipo (al aire libre y en espacios interiores); tambin se han vuelto
ingredientes en numerosos productos y materiales. Durante el siglo XX,
varios cientos de billones de libras de pesticidas han sido lanzados al medio
ambiente global, y unos cinco a seis billones son incorporados cada ao.
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 113
36
En estas referencias al caso de los Estados Unidos, sigo especialmente a J. Kevles, Daniel,
Endangered Environmentalists, The New York Review of Books, febrero 20, 1997, y la reciente
bibliografa all citada.
Los pesticidas y sus efectos son mucho ms difciles de controlar de lo
que se haba anticipado, en su propagacin, su permanencia y sus efectos
peligrosos. El control regulatorio de los pesticidas es dbil, y sigue
amenazando la salud humana, la diversidad biolgica y los procesos
ecolgicos bsicos. Los aspectos adversos de los pesticidas varan con
la edad y son considerablemente mayores en los nios que en los adultos.
37
El control de los pesticidas descansa en una legislacin federal que
requiere la clarificacin y registro de cada nuevo pesticida por el Depar-
tamento de Agricultura, y luego por la EPA, antes de su introduccin al
uso general. Para este registro se requiere, no la evaluacin de la seguridad
material para la salud pblica, sino el balanceo entre riesgos y costos vs.
beneficios; si los primeros exceden a los segundos, el pesticida no puede
ser registrado. No se ha llegado a especificar el significado de los trminos
riesgo, beneficio, costo, y se ha tratado con gran discrecionalidad
el balance de las ventajas econmicas de los pesticidas para granjeros,
trabajadores y distribuidores, contra su tendencia a inducir aflicciones
como la enfermedad neurolgica, la disfuncin inmunolgica, los defectos
de nacimiento y el fracaso reproductivo. La llamada Delaney Clause,
que s se preocupa por la salud pblica y prohbe el uso de pesticidas que
puedan inducir el cncer, ha sido raramente invocada.
El control de los pesticidas ha sido desastrosamente debilitado por una
estructura del derecho y la regulacin ambientales que son altamente
fracturados ...; se lo ejerce sobre los efectos de cada pesticida por
separado, y no se presta atencin a sus efectos compuestos.
El examen encargado a la EPA de literalmente miles de pesticidas,
fue severamente trabado durante los aos de 1980 cuando la administracin
Reagan debilit la regulacin ambiental por una reduccin drstica del
presupuesto de la agencia, y los esfuerzos de la EPA para actuar sobre los
efectos de la contaminacin siguen siendo inadecuados... La ley no ha dirigido
su atencin o sus recursos al examen de las cuestiones mayores, como la
acumulacin de riesgos (derivados de) los productos qumicos y medios
ambientales ----riesgos que se enfrentan en la vida cotidiana [ v.gr. la presencia
de los pesticidas en los alimentos y el agua, el envenenamiento de trabajadores
agrcolas].
114 MARCOS KAPLAN
37
Wargo, John, Our Childrens Toxic Legacy: How Science and Law Fail to Protect Us from
Pesticides, Yale University Press, 1997, citado por J. Kevles, cit.
De esta manera, se sostiene que,
mucho de la poltica de pesticidas de los Estados Unidos viola los derechos
individuales. Muchos de los costos de salud por el uso de pesticidas son
soportados por los que... no cosechan directamente los beneficios de ese uso.
Una parte desproporcionada de los costos es impuesta a los nios, que no
pueden hablar por s mismos, y a trabajadores agrcolas que no pueden
fcilmente defenderse por s mismos contra sus empleadores... Con frecuencia
las personas sufren daos a su salud sin saberlo; y aun cuando tengan conciencia
de ello, los costos de salud son impuestos a ellos sin su consentimiento.
38
Por otra parte, se da la posibilidad que la legislacin regulatoria llegue
a tener una vigencia excesiva o efectos contradictorios de sus propsitos,
y de los derechos humanos en general.
Algunas polticas ambientales familiares satisfacen nociones de sentido comn
de un justo equilibrio entre costos y beneficios... Sin embargo, en aos
recientes se ha vuelto cada vez ms evidente que ciertas polticas ambientales
que benefician a una mayora puedan tener un efecto adverso para grupos
minoritarios... Muchos casos de injusta distribucin de los beneficios surgen
cuando la legislacin federal es aplicada para proteger especies en peligro.
Los esfuerzos federales al respecto datan de la Lacey Act de 1900, y
son revividos cuando en 1966 una nueva legislacin estimula a las agencias
federales a proteger especies en peligro de todos los efectos de las
actividades gubernamentales (v. gr. construccin de represas), aunque slo
cuando sean practicables.
Los esfuerzos del subsecretario del Interior Curtis Bohlen, con apoyo
del presidente Nixon, llevaron a una ley de especies completamente
revisada, la Endangered Species Act de 1973. Ella omiti cualquier
mencin de practibilidad y cubri a todas las especies en riesgo. Se
estableci as un mandato absoluto para preservar todas las especies,
cualquiera que fuera su costo, incluso la proteccin de los ecosistemas de
los cuales las vidas en peligro dependen. Ello dio al Fish and Wildlife
Service,
oficialmente encargado de determinar las especies en peligro, un enorme poder
de facto sobre el 30% del pas que el gobierno federal posee, y sobre cualquier
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 115
38
Kevles, Endangered Environmentalists, cit.
parte del resto que un proyecto del gobierno pueda financiar o regular... La
ley podra ser invocada por los oponentes de cualquier proyecto federal ----de
carreteras a desarrollo de viviendas o represas---- que amenacen cualquier
especie... Ninguna especie deba tener menos proteccin que cualquier otra.
La Endangered Species Act, interpretada por la Corte Suprema en 1978,
coloc la preservacin de las especies fuera de la poltica norteamericana,
pues no permiti la afirmacin de otros intereses en competencia. Esta
ley,
con su indiferencia por el equilibrio de los intereses de especies salvajes y de
la especie humana, otorga mucho ms proteccin a las plantas y animales que la
otorgada por la poltica federal de pesticidas a los nios e incluso adultos. El
patrn absoluto de esta ley ha irritado o encolerizado a una amplia variedad
de grupos. Ha sido usada no slo para deterner proyectos contra la naturaleza
que los residentes locales oponen; tambin ha sido usada para bloquear planes
locales de desarrollo, incluso modestos, que la mayora de los residentes locales
apoyan.
Se plantea as un problema de justicia: la carga de salvar la biodiver-
sidad es forzada sobre quienquiera que viva cerca de especies en peligro,
imponiendo automticamente los costos sobre unos pocos para generar
beneficios para muchos...
Se argumenta que debe cuestionarse si cada especie debe ser salvada, cual-
quiera sea el costo, y para quines... Biodiversidad es un bien pblico valioso,
pero... nuestro deber para cada especie no puede ser absoluto si compite, como
es frecuente, con otros compromisos ticos ----por ejemplo, nuestra obligacin
de asegurar empleo y vivienda adecuados... Cualquiera sea el grado en que
mantengamos la biodiversidad, los principales costos del esfuerzo deberan ser
soportados por el tesoro pblico, no por desdichados individuos y comunida-
des... Una slida poltica de las especies requerira mucha ms inversin de
la que ahora se hace en investigacin sobre las especies y sus hbitats... Para
ser serios, se debera dejar de honrar nuestro deber hacia la naturaleza de modo
injusto y barato.
39
En la dcada de 1980, los presidentes Reagan y Bush dejaron expirar
muchas leyes y restringieron el alcance de la proteccin ambiental. Se
116 MARCOS KAPLAN
39
Ibidem; Mann, Charles C. and Plummer, Mark L., The Future of Endangered Species, New
York, Knopf, 1997, citados por Kevles, cit.
mantuvieron en cambio activas las asociaciones especializadas en diversas
formas de actividad pro-ambientalista, como litigios, difusin de informa-
cin, participacin en audiencias pblicas, cabildeo, demostraciones es-
cnicas, compra de tierra para preservacin, investigacin sobre especies
y ecosistemas en peligro.
40
Pese a las restricciones y bloqueos a los intentos de disear y realizar
estrategias y polticas protectoras de los ecosistemas,
el ascenso de movimientos verdes ambientalmente conscientes en el mundo
desarrollado ----ya sea como un partido poltico distinto en Alemania, o por lo
menos en la emergencia de presiones pblicas sobre las autoridades por Amigos
de la Tierra y Green Peace---- han retado las viejas polticas de negligencia.
Cuerpos respetados como el World Resources Institute, anuarios populares
como State of the World, incontables investigaciones cientficas sobre el
cambio ambiental, audiencias parlamentarias, e informes por agencias guber-
namentales del medio ambiente, han tenido un impacto significativo sobre la
poltica y la legislacin en este campo. Se limpian ros y edificios, se controlan
emisiones de fbricas, se lanzan programas de reforestacin, la sobrepesca
est cada vez ms prohibida, son tratados los residuos qumicos y nucleares,
y es ms comn el reciclado de materiales usados. Como resultado, muchas
ciudades y regiones en Europa y Norteamrica son ambientalmente mucho
ms agradables y habitables de lo que eran hace un cuarto de siglo.
41
Esta constatacin lleva ineludiblemente a preguntarse si pueden los
pases en desarrollo, creciente mayora del planeta, imitar a los pases
altamente desarrollados en la prevencin y reparacin del dao ambiental,
dentro de sus fronteras, y en la contribucin a operaciones a la escala
internacional y del planeta.
Un considerable nmero de estados han ido tomando conciencia de las
consecuencias que el crecimiento produce sobre el medio ambiente; y de
la necesidad de proteccin mediante polticas pblicas nacionales y
coordinacin internacional. Se va constatando adems la inevitabilidad de
trade offs,
42
entre la realizacin del primero y la proteccin del segundo,
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 117
40
Una sntesis de la legislacin ambiental de los Estados Unidos se encuentra en Findley, Roger
W. and Farber, Daniel A., Environmental Law in a Nutshell, third edition, St. Paul, Minn., West
Publishing Co., 1992. Sobre la legislacin francesa, ver Morand-Deviller, Jacqueline, Le Droit de
lEnvironnement, Paris, Presses Universitaires de France, 1987.
41
Kennedy, Preparing..., cit.
42
El concepto de trade off se refiere al equilibrio de factores y componentes, todos los cuales no
son alcanzables al mismo tiempo, que rige las prcticas y relaciones personales, incluso la necesidad
de renunciar a una cosa a cambio del logro de otra.
y entre la persecucin de objetivos de inters nacional con preservacin
de la soberana y la seguridad nacionales, y los acuerdos con miras a las
acciones concertadas a escala internacional o supranacional. Los estados
varan ampliamente en cuanto al grado de conciencia de estas cuestiones,
a la disposicin al avance continuo en la cooperacin, y la institucionali-
zacin y juridizacin correspondientes.
43
La coordinacin de los estados en materia ambiental ha pasado por
varias fases. Una primera fase corresponde al establecimiento de agencias
internacionales funcionales en la posguerra, hasta la Conferencia Mundial
del Medioambiente, Estocolmo, 1972. Se comienza a buscar un consenso
internacional sobre la proteccin del medio ambiente, y su interconexin
con el desarrollo. Un Plan de Accin sobre el Medioambiente lleva al
Programa Ambiental de las Naciones Unidas. La Asamblea General de
las Naciones Unidas identifica cuatro requerimientos o mecanismos
institucionales. Primer resultado efectivo de Estocolmo es el Plan Medi-
terrneo de Accin (1975), creado bajo la gida de la UNEP y firmado
por todos los estados ribereos.
Una segunda fase va desde 1972 hasta la organizacin de la Comisin
Econmica Mundial (1973), planeada para la exploracin de los lazos
entre medio ambiente y desarrollo. El resultante Informe de la Comisin
Bruntland (1987) identifica el concepto de desarrollo sustentable.
La tercera fase va desde el Informe Bruntland, pasando por la Asamblea
General de Naciones Unidas que reafirma el concepto y el objetivo del
desarrollo sustentable, hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medioambiente y Desarrollo (UNCED), o Cumbre de la Tierra. Reunida
en Ro de Janeiro, en junio de 1992, la Conferencia discute el conflicto
global entre desarrollo econmico y proteccin ambiental. Representantes
de 172 naciones acuerdan el compromiso de trabajo en favor de un
desarrollo sustentable, aunque la mayor parte de los acuerdos no llegan
todava a ser legalmente obligatorios. El desarrollo sustentable se refiere
a la necesidad que el crecimiento de la poblacin, la industria y la
agricultura se realice de modo que permita a la presente generacin
satisfacer sus necesidades sin daar las de las futuras. Dos declaraciones
obligatorias, sobre la minimizacin del cambio climtico (calentamiento
global y efectos de invernadero) y sobre el freno al vaciamiento del
118 MARCOS KAPLAN
43
En este punto tengo en cuenta a Choucri, Nazli, Enviromentalism , en Joel Krieger (ed.),
The Oxford Companion to Politics of the World, New York, Oxford University Press, 1993.
inventario global de la biodiversidad, son firmadas por 156 pases y la
Unin Europea, pendiente de la firma de los restantes. Adems, se ha
publicado un nmero considerable de otros documentos referidos a la
problemtica del medio ambiente.
En el ltimo cuarto de siglo, la proliferacin de grupos y movimientos
ecologistas de creciente militantismo y la proliferacin en nmero y
presencia activista de las organizaciones no gubernamentales, se convier-
ten en importantes actores a la vez nacionales, inter- y trans-nacionales.
En el mismo lapso se suscriben 140 tratados multilaterales, acuerdos
marco que se vuelven precedentes para ir conformando un nuevo proceso
de suscripcin y bases para ir hacia un consenso sobre acuerdos ms
especficos y obligatorios. En ellos, se trata de reconciliar los dos objetivos
contradictorios, de reafirmacin de los derechos de soberana de los
estados, y de restricciones a las actividades nacionales. Los acuerdos van
afectando a la poltica global, a las instituciones internacionales, as como
a las estrategias y polticas de naciones y regiones, y de corporaciones
transnacionales.
La mayor parte de las organizaciones integrantes del sistema de las
Naciones Unidas van reconociendo las nuevas demandas de poltica
ambiental y desarrollan nuevos programas. La UNEP cumple una funcin
catalizadora, de estmulo y coordinacin de las acciones especficas de
diferentes agencias. Instituciones internacionales como el Banco Mundial
comienzan a reconocer y valorar ms los problemas de las relaciones entre
medio ambiente y desarrollo, incluso en lo referente a las propias
actividades (estudios, programas, prstamos).
Los resultados globales de la Conferencia de Ro, y en general de
similares eventos, decisiones, acuerdos y acciones, desalientan a los
especialistas cientficos, activistas organizados en movimientos y organi-
zaciones no gubernamentales, para la proteccin del medio ambiente. Este
estado de nimo refleja las contradicciones y conflictos, las ambigedades
e incertidumbres que han afectado desde sus orgenes a la sociopoltica
del medio ambiente, desde el interior de los estados, y en los espacios
internacionales.
En la dimensin global, subsisten las dificultades y obstculos para el
logro de plenos consensos internacionales con miras a una definicin
operatoria de lo que es e implica el desarrollo sustentable, y para acuerdos
entre naciones en varios niveles de evolucin y estatus sobre el otorga-
miento de prioridad nacional a dicho desarrollo.
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 119
Polticos, administradores, gobernantes perciben evidencias de la difu-
sin del poder de un Estado-nacin respecto al medio ambiente. Su
situacin y actuacin se ven cada vez ms influidas y restringidas por
fuerzas y procesos en parte ubicados dentro de las fronteras, en parte
trascendentes a ellas, en parte con un estatus transnacional. Dado que la
fina pelcula de vida es continuamente entera e interconectada, el dao
infligido a la atmsfera por la actividad en los trpicos, o en cualquier
otra regin crtica del planeta, tienen serios efectos no slo localmente
sino en todas partes.
44
El manejo y control de la multifactica crisis
ambiental presuponen y requieren el reconocimiento de la interdependen-
cia entre pases, de los inevitables trade offs entre aqulla y los principios
y prioridades del inters y la soberana nacionales. Acciones consideradas,
desde el punto de vista nacional, como normales y legtimas en cuanto a
fines y medios, pueden ir en detrimento del medio ambiente, para otros
pases o para la humanidad. Este tipo de contradicciones y conflictos
plantea complicaciones y dilemas. La prioridad que se d al inters y la
soberana nacionales, puede restringir la eficacia de las polticas ambien-
tales, y generar graves conflictos entre pases. Los avances en la concer-
tacin internacional, que afectan la soberana y los intereses de los estados
participantes, conllevan costos y conflictos que pueden contribuir a
restringir su gobernabilidad.
As, las cuestiones ambientales van siendo percibidas cada vez ms
como cuestiones ineludiblemente polticas, tanto en el interior de los
estados-nacin como en el sistema internacional y en los procesos de
transnacionalizacin. Son susceptibles por lo tanto de operar como cues-
tiones que ----en s mismas, en sus implicaciones, y en las respuestas que
se les d---- giran en torno a la fundamentales preguntas: quines hacen
y consiguen, qu cosas, cando y cmo?
El sistema internacional revela grandes desigualdades al respecto. Los
pases desarrollados han precedido al mundo de los pases en desarrollo
en la toma de decisiones y la realizacin de actividades que han creado y
reforzado el deterioro y la destruccin del medio ambiente, con sus
mltiples consecuencias. As, por ejemplo, los Estados Unidos ante todo
y el Norte en general, detentan una desproporcionada participacin
porcentual en el consumo mundial de combustibles y en las emisiones
globales de los gases causantes del efecto invernadero, y no aceptan
120 MARCOS KAPLAN
44
Kennedy, Preparing..., cit.
avances de la cooperacin internacional mediante acuerdos restrictivos y
reformas indispensables. Se plantean as graves cuestiones de equidad.
Los diferentes pases no contribuyen igualmente a los desequilibrios
globales, ni son afectados uniformente por ellos. Esta desigualdad opera
como restriccin al desarrollo de respuestas internacionalmente coordina-
das.
Pese a su gran diversidad de variedades, los pases en desarrollo,
mayora del planeta, han pretendido alcanzar a los hoy pases altamente
desarrollados, y superar condiciones iniciales de atraso y pobreza, por la
adopcin de un modelo de organizacin y funcionamiento y un proyecto
de crecimiento que co-producen y co-refuerzan el deterioro y la destruc-
cin ambientales. Por razones a la vez demogrficas, socioeconmicas y
polticas, los gobiernos de pases en desarrollo no quieren ni pueden
instituir verdaderas polticas de reversin o prevencin de la catstrofe
ecolgica.
45
La bsqueda de un crecimiento para la supervivencia y el progreso al
que se pueda razonablemente aspirar, se da en condiciones de explosin
demogrfica, atraso, pobreza generalizada, fuertes presiones sociales en
favor de ms altos niveles de vida, dficits en la capacidad de produccin
de alimentos, aspiraciones industrializantes, insuficiencia de recursos
(drenaje financiero hacia el exterior, bajo ingreso medio, insuficiencia del
capital). Ello lleva a las actividades y prcticas de sobrexplotacin de
recursos naturales y de devastacin del medio ambiente. Las responsabi-
lidades al respecto corresponden ante todo a los consorcios transnaciona-
les, y a grandes empresas nativas que, por ejemplo, desmontan bosques
para pastoreo y cultivos comerciales, o incurren en la explotacin desen-
frenada de recursos naturales para la exportacin. Tambin, y en grado
considerable, corresponden a un campesinado que presiona sobre la
disponibilidad de tierras escasas y con frecuencia productivas, para
combustible, cultivos comerciales, ganado, forraje; las sobrexplota, dete-
riora y vuelve menos productivas; acelera su erosin; reduce su capacidad
de sustento de poblacin. Todo ello se revela como parte de un ciclo
autorreforzado de degradacin ecolgica y profundizacin de la pobreza.
Nuevas y mejores polticas ambientales implicaran a la vez la preven-
cin y los cambios en los modos de organizacin y vida; la detencin del
crecimiento poblacional; el freno y hasta el retroceso del proyecto de
CRISIS AMBIENTAL: ANLISIS Y ALTERNATIVAS 121
45
Ibidem.
industrializacin, que se ha vuelto polticamente irrenunciable. Requeri-
ran grandes recursos para el financiamiento de programas ambientales
muy costosos. Ellos son en efecto necesarios para la compra de tierras de
grandes propietarios privados, y para el pago de los costos de proteccin
y gestin de reservas ecolgicos. Costosos son tambin los programas
educativos destinados a concientizar a poblaciones nativas sobre la impor-
tancia de las tierras vrgenes como condiciones adecuadas de preservacin
del medio ambiente y de sana vida social e individual.
Si una autntica alternativa a la crisis ambiental presupone e incluye el
reconocimiento de las interconexiones de los cambios globales y de la
responsabilidad variable de todas las naciones en el empeoramiento
colectivo del medio ambiente, y por ello la cooperacin en gran escala
entre pases ricos y pobres, con un grado variable de reduccin de la
soberana del Estado-nacin, los sacrificios deberan en lo posible ser
globales y equitativos. Se debera partir del reconocimiento que la crisis
ambiental se da en el contexto de un mundo dividido entre ricos y pobres,
con enormes diferencias en los niveles de ingresos. Los pases desarrolla-
dos deberan dar subsidios adecuados para que los pases en desarrollo
remplacen los ingresos que pierdan por la realizacin de efectivos progra-
mas ambientales.
No parece ser sta la tendencia predominante. Estados Unidos y los
pases desarrollados, con la principal responsabilidad en la crisis ambien-
tal, parecen indiferentes u hostiles a la posibilidad de mayor cooperacin,
sobre todo con los pases en desarrollo. A stos les predican un cierto
evangelio ambientalista sin dar el ejemplo, y sin aceptar restricciones a lo
que definen como intereses nacionales y pleno ejercicio de su soberana.
Como consecuencia, se ha suscripto y se sigue subscribiendo acuerdos
internacionales, sobre aspectos puntuales de la cuestin ambiental, que no
aseguran la detencin del deterioro y la destruccin ambientales, ni su
reparacin o prevencin. Las propuestas y acuerdos de quienes toman las
grandes decisiones internacionales apuntan ms a la regulacin de los
resultados que de las causas y condiciones subyacentes, a la curacin de
la dolencia ya producida ms que a su prevencin.
122 MARCOS KAPLAN
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE LOS SERVIDORES PBLICOS
Y EL MEDIO AMBIENTE
Vctor M. MARTNEZ BULL GOYRI
SUMARIO: I. Introduccin. II. La Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Pblicos. III. Sujetos de la responsabilidad admi-
nistrativa. IV. Obligaciones administrativas de los servidores pbli-
cos. V. Autoridades en materia de responsabilidad administrativa.
VI. Sanciones por responsabilidad administrativa. VII. Procedimientos
para la aplicacin de sanciones. VIII. El medio ambiente como de-
recho humano. IX. Bibliografa.
I. INTRODUCCIN
Uno de los temas ms importantes con respecto a la aplicacin eficiente
del orden jurdico, en especial por las autoridades administrativas y servido-
res pblicos, es precisamente el del control de la actuacin de los
servidores pblicos y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades.
El marco normativo de la responsabilidad administrativa lo componen,
fundamentalmente, la propia Constitucin en su ttulo cuarto, denominado
De las responsabilidades de los servidores pblicos, creado mediante
reforma del 28 de diciembre de 1982 y la Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Pblicos publicada en el Diario Oficial de la
Federacin el 31 de diciembre de 1982, ambos dentro del marco de lo que
se denomin en ese momento la renovacin moral de la sociedad,
atendiendo a una insistente demanda de la comunidad por terminar con la
corrupcin generalizada.
En ese marco, de la reforma constitucional y la expedicin de la Ley
Federal de Responsabilidades, se cre la Secretara de la Contralora
General de la Federacin y se dise el nuevo rgimen de responsabili-
dades de los servidores pblicos, que establece con precisin cuatro tipos
de responsabilidad: la poltica (Constitucin, artculo 109, fraccin I), la
administrativa (Constitucin, artculos 109, fraccin III y 113), la civil
(Constitucin, artculo 111) y la penal (Constitucin, artculo 109,
fraccin II).
Es de sealarse que el rgimen anteriormente vigente fue respetado en
lo general, eliminndose y reformndose slo aquellos puntos en que se
prestaba a confusiones, y realizndose un cambio importante en cuanto a
la denominacin de los propios sujetos de la responsabilidad, que antes
era la de funcionarios pblicos, y pas a ser la de servidores pblicos, a
fin de que desde la denominacin se estableciera no una idea de privilegio,
sino de servicio, as como en el desarrollo de un rgimen especfico y ms
detallado de la responsabilidad administrativa.
Dentro del amplio marco del rgimen de responsabilidades de los
servidores pblicos donde se tipifican con precisin los distintos mbitos
de su responsabilidad, la responsabilidad administrativa es la relacionada
estrictamente con el servicio pblico, con el cumplimiento de sus funciones
y competencias, y surge precisamente del incumplimiento de las obliga-
ciones propias de dicho servicio pblico legalmente establecidas. Ese
incumplimiento es el que da ocasin al fincamiento de la responsabilidad
y en su caso a la consecuente aplicacin de las correspondientes sanciones
administrativas.
Es as la responsabilidad administrativa la directamente referida a la
propia actividad del servidor pblico, por actos u omisiones que afecten
la legalidad, la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
observar en el desempeo de sus empleos, cargos o comisiones, sin
importar que la accin afecte o no a un tercero, caso en el cual podrn
surgir adems la responsabilidad civil o incluso penal.
Es importante resaltar la independencia existente entre los distintos tipos
de responsabilidad, ya que cada uno puede surgir sin necesidad de que se
den los otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad
administrativa, sin embargo, para que sta surja, no es necesario que se
den tambin las de tipo civil o penal, como suceda en el rgimen anterior.
Uno de los aciertos importantes de la actual regulacin es la de abrir una
124 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
va expedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas, como lo
seala la exposicin de motivos de la ley.
II. LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PBLICOS
Como sealamos arriba, la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Pblicos, que reglamenta al reformado ttulo cuarto de la
Constitucin, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 31 de
diciembre de 1982, abrogando a la anterior Ley de Responsabilidades
de los Funcionarios y Empleados de la Federacin, del Distrito Federal y de
los Altos Funcionarios de los Estados, que databa apenas de 1980.
En su exposicin de motivos se reconoci la necesidad de renovar el
rgimen de responsabilidades de los servidores pblicos, a fin de facilitar
los procedimientos para que los afectados puedan exigir de manera fcil,
prctica y eficaz el cumplimiento de las obligaciones de los servidores
pblicos, as como para hacer exigibles dichas responsabilidades de
manera acorde con el Estado de derecho.
Adems, se tuvo como presupuesto la existencia de corrupcin y
distintos vicios entre los servidores pblicos: la irresponsabilidad del
servidor pblico genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupcin; su
irresponsabilidad erosiona el Estado de derecho y acta contra la demo-
cracia, sistema poltico que nos hemos dado los mexicanos.
1
Precisamente con el fin terminar con dichos vicios y corrupcin fue que
el licenciado Miguel de la Madrid, desde su campaa como candidato a
la Presidencia de la Repblica, tom como una de sus banderas la
renovacin moral de la sociedad, con base en el respeto de la legalidad
y la consecuente vigencia del Estado de derecho.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos est confor-
mada por cuatro ttulos, el primero de ellos con un captulo nico que
establece las disposiciones generales. El ttulo segundo est dedicado a los
Procedimientos ante el Congreso de la Unin en materia de Juicio Poltico
y declaracin de Procedencia, consta de cuatro captulos, el primero
sobre Sujetos, causas de juicio poltico y sanciones; el segundo sobre
Procedimiento del juicio poltico; el tercero sobre Procedimiento para
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 125
1
Cfr., la exposicin de motivos de la ley.
la declaracin de procedencia, y el cuarto sobre disposiciones comunes
a los captulos anteriores.
El ttulo tercero est destinado precisamente a las Responsabilidades
administrativas y consta de dos captulos, el primero referido a los
Sujetos y obligaciones de los servidores pblicos, y el segundo sobre
las Sanciones administrativas y los procedimientos para aplicarlas.
Finalmente, el ttulo cuarto contiene un slo captulo nico sobre
Registro patrimonial de los servidores pblicos.
El objeto de la ley queda perfectamente acotado en su artculo 1, al
establecer como tal el reglamentar el ttulo cuarto constitucional en lo que
se refiere a: los sujetos de responsabilidad del servicio pblico; las
obligaciones del servicio pblico; las responsabilidades y sanciones admi-
nistrativas en el servicio pblico; el juicio poltico; las autoridades y
procedimientos para la aplicacin de sanciones; sobre la declaratoria de
procedencia de los servidores pblicos que gozan de fuero y las autoridades
y procedimientos para dicha declaratoria, as como del registro patrimonial
de los servidores pblicos.
Respecto de la materia que nos ocupa, es decir, el derecho del medio
ambiente, el rgimen de responsabilidades administrativas a que estn
sujetos los servidores pblicos encargados de hacer cumplir las normas
ambientales, no es otro que el mismo de cualquier otro servidor pblico,
slo que en su caso la responsabilidad puede surgir precisamente del
incumplimiento de normas ambientales ----adems por supuesto de la faltas
propiamente administrativas---- que presentan la particularidad de la com-
plejidad tcnica en muchas de ellas, lo que puede por s mismo dificultar
el fincamiento de responsabilidades.
III. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Son sujetos de responsabilidad administrativa todos los servidores
pblicos, pero a quines podemos atribuir tal calidad? Es la propia
Constitucin en el primer prrafo de su artculo 108 la que nos seala que
se reconoce la calidad de servidores pblicos a los siguientes:
----Los representantes de eleccin popular (en rganos o cargos federa-
les o del Distrito Federal).
----Los miembros del Poder Judicial Federal.
126 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
----Los miembros del Poder Judicial del Distrito Federal.
----Los funcionarios y empleados y en general toda persona que desem-
pee un empleo, cargo o comisin de cualquier naturaleza en la
Administracin Pblica Federal o en el Distrito Federal.
Igualmente, en el tercer prrafo del mismo artculo 108 se establece la
responsabilidad respecto de violaciones a la Constitucin y a las leyes
federales, entre las que se encuentran las ambientales, y por el manejo
indebido de fondos federales para:
---- Los gobernadores de los estados.
---- Los magistrados de los tribunales supremos de justicia locales.
El prrafo cuarto del mismo artculo establece la obligacin para los
constituyentes permanentes de todos los estados de la Federacin de
establecer el rgimen de responsabilidades a nivel local en cada estado y
municipio.
El mismo artculo seala una excepcin a la regla del rgimen de
responsabilidades de los servidores pblicos respecto de la responsabilidad
administrativa, contenida en el prrafo segundo, y que consiste en que el
presidente de la Repblica ser responsable nicamente por traicin a la
patria y delitos graves del orden comn, por lo tanto no es sujeto de
responsabilidad administrativa bajo ningn supuesto.
Asimismo, la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servido-
res Pblicos establece su propio mbito personal de validez en su artculo
2, considerando como sujetos a la misma a los servidores pblicos
mencionados en el prrafo primero y tercero del artculo 108 constitucional
y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos econmicos
federales.
Y el artculo 108 constitucional se refiere a los siguientes funcionarios:
los representantes de eleccin popular, los miembros del Poder Judicial
Federal y del Distrito Federal, los funcionarios y empleados de la
administracin pblica federal y del Distrito Federal, los servidores del
Instituto Federal Electoral; y respecto de los funcionarios locales se
considera a los siguientes: los gobernadores, los diputados locales, los
magistrados de los tribunales superiores y los miembros de los consejos
de la judicatura locales.
La ltima parte del artculo 2 de la ley, que nos permitimos transcribir
arriba, ha sido considerada por distintos autores como inconstitucional,
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 127
en cuanto que va ms all de lo establecido por nuestra Carta Magna, al
extender el carcter de servidor pblico a cualquiera que maneje o aplique
recursos federales, sin importar la causa de dicha intervencin. No es aqu
el lugar para ahondar al respecto, por lo que slo lo dejamos apuntado,
resaltando la dificultad de aplicacin de la ley a diversos supuestos, como
son contratos de obra, o disposicin de recursos del Programa Nacional
de Solidaridad.
Finalmente, el artculo 46 de la misma ley reitera que: incurren en
responsabilidad administrativa los servidores pblicos a que se refiere el
artculo 2. Nos parece poco afortunada la redaccin del artculo, ya que
presupone que por el hecho de ser servidor pblico se incurre en
responsabilidad administrativa, lo que no es correcto, pues slo incurre
en ella el servidor pblico que incumpla sus obligaciones legalmente
establecidas. En este orden de ideas, lo que el artculo pretendi hacer fue
sealar a los sujetos de responsabilidad administrativa.
IV. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PBLICOS
El propio ttulo cuarto de la Constitucin, en el artculo 109, fraccin
III, establece como obligacin general de los servidores pblicos el no
cometer actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, que deben observar en el desempeo de su
funcin. Y con el fin de dar cumplimiento a esa obligacin en lo general,
el artculo 113 establece que en las respectivas leyes sobre responsabili-
dades administrativas se establecern especficamente las obligaciones de
los servidores pblicos.
Atendiendo al mandato constitucional, la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Pblicos establece en su artculo 47, en veinti-
cuatro fracciones, un amplio catlogo de obligaciones de los servidores
pblicos, sin embargo algunas de ellas son repetitivas y algunas ms se
refieren a conductas que pueden coincidir con conductas penalmente
tipificadas, como es el caso del ejercicio indebido de servicio pblico, el
ejercicio abusivo de funciones, el cohecho, el peculado, etctera; casos
en que concurrirn tanto la responsabilidad penal como la administrativa,
debiendo sustanciarse cada una por sus propios procedimientos.
El catlogo de obligaciones contiene resumidamente las siguientes:
128 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
1. Cumplir sus funciones con la mxima diligencia, evitando actos u
omisiones que impliquen la suspensin o deficiencia del servicio,
abuso o ejercicio indebido del mismo.
2. Formular y ejecutar sus planes, programas y presupuestos, de acuerdo
con la legalidad.
3. Utilizar los recursos e informacin que tengan asignados exclusiva-
mente a los fines a que estn afectos.
4. Custodiar y cuidar la informacin a su cargo o a que tenga acceso.
5. Observar buena conducta en su empleo y dar un trato correcto al
pblico.
6. No cometer abusos ni agravios en el trato con sus subordinados.
7. Observar el respeto y sumisin debidas a sus superiores y cumplir
sus disposiciones.
8. Informar al titular de la dependencia sobre las dudas que se presenten
sobre las rdenes que reciba.
9. No ejercer funciones que no le correspondan o continuar ejercin-
dolas una vez que ha cesado en sus funciones.
10. Abstenerse de autorizar a sus subordinados a faltar ms de 15 das
seguidos o 30 discontinuos en un ao, ni otorgar indebidamente
licencias, permisos o comisiones con goce de sueldo.
11. No ejercer algn otro cargo que legalmente sea incompatible.
12. Abstener de autorizar el nombramiento de personas inhabilitadas
por resolucin de la autoridad competente.
13. Excusarse de intervenir en asuntos cuando tenga impedimento para
actuar en ellos, como aquellos en que tenga inters personal o en
los que intervengan sus familiares o socios.
14. Informar por escrito a su superior sobre los asuntos mencionados
en el punto anterior y observar sus instrucciones sobre la resolucin
y trmite de los mismos cuando no pueda abstenerse de intervenir
en ellos.
15. Abstenerse de recibir dinero o donativos, por s o por interpsita
persona, de terceros a los que beneficie en razn de su funcin, se
refiere a sobornos y cohecho, sealando adems que esta preven-
cin es aplicable hasta un ao despus de que se haya separado del
cargo.
16. No pretender beneficios extras a las contraprestaciones que otorga
el Estado por el desarrollo de la funcin.
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 129
17. Abstenerse de intervenir en la designacin, promocin, suspensin,
cese o sancin de cualquier otro servidor pblico, cuando tenga
inters particular en el caso.
18. Presentar con oportunidad y veracidad su declaracin patrimonial.
19. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba
de la Secretara de la Contralora.
20. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de sus subordinados
y denunciar ante el superior los actos y omisiones que puedan
constituir responsabilidad administrativa. Bajo el mismo principio,
el artculo 57 establece como obligacin de todo servidor pblico,
la de denunciar por escrito a la contralora interna de su dependencia
los hechos cometidos por sus subordinados que considere son causa
de responsabilidad administrativa.
Asimismo, en los trminos del artculo 50 de la ley, incurre en
responsabilidad el servidor pblico que por cualquier medio inhiba
la presentacin de quejas y denuncias por parte de los particulares.
21. Proporcionar la informacin que les sea solicitada por las comisio-
nes de derechos humanos. Evidentemente esta es una obligacin
recientemente incluida en la ley a raz de la creacin de los
organismos nacionales, locales e incluso municipales de derechos
humanos.
22. Abstenerse de realizar actos que violen normas jurdicas relaciona-
das con el servicio pblico.
23. No celebrar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones, prestacin de servicios, contrata-
cin de obra pblica con otros servidores pblicos, o con empresas
donde aqullos tengan intereses, sin la previa autorizacin del titular
de la dependencia, y en ningn caso con persona inhabilitada para
desempear un empleo, cargo o comisin en el servicio pblico.
24. Las dems que impongan las leyes o reglamentos.
Como podemos observar, el listado es largo, sin embargo puede verse
incrementado de acuerdo con la funcin especfica que realice el servidor
pblico, en el marco de la legislacin sobre la materia o reglamentos
internos de cada dependencia.
Por ltimo cabe sealar que estas obligaciones de carcter administra-
tivo tienen un tratamiento independiente de las cuestiones laborales y las
obligaciones emanadas de la relacin laboral, la que en ningn caso podr
130 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
anular la vigencia de dichas obligaciones, razn por la que resulta de gran
importancia la armonizacin entre la legislacin de responsabilidades y la
laboral.
Finalmente, parte de la doctrina ha considerado como inconstitucionales
aquellas fracciones del artculo 47 que hacen referencia a conductas que
caben en tipos penales especficos, consideramos esto incorrecto, ya
que a una misma conducta pueden recaer responsabilidades de los dos
tipos, y en ningn caso el fincamiento de responsabilidad penal anula la
existencia de la responsabilidad administrativa, ya que adems los princi-
pios de prueba en el derecho penal son ms estrictos y rgidos que en el
derecho administrativo, debiendo, sin embargo, respetarse lo establecido en
el prrafo segundo de la fraccin III, del artculo 109 de la Constitucin,
en el sentido de que los procedimientos para aplicacin de sanciones deben
desarrollarse autnomamente y nunca imponerse por una misma conducta
dos sanciones de la misma naturaleza.
Dicho de otra manera, si la posibilidad de fincar responsabilidad penal
impidiera el establecimiento de la responsabilidad administrativa se dejara
indefensa a la administracin frente al servidor pblico, ante la posibilidad
de que por cualquier causa no procediera la va penal.
V. AUTORIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Antes de entrar a sealar especficamente quines son las autoridades
en materia de responsabilidades administrativas, quisiramos consignar la
facultad que asiste a los particulares para denunciar cualquier causa de
responsabilidad, independientemente del tipo que sta sea, de acuerdo con
lo que establece el ltimo prrafo del artculo 109 constitucional:
Cualquier ciudadano, bajo su ms estricta responsabilidad y mediante la
presentacin de elementos de prueba, podr formular denuncia ante la Cmara
de Diputados del Congreso de la Unin respecto de las conductas a que se
refiere el presente artculo.
Situacin similar se regula en la ley en el artculo 9, y siguiendo el mismo
principio, pero ya en el marco estricto de la responsabilidad administrativa,
el artculo 49 de la ley establece que en cada una de las dependencias y
entidades de la administracin pblica deben establecerse unidades a las que
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 131
el pblico tenga fcil acceso... para presentar quejas y denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos.
Es el artculo tercero de la ley el que establece las autoridades
competentes para la aplicacin de la misma, que son las siguientes:
---- Las cmaras de Senadores y Diputados (especialmente en lo que se
refiere al juicio poltico).
---- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
---- La Secretara de la Contralora General de la Federacin.
---- Las dependencias del Ejecutivo Federal.
---- El Departamento del Distrito Federal.
---- La Suprema Corte de Justicia de la Nacin
---- El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
---- Los tribunales de trabajo.
---- Los dems rganos jurisdiccionales que determinen las leyes.
No obstante que no se menciona especficamente en este artculo, cobra
especial relevancia el concepto de superior jerrquico, que en los trminos
del artculo 48 se corresponde con el titular de la dependencia, y para el
caso de las entidades descentralizadas con el coordinador del sector.
Tampoco se menciona en este artculo de manera especfica al Tribunal
Fiscal de la Federacin, que resulta relevante en cuanto que ante l pueden
recurrirse las resoluciones de la Secretara de la Contralora que apliquen
sanciones, en los trminos del artculo 70 de la ley.
Igualmente son trascendentales, en cuanto que desarrollan un impor-
tante papel en los procedimimientos de aplicacin de sanciones por
responsabilidad administrativa las contraloras internas de cada una de las
dependencias
VI. SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Como sealamos arriba, el captulo II del ttulo tercero de la ley est
dedicado precisamente a las sanciones administrativas y los procedimien-
tos para aplicarlas. Es en el artculo 53 donde se establecen las sanciones
que corresponden a la responsabilidad administrativa y que son las
siguientes:
---- Apercibimiento privado o pblico.
132 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
---- Amonestacin privada o pblica.
---- Suspensin.
---- Destitucin.
---- Sancin econmica.
---- Inhabilitacin temporal.
El apercibimiento se concreta en una llamada de atencin, en un hacer
ver las fallas u omisiones cometidas al funcionario. La amonestacin en
palabras sencillas, es un regao, una llamada de atencin ms fuerte que
se hace, como el apercibimiento, generalmente por escrito e implica en
cierta forma la amenaza de aplicar sanciones mayores en caso de reinci-
dencia. Estas sanciones, conjuntamente con la suspensin en el empleo
por un periodo entre tres das y tres meses, corresponden en su aplicacin
al superior jerrquico. En el caso de los empleados de confianza, corres-
ponde al superior jerrquico aplicar tanto la suspensin como la destitucin
en el cargo (artculo 56, fracciones I y II).
La destitucin que conlleva la separacin definitiva del cargo o empleo,
implica necesariamente la temtica del derecho laboral, de ah que sea
necesaria la demanda de dicha destitucin por el superior jerrquico ante
las autoridades laborales correspondientes, y en los trminos de las leyes
respectivas. Tanto en este caso como en los de los prrafos anteriores, si
el superior jerrquico no acta, entonces la Secretara de la Contralora
puede realizar la demanda y dar seguimiento al procedimiento (artculo
56, fracciones III y IV).
En el caso de las sanciones econmicas, las mismas son aplicadas por
el superior jerrquico cuando el monto del lucro obtenido o del dao
causado sea de hasta cien veces el salario mnimo, y por la Secretara de
la Contralora cuando excedan dicho monto (artculo 56, fraccin VI); sin
embargo, las contraloras internas estn facultades para imponer sanciones
econmicas hasta doscientas veces el salario mnimo (artculo 60). El
monto de las sanciones corresponder a dos tantos del lucro obtenido y el
dao causado, y se tasarn y pagarn con base en el salario mnimo
(artculo 55).
Al respecto, resultan de gran importancia las reformas a la ley publi-
cadas el 10 de enero de 1994, ya que abren la posibilidad de que en los
casos en que se hayan causado perjuicios a particulares, stos les sean
indemnizados en la propia va administrativa por la dependencia adminis-
trativa, que conserva en todo caso el derecho de repetir contra el servidor
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 133
pblico. Esto representa un gran adelanto para la defensa de los intereses
y derechos de los ciudadanos, ya que permite ahorrar al particular el acudir
a la va judicial para exigir la responsabilidad civil con el consiguiente
costo en tiempo y recursos (artculo 77 bis).
La inhabilitacin slo procede por resolucin de la autoridad compe-
tente (artculo 56, fraccin V), y ser de entre uno y diez aos cuando el
lucro y dao causado no excedan de doscientos das de salario mnimo, y
de diez a veinte aos cuando se exceda dicho lmite o correspondan a
responsabilidades graves. Terminado el periodo de inhabilitacin, para
poder nombrar o contratar al afectado, se requerir justificar dicho
nombramiento ante la Secretara de la Contralora por el titular de la
dependencia (artculo 53).
Los criterios para la imposicin de las sanciones los establece el artculo
54 de la Ley, con base en:
---- La gravedad de la responsabilidad.
---- La conveniencia de suprimir prcticas ilegales.
---- Las circunstancias socioeconmicas del servidor.
---- El nivel jerrquico y los antecedentes del infractor, as como las
circunstancias de la infraccin.
---- Las circunstancias externas y los medios de ejecucin.
---- La antigedad en el servicio.
---- La reincidencia.
---- El monto del beneficio y dao causados.
VII. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIN DE SANCIONES
El procedimiento para la aplicacin de sanciones por responsabilidad
administrativa lo establece la ley con toda precisin en su artculo 64, para
la imposicin de sanciones por parte de la Secretara de la Contralora,
pero estableciendo que el mismo se aplicar, en cuanto sea aplicable, en
los casos de sanciones impuestas por las contraloras internas de las
dependencias (artculo 65).
La necesidad de regular el procedimiento con precisin responde al
principio bsico de justicia de la garanta de audiencia, que implica el
deber de informar al infractor con claridad las causas y razones de la
134 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
responsabilidad que se le imputa, as como el derecho de ser odo en su
descargo y defensa.
De acuerdo con esto, el procedimiento consiste en un citatorio con
expresin de las responsabilidades que se imputan para la audiencia de
investigacin administrativa, la que se deber verificar entre los cinco y
quince das posteriores a la fecha de notificacin del citatorio. En la
audiencia, a la que debe acudir el representante de la dependencia, el
servidor pblico tendr la oprtunidad de presentar y desahogar las pruebas
con que cuente en su defensa.
Una vez desahogadas las pruebas, la secretara contar con un plazo de
treinta das hbiles para resolver, sea exonerando o imponiendo sanciones
administrativas. Su resolucin deber notificarla dentro de un plazo de
setenta y dos horas, al interesado, a su jefe inmediato, al representante de
la dependencia y al superior jerrquico.
En caso de que en la audiencia se encontrara con que no se cuenta con
los elementos suficientes para resolver, o que existen otras posibles causas
de responsabilidad, se podrn ordenar investigaciones y realizar, mediante
los correspondientes citatorios, otras audiencias.
La Secretara de la Contralora cuenta con facultades para suspender
temporalmente al servidor pblico durante el proceso, cuando considere
que es necesario para el mejor desarrollo de las investigaciones, sin que
esto implique un prejuicio sobre la responsabilidad del servidor, quien en
caso de resultar exonerado ser reinstalado en su puesto y se le cubrirn
ntegras las percepciones que hubiere debido recibir durante el tiempo que
dur la suspensin.
De todas las diligencias que se practiquen durante el proceso debe
levantarse acta (artculo 66), y las resoluciones de la Secretara de la Con-
tralora constarn por escrito y se llevar registro de las mismas (artculo 68).
Finalmente, nicamente sealar que las resoluciones que impongan
sanciones podrn ser impugnadas por los servidores pblicos sancionados
ante el Tribunal Fiscal de la Federacin o ante la propia autoridad mediante
el recurso de revocacin (artculos 70 y 71).
VIII. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO
Si bien en nuestro texto constitucional el medio ambiente no ha sido
conceptualizado como un derecho fundamental, en el captulo de las
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 135
garantas individuales, debe entenderse el mismo implcito en la consa-
gracin general del derecho a la proteccin de la salud, en el prrafo cuarto
del artculo cuarto; siguiendo la lgica del artculo 12 del Pacto Interna-
cional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de la Organizacin
de las Naciones Unidas, firmado y ratificado por nuestro pas, y publicado
en Diario Oficial de la Federacin del 12 de mayo de 1981, y por tanto,
atendiendo al artculo 133 constitucional, incorporado al orden jurdico
nacional, que establece lo siguiente:
Artculo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental:
2. Entre las medidas que debern adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para:
...
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; ...
Esta conceptualizacin del medio ambiente como un derecho funda-
mental, nos abre una va ms para poder, en su caso, exigir responsabilidad
al servidor pblico ante la falta de atencin a sus obligaciones respecto de
la materia, ante los organismos especficos, como son la Procuradura
Federal para la Proteccin del Ambiente, la misma Comisin Nacional de
Derechos Humanos y las respectivas comisiones estatales.
Al respecto, la Comisin Nacional de Derechos Humanos desde 1991,
en su acuerdo del consejo nmero 2/91, clarific su competencia respecto
de la atencin de quejas en materia de medio ambiente, conceptualizando
al derecho al medio ambiente como un derecho de tercera generacin
estrechamente vinculado al derecho a la proteccin de la salud, y estable-
ciendo los siguientes requisitos para las quejas de su competencia:
a) Que la queja no implique que la comisin se pronuncie sobre aspectos
cientficos o tcnicos.
b) Que antes de la presentacin de la queja ante la Comisin Nacional
de Derechos Humanos, se haya recurrido a las autoridades competentes
conforme lo establecen las leyes y la queja se derive del desacuerdo entre
las autoridades correspondientes y los particulares.
c) Que la queja se refiera a hechos concretos en los que se haya visto
afectada una comunidad y no a personas en particular.
Por ltimo, slo resaltar que la conceptualizacin de la Comisin
Nacional de Derechos Humanos, del derecho al medio ambiente como un
136 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
derecho de tercera generacin, implica una responsabilidad compartida
entre el gobierno y los propios particulares, adems de que da un contenido
y fin general a la proteccin del medio ambiente por parte del Estado, ya
que no se trata de la proteccin del medio ambiente por s mismo, sino en
su proteccin en razn del ser humano y de la proteccin de la salud de
ste.
IX. BIBLIOGRAFA
ALESSIO ROBLES, Miguel, La responsabilidad de los altos funcionarios,
Mxico, Editorial Cultura, 1935.
BRIZIO RODRGUEZ, Guillermo, Combate a la corrupcin, reas y temas
crticos, Control gubernamental, Toluca, Mxico, nm. 6, enero-ju-
nio, 1995.
CMARA DE DIPUTADOS, Proceso legislativo de la iniciativa presidencial
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos,
Mxico, LII Legislatura del Congreso de la Unin, 1983.
CRDENAS, Ral F., Antecedentes y evolucin del ttulo IV constitucio-
nal, Revista Mexicana de J usticia, Mxico, vol. V, nm. 3, julio-sep-
tiembre, 1987.
------------, Responsabilidad de funcionarios pblicos, Mxico, Porra, 1988.
CARRILLO FLORES, Antonio, La responsabilidad de los altos funciona-
rios de la Federacin, Relaciones, Zamora, Michoacn, vol. III, nm.
11, 1982.
CASTRO, Juventino V., Responsabilidad de los servidores pblicos,
Revista de Investigaciones J urdicas, Mxico, nm. 19, 1995.
CASTRO ROSAS, Marco Antonio, Los sujetos de la responsabilidad,
Revista Mexicana de J usticia, Mxico, vol. V, nm. 3, julio-septiem-
bre, 1987.
DELGADILLO GUTIRREZ, Luis Humberto, El poder disciplinario del
Estado, Revista del Tribunal Fiscal de la Federacin, Mxico, 3a.
poca, ao III, nm. 26, febrero, 1990.
FELLINI, Zulita, Responsabilidad de los servidores pblicos en Mxico,
Alegatos, Mxico, nm. 6, mayo-agosto, 1987.
GALLARDO DE LA PEA, Francisco, Evolucin y perspectiva del sistema
de responsabilidades de los servidores pblicos en Mxico, Control
SERVIDORES PBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 137
Gubernamental, Toluca, Mxico, ao II, nm. 5, octubre-diciembre,
1994.
------------, La responsabilidad administrativa, Revista Mexicana de J us-
ticia, Mxico, vol. V, nm. 3, julio-septiembre, 1987.
HAMDAN AMAD, Fauzi, Notas sobre la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Pblicos, Revista de Investigaciones J urdicas,
ao 7, nm. 7, 1993.
HUNTER, David, Responsabilidad de los directores y opficiales de
empresas en materia de medio ambiente, Pemex-Lex, nms. 29 y 30,
noviembre-diciembre, 1990.
LPEZ ROS, Pedro, La responsabilidad patrimonial del Estado y de los
servidores pblicos, Memoria del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Estado de Mxico, Toluca, Mxico, nm. 9, mayo-junio,
1995.
MORRIS, Stephend, D., Corrupcin y poltica en el Mxico contempor-
neo, Mxico, Siglo XXI, 1992.
PIZA ROCAFORT, Rodorlfo E., Responsabilidad del Estado y derechos
humanos, San Jos, Costa Rica, Universidad Autnoma de Centro
Amrica, 1988.
POSTLETHWAITE DUHAGN, Francisco, La responsabilidad patrimonial
del Estado, Memoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de Mxico, Toluca, Mxico, nm. 5, septiembre-octubre,
1994.
SECRETARA DE GOBERNACIN, Renovacin moral de la sociedad, M-
xico, 1983.
SOBERANES FERNNDEZ, Jos Luis, El rgimen de responsabilidades
de los servidores pblicos del nuevo ttulo cuarto de la Constitucin,
Reformas legislativas 1982-1983, Mxico, UNAM, 1983, pp. 63-85.
------------, Responsabilidades de los servidores pblicos, Diccionario
J urdico Mexicano, Mxico, UNAM, 1984, t. VIII, pp. 50-52.
VARIOS, Servidores pblicos y sus nuevas responsabilidades, Mxico,
INAP, 1984.
------------, Las responsabilidades de los servidores pblicos, Mxico,
UNAM-Librera de Manuel Porra, 1984.
138 VCTOR M. MARTNEZ BULL GOYRI
LAS EVALUACIONES AMBIENTALES Y LA DELIMITACIN
DE LA RESPONSABILIDAD JURDICA
Enrique ONGAY DELHUMEAU
SUMARIO: I. Introduccin. II. Estudios ambientales. III. Peritaje y
negociacin. IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIN
En el presente ensayo se discuten brevemente las teoras de conflictos y
de informacin como base para el uso de tcnicas de evaluacin ambiental
en la determinacin de la responsabilidad ambiental. Se explora un marco
metodolgico para evaluar las posibles consecuencias de una accin de
desarrollo a partir de la evaluacin post hoc. sta, a su vez, se ejemplifica
mediante el uso de las tcnicas de la evaluacin de impacto ambiental y
la evaluacin de riesgo ambiental. Se discuten las bondades y limitaciones
de estas herramientas para su uso como elementos para delimitar la
responsabilidad del dao ambiental y se propone una estructura institucio-
nal para su instrumentacin.
Cualquier proyecto o actividad econmica genera cambios en los sistemas
biolgicos o sociales de una regin. A estos cambios se les denomina
genricamente como impactos ambientales, mismos que generan conflic-
tos intersectoriales debido a los diferentes valores y percepciones que,
sobre la calidad ambiental, tienen los distintos grupos sociales. As, las
evaluaciones ambientales, a travs de anlisis interdisciplinarios y ejerci-
cios de gestin ambiental, sirven para tomar decisiones que prevengan,
minimicen o resuelvan los conflictos ambientales que se generen ante una
iniciativa de desarrollo especfica. Esta decisin debe representar para la
sociedad una ganancia neta en trminos de calidad ambiental.
1
139
1
Bojrquez-Tapia, L.A. y E. Ongay-Delhumeau, International lending and resource
development in Mexico: Can environmental quality be assured , Ecological Economics, Amsterdam,
vol. 5, 1992, pp. 197-211.
En un contexto regulatorio o de responsabilidad legal, la toma de
decisiones precisa considerar las percepciones, objetivos y prioridades
competitivas originadas en el conflicto ambiental y por la que contienden
individuos o grupos. La decisin resultante, al modificar la conducta o la
operacin de una actividad econmica, tendr entre sus consecuencias, a
manera de ejemplo: el control de una sustancia, la limitacin de una
prctica industrial, la restriccin de un uso del suelo dado o la restauracin
del dao con las consiguientes ramificaciones econmicas, polticas y
sociales.
2
Estas decisiones debern partir de una conceptualizacin del
sistema a estudiar donde se definan relaciones causa-efecto objetivas,
analticas y con tcnicas de prediccin claras,
3
y que puedan ser cientfi-
camente defendibles,
4
para lo cual se requiere de informacin.
Para reducir la incertidumbre que rodea al riesgo de llegar a una
decisin equivocada, la informacin debe encontrarse disponible o en su
defecto generarse. Sin embargo, en el caso de la informacin ambiental,
sta tiene deficiencias en cuanto a su disponibilidad (cantidad), confiabi-
lidad (calidad) y accesibilidad (oportunidad que se encuentre dentro de un
marco de tiempo definido). Para salvar estas limitaciones de la informacin
se requiere el uso de herramientas que permitan evaluarla, organizarla y/o
generarla de modo rpido, en las escalas temporales y espaciales adecuadas
y con un grado de confiabilidad que pueda ser aceptado por los involucra-
dos. Los estudios de planeacin y evaluacin ambientales pueden ser una
herramienta de aproximacin para la generacin de esta informacin
dentro de un marco regulatorio o de responsabilidad legal.
Este ensayo explora un marco metodolgico para la determinacin de
la responsabilidad ambiental de las posibles consecuencias de una accin
de desarrollo especfica con base en una evaluacin post hoc (EPH)
utilizando tcnicas de la evaluacin de impacto ambiental y la evaluacin
de riesgo ambiental. Estas herramientas ms que ser una conjunto de
predicciones formales permiten organizar la informacin ambiental y
explorar las consecuencias de una decisin dada dentro de un marco de
manejo ambiental adaptativo.
5
140 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
2
La Point, TAW. y J.A. Perry, Use of experimental ecosystems in regulatory decision making ,
Environmental Management, New York, vol. 13, nm. 5, 1989, pp. 539-544.
3
Hollick, M., Environmental impact assessment: an international evaluation, Environmental
Management, New York, vol. 10, nm. 2, 1986, pp. 157-178.
4
Lyndon, M.L., Risk assessment, risk communication and legitimacy: an introduction to the
symposium , Columbia J ournal of Environmental Law, Columbia EU, vol. 14, nm. 2, 1989, pp.
289-306.
5
Holling, C.S. (ed.), Adaptive environmental Assessment and Management, Chichester UK, John
Wiley & Sons, 1978.
La elaboracin de las evaluaciones post hoc recaera en los grupos que
sientan afectados sus intereses. Estos grupos tendran, en un principio, la
responsabilidad de proveer, o pagar por la generacin de la informacin
requerida. Si la autoridad determina la existencia de dao, el que lo caus
deber resarcir los costos del estudio y la remediacin o compensacin
ambiental correspondiente.
II. ESTUDIOS AMBIENTALES
La categora de estudios ambientales dirigida a mejorar la planeacin
y manejo de un recurso o evaluar las fortalezas o debilidades, respon-
sabilidad o dao de una actividad econmica o proyecto desarrollo se
denomina evaluacin post hoc (EPH). Las EPH pueden efectuarse con
diferentes aproximaciones, tcnicas y metodologas segn los objetivos
especficos del caso. Entre diferentes objetivos pueden enumerarse los
impactos ambientales de una planta o proceso industrial, los intereses
sectoriales de un desarrollo energtico, los aspectos polticos y cultu-
rales de una poltica de manejo ambiental,
6
o los cambios en un sistema
dado.
Todo cambio radical en la estructura o funcionamiento de un sistema y
que no permita su recuperacin dinmica en un ciclo temporal del propio
sistema se le denomina genricamente dao. Para ello se asume que los
sectores involucrados conocen: el rendimiento sustentable del sistema
(recursos naturales), su estructura y funcionamiento, las estrategias y
reglas de apropiacin del sistema y las normas histricas (usos y costum-
bres) de explotacin. Con el auxilio de las evaluaciones post hoc, el
conocimiento inherente del sistema por parte de los actores permitira
determinar la capacidad real del sistema (capacidad de carga), monitorear
la apropiacin de los recursos o sancionar el cumplimiento de las reglas
tcitas y explcitas que lo gobiernan.
7
Dos aproximaciones metodolgicas para las EPH tienen como base las
evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y las evaluaciones de riesgo
ambiental (ERA). Estos dos casos son de gran utilidad en la determinacin
EVALUACIONES AMBIENTALES 141
6
Serafin R., Nelson G. y R. Butler, Post Hoc assessment in resource management and
environmental planning; a typology and three case studies , Environmental Impact Assessment Review,
New York, vol. 12, 1992, pp. 271-294.
7
Ostrom, E., Governing the commons; the evolution of institutions for collective action,
Cambridge University Press, New York, 1991, 280 pp.
de la responsabilidad ambiental ya que ocurre que son las herramientas de
planeacin y evaluacin ambiental ms conocidas y utilizadas en Mxico,
y por ende, permiten minimizar los problemas de comunicacin y manejo
de la informacin que se presentan con otros tipos de herramientas.
1. La evaluacin de impacto ambiental
La EIA y su manifiesto (MIA) son una herramienta de decisin y en
ellas se utiliza un conjunto de tcnicas que integradas permiten predecir
y evaluar los probables efectos ambientales de un proyecto determinado.
La EIA tiene como objetivo llegar a una decisin balanceada que concilie,
los intereses y objetivos del proyecto, con los factores ambientales,
socioeconmicos, polticos y tcnicos que intervienen en la construccin
y operacin de la obra. Dos elementos de la EIA, de importancia para los
fines de determinacin de responsabilidad ambiental y reparacin del dao
son: la enunciacin de los impactos ambientales significativos al ambiente
(reales y potenciales) en el rea de influencia, y la descripcin general de
las medidas para evitar, atenuar o remediar impactos negativos.
En Mxico, las metodologas para la realizacin de EIAs tienen su
origen en la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al
Ambiente,
8
y otros principios metodolgicos de planeacin y evaluacin
ambiental de proyectos de desarrollo sustentable. Habitualmente, la
presentacin de la MIA correspondiente a una EIA sigue una serie de
guiones propuestos en su momento por la Secretara de Desarrollo
Urbano y Ecologa segn su modalidad. De modo general dichos
guiones cubren una descripcin del proyecto, aspectos generales del
medio natural y socioeconmico, la vinculacin de la obra con diversos
ordenamientos jurdicos, diversos diagnsticos temticos, la identifica-
cin y evaluacin de impactos ambientales de significancia, posibles
escenarios ambientales postproyecto, las medidas de prevencin y
mitigacin de los impactos ambientales, una estrategia de gestin para
el proyecto y las conclusiones del estudio.
Como todo proceso de planeacin ambiental la EIA consta de tres
etapas: descriptiva, analtica y propositiva o estratgica. Dichas etapas,
comprenden nueve fases, de las cuales, las cinco primeras corresponden
a la etapa descriptiva e integran los procesos de recopilacin de informa-
142 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
8
Diario Oficial de la Federacin, Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente, 13 de diciembre de 1996.
cin del proyecto,
9
regionalizacin ecolgica
10
y la caracterizacin fsica,
biolgica y socioeconmica del rea.
11
La sexta y sptima fases corresponden a la etapa analtica de la
evaluacin. En la sexta fase se lleva a cabo el diagnstico ambiental que
incluye los diagnsticos temticos,
12
la evaluacin de la congruencia del
proyecto con la normatividad ambiental vigente,
13
la identificacin de los
principales usos del suelo del rea, los ndices e indicadores ambientales
para el caso,
14
una identificacin y evaluacin de impactos mediante
tcnicas matriciales,
15
la evaluacin de la aptitud de uso del suelo,
16
el
modelo conceptual del sistema
17
y, por ltimo, los impactos de significan-
cia del proyecto.
18
En la sptima fase se lleva a cabo el pronstico ambiental
EVALUACIONES AMBIENTALES 143
9
Se da nfasis a los criterios de seleccin de sitio; preparacin y construccin del proyecto;
operacin de la obra, y abandono.
10
La regionalizacin ecolgica del rea del proyecto se realiza mediante la identificacin
progresiva, a escalas cada vez mayores, de caractersticas geomorfolgicas. Para fines de identificar
la responsabilidad, la regionalizacin se realiza en los niveles jerrquicos de paisaje terrestre y unidad
Ambiental, cuya definicin, nomenclatura y delimitacin siguen de modo general los criterios
establecidos en: SEDUE, Manual de ordenamiento ecolgico, Mxico, SEDUE, 1988, 356 pp.
11
La caracterizacin ambiental de los componentes abiticos, biticos y socioeconmicos se
efecta mediante revisiones bibliogrficas, verificaciones de campo y tcnicas de percepcin remota
como imgenes de satlite, videografa y fotografa area y digital. Los resultados se transfieren a
fichas que pueden ser integradas dentro de un Sistema de Informacin Geogrfica que permite contar
con una cartografa temtica digital de la zona de estudio.
12
Con base en la percepcin de los problemas ambientales del proyecto se integra un anlisis
especfico de las variables o atributos crticos del sistema.
13
Se identifica la coherencia del proyecto con las distintas leyes y reglamentos de los tres niveles
de gobierno. Asimismo, se analizan los acuerdos internacionales de Mxico en las materias
concernientes al problema.
14
Los indicadores ambientales son mediciones fsicas, qumicas, biolgicas o socioeconmicas
que pueden ser usados para evaluar los recursos naturales y la calidad ambiental a travs del tiempo.
En este sentido, se pretende que los indicadores ambientales estn cientficamente validados y que
sean sencillos de interpretar para la toma de decisiones. La utilidad de estos indicadores se refleja al
integrar los intereses sectoriales sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en la
revisin de polticas sectoriales y al medir el desempeo ambiental de una poltica de manejo
(monitoreo).
15
Beanlands, G.E. y P.N. Duinker, An ecological framework for environmental impact assessment
in Canada, Halifax, Nova Scotia, Institute for Resource and Environmental Studies, Dalhause
University, 1983. Shopley, J.B. y R.F. Fuggle, A comprehensive review of current environmental
impact assessment methods and techniques , J ournal of Environmental Management, London, vol.
18, 1984, pp. 25-47.
16
Betters, D.R. y J.L. Rubingh, Suitability analysis and wildland classification: an approach ,
J ournal of Environmental Management, Londres, vol. 7, nm. 1, 1978, pp. 59-72. Bojrquez-Tapia,
L.A., Ongay-Delhumeau, E. y Ezcurra, E., A multivariate approach to conflict resolution, J ournal
of Environmental Management, Londres, vol. 10, 1994.
17
Bojrquez-Tapia, L.A., A methodology for prediction of ecological impacts under real
conditions in Mexico , Environmental Management, New York, vol. 13, nm. 5, 1989, pp. 545-551.
18
Shopley, J.B. y R.F. Fuggle, A comprehensive review of current environmental impact
assessment methods and techniques , J ournal of Environmental Management, London, vol. 18, 1984,
pp. 25-47.
mediante modelos de simulacin cualitativos
19
y cuantitativos
20
de las
tendencias de los ndices e indicadores ambientales.
Por ltimo se alcanza la etapa estratgica. En sta se disean las medidas
de prevencin, mitigacin, remediacin
21
y manejo ambientales del rea,
22
se genera un programa de monitoreo ambiental y seguimiento del proyec-
to,
23
se desarrollan propuestas para la integracin y expedicin de los
instrumentos legales, para el monitoreo del proyecto y la generacin de
un banco sistematizado de informacin geogrfica y ecolgica acorde con
las necesidades de la regin de estudio y la instrumentacin de la estrategia
de gestin y monitoreo ambientales.
En cada etapa se deben llevar a cabo reuniones interdisciplinarias del
grupo y talleres de planeacin participativa como parte de una estrategia
de comunicacin de la informacin, gestin y evaluacin del proyecto. En
la figura 1 se aprecia un diagrama de flujo de los mtodos y de las reuniones
tpicas que se tendran que llevar a cabo con el grupo de trabajo y los
distintos sectores involucrados en el desarrollo de la evaluacin.
Es preciso sealar que para que la herramienta (EIA) sea til en un
marco de deslinde de responsabilidades, sta deber poder identificar de
forma clara los impactos ambientales (reales o potenciales) de significan-
cia. Para ello, la definicin de los criterios de significancia por parte de
todos los involucrados es de primordial importancia. Esto adems, provee
de la informacin que permitir llegar a una decisin balanceada de
144 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
19
Kane, J., A primer for a new cross impact language KSIM , Technological forecasting and
social change, vol. 4, 1972, pp. 129-142. Kane, J., I. Vertinsky y W.W. Thompson, KSIM: A
methodology for interactive resource policy simulation , Water Resources Bulletin, vol. 9, 1973, pp.
65-79.
20
Estos modelos se construyen de manera ad hoc con el uso de herramientas estadsticas y de
clculo.
21
A partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores de la evaluacin se proponen las
medidas de prevencin o mitigacin de impactos significativos del proyecto. La mitigacin de impactos
se realiza mediante tcnicas de ingeniera y remediacin ambientales, as como medidas de
compensacin si fuese el caso. Para una discusin ms profunda sobre el tema ver el ensayo
correspondiente en este volumen.
22
Las guas de manejo ambiental se desarrollan y clasifican en tres niveles jerrquicos: generales,
intermedias y especficas, y estn enfocados a atender los problemas y conflictos ambientales
encontrados, as como promover la sustentabilidad de las actividades productivas. Para fines operativos
y de seguimiento, cada unidad ambiental encontrada en la regionalizacin se redefine en Unidades de
Gestin Ambiental (UGA). Los lineamientos de manejo generales son aplicables a todas las UGAs.
Los criterios intermedios son aplicados a subregiones de UGA y usos del suelo o problemas ambientales
similares. Los criterios especficos se construyen para aquellas unidades ambientales detectadas con
un alto grado de conflicto ambiental o deterioro por el desarrollo de una determinada actividad
productiva.
23
El programa de monitoreo se disea a partir de los ndices e indicadores ambientales de
significancia encontrados en la etapa analtica del estudio.
conciliacin de intereses y objetivos de un proyecto sin afectar en forma
significativa otros elementos y procesos del sistema.
Figura 1. Diagrama de flujo de las fases metodolgicas a utilizar
en una evaluacin de impacto ambiental
Etapa No. Fase Proceso Reuniones
Descriptiva 1 Recopilacin de
informacin
Recopilacin de
informacin
----
2 Regionalizacin Regionalizacin ecolgica ----
3 Caracterizacin
fsica
Trabajo de gabinete
Verificaciones de campo
----
4 Caracterizacin
biolgica
Trabajo de gabinete
Verificaciones de campo
----
5 Caracterizacin
socioeconmica
Trabajo de gabinete
Verificaciones de campo
1
Analtica 6 Diagnstico Vinculacin del proyecto
con normas y usos del
suelo
Diagnsticos temticos
Anlisis de aptitud
Identificacin de ndices
e indicadores
Diagramas de flujo
Modelo conceptual
Identificacin y
evaluacin de impactos
2
3
4
5
7 Pronstico Simulacin K
Modelos cuantitativos y
anlisis de tendencias
6
Estratgica 8 Mitigacin de
impactos y
propuestas de
manejo
Estrategias, polticas y
lineamientos de manejo
Medidas de mitigacin y
remediacin
7
9 Estrategia de
gestin
Instrumentos de gestin
Monitoreo y seguimiento
Sistema de informacin 8
EVALUACIONES AMBIENTALES 145
2. La evaluacin de riesgo ambiental
El riesgo ambiental se define como la probabilidad de dao, enfermedad
o muerte resultado de la exposicin de un individuo, poblacin, comunidad
o ecosistema a una o ms sustancias qumicas o situaciones de peligro,
accidentales o con algn componente de azar. Dicho de otra manera, el
riesgo ambiental es la incertidumbre que rodea la ocurrencia de un evento
no deseado, donde la incertidumbre se expresa con la probabilidad de
ocurrencia de dicho evento.
A travs de distintos procesos de produccin industrial, se pueden emitir
compuestos contaminantes que sean causa de riesgo ambiental. Los
contaminantes liberados al ambiente son, a su vez, transportados a travs
del aire, suelo y agua y pueden ser incorporados y movidos por la biota.
Las limitantes fsicas de cada medio, ayudan a determinar el tiempo de
residencia y por lo tanto las probabilidades de riesgo y dao de cada uno
de estos compuestos en el ambiente.
24
Existen condiciones que pueden llevar a tiempos de cientos a miles de
aos de residencia para ciertos compuestos en un medio como el suelo.
Esto tiene dos consecuencias: la primera es que los suelos superficiales
tienen un alto potencial de acumulacin de contaminantes persistentes, y
la segunda es que los costos de restauracin y remediacin o la tasa de
recuperacin de un sitio estn inversamente relacionadas con el tiempo
de residencia de un contaminante.
25
En trminos de riesgo, los tiempos de residencia largos incrementan la
probabilidad de que el o los receptores del riesgo (por ejemplo, usuario
del agua, especie con estatus de proteccin o comunidad ecolgica) estn
expuestos al contaminante. Por otra parte, la determinacin de la concen-
tracin de qumicos en el medio es un balance entre la tasa a la cual este
146 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
24
Por ejemplo, la dispersin o movilidad ambiental de un contaminante es mayor en el aire, sta
decrece en el agua y el suelo donde los movimientos de un compuesto son ms limitados; ciertos
compuestos txicos en el suelo pueden perderse sea mediante su liberacin a la atmsfera, sea porque
estn sujetos a prdidas por infiltracin a los mantos freticos, con la posibilidad subsecuente de efectos
negativos en la salud de la poblacin que hace uso de ellos, creando as un riesgo ambiental potencial.
Las condiciones fisicoqumicas del suelo afectan la retencin y solubilidad de los contaminantes. Los
suelos cidos, contribuyen a la infiltracin de compuestos bsicos y pueden movilizar metales como
el aluminio, hierro, manganeso y plomo; es as que entre otros factores se incluye el pH, el potencial
redox, el contenido de materia orgnica y carbonato de calcio y la capacidad de intercambio catinico
entre otros.
25
White, L.H., S.F. Bock y A.J. Englade (eds.), The Livingston derailment, Technical Report,
EUA, Office of Health Services and Environmental Quality, Department of Environmental Health
Sciences, Tulane University, 1984, 259 pp.
contaminante haya sido dispuesto, la tasa con la que se transforma y la
tasa a la cual sale de un medio particular. En conclusin, la determinacin
del riesgo y posibles medidas de mitigacin o remediacin son juicios
basados en la integracin de los efectos de un compuesto qumico dado y
la probabilidad de exposicin de este compuesto a la poblacin.
De este modo, la evaluacin de riesgo ambiental est asociada al proceso
de caracterizacin de los efectos potenciales adversos de la exposicin al
ambiente de un agente qumico. De manera tpica, stas evaluaciones
involucran aproximaciones sucesivas a travs de una ruta crtica en las
cuales se puede tomar una decisin acerca de si el riesgo de la presencia
de un contaminante es aceptable o no. En trminos de responsabilidad esta
decisin puede ser tomada segn se vayan describiendo las distintas fases
del proceso y si el riesgo est asociado a un componente regulatorio o no.
La ruta crtica corresponde al desarrollo de esquemas de muestreo para
evaluacin y monitoreo, elaboracin de planes de seguridad potencial de
efectos a largo plazo por el derrame o desecho de qumicos txicos en
cualquier medio, hasta su disposicin en forma ambiental segura. Este
esquema de aproximaciones sucesivas reduce considerablemente los cos-
tos en pases con restricciones de recursos humanos, tcnicas y financieros.
Una evaluacin de riesgo tpica est compuesta de tres etapas que, a su
vez cuentan con diversas actividades.
La primera etapa de la evaluacin consiste en consignar la informacin
ambiental del sitio con mtodos generales similares a los discutidos para
las evaluaciones de impacto ambiental. Dentro de esta informacin se
incluye una lista de los posibles contaminantes que pudiesen generarse por
la actividad o proceso industrial. Esta lista es importante para la delimi-
tacin de la escala y definicin del rea de estudio a considerarse (ver
siguiente seccin). Posteriormente, se realiza una caracterizacin prelimi-
nar de riesgo en los distintos medios (suelo, agua o aire) en sitios
susceptibles de presentar contaminacin. Si no se encuentra un problema
ambiental, termina el estudio; si lo hay, se contina con la segunda etapa.
La etapa II es una caracterizacin detallada del sitio, con un programa
especfico para determinar la residencia de los qumicos en los medios que
se traten y evaluar el peligro que representan para el o los receptores de
riesgo. Si se considera al hombre como el principal receptor de riesgo los
compuestos encontrados se clasifican segn su naturaleza, si son conside-
radas residuos peligrosos, sustancias peligrosas, contaminantes txicos
prioritarios y compuestos mutagnicos y se describen y analizan sus rasgos
EVALUACIONES AMBIENTALES 147
en este sentido. En el caso de que el receptor se encuentre en niveles de
organizacin mayores el peligro debe evaluarse para cada uno de los
elementos o procesos clave del sistema de un modo iterativo ya que pueden
existir efectos en cascada.
26
Si se encuentran riesgos aceptables termina el
estudio y si no, contina a la etapa III.
En la etapa III se construyen modelos para el desarrollo de las funciones
de probabilidad de distribucin de contaminantes. Finalmente, en esta
ltima etapa se evalan y disean las posibles opciones de remediacin de
riesgo,
27
as como el protocolo de monitoreo.
Dada la incertidumbre y poca informacin que existe en este tipo de
evaluaciones,
28
los niveles aceptables de la presencia de un cierto qumico
que haya sido codificado en la evaluacin deber asentarse con base en
un modelo de evaluacin de riesgo que integre los datos de los muestreos
en un modelo geolgico, hidrogeolgico o atmosfrico (Risk Assessment
Model) que permita, adems, predecir los patrones de migracin de los
contaminantes y dar seguimiento y evaluar las alternativas de manejo
(monitoreo). Por sus caractersticas inherentes, las predicciones de este
modelo debern justificarse y adecuarse de una manera concensada a
travs de un proceso de negociacin del cual se propone un mecanismo
ms adelante.
3. Delimitacin de la escala de trabajo y reas de estudio
Uno de los principales problema metodolgicos que enfrentan las
evaluaciones post hoc es la definicin clara de la escala temporal y espacial
de trabajo y los lmites del rea de estudio. La definicin de la escala est
ntimamente relacionada con el problema de disponibilidad y limitaciones
de informacin. Por lo general, las fuentes de informacin existentes en
bases de datos (sociales o biolgicas) se encuentra en escalas espaciales
148 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
26
Los efectos de riesgo de una especies pueden en s mismos representar una fuente de riesgo
para otros componentes del ecosistema, generando posibles efectos en cascada o domin . Esto es
particularmente relevante cuando una especie es determinante en la estructura o funcionamiento de la
comunidad (especies clave). Para una mayor discusin en el tema vease: Lipton, J., Galbraith, H.,
Burger, J. y Wartenberg, D., A paradigm for ecological risk assessment , Environmental
Management, New York, vol. 17, nm. 1, 1993, pp. 1-5.
27
Las posibilidades de un programa de remediacin van desde la remocin o recuperacin de
contaminantes y su confinamiento, pasando por la evaluacin, diseo e instauracin de nuevos procesos
industriales, hasta el cierre definitivo del sitio y su restauracin y la compensacin del dao a los
involucrados.
28
Sutter II, G.W., Barnthouse, L.W. y R.V. ONeill, Treatment of risk in environmental impact
assessment, Environmental Management, New York, vol. 11, nm. 3, 1987, pp. 295-303.
que varan entre 1:50,000 y 1:250,000. Las estudios para la realizacin
de evaluaciones de impacto ambiental fcilmente pueden ubicarse en este
rango. Para el caso de las evaluaciones de riesgo ambiental, las escalas
por lo general mayores, varan entre 1:20,000 hasta 1:1,000 o mayor.
El problema de la clara definicin de lmites de estudio es evidente
cuando se trata de un asunto de riesgo ambiental. En contraste con el
enfoque antropocntrico clsico del hombre como receptor de riesgo, la
exposicin de un contaminante dentro de un sistema biolgico puede
efectuarse en diferentes niveles de organizacin (individuos, poblaciones,
comunidades, ecosistemas o incluso la biosfera).
29
La definicin de estos
niveles va a influir directamente tanto en la escala y en los mtodos
requeridos para la evaluacin,
30
como en el grado de incertidumbre de la
informacin resultante
31
y la delimitacin de la responsabilidad respectiva.
Si los estudios post hoc son utilizados con fines probatorios, este problema
metodolgico debe de antemano esclarecerse entre los actores en conflicto.
32
III. PERITAJE Y NEGOCIACIN
La elaboracin de las evaluaciones post hoc recaera en la persona,
agencia u organismo que siente afectado sus intereses privados o de grupo
a travs de un representante legal. Este representante tendra la responsa-
bilidad de proveer, o pagar por la informacin requerida mediante
despachos de consultores acreditados en el ramo. Si la autoridad determina
la existencia de dao, el que lo caus deber resarcir los costos del estudio
y la remediacin o compensacin correspondiente. Sin embargo, este
esquema general no est libre de obstculos. Los problemas radican en:
1) Al prcticamente no existir reglamentos y normas oficiales mexi-
canas en materia ambiental, y debido a que el proceso regulatorio en s
en este campo es algo novedoso, todava no existe la experiencia institu-
cional, ni las polticas, ni los lineamientos para la realizacin de los
EVALUACIONES AMBIENTALES 149
29
Lipton, J., Galbraith, H., Burger, J. y Wartenberg, D., A paradigm for ecological risk
assessment, Environmental Management, New York, vol. 17, nm. 1, 1993, pp. 1-5.
30
Levin, S.A., Kimball, K.D., Mc Dowell, W.H y S.F. Kimball (eds.), New perspectives in
ecotoxicology , Environmental Management, New York, vol. 8, nm. 5, 1984, pp. 375-442. Lipton,
J. et al., op. cit.
31
Sutter II, G.W., et al., op. cit.
32
Una aproximacin para resolver este tipo de problemas es integrar la informacin de las reas
de inters particular en escalas de 1:20,000 o mayores. En estas reas se podra resumir e integrar la
informacin relevante de los indicadores ambientales dentro de sistemas de informacin geogrfica.
estudios que conformen una evaluacin post hoc. Por esta situacin existe
el riesgo que las evaluaciones pudieran ser tendenciosas y poco objetivas.
2) Los objetivos de las evaluaciones post hoc antes expuestas no
incorporan la informacin para, en su caso, mejorar la actividad econ-
mica o proyecto del que se trate. Es decir, no es propositiva, lo cual puede
ir en detrimento de todos los involucrados.
3) Hasta el momento, las experiencias de los estudios ambientales en
Mxico no han sido promisorias ya que por lo general son trabajos con
enfoques enunciativos y no demostrativos. Adems, dichas experiencias
de evaluacin tienen dificultades al tratar de corroborar cambios en las
estructuras y procesos ecolgicos (problemas metodolgicos), para orga-
nizar la informacin acerca de estos cambios de manera concisa y lgica
y al comunicar dicha informacin en forma inteligible.
33
4) En sistemas donde se involucra a ms de un sector, un elemento
primordial de difcil sistematizacin, es la heterogeneidad de percepcin
de estos grupos ante el problema. Esto complica la determinacin y
delimitacin de la responsabilidad respectiva.
En el contexto anterior, la informacin proporcionada en las evaluacio-
nes post hoc se debe transformar, a travs de un contexto metodolgico,
en elementos tcnicos de discusin para dirimir conflictos. Con esta
informacin, los grupos de inters en conflicto pudiesen revisar y ponderar
los aspectos positivos y negativos de una accin dada en un proceso de
negociacin con cnones preestablecidos. Para que el proceso se mantenga
en este plano, las partes deben ser asesoradas por tcnicos especialistas o
rbitros designados de antemano.
En el proceso de negociacin ambiental se pueden derivar dos tipos de
conclusiones. Por una parte se puede llegar a una negociacin en los
criterios u objetivos de los grupos de inters afectados, producto de la
evaluacin tcnica de los documentos presentados y derivar en un acuerdo
que resarza, compense o restaure el dao infligido. El otro escenario
posible es que los grupos de inters dentro del proceso no tengan puntos
de concordancia en los aspectos tcnicos de la evaluacin post hoc.
150 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
33
Elkin, T.J. y P.G.R. Smith, What is a good environmental statment? Reviewing screening
reports from Canada national parks, J ournal of Environmental Managment, London, vol. 26, 1988,
pp. 71-89. Gallagher, T.J. y W.S. Jacobson, The typography of Environmental Impact Statments:
Criteria, evaluation and public participation , Environmental Management, vol. 17, nm. 1, 1993,
pp. 99-109.
Esto lleva a la necesidad de un arbitraje neutral por parte de una
institucin independiente. El objeto de dicha institucin ser asegurarse
de que el estudio est completo; evaluar la validez y exactitud de la
informacin presentada; familiarizarse con el proyecto o actividad rpi-
damente, preguntarse y determinar si alguna parte del documento necesita
trabajo o reforzamiento adicional y; evaluar la significancia de los efectos
de la propuesta.
34
Esta organizacin no puede ser parte del sector oficial,
debido a que muchas veces es este propio sector el que es uno de los grupos
de inters en conflicto, por lo que jugara un papel de juez y parte.
Un organismo de arbitraje debe tener una completa integridad acad-
mica. Esto implica que sea eficaz, resista a presiones de los grupos de
inters, utilice tcnicas probadas y cuente con los recursos humanos y
materiales necesarios para otorgar un fallo tcnico de la manera en que
fue realizada la evaluacin de post hoc, para posteriormente ser sta
sancionada por las autoridades competentes. La decisin ltima estara
marcada dentro de las instituciones y recursos de ley existentes.
IV. CONCLUSIONES
Nuestra estructura social est sujeta a rpidos cambios tecnolgicos y
a fuertes necesidades de desarrollo que requieren de la intervencin pblica
en la toma de decisiones. En el contexto ambiental esta evolucin no ha
ido a la par con el desarrollo de tcnicas y mtodos que permitan deslindar
la responsabilidad ante un dao ambiental por la ejecucin de un proyecto
y mucho menos resarcir o compensar dicho dao. Asimismo, los proce-
dimientos y mecanismos para la denuncia popular establecidos en los
artculos 190 a 204 de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la
Proteccin al Ambiente son ambiguos.
35
En particular, las autoridades no
han desarrollado los protocolos, la infraestructura ni generado los recursos
para la formulacin de dictmenes tcnicos con valor probatorio como lo
establecido en el artculo 204 de la citada ley.
Las evaluaciones post hoc pueden proveer de un marco de partida para
subsanar las deficiencias anteriores. Sin embargo, este campo debe
considerar por una parte sus propias limitantes metodolgicas y tcnicas,
las deficiencias en la informacin existente, y por la otra, los cambios
EVALUACIONES AMBIENTALES 151
34
Elkin, T.J. y P.G.R. Smith, op. cit.
35
Diario Oficial de la Federacin, cit.
en las teoras cientficas y sus mtodos. Habr que tener en cuenta
entonces, que en medio de los flujos de informacin y su interpretacin,
las partes en conflicto que buscan una respuesta nica en la ciencia y la
tecnologa pueden encontrarse con nuevos problemas como enunciados
que describen una observacin con sesgos personales o de grupo, testimo-
nios de segunda mano, valores de juicio o morales y enunciados
especulativos.
36
El otro problema mencionado es el de la participacin ciudadana en
estos procesos. En los casos de proyectos con conflictos ambientales
en Mxico, las expectativas del pblico para influir la toma de decisiones
no concuerda con las realidades polticas y de las instituciones. Esto no
es un fenmeno nico en Mxico y sucede con frecuencia en pases
altamente desarrollados.
37
La importancia de la participacin ciudadana en un proceso de planea-
cin participativa previo a la ejecucin de un proyecto radica en la
prevencin o minimizacin de la posible ocurrencia de un dao ambiental
y as evitar un costoso conflicto ulterior, tanto para determinar la respon-
sabilidad del dao ambiental, como en su caso resarcirlo. Es decir, las
acciones precautorias, de entendimiento, comprensin y participacin en
el diseo de un proyecto de desarrollo son mucho ms econmicas y
redituables que cualquier accin o poltica remedial.
152 ENRIQUE ONGAY DELHUMEAU
36
Walker, V.R., Evidentiary difficulties with quantitative risk assessments , Columbia J ournal
of Environmental Law, New York, vol. 14, nm. 2, 1989, pp. 469-499.
37
Fiorino, D.J., Environmental risk and democratic process: a critical review , Columbia
J ournal of Environmental Law, New York, vol. 14, nm. 2, 1989, pp. 501-547.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
EN MATERIA AMBIENTAL
Loretta ORTIZ AHLF
SUMARIO. I. Introduccin. II. Responsabilidad de los estados por
hechos ilcitos. 1. Hecho de un Estado. 2. Violacin de una obligacin
internacional. 3. Circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho.
4. Del contenido, formas y grados de la responsabilidad internacio-
nal. 5. Solucin de controversias. III. Responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos. IV. Respon-
sabilidad internacional y medio ambiente.
I. INTRODUCCIN
La naturaleza compleja del derecho internacional ambiental se manifiesta
de manera muy evidente al entrar al terreno de la responsabilidad
internacional. En este mbito cabe distinguir la responsabilidad interna-
cional originada por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
y la que surge por la comisin de un hecho ilcito internacional.
El Proyecto de Responsabilidad de los Estados por Hechos Ilcitos
(PREHI), cuyos artculos constituyen una codificacin de normas consue-
tudinarias existentes en la materia, se inicia en 1949. En 1955, se nombra
como relator especial a Garca Amador de 1956 a 1961, periodo en el cual
presenta seis informes que abordaban la responsabilidad indirecta del
Estado. Posteriormente se nombran como relatores especiales a Roberto
Ago, Willem Riphagen y Gaetano Arangio Ruiz.
El proyecto consta de tres partes: la primera referente al origen de la
responsabilidad internacional; la segunda alude al contenido, formas y
grados de la responsabilidad internacional; y la tercera, la cuestin de la
153
solucin de las controversias y el modo de hacer efectiva la responsabilidad
internacional.
La Comisin de Derecho Internacional en su 32o. periodo de sesiones
aprob provisionalmente, en primera lectura, la primera parte del
proyecto y el 7 de junio de 1996, durante la 2438a, sesin, concluy
la primera lectura de la segunda y tercera, solicitndose en la sesin
del 26 de julio de 1996, que por conducto del secretario general, se
enviara el proyecto a los gobiernos para que stos formularan sus
comentarios y observaciones.
Por otro lado, el Proyecto de la Responsabilidad Internacional por las
Consecuencias Perjudiciales de Actos no Prohibidos por el Derecho
Internacional (PRIANP) se restringe a un mbito de aplicacin especfico,
por cuanto a que no es aplicable en el caso de violaciones a normas de
derecho convencional o consuetudinario.
El PRIANP est estructurado en tres captulos: el primero delimita el
mbito de aplicacin del proyecto, define los distintos trminos utilizados
y enuncia los principios generales; el segundo alude a la aplicacin del
principio de prevencin; y el tercero versa sobre la indemnizacin u otras
formas de reparacin por los datos que se produzcan.
Este trabajo parte del estudio de los dos proyectos mencionados; para
posteriormente referirse, a su aplicacin en el mbito del medio ambiente.
Ambos instrumentos recogen las normas consuetudinarias vigentes en la
materia.
II. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS POR HECHOS ILCITOS
La responsabilidad internacional, seala el Proyecto, nace de la reali-
zacin de un hecho ilcito, el cual se compone de los siguientes elementos.
1. Un acto u omisin imputable al Estado; y
2. La violacin de una obligacin de derecho internacional, originada
en el acto u omisin del Estado.
El primero de ellos, considerado el elemento subjetivo, consiste en el
compartimiento imputable a un Estado; el segundo denominado elemento
objetivo, implica la violacin de una obligacin internacional del Estado.
154 LORETTA ORTIZ AHLF
Estos elementos han sido confirmados por la prctica de los estados, la
jurisprudencia y la doctrina como requisitos esenciales para el nacimiento
de la responsabilidad internacional.
No se incluy el dao como elemento constitutivo independiente, a
juicio del relator especial, Roberto Ago, ya que est contenido en las reglas
primarias y no en las secundarias relativas a la responsabilidad del Estado;
por tanto, el elemento dao estar implcito en el primer elemento
constitutivo. Por su parte, Jimnez de Archega, comentando el informe
del proyecto establece:
...el dao no forma parte de las reglas primarias, est vinculado con las reglas
secundarias de responsabilidad del Estado, puesto que se refiere a su imple-
mentacin en el plano diplomtico y judicial. El requisito del dao es, en
realidad, una expresin de un principio jurdico fundamental que prescribe,
que nadie tiene accin sin un inters de carcter jurdico. El dao sufrido por
un Estado es siempre el elemento que autoriza a un Estado en particular, a
formular una reclamacinn contra otro y a pedir reparacin.
Esta ltima postura tiene un fuerte apoyo en la doctrina; es difcil pensar
en las modalidades de la reparacin internacional sin hacer referencia al
dao. As, la determinacin de la forma de reparar depender del tipo del
dao y de los bienes daados; de no ser el dao un elemento constitutivo,
la base para la determinacin de las sanciones sera inexistente.
1. Hecho de un Estado
El proyecto considera hechos del Estado los siguientes:
a) El comportamiento de cualquiera de sus rganos bien sea Poder
Constituyente, Legislativo, Judicial o cualquier otro en el marco de la
estructura orgnica del Estado.
b) El comportamiento del Estado, realizado a travs de cualquier rgano
de una entidad pblica territorial.
c) El comportamiento de una entidad que no forma parte de la estructura
misma del Estado o de una entidad pblica territorial, pero que est
facultada por el derecho interno para ejercer prerrogativas del poder
pblico.
Las organizaciones estatales son muy complejas: por un lado existen
rganos centralizados, y por el otro, entidades descentralizadas que
ejercen prerrogativas del poder pblico. stas tambin pueden obligar con
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 155
155
su comportamiento al Estado, aunque gocen de personalidad jurdica
propia.
d) Los actos realizados por una persona o grupo de personas a las que
no se les ha dado formalmente la investidura de rganos propios del
Estado, pero que de hecho actan por l o ejercen prerrogativas del poder
pblico.
Se citan como ejemplo de estas situaciones las que se dieron durante la
segunda guerra mundial, cuando las autoridades del Estado en ciertas
zonas desaparecieron huyendo del agresor. Ante esta situacin algunos
individuos se hicieron cargo provisionalmente de la administracin,
realizando actos que implicaban el ejercicio de las prerrogativas del poder
pblico. Para atribuir dicho comportamiento al Estado, la comisin
considera indispensable:
1. Que las personas de quien se trate ejerzan efectivamente prerrogati-
vas del poder pblico;
2. Que este comportamiento se haya adoptado en virtud de la ausencia
de las autoridades oficiales, y
3. Que existan circunstancias que justifiquen el ejercicio de dichas
prerrogativas.
e) Los actos no autorizados y ultra vires de un rgano del Estado cuando
haya actuado en esa calidad.
f) El comportamiento de rganos puestos a su disposicin por otro
Estado o por una organizacin internacional, siempre que ese rgano haya
actuado en ejercicio de prerrogativas de poder pblico del Estado a la
disposicin del cual se encuentra.
g) Por ltimo, el comportamiento de un movimiento insurreccional que
se convierta en nuevo gobierno de un Estado, o bien el comportamiento
de un movimiento insurreccional que d lugar a la creacin de nuevo
Estado.
Conviene sealar que si los actos u omisiones que violan una norma de
derecho internacional corresponden a un movimiento insurreccional que
no ha alcanzado el triunfo, no son imputables al Estado; al igual que el
comportamiento de los particulares, siempre que el Estado haya actuado
con la debida diligencia, es decir, tratando de evitar dichos actos y en caso
de no ser esto posible, imponiendo las penas correspondientes a los
causantes del dao.
156 LORETTA ORTIZ AHLF
2. Violacin de una obligacin internacional
En su artculo 16, el proyecto seala: Hay violacin de una obligacin
internacional por un Estado, cuando un hecho de ese Estado no est de
conformidad con lo que de l exige esa obligacin.
La obligacin internacional puede derivar de una costumbre, tratado o
cualquier otra fuente de derecho internacional, siendo indispensable para
fincar responsabilidad internacional, que la obligacin se encuentre en
vigor.
La comisin distingue dos clases de violaciones: una que implica la
comisin de un crimen internacional y otras que constituyen los delitos
internacionales.
Un crimen internacional se define como una violacin por un Estado de una
obligacin tan esencial para la salvaguarda de los intereses fundamentales de
la comunidad internacional, que su violacin est reconocida como crimen por
esa comunidad en su conjunto.
Los ejemplos que se indican son violaciones graves de obligaciones
internacionales de importancia esencial para:
a) El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la
que prohibe la agresin;
b) La salvaguarda del derecho a la libre determinacin de los pueblos,
como la que prohbe el establecimiento o mantenimiento por la fuerza de
una dominacin colonial;
c) La salvaguarda del ser humano, como las que prohben la esclavitud,
el genocidio y el apartheid;
d) La salvaguarda y proteccin del medio humano, como los que
prohben la contaminacin de la atmsfera o de los mares.
Por su parte, los delitos internacionales son ofensas de menor gravedad
que los anteriores. Las consecuencias tanto de los crmenes como de los
delitos son enunciadas en la segunda parte del proyecto.
3. Circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho
La primera parte del proyecto menciona tambin las circunstancias que
excluyen la ilicitud de un hecho refirindose al consentimiento, las
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 157
157
contramedidas, caso fortuito y fuerza mayor, peligro externo, estado de
necesidad y legtima defensa.
Cabe aclarar que para la comisin, dichas circunstancias excluyen la
ilicitud del hecho de que se trate. Cuando se presenta cualesquiera de las
circunstancias mencionadas, el Estado no tiene que observar la obligacin
internacional que en situacin normal debera cumplir.
a) Consentimiento. Para que opere como causa excluyente de ilicitud
se requiere que se manifieste en forma clara y anterior a la comisin de
hecho a que se refiere. No operar como causa excluyente de ilicitud, en
el supuesto de que sean exigibles obligaciones internacionales que deriven
de normas ius cogens.
b) Contramedidas. Son sanciones que el derecho internacional permite
sean ejercidas por un Estado afectado por el incumplimiento de una
obligacin internacional. Deben guardar proporcin, en razn de que
constituyen una sancin por la violacin cometida.
En circunstancias normales estas represalias, o contramedidas, consti-
tuiran un acto ilcito, pero al convertirse en un medio de sancin pierden
su ilicitud.
c) Fuerza mayor y caso fortuito. Es necesario, en opinin de la
comisin, para que opere como causa excluyente:
1. Que la fuerza irresistible o el acontecimiento exterior imprevisible
sean de tal magnitud que hagan que sea materialmente imposible que
el Estado adopte un comportamiento acorde con la obligacin
internacional.
2. Que el acontecimiento exterior en cuestinn no sea previsible.
3. Que el Estado que alegue caso fortuito o fuerza mayor no haya
contribuido, intencionalmente o por negligencia, a la realizacin de
la circunstancia de que se trate.
El caso fortuito o fuerza mayor se diferencia del peligro externo y del
estado de necesidad en que en estas ltimas circunstancias, el Estado tiene
una opcin entre dos o ms comportamientos, aunque su libertad de elegir
est coartada, en el primer caso, por el peligro que puede sufrir el
individuo-rgano del Estado o las personas que se encuentren a su cuidado;
y el segundo, por el peligro que puede representar a un inters fundamental
del Estado. Por el contrario, la fuerza mayor y caso fortuito hacen que al
Estado le sea materialmente imposible cumplir su obligacin.
158 LORETTA ORTIZ AHLF
d) Peligro extremo. Slo opera si se encuentra en peligro la vida del
individuo-rgano del Estado, o la del conjunto de personas que se
encuentran a su cuidado; no operar cuando el propio individuo-rgano
del Estado haya provocado dicha situacin de peligro.
e) Estado de necesidad. Bajo esta circunstancia el Estado voluntaria-
mente decide no cumplir con su obligacin con el fin de salvar al Estado
de un peligro grave e inminente que amenaza algn inters esencial del
mismo.
La Comisin establece como condiciones necesarias para que pueda
operar esta circunstancia excluyente de ilicitud:
a) Que el inters del Estado que se encuentra amenazado por un peligro
grave e inminente, sea efectivamente esencial para el propio Estado;
b) Que el comportamiento del Estado haya sido el nico medio para
salvar el inters esencial amenazado; y
c) Que el inters que se sacrifique por la violacin de una obligacin
internacional en estas circunstancias, no sea un inters esencial del Estado
lesionado.
Adems, la Comisin consider conveniente excluir su aplicacin en
los casos en que el comportamiento sea contrario a una norma ius cogens,
cuando mediante un tratado expreso o implcitamente se prohba la
aplicacin de la circunstancia y cuando el Estado que alegue el estado de
necesidad haya provocado dicha situacin con su comportamiento.
f) Legtima defensa. El proyecto exige para que opere como causa
excluyente de ilicitud, que se ejercite conforme a la Carta de la Organi-
zacin de las Naciones Unidas. Los requisitos exigidos son:
---- ataque armado por parte de un tercer Estado;
---- las medidas de legtima defensa, impuestas por el Estado atacado,
debern comunicarse inmediatamente al Consejo de Seguridad;
---- las medidas adoptadas no deben afectar, de manera alguna la autoridad,
y responsabilidad del Consejo de Seguridad en materia de manteni-
miento de la paz y seguridad internacionales.
En el caso de que opere el consentimiento, la fuerza mayor o caso
fortuito, el peligro extremo y el estado de necesidad, no se exime a los
estados del pago de una indemnizacin correspondiente por los datos
causados, aunque opere alguna de las causas excluyentes sealadas.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 159
159
4. Del contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional
Las consecuencias que se originan por la comisin de un hecho ilcito
se regulan en trminos generales por las disposiciones del proyecto, salvo
que resulte aplicable una norma especial.
Por otro lado, las normas consuetudinarias vigentes sobre la materia
seguirn aplicndose independientemente de que resulten aplicables las
normas convencionales contenidas en el proyecto, o bien las establecidas
en la Carta de la Organizacin de las Naciones Unidas.
El Estado lesionado por la comisin de un hecho internacionalmente
ilcito tiene derecho a una reparacin ntegra del dao causado mediante
una restitucin en especie, o bien, indemnizacin. Adems de obtener las
seguridades y garantas de no repeticin del hecho ilcito.
En la determinacin de la reparacin, se considerar la negligencia o
dolo del Estado lesionado o del nacional del Estado que demande cuando
haya contribuido a ocasionar el dao. En ningn caso la reparacin tendr
como resultado el privar a la poblacin de un Estado de sus medios propios
de subsistencia.
Adems de la reparacin del dao en especie o indemnizacin que cubra
los datos, cabe mencionar la satisfaccin como un medio de reparacin
de los datos de carcter moral, la cual podr otorgarse mediante disculpas,
pago de datos y perjuicios o aplicacin de medidas disciplinarias a los
funcionarios pblicos responsables en el caso de que se trate de una ofensa
grave.
El proyecto, con respecto a la restitucin en especie, seala:
El Estado lesionado podr obtener del Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilcito la reparacin en especie, es decir, el restablecimiento
de la situacin que exista antes de haberse cometido el hecho ilcito, siempre
que y en la medida en que esa restitucin en especie:
a) No sea materialmente imposible;
b) No entrae la violacin de una obligacin nacida de una norma imperativa
de derecho internacional general;
c) No entrae una carga totalmente desproporcionada en relacin con la ventaja
que se derivara para el Estado lesionado de la obtencin de la restitucin en
especie en vez de la indemnizacin; o
d) No comprometa gravemente la independencia poltica o la estabilidad
econmica del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilcito,
160 LORETTA ORTIZ AHLF
siendo as que el Estado lesionado no resultar afectado del mismo modo si
no obtuviese la restitucin en especie.
1
Ahora bien, si el dao no es reparado mediante restitucin en especie,
se cubrir una indemnizacin por todo el dao econmico valorable que
haya sufrido el Estado lesionado, incluyendo intereses y las ganancias
que se dejaron de percibir.
Adems de las consecuencias antes sealadas, si el hecho internacio-
nalmente ilcito constituye un crimen internacional, las limitaciones im-
puestas para obtener una reparacin en especie o satisfaccin, establecidas
en los artculos 43 y 45 del proyecto desaparecen.
Por otro lado, se establecen como obligaciones de los estados parte en
caso de cometerse un crimen internacional, las siguientes:
a) No reconocer la legalidad de la situacin creada por el crimen
internacional.
b) No prestar ayuda, ni asistencia al Estado que haya cometido el crimen
internacional a mantener la situacin creada por dicho crimen.
c) Cooperar con otros estados en el desempeo de las obligaciones que
imponen los apartados a) y b).
d) Cooperar con otros estados en la aplicacin de medidas destinadas
a eliminar las consecuencias del crimen.
5. Solucin de controversias
De conformidad con la Carta de la Organizacin de las Naciones
Unidas, el proyecto seala como mecanismos para la solucin de contro-
versias, la negociacin, los buenos oficios, la mediacin, la conciliacin
y el arbitraje.
En caso de presentarse una controversia a peticin de cualquiera de las
partes, tratarn de solucionar el conflicto en forma amigable. Si no se
logra un acuerdo, terceros estados podrn ofrecer sus buenos oficios o
mediacin.
Tanto los buenos oficios como la mediacin son medios para facilitar
el acuerdo entre las partes. Los buenos oficios, como su nombre lo indica,
consisten en la participacin con buena voluntad de uno o varios estados
a fin de invitar a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo. El caso de
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 161
161
1
Ver artculo 43, Informe de la Comisin de Derecho Internacional, op. cit., p. 152.
la mediacin es similar, pero con la diferencia de que adems de invitar
a las partes a solucionar sus diferencias, les son propuestas soluciones
especficas que las partes pueden aceptar o no.
Los buenos oficios y la mediacin pueden iniciarse a requerimiento de las
partes o sin l; en este ltimo supuesto, no debe entenderse que los buenos
oficios o la mediacin constituyen actos de intervencin en los asuntos
internos de los estados, sino considerarse como actos amistosos, segn lo
especifica la Convencin de la Haya para la Solucin Pacfica de los
Conflictos Internacionales.
Transcurridos tres meses desde la primera solicitud de negociaciones,
si la controversia no se ha solucionado por acuerdo ni se ha establecido
una modalidad de solucin por tercero, cualquier parte en la controversia
podr someterla a conciliacin de conformidad con el procedimiento
establecido en el anexo I del proyecto.
Tambin se prev que en caso de no llegar a una solucin a los seis
meses, o transcurridos tres meses del informe de la comisin, las partes
podrn recurrir para solucionar su controversia al arbitraje, de conformi-
dad con el anexo II del proyecto.
III. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS
PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS
Al lado de la responsabilidad por hechos ilcitos, en los ltimos aos
se ha planteado, en un proyecto distinto, la responsabilidad por las
consecuencias perjudiciales por actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional. La Comisin de Derecho Internacional se centr en un principio
en las actividades que surgen dentro de la jurisdiccin de un Estado y que
son susceptibles de causar un dao ms all de las fronteras de dicho
Estado.
2
Este rgimen de responsabilidad puede considerarse excepcional en el
sentido de que slo se origina cuando las actividades lcitas que se realizan
son riesgosas. Debe tenerse en cuenta que la caracterstica de esas
actividades es que, por ms rigurosas que sean las normas de precaucin
y de seguridad, no deja de existir la posibilidad de ocasionar daos graves.
162 LORETTA ORTIZ AHLF
2
Anuario de la Comisin de Derecho Internacional, vol. I, 1a. parte, Naciones Unidas, 1981,
p. 134.
En estos supuestos, es el Estado responsable el que debe aportar las
pruebas con el fin de demostrar que su actividad no fue la causa de los
datos ocasionados, ya que de otra forma tendr que reparar los daos y
perjuicios.
El plan esquemtico incorporado al tercer informe del relator espe-
cial Quentin-Baxter contiene, entre otras, una seccin 5 en la que se
establece:
1. El fin y el objeto de los presentes artculos es garantizar a los estados
autores, en relacin con las actividades realizadas en su territorio o
bajo su control, toda libertad de eleccin que sea compatible con una
proteccin adecuada de los intereses de los estados afectados.
2. Una proteccin adecuada requiere medidas de prevencin para evitar
en lo posible un riesgo de prdida o dao y, cuando ello no sea
posible, medidas de reparacin, pero los niveles de proteccin
adecuados deben determinarse teniendo debidamente en cuenta la
importancia de la actividad y su viabilidad econmica.
3. Cuando ello sea compatible con los artculos anteriores, no deben
hacer soportar a una vctima inocente las consecuencias de la prdida
o el dao que se le hayan causado; los gastos de una proteccin
adecuada deben repartirse teniendo debidamente en cuenta la distri-
bucin de beneficios de las actividades, y los niveles de proteccin
deben fijarse teniendo en cuenta los medios de que disponga el Estado
autor y las normas aplicables en el Estado afectado y en la prctica
regional e internacional.
4. Cuando un Estado autor no haya puesto a disposicin de un Estado
afectado informacin que sea ms asequible al Estado autor, relativa
a la naturaleza y efectos de una actividad, ni los medios de verificar
y evaluar esa informacin, el Estado afectado estar facultado para
recurrir ampliamente a presunciones de hecho e indicios o pruebas
circunstanciales para determinar si la actividad causa o puede causar
una prdida o un dao.
3
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 163
163
3
Informe sobre la Responsabilidad Internacional por las Consecuencias Perjudiciales de Actos
no Prohibidos por el Derecho Internacional, doc. A/CN. 4/346 y Add 1 y 2. Cfr. Informe de la
Comisin Derecho Internacional, suplemento nm. 10 (A/49/10), Naciones Unidas, 1994, pp. 288 y
ss.
En la redaccin del Proyecto de Responsabilidad de los Estados por
Actos no Prohibidos, los miembros de la Comisin de Derecho Interna-
cional encontraron dificultad en definir los conceptos de actividades
peligrosas, riesgo y dao.
As, por ejemplo, algunos miembros de la Comisin de Derecho
Internacional proponan elaborar una lista de actividades peligrosas sujetas
a este rgimen de responsabilidad. Otros miembros, en cambio, convinie-
ron con el relator especial en que ciertas actividades que actualmente se
consideraban peligrosas, quiz dejaran de serlo en un futuro cercano,
razn por la cual se prefiri definir el concepto de actividades o situaciones.
Por lo que se refiere al riesgo, el relator especial seala que a su juicio
era necesario introducir el concepto de riesgo y su previsibilidad para
limitar el alcance del tema; ya que ste no versa sobre todo tipo de actividad
que pueda ocasionar un perjuicio transfronterizo, se requiere que dicha
actividad ocasione un riego apreciable.
En cuanto al dao, muchos miembros de la Comisin de Derecho
Internacional, coincidieron en que faltaban criterios para determinar el
grado necesario para aplicar las disposiciones del proyecto. Algunos de
ellos manifestaron que la cuestin del umbral del dao todava no se haba
resuelto satisfactoriamente, ya que el concepto de dao sensible ayudaba
en algo, pero no era suficiente.
4
Al lado del planteamiento de la CDI, encontramos tendencias a unificar
en un solo sistema la responsabilidad internacional, es decir, que no
distinguen la responsabilidad creada por la comisin de un hecho ilcito
internacional o por la realizacin de una actividad lcita pero que ocasiona
daos a terceros estados ms all de sus fronteras.
Al analizar los proyectos de la CDI, Luis Miguel Daz comenta:
La Comisin debe ver la forma en que la responsabilidad internacional opera
y no las causas por las cuales un Estado puede ser internacionalmente
responsable. La materia previa al surgimiento de la responsabilidad interna-
cional, consistira en criterios para determinar cundo deben surgir relaciones
jurdicas nuevas como consecuencia de que un Estado haya sido declarado
internacionalmente responsable. Esta tarea no se refiere a la propia responsa-
bilidad. En otras palabras, lo que sucede es que dependiendo de la razn que
origin la responsabilidad internacional, sta da pauta al tipo de consecuencias
164 LORETTA ORTIZ AHLF
4
Ver Informe de la Comisin de Derecho Internacional, suplemento nm. 10 10 (A/49/10),
Naciones Unidas, 1994, pp. 310 y ss.
que se siguen. Sin embargo, la Comisin, expresamente ha declarado que fue
un error clsico, que haba persistido en los intentos de codificacin de esta
materia en prestar demasiada atencin a las normas, cuya violacin origina la
responsabilidad internacional. Esto es a lo que la Comisin acertadamente
denomina normas primarias.
La comisin destaca el error del pasado, pero con fundamento en ese
error: al considerar a la norma primaria, crea dos categoras de reglas
sobre responsabilidad. No define a la norma primaria, pero con base en
ella establece sistemas de normas secundarias diversas.
El objeto de una codificacin sobre responsabilidad internacional debe
concentrarse en el contenido y consecuencias de la responsabilidad. Este
enfoque no debe permitir dos categoras de reglas: unas aplicables cuando
el origen es una violacin de la obligacin internacional. Otras reglas
cuando el origen de la responsabilidad no presupone violaciones de
obligaciones internacionales. Debe conformarse, por el contrario, un
sistema unitario que tenga capacidad para explicar todos los casos que el
derecho positivo internacional sobre responsabilidad pueda incluir. En
todo caso, son normas del mismo sistema ----derecho internacional---- las
que estn de por medio.
5
Luis Miguel Daz contina sealando que el elemento unificador en la
responsabilidad internacional, es la existencia de un dao. De esta forma,
concluye que nicamente sera responsable un Estado cuando ste ocasione
un dao, y que el ms difcil obstculo sera el de ponerse de acuerdo en
lo que significara el dao.
En sentido opuesto, Dupuy afirma, que las obligaciones en materia de
derecho ambiental no dan lugar a una obligacin de resultado, de la que
pudiera deducirse una presuncin absoluta de responsabilidad, con la
consiguiente desaparicin de la categora misma de actividades ilcitas,
en el sentido de que todo acto que cause un dao hara incurrir al Estado en
responsabilidad.
6
De igual forma, Quentin-Baxter seala que sin discutir la autoridad del
principio de que es ilcito causar daos a otros estados, se est, en general
de acuerdo, en que no es posible atribuir un valor absoluto a un principio
tan genrico. Tiene que ser dividido en sistemas de normas casusticas
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 165
165
5
Daz, Miguel, Responsabilidad y contaminacin, Mxico, Porra, 1982, pp. 35 y ss.
6
Dupuy, La responsabil internationale des tats pour les dammages dorigine technoligique et
industriel, Pars, p. 40.
para adecuarlo a las necesidades de determinadas actividades y compaginar
dichas actividades con los intereses de los dems.
7
Para la redaccin del Proyecto la Comisin de Derecho Internacional
se apoy en la prctica de los estados y en las decisiones judiciales,
citndose entre otros, el Asunto del Estrecho de Corf, en el que la Corte
observ que no haba principios reconocidos de derecho internacional
sobre la obligacin de todo Estado de no permitir la utilizacin de su
territorio para actos contrarios a los derechos de los dems Estados.
8
Otro precedente analizado por la comisin fue el de la Fundicin de
Trail, en el cual se lleg a una conclusin anloga al sealar.
De acuerdo con los principios de derecho internacional y la legislacin de los
Estados Unidos, ningn Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de
su territorio en forma que el territorio de otro Estado o las personas o bienes
que all se encuentren sufran daos por efecto del humo, cuando ello tenga
consecuencias graves y quede demostrado el dao mediante pruebas claras y
convincentes.
9
Tambin la CDI se apoy en principios y resoluciones en el mbito del
derecho internacional ambiental, sealndose por ejemplo, el principio 21
de la Declaracin de Estocolmo sobre el Medio Humano referente
al derecho de los Estados a explotar en forma soberana sus recursos naturales,
con arreglo a su normatividad ambiental y con la obligacin de asegurar que
las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdiccin o bajo su control
no perjudiquen al medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda
jurisdiccin nacional.
Se recurri al principio general del derecho sic utere tuo ut alienum
non lae das (usa tus bienes de manera que no causes daos a los bienes
ajenos). En relacin con esta mxima seala Lauterpacht que es aplicable
a las relaciones entre los Estados no menos que a las relaciones entre
individuos.
10
166 LORETTA ORTIZ AHLF
7
Informe sobre la Responsabilidad Internacional por las Consecuencias Perjudiciales de Actos
no Prohibidos por el Derecho Internacional, Doc. A/CN. 4/346 y Add 1 y 2, Anuario de la CDI,
1981, vol. I, 1a. parte, Naciones Unidas, p. 134.
8
Ver Informe de la Comisin de Derecho Internacional, quincuagsimo primer perodo de
sesiones, suplemento nm. 10 (A/51/10), Naciones Unidas, Nueva York, 1996.
9
Ibidem.
10
Oppenheim, International Law, octava edicin revisada por H. Lauterpacht, vol. I, pp. 346 y 347.
Como se mencion, el texto del proyecto est dividido en tres partes,
con relacin a la primera, referente al mbito de aplicacin, son de especial
relevancia los artculos 1o. y el 2o. por cuanto a que delimitan el primero
el mbito material de validez y el segundo, el territorial.
De esta forma, seala el artculo 1o.:
Los presentes artculos se aplican a:
a) las actividades no prohibidas por el derecho internacional que
entraan un riesgo de causar un dao transfronterizo sensible; o
b) otras actividades no prohibidas por el derecho internacional que no
entraan al riesgo mencionado en el apartado a) pero que causan tal dao
por sus consecuencias fsicas.
11
As, se distinguen dos categoras de actividades no prohibidas por el
derecho internacional; las primeras, que entraan un riesgo de causar un
dao transfronterizo sensible y las segundas, que no entraan un riesgo
pero que causan tal dao.
En lo referente al mbito de validez territorial, ste se delimita en el
artculo 2o., al definir los trminos riesgo, dao, estado de origen y estado
afectado de la siguiente manera:
a) Se entiende por riesgo de causar un dao transfronterizo sensible,
el que implica pocas probabilidades de causar un dao catastrfico y
muchas probabilidades de causar otro dao sensible;
b) Se entiende por dao transfronterizo el dao causado en el territorio,
en otros lugares bajo la jurisdiccin o el control de un Estado distinto del
Estado de origen, tengan o no fronteras comunes esos estados;
c) Se entiende por Estado de origen, el Estado en cuyo territorio o
bajo cuya jurisdiccin o control se realizan las actividades a que se refiere
el artculo 1o.;
d) Se entiende por Estado afectado, el Estado en cuyo territorio se
ha producido el dao transfronterizo sensible o que tiene jurisdiccin o
control sobre cualquier otro lugar en que se ha producido el dao.
12
Vinculado con el mbito de aplicacin se seala en el artculo 8o., que
si el PRINAP no es aplicable, ello no es obstculo para que se aplique el
PREHI si se cometieron hechos ilcitos.
Se sealan como obligaciones de los estados parte las siguientes:
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 167
167
11
Informe de la Comisin de Derecho Internacional, suplemento nm. 10 (A/51/10), Naciones
Unidas, Nueva York, 1996, pp. 258-259.
12
Op. cit., p. 259.
a) Prevenir o minimizar el riesgo de causar un dao transfronterizo
sensible (artculo 3o.).
b) Si se produce un dao transfronterizo minimizar sus efectos (artculo
4o.).
c) Responder por los daos transfronterizos sensibles ocasionados por
una de las actividades mencionadas en el artculo 1o. (artculo 5o.).
d) Cooperar con los organismos internacionales en la prevencin o
minimizacin de daos transfronterizos (artculo 6o.).
e) Solicitar si se realiza alguna de las actividades contempladas en el
mbito de aplicacin del proyecto una autorizacinn previa (artculo 9o.).
f) Antes de otorgar la autorizacin se proceder a determinar el riesgo
que entraa la actividad, para lo cual, los estados realizarn una evaluacin
de los posibles efectos de la actividad sobre las personas, bienes y el medio
ambiente (artculo 10o.).
g) Si alguna actividad de las mencionadas en el mbito de aplicacin
material del Proyecto se realiza sin autorizacin, ordenar el Estado que
se cubran los requisitos legales para obtenerla y hasta que se obtenga la
misma, el Estado podr permitir que contine la actividad de que se trate
si se responsabiliza por el riesgo (artculo 11).
h) Al adoptar las medidas para prevenir y minimizar el riesgo de daos
transfronterizos, los estados velarn por que el riesgo no se traslade de
manera directa o indirecta de una zona a otra o se transforme el tipo
de riesgo (artculo 12).
i) Si la evaluacin ordenada por el Estado indica que existe un riesgo
de causar daos transfronterizos sensibles, el Estado de origen lo notificar
sin dilacin a los estados que puedan resultar afectados y les transmitir
la informacin tcnica disponible, sealando un plazo razonable en que
debern responder (artculo 13).
j) Durante el desarrollo de las actividades riesgosas, los estados
interesados debern intercambiar oportunamente toda la informacinn
pertinente para prevenir o minimizar todo riesgo (artculo 14).
k) En la medida de lo posible y por los medios que correspondan, los
Estados afectados facilitarn al pblico que pueda resultar afectado, por
alguna de las actividades sealadas en el artculo 1o., informacin
referente al riesgo y los daos que pueden derivarse. Sin embargo, la
informacin vinculada con la seguridad nacional del Estado de origen, o
para la proteccin de secretos industriales podr no ser transmitida
(artculos 15 y 16).
168 LORETTA ORTIZ AHLF
l) El Estado donde se realice alguna de las actividades mencionadas no
discriminar por motivo de nacionalidad o residencia, a las personas que
resulten afectadas por un dao transfronterizo, para tener acceso a los
procedimientos judiciales o de otra ndole, o el derecho a solicitar la
indemnizacin u otra forma de reparacin (artculo 20).
Adems de las obligaciones antes sealadas se establecen en el Proyecto
mecanismos de solucin de diferencias, los derechos del Estado afectado
y la cuanta de la indemnizacin u otra forma de reparacin.
De esta forma, se seala en el artculo 17, que los estados realizarn
consultas a peticin de cualquiera de ellos, para adoptar medidas con el
fin de minimizar o prevenir el riesgo de daos transfronterizos y buscar
soluciones basadas en un equilibrio equitativo de intereses. Si las consultas
no conducen a una solucin acordada, el Estado de origen, deber sin
embargo, considerar los intereses de los estados que puedan resultar
afectados y podr proseguir la actividad por su cuenta y riesgo.
El Estado que solicite las consultas proporcionar una evaluacin
tcnica de las razones en que funde su opinin. Si la actividad corresponde
a las previstas en el apartado a) del artculo 1o., el Estado que solicite las
consultas podr reclamar del Estado de origen el pago de una parte
equitativa del costo de la evaluacin.
Los factores que deben considerarse para lograr un equilibrio equitativo
de intereses son los siguientes:
a) El grado de riesgo de dao transfronterizo sensible y la disponibilidad
de medios para impedir o minimizar ese riesgo o reparar el dao.
b) La importancia de la actividad, teniendo en cuenta sus ventajas
generales de carcter social, econmico y tcnico para el Estado de origen
en relacin con el dao potencial para los estados que puedan resultar
afectados.
c) El riesgo de que se cause un dao sensible al medio ambiente y la
disponibilidad de medios para prevenir o minimizar ese riesgo o rehabilitar
el medio ambiente.
d) La viabilidad econmica de la actividad en relacin con los costos
de la prevencin exigida por los estados que puedan resultar afectados y
con la posibilidad de realizar la actividad en otro lugar o por otros medios
o de sustituirla por otra actividad.
e) El grado en que los estados que puedan resultar afectados estn
dispuestos a contribuir a los costos de la prevencin.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 169
169
f) Las normas de proteccin que los estados que puedan resultar
afectados apliquen a la misma actividad o actividades comparables y las
normas impuestas en la prctica regional o internacional comparable.
Ahora bien, en caso de ocasionarse daos transfronterizos, el Estado
de origen y el Estado afectado negociarn a peticin de uno u otro, la
naturaleza y la cuanta de la indemnizacin u otra forma de reparacin por
los daos sensibles causados por una de las actividades mencionadas,
partiendo del principio de que la vctima de un dao no debe soportar toda
la prdida y de acuerdo a los siguientes factores de negociacin:
a) En caso de actividades del apartado a) del artculo 1o., la medida en
que el Estado de origen haya cumplido sus obligaciones de prevencin
contempladas en el captulo II.
b) En el caso de actividades del apartado a) del artculo 1o., la medida
en que el Estado de origen haya ejercido la debida diligencia para prevenir
o minimizar el dao.
c) La medida en que el Estado de origen haya sabido, o haya tenido los
medios de saber, que una de las actividades a que refiere el artculo 1o.,
se desarrollaba o estaba a punto de desarrollarse en su territorio o de alguna
otra manera bajo su jurisdiccin o control.
d) La medida en que el Estado de origen participe en los beneficios de
la actividad.
e) La medida en que el Estado afectado participe en los beneficios de
la actividad.
f) La medida en que cualquiera de los dos estados haya dispuesto de
asistencia de terceros estados o de organizaciones internacionales, o la
haya recibido.
g) La medida en que las personas lesionadas puedan obtener razonable-
mente indemnizacin, o la hayan recibido, en virtud de un procedimiento
ante los tribunales del Estado de origen o de alguna otra manera.
h) La medida en que la legislacin del Estado lesionado disponga el
pago de una indemnizacin u otra forma de reparacin por el mismo dao.
i) Las normas de proteccin aplicadas en relacin con actividad
comparable por el Estado afectado y en la prctica regional internacional.
j) La medida en que el Estado de origen haya adoptado medidas para
prestar asistencia al Estado afectado para minimizar la prdida o el dao.
170 LORETTA ORTIZ AHLF
IV. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
De acuerdo con las consideraciones anteriores, puede concluirse que la
responsabilidad por contaminacin o daos al medio ambiente puede
originarse por la comisin de un delito internacional, bien sea porque se
viole un tratado o una norma consuetudinaria. En este supuesto, nica-
mente el o los estados afectados podrn exigir responsabilidad internacional.
Actualmente hay una multiplicidad de tratados de carcter universal,
regional y bilateral en materia ambiental. Al lado de las normas conven-
cionales se encuentran normas consuetudinarias ambientales que presentan
en trminos generales perfiles de carcter negativo.
Se ubica dentro de las normas convencionales y consuetudinarias, la
referente a la obligacin de la debida diligencia, norma que actualmente
se considera incluso como un principio general en la materia.
Al referirse a dicha norma, Alonso Gmez-Robledo comenta:
La obligacin de debida diligencia es sin lugar a dudas una nocin muy flexible,
susceptible de ser adaptable a las circunstancias en forma muy diversa; sin
embargo, estn tambin fuera de toda duda que dicha obligacin impone
ineluctablemente a todo Estado el deber de poseer de manera permanente
el aparato jurdico y material necesario a fin de asegurar razonablemente el
respeto de las obligaciones internacionales, debindose dotar en el terreno de
la proteccin del medio ambiente, de la legislacin y reglamentacin adminis-
trativa, civil y penal que sean necesarias.
As, si la obligacin de no contaminar se reduce a una obligacin de debida
diligencia adaptable a las circunstancias del caso, a fin de no producir a terceros
daos de carcter sustancial , esto implicar que forzosamente deber de
tenerse en cuenta, en la apreciacin de los deberes de vigilancia, la situacin
en la cual se encuentran los pases en vas de desarrollo, en particular si se
tiene que hacer frente a un alto costo econmico y social para problemas de
contaminacin.
13
En caso de que se presenten las circunstancias excluyentes de ilicitud,
como el caso fortuito, fuerza mayor, peligro extremo y estado de
necesidad, no se exime al Estado, aunque no surja responsabilidad
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 171
171
13
Gmez-Robledo, Alonso, Temas selectos de derecho internacional pblico, 2a. ed., Mxico,
UNAM, 1994, pp. 173 y 174.
internacional, de la obligacin de reparar los daos ocasionados de
conformidad con el artculo 34 del proyecto.
Vinculado con las circunstancias excluyentes de ilicitud, ubicamos un
incidente reciente dentro de la materia del medio ambiente citado por la
Comisin de Derecho Internacional. El 18 de marzo de 1967, el petrolero
Torrey Canyon, que enarbolaba pabelln liberiano y transportaba una carga
de 117,000 toneladas de petrleo crudo, choc contra unas rocas sumer-
gidas frente a la costa de Cornwall, aunque fuera de las aguas territoriales
britnicas. Se abri una va de agua en el casco y despus de slo dos
das se haban vertido al mar cerca de 30,000 toneladas de petrleo.
Era la primera vez que se registraba un incidente tan grave y no se saba
cmo remediar las consecuencias que amenazaban con ser desastrosas para
las costas inglesas y sus habitantes.
El gobierno britnico recurri a distintos mecanismos para evitar ms
daos de los que ya se haban ocasionado. Utiliz primero detergentes
para disolver el petrleo que se haba extendido en el superficie del mar,
pero sin resultados apreciables; ayud a la compaa de salvamento
contratada por el propietario del navo para desencallar el barco, pero en
los das 26 y 27 de noviembre, el Torrey Canyon se parti en tres pedazos
y otras 30,000 toneladas de petrleo se virtieron en el mar.
La compaa de salvamento abandon sus esfuerzos, con lo cual el
gobierno britnico decidi bombardear el navo para destruir el petrleo
que quedaba a bordo. El gobierno no expuso una justificacin jurdica de
su conducta, pero insisti en varias ocasiones de la existencia de un peligro
extremo y en el hecho de que la decisin sobre bombardear el navo no
haba sido adoptada sino despus de haber fracasado en todos los dems
medios utilizados.
La Comisin de Derecho Internacional estim que aunque el propietario
del navo no hubiera abandonado los restos del naufragio e incluso, aunque
hubiera tratado de oponerse a su destruccin, se habra reconocido la
licitud internacional de la accin realizada por el gobierno britnico en
virtud del estado de necesidad.
14
La reparacin de los daos ocasionados al medio ambiente podra darse
en las modalidades antes sealadas, puesto que los principios bsicos de
172 LORETTA ORTIZ AHLF
14
Ver Fernndez, Toms Antonio, Derecho internacional pblico. Casos y materiales, 3a. ed.,
Madrid, Tirant lo Blanch, 1995, pp. 279-280.
la reparacin fueron establecidos por el Tribunal Permanente de Justicia
en el asunto de Chorzow, de la siguiente manera:
...la reparacin debe, hasta donde sea posible, borrar todas las consecuencias
del acto ilcito y restablecer la situacin que con toda probabilidad habra
existido si no se hubiera cometido dicho acto. Restitucin en especie o, si ello
no es posible, pago de una suma equivalente al valor que tendra la Restitucin
en especie; atribucin si procede de daos y perjuicios por las prdidas sufridas
que no hayan sido cubiertas por la Restitucin en especie o por el pago
sustitutorio; tales son los principios que deben servir para determinar el importe
de la indemnizacin debida por un hecho contrario al derecho internacional.
15
En lo referente al rgimen establecido para los crmenes internaciona-
les, en especial el referente al quebrantamiento de una obligacin interna-
cional de importancia esencial para la salvaguardia y preservacin del
medio ambiente, presenta dificultades de orden terico y prctico que
impiden a cualquier Estado de la comunidad internacional exigir dicha
responsabilidad.
Dichas dificultades fueron sealadas por varios estados al presentar sus
observaciones al proyecto, destacan las de la Repblica Federal Alemana
y las de Bulgaria:
---- Repblica Federal Alemana
... Sin embargo, la distincin entre crmenes y delitos puede hallar su
justificacin en el tratamiento de las consecuencias jurdicas. La idea de que
la gravedad de la violacin de una obligacin determinar la gravedad de las
consecuencias jurdicas est generalmente admitida. Puede verse otra justifi-
cacin para distinguir entre crmenes y delitos internacionales en la posibilidad
de que los terceros estados adopten una posicin diferente respecto de un delito
internacional y respecto de un crimen internacional. Como ha expuesto la
delegacin de la Repblica Federal de Alemania en el debate sobre el informe
presentado por la Comisin a la Asamblea General en su trigsimo quinto
periodo de sesiones, parece que en el mundo actual hay circunstancias, por
excepcionales que sean, en las que un tercer Estado puede tener derecho a
adoptar una posicin no neutral respecto de un hecho internacionalmente
ilcito, aunque ste no le cause un perjuicio inmediato y no vaya dirigido contra
l. Si se violan normas de derecho internacional, cuya observancia es de inters
para la comunidad de estados en su totalidad, los terceros estados pueden
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 173
173
15
Affaire relative a IUsine de Chorzw (demande en indemnit) (fond), Recueil des arrts, avis
consultatifs de la CPJ I (RAAOCPJI), serie A, nm. 17, 13 de septiembre de 1928, pp. 5 y 18.
tener perfecto derecho, aunque no se vean inmediatamente afectados, a adoptar
contramedidas o a participar en ellas.
...Independientemente de cmo se definan las normas cuya violacin
constituye un crimen internacional, hay que poner objeciones al apartado d)
del prrafo 3 del artculo 19. La idea de salvaguardia y proteccin del medio
humano como deber jurdico es relativamente nueva. Comprende un vasto
complejo de normas y obligaciones caracterizadas, hasta ahora, por una
manifiesta falta de precisin y definicin.
En muchos casos, hay una constante interaccin entre la aplicacin de las
normas bsicas ms generales del derecho internacional y las normas que tienen
un carcter ms especficamente ecolgico. Parece que es ir demasiado lejos
incluir todo este sector de las relaciones jurdicas internacionales en la esfera
en que un hecho ilcito es por su naturaleza misma un crimen ms que un
delito. Se recomienda vivamente que se estudie de nuevo el apartado d) del
prrafo 3 del artculo 19.
---- Bulgaria
...La Comisin no slo ha elaborado una definicin general de crimen
internacional en el prrafo 2 del artculo 19 del proyecto, sino que adems ha
sealado las categoras de crmenes internacionales de especial peligrosidad
como la agresin, el mantenimiento por la fuerza de una dominacin colonial,
el genocidio, el apartheid y la esclavitud.
El gobierno blgaro se muestra, sin embargo, escptico respecto del acierto
de considerar a la contaminacin masiva como crimen internacional de la
misma magnitud que la agresin, el genocidio, el apartheid y la esclavitud.
Se suma, desde luego, a la idea de calificar a la contaminacinn masiva como
hecho internacionalmente ilcito y opina que la Declaracin de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano no puede colmar la laguna
jurdica que todava existe en esta materia a pesar de algunos principios y
normas de derecho internacional en vigor.
En opinin del gobierno blgaro no existe una marcada tendencia a tratar
a la contaminacin per se como un crimen internacional. En la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por ejemplo, en donde
la Tercera Comisin ha discutido durante muchos aos el problema de la
contaminacin del medio marino, nunca se ha presentado ninguna propuesta
de reconocer la contaminacin de los mares por barcos o de otras proce-
dencias como un crimen internacional. Por consiguiente, el texto del
apartado d) del prrafo 3 del artculo 19 suscita cuestiones que han de ser
objeto de nuevos debates para determinar si no sera ms procedente definir
174 LORETTA ORTIZ AHLF
la contaminacin como un delito internacional en vez de como un crimen
internacional.
16
Las dificultades a las que se aludi, se centran en que la mayora de las
normas que recoge el proyecto, hasta en tanto no se adopte como tratado
y se someta a la ratificacin de los estados, no se podr exigir responsa-
bilidad internacional a stos por la comisin de crmenes internacionales,
nicamente si la norma convencional del proyecto (artculo 19), genera
la norma consuetudinaria con el paso del tiempo.
Tambin puede originarse responsabilidad internacional cuando en el
territorio de los estados o en zonas bajo su jurisdiccin o control se realicen
actividades peligrosas o riesgosas cuyos efectos contaminantes trascienden
sus fronteras. En tal supuesto, se deber probar que la actividad no fue la
causa del dao, ya que de otra forma se tendrn que reparar los daos y
perjuicios ocasionados, a pesar de que la conducta fue lcita. Partiendo
del principio de que la vctima no debe soportar la prdida o dao.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 175
16
Ibid., p. 279.
LA RESPONSABILIDAD PENAL EN MATERIA AMBIENTAL
Ral PLASCENCIA VILLANUEVA
SUMARIO: I. Introduccin. II. Los delitos contra el ambiente. III. La
responsabilidad penal. IV. Los tipos penales en materia de pro-
teccin al medio ambiente. 1. Las leyes penales en blanco. 2. La
estructura de los tipos penales en materia ambiental. 3. Los tipos
agravados. 4. Algunas consideraciones sobre los delitos ambientales
en los Estados Unidos de Amrica. V. Las consecuencias jurdico-
penales. 1. La pena. 2. Las medidas de seguridad. VI. Reflexin final.
VII. Bibliografa.
I. INTRODUCCIN
En la ltima dcada, el gobierno federal se ha visto sumamente preocupado
por la proteccin del ambiente, en virtud de considerarla vital para orientar
un desarrollo sustentable que permita el bienestar a la poblacin sin
afectarlo, muestra de dicha tendencia es la proteccin otorgada al ambiente
a travs de las reformas de las leyes penales, las cuales comprenden a
dicho bien jurdico como objeto de proteccin.
En diciembre de 1996 se realizaron una serie de reformas a la Ley
General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente, las cuales
se proyectaron sobre el ttulo sexto, captulo VI, al eliminar del contenido
de la ley el aspecto relativo a los tipos penales, o bien, delitos ambien-
tales, e integrar en el Cdigo Penal Federal el ttulo vigsimo quinto,
captulo nico, el cual incluye una nueva gama de tipos penales enfocados
a la proteccin del ambiente.
Sin embargo, debemos recordar que los preceptos penales se plantean
como opciones de comportamiento, que indudablemente no son suficien-
tes, por s mismos, para atemperar la comisin de delitos, sino que es
necesario vigilar y exigir en su caso su respeto; si la intencin es proteger
el ambiente, entonces es necesario meditar sobre la respuesta de la Ley
Penal pues la afectacin que ste ha sufrido en los ltimos aos es muy
grave, en consecuencia el derecho administrativo al parecer ha resultado
insuficiente.
Actualmente, uno de los problemas que el derecho penal trata de
resolver es delimitar si las personas fsicas son las nicas que pueden ser
consideradas sujetos activos del delito, o bien, si existe la posibilidad de
que las personas jurdicas tambin tengan dicho carcter, sobre todo, a
partir de las modernas tendencias adoptadas en los pases del primer
mundo, en donde la idea de una responsabilidad penal atribuible a las
personas jurdicas se presenta da a da con mayor fuerza.
En torno al contenido de los tipos penales referidos a la materia
ambiental, la doctrina discute ampliamente su modalidad de tipos abiertos
que los traducen en tipos penales dependientes de preceptos administrati-
vos, y por ende, en lo que la doctrina identifica como leyes penales en
blanco en las que el juzgador juega un papel importante para rellenar su
contenido sobre la base de aspectos administrativos, lo cual pone de relieve
el anlisis de los bienes jurdicos protegidos a fin de evaluar la convenien-
cia de protegerlos bajo la esfera del derecho penal.
El contenido del presente trabajo tiene por objeto analizar los nuevos
tipos penales en materia ambiental, as como el margen de responsabilidad
que puede serle atribuido a las personas fsicas y jurdicas que ocasionen
lesiones o pongan en peligro bienes jurdicos de tales caractersticas, as
como las tendencias de algunos preceptos legales de los Estados Unidos de
Norteamrica en materia de proteccin de bienes jurdicos similares.
II. LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Para entender a los llamados delitos contra el medio ambiente, resulta
prudente analizar el objeto de proteccin de los tipos penales de los que
derivan, en consecuencia, es ineludible abordar la temtica del bien
jurdico desde una perspectiva de la dogmtica penal.
Desde el origen del trmino bien jurdico se hablaba de la necesidad
de distinguir entre bienes morales, religiosos y jurdicos. En pocas
pasadas se discuta la distincin de lo jurdico y otras reas para delimitar
178 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
el conocimiento del bien jurdico, cuestin ya superada, pues hoy en da
no es tema de discusin si debe considerarse como tal, o bien, si pertenece
a la moral o a la religin.
El dilema actual en materia de bienes jurdicos es identificar desde una
perspectiva penal, cules pueden y deben ser considerados importantes
para ser tutelados por ste y cules otros merecen ser protegidos por otra
rama del derecho, como pudiese ser el derecho administrativo, el familiar,
el fiscal o cualquier otro.
A manera de ejemplo: una persona enciende una fogata en el campo y
se ocasiona un incendio que destruye un bosque. Aqu es necesario
determinar, por un lado, la materia de dicho acto, y por el otro, la
naturaleza de la consecuencia jurdica que se aplicar (penal, administra-
tiva o civil).
Al respecto, la dogmtica penal considera al bien jurdico como un
elemento bsico integrante de la estructura de los tipos penales que justifica
la existencia de la norma jurdico-penal.
1
En consecuencia, lo relevante del
bien jurdico es su carcter penal, por lo que es recomendable generalizar el
uso del trmino bien jurdico penal y eliminar su manejo sin dicho
calificativo para precisar la esfera de proteccin otorgada a ste, pues ese
mismo bien jurdico, en ocasiones resulta objeto de proteccin de otras reas
del derecho.
Respecto de las definiciones planteadas por la doctrina penal, coinciden
plenamente en atribuir al bien jurdico penal
2
los siguientes elementos:
a) un inters jurdico; b) individual o colectivo; c) jurdicamente
protegido; d) con valor como para lograr la sana convivencia humana.
3
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 179
1
Recientemente en la doctrina penal encontramos la denominacin de bien jurdico penal ,
propuesta con argumentos que nos parecen lo suficientemente vlidos, vase Mir Puig, Santiago,
Derecho penal, parte general, Barcelona, PPU, 1990, pp. 137 y ss. En cuanto a su caracterstica de
elemento bsico Muoz Conde, considera al sujeto activo, accin y bien jurdico, como elementos
que de modo constante estn siempre presentes en la composicin de todos los tipos penales, vase,
Teora del delito, Bogot, Temis, 1990, p. 46.
2
A nuestro entender es un inters individual o colectivo, de valor social, protegido por un tipo
penal cuya existencia justifica, Plascencia Villanueva, Ral, Los delitos contra el orden econmico,
UNAM-IIJ, 1995, pp. 60 y ss.
3
Olga Islas lo define como el concreto inters individual o colectivo, de orden social, protegido
en el tipo legal , argumentando que lo que se trata de proteger en los tipos penales son precisamente
bienes jurdicos, de ah que cada tipo penal atienda a la proteccin de determinados intereses individuales
o colectivos, jurdicamente protegidos, siendo de valor para lograr la convivencia humana (Anlisis
lgico de los delitos contra la vida, Mxico, Trillas, 1986, p. 29). Santiago Mir Puig considera que
la proteccin de los bienes jurdicos penales depende de los intereses y valores del grupo social
que en cada momento detenta el poder poltico (Derecho penal..., op. cit., p. 137); Mientras que
Jescheck lo entiende como aquellos intereses de la vida de la comunidad a los que presta proteccin
el derecho penal, Tratado de derecho penal, parte general, vol. I, Barcelona, Bosch, p, 350; en tanto
Delitos ambientales o delitos contra el medio ambiente
Con frecuencia encontramos la denominacin delitos ambientales, tal
y como se presenta el ttulo vigsimo quinto del Cdigo Penal Federal,
cuestin que nos obliga a reflexionar en torno a lo adecuado de dicha
denominacin, pues resulta incuestionable que el delito es un hecho
material y concreto, en oposicin a la ley que tiene la caracterstica de ser
abstracta y temporal.
En principio de cuentas es dable afirmar que no existen delitos
ambientales, pues el delito es una situacin de hecho, en la cual inciden
factores sociales, econmicos, ambientales, polticos, fiscales, etctera,
los cuales nos aportarn los elementos a tomar en consideracin para la
construccin ----por parte del legislador---- de los tipos, pero dicha circuns-
tancia no significar que necesariamente deban recibir la denominacin a
partir de algn o alguno de los elementos que contenga.
El delito se debe analizar como hecho material y no como circunstancia
formal, es decir, analizar el tipo por un lado y el delito como hecho por
el otro, pues si bien es cierto que la separacin es clara, tambin lo es que el
delito implica la materializacin del mismo, siendo conveniente recordar
la distincin entre el mundo real y el mundo formal a efecto de entender
los elementos y caractersticas del hecho delictuoso y del tipo penal.
En consecuencia, pretender otorgarle una denominacin especial a los
delitos, resulta conveniente hacerlo en atencin al bien jurdico penal
protegido en el tipo penal, siendo ms apropiado hablar de delitos contra
el ambiente, delitos contra el orden fiscal, delitos contra el orden poltico,
etctera, pues los delitos son situaciones de hecho, por lo que al identifi-
carlos conviene hacer referencia al bien jurdico penal protegido con el
fin de no propiciar confusiones.
Los delitos que atentan contra el ambiente, generalmente se han
construido sobre la base de leyes penales en blanco, lo cual significa que
los tipos penales exigen la satisfaccin de requisitos previstos en leyes o
disposiciones de carcter administrativo a fin de que puedan ser concre-
tados.
180 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
que Ral Zaffaroni lo entiende como la relacin de disponibilidad de una persona
con un objeto, protegida por el Estado, que revela su inters mediante normas
que prohben determinadas conductas que les afectan, las que se expresan con la
tipificacin de esas conductas,
Tratado de derecho penal, parte general, vol. 3, Buenos Aires,
Ediar, p. 240.
Lo anterior nos remite a la tan debatida cuestin relativa a si el derecho
penal es la materia idnea para englobar la proteccin del ambiente, o bien
si es la materia administrativa la que debe tutelar dichos bienes jurdicos,
mxime si por tradicin la proteccin jurdica del ambiente, as como de
la flora, la fauna, las aguas y en general los ecosistemas han sido materia
de leyes eminentemente administrativas.
III. LA RESPONSABILIDAD PENAL
Al abordar el tema de la responsabilidad penal es preciso atender al
sujeto del delito, respecto del cual, la doctrina hace referencia a las
personas participantes en su consumacin y es acorde en considerar que
ante la presencia de un delito, generalmente encontraremos a un sujeto
activo desplegando un comportamiento daino o peligroso para los
intereses de la sociedad, y un sujeto pasivo, entendido como la persona
receptora del dao dirigido por el sujeto activo.
Los tipos penales recientemente incorporados al CPF en diciembre de
1996, no establecen prescripcin en el sentido de estar dirigidos a un
crculo determinados de sujetos, sino que deja totalmente abierta la
posibilidad de ser concretados por cualquiera, lo cual despierta interro-
gantes en torno a quines pueden ser considerado sujetos activos del delito,
y establecer si slo la persona fsica o tambin las personas jurdicas.
La respuesta a las interrogantes anteriores es unnime en el sentido de
que la persona fsica es aceptada como sujeto activo del delito, empero
respecto de la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas
jurdicas, se enfoca a diversos sentidos, sobre todo a partir de las
tendencias adoptadas en los sistemas jurdicos del mundo, lo cual se
reproduce en la legislacin federal y estatal mexicana.
En nuestro pas, existen tres tendencias al respecto, la primera admite
plenamente la posibilidad de aplicar consecuencias jurdico penales a las
personas jurdicas, la segunda ignora la problemtica al no sealar nada
al respecto, y la tercera tmidamente refiere consecuencias jurdico penales
en su contenido aun cuando rechaza la posibilidad de responsabilizarlas
penalmente, circunstancia que provoca una clara contradiccin al negar,
por un lado, la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas
jurdicas, y por el otro, establecer consecuencias jurdico penales para el
caso de que se cometan delitos bajo el amparo de ella.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 181
Lo anterior nos obliga a revisar algunas breves ideas en materia de los
sujetos activos del delito que por tradicin se considera a las personas
fsicas pero que cada da con mayor fuerza se demuestra la necesidad de
incorporar a las personas jurdicas como sujetos activos del delito y fijar
consecuencias jurdico penales.
De igual manera, trataremos de explicar si los tipos penales en materia
ambiental se dirigen de manera exclusiva a las personas fsicas o bien si
las personas jurdicas pueden ser responsabilizadas penalmente por su
comisin.
Los sujetos activos del delito
Desde los inicios del derecho penal se consider al ser humano como
sujeto del delito. Grandes discusiones se dieron en pocas histricas de
nuestra ciencia del derecho penal, cuando algunos hablaban de responsa-
bilizar a todo lo que ocasionaba un dao a la sociedad siendo el caso de:
perros, cerdos, elefantes, topos, etctera.
4
Otros, pugnaban por la defensa
de la idea del ser humano como nico sujeto de responsabilidad penal.
El ser humano por tradicin ha sido el obligado a acatar las normas
contenidas en los diversos ordenamientos reguladores de la vida del
hombre en sociedad. Tambin en la medida del desarrollo del Estado
moderno y del surgimiento de entes jurdicos, como las personas jurdicas,
empresas, corporaciones, sociedades o asociaciones, se han realizado
innovaciones tendentes a regular precisamente su actividad en la sociedad,
la cual desemboc en aspectos incluso de ndole penal. Lo anterior en
virtud de que para la consumacin de un tipo penal se requiere la confluencia
de un comportamiento humano lesivo a los intereses de la sociedad, y si
la persona humana es la nica reconocida con capacidad para exteriorizar
una voluntad daosa, entonces, ni las cosas inanimadas ni los animales
pueden ser considerados sujetos activos del delito, sin embargo, la persona
182 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
4
Durante la Edad Media se presentan ejemplos de numerosos procesos contra animales. Addosio
ha podido reunir 144 de dichos procesos relativos a caballos homicidas, cerdos infanticidas, perros
acusados de crimen bestialitis, topos, langostas y sanguijuelas, etctera. Chassan y Bally ganaron
celebridad como abogados defensores de tales absurdos sujetos. Aun en el siglo pasado, Jimnez de
Asa registra ms ejemplos: en Troyes (1845) fue sentenciado un perro por cazador furtivo; en Leeds
(1861), un gallo por haber picoteado el ojo de un nio, y en Londres (1897) un elefante llamado
Charlie a quien el jurado absolvi por legtima defensa. Los revolucionarios bolcheviques fusilaron
en Ekaterimburg (1917) por burgus , al caballo Krepich , pensionado por su dueo, el Zar,
despus de haber ganado el derby , vase Carranc y Trujillo, Ral, Derecho penal mexicano. Parte
general, Mxico, Porra, 1991, pp. 263-264.
jurdica funciona a travs de voluntades de personas fsicas, y por ende,
resulta plausible pensar en responsabilidad penal atribuible a stas.
Sin embargo, la dogmtica penal tradicional ha desdeado plenamente
el tema relativo a considerar sujetos del delito a las personas jurdicas,
entes jurdicos, corporaciones sociales o como quiera que se les denomine,
sobre la base de una falta de capacidad de culpabilidad, lo cual a nuestro
ver amerita un replanteamiento.
Aun cuando se ha discutido ampliamente lo relativo a si es o no
responsable penalmente la persona jurdica, la polmica surge cuando
tratamos de determinar el carcter de las medidas o sanciones, ms
adecuadas para las personas jurdicas y el procedimiento para hacerlas
efectivas.
Por un lado, encontramos opiniones que apoyan la aplicacin de
medidas penales en contra de las personas jurdicas, siempre y cuando no
posean ningn carcter represivo, posicin arcaica sobre la responsabili-
dad de las personas jurdicas, pues contrara una de las finalidades
primordiales del derecho penal, consistente en fijar una pena o una medida
de seguridad para el caso de conductas contrarias al orden social.
Para otros autores, la responsabilidad a afrontar una persona jurdica,
para el caso de delitos, es netamente civil, y por consecuencia, slo son
aplicables sanciones de esta ndole, postura que en todo caso deja abierta
la posibilidad para una actuacin ilcita de las personas jurdicas, pues
podramos pensar en el supuesto de individuos que escudndose en una
persona jurdica pudiesen cometer todo tipo de tropelas en contra de los
miembros de la sociedad, las cuales quedaran impunes por el hecho de
no poder responsabilizar penalmente a la persona jurdica.
Tambin existen autores que atribuyen una responsabilidad administra-
tiva a las personas jurdicas y no una responsabilidad penal. Situacin
discutible, en atencin a que garantizan un comportamiento ilcito de los
miembros de la sociedad, y deja de aplicar una sancin penal para el caso
de lesin de bienes jurdicos.
Por ltimo, es posible ubicar posturas eclcticas, las cuales consideran
a la responsabilidad de la persona jurdica desde un punto de vista civil y
penal, opinin que nos parece la ms acertada, en el sentido de responsa-
bilizar a la persona jurdica, por un lado de manera civil por la responsa-
bilidad que pudiese desprenderse de la actuacin de sus miembros y, por
el otro, admite la posibilidad de sancionar penalmente a los miembros de
la sociedad, que escudndose en ella cometen algn tipo de ilcito.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 183
En este tenor, la opinin de que slo el individuo puede delinquir, queda
rebasada, demostrndose cada da con mayor fuerza la necesidad de respon-
sabilizar penalmente a las personas jurdicas, situacin derivada de la
incidencia de delitos de corporaciones en materia econmica, por lo cual
es factible localizar con mayor frecuencia, dentro de las disposiciones
legales en materia penal, prescripciones sancionadoras de las actividades
ilcitas de las personas jurdicas.
5
Con las ideas planteadas en torno a la responsabilidad penal de las
personas jurdicas, podemos entender la complejidad del tema para el
derecho penal, pues ste se enfoca bsicamente a las personas fsicas; no
obstante esto, pensamos que bien puede responsabilizarse penalmente a la
persona jurdica estipulndose sanciones econmicas como las multas,
entre las cuales seran las menos grave, o bien, la disolucin entendida
como la medida ms grave para una persona jurdica, comparable con
la pena de muerte en una persona fsica. Por ltimo, basta agregar que la
responsabilidad penal de las personas jurdicas debe entenderse en el
sentido de solidaria
6
con los miembros de la sociedad, agrupacin o
corporacin.
En lo referente a las personas jurdicas, sus actividades pueden sancio-
narse mediante reglas de responsabilidad penal solidaria, pues su actuacin
es a travs de personas fsicas. Por consecuencia, los daos o perjuicios
causados por una persona fsica a travs de una persona jurdica debern
ser afrontados por ambas. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de
la Nacin ha reiterado la siguiente postura.
PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS REPRE-
SENTANTES DE LAS. No puede admitirse que carezcan de responsabilidad
quienes actan a nombre de las personas morales, pues de aceptarse tal
argumento los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan los puestos
de los diversos rganos de las personas morales quedaran impunes, ya que
las sanciones deberan ser para la persona moral, lo cual es un absurdo lgica
y jurdicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad
184 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
5
En lo referente a nuestro pas, en los artculos 11 y 252 del CPF se establecen sanciones para
las personas morales que van desde la suspensin temporal hasta la disolucin de la sociedad, y en
los ms de los cdigos penales estatales se considera la posibilidad de aplicarles consecuencias jurdicas
a las personas jurdicas o morales.
6
El Cdigo Penal italiano establece que en caso de responsabilidad de algn miembro de una
persona moral, si se declara insolvente, la persona moral est obligada a pagar la cantidad que resulte,
vase Bricola, Francesco, Il Problema dela societ commerciale nel diritto italiano, Milano, Facolt
di Giudisprudenza, Universit degli studi di Messina, p. 238.
propia y no es sino a travs de las personas fsicas como actan. Es por esto
que los directores, gerentes, administradores y dems representantes de las
sociedades, responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan
en nombre propio o bajo el amparo de la representacin corporativa.
7
En la resolucin anterior, se resolvi en cuanto a los directores,
gerentes, administradores y dems representantes de las sociedades, su
obligacin de responder en lo personal de los hechos delictuosos que
cometan en nombre propio o bajo el amparo de la representacin corpo-
rativa, siendo posible, en un momento determinado, aplicar a la persona
jurdica la consecuencia prevista en el artculo 11 del CPF, sin implicar
esto impedimento alguno para sancionar a la persona fsica miembro de
la persona jurdica que despleg un comportamiento lesivo a los intereses
de la sociedad.
Atento a lo anterior, resulta acertado el comentario de Gonzlez de la
Vega, sobre el artculo 11 del CPF, en el sentido siguiente:
No se contrara la tesis de que slo las personas fsicas pueden ser en nuestro
derecho posibles sujetos activos del delito, pues la redaccin del mismo
establece claramente que es algn miembro o representante de la persona
jurdica el que comete el delito y no la entidad moral; ello sin perjuicio de que
se apliquen las reglas de participacin y de que se decrete la suspensin o
disolucin de la agrupacin.
8
La opinin anterior, resulta acorde con la expresada por Carranc y
Trujillo al afirmar: en nuestro Cdigo s se considera en casos
concretos como posibles sujetos activos a las personas jurdicas, y al
hacerlo, en preceptos modelo de timidez, cumple a un primer ensayo
legislativo en Mxico sobre tan debatida cuestin,
9
sin embargo, confor-
me a lo dispuesto por el CPF, se adoptan como sanciones para la persona
jurdica la suspensin y la disolucin, dejndose por un lado algunas de
gran trascendencia, como las pecuniarias y las dirigidas a la reputacin.
Tambin, conviene hacer patente que no obstante la existencia del
artculo 11 del multicitado CPF, el procedimiento correspondiente para
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 185
7
Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Semanario J udicial de la Federacin, sptima poca,
vols. 151-156, 2a. parte, primera sala. Amparo directo 1042/81, 30 de septiembre de 1981. Unanimidad
de 4 votos, p. 74.
8
Gonzlez de la Vega, Francisco, Derecho penal mexicano. Los delitos, t. II, Mxico, Porra,
1977, p. 19.
9
Carranc y Trujillo, Ral, Derecho penal mexicano, op. cit., pp. 267 y ss.
hacer efectiva la responsabilidad de las personas jurdicas no se ha
establecido a la fecha en nuestro cdigo adjetivo, adems de comprender
exclusivamente a la suspensin, o bien, la disolucin, como sanciones, lo
cual resulta altamente deficiente y obsoleto, al no existir en el cdigo
adjetivo de la materia la reglamentacin para hacer efectivas las sanciones
aludidas, por lo cual resultan inoperantes.
En lo que atae a la tendencia que siguen los cdigos penales en nuestro
pas, la mayora establecen la posibilidad de aplicarles consecuencias
jurdicas,
10
sin embargo, algunos las consideran en el carcter de sancio-
nes,
11
en tanto para otros son medidas de seguridad
12
lo que debe serles
aplicadas. Slo para el caso del Cdigo Penal de los estados de Baja
California Sur, Estado de Mxico y Jalisco, no se contempla la posibilidad
de aplicar consecuencias penales a las personas jurdicas.
La situacin en otros pases guarda una notable diferencia, por ejemplo:
en los Estados Unidos la responsabilidad penal atribuible a las personas
jurdicas se enfoca en la idea de cualquier persona que viole la ley,
entendido el concepto de persona en el ms amplio sentido, es decir, dando
cabida tanto a la fsica como a la jurdica.
Lo anterior, provoca que las personas jurdicas, para efectos penales,
sean comnmente incluidas en la idea de persona, para efecto penales
dentro de la legislacin ambiental, en tal virtud, la ley enfoca su contenido
al control de la compaa respecto de la violacin legal
13
o la extensin a
la que la administracin de la persona jurdica ciertamente difiera de las
exigencias ambientales previstas en la ley.
14
186 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
10
Para el caso del cdigo penal del estado de Zacatecas se contempla la posibilidad de aplicar
sanciones y medidas de seguridad.
11
En este sentido los cdigos penales de los Estados de Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Michoacn, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quintara Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
y Yucatn.
12
En los mismos trminos los cdigos penales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas,
Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quertaro, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco.
13
En tal caso se han utilizado argumentos de defensa en el sentido de que el acto se realiz por
un contratista ajeno del control de la persona jurdica, Muchnicki, Dennis, and Paul J. Covan,
Countering Corporate Obstruction in the investigation and prosecution of environmental crime ,
National environmental enforcement J . National Association of Attorneys General, USA, July 1986,
at 3-9.
14
Las personas jurdicas han sido consideradas penalmente responsables no obstante que han
logrado acreditar que hubo error en sus operaciones en virtud de contar con un permiso u autorizacin
equivocada, United states vs. Mc Donald and Watson Waste Oil Co., 983, F. 2d., 35, 46 (1st. Cir.
1991). Curran, Steve, Gary di Bianco, Andrew Hurst, Melanie Jimnez, Nona Liegeois,
Enviromental crimes , American Criminal Law Review, USA, vol., 32, Winter 1995, No. 2.,
Georgetown University Law Center, p. 253.
De conformidad con lo anterior, la responsabilidad penal a ttulo
particular es generalmente utilizada como base para responsabilizar a
aquellos que tengan facultades o atribuciones para prevenir o corregir la
violacin, en comparacin de los que realizan fsicamente la actividad
contaminante.
Los tribunales en los Estados Unidos se han pronunciado respecto de
la responsabilidad penal de las personas jurdicas desde aspectos como la
posicin que ocupa el empleado, llegando incluso a presumir el conoci-
miento y/o control de los delitos ambientales sobre la base de pruebas
circunstanciales referidas a la responsabilidad de los directivos de las
personas jurdicas.
En tal sentido, la persona jurdica puede ser materia de imputacin por
sus empleados en los siguientes casos: a) si directa o indirectamente
supervisan ilegalmente el manejo de deshechos realizados por empleados;
b) si los empleados o agentes actuaron bajo la esfera o mbito de sus
actividades laborales, o c) si actuaron los empleados para el beneficio de
la persona jurdica.
Lo anterior, nos permite concluir al respecto, que es necesaria una
profunda revisin a nivel de las leyes penales, a fin de establecer nuevos
parmetros de responsabilidad penal para las personas jurdicas, pues en
el actual estado de cosas, la impunidad de los actos realizados detrs de
una persona jurdica es una problemtica que no se ha enfrentado de la
manera adecuada por la ley y en consecuencia incrementa los mrgenes
de impunidad.
IV. LOS TIPOS PENALES EN MATERIA DE PROTECCIN
AL MEDIO AMBIENTE
En materia de proteccin penal del ambiente, en 1996 apareci publi-
cado en el Diario Oficial de la Federacin una reforma por adicin al
Cdigo Penal para el Distrito Federal en materia del fuero comn y para
toda la Repblica en materia del fuero federal (CPF), con motivo de la
adicin se incorporaron los llamados delitos ambientales, los cuales
guardan un contenido que trataremos de abordar en lneas subsecuentes.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 187
1. Las leyes penales en blanco
Una de las mayores crticas que se han vertido en torno a los delitos
contra el ambiente es que su estructura se encuentra dependiendo de otras
leyes, lo cual se ha tachado como poco tcnico, as como totalmente ajeno
al derecho penal, en virtud de que el juez penal debe rellenar el tipo penal
mediante la calificacin de la infraccin administrativa que se encuentra
como elemento del tipo.
El reenviar el contenido de los tipos penales a leyes administrativas,
lejos de proporcionar mayor claridad genera un desconocimiento, pues la
regulacin administrativa, especficamente la relativa al ambiente, se
caracteriza por ser un sector difuso, es decir, integrado por diferentes
normas que van desde leyes hasta circulares, pasando por las normas
tcnicas y los reglamentos.
En cuanto a la tendencia de las leyes penales mexicanas en materia de
delitos contra el ambiente, se enfoca a una plena dependencia de las leyes
administrativas, lo cual puede apreciarse en el texto de los artculos 414,
415, 416, 418, 419 y 420, al prever la proteccin del ambiente, la salud
pblica, la flora, los recursos naturales y los ecosistemas, pero en un nivel
derivado de la esfera administrativa, es decir que slo resultan protegidos
cuando, por ejemplo: la autoridad administrativa no hubiese autorizado
previamente su afectacin, o bien cuando resulte contrario al contenido
de una norma oficial mexicana. Veamos cada uno de ellos.
En materia de bienes jurdicos protegidos, los nuevos tipos penales se
enfocan a la flora (silvestre y acutica); fauna (silvestre y acutica);
recursos forestales y maderables; rboles, vegetacin natural, ecosiste-
mas, recursos naturales, salud pblica, calidad del agua de las cuencas,
cambios de uso de suelo, especies acuticas declaradas en veda.
Bien jurdico Precepto legal
La flora 414, 415 fracciones I, II, III, 417, 418,
416 fraccin I
La flora silvestre 418, 420, fraccin IV y V, 417
Flora acutica 420 fraccin II
Fauna 414, 415 I, II, III, 416 y 417
Fauna Silvestre 417, 418, 420 fraccin II, IV y V
188 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
Fauna Acutica
15
420 fraccin I y II
Recursos Forestales 417, 418 y 419
Recursos maderables 419
rboles 418
Vegetacin natural 418
Ecosistemas 414, 415 fraccin I, II y III, 416 fraccin
I y 418
Recursos naturales 414, 415 fraccin I, II y III, 416 fraccin
I y 418
Salud pblica 414, 415 fraccin I, II y III, 416 fraccin
I y 418
Calidad del agua de las cuencas 416 fraccin I
Cambios de uso de suelo 418
Especies acuticas declaradas en veda 420 fraccin II
En cuanto a los medios utilizados se comprenden en la reforma a los
materiales peligrosos, residuos peligrosos, humos, aguas residuales, lqui-
dos qumicos, lquidos bioqumicos, desechos y contaminantes.
A. Artculo 414
En lo que se refiere al contenido del artculo 414, se prev una
punibilidad para aquel que sin contar con las autorizaciones respectivas o
violando las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artculo 147
de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente,
realice, autorice u ordene la realizacin de actividades que conforme a ese
mismo ordenamiento se consideren altamente riesgosas y ocasionen daos a
la salud pblica, los recursos naturales, la flora, la fauna o los ecosistemas.
El mencionado tipo penal contempla dos posibilidades: no contar con
las autorizaciones respectivas o violar las normas oficiales mexicanas a
que se refiere el artculo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecolgico
y la Proteccin al Ambiente, lo cual supone, por un lado, la necesaria
revisin de aspectos eminentemente administrativos a fin de esclarecer el
tipo de autorizacin, as como su origen y, lo ms delicado, el aspecto
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 189
15
En materia de fauna acutica destaca la proteccin de los quelonios marinos, los mamferos
marinos, los productos de los quelonios marinos, productos de los mamferos marinos, los subproductos
de quelonios marinos y los subproductos de mamfero marino.
relativo a su vigencia; por el otro, acreditar la violacin del contenido de
normas oficiales mexicanas referidas por el artculo 147 de la LGEEPA.
B. Artculo 415
En lo que atae al artculo 415, la problemtica comentada en el artculo
414 se reproduce; la fraccin primera establece como elementos: a) no
contar con autorizacin de la autoridad federal competente, o b) contra-
venir los trminos que se haya concedido; en la segunda y tercera, se
contempla la violacin del contenido de disposiciones legales o normas
oficiales mexicanas aplicables, lo cual da muestra de la clara ambigedad
de su contenido, as como la caracterstica eminentemente abierta de los
tipos penales.
Respecto de las labores prohibidas, contempla la realizacin de cual-
quier actividad con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o
puedan ocasionar daos a la salud pblica, los recursos naturales, la fauna,
la flora o los ecosistemas, lo cual presenta dos niveles de proteccin del
bien jurdico; el primero, en caso de dao y el segundo, tratndose de
peligro de dao, siendo este ltimo caso lo que podramos definir como
un tipo penal de peligro para el bien jurdico, en los cuales la distancia
con la tentativa queda muy corta y no obstante, la sancin que se aplica
es en el mismo sentido de los tipos de dao.
La fraccin segunda refiere actos como emitir, despedir, descargar en
la atmsfera o autorizar u ordenar su realizacin en materia de gases,
humos o polvos que ocasionen daos a la salud pblica, a los recursos
naturales, la fauna, la flora o los ecosistemas, con la condicin de que
dichas emisiones provengan de fuentes fijas de jurisdiccin federal,
conforme a lo previsto en la LGEEPA. El dao que sufre el bien jurdico
en este caso debe ser acreditable a fin de estar en posibilidades de concretar
su contenido, pues de otra manera se abre la posibilidad de la tentativa,
ante la mera puesta en peligro del bien jurdico sin daarlo.
La fraccin tercera supone la contravencin de las disposiciones legales
o normas oficiales mexicanas, mediante la generacin de emisiones de
ruido, vibraciones, energa trmica o lumnica, provenientes de fuentes
emisoras de jurisdiccin federal, que ocasionen daos a la salud pblica
a los recursos naturales, la flora, la fauna o los ecosistemas.
190 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
C. Artculo 416
El artculo 416 contempla a los que sin contar con la autorizacin que
en su caso se requiera, o en contravencin con las disposiciones legales
reglamentarias y normas oficiales mexicanas, realicen actividades enca-
minadas a la descarga, depsito o infiltracin, o bien autoricen u ordenen
su realizacin, tratndose de aguas residuales, lquidos qumicos o bioqu-
micos, desechos o contaminantes, en los suelos, aguas marinas, ros,
cuencas, vasos y dems depsitos o corrientes de agua de jurisdiccin
federal, que ocasionen o puedan ocasionar daos a la salud pblica, a los
recursos naturales, la flora, la fauna, la calidad del agua de las cuencas o
los ecosistemas.
La fraccin segunda, por su lado, supone su concrecin mediante
actividades de destruccin, desecamiento, relleno de humedales, mangla-
res, lagunas, esteros o pantanos, con violacin a las disposiciones legales
reglamentarias y normas oficiales mexicanas o sin contar con la autoriza-
cin que se requiera.
D. Artculo 417
El artculo 417 supone la prohibicin de actividades como la introduc-
cin al territorio nacional, o comercializacin de recursos forestales, flora,
fauna silvestre viva, sus productos o derivados o sus cadveres que
padezcan o hayan padecido, segn corresponda alguna enfermedad con-
tagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminacin o propagacin o
el contagio a la flora, la fauna, los recursos forestales y los ecosistemas,
o daos a la salud pblica.
E. Artculo 418
En el artculo 418 se establece la prohibicin de desmonte o destruccin
de vegetacin natural, corte, arranque, derribo o tala de rboles, a fin de
realizar aprovechamientos de recursos federales o cambios de suelo, sin
contar con la autorizacin conforme a la Ley Forestal.
De igual manera, se prohbe ocasionar incendios en bosques, selvas o
vegetacin natural que daen recursos naturales, la flora o la fauna
silvestre o los ecosistemas, el artculo precisa la prohibicin de dichos
comportamientos de manera dolosa; sin embargo, nos parece ociosa dicha
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 191
prescripcin pues en atencin a la tendencia del Cdigo Penal Federal a
partir de 1994 existe un numerus clausus en torno a los tipos penales que
al momento de ser concretados de manera culposa admiten la posibilidad
de una sancin, los tipos penales ambientales no se encuentran previstos
dentro de tal supuesto, lo cual nos permite inferir que son punibles slo
los dolosos y por ende resulta innecesaria la inclusin del trmino doloso
en dicho artculo.
F. Artculo 419
El artculo 419, por su parte, establece la prohibicin de actos en materia
de transporte, comercio, acopio o transformacin de recursos forestales
maderables en cantidades superiores a cuatro metros cbicos rollo o su
equivalente, para los cuales no se haya autorizado su aprovechamiento
conforme a la Ley Forestal, con excepcin del aprovechamiento de
recursos forestales para uso domstico, de acuerdo a lo previsto en la Ley
Forestal.
G. Artculo 420
El artculo 420 incluye en cinco fracciones tipos penales que protegen
la flora y la fauna acutica, as como la flora y la fauna silvestre,
respectivamente; la primera fraccin prohbe la captura, dao o privacin
de la vida, de manera dolosa, de algn mamfero o quelonio marino o la
recoleccin o comercializacin en cualquier forma de sus productos o
subproductos, sin contar con la autorizacin correspondiente.
La fraccin segunda prohbe la captura, transformacin, acopio, trans-
porte, destruccin o comercializacin de especies acuticas declaradas en
veda, sin contar con la autorizacin correspondiente, con la aclaracin de
que sean dolosas.
La fraccin tercera se refiere a la prohibicin de la caza, pesca o captura
de especies de fauna silvestre mediante la utilizacin de medios prohibidos
por la normatividad aplicable o amenazar la extincin de las mismas.
La fraccin cuarta se refiere a la realizacin de cualquier actividad con
fines comerciales con especies de flora o fauna silvestre consideradas
endmicas, amenazadas, en peligro de extincin, raras o sujetas a protec-
cin especial, as como sus productos o subproductos y dems recursos
192 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
genticos, sin contar con la autorizacin o permiso correspondiente o que,
en su caso, estn declaradas en veda.
La fraccin quinta supone el dao a especies de la flora o fauna
silvestres, sealadas en la fraccin cuarta.
2. La estructura de los tipos penales en materia ambiental
En general los tipos penales recientemente incorporados en el CPF nos
remiten a disposiciones como:
a) autorizacin de la autoridad federal competente;
b) disposiciones legales ambientales;
c) normas oficiales mexicanas en materia ambiental;
d) disposiciones legales reglamentarias en materia ambiental;
e) la Ley Forestal, y
f) permisos previstos en las leyes y reglamentos.
Lo anterior nos muestra la ambigedad de los elementos normativos
previstos en el tipo, los cuales se muestran con un contenido eminente-
mente administrativo, y en clara ria con el principio de legalidad, al no
precisar con claridad el tipo de comportamiento y tampoco el medio,
permiso, autorizacin, norma oficial, disposicin legal o disposicin
reglamentaria a la que se hace referencia sino que deja plenamente abierta
su consideracin.
Otro problema derivado de la estructura actual de los tipos en materia
ambiental, es el relativo a sus posibilidades de concrecin. Recordemos
que a partir de 1994 se reform el artculo 60 del CPF a fin de introducir
una nueva orientacin en cuanto a los delitos culposos, es decir, un
numerus clausus, de aquellos tipos que de manera exclusiva admiten la
sancin en caso de ser consumados de manera culposa.
Con la reforma de 1994 al CPF se estableci un sistema de punibilidad
restringida de la culpa, pues de lo establecido por el artculo 60 se
desprende que slo sern sancionados los casos en que se concrete el
contenido de los tipos antes mencionados, siendo altamente discutible
el hecho de si slo y nicamente los tipos sealados sern los que pueden
ser consumados de manera culposa.
El establecimiento de una lista limitativa de los tipos penales que
admiten una aplicacin de sanciones a partir de la culpa, se adecua al
principio de legalidad y de ltima ratio del derecho penal, pues el enunciar
limitativamente la posibilidad culposa para ciertos tipos, permite conocer
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 193
con la debida certeza cundo es punible la culpa, siendo dudoso en un
sistema de incriminacin abierta determinar si un delito admite la posibi-
lidad culposa o no.
El criterio que utilizaba el cdigo sustantivo antes de la reforma, orill
a la doctrina y jurisprudencia a elaborar calificaciones especficas en
algunos tipos rehuyendo la posibilidad de ser consumados de manera
culposa, clasificacin que en trminos actuales resulta plenamente inofi-
ciosa.
Los tipos previstos no comprenden a los ambientales, en consecuencia
la nica posibilidad de sancin es cuando se realicen de manera dolosa,
lo cual despierta serias dudas, pues la mayora de los tipos penales en
contra del ambiente se concretan mediando la culpa como factor prepon-
derante, lo cual supone en el estado actual de la legislacin mexicana, que
estos comportamientos no son punibles.
En atencin a lo anterior, resulta ocioso que en el artculo 418, ltimo
prrafo, y 420, fracciones primera, segunda y quinta, se incorpore la frase
de manera dolosa o bien dolosamente, pues la actual tendencia del
Cdigo Penal se apega a una clara posicin finalista, en tal virtud establece
como nica posibilidad de sancin los comportamientos dolosos y por
excepcin los culposos.
Por ltimo, es conveniente reflexionar en torno a la factibilidad de la
presencia de la culpa ante comportamientos como realizar, ordenar o
autorizar la realizacin de actividades altamente riesgosas y ocasionar
daos al ambiente, realizar actividades con residuos peligrosos que puedan
ocasionar daos al ambiente, emitir, despedir o descargar en la atmsfera
gases, humos o polvos que ocasionen daos al medio ambiente, al existir
la posibilidad de la culpa y en ausencia de la sancin en el artculo 60 del
Cdigo Penal Federal, entonces dichos comportamientos quedan impunes.
3. Los tipos agravados
Con motivo de la reforma por adicin al Cdigo Penal Federal, se
introdujeron dos tipos penales agravados en materia ambiental, los cuales
se encuentren vinculados a los artculos 414 y 416. El artculo 414, en su
prrafo final, refiere la agravacin en caso de actividades riesgosas y que
ocasionen daos a la salud pblica, los recursos naturales, la flora, la fauna
o los ecosistemas, realizadas en un centro de poblacin, siendo factible en
tal supuesto, incrementar hasta en tres aos la pena privativa de libertad.
194 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
En torno al bien jurdico, refiere la posibilidad de lesin o puesta en peligro
como requerimiento, as como la circunstancia d lugar al exigir la
realizacin de dichas actividades en un centro de poblacin.
En el caso del artculo 416, se prev al igual una agravacin de la pena
privativa de libertad con tres aos ms en los casos de aguas para ser
entregadas en bloque a centros de poblacin.
4. Algunas consideraciones sobre los delitos ambientales
en los Estados Unidos de Norteamrica
La proteccin al ambiente otorgada en los Estados Unidos de Nortea-
mrica, desde el punto de vista penal, deriva de ocho diversos ordena-
mientos legales (statutes): The Clean Air Act (CAA), la cual prev penas
para aqullos que con pleno conocimiento violen disposiciones legales
federales o locales en materia de mejoramiento ambiental de la calidad de
aire en trminos de lo previsto por la Agencia de Proteccin Ambiental
de los Estados Unidos (United States Enviromental Protection Agency
(EPA). The Federal Water Pollution Control Act (FWPCA), The Clean
Water Act (CWA), The River and Horbors Act de 1899 (Refuse Act) y
The Safe Drinking Water Act, las cuales en conjunto protegen la calidad
del suelo y subsuelo. Tambin destaca la Resource Conservation and
Recovery Act (RCRA), las enmiendas en materia de Federal Solid Waste
Disposal Act (SWDA), las cuales establecen sanciones penales para los
que de manera inapropiada transporten, almacenen o manejen residuos
peligrosos. The Comprehensive Environmental Response, Compensation
and Liability Act (CERCLA), la cual dispone la eliminacin de sustancias
peligrosas y de sitios contaminados. The Toxic Substances Control Act
(TSCA), la cual refiere la fabricacin, procesado y distribucin o desecho
de sustancias qumicas que encierran un riesgo de dao a la sociedad o al
ambiente, y la fabricacin, registro, transporte, venta y uso de pesticidas,
insecticidas y raticidas txicos regulados por la Federal Insecticide,
Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).
La tendencia que se ha presentado en los Estados Unidos, ha sido la de
aumentar la gravedad de las sanciones y dejar de considerar lo que hasta
hace aos se entenda como un delito menor a lo que ahora refiere como
un delito grave, as como incrementando las penas de privacin de libertad
y las de multa. A continuacin analizaremos someramente el contenido de
dichos preceptos legales.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 195
A. RCA
En el caso del Resource Conservation Act (RCA), contempla sanciones
para el caso de transportar residuos peligrosos en medios de transporte
prohibidos o no autorizados o a los que con pleno conocimiento negocien,
almacenen o dispongan de residuos peligrosos sin permiso o en violacin
del permiso. En los supuestos anteriores la punibilidad prevista es de ms
de cinco aos de prisin y multa de cincuenta mil dlares por da.
En el caso de delitos cometidos por personas que sean acusadas de
provocar peligro inminente de muerte o de daos corporales a otras
personas, la multa puede ser de ms de doscientos cincuenta mil dlares,
prisin por ms de 15 aos, o ambas, y en caso de personas jurdicas una
multa no menor de un milln de dlares.
16
B. TSCA
Por su parte, The Toxic Substances Control Act (TSCA) prev sancio-
nes penales adicionales a cualquier medida civil o administrativa, para
cualquier persona que con conocimiento o de una manera intencional viole
su contenido. Generalmente, se consideran delitos menores; en consecuen-
cia, las sanciones que prev no son tan drsticas como las contenidas en
otros ordenamientos legales.
En estos casos los infractores pueden hacerse acreedores a una multa
de no ms de veinticinco mil dlares diarios, por el tiempo que dure la
violacin o prisin mayor a un ao o ambas.
17
196 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
16
En el asunto United States vs. Vanderbilt Chemical Corp., 20 Envt., res., Cas (BNA) 334, (D.
coon. May 31 1989), se encontr culpable al inculpado de haber participado con conocimiento en el
manejo de 150 a 200 cilindros de residuos peligrosos y haberlos ocultado a la agencia de proteccin
ambiental. El vicepresidente de la compaa fue condenado a tres aos de prisin, tres aos de libertad
a prueba (probation) diez mil dlares de multa y 300 horas de trabajo en favor de la comunidad. La
compaa, por su parte fue condenada al pago de un milln de dlares por concepto de multa y a la
reparacin del dao. Por otra parte en el asunto U.S. vs. Cuyahoga Wrecking Co., 19 envit. Rep.
Cas. (BNA) 1782 (D. Cal. Dec. 5 1988), el propietario de una compaa dedicada al manejo de
residuos peligrosos fue encontrado culpable de dos cargos de conspiracin para transportar residuos
peligrosos en violacin de la RCRA y un cargo por almacenar y disponer de residuos peligrosos sin
el permiso correspondiente, en tal caso, se le sentenci a cuatro aos en prisin, ser puesto en libertad
a prueba (probation) por cuatro aos y una multa de mil dlares.
17
En el asunto U.S. vs. Plantan 19 envt. Rp. Cas. (BNA) 614 (SD Ohio. July 25 1988), el directivo
de una persona jurdica, fue condenado a pagar la insercin en un diario local, del delito cometido,
as como a comunicar a sus socios comerciales respecto de su culpabilidad, como pena adicional a
dos aos de prisin suspendida, dos aos de libertad a prueba y una multa. En este caso, el directivo
confes sus responsabilidad en el manejo ilegal de equipo elctrico contaminado con PCBS en violacin
a la TCSA.
C. FIFRA
En el caso de la Ley Federal en materia de Insecticidas, Fungicidas y
Raticidas (FIFRA) los tipos penales contemplados, se dirigen bsicamen-
te a comerciantes, detallistas y otros distribuidores que violen su conte-
nido, prev sanciones a nivel de multa por un mximo de veinticinco mil
dlares por cada violacin, prisin de ms de un ao o ambas. En el caso
de marcadores o productores, las sanciones previstas son una multa de
hasta cincuenta mil dlares por violacin, prisin de ms de un ao o
ambas.
En el caso de la sancin prevista es a nivel de multa de hasta diez mil
dlares por violacin, prisin de 30 das o ambas.
D. CERCLA
The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Lia-
bility Act (CERCLA), constituye un ordenamiento legal propiamente
enfocado a la reparacin del dao, cuestin por la que sus prescripciones
guardan un contenido enfocado a la materia civil, relativos a costos de
limpia y reciclaje realizados por el gobierno. Comprende los gastos para
remover o indemnizar a los afectados por los daos ocasionados a los
recursos naturales, en el caso de la remocin de los residuos peligrosos,
la cuantificacin deriva de las acciones efectuadas por el gobierno.
Por otra parte, CERCLA establece penas por ms de tres aos en prisin
para los delincuentes primarios,
18
y ms de cinco aos para el caso de
reincidentes, as como multa de doscientos cincuenta mil dlares en el caso
de particulares y de quinientos mil dlares para las personas jurdicas, por
conocer falsas reclamaciones o por no notificar a la autoridad correspon-
diente la liberacin de sustancias o residuos peligrosos.
La falta de notificacin a la Agencia Especial de Proteccin Ambiental
respecto de la existencia de un tiradero de residuos peligrosos no autori-
zado contempla una multa no mayor a diez mil dlares o prisin por ms
de un ao, o ambas. La misma sancin se aplica para el caso de destruccin
con conocimiento o la falsificacin de los archivos de transportadores.
En apego a las provisiones relativas a premios a los ciudadanos del
Superfund Amendments Reauthorization Act (SARA) de 1980, la Agencia
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 197
18
Los que delinquen por primera ocasin en dicho gnero de delitos.
de Proteccin Ambiental est autorizada para pagar ms de diez mil dlares
a ttulo de recompensa,
19
a cualquier inidividuo que provea informacin
til para la detencin y procesamiento de personas por la violacin del
contenido de CERCLA.
De igual manera, se contemplan sanciones penales en ordenamientos
legales como: The Clean Air Act, National Ambient Air Quality Standars
(NAAQS), National Uniform Emission Standars for Hazardous Air Po-
llutants (NESHAP), Safe Drinking Water Act (SDWA), Rivers and Harbors
Act of 1899 (RHA), Federal Water Pollution Control Act (FWPCA), los
cuales se combinan desde la perspectiva penal, con las sanciones oponibles
en la perspectiva civil y administrativa.
V. LAS CONSECUENCIAS JURDICO-PENALES
1. La pena
Desde los tiempos ms remotos de nuestra historia, las sociedades han
establecido un sistema de penas, algunas con carcter de pblicas y otras
ms con carcter de privadas, pero con el claro objetivo de lograr una
convivencia armnica de la sociedad.
En el sentido anterior, la idea de penas o medidas de seguridad hacen
imposible la existencia de una sociedad sin la presencia de un orden
coactivo limitador de la actividad de los particulares; por lo cual, Maurach
considera que el imperio de las leyes penales es el reconocimiento de las
necesidades sociales.
20
En la teora de la pena coinciden diversas reas del conocimiento,
ubicndose su surgimiento en la historia de las religiones, la sociologa,
la psicologa, la etnologa, el derecho, etctera, sin embargo, nosotros
centraremos la atencin en la concepcin jurdica de la pena.
La palabra pena, procede del latn poena, su significado est
plenamente identificado con la idea de castigo y de sufrimiento. Esta idea,
surge a partir de la evolucin de la humanidad, pues tal y como en lneas
198 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
19
Los criterios establecidos para el otorgamiento de las recompensas incluyen factores como la
seriedad de la delacin y el monto de la reclamacin que se realice. En tal sentido, el captulo 42 del
US Code, section 9609, sujeta el otorgamiento de recompensas a la delacin de actos que impliquen
responsabilidad penal, as como el pago con el superfondo establecido en el subcaptulo A, captulo
98, ttulo 26 del US Code.
20
Maurach, Reinhart, Tratado de derecho penal, Barcelona, Ariel, 1962, p. 63.
antes comentbamos, la idea del castigo ha estado presente desde los
orgenes de nuestra civilizacin, atribuyndosele a dioses, o bien, a entes
supremos la facultad de imponer penas a los hombres.
La doctrina penal le ha otorgado distintos tratamientos al concepto de
pena, durante siglos se le entendi como un mal que la autoridad pblica
le inflinge al culpable por causa de su delito. En este caso, las teoras
absolutas en materia de penas defendieron, y an hoy, algunos autores
siguen defendiendo, el fin de la pena como pura compensacin, entendida
como retribucin o reparacin, en tal sentido, el que la pena se encuentre
en situacin de alcanzar, como efecto reflexivo o accesorio, determinados
fines, como la readaptacin social carece de sentido.
21
Por otra parte, existen ----en claro contraste con las teoras absolutas de
la pena---- las llamadas teoras relativas, las cuales admiten a la pena como
un mal inflingido al delincuente, a fin de lograr la prevencin de eventuales
ataques a bienes jurdicos, con el claro objetivo de lograr la readaptacin
social del delincuente, de tal manera que cuando este fin no se puede
lograr, entonces la pena deber ser pospuesta.
La concepcin actual de la pena podemos orientarla desde una postura
relativa es la privacin o restriccin de bienes jurdicos, impuesta con
apego a la ley por los rganos jurisdiccionales competentes, al culpable
de la comisin de un delito,
22
siendo inadmisible cualquier postura que
la entienda como mera retribucin o compensacin, toda vez que dichos
asertos se contraponen a la tendencia de las leyes en nuestro pas, as como
al avance del derecho penal.
A. La prisin
Respecto de las punibilidades contempladas en los recientes tipos
penales del ttulo vigsimo quinto del CPF, es destacable que en todos los
casos se recurre a la pena privativa de libertad en un margen de tres meses
a seis aos de prisin.
Utilizar la pena de prisin para todos los tipos es criticable, pues la
posicin del individuo que dirige un ataque contra el ambiente, en los ms
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 199
21
A decir de Maurach, el origen de esta frmula convertida en lema, no debe ser buscada entre
los partidarios de la justificacin absoluta del derecho penal. Procede de Protgoras, uno de los padres
de la doctrina griega del derecho natural, y fue acogida por Grocio a modo de Nam, tu Plato ait,
nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Revocari enim praeterita non possunt, futura
prohibentur , idem, pp. 64 y ss.
22
Plascencia Villanueva, Ral, op. cit., p. 55.
de los casos es tendente a la obtencin de fines econmicos y en una
sociedad tan moderna como la actual, este tipo de actividades se realiza
por lo general a travs de asociaciones, empresas, corporaciones, socie-
dades, etctera, bajo la modalidad de lo que conocemos como personas
jurdicas, circunstancia que provoca la necesidad de meditar sobre el tipo
de penas y, en su defecto, si es conveniente continuar con la tendencia de
deslindar responsabilidad penal nicamente a los directivos de las empre-
sas, con lo cual se atiende a la regla derivada de la imputacin personal
por el hecho y dejar impune a la persona jurdica.
Tambin es oportuno analizar la ineficacia de la pena privativa de
libertad, si la analizamos a la luz de los beneficios que pueden otorgarse
a los delincuentes. Por ejemplo: la condena condicional se otorga a todos
aquellos sentenciados por la comisin de un delito a los que se les imponga
una pena menor de cuatro aos, lo cual supone que en los ms de los casos
la pena prevista simplemente no es lo suficientemente eficaz mediante la
simple invocacin del artculo 90 del CPF, o bien la sustitucin de
sanciones prevista en el artculo 76 del CPF en las siguientes modalidades:
a) los casos que la pena privativa de libertad no exceda de cinco aos; por
trabajo en favor de la comunidad; b) cuando la pena privativa de libertad
no exceda de cuatro por tratamiento en libertad, y c) por multa, si la pena
privativa de libertad no excede de tres aos.
Lo anterior, nos da una clara muestra de que la nica posibilidad de
que la pena privativa de libertad pueda ser aplicada sera en los casos
de sentencias superiores a los cinco aos de prisin.
B. La multa
En lo que se refiere a la multa, salvo lo previsto en el artculo 417, el
cual prev un margen de cien a veinte mil das multa, los restantes
preceptos la contemplan con un margen de mil a veinte mil das multa. El
da multa a partir de la reforma de 1994, se plantea como resultante del
monto total de los ingresos diarios que perciba el sujeto activo, lo cual es
excesiva, pues el margen de la multa se traduce en el caso de mil das a
dos punto siete aos, y tratndose de veinte mil das multa a cincuenta y
cuatro aos del monto total de los ingresos obtenidos por el delincuente,
lo cual hace difcil de lograr su pago, adems de que la transforma en
inaplicable.
200 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
En relacin con lo anterior, nos parece que lo ideal hubiera sido
incrementar el catlogo de medidas aplicables a las personas jurdicas y
prever para el caso de la multa cantidades en mltiplos a las correspon-
dientes a las personas fsicas y en el caso de stas revertir su monto a
mltiples del lucro obtenido.
Recordemos que en el estado de la legislacin penal, aun cuando existen
consecuencias penales para las personas jurdicas, la doctrina mexicana,
as como los tribunales penales, no admiten la posibilidad de responsabi-
lizarlas penalmente, no obstante que en infinidad de ocasiones se cometen
delitos bajo el amparo o utilizando como medio una persona jurdica.
Los delitos contra el ambiente generalmente se concretan con el fin de
obtener beneficios econmicos, en consecuencia, la pena idnea debera
ser en proporcin al beneficio obtenido, pues en caso de no tomarse en
consideracin a dicho parmetro se puede perder el efecto de la multa y
tornarse en una sancin de bagatela, o bien, transformarse en una sancin
tan excesiva, que haga imposible su cumplimiento.
Por otra parte, para algunos autores introducir en la esfera penal el
principio comnmente conocido como el que contamina paga, es
considerado como un desincentivador econmico que responde al ms
antiecolgico de los principios, en virtud que resulta indudable que el dao
ecolgico no es pagable,
23
en virtud de que en ocasiones ni siquiera se
puede cuantificar. Por ejemplo, los gases arrojados a la atmsfera, la
emisin de ruidos fuera de las normas, etctera..., mayor efecto tendra
la incorporacin de consecuencias jurdicas penales para las personas
jurdicas como lo sera la inhabilitacin, la suspensin o la intervencin,
as como para las personas jurdicas en el sentido de la inhabilitacin y la
suspensin de los permisos, autorizaciones o licencias para ejercicio
profesional o bien para realizar determinado tipo de actos.
Finalmente, resulta de inters la incorporacin en el artculo 423 de la
pena consistente en trabajo en favor de la comunidad enfocada a activida-
des relacionadas con la proteccin del ambiente o la restauracin de los
recursos naturales, medida que seguramente presentar la misma proble-
mtica observada a la fecha, pues no existe dentro del sistema de ejecucin
de penas los recursos humanos y materiales suficientes que permitan dar
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 201
23
Este principio puede ser vlido para efectos de responsabilidad civil, pero en materia penal, el
objetivo no es simplemente resarcir el dao ocasionado, sino, ms bien, prevenir la comisin, Terradillo
Basoco, Juan, El ilcito ecolgico. Sancin penal-sancin administrativa , en El delito ecolgico,
Madrid, Trottra, 1992, pp. 93 y ss.
seguimiento al trabajo que debe prestar una persona en favor de la
comunidad y verificar su efectivo cumplimiento.
C. La reparacin del dao
El tema de la reparacin del dao ha sido objeto de mltiples reformas,
as como de innumerables reclamos por parte de la sociedad en general,
muestra de ello fue la reforma de 1994 en que se le otorg el carcter de
pena pblica y en consecuencia se oblig al agente del Ministerio Pblico
a solicitar la condena en lo relativo a la reparacin del dao y al juez a
resolver lo conducente.
Sin embargo, uno de los problemas mayores en materia de reparacin
lo ha sido el cuantificarlo, sobre todo cuando el dao es intangible pero
perceptible, por ejemplo: en caso de la emisin de gases a la atmsfera,
cmo cuantificar el dao que se ha ocasionado a efecto de exigir su
reparacin?
Recordemos que en trminos del artculo 32 del CPF estn obligados
a la reparacin del dao: a) los dueos de empresas o encargados de
negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los
delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domsticos y
artesanos, con motivo y en el desempeo de sus servicios; b) las sociedades
o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los
trminos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las dems
obligaciones que los segundos contraigan; c) el Estado solidariamente por
los delitos dolosos de sus servidores pblicos realizados con motivo del
ejercicio de sus funciones y, subsidiariamente, cuando aqullos fueren
culposos.
Ante cualquier ataque al ambiente, las personas jurdicas se encuentran
obligadas a reparar el dao ocasionado por sus dependientes, empleados,
jornaleros, domsticos, artesanos, socios, gerentes, directores y el Estado
por los delitos que cometan sus servidores pblicos, de lo que se desprende
la posibilidad de responsabilizar a las personas jurdicas para efectos de la
reparacin del dao, que aun cuando es una consecuencia de carcter
eminentemente civil, cobra importancia su anlisis para el derecho penal
cuando el dao es como consecuencia de la comisin de un delito.
En materia de delitos ambientales se plantea de manera adicional a nivel
de reparacin del dao, la realizacin de las acciones necesarias para
restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los
202 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse
el delito, y la reincorporacin de los elementos naturales, ejemplares o
especies de flora y fauna silvestre, a los hbitat de que fueron sustrados,
aspecto de toral importancia, que slo resulta aplicable cuando exista la
posibilidad de restaurar un determinado dao, as como evitar un mayor
dao a estos bienes jurdicos.
Tambin se prev el trabajo en favor de la comunidad en el artculo
423 del Cdigo Penal Federal, enfocado a acciones relacionadas con la
proteccin al ambiente o la restauracin de los recursos naturales.
Sin embargo, para efectos de que dicha reparacin pueda efectuarse, es
necesario a nivel de presupuesto la evaluacin de la magnitud del dao, as
como de las posibilidades de que ste pueda ser remediado, pues no todo tipo
de daos tienen remedio, sino que existen algunos totalmente irremediables.
A fin de realizar dicha evaluacin, la reforma al Cdigo Penal Federal
en su artculo 422 establece la obligacin a cargo de las dependencias de
la Administracin Pblica competente, de proporcionar al juez que
conozca del asunto los dictmenes tcnicos o periciales que se requieran
con motivo de las denuncias presentadas en relacin con delitos que atentan
contra el ambiente, lo cual es de gran importancia.
Lo anterior constituye un aspecto medular en la investigacin y
procesamiento de esta clase de delitos, pues el juzgador requiere del auxilio
de perito, en todo caso expertos en cuestiones ambientales, flora, fauna,
ecosistemas y recursos naturales, que le pueda dar noticia respecto del
dao o peligro en que ha sido expuesto y de esa manera establecer si se
da la concrecin del particular tipo penal, o bien, si no existe tal, y en su
defecto graduar la pena y establecer las medidas de seguridad, as como
las actividades a ttulo de reparacin del dao a cargo del responsable.
2. Las medidas de seguridad
Dentro del derecho penal encontramos, adems de las penas las llamadas
medidas de seguridad, trmino interesante, en atencin a los reiterados
pronunciamientos doctrinales en el sentido de afirmar que no son propiamente
medidas de seguridad, debiendo otorgrseles una denominacin ms apro-
piada con su naturaleza, como sera el caso de las llamadas medidas de defensa
social, de proteccin, de educacin o de prevencin.
24
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 203
24
Ya desde 1951 se hablaba de la inconveniencia del trmino medida de seguridad, toda vez
que se encontraba totalmente rebasado.
En la reforma al Cdigo Penal Federal, el artculo 420, fraccin
segunda, plantea la posibilidad de que el juez imponga de manera
adicional: la suspensin, modificacin o demolicin de las construcciones,
obras o actividades, segn corresponda, que hubiere dado lugar al delito
ambiental respectivo, lo cual resulta un avance interesante, pues la fuente
de peligro hacia el ambiente se elimina a fin de evitar eventuales ataques
al bien jurdico, lo cual guarda importancia, pues aun cuando las sanciones
por lo general se imponen a los sujetos, existen tambin ciertas medidas
orientadas hacia las fuentes de peligro, que como en el presente caso se
plantean a nivel de vitales para su proteccin, siendo el caso de las llamadas
medidas de seguridad.
En el mismo sentido, se encuentra lo dispuesto en la fraccin cuarta,
del artculo en cita, al sealar la posibilidad de imponer el retorno de los
materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestres
amenazados o en peligro de extincin, al pas de origen, considerando lo
dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que Mxico
sea parte. Estas actividades, aun cuando se acercan al carcter de
reparacin del dao, su proyeccin est ms enfocada a la proteccin del
eventual dao que pueda ocasionarse al ambiente.
VI. REFLEXIN FINAL
En torno a los tipos penales enfocados a la proteccin al ambiente, es
conveniente desterrar el uso del trmino delitos ambientales, pues
recordemos que el delito es un hecho material que slo existe como tal a
consecuencia de la tipicidad; por ende, una denominacin sustentada en
alguno de los elementos del tipo debe poner en relieve tal circunstancia y
no pretender atribuir al delito un calificativo inadmisible, pues ms que
delito ambiental lo que se trata de referir es el ataque al bien jurdico
consistente en el ambiente.
Es conveniente meditar sobre la tcnica empleada en la construccin
de los tipos relativos a la proteccin del ambiente, pues resulta discutible
que se contine con la tendencia a utilizar tipos abiertos dependientes de
leyes administrativas.
204 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
La responsabilidad penal en materia de delitos contra el ambiente tal y
como se precisa en el Cdigo Penal Federal contempla tanto a la persona
fsica como a la persona jurdica, con la clara observacin de que en el
caso de stas las consecuencias jurdicas son a nivel de la suspensin o la
disolucin que el juez penal puede decretar en su contra. Lo cual resulta
congruente con la responsabilidad atribuible a las personas jurdicas en
pases como los Estados Unidos de Norteamrica, en donde incluso se
contempla la posibilidad de que la prueba circunstancial sea definitiva para
deslindar este tipo de responsabilidad y en su caso aplicar las consecuencias
jurdico penales previstas.
En materia de los recientes tipos penales en materia ambiental, resulta
altamente criticable que no obstante los ms graves ataques ambientales
se realizan a travs de su comportamientos culposos, stos no resulten
punibles y slo se sancionen los casos dolosos, lo cual limita la vigencia
de dichos tipos penales a los casos dolosos en que el sujeto activo
deliberadamente con conocimiento, acepte y quiera ocasionar el dao al
medio ambiente.
De igual manera, los tipos penales en mencin contemplan como penas
a la prisin, de tres meses a seis aos de prisin, en un margen difcilmente
congruente con el ataque al bien jurdico protegido, en total desproporcin,
con las previstas en las leyes de los Estados Unidos, pues mientras en ese
pas pueden ser superiores a los quince aos de prisin, en el nuestro tan
slo pueden llegar a seis aos como trmino mximo.
Finalmente, cabe mencionar que la multa prevista en los tipos penales
en materia ambiental se traducen en excesivas, pues el cmputo del mnimo
se traduce en el total de los ingresos obtenidos por el delincuente en dos
punto siete aos, mientras que el mximo se eleva hasta los cincuenta y
cuatro aos, lo cual se traduce en algo ineficaz por lo inasequible. Hubiera
resultado ms conveniente utilizar determinados montos proporcionales al
valor de los daos ocasionados o bien del lucro obtenido, pues de otra
manera la sancin se traduce en un simple agregado cosmtico que por su
gravedad permite su propio sacrificio, pues ante la pugna entre la libertad
del sentenciado y el pago de la multa debe preferirse la libertad en sacrificio
de sta.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 205
VII. BIBLIOGRAFA
BETTIOL, Giussepe, Diritto penale. Parte generale, Padova, Reiveduta
Eagionata, 1958.
BRICOLA, Francesco, Il Problema dela societ commerciale nel diritto
italiano, Milano, Facolt di Giudisprudenza, Universit degli studi di
Messina.
CARRANC Y TRUJILLO, Ral y CARRANC Y RIVAS, Ral, Derecho
penal mexicano. Parte general, Mxico, Porra, 1991.
CONDI PUMPIDO, Cndido, El delito ecolgico, Madrid, Trottra, 1992.
CUELLO CALON, Eugenio, La moderna penologa, Barcelona, Bosch,
1980.
CURRAN, Steve, Gary DI BIANCO, Andrew HURST, Melanie JIMNEZ,
Nona Liegeois, Enviromental Crimes, American Criminal Law
Review, USA, Vol., 32, Winter 1995, No. 2, Georgetown University
Law Center, p. 253.
GONZLEZ DE LA VEGA, Francisco, Derecho penal mexicano. Los
delitos, t. II, Mxico, Porra, 1977.
GREGORI, Giorgio y Paulo DA COSTA, Problemi generali del diritto
pernale dell ambiente, Padova, CEDAM, 1992.
ISLAS DE GONZLEZ MARISCAL, Olga, Anlisis lgico de los delitos
contra la vida, Mxico, Trillas, 1985.
JESCHECK, Hans H., Tratado de derecho penal, parte general, 3 ed.,
vol. I, Barcelona, Bosch, 1981.
MAURACH, Reinhart, Tratado de derecho penal, Barcelona, Ariel, 1962.
MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, parte general, Barcelona, PPU,
1990.
MUCHNICKI, Dennis and Paul J. COVAN, Countering Corporate Obs-
truction in the investigation and prosecution of environmental crime,
National environmental enforcement J . National Association of Attor-
neys General, USA, July 1986, at 3-9.
MUOZ CONDE, Teora del delito, Bogot, Temis, 1990.
PLASCENCIA VILLANUEVA, Ral, Los delitos contra el orden econmico,
UNAM-IIJ, 1995.
TERRADILLO BASOCO, Juan, El ilcito ecolgico. Sancin penal-sancin
administrativa, en El delito ecolgico, Madrid, Trottra, 1992.
206 RAL PLASCENCIA VILLANUEVA
United Nations Interregional Crime and Justici Research Program, Envi-
romental Crime, sanctioning strategies and sustainable development,
Publication 50, Rome-Camberra, november 1993.
ZAFFARONI, Ral, Tratado de derecho penal, parte general, vol. 3,
Buenos Aires, Ediar, 1981.
RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 207
LA REPARACIN DEL DAO. ASPECTOS TCNICOS:
REMEDIACIN Y RESTAURACIN
Susana SAVAL BOHRQUEZ
SUMARIO: I. Introduccin. II. Remediacin y restauracin. III. El
suelo como recurso natural. IV. Materiales y residuos peligrosos.
V. Impactos ambientales de la industria petrolera. VI. Evaluacin
del dao. 1. Anlisis del sitio y sus alrededores. 2. Anlisis geohi-
drolgico. 3. Anlisis qumico del (los) contaminante (s). 4. Anlisis
fisicoqumico. VII. Alternativas tcnicas para la reparacin del
dao. 1. Medidas de mitigacin. 2. Remediacin. 3. Confinamiento.
4. Restauracin. VIII. Procedimiento administrativo para la limpieza
de sitios contaminados. 1. Acreditacin de la tecnologa. 2. Evalua-
cin del plan de remediacin. 3. Establecimiento de los niveles de
limpieza. IX. Marco legal para la limpieza de sitios contaminados.
X. Instrumentos legales de apoyo. XI. Conclusiones. XII. Bibliografa.
I. INTRODUCCIN
La industria petrolera en Mxico tiene un significado estratgico de
primera magnitud, que se manifiesta por los niveles de contribucin a la
economa nacional. La necesidad de satisfacer, da con da, una mayor
demanda de energticos ha ocasionado el crecimiento de esta industria, y
con ello el impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y las
zonas urbanas.
Ante las reformas de la Ley Federal del Equilibrio Ecolgico y
Proteccin al Ambiente, donde se camina hacia la responsabilidad por
dao ambiental, se requieren elementos tcnicos que faciliten la interpre-
209
tacin de las causas que ocasionaron el dao y de las posibles formas para
la reparacin del mismo, que sirvan de apoyo en el campo jurdico.
El objetivo del presente captulo es precisamente aportar los elementos
tcnicos que puedan servir como base para evaluar el dao que ha sufrido
un sitio debido a la presencia de contaminantes de la industria petrolera y
la manera como debe proceder la reparacin del mismo. Entendiendo al
dao, no solamente como lo que se aprecia a simple vista, sino tambin
los efectos que ocurren en el subsuelo.
II. REMEDIACIN Y RESTAURACIN
En el artculo 3 fraccin XXXIII de la Ley General del Equilibrio
Ecolgico y Proteccin al Ambiente (LGEEPA), restauracin se define
como el conjunto de actividades tendentes a la recuperacin y restableci-
miento de las condiciones que propician la evolucin y continuidad de los
procesos naturales.
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Espaola (1992) restaurar es
reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tena;
reparar una pintura, escultura o edificio del deterioro que ha sufrido. Esta
definicin aplica perfectamente en la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueolgicos, Artsticos e Histricos, cuando se refiere a la
proteccin, conservacin, restauracin y recuperacin de monumentos
arqueolgicos, artsticos e histricos.
En las reformas hechas a la LGEEPA,
1
no se aprovech la oportunidad
para dar ms precisin a las definiciones, y desafortunadamente se corre
el riesgo de interpretar la restauracin de sitios contaminados, como una
actividad meramente cosmtica, ms que de saneamiento o limpieza.
El trmino remediacin no est registrado en los diccionarios de la
lengua espaola, es por eso que en nuestro pas no ha sido incluido en
documentos oficiales. Se ha vuelto del dominio pblico como una traduc-
cin de remediation que en Estados Unidos, Canad y otros pases de
lengua inglesa, se ha venido usando para referirse a todas aquellas
actividades de limpieza de sitios contaminados.
Un trmino que s aparece en los diccionarios de la lengua espaola es
el verbo remediar, cuya definicin es poner remedio al dao; corregir o
210 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
1
Diario Oficial de la Federacin, 1997.
enmendar una cosa; socorrer una necesidad o urgencia; librar, apartar
o separar de un riesgo; evitar que suceda algo de que pueda derivarse
algn dao o molestia. Si nos ubicamos dentro del terreno ambiental, esta
definicin es precisamente lo que se busca una vez que se detecta un dao
por contaminacin.
En una propuesta de anteproyecto de norma,
2
se hizo un intento para
definir remediacin de la siguiente forma: conjunto de acciones necesarias
para llevar a cabo la limpieza de cualquier descarga o sospecha de
descarga de contaminantes, incluyendo mas no limitado, a la realizacin
de una evaluacin preliminar, investigacin del sitio, determinacin del
alcance del problema, estudio de factibilidad y acciones correctivas. La
definicin es muy completa, pues contempla la limpieza de un sitio
contaminado en todo su concepto.
Con base en lo anterior, se puede decir que los trminos, restaurar y
remediar, aplican en el terreno ambiental slo si son empleados en el
contexto de su definicin. Para ilustrar lo anterior, se presentan tres casos:
1. nicamente restaurar, es el hecho de hacer crecer plantas en un sitio
daado sin haber eliminado o destruido los contaminantes previa-
mente. Esto suena extrao, sin embargo, se hace depositando una
importante capa de desechos agroindustriales y de suelo limpio
encima de derrames de petrleo o de descargas de lodos aceitosos,
de tal forma que stos quedan enterrados y encima se siembran pastos
y especies vegetales de raz corta. Cuando estas especies se desarro-
llan y crecen, se restablecen condiciones para la evolucin de
procesos naturales, a pesar de que no se haya limpiado el suelo. Otro
ejemplo que no se relaciona con la industria petrolera se presenta en
los rellenos sanitarios, donde todos los desechos slidos quedan
enterrados y en la superficie se construyen alamedas y lugares de
recreacin, sin importar el efecto de materiales contaminantes en la
profundidad.
2. nicamente remediar, es decir, limpiar el suelo sin devolverle su
funcin biolgica. Esto se practica principalmente dentro de instala-
ciones industriales en operacin o que van a ser desmanteladas, que
son sitios en donde no se observaba el desarrollo de especies
vegetales o animales antes de ser contaminados.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 211
2
INE, 1996.
3. Remediar y restaurar, esto es, limpiar y demostrar que el suelo
recobra su actividad biolgica. Un ejemplo de este caso es cuando
se logra la eliminacin de contaminantes o su transformacin en
compuestos menos dainos, y posteriormente se permite el creci-
miento y proliferacin de especies vegetales y/o animales. Esto se
aplica a suelos y cuerpos de agua que antes de ser contaminados
cumplan con una funcin biolgica.
Para ser congruentes con el ttulo y el contenido del presente trabajo,
as como con las definiciones correctas, se har distincin entre los dos
conceptos: remediacin y restauracin.
III. EL SUELO COMO RECURSO NATURAL
Un recurso natural es un elemento natural que se presenta sin la
induccin del hombre y es susceptible de ser aprovechado en beneficio de
ste. El suelo entra en esta definicin de recurso natural, y adems tiene
la caracterstica de ser no renovable. Tiene diversas funciones, como servir
de filtro amortiguador al limpiar el agua de lluvia que recarga los acuferos,
es un medio productor de alimentos, es hbitat biolgico y de reserva
gentica, es el medio fsico para la construccin, adems de fuente de
materias primas y herencia cultural.
3
En la LGEEPA, la importancia del suelo est ms bien dirigida hacia
actividades agrcolas y forestales, esto es, a la capa superficial del suelo.
Para ser una ley federal, es muy poco el nfasis que se hace en relacin
al subsuelo y llama la atencin que en ninguno de los artculos referidos
a la Prevencin y Control de la Contaminacin del Suelo (ttulo IV,
captulo III) se menciona el trmino subsuelo. En la Consulta Nacional
sobre Legislacin Ambiental que llev a cabo la Comisin de Ecologa
de la Cmara de Diputados en julio de 1995, se present una propuesta de
modificaciones al captulo citado.
4
Uno de los aspectos principales de dicha
propuesta era dejar asentado suelo y subsuelo cada vez que en la
redaccin de la ley original se hablara de suelo en casos especficos de
prevencin y control de la contaminacin, pero desafortunadamente sta
212 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
3
Saval, 1995.
4
Saval, 1995a.
no fue tomada en cuenta. La Ley Ambiental del Distrito Federal en
cambio, s refiere a los dos trminos en conjunto, suelo y subsuelo,
incluso, en muchas ocasiones menciona tambin a los acuferos, cuando
se habla prevencin y control de la contaminacin.
Por otra parte, cuando se habla del uso que se le va a dar al suelo,
comnmente se cita el trmino de vocacin natural. Este concepto, por
definicin, se refiere a las condiciones que presenta un ecosistema para
sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios
ecolgicos. La aplicacin correcta de este trmino, debe enfocarse a suelos
de uso agrcola y forestal, cuando se estudian las especies vegetales que
pueden desarrollarse en sitios especficos, cuyo material geolgico posee
caractersticas fisicoqumicas particulares. En el caso de sitios contamina-
dos, su aplicacin se debe referir a las actividades que se van a desarrollar
en el sitio despus de la limpieza del sitio, como suelo recreativo,
residencial, comercial, industrial o de conservacin.
IV. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
De acuerdo a la LGEEPA, un material o residuo peligroso por sus
caractersticas representa un peligro para el ambiente, la salud o los
recursos naturales. Para calificar a un material o residuo como peligroso
se debe aplicar el anlisis conocido como CRETIB. El nombre de este
anlisis lo conforman las siglas que corresponden a cada una de las
caractersticas del material como sigue: Corrosividad, Reactividad, Ex-
plosividad, Toxicidad, Inflamabilidad y Biolgico-Infeccioso. Dicho an-
lisis se debe practicar de acuerdo a la normatividad
5
y se considera
confiable nicamente cuando se realiza en los laboratorios reconocidos
por el Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba.
6
Cualquier material
o residuo cuyo resultado sea positivo para alguna de las caractersticas
citadas, se considera peligroso.
Los suelos contaminados con hidrocarburos se consideran materiales
peligrosos, por lo que anteriormente se solicitaba el anlisis CRETIB. Sin
embargo, el INE, a travs de la Direccin General de Materiales, Residuos
y Actividades Riesgosas, se ha dado a la tarea de rescatar al suelo como
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 213
5
NOM CRP-052-ECOL/1993 y NOM CRP-053-ECOL/1993.
6
SINALP, 1997.
recurso natural y establecer nuevos criterios basados en anlisis qumicos.
En la actualidad, lo que procede es identificar el tipo y concentracin de
los contaminantes, lo cual constituye el punto de partida para estudiar las
alternativas que permitan su tratamiento.
7
Lo anterior tambin est funda-
mentado en que la informacin que aportan los anlisis CRETIB en
relacin con los compuestos orgnicos voltiles y semivoltiles, no es
representativo en el caso de hidrocarburos intemperizados, porque stos
seguramente se volatilizaron durante la toma de muestra. Adems, algunas
de las caractersticas naturales de los suelos pueden dar reacciones
positivas y generar interpretaciones equivocadas. Lo que s se sigue
aplicando para muestras de suelo y agua contaminados, es la cuantificacin
de metales pesados de acuerdo con la normatividad,
8
el cual se debe
practicar simultneamente con una muestra de suelo limpio, para saber si
se trata de una caracterstica natural del suelo o de una contaminacin.
Los resultados que se obtengan formarn parte de la caracterizacin de
los contaminantes, como se ver ms adelante, y servirn para evaluar las
alternativas de tratamiento.
V. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
El impacto ambiental ocasionado por la industria petrolera comprende
los efectos de todas y cada una de las fases involucradas en las etapas que
son: exploracin, explotacin, transformacin, distribucin y comerciali-
zacin. Las actividades en cada una de ellas han afectado los recursos
naturales, representados bsicamente por agua, aire, suelo y biota.
9
Durante la exploracin terrestre, se habla de desmontes para la cons-
truccin de rutas de acceso y eliminacin de la cubierta vegetal y edfica
para la instalacin de campamentos, que trae como consecuencia el
desplazamiento de especies animales. Se presentan problemas de conta-
minacin por derrames y explosiones. En la exploracin marina, adems
de la alteracin de los ecosistemas marinos, existen mayores posibili-
dades de dispersin de contaminantes que en el medio terrestre.
En la explotacin terrestre, la perturbacin de los ecosistemas se da por
los asentamientos irregulares que se instalan a las orillas de las vas de
214 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
7
Snchez, 1997.
8
NOM CRP-053-ECOL/1993.
9
SEDUE-INE, 1994.
acceso, deforestacin por la construccin de caminos y cambios en la
dinmica del flujo de las aguas superficiales. Se presenta una mayor
acumulacin de desechos industriales como recortes y lodos de perfora-
cin, lodos aceitosos, aditivos qumicos y aceites gastados, las posibilida-
des de derrame de crudo son mayores y se observa tambin la emisin de
contaminantes a la atmsfera. El establecimiento de asentamientos huma-
nos genera aguas negras que tambin tienen impacto sobre los ecosistemas.
Una situacin similar se presenta en la exploracin marina, adems de la
acumulacin de los sedimentos de dragado.
Una gran parte de terrenos localizados cerca de las zonas de explota-
cin, en el pasado albergaban abundante flora y fauna, cuyo desarrollo se
vea favorecido por el clima clido-hmedo. La destruccin de estos
ambientes naturales se inici hace varias dcadas, cuando tom auge la
actividad petrolera.
La industria de refinacin requiere de grandes espacios para la instala-
cin de tanques de almacenamiento. Su actividad es bsicamente la
separacin de los productos del petrleo, en diferentes fracciones de
acuerdo con sus caractersticas qumicas y usos. Los principales productos
que se procesan son: crudo pesado, ligero, superligero y reconstituido,
gas seco y licuado, gasolinas, querosenos, dsel, gasleos, combustleo,
asfaltos, grasas y lubricantes. Las actividades de proceso requieren lneas
de distribucin para fluidos, vapores y gases, se tiene un importante
consumo de agua de enfriamiento y el vertimiento de aguas residuales
conteniendo compuestos txicos. Aumentan las posibilidades de fugas,
derrames y explosiones.
La actividad de la industria petroqumica requiere instalaciones de
proceso ms sofisticadas que la refinacin, dado que es bsicamente una
industria de transformacin. Produce una gran variedad de sustancias
complejas entre las que destacan: anhdrido carbnico, amonaco, meta-
nol, etileno, dicloroetano, polietileno, acetaldehdo, cloruro de vinilo,
xilenos, tolueno, benceno, etilbenceno, estireno, acrilonitrilo, propileno,
dodecilbenceno y pentano. Dentro de las instalaciones se tienen tambin
riesgos de fugas, derrames y explosiones, as como descarga de aguas
residuales muy contaminadas, tal como ocurre en refinacin, pero en
petroqumica los compuestos que se manejan son an ms txicos. Por lo
general, los residuos de la petroqumica estn considerados peligrosos y
en una importante mayora no son susceptibles de ser sometidos a
tratamiento. Se tienen adems, emisiones gaseosas que afectan la calidad
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 215
del aire de los alrededores, e incluso, ocasionan corrosin de materiales
metlicos empleados en la construccin de viviendas.
La distribucin de productos a travs de ductos y pipas, as como su
almacenamiento en grandes tanques, presenta un alto riesgo por las
posibilidades de fugas y derrames que afectan principalmente el suelo y
los cuerpos de agua aledaos al sitio de trabajo.
VI. EVALUACIN DEL DAO
La evaluacin del dao es realmente un diagnstico que debe ser muy
preciso, ya que de aqu se genera la informacin que ser utilizada, tanto
para la definicin de responsabilidades, como para la planeacin de las
medidas de mitigacin, limpieza y, en su caso, restauracin. Es una
actividad en la que necesariamente confluyen diversas disciplinas, las
cuales deben interactuar para arrojar resultados completos.
Cuando ocurre un derrame en suelo o en cuerpos de agua, los
contaminantes inmediatamente tienden a dispersarse hacia donde el medio
fsico lo permite. Las caractersticas fisicoqumicas del contaminante, as
como las propias del sitio, determinan su permanencia o migracin. Esta
es la razn por la que derrames subterrneos que ocurrieron en el pasado,
aos despus se detectan fuera del predio donde acontecieron, y alejados
varios metros o incluso kilmetros, en direccin de la corriente de agua
subterrnea. Ejemplos de lo anterior se presentan comnmente en zonas
aledaas a poliductos, centros de almacenamiento y distribucin de
combustibles, as como en estaciones de servicio. En estos casos se pone
en riesgo la salud de los habitantes de la zona, debido a que el agua de los
pozos por estar contaminada con hidrocarburos deja de ser apta para
consumo humano.
Todos los hidrocarburos del petrleo son insolubles en agua y por ser
menos densos que sta tienden a flotar, esta caracterstica es importante
porque marca la estrategia del diagnstico en un sitio contaminado. Los
combustibles no siempre se ven, pero tienen la ventaja de que huelen y de
que su olor es fcilmente reconocido. Otros productos qumicos no se ven,
tampoco huelen, nicamente son detectados por anlisis qumicos. Los
derrames de petrleo crudo y de residuos de perforacin tienen la
caracterstica de ser completamente visibles por su color y aspecto. Tal
216 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
vez stos son los que ms dao han ocasionado a los ecosistemas, y el
dao puede empezar a ser estimado por las claras evidencias.
PEMEX tiene bien identificados los sitios afectados en las zonas de
exploracin y explotacin, de hecho, ha realizado muchos estudios para
cuantificar los daos. Especficamente en Tabasco, se han reportado daos
a los ecosistemas, que incluso han afectado otras actividades econmicas
de la regin. Los daos han afectado zonas de cultivo, de caza y de pesca,
se dice incluso que se han violado zonas decretadas como reserva ecolgica
y de amortiguamiento, donde se concentra la mayor parte de las especies
de flora y fauna protegidas, por lo que es necesario redefinir dichas reas.
Desafortunadamente, la situacin no ha podido ser controlada, y en la
actualidad se manejan tantos intereses polticos que dejan poco espacio
para la toma de decisiones bien fundamentadas.
La evaluacin del dao constituye un estudio completo de caracterizacin
que incluye: un anlisis del sitio y sus alrededores, un anlisis geohidro-
lgico, un anlisis qumico de los contaminantes y un anlisis fisicoqu-
mico de suelo o agua contaminados.
1. Anlisis del sitio y sus alrededores
Para esta actividad es indispensable visitar el lugar, una parte importante
de la informacin se puede obtener cuando se entrevista a los trabajadores
y a los pobladores del lugar, pero tambin es necesario recurrir a los
acervos bibliogrficos. A continuacin se enlistan los conceptos que deben
ser investigados:
Ubicacin geogrfica del sitio afectado
Tipo de instalacin que dio origen a la contaminacin (sitio de
exploracin o explotacin, industria de proceso, centro de almace-
namiento, terminal martima, centro de abastecimiento, estacin de
transferencia o ducto de transporte, entre otros)
Plano de las instalaciones superficiales y vas de acceso (terrestre,
fluvial y martimo)
Plano de instalaciones subterrneas con identificacin
Ubicacin de las zonas urbanas aledaas
Resultados de estudios previos que se hayan realizado (auditoras
ambientales, gasometras, mediciones de la profundidad del nivel
fretico)
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 217
Apariencia del material contaminante (materia prima, producto o
residuo de proceso)
Ubicacin de la(s) fuente(s) de contaminacin (obra subterrnea o
superficial)
Antigedad de la contaminacin
Precipitaciones pluviales (frecuencia y nivel)
Escorrentas
Ubicacin de los cuerpos de agua aledaos
Clima y temperatura ambiente del sitio
Pozos de extraccin de agua aledaos (en uso, clausurados y
planeados)
Uso del suelo afectado (agrcola, forestal, recreativo, residencial,
comercial, industrial o de conservacin)
Topografa
Tipo de vegetacin
Como sucede en todo trabajo de investigacin, las evidencias documen-
tadas, como las fotografas con un mismo punto de referencia, o bien,
fotografas areas o imgenes de satlite tomadas tiempo atrs, son de gran
utilidad. En este ltimo aspecto, el Instituto Nacional de Geografa,
Estadstica e Informtica (INEGI), as como Petrleos Mexicanos a travs
de su propio sistema de informacin geogrfica (SICORI) constituyen un
gran apoyo para conocer aspectos muy generales de las zonas en estudio.
2. Anlisis geohidrolgico
La importancia del anlisis geohidrolgico del sitio, es que aporta
elementos para entender la forma en la que se han movido los contami-
nantes, del punto especfico donde ocurri un derrame y hacia dnde se
tienen zonas afectadas. Esta investigacin ayuda a conocer si la migracin
de los contaminantes ha sido producto de un proceso natural, o bien,
ocasionado por la accin del hombre. Durante la caracterizacin geohi-
drolgica se debe obtener la siguiente informacin:
Profundidad del nivel fretico
Direccin y velocidad del flujo del agua subterrnea
Espesor de producto libre (cuando ste ha alcanzado el nivel fretico)
218 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
Definicin tridimensional de la mancha de contaminacin subterr-
nea
Perfiles estratigrficos
Cuando se trata de un derrame antiguo, esta informacin es til para
entender cmo se ha desplazado la mancha de contaminacin hacia fuera
del predio de las instalaciones, o bien, en el caso de derrame recientes, se
puede predecir hacia dnde migrarn los contaminantes y el tiempo en
que alcanzarn pozos de abastecimiento o zonas urbanas.
Durante la recopilacin de la informacin se debe definir un sitio que
servir como control cuyas caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas,
se considere sean similares a las del sitio, antes de que haya sido afectado.
Este sitio control debe estar libre de contaminacin, de ah debern tomarse
muestras, las cuales sern procesadas simultneamente a las muestras del
sitio contaminado.
a. Diagnstico de la contaminacin in situ
El diagnstico in situ permite obtener informacin de una manera
relativamente rpida y simple. Se puede conocer la ubicacin de la mancha
de contaminacin en el suelo, sobre un plano y a profundidad, con estas
tcnicas se pueden detectar varios niveles de concentracin de contami-
nantes. Existen varios mtodos para el diagnstico in situ, dos de los ms
comunes son los geoelctricos y la gasometra, de ah se derivan otros.
Lo que es importante es saber cul es el mtodo ms adecuado para cada
caso.
Los mtodos geoelctricos crean muy poco disturbio en el sitio, porque
solamente se encajan los electrodos a una profundidad no mayor a 20 cm,
mientras se toman las lecturas. A travs de estos electrodos se hace pasar
una seal elctrica y en cada punto se toman lecturas para medir la
conductividad o resistividad. Aparentemente, el mtodo se puede aplicar
con xito a diversos tipos de derrames y tiene la ventaja de dar informacin
sobre el tipo de material geolgico que se encuentra en el subsuelo. La
toma de lecturas en campo es relativamente sencilla, pero la interpretacin
de los resultados requiere de personal muy especializado.
Las gasometras se aplican exitosamente cuando los contaminantes son
compuestos voltiles y semivoltiles, bsicamente combustibles. Para esta
determinacin es necesario hacer perforaciones someras, de un dimetro
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 219
reducido, que puede ser incluso de 2.5 cm, y pueden llegar hasta 3 m de
profundidad. Las lecturas se toman con gasmetros porttiles que cuanti-
fican la concentracin de hidrocarburos voltiles. Simultneamente, se
pueden tomar lecturas de explosividad, con explosivmetros tambin
porttiles. En los puntos donde se presenta una alta concentracin de
hidrocarburos voltiles corresponde a un alto grado de explosividad. El
trabajo en campo es un poco ms laborioso que en el mtodo geoelctrico,
pero la interpretacin es ms sencilla, incluso en el momento de las lecturas
se pueden ubicar las manchas de contaminacin ms importantes, en las
que es conveniente tomar muestras para realizar los anlisis pertinentes.
b. Muestreo directo
Las muestras de suelo y agua que se tomen deben ser inalteradas y
representativas del problema que se est analizando. Una vez que stas se
toman, deben protegerse de la intemperie para conservar sus caractersti-
cas originales, si es posible, se mantienen en refrigeracin durante su
traslado al laboratorio, y deben procesarse lo ms pronto posible.
3. Anlisis qumico del (los) contaminante(s)
Los anlisis qumicos se practican en muestras de suelo y agua, para
identificar el tipo de contaminantes y su concentracin. Los resultados que
se obtengan sern complementarios al diagnstico in situ, as se podr
conocer la forma en cmo estn distribuidos entre la zona no saturada y
la saturada en el caso de suelo, as como la concentracin de contaminantes
disueltos cuando es agua. Para el anlisis qumico de los contaminantes se
utilizan mtodos que son del dominio pblico. Algunos de los ms
utilizados son:
Compuestos monoaromticos voltiles: benceno, tolueno, etilbence-
no y xilenos (BTEX), mtodo EPA 8020 por cromatografa de gases
o mtodo EPA 8060 o EPA 8240 por espectrometra de masas
Hidrocarburos totales de gasolina y dsel, mtodo EPA 8015
Hidrocarburos totales del petrleo (HTPs), mtodo EPA 418.1 M
Hidrocarburos polinucleoaromticos: naftaleno, antraceno, fenan-
treno, benzopireno y otros, mtodo EPA 8310
Bifenilos policlorados, mtodo EPA 8080
220 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
Metales pesados: arsnico, bario, cadmio, cromo VI, nquel, mer-
curio, plata, plomo y selenio, de acuerdo con la NOM-052-
ECOL/1993 y NOM-053-ECOL/1993
Plaguicidas de acuerdo con la NOM-052-ECOL/1993 y NOM-053-
ECOL/1993
La decisin de los mtodos a utilizar est en funcin de cada caso en
particular, por ejemplo, el anlisis de plaguicidas se realiza simultnea-
mente al anlisis de hidrocarburos o de metales pesados, cuando se dice
que un terreno cultivable ha dejado de serlo por la presencia de hidrocar-
buros contaminantes. En este caso en particular conviene probar si hay
presencia de plaguicidas y si stos han afectado la fertilidad del suelo.
4. Anlisis fisicoqumico
El anlisis fisicoqumico del suelo se realiza para conocer qu tan
afectado se encuentra un suelo por la presencia de contaminantes. Este
anlisis se practica simultneamente a una muestra de suelo no contami-
nado que sirva como control, con la finalidad de hacer comparaciones. La
muestra control se toma de una zona no contaminada, cercana a la zona
daada para asegurar que comparta sus caractersticas. Las determinacio-
nes que se realizan son:
pH
humedad
capacidad de retencin de agua
concentracin de materia y carbono orgnicos
contenido de materia inorgnica (slidos fijos)
contenido de carbono inorgnico (carbonatos y bicarbonatos)
porosidad
permeabilidad
tipo de suelo (tamao de partculas)
Los tres ltimos parmetros se practican nicamente en la muestra del
suelo control, porque la presencia de algunos contaminantes, como el
aceite crudo, no permiten la realizacin del anlisis. Su utilidad es
bsicamente para evaluar las alternativas de limpieza del sitio.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 221
Cuando se tienen muestras de agua las determinaciones a realizar son:
pH
demanda qumica de oxgeno
demanda bioqumica de oxgeno
alcalinidad
concentracin de slidos (totales, fijos y voltiles)
concentracin de bacterias coliformes totales y fecales
La determinacin del ltimo parmetro se realiza para descartar una
contaminacin por aguas residuales, debida a descargas en cuerpos de
agua o infiltraciones hacia los acuferos.
VII. ALTERNATIVAS TCNICAS PARA LA REPARACIN DEL DAO
Desde el punto de vista tcnico, la estrategia para la reparacin del dao
es nica para cada caso, y debe estar bien soportada en todos los resultados
de caracterizacin. Se debe hacer una muy buena planeacin para evitar
que el tratamiento pueda afectar an ms el ambiente que ya se encuentra
daado. Se puede hablar de varios niveles de reparacin del dao, que
son: mitigacin, remediacin y restauracin. La reparacin del dao se
debe realizar de manera inmediata a su evaluacin, de lo contrario la
informacin obtenida puede ser poco confiable, dado que los mismos
eventos naturales, como las lluvias, modifican las caractersticas del sitio
contaminado.
1. Medidas de mitigacin
Las medidas de mitigacin son todas aquellas acciones inmediatas que
se toman para evitar un dao mayor. Ejemplos de stas son: la clausura
de pozos de extraccin de agua que estn contaminados, la extraccin de
combustibles en pozos de abastecimiento de agua, la coleccin de aceite
crudo derramado en cuerpos de agua, o bien, la excavacin de zanjas o
introduccin de cortinas para evitar la dispersin de los contaminantes.
Con estas acciones se puede retirar la mayor cantidad de contaminantes,
pero queda una fraccin asociada a la estructura del suelo, o bien, disuelta
222 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
en el agua, por lo que es necesario aplicar tratamientos de remediacin
ms avanzados.
2. Remediacin
En el mercado ambiental existen diversas tecnologas para la limpieza
de suelos, acuferos y cuerpos de agua. La opcin tecnolgica ms
conveniente, se define de acuerdo a criterios tcnicos establecidos para
cada caso particular. De las opciones tecnolgicas de remediacin que se
ha comprobado su efectividad en sitios contaminados con hidrocarburos
se pueden citar: biorremediacin, extraccin, fijacin, incineracin y
filtracin. En la literatura se han descrito gran cantidad de opciones
tecnolgicas, pero no han sido llevadas a gran escala en campo.
No todas las tecnologas son aplicables a todos los casos, por lo que
siempre se recomienda la realizacin de estudios de tratabilidad a nivel de
laboratorio, con el fin de obtener informacin relacionada con su efecti-
vidad, su aplicacin a gran escala en campo, la estrategia de operacin,
as como tiempo y costo de operacin. Para ello, se requiere que la escala
a la que se realizan los estudios de tratabilidad sea representativa de la
superficie que se pretende tratar, y que los modelos experimentales
representen el comportamiento fsico del sitio. El costo de aplicacin de
una tecnologa es un punto muy importante en la toma de decisiones, pero
es conveniente hacer un balance, ya que por lo general, la mejor opcin
econmica no corresponde a la mejor alternativa tcnica.
La aplicacin de cualquier tipo de tratamiento a un sitio contaminado
implica un riesgo que debe ser evaluado de manera muy particular. Es
muy importante llevar un registro peridico durante el tratamiento para
confirmar su efectividad, es decir, que la superficie de la mancha de
contaminacin y las concentraciones de contaminantes se estn reducien-
do. La aplicacin de los mtodos de diagnstico in situ y los anlisis
qumicos en el laboratorio son la herramienta principal.
Los aspectos referentes al establecimiento de los niveles de limpieza se
discutirn en el inciso VIII, debido a que esta actividad se realiza en
conjunto con las autoridades ambientales.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 223
a. Biorremediacin
La biorremediacin ha surgido recientemente como una alternativa
tecnolgica para la limpieza de suelos, acuferos y cuerpos de agua
contaminados con hidrocarburos, ya que en su mayora stos son biode-
gradables. Los contaminantes son transformados en compuestos qumica-
mente ms simples, por ejemplo, en bixido de carbono cuando hay una
completa mineralizacin. Uno de los retos de las tecnologas de biorre-
mediacin es acelerar la actividad microbiana para reducir los tiempos de
biodegradacin de contaminantes en suelo y agua.
El xito de la biorremediacin obedece a la capacidad metablica de
los microorganismos involucrados. La opcin ms segura es aprovechar
la flora autctona, y su actividad se estimula mediante la adicin de
nutrientes. A pesar de que la biorremediacin toma tiempo, tiene la ventaja
de que el suelo tratado puede recuperar su actividad biolgica natural.
Entre las opciones que existen para la limpieza de sitios contaminados con
hidrocarburos, la biorremediacin es de las mejores desde los puntos de vista
ambiental y econmico, no obstante, las altas concentraciones de hidro-
carburos o la presencia de otros contaminantes como metales pesados y
compuestos clorados pueden limitar el tratamiento.
La biorremediacin es muy verstil, existen opciones para tratar suelo
y agua, subterrnea o retenida en presas, lagos y lagunas. El tratamiento
puede aplicarse in situ o fuera de l, y la adicin de nutrientes y
microorganismos exgenos est en funcin de las caractersticas del
material geolgico. En el caso de agua subterrnea, la biorremediacin se
aplica mediante la tcnica de bombeo-tratamiento-inyeccin, con ayuda
de reactores en donde se proporciona a los microorganismos condiciones
que estimulan su actividad. En otros cuerpos de agua se suministra
oxigenacin a travs de aereadores, y concentraciones limitadas de
nutrientes, tambin se aplica recirculacin para favorecer la homogeneidad
del sistema.
Una tecnologa de biorremediacin seria debe contar con un respaldo
cientfico, sin embargo, en el mercado ambiental se comercializan pro-
ductos microbianos y aditivos qumicos de composicin desconocida, que
no son efectivos e incluso pueden aumentar el riesgo de un problema de
contaminacin, ms que remediarlo.
224 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
b. Extraccin
Se han desarrollado diversas tecnologas para la extraccin de hidro-
carburos pesados que se asocian a la estructura del suelo, como el aceite
crudo. Mediante estas tecnologas se puede separar el producto para
reciclarlo, si en el suelo queda hidrocarburo residual puede aplicarse otro
tratamiento para alcanzar los niveles de limpieza.
c. Fijacin
Los mtodos de microencapsulacin y solidificacin son ejemplos de
tecnologas para la fijacin de los hidrocarburos a las partculas de suelo.
Mediante stas se pretende inmovilizar los contaminantes en la estructura
del suelo, de tal forma que no puedan migrar. Algunas tecnologas de este
tipo aseguran que despus del tratamiento, se puede proceder a la siembra
de especies vegetales.
Otra opcin de fijacin es la incorporacin de asfalto a suelos contami-
nados con petrleo, y su utilizacin en la construccin de caminos.
En ambos casos es necesario hacer un seguimiento posterior al trata-
miento para asegurarse de que los contaminantes permanecen retenidos a
travs del tiempo y que no estn lixiviando.
d. Incineracin
Se recomienda nicamente para suelos con muy altas concentraciones
de contaminantes que no puedan ser sometidos a otro tipo de tratamiento,
pero se tiene la desventaja de que junto con los contaminantes, el suelo
tambin se destruye.
e. Filtracin
Algunos hidrocarburos pueden solubilizarse en el agua, por lo que no
pueden ser separados de sta durante la extraccin de la capa de producto
libre. En el caso de aguas subterrneas se aplica el bombeo-tratamiento-
inyeccin, el tratamiento consiste en filtrar a travs de carbn activado,
en el cual se quedan retenidos los hidrocarburos solubles y se obtiene agua
libre de ellos. Los filtros tienen una cierta capacidad de retencin, por lo
que deben ser renovados peridicamente. El carbn activado con hidro-
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 225
carburos puede someterse a tratamiento biolgico para transformar los
contaminantes, o bien, llevarse a confinamiento.
Aspectos ms detallados sobre tecnologas de remediacin fueron
descritos previamente.
10
3. Confinamiento
Cuando los suelos estn contaminados con altas concentraciones de
metales pesados, bifenilos policlorados o compuestos altamente clorados,
generalmente se recomienda su confinamiento. En estos casos, se requiere
aplicar un pretratamiento para eliminar la fase lquida, en virtud de que
no se permite el confinamiento de materiales peligrosos en estado lquido.
4. Restauracin
Acordes con las definiciones establecidas en el primer inciso de este
captulo, la restauracin de un suelo viene despus de su remediacin,
cuando los niveles de contaminantes permiten el desarrollo de espe-
cies vegetales propias del lugar. En cuerpos de agua, se depositan
especies acuticas propias de la regin, las cuales tambin cumplen la
funcin de indicadores. Cuando se observa el restablecimiento de los
procesos naturales, se puede comprobar la restauracin de un sitio.
VIII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA LIMPIEZA
DE SITIOS CONTAMINADOS
En los trminos de la legislacin vigente, el responsable de un derrame
o fuga de materiales peligrosos, debe realizar las actividades enfocadas a
la limpieza del sitio. Para ello, generalmente los contaminadores recurren
a empresas prestadoras de servicios ambientales. Debido a las diversas
alternativas que existen para la limpieza de sitios contaminados, es de vital
importancia evaluar y analizar las diferentes tecnologas que pueden ser
aplicadas a problemas especficos.
Con base en lo anterior, la Direccin General de Materiales, Residuos
y Actividades Riesgosas del Instituto Nacional de Ecologa, en febrero de
226 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
10
Saval, 1995.
este ao, dio a conocer formalmente la nueva poltica a seguir para la
limpieza de sitios contaminados. En dicha reunin, a la que asistieron
representantes de todos los sectores involucrados, se entreg un documen-
to donde se describe de manera detallada cada uno de los pasos que deben
seguir las empresas para cumplir con los requisitos tcnico-administrativos
(INE, 1997). Bsicamente, se habla de dos trmites, que son los siguientes.
1. Acreditacin de la tecnologa
Para este trmite es necesario llenar los formatos correspondientes a la
Solicitud de acreditacin para la empresa y la(s) tecnologa(s) que ofrece
servicios de restauracin de sitios, a la cual se debe anexar la informacin
correspondiente a la tecnologa y a la empresa, es decir, la descripcin
detallada de la tecnologa propuesta, los documentos que avalen su certifica-
cin o aplicacin satisfactoria en el extranjero, un listado de experiencias
previas y los datos curriculares de la empresa prestadora de servicios y de
su personal. Con esto se conforma un expediente que deber ser evaluado
por un rgano colegiado reconocido en la materia, el cual ser desig-
nado por la direccin general citada. Cuando se ha cumplido con este
trmite se pasa al siguiente.
2. Evaluacin del plan de remediacin
Para este trmite se debe integrar un documento que lleva el ttulo de
Presentacin del plan de restauracin de sitios contaminados por mate-
riales y residuos peligrosos, el cual debe contener los estudios de carac-
terizacin del sitio, el programa de trabajo calendarizado, el protocolo de
pruebas a nivel laboratorio y en campo, y el estudio de riesgo a partir del
cual se definen los niveles de limpieza a alcanzar. En este caso, el protocolo
de pruebas deber estar avalado por un rgano colegiado reconocido en
la materia.
Las empresas que con anterioridad iniciaron trabajos de remediacin,
debern ajustarse a los nuevos procedimientos, de lo contrario, no se les
permitir continuar con la aplicacin de las tecnologas en campo.
Con los dos procedimientos descritos, se abren las puertas para realizar
la reparacin del dao a la luz de las autoridades ambientales, quienes
tendrn que realizar muchos ajustes no slo con las empresas de servicios
ambientales, sino tambin con las empresas contaminadoras. La prctica
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 227
cotidiana ha dejado ver que otros instrumentos administrativos, como la
Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas, limitan el desarrollo de trabajos
confiables y de buena calidad, que en general, no cumplen con los
compromisos ambientales establecidos. Bajo el esquema de las licitaciones
pblicas, se debe tener claro que las mejores ofertas econmicas, no
siempre corresponden a las mejores alternativas tcnicas, y una manera
de abatir costos es maquillar los problemas de contaminacin. Otros dos
ejemplos de lo que ocurre en las licitaciones pblicas y que desde el punto
de vista ambiental requiere algunos ajustes, son: cuando se establece que
la empresa que realiza la caracterizacin del sitio, no puede encargarse
de la restauracin, o bien, cuando se solicitan ofertas de la aplicacin de
tecnologas de remediacin especficas de las cuales no se tienen buenos
antecedentes.
3. Establecimiento de los niveles de limpieza
El INE es quien fija los niveles de limpieza por alcanzar, en acuerdo
con la empresa contaminadora y con la empresa de servicios ambientales.
11
Los elementos que sirven como referencia para establecer estos niveles de
limpieza son estudios de riesgo, pero es necesario contar con la caracte-
rizacin completa del sitio.
En los estudios de riesgo se consideran dos aspectos bsicos que son:
la peligrosidad de la contaminacin y el tipo de exposicin. Para ello es
necesario conocer los componentes txicos del producto contaminante, el
cual se considera un parmetro indicador. Por ejemplo, el benceno es
el indicador de contaminacin con gasolinas porque tiene caractersticas
de persistencia, bioacumulabilidad y riesgos de cncer, por lo que se
recomienda reducir a un mnimo la exposicin humana. De manera
similar, el naftaleno se utiliza como parmetro indicador de contaminacin
con dsel. La base para la realizacin de los estudios de riesgo es un
anteproyecto de norma,
12
el cual empieza a ser utilizado con el fin de
realizar los ajustes pertinentes antes de hacerlo oficial.
En algunas ocasiones se manejan estndares oficiales extranjeros, pero
es conveniente conocer la base de razonamiento que llev a esas cifras
con la finalidad de tener elementos que permitan definir su aplicabilidad
228 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
11
Snchez, 1997.
12
INE, 1996.
a otro sitio. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamrica cada
gobierno estatal tiene sus propios estndares, los cuales fueron definidos
despus de una evaluacin de los riesgos especficos. Las cifras que se
utilizan para el benceno estn dentro de un intervalo que va de 0.005 a 50
mg/kg para suelo, y de 0.2 a 71 mg/l para agua subterrnea.
13
La amplitud
de estos intervalos indica que cada regin se maneja de manera particular
en funcin de sus propias caractersticas.
Un instrumento que puede servir de apoyo para el caso de aguas son
los Criterios Ecolgicos de Calidad del Agua (CE-CCA-001/89). Estos
criterios establecen el uso que se le puede dar al agua en funcin de su
calidad, la cual est en funcin de los compuestos qumicos que en ella se
encuentren. Los usos del agua estn clasificados como: agua potable, agua
para actividades recreativas de contacto primario, agua para riego agrco-
la, agua para usos pecuarios y agua para la proteccin de la vida acutica
en agua dulce y agua marina. Si se toma nuevamente el benceno como
parmetro indicador, el lmite permisible para agua potable es de 10 mg/l,
de 50 mg/l para vida acutica en agua dulce y de 5 mg/l para especies de
agua marina en reas costeras. Algunas otras cifras de inters para este
trabajo, se presentan en la tabla 1, en la que tambin se incluyen intervalos
de lmites permisibles que manejan gobiernos estatales en los Estados
Unidos de Norteamrica.
Tabla 1. Lmites permisibles de algunos compuestos txicos en agua
Parmetro
indicador
Criterios ecolgicos de calidad del agua
CE-CCA-001/89
Intervalos
permisibles
Concentracin
(mg/l)
Agua potable Proteccin de la vida acutica En Estados
Unidos de
Norteamrica
agua dulce reas costeras agua
subterrnea
BTEX
a
---- ---- ---- 5 - 50
Benceno 10 50 5 0.2 - 71
Tolueno 14 300 200 60 790 - 1000
Etilbenceno 1 400 ---- 500 74 - 700
HPNA
b
0.03 ---- 100 ----
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 229
13
Saval, 1995.
Naftaleno ---- 20 20 100 - 143
Acenafteno 20 20 10 ----
Fluoranteno 40 40 0.4 370
B i f e n i l o s
policlorados
0.0008 0.01 0.03 ----
a
BTEX: benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en mezcla.
b
HPNA: mezcla de hidrocarburos polinucleoaromticos de la familia del naftaleno.
IX. MARCO LEGAL PARA LA LIMPIEZA DE SITIOS CONTAMINADOS
El marco legal dentro del cual se realizan las actividades de limpieza
de sitios contaminados est conformado por: artculo 1 fracciones III y
V; artculo 5 fraccin II; artculo 98 fraccin V; artculo 134 fraccin V;
artculo 136, fracciones I a IV; artculo 151 bis, fracciones I a III y artculo
152 bis, de la nueva Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin
al Ambiente.
14
Adicionalmente, el artculo 10 y artculo 42 fraccin VI
del Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos.
15
El artculo 134 fraccin V de la LGEEPA dice que en los suelos
contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos,
debern llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o resta-
blecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en
cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano
o de ordenamiento ecolgico que resulte aplicable. La redaccin del
artculo 152 bis es similar, pero hace referencia a que los responsables de
la contaminacin del suelo ocasionada por el manejo de materiales o
residuos peligrosos deben llevar a cabo las acciones de limpieza.
En el artculo 139 se involucra a la Comisin Nacional del Agua,
mencionando que toda descarga, depsito e infiltracin de sustancias o
materiales contaminantes en los suelos se sujetar a lo que disponga esta
ley (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamen-
tarias y las normas oficiales mexicanas. Respecto a la Ley de Aguas
Nacionales, ttulo sptimo, captulo nico, Prevencin y Control de la
Contaminacin de las Aguas, en su contenido de 12 artculos, hace
referencia principalmente a la descarga de aguas residuales que pueden
230 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
14
Diario Oficial de la Federacin, 13 de diciembre de 1996.
15
INE, 1997.
contaminar cuencas hidrolgicas y acuferos. Por lo que respecta a la
contaminacin por hidrocarburos, interpretados como materiales peligro-
sos, nicamente en el artculo 86, fraccin VI, se menciona que la
Comisin Nacional del Agua tendr a su cargo: promover y realizar las
medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y
sustancias txicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas residua-
les, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo. De la misma forma
el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en su artculo 150 reafirma
lo anterior diciendo que en el caso de que el vertido o infiltracin de
materiales y residuos peligrosos que contaminen las aguas superficiales
o del subsuelo, la Comisin Nacional del Agua determinar las medidas
correctivas que deban llevar a cabo personas fsicas o morales responsa-
bles o las que, con cargo a stas, efectuar la comisin. Cabe mencionar
que estos dos documentos legales referidos a aguas nacionales, consideran
que el vertimiento de aguas residuales es el factor ms importante de la
contaminacin del subsuelo y acuferos.
Finalmente, la participacin del sector acadmico en las actividades de
limpieza y restauracin de sitios contaminados se enmarca en el artculo
59 fraccin VIII, del Reglamento Interior de la Secretara del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), el cual cita que
una de las atribuciones de la Direccin General de Materiales, Residuos
y Actividades Riesgosas es promover la celebracin de convenios con
universidades y centros de investigacin, para la realizacin de estudios
sobre tecnologas y sistemas de manejo de residuos peligrosos.
X. INSTRUMENTOS LEGALES DE APOYO
Existen otros instrumentos legales de apoyo para la limpieza de sitios
contaminados, como son:
el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminacin del Mar
por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, que data de 1979.
el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Protec-
cin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, de 1988.
el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Protec-
cin al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, de 1988.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 231
No obstante, estos reglamentos requieren ser actualizados para estar
acordes con la nueva legislacin ambiental. Un aspecto que llama la
atencin es que prcticamente todos los documentos hablan de residuos y
materiales peligrosos en trminos generales, pero en especial el Regla-
mento para Prevenir y Controlar la Contaminacin del Mar, en su anexo
I, inciso 5, s es muy especfico respecto a los derrames de la industria
petrolera (petrleo crudo, fuel-oil, aceite pesado dsel, aceites lubricantes,
fluidos hidrulicos y mezclas que contengan hidrocarburos). Sin embargo,
no es muy comn hacer referencia a este reglamento cuando se tratan
aspectos ambientales.
Por otro lado, se ha venido insistiendo en la necesidad de contar con
un Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin
al Ambiente en Materia de Suelo, el cual no existe. Si ste se tuviera, se
podra establecer un verdadero espritu sobre la prevencin y control de
la contaminacin. Adems, se podran instrumentar procedimientos para
tener un control sobre su limpieza y restauracin en trminos muy
especficos y reforzar la vinculacin con otros instrumentos legales como
la Ley de Aguas Nacionales y su respectivo reglamento, en los que hace
falta un mayor nfasis en lo referente a la contaminacin de acuferos por
derrame de hidrocarburos y compuestos qumicos.
XI. CONCLUSIONES
La evaluacin del dao causado por derrames de contaminantes es una
actividad que debe realizarse con mucha seriedad y una muy buena
planeacin. La informacin que se integra con el anlisis qumico de los
contaminantes, la dinmica del sitio afectado y las evidencias encontradas
durante la caracterizacin, servir como respaldo para la definicin de
responsabilidades. Dicha informacin ser tambin til para establecer la
estrategia de limpieza del sitio, que es parte de la reparacin del dao.
Con las reformas a la LGEEPA, donde se camina hacia el reconoci-
miento de la responsabilidad ambiental, es indispensable el establecimiento
de una vinculacin entre el campo jurdico y el tcnico. Tal vez en un
futuro cercano, los jueces que atiendan demandas ambientales soliciten
opiniones de acadmicos expertos en la materia, las cuales sern determi-
nantes en la resolucin de responsabilidades y obligaciones. En este
sentido, conviene resaltar que los contaminantes no son estticos, migran
232 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
de acuerdo a lo que les permite el medio fsico y cada da crece la zona
afectada, por lo que la definicin de responsabilidades se debe realizar en
tiempos cortos.
Por otro lado, hay muchos sitios que han servido como escenario de
actividades petroleras, y estn tan afectados, que no es fcil establecer
estrategias de recuperacin en el corto plazo. Los estudios de impacto
ambiental o auditoras ambientales tradicionales en las zonas donde a
simple vista se observa una afectacin, no son suficientes, se requieren
estudios muy completos que sean tiles para la toma de decisiones.
Se sabe que la industria petrolera cuenta con tecnologa de punta y
personal especializado para la extraccin de petrleo, sin embargo, no hay
evidencias de una conciencia ecolgica en los trabajos de campo. Tambin
se sabe que gran parte de los derrames accidentales son resultado de una
falta de mantenimiento de instalaciones que tiene una relacin muy directa
con lo referente a seguridad industrial. Tal vez algo que ha fallado es una
verdadera vinculacin entre la toma de decisiones detrs de un escritorio
ejecutivo y la supervisin de las actividades que se realizan en campo.
Para finalizar, conviene resaltar que la evaluacin de un dao ambiental
no es un requisito administrativo, es una verdadera necesidad tcnica en
la que no se deben escatimar recursos. La proteccin del ambiente y la
salud deben ser compromisos ticos de todo ser humano.
XII. BIBLIOGRAFA
Criterios Ecolgicos de Calidad de Agua, CE-CCA-001/89, Diario Oficial
de la Federacin, 2 de diciembre de 1989.
INE, 1996. Propuesta de Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana
Restauracin de suelos contaminados: metodologa para la determina-
cin de criterios de limpieza en base a riesgos, Instituto Nacional de
Ecologa, Direccin General de Materiales, Residuos y Actividades
Riesgosas.
INE, 1997. Requisitos tcnico-administrativos que deben cumplir los
promoventes de servicios para la restauracin de sitios contaminados
por materiales y/o residuos peligrosos, Instituto Nacional de Ecologa,
Direccin General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas.
Febrero 1997.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 233
Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federacin, 1 de diciembre
de 1992.
Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas, Diario Oficial de la Federacin,
30 de diciembre de 1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, que establece las carac-
tersticas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los lmites
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Norma Oficial Mexicana NOM-053-ECOL-1993, que establece el proce-
dimiento para llevar a cabo la prueba de extraccin para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.
Real Academia Espaola, 1992. Diccionario de la Lengua Espaola,
Madrid.
Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al
Ambiente, Diario Oficial de la Federacin, 1996, diciembre 13.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, Diario Oficial de la
Federacin, noviembre 23 de 1988.
Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminacin del Mar por
Vertimiento de Desechos y Otras Materias, Diario Oficial de la
Federacin, enero 11 de 1979.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Diario Oficial de la
Federacin, junio 6 de 1988.
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federa-
cin, enero 12 de 1994.
SNCHEZ GMEZ, J., 1997. Comunicacin personal durante la reunin
informativa sobre los Requisitos tcnico-administrativos que deben
cumplir los promoventes de servicios para la restauracin de sitios
contaminados por materiales y/o residuos peligrosos, Direccin Gene-
ral de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, Instituto Nacional
de Ecologa, Mxico.
SAVAL BOHRQUEZ, S., 1995. Remediacin y restauracin, en PEMEX
Ambiente y energa. Los retos del futuro, Mxico, UNAM-Petrleos
Mexicanos.
SAVAL BOHRQUEZ S., 1995a. Propuesta de cambios a la Ley del
Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en lo referente al Ttulo
IV, Captulo III: Prevencin y Control de la Contaminacin del Suelo.
234 SUSANA SAVAL BOHRQUEZ
Consulta Nacional sobre Legislacin Ambiental, Comisin de Ecolo-
ga, Cmara de Diputados, Mxico, julio de 1995.
SEDESOL-INE, 1994. Industria Petrolera, en Informe de la situacin
general en materia de equilibrio ecolgico y proteccin al ambiente.
Secretara de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Ecologa, Mxi-
co, captulo 13.
SINALP, 1997. Relacin de laboratorios acreditados y en proceso de
acreditamiento en caracterizacin de residuos peligosos CRETIB,
Sistema Nacional de Laboratorios de Pruebas, Departamento de Acre-
ditamiento de Laboratorios de Pruebas Qumicas, enero 21 de 1997.
REPARACIN DEL DAO: ASPECTOS TCNICOS 235
También podría gustarte
- È ÙDocumento8 páginasÈ ÙDaniel FrascoAún no hay calificaciones
- Interpretacion Conforme A La ConstitucionDocumento56 páginasInterpretacion Conforme A La ConstitucionAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo Fundamentos Economia - by RaimundoDocumento1 páginaLinea de Tiempo Fundamentos Economia - by Raimundoraimundo77% (107)
- Carbonell, Miguel - Elementos de Tecnica LegislativaDocumento266 páginasCarbonell, Miguel - Elementos de Tecnica Legislativaapi-3770855100% (13)
- Conceptos de Derecho Internacional PrivadoDocumento50 páginasConceptos de Derecho Internacional PrivadoAgustin San Sebastian89% (35)
- Evaluación de Competencias Laborales PDFDocumento11 páginasEvaluación de Competencias Laborales PDFCEATECAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Derecho Mexicano - PDFDocumento802 páginasIntroduccion Al Derecho Mexicano - PDFoswcorp100% (2)
- Semiotica y Semantica en La ArquitecturaDocumento8 páginasSemiotica y Semantica en La ArquitecturaEvelyn G. CazaresAún no hay calificaciones
- Evaluacion Español 1 SANTILLANADocumento5 páginasEvaluacion Español 1 SANTILLANAClauLandetaAkéAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Derecho Mexicano - Derecho Civil - Jorge SanchezDocumento136 páginasIntroduccion Al Derecho Mexicano - Derecho Civil - Jorge SanchezAgustin San Sebastian94% (18)
- GRAN ORIENTE DE FRANCIA LAICISMO DEISMO Y ATEISMO en Espanol PDFDocumento41 páginasGRAN ORIENTE DE FRANCIA LAICISMO DEISMO Y ATEISMO en Espanol PDFBorja GarcíaAún no hay calificaciones
- Traven, B. - El Barco de Los Muertos (1926)Documento528 páginasTraven, B. - El Barco de Los Muertos (1926)Anonymous UgqVupp100% (1)
- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaDocumento37 páginasTribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- El Alfabeto Contra La Diosa - Parte 1Documento76 páginasEl Alfabeto Contra La Diosa - Parte 1herebus92009100% (4)
- De Regreso A Timbuctu GLDocumento23 páginasDe Regreso A Timbuctu GLJhon Gonzales Centeno25% (4)
- Derecho Internacional Privado Problemas de Conflicto de Leyes y de Cia JudicialDocumento26 páginasDerecho Internacional Privado Problemas de Conflicto de Leyes y de Cia JudicialAgustin San Sebastian86% (14)
- Huaycan de CieneguillaDocumento8 páginasHuaycan de CieneguillaKaren RamosAún no hay calificaciones
- Van DijkDocumento3 páginasVan Dijkibeth_andrade_1Aún no hay calificaciones
- La Interdisciplinariedad en El Teatro MusicalDocumento48 páginasLa Interdisciplinariedad en El Teatro MusicalCamilo Baron AcostaAún no hay calificaciones
- CPFDocumento163 páginasCPFJulio ReCamAún no hay calificaciones
- Derecho AgrarioDocumento5 páginasDerecho AgrarioAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- La Prueba en El Proceso CivilDocumento113 páginasLa Prueba en El Proceso CivilErnesto Espinoza GonzálezAún no hay calificaciones
- Principios Constitucionales en Materia FiscalDocumento5 páginasPrincipios Constitucionales en Materia FiscalAgustin San Sebastian100% (1)
- Cuestiones de Terminologia Procesal - Niceto Alcala Zamora y CastilloDocumento263 páginasCuestiones de Terminologia Procesal - Niceto Alcala Zamora y CastilloNoe ArcticaAún no hay calificaciones
- Procedencia Del Juicio de AmparoDocumento229 páginasProcedencia Del Juicio de AmparoAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- Filosofia Antigua Socrates (470-399a.c9 y CDocumento155 páginasFilosofia Antigua Socrates (470-399a.c9 y CAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- Palabra Por Palabra Word by Word - Ingles Diccionario IlustradoDocumento126 páginasPalabra Por Palabra Word by Word - Ingles Diccionario IlustradoAgustin San Sebastian100% (14)
- Importancia de La Mediana y PequeñaDocumento9 páginasImportancia de La Mediana y PequeñaAgustin San SebastianAún no hay calificaciones
- La Ciencia de La CriminologiaDocumento14 páginasLa Ciencia de La CriminologiaAgustin San Sebastian100% (1)
- Manual Del Materia Penal MexicoDocumento160 páginasManual Del Materia Penal Mexicobrandy211193% (14)
- Resolucion de Conflicto Actividad 8Documento19 páginasResolucion de Conflicto Actividad 8demetrioAún no hay calificaciones
- Protocolo Colaborativo Humanidades #4Documento2 páginasProtocolo Colaborativo Humanidades #4DILIAAún no hay calificaciones
- Documento Sin Título-2Documento2 páginasDocumento Sin Título-2Golden ZickAún no hay calificaciones
- Teoría Del Conocimiento - EHBDocumento23 páginasTeoría Del Conocimiento - EHBEnriqueHuerta90% (10)
- AUTONOMlA INDlGENA EN LAS AMERICAS - Caso CanadaDocumento6 páginasAUTONOMlA INDlGENA EN LAS AMERICAS - Caso Canadavias1_supervisorAún no hay calificaciones
- Anexo 2 Cuestionario de Pre Saberes Sobre Lectura CríticaDocumento3 páginasAnexo 2 Cuestionario de Pre Saberes Sobre Lectura CríticaAlvaro Mendoza OlayaAún no hay calificaciones
- Ulloa, E - de Materialibus Ad Inmaterialia Transferendo. Revista de Filosofía de La Universidad de Costa Rica, 139, 54Documento227 páginasUlloa, E - de Materialibus Ad Inmaterialia Transferendo. Revista de Filosofía de La Universidad de Costa Rica, 139, 54leosm92Aún no hay calificaciones
- Foro 1Documento1 páginaForo 1SANDROAún no hay calificaciones
- 01 SacatepequezDocumento36 páginas01 SacatepequezGaitán WagnerAún no hay calificaciones
- Guia Integradora Sociales 9thDocumento30 páginasGuia Integradora Sociales 9thMYPJgr7Aún no hay calificaciones
- El Género Dramático y Los SubgénerosDocumento5 páginasEl Género Dramático y Los SubgénerosWerner OrozcoAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre La Formacion de Los CiudadanosDocumento5 páginasResumen Sobre La Formacion de Los CiudadanosCLAUDIA PATRICIA ULLOA FLOREZAún no hay calificaciones
- Proyecto Irina Martinez y Vladimir CarmonaDocumento79 páginasProyecto Irina Martinez y Vladimir CarmonaAlejandraLosadaPuentesAún no hay calificaciones
- Inca Garcilazo de La VegaDocumento8 páginasInca Garcilazo de La VegaMLJesusAún no hay calificaciones
- Civilizacion ChinaDocumento14 páginasCivilizacion ChinaWendy MedinaAún no hay calificaciones
- Paula Sibilia. El Hombre Post Organico - HTM PDFDocumento4 páginasPaula Sibilia. El Hombre Post Organico - HTM PDFRubén PuigAún no hay calificaciones
- Escultura, Pintura y Artes Menores de RomaDocumento40 páginasEscultura, Pintura y Artes Menores de RomaLisalpe100% (1)
- La Supervisión Educativa en América Latina Ante Las Metas Educativas de 2021, Propuestas Por La OeiDocumento10 páginasLa Supervisión Educativa en América Latina Ante Las Metas Educativas de 2021, Propuestas Por La OeiJorge RuanoAún no hay calificaciones
- Presentación1 HERRERADocumento10 páginasPresentación1 HERRERAGabriela Teresa Herrera GamonalAún no hay calificaciones