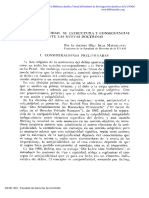Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Conocimiento Escolar
Conocimiento Escolar
Cargado por
Oriundo Demis PagosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Conocimiento Escolar
Conocimiento Escolar
Cargado por
Oriundo Demis PagosCopyright:
Formatos disponibles
149 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO
ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
Carmen Alicia Martnez Rivera
Leonardo da Vinci,
Proporciones cabeza de perro.
150 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
RESUMEN
ABSTRACT
PALABRAS CLAVE
RESUMEN
RSUM
ABSTRACT
PALABRAS CLAVE
PALABRAS CLAVE
ABSTRACT
RESUMEN
Enseanza de las ciencias, conocimiento escolar, contenidos escolares.
Teaching of sciences, school knowledge, school contents.
RSUM
EDUCACION
PEDAGOGIA
R
E
V
I
S
T
A
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
Qu se ensea en la escuela?, es la pregunta que se aborda en este artculo. Aqu se resalta como un problema central en la
didctica de las ciencias, que ha llevado al planteamiento del conocimiento escolar como un conocimiento diferenciado. Se presentan
diferentes maneras de entender el conocimiento escolar, as como el resultado de la investigacin en torno a este problema.
FROM THE CONTENTS TO SCHOOL KNOWLEDGE IN SCIENCE CLASSES
What is taught at school? is the question addressed in this article. Here it is highlighted as a central problem to the dynamics of
sciences which has lead to the questioning of school knowledge as differentiated knowledge. Different ways of understanding
school knowledge are presented, as is the result of the investigation surrounding
DS CONTENUS LA CONNAISSANCE SCOLAIRE DANS LES CLASSES DE SCIENCES
Qu'est-ce qu'on enseigne l'cole ? C'est la question aborde dans cet article o l'on met l'accent sur ce problme central dans la
didactique des sciences, qui mne proposer la connaissance scolaire comme une connaissance diffrencie. On prsente des
diffrentes manires de saisir la connaissance scolaire, ainsi que les rsultats de la recherche autour de ce problme.
151 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
* Coordinadora Grupo de Investigacin en Didctica de las Ciencias, Universidad de Tolima.
E-mail: carmena@ut.edu.co
D
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO
ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
Carmen Alicia Martnez Rivera*
INTRODUCCIN
esde diferentes instancias se han se-
alado varios problemas en torno a
la enseanza y el aprendizaje de las
ciencias, uno de ellos relacionado con el qu
ensear. Este aspecto, para muchos un asun-
to sin inters, ha sido motivo de reflexin para
otros, los cuales han descrito algunas caracte-
rsticas sobre este tpico: conocimientos cen-
trados en contenidos conceptuales, en conte-
nidos cientficos acabados; suelen ser con-
tenidos fragmentados; favorecen imgenes
inadecuadas del conocimiento cientfico; y
se da un predominio de un pensamiento sim-
ple, y la necesidad de un pensamiento com-
plejo (Martnez, 2000). A pesar de este reco-
nocimiento, en la escuela en general se asu-
me el conocimiento a ensear como una suma-
toria indiscriminada de saberes que no dife-
rencia particularidades y no reconoce la com-
plejidad de los procesos educativos (Martn,
1994; Garca Daz, 1995; Porln y Rivero, 1998).
Sin embargo, mltiples investigaciones, pu-
blicaciones y eventos de relevancia interna-
cional destacan la importancia de este pro-
blema: por ejemplo, el VI Congreso Interna-
cional de Enseanza de las Ciencias, realiza-
do en Barcelona, 2001, plante como uno de
los problemas centrales del evento, los retos
con relacin a qu ciencia ensear; y el Ter-
cer Encuentro Iberoamericano de Colectivos
Escolares de Redes de maestros que hacen
investigacin en la escuela, realizado en San-
ta Marta, 2002, tuvo como uno de sus cuatro
ejes de trabajo la pregunta en torno a : cmo
circulan y se producen los saberes y las artes
en la escuela?. De la misma manera, se visi-
biliz el inters en esta problemtica en la Con-
ferencia Internacional de Educacin, realiza-
da en Ginebra, en el 2001, donde se plantea-
ron los siguientes cuestionamientos: quin
debe determinar cules son los conocimien-
tos bsicos necesarios? Hay conocimientos
bsicos universales? Se deben definir a esca-
la nacional, regional o local?
Desde la consideracin de la didctica de las
ciencias como disciplina particular (Porln,
1998), se plantea como eje fundamental el re-
conocimiento de una epistemologa escolar
particular y, por ende, el conocimiento esco-
lar y el conocimiento profesional del profesor
como dos tipos de conocimientos epistemol-
gicamente diferenciados.
152 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
As, con el propsito de plantear la necesidad
de reconocer las particularidades y compleji-
dades del saber a ensear, se presentan a con-
tinuacin algunos elementos para la discusin
y reflexin en torno a las maneras de enten-
der ese conocimiento, su carcter diferencia-
do, lo mismo que los resultados de varias in-
vestigaciones sobre lo que saben los profeso-
res de l, y algunas preguntas finales a modo
de conclusin.
DIFERENTES MANERAS DE
ENTENDER EL CONOCIMIENTO
ESCOLAR
Varios autores han recopilado y analizado dis-
tintas formas de entender el conocimiento es-
colar (Garca Daz y Merchn, 1997; Garca
Daz, 1998; Garca Prez, 1999). En la tabla 1
se caracteriza sintticamente las tendencias de
mayor debate.
Tabla 1. Posibilidades de entender el conocimiento escolar
Caractersticas Tendencias
De sustitucin De coexistencia De complejizacin
Conocimiento
escolar
Propsito central
Caracterstica
epistemolgica
Fuente: Martnez (2000).
Enriquecimiento del
conocimiento cotidia-
no con base en:
Problemtica so-
cioambiental.
Conocimiento cien-
tfico.
Conocimiento coti-
diano.
Conocimiento me-
tadisciplinar.
Se busca la transicin
de un pensamiento
simple hacia otro com-
plejo.
La ciencia es un medio,
no un fin. Proceso de
integracin didctica a
partir de varias fuen-
tes.
Tanto el conocimiento
cientfico (macro-mi-
crocosmos) como el
cotidiano (mesocos-
mos).
Elaborar un conoci-
miento dual: del me-
socosmos, y macro y
microcosmos.
Se cuestiona la "trans-
ferencia de conoci-
mientos" aprendidos
en la escuela a diferen-
tes escenarios.
Conocimiento cient-
fico.
Propiciar una cultura
cientfica bsica. Susti-
tuir el conocimiento
cotidiano por el cien-
tfico.
Es posible el paso del
conocimiento cotidia-
no al conocimiento
cientfico, aunque sean
epistemologas dife-
rentes.
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
153 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
Ni la hiptesis de sustitucin ni la de la co-
existencia tienen en cuenta la posibilidad de
una cultura escolar distinta de la cientfica o
de la del conocimiento cotidiano.
La hiptesis de la compatibilidad o del sentido
comn (Garca Daz, 1998 y Garca Prez, 1999)
se basa en el supuesto de que tanto el cono-
cimiento cotidiano como el cientfico tienen
epistemologas similares y, por ello, la transi-
cin entre uno y otro se hace sin dificultad.
En sta, parece que subyace una visin del
aprendizaje a modo de llenado del vaso va-
co o mente en blanco del alumno. Esta hi-
ptesis ha sido bastante cuestionada, dados
los problemas detectados en relacin con el
aprendizaje del conocimiento cientfico en
el contexto escolar o al transferir los aprendi-
zajes a otros contextos (Garca Prez, 1999).
La hiptesis de coexistencia resulta insuficien-
te, a menos que se acepte la coexistencia de
visiones mltiples de un mismo fenmeno,
a modo de todo vale, sin considerar que
pueden existir unas ms adecuadas que otras.
As, por ejemplo, las concepciones sobre la
reproduccin y la sexualidad, y la idea de que
la sexualidad de la mujer est en funcin de la
del hombre, etc. (Cubero, 1996). De modo que
no se trata de incorporar en la escuela todo lo
cotidiano (violencia, xenofobia, etc.), como lo
seala Tolchinsky (en Rodrigo y Arnay, 1997).
Es de destacar que ni la hiptesis de sustitu-
cin ni la de coexistencia ofrecen alternativas
diferentes al conocimiento cientfico y al coti-
diano: el conocimiento escolar equivale slo a
uno o a otro (Garca Prez, 1999), aspecto que
est en debate (Rodrigo y Arnay, 1997).
Sin embargo, la posibilidad de que en la es-
cuela se pueda construir un conocimiento que
permita resolver de manera ms adecuada los
problemas complejos en la vida cotidiana
(Garca Daz, 1998), ofrece una va superadora
de ese antagonismo.
EL CONOCIMIENTO ESCOLAR
COMO UN CONOCIMIENTO
DIFERENCIADO: UNA
PERSPECTIVA ALTERNATIVA
La tercera hiptesis en la tabla, la complejiza-
cin alternativa propuesta en el proyecto IRES
(Investigacin y renovacin escolar, proyecto
desarrollado en la Universidad de Sevilla),
plantea una perspectiva en la que es posible
descentrarse del conocimiento cientfico o del
cotidiano, enriqueciendo este ltimo con una
visin ms compleja del mundo:
[] trabajando en el aula un tipo de cono-
cimiento el conocimiento escolar que
originado en la integracin didctica de di-
ferentes formas del saber (cientfico, ideo-
lgico-filosfico, cotidiano, artstico, etc.),
suponga una reconstruccin crtica y me-
jora del conocimiento cotidiano, que ca-
pacite a los individuos para una participacin
ms consciente en la gestin y resolucin
de problemas socio ambientales propios de
nuestro mundo (Garca Daz y Merchn,
1997: 9).
Esta perspectiva permite la superacin de di-
versos reduccionismos, como la consideracin
de que el conocimiento cotidiano es inferior
al conocimiento cientfico, y por ello ha de
ser sustituido por l; que el conocimiento
cotidiano es homogneo, y esttico; el cono-
cimiento cientfico se asocia con el conoci-
miento de la fsica; el conocimiento escolar
es el resultado de la transposicin didctica
del conocimiento cientfico (Porln, 1993;
Cubero, 1996; Garca Daz, 1998; Garca Prez,
1999). En esta tercera posibilidad se relativiza
el conocimiento cientfico y se considera como
uno ms de los referentes a tener en cuenta:
la ciencia como un medio, mas no como un
fin (Garca Daz, Martn y Rivero, 1996). As
mismo, el conocimiento escolar trasciende el
conocimiento cotidiano y, aunque lo tiene co-
mo referencia, no es equivalente a ste (Cu-
bero, 1996).
154 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
Por el contrario, el conocimiento que se tra-
baja en la escuela es un conocimiento espec-
fico, diferenciado de otros conocimientos, de
una naturaleza y formas de produccin par-
ticulares (Garca Daz, 1994). El conocimiento
escolar se entiende como:
[...] un conocimiento organizado y jerar-
quizado, procesual y relativo, como un sis-
tema de ideas que se reorganiza continua-
mente en la interaccin con otros sistemas
de ideas referidos a otras formas de co-
nocimiento, y que se concreta, curricu-
larmente, en hiptesis de progresin que
se refieren tanto a un contenido concreto
(la construccin gradual y progresiva de
una determinada idea) como a un conjun-
to de contenidos conectados entre s en una
trama (representacin curricular del cambio
en la organizacin de un sistema de ideas
(Garca Daz, 1998: 151).
No se trata de una reelaboracin del cono-
cimiento cientfico disciplinar, sino de una in-
tegracin y transformacin didctica de dis-
tintos tipos de conocimiento, que permiten la
elaboracin de un conocimiento escolar dife-
renciado (Garca Daz, 1998). Esta es una dis-
tincin fundamental, pues no se pretende asu-
mir varios conocimientos que podran igual-
mente permanecer yuxtapuestos, sino que se
transforman de tal manera que dan origen a
un nuevo saber.
Como sealan Giordan y De Vecchi (1995), la
escuela debe aprender a seleccionar, gestio-
nar y estructurar los conocimientos, pero tam-
bin a producirlos. Ello hace que la escuela
sea un espacio vivo:
[] la institucin escolar es un espacio
vivo en el que se dan encuentro las dife-
rentes dimensiones de la cultura y en el
cual se construyen saberes propios, se com-
parten valores particulares, se edifica una
tradicin, se da solucin a problemas, y, mal
que bien, se aproxima la construccin de
concepciones de mundo singulares (Cha-
parro, Orozco y Martnez, 1996).
As, en la escuela no se pretende formar mate-
mticos, fsicos, etc., sino construir una cul-
tura que ayude a resolver los problemas que
se presenten (Garca, en Rodrigo y Arnay,
1997). Aqu el conocimiento escolar busca pro-
mover la construccin de una cosmovisin que
facilite la participacin argumentada y crtica
en los problemas socioambientales que sean
relevantes para el ciudadano. Esta construc-
cin debe ser gradual, evolutiva y orientada,
mediante diferentes niveles de formulacin
(Garca Daz, 1994), de modo que no se defi-
nan slo estados ptimos finales, sino orien-
taciones sobre posibles itinerarios a seguir.
.
Este proceso de complejizacin del cono-
cimiento de los sujetos contribuye a superar
visiones simples (la visiones aditivas, centra-
das en lo prximo y lo evidente, en causalida-
des lineales), favorece la asuncin de diferen-
tes perspectivas, un mayor control sobre el
propio proceso de conocimiento, as como la
superacin de la dependencia de una cultura
hegemnica (Garca, 1997). De este modo, se
aborda tanto la transicin desde lo concep-
tual como desde lo actitudinal y lo proce-
dimental (Garca Daz, 1998).
Por ltimo, es de anotar que esta propuesta
de conocimiento escolar comprende tambin
la definicin de niveles de formulacin e hipte-
sis de progresin, en la organizacin de los con-
tenidos.
A la luz de todo esto, ahora cabe preguntar-
nos: cmo estamos asumiendo los profeso-
res el conocimiento escolar?, qu resultados
resaltan las investigaciones?
CONCEPCIONES DE LOS
PROFESORES SOBRE
LOS CONTENIDOS ESCOLARES
A diferencia de las miradas convencionales
que consideraban al maestro como un mero
receptor o tcnico de lo producido por otros,
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
155 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
hoy se destaca su papel en la elaboracin de
los contenidos escolares. Por otra parte, se afir-
ma que la epistemologa del profesor incide
en los elementos que selecciona y los que con-
sidera relevantes (Gimeno, 1988); el qu en-
sear est condicionado por el contexto ideo-
lgico de quienes deciden (Prez y Gimeno,
1988). Lo anterior justifica que, en la actuali-
dad, se realicen investigaciones que pretenden
contribuir a entender la naturaleza del traba-
jo de los profesores (Baird, 1999).
En los ltimos aos se viene desarrollando un
planteamiento segn el cual el conocimiento
adecuado de la disciplina no es suficiente para
saber qu y cmo ensear. Es necesario un
conocimiento profesionalizado del conteni-
do (Martn, 1994), pues hacer referencia a un
conocimiento profesional que slo incluya
como relevante el conocimiento de la mate-
ria, no da razn de la realidad de las activida-
des diarias de los profesores de ciencias (Mun-
by, Malcolm y Lock, 2000). Por ello, se ha re-
saltado la importancia de las investigaciones
acerca del conocimiento de los profesores sobre los
contenidos (Shulman, 1986; Lee, 1995; Lederman
et al., 1994; Smith y Neal, 1991, citados por
Porln y Rivero, 1998), pero tambin del cono-
cimiento didctico de los contenidos (Martn, 1994;
Snchez y Valcrcel, 2000).
El conocimiento didctico de los contenidos
constituye el conocimiento ms especfico de
la profesin docente. Es entendido como un
conocimiento prctico y profesionalizado del
contenido y de su enseanza y aprendizaje
(Martn y Porln, 1999: 125).
Entre los resultados de las investigaciones re-
visadas por Martnez (2000) sobre esta pro-
blemtica, cabe destacar los siguientes aspectos:
El predominio de los contenidos concep-
tuales, con pocas relaciones entre los mis-
mos; nfasis, en las clases, en el dominio
de la terminologa cientfica por parte de
los estudiantes; poco nfasis en la com-
prensin de conceptos y ausencia de rela-
Figura 1. La transicin desde el pensamiento
simple al pensamiento complejo.
Fuente: Garca Daz, Martn y Rivero (1996).
Mesocosmos
Causalidad lineal
Antagonismo
Organizacin
aditiva
del mundo
Mundo esttico
Orden rgido
Macrososmos
Microcosmos
Interdependencia
Complementariedad
Organizacin
sistmica
del mundo
Mundo dinmico
Orden flexible
Ambito actitudinal
Ambito conceptual
Dogmatismo
Intolerancia
Dependencia
Perspectiva nica
Imposicin
Dominio
Individualismo
Centralizacin
Especializacin
Relativismo
Tolerancia
Autonoma
Poliperspectivismo
Negociacin
Solidaridad
Cooperacin
Policentrismo
Polivalencia
Ambito procedimental
Procedimientos
simples
relacionados con la
comunicacin, el
clculo matemtico
o la realizacin de
tareas rutinarias
Resolucin de pro-
blemas abiertos
Identificacin
del problema
Planificacin
Regulacin
evaluacin
156 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ciones entre conceptos (Gallagher, 1991,
citado por Porln y Rivero, 1998).
La visin absolutista, acumulativa y frag-
mentaria. En este sentido se ha encontra-
do que:
Los contenidos escolares son entendi-
dos como conjunto acumulativo y frag-
mentario de conceptos, leyes y teoras,
contenidos organizados a modo de lis-
tados sin conexin aparente entre ellos
(Martn, 1994).
Se busca cubrir completamente el con-
tenido prescrito, en funcin de ayudar
a los estudiantes a pasar exmenes, cum-
pliendo as con un compromiso con los
estudiantes y con los profesores de aos
siguientes; el contenido es presentado
como hechos no criticados (son algunos
de los resultados en el caso analizado
en la investigacin de Tobin, McRobbie
y Anderson, 1997 con un profesor
de ciencias).
Entre los obstculos en la formacin ini-
cial de maestros, sobre el problema re-
ferido a qu contenidos ensear, se
indica: considerar que existe una res-
puesta externa verdadera, y no decidir
conscientemente los criterios de selec-
cin de los contenidos (Porln, 2000).
En los futuros maestros predomina una
visin aditiva de los contenidos y, a la
hora de programar o desarrollar lo pro-
gramado, no se da mucha relevancia a
la reflexin de los estudiantes sobre sus
propias ideas (Garca Daz y Cubero,
2000).
Las planeaciones de los futuros profe-
sores incluyen representaciones adecua-
das, mltiples representaciones de con-
tenidos cientficamente adecuados, pero
la secuencia ofrece una escasa tenden-
cia a favorecer un entendimiento signi-
ficativo, poca atencin a fomentar las
conexiones entre varias representacio-
nes y actividades, as como pocos inten-
tos para facilitar el desarrollo de conexio-
nes entre conceptos y, adems, se abor-
dan numerosos conceptos (Zembal-saul,
Blumenfeld y Krajcik, 2000).
Establecer prioridades en la seleccin de
representaciones y el desarrollo de co-
nexiones entre ellos, es un aspecto que
ofrece dificultad para los futuros profe-
sores (Borko y Livingston, 1989; Mapo-
lelo, 1999, citados por Zembal-saul, Blu-
menfeld y Krajcik, 2000).
Limitacin por las demandas del cu-
rrculo, su estructura, la secuencia y or-
ganizacin de tpicos, as como por los
libros de texto; limitacin respecto a la
expectativa de los colegas que esperan
seguir una enseanza sincronizada
(Munby, Malcolm y Lock, 2000).
Los futuros profesores elaboran pro-
puestas curriculares caracterizadas por
una secuencia lineal y acumulativa de
contenidos, organizados segn la lgi-
ca disciplinar (Porln, Rivero y Martn,
2000).
Y centrada en el profesor, en el texto y en la
lgica disciplinar:
Primaca de lo lgico frente a lo psicolgi-
co en los criterios de seleccin y organiza-
cin de los contenidos; no se adecua al con-
texto socio-cultural del alumno, no hay
ruptura con el academicismo (Barquin,
1993, citado por Porln et al., 1996).
Los elementos centrales para la planeacin
han sido los contenidos y no las activida-
des. La principal fuente es el libro de tex-
to; aunque casi todos los profesores con-
sultan otros libros, no modifican la estruc-
tura conceptual de los libros, lo conside-
ran innecesario; tal parece que hay una
carencia de criterio por parte de los profe-
sores para seleccionar los contenidos y de-
finir sus propias propuestas (Snchez y
Valcarcel, 1999).
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
157 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
La mayora de los profesores secuencia los
contenidos siguiendo su lgica disciplinar,
aunque tengan dudas de que ste pueda
ser comprendido por los estudiantes (Sn-
chez y Valcrcel, 2000).
Se nota un predominio del contenido con-
ceptual. El profesor es la fuente fundamen-
tal, es quien selecciona y secuencia los con-
tenidos siguiendo una lgica disciplinar; en
las clases separa lo cientfico de los cotidia-
no. Estos ltimos son usados como recur-
so para la motivacin, como lo indica la
investigacin del caso de un maestro
(Wamba, Jimnez y Garca Daz, 2000).
La mayor parte de los profesores, en su pri-
mer ao de enseanza, se identifica por un
estilo de enseanza centrado en el profe-
sor, caracterizado porque ste es el conduc-
tor de la mayor parte de los contenidos y
es quien tiene la responsabilidad de orga-
nizar y entregar el contenido a los estudian-
tes, usando pocos ejemplos o conexiones,
entre otros aspectos (aunque ellos descri-
ben sus prcticas como centradas en los
estudiantes). En el segundo y tercer ao
de enseanza esta tendencia decrece
(Simmons et al., 1999).
Los contenidos son adaptados en funcin
del nmero y del lenguaje usado:
Para los profesores en formacin inicial las
fuentes fundamentales son las disciplinas
cientficas; se identifica un proceso de a-
daptacin de los contenidos en funcin del
nmero de contenidos y del lenguaje usa-
do (Rivero, 2000).
El desarrollo de los contenidos en algunos
casos est centrado en el profesor, en otros s
se tiene en cuenta al estudiante. La validez de
estos est en funcin del dilogo didctico o
coincidencia con textos:
En una de las clases analizadas se registr
un elevado porcentaje de preguntas es-
tructuradas y planificadas por parte del
profesor que favorecan un proceso de in-
duccin de conceptos. Los aportes de los
estudiantes se refirieron a conocimientos
(disciplinares) y pocos a opiniones espon-
tneas. Otra de las clases fue caracterizada
como constructivista: los estudiantes tra-
bajaban usando sus propios conceptos, la
profesora, ms que preguntas, planteaba
tareas, dudas, opiniones. Los conocimien-
tos vlidos en ambos casos surgen del di-
logo didctico, pero indica que en la en-
trevista los profesores consideran respues-
ta vlida a la que coincide con textos es-
pecializados, con lo previsto a ensear, o
con su propio conocimiento del tema (De
Longhi, 2000).
Los futuros maestros disean instrumen-
tos fundamentalmente para comprobar que
los estudiantes han adquirido los conteni-
dos previamente establecidos (Porln,
Rivero y Martn, 2000).
La mayor parte de las investigaciones regis-
tran escasa consideracin de los estudiantes
en la elaboracin de los contenidos:
Las ideas de los nios no se consideran co-
mo un conocimiento alternativo, no son un
referente continuo, solamente se tienen en
cuenta al inicio y al final del proceso (Mar-
tn, 1994).
Las ideas de los alumnos no tiene inciden-
cia ni en los contenidos, ni en los niveles
de progresin (Garca Prez, 1999).
Aunque los futuros profesores exploran las
concepciones de los nios, se enfocan ha-
cia los prerrequisitos para el aprendizaje;
sin embargo, hay inters en contextualizar
el aprendizaje con las experiencias vividas
por los nios en enfatizar en las conexio-
nes con experiencias pasadas de los nios,
ms que con sus preconcepciones (Zembal-
saul, Blumenfeld y Krajcik, 2000).
158 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
Los futuros profesores inicialmente pres-
tan poca atencin a las necesidades de los
nios (Zembal-saul, Blumenfeld y Krajcik,
2000).
Dos paradojas respecto al papel del profesor
en relacin con el cambio curricular: la pri-
mera consiste en que los profesores no de-
sean que ste sea dirigido por otros, pero no
quieren que se les deje la conduccin sola-
mente a ellos; la segunda, los profesores de-
sean evidencia convincente a favor de nue-
vas propuestas; las evidencias de otros pro-
yectos son consideradas como inaplicables a
las circunstancias especiales de sus escuelas
(Hodson y Bencze, 1998).
Finalmente, incluimos los resultados de nues-
tra investigacin (Martnez, 2000; Martnez y
Rivero, 2001), en la que los casos analizados
mostraron una visin simple y fragmentaria
del conocimiento escolar, nfasis en los con-
tenidos conceptuales, contenidos de baja je-
rarqua, pocas relaciones, sin niveles de for-
mulacin, entre otros. Uno de los aspectos que
ofrece ms dificultad es la de complejizar
los contenidos, por ejemplo: abordar explica-
ciones, pasar de lo descriptivo a lo explicativo
y establecer relaciones.
Adems, los dos casos analizados (Martnez,
2000; Martnez y Rivero, 2001) se diferencia-
ron por que en uno de ellos se ve un poco
ms clara la relacin entre concepciones so-
bre el conocimiento cientfico y el conocimien-
to escolar. As, por ejemplo, hemos analizado
una visin empirista y absoluta del cono-
cimiento cientfico que parece relacionada con
la importancia de la observacin por parte de
los alumnos; comprobacin del conocimien-
to cientfico en la realidad, y en el conocimiento
escolar al final es ella o el texto los que dan la
respuesta correcta. Mientras que en el otro
caso se relativiza la formulacin deseable del co-
nocimiento escolar (por ejemplo, negocia
con los alumnos y alumnas); utiliza las ideas
de los alumnos como fuente de contenidos; y
la influencia entre las concepciones sobre el
conocimiento cientfico y el conocimiento es-
colar no se ve, porque para el profesor el co-
nocimiento cientfico (sea como sea) no es el
conocimiento escolar. Sin embargo, parece
que esta perspectiva an no hace parte de un
proceso reflexionado sobre su conocimiento
profesional (obstculo didctico). De modo
que se plantea uno de los cuestionamientos
centrales en este escrito: lo que se ensea en
la institucin educativa es el conocimiento
cientfico u otro tipo de conocimiento? Si no
es as, entonces, qu lo diferencia?
A MODO DE CONCLUSIN
Lo aqu planteado nos indica, por un lado, la
relevancia de la problemtica que nos ocupa,
como lo evidencian las numerosas investiga-
ciones contemporneas que hemos registra-
do, en las que el conocimiento profesional del
contenido, en particular, el conocimiento di-
dctico del contenido, es abordado. Por otro
lado, los resultados sealan la necesidad de
desarrollar investigaciones que favorezcan la
comprensin y logro de alternativas a esta
problemtica. Un aspecto que nos llama la aten-
cin es la poca incorporacin del estudiante
en este proceso de elaboracin de los conte-
nidos escolares, ms an si tenemos en cuen-
ta que, como lo seala Gil (1993), la lnea de
investigacin sobre las ideas de los alumnos
ha sido una de las ms fructferas en didc-
ticas de las ciencias.
Lo que aqu hemos planteado seala la nece-
sidad de desarrollar una teora del cono-
cimiento escolar. De modo que es necesario
un debate generalizado sobre los contenidos:
Quizs la primera tarea pendiente es de-
sarrollar un amplio debate a nivel social
y del profesorado sobre el tema de los
contenidos, sin el cual ser difcil gene-
ralizar cambios substanciales en el cu-
rrculo (Pedrinaci y Del Carmen, 1997:
17).
Con lo cual, el reto educativo sigue estando,
como seala Gimeno, en encontrar otras for-
mas de conocimiento escolar (Gimeno, 1994).
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
159 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
Lo anterior conduce a que hoy las preguntas
se nos amplen. Ya no basta con preguntar-
nos sobre lo qu pasa con esos contenidos en
los alumnos, cmo evolucionan sus ideas, sino
que se extienden al profesor, en tanto profe-
sional con un saber diferenciado: qu conte-
nidos privilegia?, cules son las fuentes y
criterios de seleccin?, cmo los organiza?,
qu papel desempean el conocimiento cien-
tfico, las ideas de los nios y los problemas
socioculturales, en esa seleccin y organiza-
cin? Estas preguntas cobran importancia si
miramos que frente al nfasis dado a los con-
tenidos impuestos (bien a travs de la legisla-
cin, bien a travs de los textos o de los pa-
quetes instruccionales), parece ser que la al-
ternativa extrema es decir no a los conteni-
dos, s a los procesos, desconociendo que
estos ltimos, en s mismos, son tambin con-
tenidos, ofreciendo de este modo alternativas
que no reconocen la complejidad de los procesos
escolares, y, por ende, del saber profesional.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
BAIRD, J., 1999, A Phenomenological Exploration
of Teachers View of Science of Science Tea-
ching, Teachers and Teaching: Theory and Practice,
vol. 5, nm. 1, pp. 75-94.
BARQUIN, J., 1993, Evolucin del pensamiento
pedaggico de lo profesores, Tesis doctoral in-
dita, Universidad de Mlaga.
BORKO, H. y LIVINGSTON, C., 1989, Cognition
and improvisation: differences in mathematics
instruction by expert and novice teachers,
American Educational Research Journal, nm.
26, pp. 473-498.
CHAPARRO, C.; OROZCO, J. y MARTNEZ,
C., 1996. Pensar la escuela. Poltica educati-
vas vs Proyecto Educativo Institucional?,
Nodos y Nudos, nm. 2, pp. 4-12.
CUBERO, R., 1996, Concepciones de los alum-
nos y cambio conceptual. Un estudio longitudinal
sobre el conocimiento del proceso digestivo en
educacin primaria, Tesis indita, Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla.
DE LONGHI, A., 2000, El discurso del pro-
fesor y del alumno: anlisis didctico en cla-
ses de ciencias, Enseanza de las Ciencias, vol.
18, nm. 2, pp. 201-216.
GARCA DAZ, J. E., 1994, El conocimiento
escolar como un proceso evolutivo: aplicacin
al conocimiento de nociones ecolgicas, In-
vestigacin en la escuela, nm. 23, pp. 65-76.
___________ , 1995, Epistemologa de la compleji-
dad y enseanza de la Ecologa. El concepto de
ecosistema en la educacin secundaria, Tesis doc-
toral indita, Sevilla, Universidad de Sevilla.
___________ , 1998, Hacia una teora alternativa
sobre los contenidos escolares, Sevilla, Dada.
GARCA DAZ, J. E. y CUBERO, R., 2000,
Constructivismo y formacin inicial del pro-
fesorado. Las concepciones de los estudian-
tes de magisterio sobre la naturaleza y el cam-
bio de las ideas del alumnado de primaria,
Investigacin en la escuela, nm. 42, pp. 55-65.
GARCA DAZ, J. E. y MERCHN, J., 1997,
El debate de la interdisciplinariedad en la
ESO: el referente metadisciplinar en la deter-
minacin del conocimiento escolar, Investi-
gacin en la Escuela, nm. 32, pp. 5-26.
GARCA DAZ, J. E.; MARTN, J. y RIVERO,
A., 1996, El currculum integrado: desde un
pensamiento simple hacia uno complejo, Aula
de Innovacin Educativa, num. 51, pp. 13-18.
GARCA PREZ, F., 1999, El medio urbano en
la educacin secundaria obligatoria. Las ideas de
los alumnos y sus implicaciones curriculares, Tesis
doctoral indita, Sevilla, Universidad de Se-
villa.
GIL, D., 1993, Aportaciones de la investiga-
ciones en didctica de las ciencias a la forma-
160 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
cin y actividad del profesorado, Qurriculum,
nm. 6-7, pp. 45-66.
GIMENO, J., 1988, El profesor como investi-
gador en el aula: un paradigma de formacin
de profesores, Educacin y sociedad, nm. 2,
pp. 51-73.
___________ , 1994, Qu contenidos? Dilemas
y opciones, Cuadernos de Pedagoga, nm. 225,
pp. 8-14.
GIORDAN, A. y DE VECCHI, G., 1995, Los orge-
nes del saber. De las concepciones personales a
los conceptos cientficos, Sevilla, Dada.
HODSON, D. y BENCZE, L., 1998, Becoming
critical about practical work: changing views
and changing practice through action research,
Int. J. Sci. Educ., vol. 20, nm. 6, pp. 683-694.
GALLAGHER, J., 1991, Prospective and Prac-
ticing Secondary School Science Teachers,
Knowledge and Beliefs about the Philosophy
of Science, Science Education, vol. 75, nm. 1,
pp. 121-133.
LEDERMAN, N. G.; GESS-NEWSOME, J. y LTZ,
M. S., 1994, The Nature and Development of
Preservice Science Teacher Conceptions of Sub-
ject Matter and Pedagogy, Journal of Research in
Science Teaching, vol. 31, nm. 2, pp. 129-146.
LEE, O., 1995, Subject matter Knowledge,
classroom management and instructional
practices in middle school science classrooms,
Journal of Research in Science Teaching, vol. 32,
nm. 4, pp. 423-440.
MAPOLELO, D. C., 1999, Do pre-service pri-
mary teachers who excel in mathematics beco-
me good mathematics teachers?, Teaching and
Teacher Education, nm. 15, pp. 715-725.
MARTN, R., 1994, El conocimiento del cambio
qumico en la formacin inicial del profesorado.
Estudio de las concepciones disciplinares y didc-
ticas de los estudiantes de magisterio, Tesis doc-
toral indita, Universidad de Sevilla.
MARTNEZ, C., 2000, Las propuestas curricu-
lares de los profesores sobre el conocimiento es-
colar: dos estudios de caso en el rea del conoci-
miento del medio. Tesis doctoral, Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla.
MARTNEZ, C. y RIVERO, A., 2001, El cono-
cimiento profesional sobre el conocimiento es-
colar en la clase de conocimiento del medio,
Investigacin en la escuela, nm. 45, pp. 67-75.
MUNBY, H.; MALCOLM, C. y LOCK, C., 2000,
School Science Culture: A Case Study of Barri-
ers to Developing Professional Knowledge,
Science Education, vol. 84, nm. 2, pp. 193-211.
PEDRINACI, E. y DEL CARMEN, L., 1997,
La secuenciacin de contenidos: mucho rui-
do y pocas nueces, Alambique. Didctica de
las Ciencias Experimentales, nm. 14, pp. 9-14.
PREZ, A. y GIMENO, J., 1988, Pensamien-
to y accin en el profesor: de los estudios so-
bre la planificacin al pensamiento prctico,
Infancia y Aprendizaje, nm. 42, pp. 37-63.
PORLN, R., 1993, Constructivismo y escuela.
Hacia un modelo de enseanza-aprendizaje ba-
sado en la investigacin, Sevilla, Dada.
___________ , 1998, Pasado, presente y futuro
de la didctica de las ciencias, Enseanza de
las Ciencias, vol. 16, nm. 1, pp. 175-185.
___________, 2000, Qu saben y qu deberan
saber los alumnos de primaria sobre el me-
dio? Dos problemas profesionales relevantes
en la formacin inicial del maestro, Investi-
gacin en la escuela, nm. 42, pp. 5-17.
PORLN, R.; AZCRATE, P.; MARTN, R.;
MARTN, J. y RIVERO, A., 1996, Conocimiento
profesional deseable y profesores innovadores.
Fundamentos y principios formativos, Investi-
gacin en la Escuela, nm. 29, pp. 23-38.
DE LOS CONTENIDOS AL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS
161 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
ENSEANZA DE LAS CI ENCI AS
PORLN, R. y RIVERO, A., 1998, El cono-
cimiento de los profesores, Sevilla, Dada.
RODRIGO, M. J. y ARNAY, J., 1997, Ensear
y aprender en al escuela. Ecos de un debate
constructivista, Infancia y Aprendizaje, nm.
79, pp. 47-88.
SNCHEZ, G. y VALCRCEL, V., 1999, Science
Teachers View and Practices in Planning for Tea-
ching, Journal of Research in Science Teaching, vol.
36, nm. 4, pp. 493-513.
___________, 2000, "Relacin entre el conocimien-
to cientfico y el conocimiento didctico del
contenido: un problema en la formacin ini-
cial del profesor de secundaria", Alambique
Didctica de las Ciencias Experimentales, nm.
24, pp. 79-87.
SHULMAN, L. S., 1986, Those who understand:
knowledge growth in teaching, Educational
Research, vol. 15, nm. 2, pp. 4-14.
SIMMONS, P. et al., 1999, Beginning Teachers:
Beliefs and Classroom Actions, Journal of Re-
search in Science Teaching, vol. 36, nm. 8, pp. 930-
954.
SMITH, D. y NEAL, D., 1991, The Construction
of Subjet-Matter Knowledge in Primary
Science teaching, en: BROPHY, J., ed., Advances
in Research on Teaching, vol. 2, Greenwich, CT.,
JAI Press.
TOBIN, K.; McROBBIE, C. J. y ANDERSON,
D., 1997, Dialectical Constraints to the Dis-
cursive Practices of a High School Physics
Community, Journal of Research in Science Tea-
ching, vol. 34, nm. 5, pp. 491-507.
WAMBA, A.; JIMNEZ, R. y GARCA DAZ,
J. E., 2000, Perfil metodolgico de un profe-
sor de educacin secundaria: un estudio de caso,
Investigacin en la Escuela, nm. 42, pp. 89-97.
ZEMBAL-SAUL, C.; BLUMENFELD, P. y
KRAJCIK, J., 2000, Influence of Guided Cy-
cles of Planning, Teaching, and Reflection on
Prospective Elementary Teachers Science
Content Representations, Journal of Research in
Science Teaching, vol. 37, nm. 4, pp. 318-339.
REFERENCIA
Se autoriza la reproduccin del artculo citando la fuente y los crditos de los autores.
MARTNEZ RIVERA, Carmen Alicia, De los contenidos al conocimiento
escolar en las clases de ciencias, Revista Educacin y Pedagoga, Medelln, Uni-
versidad de Antioquia, Facultad de Educacin, vol. XVII, nm. 43, pp. (septiem-
bre-diciembre), 2005, pp. 151-161.
Original recibido: septiembre 2005
Aceptado: noviembre 2005
162 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L. XVII N.
o
43
También podría gustarte
- El Testamento Del Pescador Cesar VidalDocumento84 páginasEl Testamento Del Pescador Cesar Vidalralapubs100% (4)
- Analisis Epistemologico Salud ColectivaDocumento2 páginasAnalisis Epistemologico Salud ColectivaHERMANDADD0% (1)
- Melissa Caicedo Zuñiga-3Documento11 páginasMelissa Caicedo Zuñiga-3melissa caicedoAún no hay calificaciones
- Criticas Generales A La Escuela de MilánDocumento1 páginaCriticas Generales A La Escuela de MilánDimas Colegio's PrivadosAún no hay calificaciones
- Prueba de Las Funciones BasicasDocumento4 páginasPrueba de Las Funciones BasicasYeremi VicenteAún no hay calificaciones
- Comunicacion EficazDocumento2 páginasComunicacion EficazJose Guillermo SalomonAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Aplicación A La Teoría de ConjuntosDocumento7 páginasTarea 2 Aplicación A La Teoría de ConjuntosShi No Datenshi50% (2)
- PHI Orquideas Amaz-1Documento5 páginasPHI Orquideas Amaz-1Fernando G. OrozcoAún no hay calificaciones
- SFL S PDFDocumento274 páginasSFL S PDFEverhernan QuinteroAún no hay calificaciones
- Introducción Al Mensaje de 1888 (Justificación Por La Fe)Documento87 páginasIntroducción Al Mensaje de 1888 (Justificación Por La Fe)Mabel Quintero Roa100% (1)
- El Concepto Biológico de EspecieDocumento3 páginasEl Concepto Biológico de EspecieRenato GarciaAún no hay calificaciones
- El Papel Del Juego en El Desarrollo Del Niño. ResumenDocumento3 páginasEl Papel Del Juego en El Desarrollo Del Niño. ResumenLorenzo JuarezAún no hay calificaciones
- Sobre La NONADocumento3 páginasSobre La NONASantiago HolvoetAún no hay calificaciones
- Argumentativos MultiplesDocumento4 páginasArgumentativos MultiplesLibertad BellanoAún no hay calificaciones
- Trabajo Individual Relato Ivan Dario Velez BernalDocumento5 páginasTrabajo Individual Relato Ivan Dario Velez BernalDianaArciniegasAún no hay calificaciones
- La Novela en Los Años Sesenta y SetentaDocumento3 páginasLa Novela en Los Años Sesenta y SetentaKatia FernándezAún no hay calificaciones
- Patrimonios de La Educacion Artistica Ge PDFDocumento35 páginasPatrimonios de La Educacion Artistica Ge PDFJessica Natalia Farfan OspinaAún no hay calificaciones
- Cantos Litúrgicos para El Tercer Domingo de AdvientoDocumento1 páginaCantos Litúrgicos para El Tercer Domingo de AdvientoAbel LoayzaAún no hay calificaciones
- Mi Cuaderno de ExperimentosDocumento34 páginasMi Cuaderno de ExperimentosJulia LázaroAún no hay calificaciones
- 4 Revision - Usos - de - SumDocumento3 páginas4 Revision - Usos - de - SumPoly ParenAún no hay calificaciones
- DTR 3Documento25 páginasDTR 3Frank CortezAún no hay calificaciones
- Proceso de Positivización de Los Derechos HumanosDocumento10 páginasProceso de Positivización de Los Derechos HumanosErnesto AndradeAún no hay calificaciones
- ValisDocumento159 páginasValisWillians Ramírez leyvaAún no hay calificaciones
- 2012 - Ii Semana 6 PDFDocumento100 páginas2012 - Ii Semana 6 PDFKarla Gil EspinozaAún no hay calificaciones
- Consultorio Sexológico FemeninoDocumento44 páginasConsultorio Sexológico FemeninoJaime AaronAún no hay calificaciones
- ReligionDocumento3 páginasReligionJuanE.EsquivelLiñanAún no hay calificaciones
- Manual para Desenamorarse-Chiquinquira Blandon M.Documento91 páginasManual para Desenamorarse-Chiquinquira Blandon M.HERNANDEZ1010100% (1)
- RAI Fundamentos Morales de La Ideología ConservadoraDocumento3 páginasRAI Fundamentos Morales de La Ideología ConservadoraAndres Duarte AlvarezAún no hay calificaciones
- Pico Mirandola - Tratado Discurso Sobre La Dignidad Del HombreDocumento24 páginasPico Mirandola - Tratado Discurso Sobre La Dignidad Del HombreRemy CouteauxAún no hay calificaciones
- DeliriumDocumento8 páginasDeliriumPedro LPAún no hay calificaciones