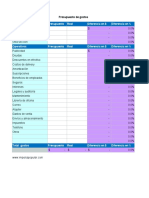Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kas - 6577 1522 4 30
Kas - 6577 1522 4 30
Cargado por
Julián GiorgisTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Kas - 6577 1522 4 30
Kas - 6577 1522 4 30
Cargado por
Julián GiorgisCopyright:
Formatos disponibles
D O S S I E R
Ac c eso a los medios
de c omunic ac in
y c iudadana democ rtic a*
Philip Kitzberg e r
I. Introduccin
En 1994, el asesinato de un conscripto en un remoto cuartel militar de
la Patagonia condujo al fin de 93 aos de servicio militar obligatorio en la
Argentina. Por la misma poca, el gobierno nacional llev adelante una
p rofunda y pocos aos antes inimaginable poltica de liberalizacin, pri-
vatizacin y reforma del Estado. Ms tarde, en diciembre de 2001, un pre-
sidente electo interrumpe su mandato constitucional ante la presin de
una masiva movilizacin callejera que exige su renuncia. En abril de 2004,
el padre de un joven de clase media secuestrado y asesinado, moviliza ma-
s i vamente a un sector de la sociedad y activa, tanto en el gobierno como en
el Congreso, agendas de reforma de las leyes penales y de las instituciones
judicial, policial y penitenciaria.
Estos virajes polticos y cambios de rumbo de las polticas pblicas tie-
nen en comn el no poder ser explicados sin hacer re f e rencia al rol de la
PH I L I P KI T Z B E R G E R
Doctor en Filosofa y Licenciado en Ciencia Poltica de la Universidad de
Buenos Aires. Curso estudios doctorales en la Universitt zu Kln y ha
sido becario del DAAD. En la actualidad se desempea como Profesor en
el Departamento de Ciencia Poltica y Estudios Internacionales de la
Universidad To rcuato Di Tella y becario posdoctoral del Conicet.
*Agradezco a J uan Guzik, Federico Fuchs y Andrs Schipani por la colabora-
cin en la revisin bibliogrfica que sirvi de base a la presente nota.
01 5/13/05 11:31 AM Page 11
opinin pblica. El escndalo, el consenso reformista, el descrdito de los
representantes o la indignacin, son estados de nimo que se atribuyen a
la llamada opinin pblica. Pe ro a la vez, la construccin y definicin de es-
te actor frente al que las dirigencias democrticas se sienten cada vez ms
obligadas, no pueden ser comprendidas sin la intervencin protagnica de
los medios masivos de comunicacin.
En la Argentina, al igual que en las dems democracias pluralistas de la
regin, los medios de comunicacin parecen ocupar un lugar cada vez ms
importante en la construccin de las agendas y del debate pblico. El gra-
do y tipo de acceso a los medios de comunicacin impacta en la capacidad
de grupos, identidades e individuos para instalar sus demandas materiales
y simblicas en la agenda pblica.
Estos problemas de asimetra afectan la calidad de la democracia y ello
explica la creciente preocupacin en el nivel global por los cambios en el ro l
de los medios masivos de cara al proceso poltico.
Sin embargo, en Amrica Latina, donde el trasfondo de agudizadas desi-
gualdades en la estructura social amplifica estos problemas, la discusin so-
b re el acceso a los mediosy su impacto en el tipo de decisiones pro d u c i d a s
en el sistema poltico ocupa un lugar marginal en las agendas acadmicas y
pblicas.
La investigacin acadmica y el debate pblico deberan, en consecuen-
cia, anotar los siguientes dos puntos en sus respectivas agendas:
a. Estudiar cmo los desarrollos recientes de los medios masivos de
comunicacin condicionan el acceso de diferentes actores, gru p o s ,
minoras e identidades sociales, y cmo las diferencias y asimetras
de acceso determinan una capacidad diferencial de stos para ha-
cerse or frente a la opinin pblica y para pro m over demandas en
el sistema poltico.
b. Proponer remedios institucionales, estrategias organizativas dirigi-
das a losgrupos con el fin de garantizar un acceso ms pluralista y
democrtico al espacio pblico-poltico.
12 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 12
II. La mediatizacin de la poltica como
campo de investigacin y debate
La percepcin de la creciente importancia de los medios masivos en los
p rocesospolticosha determinado un continuado crecimiento de la inve s t i-
gacin sobre el tema en las cienciassociales. Cules han sido los principales
r a sgos de este auge?
Di f e rentes aspectos de lasrelaciones entre medios y poltica han sido
a b o rdadospor lasdistintas disciplinas acadmicas establecidas. Slo por
mencionar algunos ejemplos: los politlogos se han interesado fundamen-
talmente en la influencia de los medios en los procesos electorales; desde la
sociologa, se ha avanzado en el estudio de las constricciones instituciona-
les propias del campo del periodismo profesional y de los sesgos e impera-
t i vos que imponen la creciente orientacin comercial y las nuevas formas
de propiedad de los medios de masas; los comuniclogos y especialistas en
estudios culturalesse han interesado por los condicionamientos categoria-
les y cognitivosen la recepcin de los discursos mediticos; existen algunos
estudios de antroplogos sobre el impacto en las prcticas polticas de la
incorporacin de expertos en marketing y publicidad.
El desarrollo que han tenido estos diversosabordajes en las difere n t e s
disciplinasse refleja en una cierta institucionalizacin. Si se escrutan los
p rogramas de loscongresos de ciencia poltica o de sociologa en aos re-
cientes, se detecta el establecimiento de mesas y secciones, adems de la
creacin de comits permanentes dedicados a este campo temtico.
Esta creciente actividad acadmica en torno a los problemas de los me-
dios de comunicacin, estructurada como subtemas o ramas de disciplinas
p reviamente establecidas, tiene su re verso en la falta de autonoma del cam-
po de estudio de los medios y la poltica. Los principales inconvenientes de
esta falta de identidad disciplinaria son la heterogeneidad de lenguajes y
mtodos, por un lado, y la re l a t i va ignorancia mutua entre las difere n t e s
reas de inters, por el otro.
Existe un campo de estudio autnomo sobre medios y poltica?Pese a la
c o m p a rtamentalizacin de intereses y disciplinas arriba mencionada, se ha
visto despuntar, en los ltimos aos, un campo con aparente identidad pro-
pia que aglutina a socilogos, politlogos, psiclogos y otrosespecialistas. Se
trata de la llamada comunicacin poltica. Sin embargo, msque del inte-
rsacadmico, este campo en proceso de institucionalizacin surge ligado al
13 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 13
fenmeno del spin control, esto es, los imperativos prcticos de un mayor
c o n t rol de los mensajes pblicos por parte de los actores polticos y guber-
namentales. La mayor exposicin meditica y la desafeccin partidaria de los
electorados y la opinin pblica han suscitado la demanda por roles pro f e-
sionales especializados en el cuidado del intercambio simblico y el contro l
de sus efectos. Desde expertos en sondeos de opinin que miden el impacto
del mensaje hasta semilogos y expertos en imagen, los profesionales de la
comunicacin poltica se estn posicionando como un nuevo estrato que
n u t re los st a f f sde partidos, organizaciones y agencias gubernamentales.
El origen de este campo explica tambin sus limitaciones para el pro b l e-
ma que aqu nos interesa. Al tratarse de un campo cuya lgica de funciona-
miento est vinculada al inters instrumental por la eficiencia y optimiza-
cin en la comunicacin poltica, este nuevo mbito profesional no est en
condiciones de dilucidar objetivamente los desafosa la existencia de una
aceptable igualdad poltica democrtica que presenta la reciente evolucin
de los medios masivos de comunicacin.
Estosdesafos son particularmente agudosen el contexto de lasdemocra-
cias latinoamericanas y no podrn ser soslayados sin graves consecuencias en
el futuro. Como lo seala la ltima evaluacin sobre el estado de las democra-
cias en Amrica Latina confeccionada por el Programa de Naciones Un i d a s
para el De s a r rollo (PNUD, 2004), la concentracin en la propiedad de los
medioscomunicacin losha conve rtido en ve rd a d e rosp o d e resfcticos, con
capacidad de gravitar en forma privilegiada en lasagendas polticas naciona-
les. Son ellos quienes regulan qu voces acceden y qu voces quedan margi-
nadas del espacio pblico. En consecuencia, frente a este poder re g u l a d o r, es
i m p e r a t i vo estudiar cules son los sesgos de seleccin que impone y en qu
sentido deben ser contrarrestados. Slo as se podr dar, en un paso ulterior,
una discusin seria acerca de los remediosinstitucionales, legalesy de polti-
ca pblica para la re c o n s t ruccin de una ciudadana democrtica en la re g i n .
La investigacin sobre estos problemas que hacen a la relacin entre me-
dios y democracia en Latinoamrica ha sido muy escasa. En las siguientes
secciones propondremos, en primer lugar, repasar algunos de los principa-
les de s a r rollos tericosla mayora provenientes del mundo anglosajn que
consideramos tiles para visualizar los problemas de asimetra de acceso y
ciudadana democrtica y, en segundo lugar, elaboraremos algunos apuntes
de carcter metodolgico orientados a guiar la agenda de investigacin para
abordar estos problemas en la regin.
14 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 14
III. Bibliografa sobre medios, agenda
y poltica pblica
Para brindar un marco terico y conceptual adecuado al problema de la
tensin entre asimetra de acceso meditico y ciudadana democrtica, ser
c o n veniente re p roducir bre vemente algunasde las proposicionescentrales
sobre la relacin entre democracia y medios de comunicacin, el rol de s-
tos en la seleccin de problemas y construccin de agendas pblicas y, por
ltimo, el impacto de stas en las decisiones de poltica pblica.
Es sabido que la prensa y el periodismo modernos nacen ligados y se
forman a la luz del proyecto liberal y democrtico de la ilustracin. La
p rensa peridica aparece, desde fines del siglo XVIII, como la institucin
desde la cual un pblico de ciudadanos raciocinantes ejerce la crtica y el
control de los poderes pblicos. Un espacio pblico as definido, estructu-
rado por las libertadesde prensa y expresin, es pensado como la garanta
del predominio, en los fundamentos de las decisiones polticas, de la argu-
mentacin y la razn sobre el arbitrio y la discrecionalidad (Ha b e r m a s ,
1981; Keane, 1991).
Con la paulatina incorporacin poltica de las masas ligada a la univer-
salizacin del sufragio, entra en crisis esa percepcin de la poltica democr-
tica como conjunto de personas que deliberan, discuten y permiten as
aflorar las verdades de la razn o, lo que es considerado equivalente, el in-
ters general. Esta ampliacin democrtica hizo evidentes conflictos de in-
t e reses antes latentes u ocultos y, an ms importante, que los desenlaces
de la competencia entre stosdependen de su capacidad de organizarse an-
tes que de su veracidad. Una democracia no es, entonces, msque un mar-
co institucional donde intereses colectivos con recursos organizativo s ,
econmicos e ideolgicos desiguales se someten a una competencia en la
que los resultados dependen a la vez de los recursos y de las instituciones
( Przeworski, 1991).
Dada esta imagen de la democracia, ya no resulta creble seguir pensan-
do los medios como instancia neutral para el control de la poltica a travs
de la razn pblica. En el contexto de las democraciascontemporneas,
los medios masivos, en tanto que grandes organizaciones jerrquicasy pro-
fesionalizadas, constituyen una arena institucional ms, en la que identi-
dades e intereses pugnan por influir en las decisiones polticas (Ha b e r m a s ,
1981; Me y h ew, 1997). Como institucin, los medios son soportes y
15 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 15
e s t ru c t u r a d o res priv i l egiados de aquellas cuestiones que reciben el por na-
t u r a l eza escaso recurso de la atencin pblica (Lippmann, 1965; Hi l g a rt-
ner - Bosk, 1988). Pe ro en el proceso de seleccin inevitable de estas
cuestiones con las que se confrontar la opinin pblica, los medios no son
neutrales. En otras palabras, lasselecciones que realizan los mediosestn
sesgadas por una serie de factores polticos, econmicos e institucionales.
En la visin liberal clsica la razn de ser de los medios es controlar la
accin gubernamental, slo el libre mercado poda asegurar la indispensa-
ble independencia de la prensa. En el siglo XX, la complejidad tcnica y fi-
nanciera de los medios masivos, que tienden hacia la conformacin de
grandes organizaciones, por un lado, y el desdibujamiento de la lnea p-
b l i c o - p r i vado como frontera de la intervencin poltica, por el otro, com-
plican la cuestin de las relaciones de los medios respecto del Estado y el
mercado. Al margen de la prensa ligada a instituciones como partidos pol-
ticos o Iglesia, la cual ha tendido a declinar en el mundo a partir de la se-
gunda posguerra (Manin, 1998), losmedios de comunicacin se hallan, en
cuanto a su dependencia econmica, en algn punto entre el Estado y el
m e rc a d o. Del Estado dependen en cuanto a licencias, subsidiosdire c t o s ,
e xenciones impositivas, publicidad estatal y demsregulaciones polticas
sectoriales. Los medios ms orientados al mercado dependen bsicamente
de la publicidad comercial, fijada segn la medicin de audiencias. Estasre-
laciones econmico-polticas y la estructura de propiedad de losmedios
condicionan de diversos modos los accesos de temas, intereses y cuestiones
de los medios.
En las ltimas dcadas viene producindose en el nivel mundial un au-
mento notable del nivel de concentracin de la propiedad de los medios
m a s i vos de comunicacin. Una mayor apertura de losmercados internacio-
nales, la tendencia a la convergencia de las tecnologas de comunicacin y
la creciente formacin de grandes conglomerados transnacionales han
p ropiciado el desarrollo de unos pocos grandes grupos multimedia.
Este proceso ha reavivado el debate sobre los efectos en cuanto a plura-
lismo y acceso que suponen la regulacin o la desregulacin de las are n a s
mediticas. Desde lasposicionesliberales clsicas se ha justificado la cre-
ciente desregulacin del mercado meditico alegando que sta permite el
surgimiento de una mayor pluralidad de voces, consecuencia de la activa
competencia delasempresas mediticas por el favor de lasdiversasaudiencias
que componen la ciudadana. Adicionalmente, el libre mercado permite, en
16 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 16
esta perspectiva, re f o rzar la funcin de la prensa como c u a rto poder, es
d e c i r, como guardin de los interesesde la ciudadana frente a potenciales
abusos del poder estatal (Lichtenberg, 1995). En respuesta a esta visin,
han surgido diversas teoras crticas de la supuesta neutralidad del merc a d o
como mecanismo de asignacin en la arena de los medios. Nu m e rososestu-
dios de la llamada economa poltica de losmedioshan sealado cmo la cre-
ciente comercializacin ha profundizado los sesgosde contenido y perspecti-
va en beneficio de intereses corporativosy de sectores socialesprivilegiados
( Herman - Chomsky, 2001; Curran, 2000; Bourdieu, 1997).
Amrica Latina no ha sido una excepcin frente al fenmeno de la con-
centracin. En efecto, la forma en que se organizan los medios masivos de
p rensa y comunicacin en el continente ha sufrido notables cambios a lo
largo de las ltimas dos dcadas.
Los procesos de liberalizacin que afectaron en mayor o menor medida
a las economas latinoamericanas a partir de los aos 80 y 90 tuvieron im-
portantes consecuencias sobre la organizacin y esquemas de propiedad de
los medios. En perodos anteriores, el rasgo distintivo de los medios lati-
noamericanos tanto prensa como radio y televisin haba sido la propie-
dad estatal o la fuerte dependencia, dada la debilidad de los mercados, res-
pecto de formasdirectas e indirectas de financiamiento pblico (Wa i s b o rd ,
2000, 2001). Las polticas de reforma del sector pblico impactaron fuer-
temente en el sector de las comunicaciones llevando a la creacin de gran-
des grupos multimedios en el continente (Wa i s b o rd, 2001). No obstante,
la aparicin de estos grandes grupos comercialmente orientados y emplaza-
dos en mercados ms slidos no ha terminado con la dependencia de mu-
chos de los actores mediticos respecto del Estado (Waisbord, 2001).
En presencia de medios profesionalizadosy comercialmente orientados,
hay una serie de factores que adquieren peso en las selecciones y sesgos de
las agendas de los medios. Por un lado existen una serie de constricciones
organizativas propias de los medios periodsticos tales como la divisin del
trabajo en las redacciones, el espacio delimitado, los costos de produccin
o la escasez de tiempo en la construccin de las noticias. Este ltimo aspec-
to se liga, por ejemplo, a cmo se organizan las prcticas en el periodismo
p rofesional: las necesidades que impone el cierre diario de edicionesobli-
gan al re p o rt e ro a inclinarse hacia fuentes que producen informacin sobre
una base regular y cotidiana. Esta pre f e rencia meramente ligada a un impe-
r a t i vo profesional produce, a la vez, un sesgo en favor de fuentes oficiales,
17 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 17
de funcionarios pblicos o de oficinas de prensa corporativas (Sigal, 1986;
Meyhew, 1997). En forma anloga, la orientacin comercial de los medios
la bsqueda de la maximizacin de audiencias determina ciertos criterios
de n ew sw o rt h i n essque favo recen la seleccin de eventosque revisten carcter
dramtico o espectacular y privilegian interpretaciones de la realidad donde
p re valecen las personalidades individuales por sobre actores colectivos y
procesos (Hallin, 2000).
En esta clase de contextos institucionales, se ha sealado tambin que es
muy escasa la autonoma del periodista. Ms all de sus convicciones o de
su tica profesional, ste se encuentra constreido por la lgica de la p r i-
micia, se autocensura y tiende, por temor a que se le escape la noticia, a
consultar y copiar lo que hacen otrosmedios, produciendo as el fenme-
no conocido como pack journalism(Hallin, 2000).
Por otra parte, ha crecido la utilizacin estratgica de la mencionada
dependencia respecto de las fuentes y de los imperativos institucionales
que constrien al periodismo. Estos fenmenos recientes estn siendo es-
tudiados bajo los rtulos de poltica de la filtracin y poltica del escn-
d a l o (Thompson, 2000; Pe ru z zotti, 2003). Cuando los miembros de las
d i f e rentes elites polticas aprenden la lgica del periodismo su orienta-
cin a la primicia o la exc l u s i va, aprenden simultneamente a instru m e n-
talizarlo como recurso para sus propias luchas. De velan o f i l t r a n infor-
macin en funcin de las disputas de poder con sus rivales. El escndalo,
la denuncia de corrupcin y la judicializacin de los temas polticos pasan
a formar el principal recurso en las pujas por la legitimidad y la re p u t a c i n
pblica, y tienden a constituirse as en el principal uso poltico de la are n a
de los medios de comunicacin (Kitzberger, 2003).
En sntesis, de todo lo antedicho podemos deducir una serie de factores
o variabl es que han de ser tenidas en cuenta a la hora de hacer emprica-
mente operativa la pregunta acerca de cmo y quin produce las seleccio-
nes a partir de las cuales los medios constru yen susagendas. Estos com-
p renden: a) las relaciones de los medios de comunicacin con los actore s
polticos, b) su posicin de mercado, c) las constricciones institucionales
tales como las rutinasde construccin de noticias y d) los recursos organi-
z a t i vos, econmicos y simblicos con que cuentan los diferentes actore s
sociales y polticos.
Pero un enfoque abocado a reconstruir en forma descriptiva la arena de
las batallas por la influencia meditica en un contexto determinado debe
18 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 18
ser complementado por el estudio emprico de las agendas pblicas y la
capacidad de los medios de influir en ellas.
En este sentido, los as llamados estudios de agenda-settingse han con-
ve rtido, desde la dcada de 1970, en un tema de investigacin con peso
p ro p i o. En esta tradicin, el agenda settingro l eha sido definido como la ca-
pacidad privilegiada de la prensa, la televisin, y los medios de comunica-
cin en general, de focalizar la atencin pblica sobre un nmero limitado
de cuestionesy a expensas de toda otra cuestin (Mc Combs - Sh a w, 1972).
En otras palabras, segn esta perspectiva, los medios no nos dicen qu
es lo que debemos pensar, pero s nos dicen sobre qu debemospensar. Ti e-
nen un rol protagnico en la definicin y construccin colectiva de lo que
pasa a ser percibido como un problema social (Hilgartner - Bosk, 1988) Es
abundante la evidencia emprica que demuestra la conexin causal entre el
foco y el monto temporal de atencin temtica de los medios, por un lado,
y los problemas que el pblico considera relevantes, por el otro (Sampedro
Blanco, 2000).
Ms all del alto nivel de correspondencia entre agendas de mediosy
agendas pblicasque la investigacin de opinin pblica tiende a confir-
m a r, se han desarrollado numerosas investigaciones que exploran las re l a-
ciones entre agendas pblicas y proceso poltico.
Son especial mente numerosos los trabajos que buscan indagar sobre
los efectos del agenda settingen los procesos pol tico-electorales. Pa re c e
haber cierta evidencia emprica, obtenida mediante procedimientos de la
psicologa cognitiva experimental, que demostrara que al destacar (p r i -
mi n g) o enmarcar (f ra mi n g) determinados temas, los medios influyen no
necesariamente con la intencin de hacerlo en las valoraciones de l os
electorados sobre candidatos o alternativas. Por ejemplo, el destacar temas
como el desempleo o l a seguridad y el enmarcarlos en ciertas explicacio-
nescausales equivale a distribuir implcitamente ciertas re s p o n s a b i l i d a d e s
( Hi l g a rtner - Bosk, 1988; Iyengar - Peters - Kinder, 1982).
Menosestudiado pero re l e vante para nuestro propsito presente esel te-
ma de las consecuencias de las agendasmediticasy pblicas sobre las agen-
dasgubernamentales o de poltica pblica. La existencia y carcter de estos
efectos parece ser msdifcil de demostrar. Sera ingenuo asumir como un
dato que, dado que estamosrefirindonos a regmenes democrtico-re p re-
s e n t a t i vosdonde losroles de autoridad dependen de loselectorados, lasagen-
das de los formadores de polticaspblicasresponden en forma inmediata y
19 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 19
sensible a las preocupacionespblicas. Las relaciones entre una y otra han de
ser sin duda ms complejas y no pueden ser asumidas como un dato a priori.
La literatura especializada en poltica pblica suele asumir que los medios
m a s i vos no afectan en modo decisivo las agendas polticas. Son diversas las
r a zones que se esgrimen y van desde el desdeo de los policy expert spor los
medios masivos, relacionado con su percepcin de que los mediosmasivo s
llegan tard e a los problemas; hasta la tendencia de la prensa a no sostener
la cobertura de un problema por encima de lapsos cortos, y su dependencia
del impacto dramtico y de las convencionessobre n ew sw o rt h i n ess, origina-
das ambas en la presin que ejerce la lgica de medicin de audiencias
( K i n g d o n , 1995).
Bajo qu condiciones o circunstancias ocurre entonces que determina-
das exposiciones de contenido en los medios afectan o alternan el rumbo de
la poltica pblica?
Variasobservaciones, parciales y pre l i m i n a res, pueden hacerse al re s p e c t o :
a. Si se desplaza el foco de los expertos a los polticos (fundamental-
mente legisladores) o funcionariosgeneralistas, la perspectiva cam-
bia al menos por dos razones. Primero, ellos son efectivamente ms
sensibles a las percepciones de su constituencyy, segundo, ellos tam-
bin como la ciudadana dependen de losmedios masivos para
ponerse al tanto de ciertas cuestiones. Esto en al menos dossentidos:
b. Pa rte de la prensa co-constituye los canalesde comunicacin al interior
de la policy comunity.
c. C i e rtos medios influyentes pueden afectar las selecciones que par-
l amentarios u otros funcionarios efectan entre la sobre a b u n d a n t e
informacin que los rodea.
d. Es cierto que los medios no pueden crear una cuestin ex nihilo. Pe-
ro tienen la capacidad de magnificar ciertos impulsosque prov i e n e n
de afuera. Los medios pueden estructurar y dar forma a cuestiones
p ro m ovidaspor movimientos, burocracias, organizacioneso sectore s
de la sociedad
e. Pa rece ser que los mediosson ms re l e vantespara cierto tipo de fun-
cionarios que para otros. Para algunos, especialmente aquellos que
no cuentan con otros medios de influir en decisiones, dependen, co-
mo nico recurso, de la estrategia denominada como goingpublic
apelando a los medios para intentar alterar el statu quo.
20 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 20
f. Los polticos son sensibles y observan con atencin los efectos de las
polticas en la opinin pblica. Temen a sus humores e intentan in-
tuir y anticipar cules son las lneasde tolerancia pblica frente al
c a m b i o. Esta observancia de la opinin pblica puede tener un efec-
to promotor o puede trabar ciertas iniciativas polticas.
En suma, lasrelaciones entre medios, agendas y polticas parecen ser in-
d i rectas, complejas y elusivas. El sortear estas dificultades en la inve s t i g a-
cin que proponemos depende del diseo de herramientas metodolgicas
y conceptuales adecuadas para un examen cualitativo y cuantitativo.
IV. Apuntes metodolgicos para el estudio
del impacto poltico del acceso
a los medios de comunicacin
El foco de atencin debera centrarse en el estudio de la capacidad de
acceso a los medios de comunicacin y a la consecuente influencia pblico-
poltica de diferentes actores, intereses, sectores u organizaciones.
En primer trmino debera realizarse una exploracin dedicada a iden-
tificar y seleccionar una serie de casos en los que se puedan reconocer accio-
nes colectivas orientadasa instalar una cuestin en la agenda pblica. El
universo de anlisis comprende movimientos sociales espontneos, grupos
de protesta, grupos de inters privado, ONGs, organizaciones sectoriales o
corporativas, burocracias pblicas o partidos polticos.
Seleccionada una serie de casos significativos, debera procederse a un
anlisis y clasificacin de los casos sobre la base de una serie de variables que
pueden ser agrupadas a partir de las siguientes preguntas:
a . Qu tipo de recursos permiten/facilitan a los actores estudiados el
acceso a los mediosmasivos de comunicacin?Se trata de organiza-
c in, recursos econmicos, liderazgo, capacidad simblica o ideo-
lgica, legitimidad social preexistente?Se trata de recursos que
pueden adquirir todos por igual o que slo son accesibles a deter-
minadas posiciones roles sociales?
b. Con independencia de la posesin de recursos preexistentes, cu-
les son las estrategias y prcticas que desarrollan los actores cuando
21 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 21
intentan ganar presencia o instalar un problema en el espacio pblico
a travsde losmedios?Son estas estrategias asequibles para cualquier
actor o cuestin?Se trata aqu de identificar prcticas tales como fil-
traciones, campaasde prensa, utilizacin de profesionales en comu-
nicacin y relaciones pblicas, encuestas, acciones judiciales, acciones
como movilizaciones callejeras o escenificaciones de eventos cuyo
p ropsito, directo o indirecto, es la re p e rcusin o visibilidad en los
mediosmasivos, etc.
c. Cmo afectan las constricciones institucionales de los medios ma-
sivos la capacidad de los diferentes grupos para instalar su demanda
o su punto de vista?
La recoleccin de datos en esta primera fase debe estar basada en tcni-
cas cualitativas como cuantitativas, en re l e vamientos sistemticos de me-
dios grficos y electrnicos y en entrevistas con actores clave. Para indagar
las relaciones de las agendas de medios con la agenda pblica, seran desea-
blesmediciones de presencia y duracin de temasen medios y cotejo con
material existente en investigacin de opinin pblica.
En una segunda fase, deberan llevarse a cabo, sobre la base de los resul-
tados obtenidos en la primera, un anlisis que permita explicar relaciones e
impactos re c p rocosentre las agendas pblico-mediticas y las agendas de
poltica pblica. En otraspalabras, debera buscarse evidencia en la medi-
da en que una cuestin conve rtida en un problema social a travs de los
medios de comunicacin produce ciertos resultados en trminos de deci-
siones polticas. En otras palabras, lasagendas parlamentarias y las decisio-
nes gubernamentales deben ser correlacionadas, en el lugar de la va r i a b l e
dependiente, respecto de las agendas pblicas.
Por ltimo, en aquellos casos en que se detecta un o u t p u tpoltico, debe-
ra tratar de establecerse si ste satisface a los actores que activa ron el pro-
blema, si constituye una poltica adecuada para expertos y observa d o res in-
dependientes, si se trata de medidas aisladas puramente re a c t i vas o si, por
el contrario, estos outputslogran insertarse en polticas coordinadas.
Un programa de investigacin que apuntara a indagar sobre las re l a c i o n e s
de las variablespropuestas sera un primer paso para entablar un debateinfor-
mado acerca de la distancia lasasimetras de acceso en lasestructurasmediti-
cas de nuestras sociedadesy lasreglasde juego que deberan regir el acceso al
espacio pblico en un rgimen con una ciudadana democrtica plena.
22 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 22
Referencias bibliogrficas
LVA R E Z TE I J E I R O, CA R L O S et. al. (2002). Medios de comunicacin y pro t e s t a
social, La Cruja-Fundacin Konrad Adenauer, Buenos Aires.
BOURDIEU, PIERRE (1997). S o b re la televisin, Editorial Anagrama, Barc e l o n a .
CH O M S K Y, NO A M - HE R M A N, ED WA R D S. (2001). Los guardianes de la libert a d.
Propaganda, desinformacin y consenso en los medios de comunica -
cin de masas, Crtica, Barcelona.
CURRAN, J AMES - GUREVITCH, MICHAEL (eds.) (2000). Mass Media and Society,
Arnold, London.
FOX, ELIZABETH (ed.) (1989). Medios de comunicacin y poltica en Amrica
Latina. La lucha por la democracia, Gustavo Gili Editores, Barc e l o n a ,
1989.
GLASSER, THEODORE L. - SALMON, CHARLES T. (eds.) (1995). Public Opinion and
the Communication of Consent, The Guilford Press, New York.
HABERMAS, J RGEN (1981). Historia y crtica de la opinin pblica. La transfor -
macin estructural de la vida pblica, Gustavo Gili Editores, Barc e l o n a .
HI L G A RT N E R, ST E P H E N - BO S K, CH A R L E S (1988). The Rise and Fall of Social Pro-
blems: A Public Arenas Model, The American J ournal of Sociology,
Vol. 94, Nro. 1, J ulie.
HA L L I N, DA N I E L (2000). Commercialism and Professionalism in the Ameri-
can News Media, en J ames Curran and Micheal Gurevitch (eds.),
Mass Media and Society, Arnold, London.
IYENGAR, SHANTO - PETERS, MARK - KINDER, DONALD (1982). Experimental De-
monstrations of the Not-So-Minimal Consequences of Te l e v i s i o n
News Programs, The American Political Science Review, vol. 76, Nro. 4,
d i c i e m b re .
KEANE, J OHN (1991). The Media and Democracy, Polity Press, Cambridge.
KINGDON, J OHN W. (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies, Har-
per Collins, New Yo r k .
KI T Z B E R G E R, PH I L I P (2003). Periodismo, medios y democracia, Te x t o s, ao 2,
Nro. 4.
LICHTENBERG, J UDITH (ed.) (1995). Democracy and the Mass Media, Cambrid-
ge University Press, Cambridge.
LIPPMANN, WALTER (1965). Public Opinion, The Free Press.
MA N I N, BE R N A R D (1998). Los principios del gobierno re p re s e n t a t i v o, Alianza,
Madrid.
MC CO M B S, M. E. - SH AW, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of
Mass Media, Public Opinion Quarterly, 36.
23 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 23
ME Y H E W, LE O N H . (1997). The New Public. Professional Communication
and the Means of Social Influence, Cambridge University Pre s s ,
C a m b r i d g e .
MURARO, HERIBERTO (1997). Polticos, periodistas y ciudadanos. De la video -
poltica al periodismo de investigacin, FCE, Buenos Aires.
PA G E, BE N J A M I N I . (1996). Who Deliberates? Mass Media in Modern Demo -
cracies, The University of Chicago Press, Chicago.
PE R U Z Z O T T I, EN R I Q U E (2003). Media Scandals and Societal Accountability:
Assesing the Role of the Senate Scandal in Argentina, mimeo.
PNUD (2004). La democracia en Amrica Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos, Aguilar, Altea, Ta u rus, Alfaguara, Buenos
A i re s .
PR Z E W O R S K I, AD A M (1991). Democracy and the Market. Political and Econo -
mic Reforms in Eastern Europe and in Latin America, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.
RU I Z, FE R N A N D O ( c o o rd.) (2000). P rensa y Congreso. Trama de relaciones y
re p resentacin social, Konrad Adenauer Stiftung - La Cruja, Buenos
Aires.
SA M P E D R O BL A N C O, V C T O R (2000). Opinin pblica y democracia deliberati -
va. Medios, sondeos y urnas, Istmo, Madrid.
SI G A L, LE O N (1986). Sources Make the News, en Manoff, Robert Karl y
Schudson, Michael; Reading the News: A Pantheon Guide to Popular
Culture, Pantheon Books, New York.
SKIDMORE, THOMAS (ed.) (1993). Television, Politics and the Transition to De -
mocracy in Latin America, J ohn Hopkins University Press, Baltimore .
SMULOVITZ, CATALINA - PERUZZOTTI, ENRIQUE (eds.) (2002). Controlando la pol -
tica. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamerica -
nas, Editorial Temas, Buenos Aires.
THOMPSON, J OHN B. (2000). Political Scandal. Power and Visibility in the Me -
dia Age, Polity Press, Cambridge.
WAISBORD, SILVIO (2001). Watchdog J ournalism in Latin America. News, Ac -
countability and Democracy, Columbia University Press, New York.
RESUMEN
En la Argentina, al igual que en otros pases de la regin, los me-
dios de comunicacin parecen ocupar un lugar cada vez ms im-
portante en la construccin de las agendas y del debate pblico. El
24 Philip Kitzberger
01 5/13/05 11:31 AM Page 24
grado y tipo de acceso a los medios de comunicacin impacta en la
capacidad de grupos, identidades e individuos para instalar sus de-
mandas materiales y simblicas en la agenda pblica. Estos pro-
blemas de asimetra afectan la calidad de la democracia y ello ex-
plica la creciente preocupacin en el nivel global por los cambios
en el rol de los medios masivos de cara al proceso poltico. Sin em-
b a rgo, en Amrica Latina, donde el trasfondo de agudizadas desi-
gualdades en la estructura social amplifica estos problemas, la dis-
cusin sobre el acceso a los medios y su impacto en el tipo de
decisiones producidas en el sistema poltico ocupa un lugar marg i-
nal en las agendas acadmicas y pblicas.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
25 Acceso a los medios de comunicacin y ciudadana democrtica
01 5/13/05 11:31 AM Page 25
De la teora a la prc tic a:
una nueva generac in
de c onsultores poltic os
Carlos Andrs Prez Mnera
Ante la creciente cantidad de procesos electorales a los que nos ve m o s
e n f rentados todos los aos en Amrica Latina, se ha visto la imperiosa
necesidad de preparar a nuestros profesionales en el manejo de campa-
as polticas y estrategias de comunicaci n como nunca antes se haba
h e c h o. La raz de este asunto es que hasta hace muy poco tiempo, nues-
t ros candidatos i mp o rt a b a na s e s o res, general mente de Estados Un i d o s ,
para conseguir una victoria. Sin embargo, la di ferencia cultural entre
ambos hemisferios se vea en la manera de ejecutar sus planes de merc a-
deo poltico y los resultados, en algunos casos, no fueron tan ptimos
como se esperaba.
I. Nuevas generaciones de consultores
El pro g re s i vo conocimiento de las tcnicas para vender la imagen de
loscandidatos con nuestros propios aditamentos dio origen a una nueva
generacin de profesionales en comunicacin y ma rketingpoltico, que
CA R L O S AN D R S P R E Z M N E R A
Comunicador Social. Mster de Estudios Polticos Aplicados de la FIIAPP
(Madrid). Asesor de campaas electorales desde 1991 y de re o rganizacin de
p a rtidos ms recientemente. Ha sido observador de procesos electorales en
Colombia, Alemania, Espaa y El Salvador. Particip como observador de la
campaa presidencial en los Estados Unidos en 2004.
02. 5/13/05 11:31 AM Page 27
se encargan de darle vida a las estrategias que hacen llegar a los altos cargos
de direccin de Amrica Latina a polticos de provincia que fueron cre c i e n-
do en experiencia en los ltimos aos.
Esta generacin corresponde a variasdisciplinas que se han ganado un
lugar en este engranaje del que forman parte, en mayor medida, expert o s
en temas de comunicacin y mercadeo. La gran diferencia con los predece-
s o res en el tema de comunicaciones de campaa es que anteriormente (y
hablo slo de hace cinco aos a lo sumo) los encargados de este tema usa-
ban en un porcentaje muy alto slo los medios de comunicacin conve n-
cionales, sin agregarle a su trabajo una pizca de estrategia. Es decir: las co-
municaciones y el mercadeo de una campaa se centraban en generar
boletines de prensa. De ah la gran ventaja que nos llevaban los norteame-
ricanos y los europeos occidentales en el manejo de sus contiendas.
Sin embargo, hay que resaltar tambin como ventaja a nuestro favor que
n u e s t rosprofesionales de ahora pueden llegar a ser ms difere n c i a d o re s
que los de otros lugares, por una razn muy sencilla: las grandes transfor-
maciones que ha vivido Amrica Latina en las ltimas dcadas nos lleva-
ron a replantear cada uno de los segmentos poblacionalesa loscuales nos
dirigamos en poca electoral. Y eso les agrega un valor importante, al
c o m p render cmo atacar cada segmento de vo t a n t e s .
Pe ro volviendo al tema de la preparacin, quisiera referirme a los per-
manentes recursos con losque se cuenta hoy en da, en primera medida pa-
ra planear la campaa y, por supuesto, en el posterior desarrollo de la mis-
ma: l as nuevas tecnologas han supuesto una gran plataforma de
lanzamiento y consolidacin de opciones polticas y la casi total penetra-
cin de los medios tradicionales (televisin, radio y prensa) hace que ahora
sea msfcil que antes presentar un candidato. Re c o rdemoslas maneras ru-
dimentarias de hacer campaasen la segunda mitad del recin terminado
siglo pasado.
Y lo anterior no aplica slo para Amrica Latina; incluso el vuelco pa-
ra los grandes expertos en este tipo de trabajos fue grande, ya que tenan
que soportar jornadas agotadoras en tren tratando de re c o r rer la mayo r
cantidad de estados, como ocurra en los Estados Unidos hasta hace muy
pocos presidentes. Sin embargo y como pasa siempre en los procesos de
e volucin de cualquier cosa, se nos olvida que antes todo era ms compli-
cado y eso no permite que vislumbremos lo diferentes que se hacen las
cosas ahora.
28 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 28
Igualmente podemos hablar de las facilidades que ofrecen los viajes en-
tre pases y los boletos de avin cada vez ms bajos, como consecuencia de
un mundo globalizado. En este aspecto, es un acierto lo que muchos pro-
fesionales de este sector estn haciendo al re c o r rer el mundo como observa-
dores de procesos electorales, porque contribuye notablemente a su forma-
cin prctica, y en ese sentido siempre he sostenido que la prctica hace
mucho ms que la teora en esta clase de procesos tan cortos.
II. Las campaas prcticas
Hay una gran discusin siempre que llega el tiempo de emprender una
n u e va contienda electoral y es que, por la premura del tiempo (que siempre
apremia), los responsables de dirigirlas se ven abocados a actuar sin la pla-
neacin necesaria para llevar a feliz trmino su pro p s i t o. Son empresas de-
masiado cortas y con una importancia re l a t i vamente alta si tenemos en
cuenta que del resultado de unas elecciones depende el rumbo que se le d
a un pas o a una regin determinada.
Con estosfactoressobre la mesa, el trabajo quese desarrolle en unacampa-
a tiene que tener un porcentaje muy elevado deprctica. Todoslospro c e s o s
que se desarrollen en el interior de cada justa sern decisivos a la hora de incli-
nar la balanza por un candidato determinado. En este orden de ideas, la prime-
ra planeacin quese haga al comenzar la campaa esdecisiva en cuanto a que
determina su xito o fracaso; y dentro de estoselementos, la escogencia de es-
trategiasprcticasquepuedan medirse de manera evidente hacen la difere n c i a .
Igualmente, el caso del recurso humano juega un papel definitivo en el
xito de una campaa, y ms an si tenemos en cuenta que la toma de de-
cisiones en cuanto a estrategias no puede delegarse a nadie que no sea un
p rofesional en el tema y que no est en capacidad de sopesar todas lasva r i a-
bles que forman parte de ese engranaje.
La evolucin de los procesos electorales debe disearse con el fin de que
en tiempos no muy largos pueda ser medida su efectividad y se determine
si el rumbo debe ser corregido o, al contrario, se debe continuar por el mis-
mo sendero trazado desde el principio. A este fin, una buena estrategia es
disear la campaa por perodos de un mes al inicio de la misma y luego re-
ducir su tiempo de medicin a quince das en mitad de la jornada y en la
recta final, a ocho.
29 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 29
Esto es una ventaja para la estructura misma de la campaa porque tie-
nen que involucrarse todaslas reas, desde la direccin de la misma hasta
los voluntarios, y redisear el trabajo cuando haga falta y cuantas veces ha-
ga falta. Uno de los grandes erro res que se cometen, no slo en Amrica La-
tina sino en Eu ropa y los Estados Unidos, es escribir el derro t e ro de las
campaas sobre piedra y negarse a cambiar su contenido por simple va n i-
dad o lo que es peor por evitar entregar cierto poder que se maneja siem-
pre en esta clase de trabajos.
El desarrollo prctico de una campaa no debera superar los tres meses
cuando se haya hecho un buen trabajo de precampaa y se haya podido lo-
grar un reconocimiento del personaje que se quiere vender a los vo t a n t e s .
En ese perodo final, que comprende el momento en que la ciudadana es-
t mayormente expuesta a la propaganda, se logran ms resultados que en
la poca anterior. Tambin es importante destacar la posibilidad de que las
grandes cantidades de dinero y tiempo que se estn invirtiendo en este pe-
rodo pueden irse directamente a la basura si no se desarrolla un esquema
que permita ser medido y que brinde facilidades de cambiar, y que, adems,
sea de fcil adaptacin.
Losconsultores modernos estn rompiendo ese esquema viejo de contro-
les imposibles y resultados intangibles quelograba muchas crticasal trabajo
de los profesionalesen el desarrollo de campaas y con toda la razn! Los
polticos, al igual que el resto de las personas, quieren pagar por algo que se
vea y que sientan que est dando beneficiosefectivos. El nuevo trazado por el
que se guan las campaas de hoy es uno en el que se conjugan msdiscipli-
nas que en ningn otro momento: la sicologa, la estadstica, lasre l a c i o n e s
pblicas, la comunicacin, la propaganda y la estrategia conforman una inte-
resante mezcla de elementosque ayudan a quetodo est en un punto ptimo.
III. Estudios de opinin: lo tangible
como medidor de nuestro trabajo
Una de las grandes ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologas apli-
cadas a esta clase de trabajos es tener al alcance de casi cualquier campaa
electoral un equipo de estudios de opinin que nos ayuda a darle rumbo al
mensaje que queremos transmitir y, lo ms importante, focalizar el rumbo
correcto por donde debemos movernos.
30 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 30
Aunque abusar de las encuestas puede ser algo peligroso porque restara
autonoma a todo el proceso, mantener una prudente gua de lo que pien-
san los votantes permite corregir los pasos mal dados o vigorizar los que nos
dan re s u l t a d o. Esta es una ciencia que ha ido tomando mayor import a n c i a ,
en cuanto a que las universidades la incluyen en sus planes de estudios ca-
da vez ms frecuentemente.
Al contrario del uso simple de la estadstica para determinar resultados
de lasencuestas, los estudios de opinin que vienen usndose en las cam-
paas modernastienen en su interpretacin final una carga de anlisis y ob-
s e rvacin mayor a la de tiempos pasados, en las que slo los nmeros deter-
minaban cul de los candidatos podra ganar determinada justa. Ahora la
cosa es muy distinta: los expertos en encuestas deben conocer el interior de
la mente de los votantes para descifrar cul ser su prximo paso.
Esto se demuestra en que las tendencias pueden ir variando de poca en
poca de la campaa y, sin ninguna explicacin aparente (pero siempre la
hay), quien antes dominaba el primer lugar puede bajar en el medidor de
p re f e rencias. Re c u e rdo mucho la campaa regional y local en Espaa del
ao 2003, cuando uno de los diarios ms importantes registraba estas me-
diciones como si estuvieran corriendo una carrera de caballos y de un da
para otro el corcel del candidato del Partido Popular super con holgura al
de la candidata del Pa rtido Socialista, cuando la tendencia en algn mo-
mento haba sido otra.
La respuesta a este cambio de pare c e res esque los votantestienen (tene-
mos) derecho a cambiar de candidato frente a una eventualidad cualquiera,
sin importar qu tan trascendental sea para la vida de nuestro pas o muni-
cipio; y eso eslo que deben analizar los que elaboran los estudiosde opi-
nin. Y si le agregamos a esto que una de las funciones ms importantes de
estos personajes es anticiparse a esos cambios de intencin de voto, los po-
demosconve rtir en uno de los artfices ms importantes de las campaas.
Me remito a lo escrito unos prrafos ms arriba con respecto a la com-
binacin de disciplinas para conseguir una lectura profunda de la mente de
los votantes. Deca Platn que el mejor comunicador es el que conoce el al-
ma de los que le escuchan. Y en eso se basa el xito de la proyeccin de las
campaas a travs de los estudios de opinin: lo importante no es tanto co-
nocer qu est pasando por las mentes de las personas sino saber con anti-
cipacin qu van a estar pensando en el momento en que estn frente a la
tarjeta electoral.
31 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 31
So b re esto ltimo, sobra decir que la funcin de todaslas reas de tra-
bajo esconseguir que ese da los votantesrespondan con su voto de con-
fianza por el candidato al que estamos asesorando.
IV. Campaas modernas
Lo que logre un voto ms o uno menos por nuestro candidato ser, sin
ninguna duda, la diferenciacin que logremos hacer al momento de cons-
truir la campaa. Lo primero que debe hacerse, en este sentido, ser cono-
cer quin es el personaje para el que se va a desarrollar todo el montaje, cul
essu forma de pensar, cul es el mensaje principal sobre el cual quiere mon-
tar su proyecto, establecer la manera de transmitir el mensaje que el candi-
dato tiene y determinar a partir de muchas otras variables el esquema que
se construir como primera medida.
Luego de este primer encuentro, los consultores hacen una pro p u e s t a
inicial que rena los elementosnecesarios para ajustar la realidad que tie-
ne el candidato y su equipo de campaa a una realidad ganadora, que sea
de buen recibo entre el electorado. El mensaje puede ser el mismo, la esen-
cia del candidato tiene que conservarse, pero todo eso obligatoriamente
tiene que moldearse con la ayuda de las disciplinas que ya hemos descrito
a n t e r i o r m e n t e .
A l b e rto Ruiz Ga l l a rdn, quien fuera elegido alcalde de Madrid en el
ao 2003, dijo antes de ese proceso: Mis zapatos, mis chaquetas, los elijo
yo. Hay gente a la que no le gusta mi peinado, pero a m s. Llevo 20 aos
en la poltica y no voy a contratar a quien me diga qu apariencia debo dar
en una campaa. Y tiene razn en no querer perder su carcter, porque es
lo que a la larga define a un poltico.
Sin embargo, lo que no dijo Ruiz Ga l l a rdn en esa ocasin esque sus
campaas son apoyadaspor un grupo de expertos de su partido para ayu-
darle a encontrar la mejor manera de llegar a sus electores. Adems, la pre-
paracin misma del candidato en temas de comunicacin oral y corporal, lo
que se conoce como t el egen i a, puede marcar la diferencia a la hora de que un
votante se decida. Re c o rdemoslos famosos debates entre Kennedy y Ni xo n
en la campaa de 1960 y en especial el que es utilizado como ejemplo en las
ctedras de comunicacin poltica en el mundo entero, en el que Ni xo n ,
con una fiebre a causa de una infeccin en su rodilla, l uci incmodo y
32 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 32
p areci en seria desventaja frente a su rival, que haba sido entrenado pre-
viamente y hasta se haba bronceado para lucir ms juvenil y fuerte ante las
cmaras. Quienes siguieron el debate por televisin dijeron al unsono que
John F. Kennedy haba ganado el encuentro, mientras que los que lo escu-
charon por radio dieron la victoria a Richard Nixon.
Es importante, entonces, trabajar con un buen mensaje de campaa,
pero sin duda es ms significativo saber expresar de manera acertada lo que
se quiere decir, y ese trabajo forma parte de una campaa que tenga en
cuenta factores que marquen novedad frente a las contiendas tradicionales,
que no se preocupaban por la forma y slo prestaban atencin al fondo.
De n t ro de la gama de situacionesatractivaspara capturar la vo l u n t a d
positiva de los electores, contar con un candidato preparado en comunica-
cin personal es una msde las mltiples sugerencias que hay que seguir.
Sin embargo, la campaa se constru ye con un gran nmero de re c o m e n d a-
ciones que no cabran en este art c u l o. Las ms importantes para los con-
sultores son:
I Conocimiento del candidato y su entorno: como primera medida y
para subsanar un error que se comete en la mayora de los casos, es
necesario identificar todos los datos que puedan ser tiles para cada
una de las etapas de la campaa y que tengan que ver con el candida-
to, sus relaciones, sus declaracionesanteriores sobre temasde trascen-
dencia y demssituaciones que puedan ayudar a definir su perfil y sus
falencias en materias de comunicacin.
El entorno de la persona es determinante tambin en el momento de
establecer un primer acercamiento, porque al conocer su medio y la
forma de interaccin con sus pblicos se puede tener una idea inicial
de las cosas que podran serle favorablesen el proceso de merc a d e o
que se viene.
Hay que tener muy en cuenta que los primerosacercamientos son las
basess o b re lascuales se va a construir la plataforma de lanzamiento de
manera inicial y el resto del trabajo, posteriormente. Sin embargo, y re-
pitiendo lo quese hadicho, cada estrategia de campaa essusceptible de
modificarse cuantas veces sea necesario.
I Anlisisde necesidades: una vez estudiada en profundidad la persona a
la quese va a asesorar, ser necesario realizar un estudio de las situacio-
nes que llevaran a los votantesa emitir su voto a favor de un candidato
33 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 33
d e t e r m i n a d o. Y aqu es primordial re c o rdar que la mayora de las ve c e s ,
un 90 %, segn se ha comprobado, emite un voto emocional.
Teniendo en cuenta esta regla tan simple, el paso a seguir es enfocar
la campaa en la deteccin de las necesidades que tienen los votantes
potenciales a los que nuestro candidato podra aspirar. Una vez que
estemos all y tengamos identificadas esas carencias, podemos empe-
zar a construir el discurso, incluyendo tambin (y de forma muy im-
portante) nuestras fortalezas.
Con lo dicho quiero incitar a los candidatos para que usen como prime-
ra arma en esta lucha los hechos en losque son buenos, sumndolos a lo que
q u i e re la gente. El caso msconcreto de esto se dio en el ao 2002 en Co-
lombia, cuando en pleno proceso de paz con la guerrilla de lasFA RC, el pre-
sidente AndrsPastrana haba sido muy generoso en susconcesiones a este
g rupo subve r s i vo y la respuesta de los guerrilleros fue secuestrar una aero n a-
ve comercial en la que viajaba, entre otros, el Presidente de la Comisin de
Paz del Congreso de la Repblica. De inmediato se mezc l a ron dos factores:
I La gente no estaba dispuesta a aguantar ms actos de esta naturaleza
de una guerrilla a la que se le haba ofrecido cuanto poda esperarse
en un proceso de negociaciones y hasta ms.
I Los medios de comunicacin, los lderes de opinin y los votantes en
particular pusieron sus ojos en un ex senador de reconocimiento me-
dio en el pas, que haba ofrecido mano dura contra las personas al
margen de la ley.
Estos dos ingredientes combinados produjeron el ms grande fenme-
no poltico en Colombia en muchsimos aos: lva ro Uribe V l ez, quien
ms tarde, elegido presidente en primera vuelta con ms del 53 % de losvo-
tos, conserva hasta este momento (dos aosy medio y varias alzasde impues-
tos despus) una popularidad de casi el 75 %. Aqu se verifica claramente lo
que decamosen los prrafos anteriores: Uribe V l ez busc lasnecesidadesde
su pueblo en ese momento e hizo uso de su fort a l eza.
I C o n s t ruccin de un mensaje claro, conciso y atractivo: luego de contar
con los elementosprincipales para determinar si la campaa que cons-
t ruya va a ser llamativa para la ciudadana, ahora llega el momento de
34 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 34
p reparar un buen libreto con dosingredientes: primero, que el pbli-
co se detenga a mirarlo por un instante y, segundo, que el candidato
est en condiciones de transmitirlo.
Lo segundo se puede controlar a medida que avance la jornada, con
una adecuada preparacin del aspirante en cuanto al manejo de audi-
torios, pblicoscerrados, cmarasde televisin, estudiosde radio y si-
tuaciones crticas como debateso crisis que puedan desencadenarse
en mitad de la campaa. Y lo primero depende ms de las bases ini-
ciales y del primer impacto que se logre provo c a r. Hay que tener en
cuenta que para la poca de una campaa normal se producen cien-
tos de mensajes y que el nuestro va a ser uno ms de los que haya.
En un estudio de la Un i versidad de Ha rva rd se dice que de cada diez
anuncios, ocho se pierden y nadie los re c u e rda. Si se puede aplicar lo
mismo a la publicidad comercial que a la propaganda poltica en este
aspecto, tendramos que decir que uno de los grandes xitos de las
campaas modernas es determinar una ruta para entregar el mensaje
que sea atractivo para los votantes. La cifra de los ocho anuncios que
caen en el anonimato es escalofriante para cualquier campaa; ms, si
quienesdefinen la parte grfica de la misma son diseadores o publi-
cistas sin ningn concepto de estrategia poltica y de comunicaciones.
El trabajo en equipo es necesario para encontrar un equilibrio entre
las partes y obtener un resultado final que cautive a ms personas y,
sobre todo, que atraiga a las personas que necesita atraer.
La claridad puede plantearse como una obviedad en cualquier cam-
paa y algn lector podra pensar que todos los mensajes que se so-
metan al escrutinio del pblico tienen que tener esa condicin. Si n
embargo, la claridad que se precisa en esta clase de coyuntura hace re-
f e rencia a que cada mensaje vaya de ve rdad dirigido al pblico para el
que se necesita.
Los jvenes que recin cumplen la edad para votar necesitan escuchar
un mensaje con una claridad distinta a como lo necesita una asocia-
cin de jubilados de la ciudad. Y es posible que lo que es claro para
los primeros sea totalmente confuso para los segundos, o viceversa.
El tercer aspecto a tener en cuenta en esta seccin es la concisin a la
hora de presentar el tema que pro m u e ve la campaa. Un mensaje
corto transmite ms que una gran explicacin de factores y eso se ve
cuando, cada vez ms, las campaas reducen los eslganes que antes
35 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 35
eran extensos a un par de palabras que involucren el pensamiento del
mayor nmero de votantes.
Ejemplos como el de Tony Saca en El Sa l va d o r, con Lo mejor est
por venir, o el del Partido Popular de Espaa que se us en las elec-
ciones regionales y autonmicas del ao 2003: Por las personas, por
t i, muestran dos claros ejemplos de frases incluyentes que atraen a
cualquier votante desprevenido, al menos para interesarse en investi-
gar un poco ms las propuestas concretas de cada campaa.
Un eslogan no convence, sino que inducea que el votante poco intere-
sado en ahondar un poco msen la marea de campaas que llega a ago-
biarlo, se tome un re s p i ro y unos minutosde su tiempo para identificar
los temas que se pro m u e ven. Si logramos una buena frase, estare m o s
consiguiendo que los mismosvotantes abran la puerta para entrar; si se
quedan o deciden buscar en otra parte, ser nuestra siguiente tare a .
I Todo entra por los ojos: l a primera re f e rencia que puede tener una
persona de una campaa es la que se ve en las piezas de propaganda,
es decir, los volantes, vallas, folletos y dems que contengan un reco-
nocimiento grfico del candidato.
En los Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan de manera generali-
zada los tres colores de la bandera para resaltar el nombre del candi-
dato y la posicin a la que aspira cuando son relativamente descono-
cidos. Sin embargo, cuando la carrera es hacia la presidencia, con los
nombres de la dupla basta. En algunas de estas piezas grficas, se re-
fuerza la intencin de posicionamiento con una frase que marque la
postura de los aspirantes. Por ejemplo: John Ke r ry y John Ed w a rd s
utilizaron For a stronger Americapara tratar de revertir la condicin
de dbiles ante el terrorismo con que los haba marcado el Pa rt i d o
Republicano del presidente George W. Bush.
En Amrica Latina es casi obligatorio para las campaas mostrar al
candidato en las piezas grficas, con el fin de buscar un re c o n o c i-
miento personal. La idea de los afiches y las vallas de gran formato
que forman parte del inventario es que la gente identifique al aspiran-
te y pueda seguirlo en los mltiples actosque se transmitan a travs
de losmedios de comunicacin o en las concentraciones que se harn
a lo largo y ancho de toda la ciudad o regin en disputa.
El mejor ngulo para la foto del candidato no puede establecerse de
manera general en algn manual, sino que la imagen indicada surge
36 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 36
de un detallado anlisis de susre g i s t ros fotogrficos anteriores, per-
mitiendo descubrir cul es la posicin que mejor lo favorece para pa-
recer una persona que inspire confianza darn con la imagen indica-
da. Alguna vez le que Julio Iglesias, el famoso cantante, slo permite
que su lado derecho salga registrado en las cmaras. Para los polticos
se aplica la misma razn del artista espaol: tener un re g i s t ro ms
agradable para su pblico.
I Una campaa debe ser pblica: toda campaa electoral est diseada
para que el mayor nmero de personas responda votando por el can-
didato que se pro m u e ve; ese es el principio por el que se trabaja tan
a rduamente y por el que se moviliza un gran nmero de personas,
tanto voluntarios como empleados directos.
Una vez se tengan determinados los factores sobre los cuales se van a
sentar las bases del proyecto poltico, t o d o slos esfuerzos deben cen-
trarse en que los votantes sepan del candidato y conozcan su mensaje.
Si conseguimos eso y previamente hemos construido un mensaje lla-
mativo y acorde con las necesidades de la poblacin, nos habremos
puesto en el camino indicado.
Hay muchas opciones para que la campaa que se construye sobre el
papel con las ideas de un gran nmero de participantes pueda llevar-
se a la prctica. La publicidad comercial, que est presente en todos
los momentos de nuestras vidas, da indicaciones sobre cmo hacer
pblicas las ideas del candidato. Sin embargo, la forma de pre s e n t a r-
las tiene que responder a otros factores que slo son tiles para la
p ropaganda y la movilizacin de lasmasas.
Aqu es vlido citar el ejemplo re c u r rente de que no es lo mismo ve n-
der un candidato que un detergente. Hay quienes sostienen que no ha-
bra mucha diferencia en esa tarea, slo una que va en contra del mis-
mo aspirante: el jabn no puede hablar para tirar al traste con toda la
estrategia y el candidato s.
V. Segmentar el mensaje
Las ideas centrales de una campaa son muy pocas. En algunos casos
se aconseja slo manejar una en la que se englobe la estructura general y
las ideas que apoyan al candidato. Sin embargo, en algunos casos, por las
37 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 37
c oyunturas especiales, habr que manejar ms temas, construidos siempre
bajo una misma lnea. Tres temas, como mximo, seran lo adecuado para
una campaa exitosa.
Sin embargo, el tema que se escoja debe tener un tratamiento diferente
para cada uno de los pblicos que se identifiquen como potenciales segui-
dores. Dentro de las tareas iniciales est la de definir claramente los pbli-
cos y establecer culesde ellos sern susceptiblesde que acojan nuestra pro-
puesta. Esta diferenciacin hay que hacerla necesariamente, porque hay
algunos segmentos que nunca votaran por nuestro candidato y es mejor
optimizar el tiempo y los recursos de la campaa, que siempre sern pocos.
A este respecto, se vuelve imperativo, como primera estrategia, desme-
nuzar lo mximo posible el mensaje y analizar cada uno de loselementos que
estn contenidos dentro. Por ejemplo: Lula Da Si l va manejaba en su campa-
a un mensaje social que, sin embargo, contena bastantes elementos que
luego en su mandato le pro p o rc i o n a ron gran aceptacin popular. Lo mismo
pasa con Bush en losEstadosUnidos: su mensaje era uno en la campaa,
p e ro los flancos que atac de manera propagandista fueron muy amplios.
En este proceso de desintegrar el sp i nde la campaa en mltiples par-
tculastendremos la oportunidad de separar las que sirvan para llegarles a
unos pblicos determinados y las que puedan mover la votacin en otro s .
Ese puede ser el trabajo ms dispendioso y arriesgado, porque desde ah es
desde donde se va a construir la estrategia para alcanzar con xito a los
e l e c t o re s .
Todo el trabajo de comunicaciones, mercadeo y prensa en una campa-
a dar mejoresresultados si las metas son tambin segmentadas y el pro-
ceso de dar a conocer los puntos de vista del candidato sobre aspectos de in-
ters del momento se entrega a quienes ve rdaderamente interesa. Haga el
simple ejercicio de re c o rdar cuando abre su correo electrnico y revisa la lis-
ta de mensajes que llegan a diario: hay algunos que le son ms interesantes
que otros y de seguro que los abrira, de no ser por las repetidas adve rt e n-
cias de que muchos de ellos contienen virus.
El equipo que maneja las comunicaciones de la campaa deber empe-
zar dando el ejemplo en esta materia y sus labores cotidianas en cada una
de las etapas, aunque deben responder a una misma lnea trazada con ante-
rioridad, sern ms efectivas si cada medio es atendido de manera segmen-
tada. El mensaje se entrega de manera diferente para los re p o rt e ros de ra-
dio, de televisin y los de prensa escrita, adems de los responsables de
38 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 38
medios alternativos, que cada vez hacen su ingreso con mayor fuerza al
mundo del periodismo.
En el campo de las relaciones pblicas de la campaa y del mismo can-
didato, la envoltura del mensaje tiene que ser diferente para cada sector y
cada circunstancia, y ese es un sello que hay que imprimir desde el princi-
pio en los actos que se programen durante toda la jornada proselitista. Por
ejemplo, losdiscursos deben contener ms o menos tintes emocionales, de-
pendiendo de las condiciones donde se est, adems de tener en cuenta to-
dos y cada uno de los factores que forman parte del ambiente.
VI. Construya una campaa creble
Las personassiempre buscamosun re f e rente que nos ayude a solucionar
los problemas y al que podamos acudir en momentos difciles. Esas perso-
nas que tenemos como grandes paradigmas son siempre aquellos que va n
un paso ms adelante que la media, los que se atrevieron a dar un salto en
lugar de seguir la misma marcha de los dems. Por eso es tan necesario que
los candidatos marquen una ruta clara, para que la ciudadana (los electo-
res) sepa si el camino que ofrecen es el ms indicado para ellos.
Lo deseable en este particular es que el candidato asuma posiciones que
lo marquen como una persona de principios y va l o res y que ademstiene
carcter para enfrentar los temas con los que le tocar lidiar una vez se ins-
tale en el poder. Con esto me re f i e ro al grave error que cometen ltima-
mente los aspirantes a puestos pblicos debido al descrdito al que han lle-
gado los partidos polticos en el mundo entero.
Hay una gran ola en el nivel mundial, en la que loscandidatosque se pre-
sentan en contra dela clase poltica y en contra de lospartidospolticos esta-
blecidos ganan el favor popular. Esto se puedepalpar con mayor veracidad en
Amrica Latina, donde la falta de organizacin de lasinstitucionespolticases-
t llevando a queorganizacionesde ms de 150 aosestn en estado de coma.
El efecto de negar la condicin de polticos de losaspirantes es que, al
q u e rer desligarse de todo lo que ha caracterizado a losdirigentes anteriore s ,
han asumido la daina costumbre de no querer comprometerse con nada.
Hay algunos que tienen eso como lema de campaa y en cada pregunta so-
b re los temas trascendentales que se les hace, siempre responden que ellos
no prometen nada, es decir, no les gusta implicarse en lascosas que suceden
39 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 39
a su alrededor. As es muy fcil! En poco tiempo estaremos viendo grandes
carteles con la foto de algn candidato que diga Yo no me comprometo a
nada. Usted votara por l?
Personalmente, pienso que esta clase de personajes tienen la vida conta-
da en la poltica en Amrica Latina. Ahora gozan de una buena aceptacin
p o rque encarnan el disgusto popular hacia la clase dirigente tradicional, pe-
ro a medida que los partidos se organicen (como s que lo estn haciendo
en muchas partes) y las nuevas generaciones se pre p a ren para encarar de
manera responsable los retos que les deparan sus sociedades, se avanzar en
consolidar una democracia con amplios matices, pero organizados. Y, ms
importante an, comprometidos.
Ser consecuentes con lo que se dice y se hace genera una cre d i b i l i d a d
importante en los votantes. La gente cree cuando ve posiciones sostenidas
a lo largo del tiempo y cuando ninguna de las declaraciones de un poltico
puede ser confrontada con otras totalmente contrarias pronunciadas por l
m i s m o. El apoyo de las nuevas tecnologas le da a la oposicin facultades
para revisar constantemente el historial de un candidato o gobernante para
establecer contradicciones entre lo dicho.
Hace poco tiempo, un concejal de Medelln, la segunda ciudad colom-
biana, logr crear la imagen de que el alcalde se contradeca en sus actuacio-
nesal descubrir, mientras navegaba en Internet buscando otra informacin,
una columna de opinin escrita por el mandatario cuando ni siquiera soa-
ba con ser candidato. El tema de la columna era una crtica desmesurada a
una medida que ahora l estaba proponiendo a la ciudad que gobernaba.
Es posible que en ese momento el impacto no haya sido tan fuerte co-
mo podra esperar el hbil concejal, pues el i mp a sseno pas de un titular en
los medios de comunicacin ms importantes de la ciudad. El alcalde si-
gui adelante con su iniciativa, pero el concejal consigui lo que deseaba:
mostrar un lado flaco del mandatario que, sin lugar a dudas, va a seguir
usndose en su contra durante su carrera pblica.
VII. Funciona la propaganda?
Alguna vez o una frase que me provoc una asociacin con Ma q u i a-
velo: Lo que es cierto y lo que se cree que es cierto, tiene los mismos
e f e c t o s. Con esto no se pretende, ni mucho menos, que la campaa o el
40 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 40
candidato mientan para consegui r el favor popular. Al contrario, nos
ayuda a que, recurriendo a la sicologa de las masas, desarrollemos una
campaa de penetracin en el interior de los votantes. La idea es apelar
a la propaganda para conseguir que el resultado sea definitivo a favor del
candidato a quien asesoramos.
Por supuesto que s funciona la propaganda en esta clase de procesos. Es
ms: me atre vera a decir que esimprescindible para alcanzar de manera ms
amplia la transmisin del mensaje. Es el mismo efecto que se produjo cuan-
do, en el caso que mencionbamosarriba, losmedios de comunicacin ex-
t e n d i e ron el rango de personas que escucharan al candidato en contraste con
unospocosque podan asistir al recorrido en tren que se haca en los Estados
Unidos, por ejemplo.
Cuando tomamosdecisiones como la de votar por alguna persona, la
mayor parte de esa determinacin nos llega por la va del convencimiento
e x t e r n o. Es decir, son los factores ajenos a nuestro entorno personal los que
nos inducen a emitir un sufragio: la trayectoria del personaje, el temor fre n-
te a lo que representa la otra opcin, la corriente ganadora a la que quere-
mos estar pegados y otros tantos elementos que nos llegan por los medios
informativos o por la comunicacin boca a boca, que suele ser ms efectiva
que ninguna.
Y el vehculo por el que viaja ese convencimiento es, sin ninguna duda,
la propaganda. El gran reto de los consultores de comunicacin y estrategia
electoral es recomendar el estilo de propaganda que se deba utilizar en ca-
da uno de los casos y su ms acertada manera de desarro l l a r l o. Los seres hu-
manos, todos, tenemosun lado sensible por el que puede entrar ese con-
vencimiento que hace falta para apoyar a tal o cual candidato. Esa es la
razn por la que muchosdemcratasconvencidos vo t a ron en laspasadas
elecciones por George W. Bush, o por la que personas con ideologa de iz-
quierdas apoyaron decididamente al presidente Tony Saca en las elecciones
de El Salvador en marzo de 2004.
Ot ro factor que entra en juego en el tema que tratamos en este punto es
la manipulacin, con la que podra confundirse a la propaganda. No toda
propaganda est construida con la intencin de manipular, sino de fortale-
cer la propuesta de quien aspira a gobernar una ciudad o un pas. Y esto lo
demuestra lo permanentemente que ha estado con nosotroseste tipo de co-
municacin. La propaganda la han utilizado desde la Iglesia Catlica con
su Sacra Congregatio di Propaganda Fidefundada en 1622 por el papa Gre-
41 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 41
gorio XV, hasta los gobiernos de hoy en da, que mueven grandes sumas de
d i n e ro para contratar expertos con el fin de que les construyan campaas
de esta naturaleza.
VIII. Conclusin
Estamos, pues, ante una nueva era en el manejo de campaas electora-
les y de opinin, en la que inciden de manera trascendente la comunica-
cin y el merc a d e o. Cada vez sern ms efectivas porque quienes lasdesa-
r rollan ahora son personas de nuestra misma sociedad, que nacieron y
c re c i e ron conociendo los lugares para los que trabajan y entienden la forma
ms expedita de llegar a la mente de los votantes.
Esto lleva a que las campaas sean cada vez ms prcticas y a que el po-
co tiempo del que se dispone se aproveche de una forma mejor. Los tres l-
timos meses de cualquier contienda electoral son determinantes para con-
solidar el esfuerzo que se hace desde que se plantea la idea de participar en
los comicios; y en ese perodo tan corto, la nueva generacin de consulto-
restiene el reto de construir un mensaje lo suficientemente atractivo para
que sea capaz de movilizar un grupo objetivo en favor de una propuesta.
Hay que sumarle a esto que los candidatos y sus equipos quieren obte-
ner ganancias reales derivadas de los servicios de este tipo de campaas
prcticas. Para esto, la interaccin del consultor con el grupo que respalda
al aspirante es de vital importancia en el desarrollo de sus propuestas.
Ningn candidato tiene la victoria asegurada por el hecho de asumir las
recomendaciones que se hagan por parte de los expertos. Pe ro el entre n a-
miento, la planeacin adecuada y el seguimiento tienen, cada vez ms, muy
pocas posibilidades de fallar.
RESUMEN
Desde hace algunos aos asistimos a la preparacin de una nue-
va generacin de consultores polticos que optimizando el tiempo
y los recursos de una campaa electoral han obtenido mejores re-
sultados. Conscientes de que el tiempo es muy poco, se ha opta-
do por desarrollar campaas netamente prcticas, alejadas de los
42 Carlos Andrs Prez Mnera
02. 5/13/05 11:31 AM Page 42
f o rmalismos y la teora. Los resultados han demostrado que es
f a c t ible llegarle a cualquier persona e inclinar su voluntad de voto
a favor de determinado candidato. El anlisis de diversos factore s
como la sicologa de las masas (que no es otra cosa que estudiar el
c o m p o rtamiento de las personas cuando estn expuestas a est-
mulos grupales) y la propaganda han servido para establecer la
manera ms acertada de llegarle a un segmento del que espera-
mos su votacin. Todo este esquema se basa en una utilizacin
adecuada de la comunicacin y el mercadeo como piezas funda-
mentales para conseguir el objetivo final.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
43 Una nueva generacin de consultores polticos
02. 5/13/05 11:31 AM Page 43
2 0 0 4 : El fin de la era t e l e v i s i v a
en la poltica de EE.UU.? *
Frank Priess
Amrica esdiferente! Quienesbuscaron ver confirmadasu idea de que losEs-
tadosUnidos son diferentesincluso en el mbito de la comunicacin polticay
de que, por lo tanto, no pueden servir de modelo parala comunicacin polti-
ca del resto del mundo, sin duda encontraron en la ltima campaapre s i d e n-
cial de losEstadosUnidos material ilustrativo msque suficiente. Por cierto, es-
to no quiere decir que la gran caja de herramientas de la que sesirven las
estrategas decampaa norteamericanos no tenga nada que ofrecerlesa susco-
legasalemanes. Todo lo contrario. Sin embargo, la otra culturapoltica, la que
determina el financiamiento de lospartidos, la estructurade losmediosy el c-
digo electoral son aspectosque ejercen particular influencia sobre la campaa.
Lo ms llamativo de la campaa fue que nuevamente se concentr en
un puado de estados en disputa, los llamados battleground states. En los
estados considerados seguros por alguno de los dos contrincantes, el ciu-
FR A N K PR I E S S
Estudios universitarios de Ciencias Polticas, Comunicacin y Filosofa en la
Universidad de Mainz. Representante de la Fundacin Konrad Adenauer
f rente a Proyectos y Cooperaciones de Medios de Comunicacin en Amrica
Latina (1987-1991) y director de Prensa y Relaciones Pblicas de la sede cen-
tral en Bonn (1992-1995). Director del programa Medios de Comunicacin y
Democracia en la sede en Buenos Aires y re p resentante en la Repblica
A rgentina. Actualmente se desempea como director del Departamento de
Comunicacin Poltica en nuestra central en Alemania.
*Ist das Fernsehzeitalter der US-Politik zu Ende? Was der
Prsidentschaftswahlkampf 2004 fr die politische Kommunikation bedeutet
03. 5/13/05 11:32 AM Page 45
dadano comn vio poco y nada de la campaa publicitaria en la televisin.
Tampoco se vio invadido por una avalancha de direct mailsni se saturaron
las lneas con llamadas telefnicas.
El cuadro cambia totalmente en los llamados b a t t l eground states. De s d e
m a rzo de 2004, el presidente Bush visit un total de 20 veces el estado de
Ohio, en tanto que su adversario, el senador John F. Ke r ry, incluso se hizo pre-
sente en 29 oportunidades. Tambin estuvieron presentesamboscandidatos a
la vicepresidencia, Cheney (13 veces) y Ed w a rds(17 veces), como as tambin
los familiares de loscandidatos. Segn Ken Goldstein, profesor de poltica en
la universidad de Wisconsin y desde hace muchos aos especializado en el
anlisis de lascampaaselectoralesen la televisin, existe un signo infalible
que denota qu estados son los que amboscandidatosse disputan: La cam-
paa electoral en la televisin es para nosotrosuna suerte de ventana al w a r
ro o m, a la central de mando de la campaa. En cuanto disminuye la intensi-
dad de la publicidad en un estado, sabemosque ese estado se considera perd i-
do y se cede el terreno al adve r s a r i o. Economizar fuerz a s esun concepto cla-
ve en la campaa estadounidense, que busca hacer el uso msracional posible
de losrecursos disponibles, que no son escasos pre c i s a m e n t e .
I. Nuevo rcord de gastos
Para sorpresa de muchos observa d o res, ambos partidos disponan de re-
cursos similares. En losb a t t l eground states, los demcratas corran incluso
con evidentes ventajas. Su fort a l eza financiera se nutra, en parte, de los lla-
mados g rupos 527, una consecuencia de la ley Mc C a i n - Feingold sobre fi-
nanciamiento de los partidos. Multimillonarios como George So ros podan
dar rienda suelta en el terreno financiero a su ira contra el Presidente y lo
hicieron con creces, aunque tambin a costa de un cierto deshilachamien-
to del mensaje de la campaa. Para Peter Radunski, experto alemn en el
tema, la campaa le recordaba la contienda electoral de 1972 en Alemania.
En esa oportunidad, el desempeo de la CDU se vio considerablemente
afectado por el hecho de que la industria hizo su propia campaa por fue-
ra del partido, lo que por sus contenidos y forma tuvo un efecto ms bien
contraproducente.
La esperanza de que la Ley Mc C a i n - Feingold de 2002 sobre financia-
miento de los partidos podra limitar la inflacin del gasto electoral no se
46 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 46
vio convalidada por la realidad. El d i n e ro blando de cmaras industriales,
sindicatos, empresas y personalidades pudientes sigue encontrando resqui-
cios por donde fluir. Adems, los partidos se esfuerzan por lograr el aporte
financiero de quienes simpatizan con ellos y les dan una serie de incentivos
para que, a la vez, busquen y motiven a otros donantes. En 1999, el presi-
dente George W. Bush introdujo con su campaa la figura del p i o n e ro ,
militante que promete recaudar al menos 100.000 dlares en su entorno.
Dado que la suma est convenientemente fraccionada, esta modalidad per-
mite encuadrar las donaciones dentro de la ley. Quienesson exitosos en sus
e s f u e rzos re c a u d a d o res son recompensadoscon una atencin personal, si-
guiendo un estricto escalonamiento en funcin de lo re c a u d a d o. Por el
aporte de sumas importantes se puede recibir, por ejemplo, una invitacin
a la casa de campo del Presidente en Camp David. Durante la campaa de
2004, Bush logr motivar a varios cientos de pioneros, un nmero simi-
lar a los reclutados en las categoras superiores de ra n ger s(donaciones supe-
r i o res a los 200.000 dl ares) o su p er - ra n ger s (donaciones a partir de
300.000 dlares). La campaa de Ke r ry contraatac con un sistema similar
p e ro con denominaciones ligeramente diferentes como c o - c h a i r sy v i c e-
chairs. Es una forma de ayudar al partido y obtener al mismo tiempo una
recomendacin para ocupar un cargo despus de las elecciones, seal un
lobbista de Washington en declaraciones al semanario alemn DieZeit.
En total, la campaa presidencial demand gastospor ms de mil mi-
llones de dlares, con lo que bati todos los rcords. Tradicionalmente, las
convenciones de ambos partidos en las que son nominados los candidatos
m a rcan el inicio de la fase caliente de la campaa. Se trata de eventos do-
minados por la escenificacin exacta hasta del ms mnimo detalle. La or-
ganizacin incluye tambin la eleccin del lugar en el que se celebrar la
c o n vencin. Este ao, tanto republicanos como demcratas gastaron ms
de 200 millones de dlares en estos eventos que por lo general duran 4 das,
superando el costo total de la campaa de 1996.
En esta oportunidad, la direccin de la campaa re p u b l i cana opt por
elegir terreno enemigo para demostrar presencia en el histrico lugar de los
atentados del 11 de septiembre. Todo en consonancia con la estrategia de f i-
jar en la mente del electorado la eleccin de un presidente de tiempo de
g u e r r a. Al igual que en el caso de los demcratas, no qued nada librado al
azar y lasdiferentespresentacionesconformaron una suerte de espectculo
de accin con numerosos efectos especiales. Los discursos de los orad o re s
47 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 47
ms carismticos estuvieron sincronizados al minuto con el horario central
de las cadenas de televisin. Un c o n t rol total del mensaje permiti enviar
un mensaje nico. La descripcin del ex alcalde de Nu e va Yo rk, Gi u l i a n i ,
quien se sinti llamado a narrar cmo en el momento del colapso de las to-
r res gemelas haba sujetado a un bombero del brazo dicindole: en este
momento, doy graciasa Dios porque George W. Bush es nuestro pre s i d e n-
t e, fue uno de los momentos sobresalientes aunque, para el observa d o r
e x t r a n j e ro, ms bien macabro y de mal gusto.
Con anterioridad, los demcratas haban celebrado su convencin en
Boston, lugar natal del senador Kerry, y tambin en esa oportunidad el 11
de septiembre fue objeto de un conmovedor recuerdo. Semanas ms tarde,
el Ti medira que el contraste de ambos partidos se haba hecho evidente:
es la lucha entre el partido de las vctimas y el partido de los guerreros.
II. Elevado costo de la publicidad televisiva
Una vez ms, la televisin fue la principal beneficiaria de la publicidad.
Tan slo en la ltima semana, ambas campaas gastaron 60 millones de d-
l a res en publicidad televisiva, una cuarta parte de lo que se gast durante
toda la campaa de 2000 por igual concepto.
So b re la base de un t a r get i n gminucioso un tema al que nosre f e r i re m o s
msadelante, los estados en disputa fueron el eje central de la campaa
meditica. En estos estados se concentr el 90 % de los spots. En t re marzo
de 2004 y el da de las elecciones se emitieron un total de 750 mil co-
m e rcial es, el 80 % de los cuales sali al aire durante las tandas publicita-
rias delos noticieros. Un problema que se present fue que hubo una de-
manda de espacio publicitario tan grande en radio y televisin, que se
requera de mensajes muy fuertes para llamar la atencin, pro b a b l e m e n t e
una razn ms por la cual la campaa negativa adquiri tanta virulencia.
Probablemente haya sido la campaa ms agresiva y negativa de todos los
tiempos. Es un poco como tratar de perforar una pared de piedra. Para ha-
cerlo se necesita algo bastante duro, seal St e ve Mc Mahon, experto en
publicidad del partido demcrata.
A n t e r i o rescampaasestuvieron dirigidas fundamentalmente a la pobla-
cin mayor de 35 aos. En esta oportunidad, sin embargo, la campaa de-
mcrata apunt a la poblacin ms joven. El resultado alcanzado entre el
48 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 48
electorado de este grupo etario justific la decisin tomada. Tambin los re-
publicanos acert a ron en su decisin de concentrarse fundamentalmente en
losNASCAR dads. El Presidente obtuvo su mejor resultado entre el grupo de
h o m b resfanticosdel auto y se posicion claramente mejor entre el elec-
torado masculino que entre el electorado femenino. En t re las mujeres, las
soccer momsf u e ron sustituidaspor lassecurity moms, esto es, el segmento de
m u j e res preocupadas fundamentalmente por la seguridad de susseres queri-
dos. En todo esto se apel una y otra vez a la emocin. Sin duda, las palmas
se las llev un filme financiado por el grupo conservador Pro g ress for Ame-
rica, que mostraba al presidente Bush consolando a la joven Ashley Fa u l k n e r
de 16 aos, que perdi su madre en losatentados del 11 de septiembre .
Sin duda, el grupo de veteranosSwift Boat Veteransfor Truth, que en
su publicidad testimonial pus en duda los mritos de Ke r ry como ex co-
mandante del grupo Swift-Boat, ofreci uno de los ejemplos ms eficaces
de agitacin propagandstica. En opinin de las consultoras, esta campaa,
ante la que Ke r ry tard mucho en re a c c i o n a r, habra afectado negativa m e n-
te al candidato demcrata. Tad Devine, estratega en jefe de Kerry justific
este silencio de agosto sealando que quisieron guardar los recursos fi-
nancieros para la fase final de la campaa. En el ao 2000, la campaa de
Bush invirti en la ltima semana 700 mil dlares ms en publicidad que
la campaa de Al Go re. No cree usted que yo podra haber encontrado
600 votos ms, de haber contado con otros 700 mil dlares?: tal el anlisis
de Devine. En cualquier caso, la falta de respuesta parece haber sido un cla-
ro erro r. Recin cuando lasreacciones negativas de losveteranos se hiciero n
sentir en eventos en los que Ke r ry normalmente hubiera jugado de local, el
p ropio candidato dispuso modificar la estrategia y contraatacar.
III. Los duelos por televisin
En la campaa norteamericana revisten tradicionalmente gran impor-
tancia los debates por televisin de los candidatos y sus compaeros de fr-
mula. En la campaa de 2004 se televisaron tres debates entre los candida-
tos a la presidencia y un debate entre loscandidatos a vice. Desde que en
1960 la imagen de un Richard Nixon cansado, sin afeitar y con mala per-
formance televisiva contribuy en buena medida a su derrota contra un
John F. Kennedy joven, bronceado y con gran carisma, nada queda librado
49 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 49
al azar; sobre todo, teniendo en cuenta que en la televisin estadouniden-
se la apariencia cuenta tanto como la sustancia, como seala el semanario
alemn Spiegel.
Con todo, el primer duelo de 90 minutos de duracin, llevado a cabo el
30 de septiembre en la universidad de Miami Coral Gables, depar la sor-
p resa de un presidente que pareca inseguro y nervioso y cuyas muecas eran
enfocadas permanentemente por las cmaras. La consecuencia fue un claro
triunfo de Ke r ry. El segundo encuentro tuvo lugar el 8 de octubre en St .
Louis (Missouri) y el tercero, el 13 de octubre, en la Arizona State Univer-
sity, en Tempe. Para ese entonces, los tantos se haban equilibrado, aunque
observadores independientes le daban una ligera ventaja al retador.
Los debates presidenciales en los EE.UU. estn regulados hasta los ms
mnimos detalles, todos los cuales quedan recopilados en gruesos y porme-
norizados manuales. En la campaa el ectoral alemana de 2002 pudimos
a p reciar una versin menos ambiciosa de estos debates que se basan en el
modelo americano. El memorando que finalmente acordaron los represen-
tantes de demcratas y republicanos constaba de 32 pginas. Estas normas
regulan con absoluta exactitud todo, desde la altura de los plpitos (1,27
m., lo que finalmente le trajo cierta ventaja a Ke r ry...) hasta el taco de los
zapatos. La impresin visual se considera cuanto menostan importante co-
mo el tipo, la cantidad y la temtica de las preguntas. Sin embargo, los ca-
nales de televisin no se atuvieron a lo acord a d o. Con planos superpuestos,
m o s t r a ron a ambos candidatos cada vez que consideraron que era impor-
tante para la dramaturgia. De este modo, la cmara reflej las reacciones a
las afirmaciones del adversario, lo que en esta oportunidad fue fatal para el
Presidente.
Los das previos a los debates, los candidatos reciben entrenamiento re-
trico donde buscan prepararse intensamente para enfrentar al adversario,
y losre s p e c t i vos temas. Como en anteriores ocasiones, tambin en esta
o p o rtunidad se contrataron sparringpart n er s, esto es, compaeros de entre-
namiento que guardan la mayor semejanza posible con el adversario, c o n
losque simulan el debate. Segn afirmacionesdel Neuen Zrcher Zeitung, l a
simulacin con el Presidente estuvo a cargo del senador Judd Gregg de New
Ha m p s h i re, en tanto que a Ke r ry lo habra ayudado Gre g o ry Craig, abogado
de Washington y miembro del gobierno de Clinton. Tambin se fijaron has-
ta el ms mnimo detalle lasreglaslingsticas, as como losconceptosy men-
sajes, verificando su efecto en todo lo que era posible. Para el entre n amiento,
50 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 50
que se extendi durante cuatro das en un lugar cercano a Madison, el equi-
po de Ke r ry incluso mont una replica fiel del entorno en el que se celebra-
ra el debate. Su principal temor era que la tendencia de su candidato a for-
mar oraciones complejas y largaspusiera en funcionamiento el sistema de
s e m f o ros instalados para indicar que el orador se estaba excediendo en el
tiempo a la vista de todos los espectadores. Por lo tanto, se le orden tole-
rancia cero en este punto. Para sorpresa de todos, finalmente Kerry logr
atenerse a los tiemposmejor que su adve r s a r i o. En total ensay cuatro ve-
ces la secuencia completa de 90 minutos, ni que hablar de las muchas ho-
ras en las que se analizaron, completaron, mejoraron o desecharon formu-
laciones y argumentos.
Obviamente, durante losdebates e inmediatamente despus de los mis-
mos, apare c i e ron tambin los spin doctorsde ambos partidos en el cuart e l
general de la prensa, en el que se encontraban reunidos 1.800 periodistas,
con el fin de filtrar su interpretacin de las cosas. A pesar de que los deba-
tes son seguidos por millones de televidentes, lo importante es la visin del
desarrollo del debate que llega hasta la gente a travs de los filtros de la te-
levisin, la radio y la prensa. Desde las elecciones de 2002, es un cuadro fa-
miliar tambin para los observadores alemanes.
IV. En busca del target
Ambas campaas gastaron enormes recursos en la creacin y actualiza-
cin de sus bancos de datos. Su estructura y volumen sera capaz de provo-
carle un infarto a cualquier delegado alemn para proteccin de datos per-
sonales. En los EE.UU., los partidos cuentan con gran cantidad de datos en
v i rtud de la ley electoral, que exige un re g i s t ro de loselectores desglosado
en demcratas, republicanos o independientes y que ofrece datos exactos
sobre la frecuencia con que cada uno de stos concurre a votar. Estos datos
son enriquecidos con relevamientos propios y datos de terceros (por ejem-
plo, de organizaciones como la National Rifle Association y bancos de da-
tossobre consumidoresque estn comercialmente disponibles). De esta
manera, surge una especie de elector de vidrio. Esto facilita el envo pun-
tual de material va correo electrnico y la visita domiciliaria o llamada te-
lefnica de ltimo momento el da de las elecciones, si se constata que gen-
te p ro p i a an no fue a vo t a r. El sistema permite movilizar las huestes
51 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 51
p ropias sin despertar los p e r ros dormidos del otro bando, ni que hablar de
hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos. Las pginas de In t e r n e t
de las campaas estn estrechamente vinculadas con el re l e vamiento dedatos,
s obre todo para recopilar direcciones de e-mail.
Este re g i s t ro de los diferentes targetsse corresponde con una oferta me-
ditica muy diferenciada que cuenta con ms de 170 canales de cable, sin
contar las redes de radioemisoras locales. Unas de las crticas que ms tar-
de se formularan al equipo de Ke r ry fue haber descuidado pre c i s a m e n t e
esas emisoras. Se dijo que uno de los p roblemas de la cultura demcrata
era que inve rtan muy poco en estos mercados. En el caso de los re p u b l i-
canos, en cambio, Karl Roveadquiri fama por su t a r get i n ge x a c t o. A pe-
sar de que casi siempre se mantiene en segundo plano y en ningn mo-
mento busca notoriedad, se lo considera el arquitecto del triunfo electoral
de Bush. No en vano algunos incluso lo definen como el cere b ro de la
campaa. Se especializa en el trabajo casi artesanal que supone unir las
muchas pequeas piezas del ro m p e c a b ezas que es el anl isis de los t a r get s.
Rove desmenuza cada uno de los t a r get s, bajndolos hasta el menor nive l
regional para captarlos con exactitud en funcin de sus estilos de vida y
p re f e re n c i a s .
Junto con Ken Mehlman, Rove dirigi el equipo del Presidente, inte-
grado por numerosos especialistas en cada uno de los rubros relevantes pa-
ra la campaa electoral, as como un amplio espectro de agencias y consul-
toras divididas por regiones para el relevamiento de datos, anlisis y puesta
en prctica de los objetivos estratgicos.
El equipo de Ke r ry se present ms difuso; incluso lleg a decirse que ha-
ba interesesencontrados entre susintegrantes. El columnista Tom Ol i p h a n t
habl de vanidades, disputas y narc i s i s m o. Demcratas famosos en el
mundo de la consultora como James Carville, Paul Begala y Joe Lockhart
se sumaron tarde a la campaa, como ocurri tambin con el ex vocero de
p rensa de Bill Clinton. Algunosobserva d o resincluso dicen que Ke r ry fue
en verdad su propio jefe de campaa, aun cuando oficialmente lo fuera
Ma ry Beth Cahill, asistida por el consultor Ma rk Me l l m a n y el estratega Ro-
b e rt Sh rum. Stephanie Cu t t e r como jefa de comunicacin, David Wade co-
mo jefe de prensa y David Mo re h o u s ecomo jefe de asesores completaron el
c rculo de colaboradores ms estrechos.
52 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 52
V. Las encuestadoras de opinin: las grandes
perdedoras de la eleccin?
Las elecciones plantearon exigencias especficas a la consultora, como
queda evidenciado tanto en el tema del targetingcomo en las encuestas en
boca de urna que causaron furor la noche de laselecciones y que daban como
s e g u ro triunfador a John F. Ke r ry. Hoy por hoy, losanalistasen Wa s h i n g t o n
sostienen que lo msseguro para llegar a un pronstico realista essacar el pro-
medio de lasms diversasencuestassemanales. Muchas veces se trabaja sobre
la base de pruebas al azar con un universo de 750 encuestados y eleva d o s
mrgenes de erro r. Ot ro gran problema constituyen hoy las encuestastelef-
nicasporque no abarcan la telefona mvil. Sin embargo, importantes secto-
res de la poblacin, sobre todo jvenes o sectoresms pobres, ya no se m a n e-
jan con l neas fijas (el analista de medios Charlie Cook esti ma que se
trata de entre un 5 y un 15 % de la poblacin), un hecho que fcilmente
puede llevar a distorsiones. Adems, la elevada movilidad en EE.UU. y el
consiguiente cambio demogrfico en muchosdistritos electorales lleva a que
prcticamente no existan datos comparativos de elecciones anteriore s
que puedan servir para la ponderacin.
Expertos norteamericanos como Scott Keeter, del Pew Research Center
for the People and the Pre s sen Washington, consideran que la mayor in-
fluencia de las encuestas sobre la decisin electoral un tema que en Alema-
nia se plantea con frecuencia con vistas a los votantes tcticos se da en las
primarias. En las primarias, la decisin sobre qu candidato tiene mayores
probabilidades de triunfo decide sobre el xito del fundraising. Aqu reper-
cuten incluso variaciones pequeasen estados pequeos. A juicio de Ke e-
ter, existiran indicios que hablan ms de un efecto underdogy no tanto de
bandwaggon, en el que los indecisos a ltimo momento intentan subirse al
carro del vencedor.
Otro supuesto que fue desmentido por el resultado de las elecciones es
que una alta concurrencia a las urnas favorece a los demcratas. Dos horas
despus de haber cerrado los primeros locales electorales, el estratega elec-
toral Paul Begala dijo en declaraciones a l a cadena de noticias CNN:
Nadie hace una cola de una hora si no quiere el cambio.... Sin embar-
go, ms tarde sera evidente que los republicanos lograron movilizar a sus
s e g u i d o res mucho mejor de lo esperado.
53 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 53
VI. De la televisin a Internet?
Si miramos la campaa electoral en su conjunto y el esfuerzo financiero
realizado, parece evidente que los actuales jefes de campaa ignoraron los
consejos de Dick Morris, un maestro en el arte de hacer campaas. En el
c o n g reso poltico celebrado a fines de nov i e m b re de 2004 en Berln, Mo r r i s
expuso su conclusin sobre la campaa electoral que acababa de finalizar en
los siguientes trminos: El dinero ya no decide la campaa, la publicidad
televisiva no hace a la diferencia, sentenci, para luego finalizar diciendo
que haba terminado la era televisiva en la poltica estadounidense. Los vo-
tantes, dice Morris, dejaron de ser meros espectadores y transformaron la
campaa en un partido de muchos jugadores. Las cadenas de televisin na-
cionales han perdido su influencia, como tambin la prensa diaria, ms
orientada a laselites y al respaldo que puedan brindar. Todos estosfactore s
fueron desplazados por el mundo virtual de Internet con sus blogsy chats.
Ya no se los puede manipular tanto como antes, advierte Mo r r i s .
De hecho, Internet dej de ser un mero medio de informacin para con-
ve rtirse en la principal plataforma de comunicacin delas campaas electo-
ralesamericanas. Actualmente, las pginas web de los partidoscontienen dia-
rios de campaa de loscandidatos, b l o gs, actualizacionespermanentes de los
videossobre las actividadesde la campaa y ofertaspara bajar material de
campaa adaptable a lasre s p e c t i vassituaciones. Un f u n d raisingmoderno sin
Internet sera inconcebible. Tampoco sera posible movilizar vo l u n t a r i o s ,
mantener un elevado grado de motivacin e intersdurante la campaa, la
recopilacin de datos y el dilogo permanente en la comunicacin interna del
equipo de campaa. Una pgina web moderna separece msa la oferta deun
s u p e r m e rcado de la que cada usuario interesado se sirve lo que le intere s a .
El desarrollo de las primarias dio un claro testimonio de esta re a l i d a d ,
siendo la campaa del candidato demcrata How a rd Dean un buen ejemplo
de esta modalidad que luego se impuso ampliamente durante la campaa
p residencial. Sign up! Gi vemoney! Takeaction! Si bien los responsables de la
campaa de Dean y de Blue State Di g i t a l admiten que existen sectores po-
p u l a res a los que todava no se llega por Internet, tambin advierten que
los ciudadanos a los que s se accede por este medio re q u i e ren de atencin
constante, reclaman participacin en acciones concretas y exigen un f eed -
b a c kpermanente. Talk to themand listen to them!: el objetivo debe ser es-
tablecer una relacin personal, generar confianza. Pe ro los c h a t t er y b l o gger
54 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 54
son difcilesde controlar por las campaas y susequipos de asesores. La ini-
c i a t i va propia que despliegan genera un concierto de muchas voces en el
que hay muy pocasposibilidadesdeestablecer una lnea clara de conduccin
por parte de la campaa. Sin duda, el medio ofrece las mayo res posibilidades
de movilizacin en cuanto a creatividad, pero tambin plantea losmayo re s
riesgos en cuanto a claridad y consistencia de losenunciados electorales.
A. High techy high touch
Paralelamente a un profuso uso de Internet, qued demostrada una vez
ms la enorme importancia que tiene el reclutamiento de voluntarios para
el contacto personal con los votantes. Nuevamente, se confirma la tenden-
cia a recurrir a la tcnica y simultneamente a las emociones: es high tech
combinado con high touch. En otras palabras, tcnicamente se usa todo lo
que est a mano: para las encuestas de opinin y la planificacin estratgi-
ca, para el test de los comerciales televisivos, el anlisis de mensajes y con-
ceptos publicitarios, para el t a r get t i n g, etc. Pe ro un recurso definitorio es
siempre el trabajo que realizan las bases, el grassrooting, fiel al viejo lema de
Radunski: Mundfunk schlgt Rundfunk.*
En la campaa de 2004 qued demostrado una vez msque los esfuerzo s
de las basessuperan claramente en credibilidad a cualquier mensaje medi-
t i c o. En su edicin del 1 de nov i e m b re de 2004, T h eNew Yo rk Ti mess e a l a-
ba que losexpertoscoincidan en cuanto a que mucho ms importantes son
losesfuerzospor lograr que la gente vaya a votar que cualquier comercial pa-
go al final de una eleccin pre s i d e n c i a l. Lospartidariosresidentes en aque-
llos estados que no eran materia de disputa usaron plenamente la oport u n i-
dad de apoyar a sus correligionarios en las zonas de combate. Hu b o
centralesde campaa como, por ejemplo, la de Brow a rd County/Fl o r i d a ,
que contaba con oficinas especialmente dedicadasa asignar tareas tilesa los
Ker rytra vel l er sque llegaban a Nu e va Yo rk y California. En lascampaas, es
fundamental asignar tareas concretas a los voluntarios. Se trata de personas
altamente motivadas a las que deben fijrselesobjetivosclaros (200 llamadas
por da, 30 visitas puerta a puerta, 20 cartas personalesa votantes...), adems
de pro m over la competencia entre lospropios vo l u n t a r i o s .
55 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
1* Propaganda de boca en boca vale ms que propaganda de radio.
03. 5/13/05 11:32 AM Page 55
En la campaa de 2004, un ejrcito de voluntarios ligados a la campa-
a mediante numerosos instrumentos (sistema de bonos, precinct captains,
etc.) destinados a incrementar su motivacin hizo posible una campaa de
las bases, hasta entonces indita. Tan slo para los republicanos, se movili-
z a ron 1,2 millones de voluntarios, que establecieron 80 millones de contactos
d i rectoscon los votantes. Segn el consultor Dan Ha zelwood, los re p u b l i c a-
noscontaban con 3 a 4 gra ssro o t er spor cada mil votantes, considerndose ideal
una relacin de1 a 1.000. Todos estosvoluntarios fueron capacitados en nu-
m e rososentre n a m i e n t os. El electorado en Florida recibi entre 6 y 8 con-
tactos telefnicos diarios por parte de ambas campaas y una avalancha de
material de similares proporciones en sus buzones. Nunca se pueden hacer
demasiadas llamadas para hacerle re c o rdar a la gente que debe ir a vo t a r, fue
el principio seguido por ambas campaas.
Un papel especial desempean tradicionalmente los llamados p ro g r a-
mas de 72 horas, propios de la ltima fase de la campaa; son l os GOT V
(get out thevo t e), esto es, los esfuerzos destinados a lograr que los pro p i o s
p a rtidariosconcurran a las urnas. Los potenciales votantes eran objeto de
atencin de la maana a la noche, comenzando por llamadas entre los
p ropios partidarios (el presidente Bush necesita su ayuda, le pedimos
que vaya a vo t a r, le ayudaremos con mucho gusto en todo l o que sea ne-
c e s a r i o...) hasta el aprovisionamiento de los votantes en las intermina-
bles colas. En la fase final, interv i n i e ron en el marketing telefnico nume-
rosas celebridades, ya fuera en forma personal y en vivo o mediante
mensajes ya grabados, los llamados robo calls. Las l lamadas sirven para
re c o rdarles a losvotantes lo importante que es esta eleccin explic Ke v i n
Madden, vo c e ro de Bush en Ohi o, as Arnold [en al usin a Arnold
S c h w a rzenegger] le pidi personalmente a la gente que fuera a vo t a r. En
Columbus, la capital del estado, el propio Presidente intervino el da de
las elecciones en este tipo de contacto directo con los vo t a n t e s .
VII. Personas, temas, estrategias
Por ms atencin que merezcan los instrumentos de moda, lo cierto es
que tambin en estas elecciones presidenciales, los elementos decisivos fue-
ron las personalidades de los candidatos, la concentracin en determinados
temas y las consiguientes consideraciones de orden estratgico.
56 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 56
Los republicanos concentraron susesfuerzosen torno a la re c o n o c i d a
capacidad de liderazgo del Presidente, sobre todo durante y despus de
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En todo momento re i-
t e r a ron, adems, el mensaje sobre la firmeza de carcter del candidato (Yo u
know whereI stand!), unido a una fuerte apuesta a los valores americanos
t r a d i c i o n ales, a la re f e rencia a una profunda fe cristiana que inspira toda su
gestin. Segn una encuesta del Pew Fo rum on Religion & Public Life de
agosto de 2004, un 72 % de los americanos espera de su presidente f u e r-
tes convicciones re l i g i o s a s, un deseo al que el Presidente ciertamente su-
po adecuarse mejor que su re t a d o r. En el resul tado electoral, la asistencia
regular a la iglesia demostr ser una de las diferencias caractersticas entre
los votantes de Bu s h y de Kerry.
A ello se agreg la re c u r rente mencin a la responsabilidad exc l u s i va por
Amrica, los americanos y los intereses norteamericanos frente a la coordi-
n acin o intervencin internacional. Esta focalizacin contena subre p t i c i a-
mente la delimitacin frente al adversario: constancia en lugar de flip-flop,
intereses americanos versus injerencia por parte de una ONU corrupta y
los appeaser entre los aliados. Eran los valores americanos contra la inte-
lectualidad libertaria de la costa este. Stayon message: esta consistencia del
mensaje que tanto se reclama en una campaa electoral, funcion a la per-
feccin en todo momento en la campaa de Bush orquestada por Karl Ro-
ve y Ken Mehlman. Esta forma de presentar a Bush incluso logr que
triunfaran las cualidades percibidas como positivas del candidato por sobre
los contenidos considerados negativos de su poltica. El 55 % de los ameri-
canos, segn coincidieron en sealar diversas encuestas el da de las eleccio-
nes, opinaba que el passe mova en direccin equivocada. En Alemania
hablaramos de descontento con el gobierno sin clima propicio para el
cambio.
Los demcratas intentaron oponer lascualidades de John F. Ke r ry como
veterano de Vietnam merecedor de altas condecoraciones, que sirvi a la pa-
tria en tiempos difcilesponiendo en juego su vida, capaz de vo l ver a dar su
vida como presidente. Al mismo tiempo, se intent presentar al Presidente
como una persona terca e incorregible, re i n t e r p retar la cualidad, positiva en
principio, de poseer un carcter firme como atributo negativo sin necesidad
de ponerlo en duda frontalmente. A la vez, la campaa de Ke r ry sostuvo
que servira ms a los intereses norteamericanos el subir a los aliados al bo-
te en lugar de seguir aislndose. Sin embargo, las simpatas que despert
57 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 57
Ke r ry nunca alcanzaron losva l o res del Presidente. Muchoscomentaristas
h i c i e ron hincapi en que el candidato demcrata no lograba despertar la
simpata de la gente. Kerry no supo conectarse con los americanos, cons-
tat el profesor Daro Mo reno, de la Florida International Un i ve r s i t y.
Charlie Cook, la estrella entre los analistas de Washington, incluso lleg a
sostener que Ke r ry no haba ganado un solo voto que no hubiera ganado
tambin cualquier otro candidato demcrata. Es muy probable que, efecti-
vamente, muchos demcratas hayan votado ms en contra de Bush que en
favor de Kerry, en tanto que los votantes de Bush fueron en su gran mayo-
ra votos con el convencimiento de que la personalidad de su matador era
superior.
Dosmegaeventos en Miami uno con el senador Ke r ry el 29 de octu-
bre, el otro con el presidente Bush el 31 de octubre ilustran el posiciona-
miento en la prctica. Nu e vamente se manifiestan muchos paralelismos pe-
ro tambin diferencias significativas.
En el caso de Ke r ry, en el anfiteatro de Ba y f ront Pa rk se reuni una
multitud re l a t i vamente heterognea de diferentes grupos que apoyaban al
candidato demcrata. Como avanzadas, se utilizaron estrellas internacio-
nalmente conocidas como Bette Middler y Bruce Springsteen, que deban
demostrar el espritu abierto del candidato y la simpata de una sociedad
americana igualmente abierta por l. Kerry mismo renunci a un discur-
so consistente, claro y prefiri saltar de tema en tema, intent acercarse en
especial al voto latino con un pasaje relativamente largo en espaol. Estri -
billosde no ms Bu s h re c o m p e n s a ron sus esfuerzos. Cabe sealar que
Bruce Springsteen y Bette Middler no fueron lasnicas estrellas que apo-
y a ron a John F. Ke r ry. En efecto: con excepcin de Britney Spears, todos los
top tende los EE.UU. se enrolaron en la causa demcrata. Habr que ana-
lizar qu influencia pudo haber tenido esta circunstancia en el re s u l t a d o. Es
muy probable que sea cierto lo que seal Alice Cooper, uno de losgran-
des del rock (valga sealar que apoy a Bush): el que a la hora de votar se
gua por una estrella de rock es an ms idiota que el msico.
De cualquier modo, es interesante ver que la actual divisin de los
EE.UU. se prolonga tambin en la cultura y en la msica, generando dos
escenas totalmente aisladas entre s: bandas de orientacin cristiana como
Petra o Third Day venden millones de discos de Christian Contemporary
Music, sin que ello siquiera sea percibido fuera del crculo cristiano. Inclu-
so existen bandas punk y heavy metal cristianas. Frente a este fenmeno, el
58 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 58
que los msicos countrytradicionales toquen la guitarra con onda patriti-
ca en favor del Presidente casi forma parte de la normalidad.
En este marco, era lgico que el desarrollo del evento organizado para
George W. Bush en el centro de congresos de Coconut Grovefuera total-
mente diferente. Su pblico era mucho ms homogneo: dos clrigos die-
ron su bendicin al inicio del evento, dos pequeos boy scouts dijeron su
pledgeof allegiance, cuatro ex grandesdel ftbol americano de los Mi a m i
Dolphins pusieron en claro en bre ves decl araciones por qu el americano
medio est a favor de Bush, distancindose de la Amrica de lassupere s-
t rell as como Bruce Springsteen. Con Luca Mndez, se present una es-
t rella de la telenovela mejicana como otro nexo mscon el voto latino del
estado de Florida. El Presidente mismo se mantuvo fiel a su mensaje: Lo
que est en juego son los va l o res, ustedes saben dnde estoy parado, mi
responsabilidad es la seguridad de Amrica .
VIII. Its about values
Adems de la discusin entre los dos candidatos, los temas pre d o m i n a n-
tes en las agendas temticas fueron la guerra de Irak y la guerra contra el te-
rrorismo segn el ngulo de la informacin. En el caso de los republica-
nos, incluso puede afirmarse que fue casi el tema exc l u ye n t e que, sin
embargo, sirvi de ejemplo para responder a las preguntas de los valores
y del liderazgo. En vista de la candente situacin que se vive en la pol-
tica mundial hoy, una actitud dubitativa de Kerry en poltica exterior pue-
de ser para muchos americanos ms devastadora que la arrogancia lineal de
Bu s h, describi la situacin de partida el politlogo alemn Christian
Hacke en una nota publicada en la edicin de septiembre de la revista In -
ternationalePolitik, dando probablemente de lleno en el blanco.
Los demcratas, por su parte, intentaron poner en primer plano los temas
econmicos, siguiendo el viejo lema de Clinton, Itstheeconomy, stupid
aunque no lo hicieron con la persistencia necesaria. Incluso en b a t t l egro u n d
st a t escomo Ohio, seriamente afectado por una crisiseconmica, el xito fue
muy limitado. Ap a rentemente, el balance econmico no fue lo suficiente-
mente malo como para conve rtirse en un tema dominante. Al mismo tiem-
po, es probable que la gente admitiera los argumentos del gobierno (estalli-
do de la burbuja de la new economyy los ataques del 11 de septiembre ) .
59 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 59
Comentaristas como Hill Schneider, de la CNN, haban recomendado a la
campaa de Kerry ya en el mes de septiembre abocarse al tema econmico,
sealando que el Presidente estaba mejor posicionado como comandante
en jefe.
Una importancia sobresaliente tuvo el tema de los valores, campo en el
que el Presidente gan por puntos no slo entre los numerosos gru p o s
e vangelistasy sus adeptos. Nada moviliz tanto a estos sectores como los re-
f e rendos constitucionales sobre el matrimonio homosexual, celebradosen
los once estados sureos y en el centro oeste, ganados todos sin exc e p c i n
por la campaa de Bush. No sorprende, entonces, que con la mirada pues-
ta en la geografa ya se est hablando de lucha cultural y la gente comien-
ce a preguntarse si esta suerte de polarizacin podr ser la que defina futu-
ras elecciones. Incluso el tema de Irak logr ser transformado en una
cuestin de valores. George W. Bush articul en forma permanente la pro-
funda fe de muchos americanos en su misin de llevar la libertad, igual-
dad y economa de mercado al mundo. La libertad se impone en todo el
mundo, si nosotros contribuimos a que sea as, habr tambin un mundo
ms seguro, era el mensaje.
En conjunto, este bloque temtico mostr claras ventajas para los repu-
blicanos. La misma noche de los comicios, el analista Jeff Greenfield desta-
c que los demcratas deberan plantearse cmo recuperar terreno en el te-
ma de los va l o res. A diferencia de lo que ocurre en Alemania o Eu ro p a
occidental, al igual que en muchas otras partes del mundo, en los Estados
Unidos la religiosidad juega un papel importante. Renegar de la fe es un
p rograma de minoras, ms un episodio en la historia que su objetivo y
estado final, seala Bernd Ulrich en una nota del semanario DieZeit d e l
11 de nov i e m b re de 2004.
Es posible oponer los valores a los intereses econmicos?Es una pre-
gunta que tambin podramosplantear para Alemania. Posicionados en
forma complementaria con otros temas, pueden los valores conceder ven-
tajas a quienes son ms crebles en este terreno?El orgullo por los logros al-
canzados, por el pas, la familia, las tradiciones y la religin, pueden ofre-
cer estos va l o res una respuesta ante el miedo al futuro y la falta de
p e r s p e c t i va en tiempos de la globalizacin en Alemania?Contamos con los
recursos necesarios?Hablar de valores solamente no basta. Es posible que,
en este sentido, los norteamericanosestn parados sobre un fundamento
mucho ms slido.
60 Frank Priess
03. 5/13/05 11:32 AM Page 60
RESUMEN
Quienes buscaron ver confirmada su idea de que los EE.UU. son
d i f e rentes incluso en el mbito de la comunicacin poltica y de,
por lo tanto, no pueden servir de modelo para la comunicacin po-
ltica del resto del mundo, sin duda encontraron en la ltima cam-
paa presidencial de ese pas material ilustrativo ms que suficien-
te. Esto no quiere decir que la gran caja de herramientas de la que
se sirven los estrategas de campaa norteamericanos no tenga na-
da que ofrecerles a sus colegas alemanes. Todo lo contrario. Sin
embargo, la otra cultura poltica, la que determina el financiamien-
to de los partidos, la estructura de los medios y el cdigo electoral
son aspectos que ejercen particular influencia sobre la campaa.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
61 2004: El fin de la era televisiva en la poltica de EE.UU.?
03. 5/13/05 11:32 AM Page 61
M a rc as en la poltic a:
una orientac in estratgic a
para la ac c in?*
Helmut Schneider
Recogiendo el planteo del ttulo, cabe aclarar primero qu se entiende por
orientacin estratgica en el contexto de la gestin poltica. Sin pretender
llegar a una respuesta concluyente, podemos afirmar que la orientacin es-
tratgica se relaciona con la definicin del rumbo a seguir en el mediano y
largo plazo. Cules son los grandes lineamientos que guan la profusa ac-
tividad reformadora en Alemania hoy?De cara a la actual situacin del
pas, intuitivamente se llega a la conclusin de que lo que le falta a la pol-
tica es precisamente una orientacin estratgica. Esta apreciacin coincide
con datos empricos recientemente relevados.
En efecto, una encuesta part i c i p a t i va de la consultoraT N S - Emnid re a-
lizada en octubre de 2003, indica que el 80 % de los re l e vados considera
la poltica del gobierno alemn errtica y poco constante, generndose la
consiguiente sensacin de que el gobierno procede sin concepcin clara.
Considerando la actual controversia entre CDU y CSU sobre la re f o r m a
del sistemade salud de Alemania, es probable que los resultados no hubie-
ran sufrido mayo resvariantes de haberse incluido la oferta poltica de la opo-
sicin. Pa rece obvio, entonces, que el electorado carece de una orientacin
poltica de largo plazo.
HE L M U T SC H N E I D E R
PD. Consejero Acadmico Senior en el Centro de Marketing de la We s t f l i s c h e
Wilhelms-Universitt de Mnster.
*Marken in der Politik- Strategische Orientierung fr politisches Handeln?
04. 5/13/05 11:33 AM Page 63
La presente contribucin intenta analizar en qu medida lasmarcaspolti-
cas pueden realizar un aporte modificatorio de este diagnstico. La intro d u c-
cin del concepto demarca en el espacio poltico no apunta a una equiparacin
s u p e rficial de partidospolticoscon marcasdejabn en polvo, ni pretende ba-
sarse en las tcnicasde marketing de losclsicosartculos mark e t i n e ros He n-
kel o Pro c t e r & Gamble, por mencionar dos. Sin duda, entre la poltica y los
detergentes hay muchasmsdiferenciasquesimilitudes. No obstante, entende-
mosque de la discusin sobre aspectos que hacen a lapresencia de marcasen la
poltica se pueden obtener conocimientospara la comunicacin poltica y para
la problemtica que supone una falta deorientacin estratgica.
A tal efecto, analizaremos primero en qu consisten las marcas en la po-
ltica y cules son las funciones que cumplen o pueden cumplir. Un aspec-
to es la potencialidad de las marcas como gua estratgica. En una segunda
instancia se analizar la identidad de las marcas, un aspecto que en buena
medida, aunque no en forma exc l u yente, es responsable de su escasa fun-
cin orientadora actual. En este contexto se presentarn algunos resultados
empricos de un reciente proyecto de investigacin sobre marcas polticas
en Alemania. Las consideraciones terminan con unas bre ves reflexiones a
modo de conclusin.
Durante mucho tiempo, el marketing identific losartculosdemarca con
una serie de criterios objetivamente mensurables: calidad de primera, pre c i o
e l e vado, importante presupuesto publicitario y amplio espacio de distribu-
cin, por tan slo mencionar los indicadoresms importantesque identifican
el estatus marca. Segn esta definicin, seguramente no existen marcas en la
poltica. Sin embargo, en la actualidad se considera que una marca no se defi-
netanto por criterios orientadoshacia lasempresas oferentessino mspor la
p e rcepcin sicolgica de losconsumidores. En esesentido, lasmarcas son im-
genes inconfundibles, firmemente arraigadas de un producto, un servicio o
una organizacin en la psiquisde una persona. As, por ejemplo, el estmulo
c l a ve de la marca Braun puedeser calidad en el diseo, en tanto que la marc a
Ni vea se interpreta como sinnimo de cuidado de la piel. Actualmente, nadie
pone en duda que las marcasentendidascomo esquemas de asociacin incon-
fundiblestambin existen para organizacionessin finesdelucro como pueden
ser la Cruz Roja, Amnesty International, Greenpeace o el W W F.
Desde este punto de vista, mucho parece indicar que las marcas existen
en el contexto poltico en forma de partidos y dirigentes de primera lnea.
Son ampliamente conocidos y estn arraigados en la psiquis del electorado
64 Helmut Schneider
04. 5/13/05 11:33 AM Page 64
con asociaciones unvocas. La CDU, por ejemplo, se asocia con principios
c o n s e rva d o res, afinidad con losempresarios y va l o res cristianos; y el SPD,
con poltica social y mayor proximidad con los trabajadores. Para el ciuda-
dano medio, Edmund Stoiber es un bva ro conservador y Ge r h a rd Schro e d e r,
un primer ministro meditico con vocacin de poder.
Qu funciones pueden cumplir estasmarcas como informacin clave
(information-chunk) para el votante?Las mltiples funciones de las marcas
se pueden resumir en tres grupos: en primer lugar, las marcaspueden gene-
rar una utilidad intangible. Otorgan prestigio por ejemplo, un Rolex o
transmiten sensacin de pertenencia por ejemplo, Apple y sirven para la
a u t o - p resentacin y la autorrealizacin por ejemplo, una Harley Da v i d-
son. En la poltica, estas funciones de lasmarcas pasan a segundo plano
debido a la condicin de servicio de la poltica y al voto secreto. Igualmen-
te, el elector puede extraer de su voto la sensacin de formar parte de un
g rupo con pensamiento similar o sencillamente estar entre losganadoresde
una eleccin. En segundo lugar, las marcas pueden servir para generar con-
fianza y reducir as la percepcin de riesgo que implica la posibilidad de ha-
ber tomado una decisin de compra equivocada o no haber elegido al can-
didato corre c t o. Las marcas pueden irradiar seguridad, continuidad y
confianza. En vista del elevado riesgo que conlleva el voto para el elector,
este aspecto reviste gran relevancia potencial. La poltica se caracteriza por
tener cualidades que en una proporcin considerable son funcin de la ex-
periencia y la confianza, esdecir, cualidades que los votantes slo podrn
verificar despus de la eleccin o que debido a la elevada complejidad pol-
tica y el costo prohibitivamente alto que demanda obtener la informacin
c o r respondiente, no podrn verificar nunca. Las marcas sirven para ilustrar
el origen, ayudan a la interpretacin y, por lo tanto, pro p o rcionan una
orientacin en una vida cotidiana caracterizada por un exceso de informa-
ciones para consumidores y votantes por igual.
Las marcasofrecen as la posibilidad de realizar un aporte a la orientacin
estratgica. Pueden crear sentido, moderar la sensacin deriesgo y reducir la
complejidad. A una apreciacin muy similar llega Angela Me rkel en una en-
t revista con el Fra n k f u rter AllgemeineSonntagszei t u n gdejunio de 2003. Cu a n-
do se le pregunt qu poda aprender la CDU de Levis, Persil o Coca-Cola,
respondi: Podemosaprender que la poltica debe ser congruente. Nu e s t ro s
p rogramas tendran que ser coherentes e identific a b l es. Los ciudadanos de-
ben reconocer en cada medida que proponemos nuestros principios bsicos
65 Marcas en la poltica
04. 5/13/05 11:33 AM Page 65
de libertad, responsabilidad, competencia y justicia. Su identificacin y
confiabilidad es lo que hace al valor de una marca.
Una condicin importante para que el posible valor de orientacin de
una marca poltica pueda concretarse es la conjugacin entre va l o res funda-
mentales, principios y proyectos polticos de un partido. Los proyectos vi-
sibles para el electorado no pueden ser producto de la discrecionalidad po-
ltica y deben reflejar los va l o res fundamentales y las bases pro g r a m t i c a s
del partido que son, por otra parte, los factores que condicionan la libertad
de accin en la gestin de marca.
Actualmente, sin embargo, las marcas polticasno parecen estar en con-
diciones de cumplir la funcin orientadora a la que alude Angela Me rk e l .
Para que los partidos, entendidos como marcas polticas, puedan transmi-
tir orientacin a los electores, deben diferenciarse entre s. Sin embargo, y
esto ratifica el diagnstico emprico sobre la falta de orientacin del electo-
rado mencionado al comienzo, para el ciudadano existe muy poca diferen-
cia entre un primer ministro de la CDU y otro del SPD. En 1983, aproxi-
madamente el 75 % de los votantes poda identificar alguna difere n c i a
entre un gobierno conducido por el SPD y otro liderado por la CDU. En
el ao 2001, esta relacin era exactamente inversa: ms del 75 % de los ciu-
dadanos en Alemania no percibe ninguna diferencia entre un gobierno de
la CDU y otro del SPD.
Ahora bien, cules son lasrazones para que lospartidoscomo marcasno
estn en condicionesde concretar su potencial orientador?Seguramente po-
dramos encontrar toda una serie de razones. La congruencia descripta arriba
y reclamada por Angela Me rkel entre va l o res fundamentales, bases pro g r a m -
ticas y polticasconcretas, sin duda es un desafo en vista de la multiplicidad
de lostemaspolticos y la intervencin delos medios en el proceso de trans-
misin de la poltica. Adems, este trpode no slo esde difcil realizacin si-
no tambin incompleto: exc l u ye una componente tan esencial como es el
c o m p o rtamiento de los afiliados de un part i d o. Las marcas adquieren su iden-
tidad caracterstica siempre en relacin con las personasque se vinculan con la
misma. En el caso de losservicios, esta vinculacin es an ms importante en
v i rtud de la intangibilidad del pro d u c t o. La fort a l eza de marca de un banco,
una lnea area o una empresa de turismo depende fundamentalmente de la
conducta de los empleados de esta empresa. Con su gestin y su comunica-
cin materializan el servicio intangible. Esta circunstancia nos lleva a la segun-
da partede esta contribucin, la marca poltica generadora de identidad.
66 Helmut Schneider
04. 5/13/05 11:33 AM Page 66
El concepto de identidad, tomado como prstamo de la psicologa so-
cial, describe una combinacin no contradictoria de caractersticas que dis-
tinguen al portador de esa identidad en el contexto planteado sera un
partido poltico como marca de otros sujetos de manera duradera. Las ca-
ractersticas constitutivas de la identidad son la individualidad, la consis-
tencia, la continuidad y la interaccin. Este ltimo aspecto, en el que nos
c o n c e n t r a remos seguidamente, describe el hecho de que la identidad slo
puede surgir entre la percepcin de uno mismo, es decir, la imagen interna
(autoimagen) y la percepcin de los otros, es decir la imagen externa. La
imagen interna de un partido traduce la percepcin de los colectivos que
reivindican la marca, en particular los afiliados, en tanto que la imagen ex-
terna est esencialmente definida por la visin que tiene el electorado de ese
p a rt i d o. La diferencia entre imagen interna e imagen externa se ve determi-
nada en buena parte por el grado de credibilidad y de confianza que irradia
una marca.
Para identificar diferencias entre la imagen interna y la imagen externa
se ha desarrollado el llamado modelo GAP para un marketing orientado
hacia la identidad. Para deducir de la comparacin entre la imagen interna
de la marca y su imagen externa consecuencias para la poltica de marca, es
c o n veniente desglosar la imagen interna y la imagen externa en una com-
ponente ideal y otra real, de modo que en total se identifican cuatro desvia-
ciones, llamadas GAPs o brechas (ver grficos).
67 Marcas en la poltica
04. 5/13/05 11:33 AM Page 67
El GAP 1 re p resenta la brecha entre las exigenciasque los votantes plan-
tean a un partido ideal y la imagen real que tienen de la CDU (brecha de
identificacin externa). El GAP 2 describe la brecha entre imagen ideal y
real que tienen los afiliados del CDU (brecha de identificacin interna). El
GAP 3 describe la discrepancia entre la imagen ideal de los votantes, por un
lado, y aqulla de losafiliados por el otro (brecha de exigencias). El GAP 4,
finalmente, caracteriza una diferencia entre la percepcin que tienen los afi-
liados de la CDU y aqulla de los votantes (brecha comunicacional).
El punto de partida del anlisis que apunta a deducir las consiguientes
implicancias para la gestin de marca es el GAP 1, que indica la diferencia
entre las expectativas de los votantes respecto del partido de gobierno ideal
y la imagen real que estos mismos votantes tienen de un partido. En el en-
foque centrado en la identidad, igual que en el caso de la marca orientada
e xc l u s i vamente en funcin de la imagen externa, GAP 1 es fundamental
porque a diferencia de las otras brechas definidas para el modelo, la brecha
entre imagen ideal y real impacta directamente sobre la conducta electoral.
En tal sentido, el objetivo final de un marketing de marcas es cerrar la bre-
cha existente entre la imagen ideal que exigen los votantes y la imagen real.
A diferencia de un anlisis que considera exclusivamente la imagen ex-
terna de una marca, la inclusin de la imagen interna no slo permite estu-
diar con mayor exactitud las posibles causas que determinan GAP 1, sino
tambin inventariar las posibilidades que existen para cerrar esta brecha. Es
posible pensar que GAP 1 se debe a que existen diferencias entre vo t a n t e s
y afiliados acerca de cmo debe ser un partido ideal, generndose una bre-
cha en cuando a las exigencias planteadas al partido. Tambin sera posible
pensar que los votantes y los afiliados comparten el mismo criterio acerc a
de un partido ideal, pero que el perfil ideal de un partido no encuentra su
c o r respondencia en la imagen real que los afiliadostienen de su part i d o
( b recha de identificacin interna). Sin embargo, en virtud de mltiples
procesos comunicacionales informales entre afiliados y votantes, la imagen
real interna influye sustancialmente sobre la imagen real externa, lo que
nuevamente dar origen a una brecha entre los reclamos que formulan los
votantes y su imagen ideal de un partido. Finalmente, la brecha de identi-
ficacin externa tambin puede remitirse a una diferencia en la percepcin
real entre votantes y afiliados, es decir, a un GAP comunicacional.
Para un estudio emprico sobre la identidad de marca de la CDU y del
SPD realizado por el autor en el marco un importante proyecto de inve s t i g a-
68 Helmut Schneider
04. 5/13/05 11:33 AM Page 68
cin, se realiz una encuesta simtrica sobre imagen ideal y real de un part i-
do entre votantes expresin de la imagen externa de la marca y afiliados
e x p resin de su imagen interna. En relacin con la CDU se pregunt por
ejemplo: cmo tendra que ser el partido ideal en la gestin de gobierno? y
cmo es la CDU?. Anlogamente, se pregunt a los afiliados cmo tendra
que ser la CDU ideal y cmo esla CDU en la realidad. La encuesta incluy
20 cualidades, previamente establecidas mediante la tcnica de focusgro u p.
Losafiliados y votantesencuestados deban indicar en una primera instancia
en qu medida sera deseablequeel partido poseyera tal o cual cualidad y lue-
go en que qu medida se daba esa cualidad en la realidad.
Para calcular las diferentes brechas (GAPs) se estableci para cada en-
cuestado la desviacin entre valor ideal y real sobre una escala Likert de 5
puntos. Seguidamente se estableci el valor medio entre todo los encuesta-
dos. Considerando los 20 tems incluidos y la escala de 5 puntos utilizada
para determinar el valor ideal y real, la desviacin mnima es 0 y la desvia-
cin mxima 20*4=80.
En lnea con lasexpectativas, el resultado muestra que las desviaciones
en la imagen externa (GAP 1) son sensiblemente mayo res que en la imagen
interna (GAP 2). Por lo tanto, podemos afirmar que la CDU real se apro-
xima ms al ideal de sus afiliados que a la imagen ideal que el electorado tie-
69 Marcas en la poltica
04. 5/13/05 11:33 AM Page 69
ne de un partido de gobierno. Es llamativo que las diferencias entre votan-
tes y afiliados son ms bien menores en cuanto a la nocin de partido ideal
(GAP 3), pero que a la vez existe una clara diferencia en la imagen que ge-
nera la CDU entre los votantes y entre los afiliados (GAP 4). Esto quie-
re decir que l a razn de la imagen sensiblemente msnegativa que el co-
l e c t i vo votantes tiene de l a CDU no se debe a que existe una imagen
ideal muy diferente a la de los afiliados de la CDU, sino a que existe una
cl ara divergencia en la perc e p c i n del partido real.
El anlisis GAP, presentado muy someramente, permite ahora hacer un
anlisismsexacto de las diferentes medidas que pueden tomarse en re l a c i n
con la marca. En caso de que la CDU modificara su perfil de marca para
compatibilizarlo ms con las demandasde losvotantes, al solo efecto de me-
jorar sus chances electorales, sera posible re p resentar grficamente el impac-
to de talesmedidasen la percepcin de sus afiliados. Este es el mensaje cen-
tral del modelo respecto de la orientacin estratgica: los partidos como
m a rcasno pueden elegir libremente su imagen externa en funcin del colec-
t i vo vo t a n t e s. Guiarse slo por laspre f e renciaselectoralesa menudo muy
cambiantes, ignora la perspectiva interna, esencial para la identidad de una
m a rca. Sin identidad, las marcasno pueden transmitir orientacin. En ese
sentido, ser portador de una marca en la poltica, en el marketing poltico en
general, exige que las medidas que se tomen se ajusten al campo de tensiones
c o n s t i t u t i vo de la poltica. Para los partidos, ganar una mayor part i c i p a c i n
en el mercado en el sentido de ser una alternativa de gobierno no es un obje-
t i vo final sino un objetivo modal que tiene por finalidad proyectar una socie-
dad msacorde con los va l o resque sustenta el part i d o. En esesentido, los par-
tidos se mueven en un campo de tensin caracterstico determinado por la
voluntad del votante, por un lado, queesnecesario considerar para constituir-
se en una alternativa de gobierno, y por las bases programticascomo plata-
forma normativa conceptual del proyecto poltico y que no pueden adaptar-
se discrecionalmente a lascambiantes pre f e rencias del electorado, por el otro.
En ese sentido, la pregunta planteada en el ttulo de la presente contri-
bucin admite la siguiente respuesta: las marcas polticas poseen efectiva-
mente la potencialidad de transmitir orientacin estratgica. Para ello es
necesario reorientar la marca; en otras palabras, reenfocar el marketing po-
ltico de los partidos. Adems de la orientacin externa que viene prevale-
ciendo hasta ahora y que frecuentemente slo apunta al xito de corto pla-
zo, debe darse una orientacin interna que apunte a crear identidad.
70 Helmut Schneider
04. 5/13/05 11:33 AM Page 70
RESUMEN
La orientacin estratgica se relaciona con la definicin del rumbo
a seguir en el mediano y corto plazo. Eso es precisamente lo que le
falta a la poltica en Alemania. En qu medida las marcas polticas
pueden realizar un aporte que modifique este diagnstico? De la
discusin sobre los aspectos que hacen a la presencia de marc a s
en la poltica, en qu consisten, qu funciones cumplen o pueden
c u m p l i r, se pueden obtener conocimientos para la comunicacin
poltica y para la problemtica que supone la falta de orientacin
estratgica.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
71 Marcas en la poltica
04. 5/13/05 11:33 AM Page 71
Crisis de c onfianza: el dilogo
c on los c iudadanos esc ptic os*
Dirk Metz
El 8/9/1953, tres dasdespus de que el 6 se septiembre de ese ao la
CDU/CSU ganara la mitad de todos los escaos en el Parlamento alemn,
Konrad Adenauer pregunt en rueda de gabinete por los motivos que po-
dran haber guiado a la opinin pblica a esa decisin, habida cuenta que
toda la prensa y la radio se haban manifestado contrarios a la CDU/CSU.
El jefe de Gabinete del Canciller, Otto Lenz, le respondi: Es que preci -
samente la prensa no hace a la opinin pblica.
I. Poltica en tiempos de enorme presin
meditica
En una poca en la que imperan los saltos temticos en los medios, en
la que los medios de difusin nacionales no slo acompaan a la poltica
sino que a menudo se atribuyen el derecho de disearla; el trabajo poltico
diario en los estadosprovinciales exige, sin duda, apasionamiento. Rara vez
se desarrolla en la primera plana de los diarios. Por el contrario, el trabajo
de relaciones pblicas poltico significa atender reclamos polticos de los
medios como el adelanto de la reforma impositiva o el abandono de la re-
forma ortogrfica, para tan slo mencionar dos ejemplos part i c u l a r m e n t e
DI R K ME T Z
S e c retario de Estado y vocero del gobierno del Estado de Hesse.
* Wege aus der Ve rtrauenskrise. 7 y 8 de octubre de 2004 en Mainz, Alemania.
05. 5/13/05 11:34 AM Page 73
notorios. Significa tambin luchar con el inmediatismo de los medios,
con su reclamo permanente de la respuesta o frmula mgica inmediata
apenas expresada una pregunta, producido un acontecimiento o detectado
un problema social.
La poltica deber decidir si quiere conve rtirse en juguete a merced de
los intereses sectoriales o si pre f i e re ser ella la que marque el rumbo a seguir.
En tal caso, no debe permitir que la presionen y, de ser necesario, deber re-
sistir tanto la presin de la opinin pblica como de la opinin publicada.
II. Una reforma integral, y no un paquete
de medidas todos los aos
EVOLUCIN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS - LA NECESIDAD
DE TOMAR MEDIDAS ERA EVIDENTE
En Hesse, el lanzamiento de un paquete de medidas, conocido como
Operacin Fu t u ro Se g u ro oblig al gobierno regional a enfrentar no slo
las crticas de la opinin publicada sino tambin, durante semanas, un sin-
fn de manifestaciones y protestas casi diarias.
En vista del dramtico retroceso de los ingresos tributarios y el simult-
neo aumento en las erogaciones (por ejemplo, gastos de personal), el obje-
74 Dirk Metz
1998
13.089.4
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
XXXX
1999
14.342.7
2000
14.990.8
2001
14.087.4
2002 2002
13.214.0
2003/Sd
2003
13.468.5
05. 5/13/05 11:34 AM Page 74
tivo del gobierno fue disear un paquete global de reformas que evitara la
necesidad de aprobar todos los meses medidas nuevas.
El paquete de medidasfue elaborado en losmeses de verano de 2003 sin
que nada se filtrara hasta al opinin pblica.
LA SITUACIN DE PARTIDA
EVOLUCIN DEL GASTO EN RECURSOS HUMANOS EN HESSE
DESDE 1998
Junto con la presentacin del programa se lanz una ampl ia campaa
de comunicacin abierta. El jefe del Gobierno, Roland Koch, present la
Operacin Fu t u ro Se g u ro con 40 grficos en una conferencia de pre n s a
transmitida en vivo por la televisin. Fundament enfticamente la necesi-
dad de adoptar medidas drsticas, explic las medidas adoptadas y lo hizo
por Internet y en carta a los afectados. En f rent la crtica en la televisin,
en debates y en dilogos con los afectados o por carta, ofrecindose a apa-
recer en manifestaciones organizadas por los sindicatos y defender las me-
didas, una oferta que, obviamente, fue rechazada.
75 El dilogo con los ciudadanos escpticos
0
1998 1999 2000* 2001* 2002*
6829,1 7016,9 7153,4
7338,7 7555,2
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
05. 5/13/05 11:34 AM Page 75
LAS MEDIDAS
11. I n c remento pro g resivo de la semana laboral de los funcionarios
pblicos hasta alcanzar las 42 horas semanales.
12. R e c o rte del aguinaldo y eliminacin del plus por vacaciones
con excepcin de una suma fija hasta la categora A 8 inclusive.
13.Recorte de todas las prestaciones voluntarias en un 1/3.
14.Incremento de todas las tasas por un volumen total del 10%.
15. Recorte por una nica vez de las inversiones en obras pblicas
en 60 millones de euros.
16. Un re c o rte del 7,5 % en los gastos administrativos generales
(desde las tapas de los biblioratos hasta los costos en tecnolo-
ga informtica).
17. Arancel administrativo para estudiantes por valor de 50 euro s
por semestre.
18. Arancel de estudio para estudiantes que exceden los aos pro-
medio de estudio.
19. Fusin de organismos pblicos, en particular en el rea de jus-
ticia, forestacin y veterinaria.
10. Analizar la posibilidad de reunir los dos hospitales de clnicas
de Giessen y Marburg en una nica clnica con cobertura en to-
da la regin centro del estado.
2 de septiembre de 2003
Indicadores del presupuesto 2004
III. La sumatoria de medidas individualmente
poco populares puede generar aceptacin
Durante semanas enteras, el gobierno del estado y el bloque oficialista
CDU enfre n t a ron una ve rdadera avalancha de protestas. Ma n i f e s t a c i o n e s
de los ms diversos grupos pasaron a formar parte de la rutina diaria de la
capital provincial, Wiesbaden. Todo acto con miembros del gobierno era
interrumpido por protestas. El punto mximo se alcanz con un acto que
congreg cuanto menos a 25.000 opositores a los recortes en el presupues-
to social en Wiesbaden. Cabe sealar que los recortes en el presupuesto so-
cial apenas constituan el 3 % del paquete total, pero en el debate pblico
los re c o rtes en las oficinas de asesoramiento de deudores o consumidore s ,
eran plenamente reales. Aun cuando de hecho difcilmente alguno de los
recortes dispuestos mereciera por s solo la aprobacin de la poblacin, es-
te duro paquete de austeridad aprobado por el gobierno provincial que, en-
76 Dirk Metz
05. 5/13/05 11:34 AM Page 76
tre otras cosas, prolong la jornada laboral de los funcionarios, termin ve-
rificando una vez ms la ecuacin matemtica de menos x menos = ms.
En otras palabras: varias decisiones que individualmente son criticadas por
la poblacin pueden concitar aprobacin en el mediano y largo plazo cuan-
do conforman un paquete global.
IV. Saber soportar la crtica. Resistir las tendencias
a diluir las reformas
C l a ro que para ello es necesario saber soportar crticasmasivas y estar
dispuesto a hacerlo. Tambin exige la capacidad y la voluntad de evitar, en
lo posible, cualquier retoque al paquete apro b a d o. Sacar una ficha del ta-
blero termina generando otro problema nuevo. Por eso en todo momento
aceptamoslas protestas por ser comprensibles, siempre que se desarro l l a r a n
pacficamente, pero dejando sentado en todo momento que considerba-
mos que las medidas eran la nica opcin posible.
V. Reconocimiento por un rumbo claro
y por la necesaria fortaleza
Nunca nosdesviamosdel camino trazado y resistimosla presin del p-
blico y de losmedios. Sin embargo, de no haber apretado el freno en 2003,
sin duda hubiramos merecido los re p roches pblicos, teniendo en cuenta
que Alemania ya lleva cuatro aos de crecimiento cero. No slo las encuestas
realizadasen Hesse confirman que contamoscon el respaldo de la poblacin.
Tambin nosda la razn el refrn popular segn el cual no es posible tocarle
el bolsillo a un hombre desnudo, aun cuando este hombre sea el Estado.
RESUMEN
Los medios de difusin nacionales no slo acompaan sino que a
menudo se atribuyen el derecho de disear la poltica, que debe re-
sistir tanto la presin de la opinin pblica como de la opinin publi-
cada. En Hesse, el gobierno dise un paquete global de reformas
77 El dilogo con los ciudadanos escpticos
05. 5/13/05 11:34 AM Page 77
que evit la necesidad de aprobar todos los meses medidas nue-
vas. El mismo fue elaborado en los meses de verano de 2003, sin
que nada se filtrara hasta al opinin pblica. J unto con la pre s e n t a-
cin del programa se lanz una amplia campaa de comunicacin
abierta. El gobierno regional enfrent no slo las crticas de la opi-
nin publicada sino tambin, durante semanas, un sinfn de mani-
festaciones y protestas casi diarias, dejando sentado en todo mo-
mento que consideraba que las medidas eran la nica opcin
posible.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
78 Dirk Metz
05. 5/13/05 11:34 AM Page 78
Una democ rac ia en transic in:
Bolivia y las elec c iones
munic ipales 2004
Erick R. To rrico Vi l l a n u e v a
Laselecciones municipales cel ebradas en Bolivia el 5 de diciembre de
2004 fueron una sntesis del proceso de transicin que vive hoy el rgi-
men democrtico de este pas, a la vez que anticiparon parte de l os cam-
bios que a corto y mediano plazo registrarn tanto su sistema de part i d o s
como la manera de hacer poltica. Las campaas electorales trasuntaro n ,
por supuesto, esa misma naturaleza.
En trminosgenerales, y a diferencia de lo que haba venido aconteciendo
desde que en 1985 comenzara la modernizacin de lasformas del pro s e l i t i s-
m o ,
1
dichascampaastuvieron una menor duracin que todas las pre c e d e n-
tes, demandaron en pro p o rcin menos inversiones delosparticipantes, se
a p a rt a ron del nfasisma ss- med i t i c oy re va l o r i z a ron los contactos cara a cara.
Contrariamente a l o que se pudo haber imaginado, ni la incert i d u m-
b re propia del momento poltico que se vive ni la ms baja utilizacin de
la propaganda masiva provocaron una disminucin en la asistencia de los
ciudadanos a las urnas; ms bien se trat de laselecciones municipalescon
el ms alto ndice de votacin de los ltimos 17 aos: 63,36 % (Corte Na-
cional Electoral, 2005, pg. 8). Y los electores dijeron su palabra; ahora
c o r responde a los elegidos aceptar los desafos.
ER I C K R. TO R R I C O VI L L A N U E VA
Especialista en Comunicacin y Ciencia Poltica. Dirige el rea de posgrado
en Comunicacin y Periodismo de la Universidad Andina Simn Bolvar, en
La Paz, Bolivia. Es vicepresidente de la Asociacin Latinoamericana de
I n v e s t i g a d o res de la Comunicacin.
06. 5/13/05 11:35 AM Page 79
I. Hacia otra democracia
A. Democracia: de la recuperacin a la debacle
En octubre de 1982, la democracia boliviana fue restablecida al llegar al
lmite la posibilidad de que las fuerzasarmadascontinuaran administrando
el Estado haban empezado en 1964 sustentadasen la marginacin del
o rdenamiento constitucional y de la accin poltica civil. Previamente, los
m i l i t a reshaban anulado una eleccin nacional (la de 1978) y desconociero n
las de 1979 y 1980 mediante sendos golpesarmados.
Por ello, superadas esas frustraciones, que el sistema democrtico fuese
finalmente restituido represent un gran paso y una nueva esperanza. Pero
el primer gobierno de la democracia restituida (1982-85), del centro - i z-
quierdista Frente de la Unidad Democrtica y Popular, se vio enfrentado a
un sistemtico acoso de los sectores empresarial y obre ro que termin por
p rovocar la reduccin de un ao de su mandato y el adelantamiento de la
c o n vocatoria a elecciones presidenciales mientras se acrecentaban el ritmo
inflacionario y el desorden social.
Con la posterior asuncin al poder del Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario (MNR), que recibi el respaldo parlamentario de la Accin De-
mocrtica Nacionalista (ADN), partido del ex dictador Hugo Ba n zer que
gobern de 1971 a 1978, en agosto de 1985 se produjo un cambio de timn
que supuso la puesta en vigor del programa de ajuste estructural re c o m e n d a-
do por los organismos financieros multilaterales, el cual liberaliz la e c o n o-
ma, combati toda forma de intervencin estatal e increment la despro-
teccin de los asalariados. En lo poltico, la larga pugna que haba
e n f rentado a los militares con el movimiento obre ro y popular qued re s u e l-
ta con la victoria del plan neoconservador y la de r rota de las organizaciones
sindicales que, en tanto no existan los partidos bajo el esquema autorita-
rio, desempeaban ante todo funciones de ndole poltica. La democracia
que no supieron conducir las fuerzasde centro - i z q u i e rda e izquierda fue
e n t regada ese ao al control de sus opositores, quienes estuvieron a su car-
go hasta octubre de 2003, justo cuando la restaurada democracia bolivia-
na se dispona a celebrar sus veintin aos, su m a yora de edad para mu-
chos, que fue el momento en que su institucionalidad puso en evidencia
todas las insuficiencias y defectos que haba acumulado y cultivado en ese
t i e m p o.
80 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:35 AM Page 80
La varias veces anunciada reactivacin del aparato productivo y la eco-
noma jams fue alcanzada, la desbordante corrupcin en el mbito pbli-
co ray en el cinismo, el Poder Legislativo vaciado de prcticamente toda
su iniciativa se convirti en una especie de subsidiaria del Ejecutivo y los
p a rtidos polticos, a la vez que expro p i a ron a la ciudadana sus derechos a
la participacin y la fiscalizacin tras beneficiarse con sus votos, dejaron de
representarla y de mediar en la gestin de sus demandas, pues terminaron
sin saber siquiera cules eran.
En resumen, con un sistema poltico copado por partidos carentes de
legitimidad y transfigurados en grupos de defensa de intereses corpora-
t i vos y de lucro a costa de las arcas estatales, se produjo una gran bre c h a
del espacio poltico con respecto a la gente, que no recibi beneficios
real es de la vigencia de la democracia, al margen de las libertades garan-
tizadas por la carta magna. En t re 1990 y 2001, l a confi anza ci udadana
en el desempeo del gobierno, el congreso nacional y los partidos no su-
per en promedio el 3,12 %, 3,08 % y 2,80 %, re s p e c t i vamente, en una
escala de 1 a 7.
2
B. Rumbo a la fase term i n a l
De forma paulatina fueron surgiendo planteamientos en pro de re o r i e n-
tar la democracia como de potenciarla. Y aunque fueron adoptadas distin-
tas medidas en esa direccin la reposicin de las elecciones municipales a
p a rtir de 1987 despus de 40 aos de no tenerlas, la promulgacin en 1994
de la Ley de Pa rticipacin Popular que redistribuy msequitativa m e n t e
los recursos pblicos entre los municipios, el reconocimiento constitucio-
nal de Bolivia como pas plurilinge y multicultural y la aprobacin de una
reforma que estableci la educacin intercultural bilinge en 1995, por
ejemplo, sus resultados siempre fueron inferiores a las necesidades reales.
La ciudadana tendi a identificar democracia con partidos polticos y
con polticas neoliberalesexc l u yentes y a estas ltimas con mecanismos
p ro p i c i a d o resde pobreza y corrupcin. De ah que las luchas sociales se en-
caminaran a repudiar todo este conjunto a la vez.
En abril de 2000, bajo el nuevo gobierno de Banzer (transfigurado pa-
ra entonces en demcrata), se desat la llamada guerra del agua, en la que
los habitantes de la ciudad de Cochabamba la tercera en importancia en
el pas se re s i s t i e ron a que el servicio de agua potable y alcantarillado de
81 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:35 AM Page 81
esa capital fuese privatizado. El Estado perdi por unas horas el control de
la situacin y se registr un evidente vaco de autoridad.
Diversas manifestaciones sociales se sucedieron posteriormente en dife-
rentestiempos y espacios, mas con un norte comn: el del re d i re c c i o n a-
miento del proceso democrtico y las polticas pblicas para que atendie-
ran los requerimientos de la poblacin. En febre ro de 2003, en La Pa z ,
ciudad sede del gobierno, y bajo la segunda presidencia de Gonzalo Sn-
c h ez de Lozada, el amotinamiento del Grupo Especial de Seguridad de la
polica en rechazo del proyecto oficial de incrementar los impuestos sobre
los salarios as como una protesta callejera de escolares que pedan la resti-
tucin del director de su establecimiento educativo fueron el inicio de un le-
vantamiento popular espontneo que dio lugar a un enfrentamiento armado
e n t re fuerzasmilitares y policiales con 33 vctimas mortalesy ms de 200 he-
ridos en dosdas, que oblig al Ej e c u t i vo a retirar su plan de reforma tributa-
ria y volvi a mostrar que el modelo econmico-poltico impuesto en 1985
estaba llegando a su final.
Ocho meses ms tarde se precipitaran los acontecimientos. La conver-
gencia de distintasreclamaciones y exigencias dio lugar, desde mediados de
septiembre, a huelgas de hambre, paralizaciones de actividades y bloqueos
de callesy carreteras que prcticamente dejaron incomunicada y desabaste-
cida la ciudad de La Paz, donde el presidente Snchez de Lozada y sus so-
cios, Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Iz q u i e rda Re vo l u c i o n a r i a
(MIR), y Ma n f red Re yes Villa, de la Nu e va Fu e rza Republicana (NFR),
a c a b a ron refugindose en el respaldo militar, cuya accin re p re s i va cobr
ms de 60 vidas de civiles,
3
fundamentalmente en El Alto, ciudad anexa a
La Paz y sede del aeropuerto internacional.
El sitio de La Paz que se calific luego como la guerra del gas resul-
t imposible de levantar; el gobierno se encontraba no slo acorralado sino
tambin cada vez ms debilitado. Y estuvo peor cuando las consignas de la
protesta se concentraron: (i) en el rechazo a la exportacin de gasnatural a
losEstados Unidos y menossi se usaba para el efecto un puerto chileno y (ii)
en el pedido de la inmediata renuncia de Snchez de Lozada. Cuando el en-
tonces vicepresidente Carlos Mesa Gi s b e rt repudi el recurso a la violencia
mientras decenas de re p resentantes de los sectoressociales medios iniciaban
una huelga de hambre en distintas iglesiase instituciones de la ciudad, al
tiempo que el comando del ejrcito declaraba su adhesin a la Constitucin
p e ro no al gobierno y el jefe de la NFR se retiraba de la coalicin oficialista,
82 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:35 AM Page 82
la suerte del gobernante qued echada: el 17 de octubre de 2003 sali ha-
cia Miami con su familia y algunos de sus colaboradores ms ntimos a la
misma hora en que Mesa era investido por el parlamento como nuevo
p residente de la nacin en una sucesin constitucional forzada por los
a c o n t e c i m i e n t o s .
C. Renovar la democracia
La cada de Snchez de Lozada a menos de 15 meses de haber sido elec-
to represent apenas el ltimo acto del agotamiento de los modelos de Es-
tado, democracia y gobernabilidad forjados a partir de 1985. El Estado se
haba hecho ajeno a la sociedad, la democracia estaba distante del pueblo y
la gobernabilidad fue suplantada por acuerdos entre las cpulas partidarias
que controlaban los poderes Ejecutivo y Legislativo.
4
Se abri, entonces, un lapso de transicin. La principal enseanza de to-
do esto fue que la democracia no se poda construir y menos sostener al
margen de la gente, sin escucharla, sin involucrarla. Mesa, sin otro re s p a l d o
que una favorable opinin ciudadana mayoritaria, acept el gobierno con
temor e incluso dijo en su discurso de posesin que se limitara a llevar el
pas a un pronto restablecimiento de la va constitucional mediante una
c o n vocatoria a elecciones. Poco despus se rectific y expres que cumplira
el lapso fijado para el mandato presidencial, hasta 2007, asumiendo la re s-
ponsabilidad de ejecutar la denominada agenda de octubre, estru c t u r a d a
al calor de las movilizaciones populares de ese mes
5
en el occidente del pas.
Qued, pues, diseado un complejo programa poltico de tareas que en
la prctica implica una reconfiguracin de las relaciones de poder, razn
por la cual su aplicacin, para hacerse factible, tiene que intentar articular
mltiples y dismiles intereses internos y forneos as como salvar innu-
merables obstculos derivados sobre todo de las histricamente insatisfe-
chas demandascolectivas. Hasta el presente, el gobierno pudo avanzar en
el tema del referendo (se efectu el 18 de julio de 2004), aunque con bas-
tante ambigedad y a costa de hacer inviable la decisin ciudadana acerc a
del gas, pues la determinacin final fue trasladada al congreso nacional,
donde todava predominan loscuestionados partidosdel inmediato pasa-
do; aparte de ello, el Ej e c u t i vo puso en consideracin del parlamento tre s
a n t e p royectos sucesivos de Ley de Hi d ro c a r b u ros, el ltimo de los cuales
an se encuentra en discusin en la cmara baja.
83 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:35 AM Page 83
Lo que falt en esta ruta de edificacin de la otra democracia que se pre-
figura incluyente y part i c i p a t i va fue la reforma partidaria y la consecuente re-
legitimacin de lasorganizacionespolticascomo mediadoras entre sociedad
y Estado, re p re s e n t a t i vasde los diferentes sectoressociales y gestoras eficien-
tes de demandasde la ciudadana. Tampoco fluy la comunicacin entre los
p o d e resEj e c u t i vo y Legislativo ni de lasautoridadescentrales con las re g i o n e s ,
en particular con las productorasdepetrleo en el oriente y sur del territorio.
La re n ovacin de la democracia sigue siendo una asignatura pendiente y a me-
dida que transcurren losdassu concrecin no parece que vaya a ser sencilla.
II. Las municipales de 2004
Las elecciones municipales de diciembre de 2004 se efectuaron en me-
dio de esa transicin indefinida e inclusive contra muchos esfuerzos expl-
citos para impedirlas. Losconsiderados p a rtidos tradicionales, es decir,
aquellos protagonistas del anterior sistema poltico (ADN, MNR, MIR y
NFR), eran losmenos atrados por la verificacin de esas votaciones, ya que
entendan que, dadas las percepciones predominantes respecto a ellos, las
p re f e renciasno iban a beneficiarles. Al contrario, el Movimiento al So c i a-
lismo (MAS), liderado por el dirigente de los cultivadores de hoja de coca,
Evo MoralesAyma, que haba obtenido un sorpre s i vo segundo lugar en las
elecciones presidenciales de 2002, se ocup de alentar el proceso electoral
p o rque presuma que iba a obtener un triunfo en al menosla mitad de los
327 municipios existentes.
El gobierno, por su parte, promulg el 4 de julio de 2004 la Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas,
6
destinada a desmonopoli-
zar la participacin en elecciones, restringida hasta esa fecha a las candida-
turas propiciadas por los partidos polticos, con lo que contribuy a restar
las ya escasas probabilidades de xito con que stos contaban.
A. Candidatos y votantes
Con la apertura a las postulaciones no partidarias, el nmero de organi-
zacionesparticipantes habilitadas por la Corte Nacional Electoral para las
municipales de diciembre ascendi a 430: 17 partidos polticos, 69 pueblos
indgenas y 344 agrupaciones ciudadanas.
84 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:35 AM Page 84
En la mayor parte de los casos lascandidaturas fueron locales, esto es, se
re g i s t r a ron para postular a un nmero limitado de municipios, de 1 a 18.
Slo 6 partidos tres de los tradicionales antes nombrados, el MAS, uno
que era regional en La Paz (Movimiento Sin Miedo, MSM) y otro nuevo,
el Frente de Unidad Nacional (FUN) presentaron candidatos en los nue-
ve departamentos del pas y nicamente tres (MNR, MIR y MAS) lo hicie-
ron en los 327 municipios.
El total de candidatos a concejales, entre titul ares y suplentes, fue de
26.447, del que el 35,98 % estuvo compuesto por mujeres.
A la vez, los ciudadanos mayo res de 18 aos habilitados en el padrn
electoral sumaron 4.534.387, 960 mil ms que en las anteriores elecciones
municipales (1999). Sin embargo, el 5 de diciembre sufragaron solamente
2.879.389 personas, lo que quiere decir que hubo una abstencin del
36,34 %, calificada, de todos modos, como la ms baja desde que en 1987
volvieron a efectuarse las elecciones de alcaldes y concejales.
7
B. Aspectos normativos de las campaas
El Cdigo El ec t o ra l, en su Ttulo VII, Campaa y propaganda electo-
r a l ,
8
y en dos captulos (Inicio, conclusin y gratuidad y Pro h i b i c i o-
nes) establece las reglas de juego para las acciones proselitistas de los inter-
vinientes en un proceso eleccionario.
Cabe sealar, sin embargo, que las organizaciones y candidaturas en
competencia tanto como los medios de difusin no siempre cumplen las
estipulaciones del C d i go, por ejemplo, en lo que respecta a fijacin de
tiempos mximos de emisin de propaganda, al mantenimiento de unas
tarifas de publicacin en prensa, radio y televisin que no superen en pro-
medio a las de tipo comercial en perodos no electorales, a la pre ve n c i n
s o b re la inclusin de mensajes agraviantes en las campaas, al impedimen-
to para que los candidatos aparezcan como conductores de programas ra-
diofnicos o televisivos durante el perodo destinado al proselitismo o a la
p rohibicin de que se haga propaganda en losrecintos electorales el da de
la vo t a c i n .
A partir de esta eleccin, el C d i gop resent dos modificaciones: una re-
l a t i va a la duracin de lascampaas, que era de 90 das y ahora es slo de 30,
y la otra referida al momento de conclusin de las mismas, fijado para 48
horas antes del da de la votacin en lugar de las 24 horas originalmente
85 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:35 AM Page 85
p revistas. Lascampaascomenzaron el 2 de nov i e m b re y finalizaron a las
24:00 del 2 de diciembre.
Adicionalmente, la Corte Nacional Electoral, en sujecin a la norma,
emiti una resolucin instru yendo a la televisin nacional (Canal 7, esta-
tal) y a la radioemisora del Estado (Radio Illimani) para que otorgaran 5
minutos libres de costo para la propaganda de cada una de las candidaturas
a primeras concejalas.
La Corte tambin llev a cabo una campaa de informacin por distin-
tos medios para incentivar la participacin ciudadana en las elecciones.
Asimismo, algunos gobiernos municipales, como el de la ciudad de La
Paz, convo c a ron a las organizaciones postulantes a asumir el compro m i s o
formal de no daar el ornato pblico ni el ambiente con sus acciones pro-
selitistas.
El Estado, en cumplimiento del artculo 53 de la Ley de Partidos Pol-
ticosvigente (promulgada en 1999 y reformada en 2001), est obligado a
financiar la actividad partidaria de modo proporcional al nmero de votos
que las organizaciones beneficiarias hubiesen obtenido en las elecciones
presidenciales precedentes. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda destin
la suma de u$s 3.561.962 para las campaas de los partidos; ese soporte no
fue recibido por las agrupaciones ciudadanas ni por los pueblosindgenas
debido a que fue la primera vez que part i c i p a ron en un proceso electoral.
Debe destacarse, en esta materia, que el MASdeclin percibir el dinero que
le corresponda (alrededor de u$s 140.000) como un aporte dijeron sus
dirigentes a la austeridad que necesita el pas y porque ese Mov i m i e n t o
considera que las organizaciones polticas no deberan ser subve n c i o n a d a s
por el Estado.
III. Crisis de la video-poltica
Desde mediados de la dcada de 1980, el escenario democrtico lati-
noamericano resurgi atravesado por la cotidiana y extendida presencia de
la televisin. Esto coincidi, en el caso boliviano, con la emergencia y la
p roliferacin de la televisin comercial, que irrumpi en las pantallas en
1 9 8 4
9
pese a que las disposiciones legales la prohiban expresamente. Y con
la televisin comenz a variar la forma de hacer poltica; irrumpi la tele-
p o l t i c a; o sea, la poltica a distancia, en la que la separacin/relacin entre
86 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:35 AM Page 86
gobernantesy gobernados, o entre candidatosy electores, estecnolgicamente
m e d i a d a .
Paulatinamente, como indica Landi: Las empresas televisivas, estatales
y privadas, acentuaron su papel de actores privilegiadosdel juego poltico
nacional, en la medida que fueron transformando la pantalla en el princi-
pal escenario masivo del mismo (Landi, 1996, pg. 34), aserto re f o rz a d o
por este otro: Ms que el Parlamento, la televisin es el gran foro pblico
donde se debate lo que a todos atae y donde se libran las batallas por el
poder (Muoz-Alonso y Rospir, 1999, pg. 16). Y ello, en otras palabras,
propuls el desplazamiento de la poltica de la plaza, lugar del encuentro
y la accin directos, a la platea audiovisual, el espacio propio del espect-
culo contemporneo (Mata, 1994), es decir, impuls el predominio de la
video-poltica y el desarrollo de la democracia meditica.
La lgica televisiva fue imponindose a la de la poltica, condicionando
su locusde realizacin, sus tiempos, sus lenguajes, sus decires. Y el t e l e - ve r
( Sa rtori) modific asimismo la naturaleza de la ciudadana pre - t e l e v i s i va
hasta asemejarla a la del consumo de mercancas;
10
as, la poltica, de haber
sido hecha en la calle, pas a ser recibida en el hogar, como parte de la pro-
gramacin de entretenimiento y entre cortes publicitarios.
Todos los desarrollos del ma rk et i n gpoltico y electoral atribuibles a la
llamada n o rteamericanizacin de la poltica
1 1
estn basados en esa con-
cepcin del ciudadano-consumidor, que tiene el voto como su mxima
(nica, mejor) posibilidad de intervenir en los asuntos pblicos.
La ya referida modernizacin de las campaas electorales en Bolivia be-
bi de estos mismos principios y convirti la televisin en el medio favo r i t o
del proselitismo masivo, visto adems por muchos polticos como infalible
en sus efectos de persuasin y, por lo tanto, como indispensable. De 1985 a
2002, todas lascampaasbolivianas, presidenciales o municipales, tuviero n
como ncleo de organizacin, de promocin y de re f e rencia a la T V.
Con anterioridad, los contactos personales, las concentraciones calleje-
ras, los carteles y los volantes impresos, las entrevistas periodsticas, las pan-
c a rtas, los anuncios en prensa o en radio tenan una clara superioridad e im-
p o rtancia. Pe ro vino la TV y re m ovi esas rutinas tanto como las decisiones
e s t ratgicas de los candidatos y sus asesores.
Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando la gente, tanto en
situaciones electorales como en otras msbien cotidianas, se percat de que
el hecho poltico no concordaba generalmente con el dicho poltico ,
87 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 87
emp ez a dudar de las encuestas y evidenci la superposicin y el entre l a z a-
miento de los intereses mediticos con los polticos. La confianza de la ciu-
dadana en los medios de difusin, de ser casi ciega y leal en los aosochen-
ta, mostr agudastendencias al descenso en el siguiente decenio, las cuales
persisten en el primer cuatrienio del nuevo siglo. As, por ejemplo, la encues-
ta nacional sobre Democracia y va l o res democrticos encomendada por la
C o rte Nacional Electoral en el segundo semestre de 2004 muestra a los me-
dios de difusin en el cuarto lugar y con apenas 4,4 % de aprobacin entre
lasinstituciones merecedoras de la credibilidad ciudadana, luego de haberse
disputado el primer puesto, por varios aos, con la Iglesia Catlica.
1 2
Se agreg a ello la dolorosa constatacin, en octubre de 2003, de que la
sordera del sistema poltico y la mudez de la sociedad no son en modo
alguno un sustento para la democracia. Por aos s fueron la base de una
ficticia macroestabilidad gobernable que se resquebraj bajo la presin de
una colectividad cansada de pedir atencin a sus necesidades y de no reci -
bir respuestas. La gente dej de ser telespectadora y tom las calles para
reencontrarse con la poltica y con la posibilidad de un futuro distinto. A la
vez, la democracia meditica se top con sus propios lmites. Todo eso in-
cidi, cmo no, en la manera de pensar y ejecutar las campaas electorales.
A. Entre la masa y el sujeto
As, para las elecciones de diciembre de 2004, los partidos polticos, las
agrupaciones ciudadanas y los pueblos indgenas se enfrentaron al menos a
t res interrogantes: cmo acercarse a la gente en busca de su voto sin que
ese intento sea visto como otra argucia de la farndula en que se haba con-
ve rtido la accin poltica partidaria?, cmo tratar de recuperar la confianza y
la adhesin ciudadanas en un tiempo de incert i d u m b re y sin tener que re c u-
rrir a las viejas frmulas del espectculo o la prebenda?y cmo entrar en
competencia con re p resentantesde diferente naturaleza, con desigualdad de
recursos y con experiencias histricas distintas?
De manera simplificada, las candidaturas deban optar: (i) por seguir las
recetas convencionales del mark eting y seguir entendiendo a los electore s
como una m a s a educada en el t e l e - ve r, adems de segmentable en es-
tratosde edad y socioeconmicos o, ms bien, (ii) por aceptar los datos de
la realidad que daban cuenta de la reconstitucin de sujetos sociales, con
memoria histrica, identidades y proye c t o s .
88 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 88
No obstante, es claro que no todos los participantes electorales com-
p re n d i e ron la situacin de esa manera; probablemente debido a eso hubo
campaas austeras y de a pie, otras hbridas que tambin apelaron cir-
cunstancialmente a losmedios masivos (con pre f e rencia por la T V) y, por
supuesto, las acostumbradas a bombardear con imgenes y frases hechas
al electorado. En ese sentido, segn declaraciones de algunos candidatos,
unos invirt i e ron un mximo de 2 mil dlares para promocionar sus pro-
puestas y postulaciones en tanto que otros superaron los 150 mil.
Fue interesante, asimismo, que estas definiciones estratgicas, en lneas
g ruesas, se correspondieran con una distribucin regional: mientras en La
Paz, Oru ro, Cochabamba, Chuquisaca y Potos en el occidente y el cen-
tro del pas, donde los acontecimientos de octubre de 2003 tuvieron lugar
y calaron ms hondo las campaas enfatizaron el encuentro pblico dire c-
to de los candidatos con la gente, en Santa Cruz, sobre todo eje del futu-
ro desarrollo gasfero y potencial nuevo ncleo econmico del pas, en el
oriente, las pugnas electorales fueron esencialmente mediticas y llegaron
a un nivel de intensidad y confrontacin extremo.
B. Los temas de las pro p u e s t a s
No todos los postulantes a las alcaldas consiguieron estructurar pro g r a-
mas de gobierno municipal coherentes y completos. Llevaron la ventaja en
esta materia aquellos pertenecientes a partidos polticos o los ex alcaldes
que aspiraban a una reeleccin, tanto por la experiencia acumulada como
por la informacin disponible.
Si bien en muchoscasos los temasde las campaas traducan los pro b l e-
mas y las aspiraciones locales, como era de esperarse, las prioridades ms o
menos comunes estuvieron relacionadas a mejorar o ampliar los serv i c i o s
urbanos (agua potable, iluminacin, transporte, gestin de desechos), do-
tar de infraestructuras necesarias, proteger el medioambiente y garantizar la
seguridad ciudadana.
Igualmente, hubo ofertas para estimular el turismo, forjar municipios
p ro d u c t i vos y contribuir a la generacin de empleo. Y quedaron re m a rc a-
dos algunos planteamientos para posibilitar la participacin de los vecinos
en la toma de decisiones y en la vigilancia de la transparencia institucional
de las alcaldas.
89 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 89
C. Los recursos ms fre c u e n t e s
La presentacin de candidatos y propuestas fue hecha utilizando recur-
sos interpersonales, tradicionales, periodsticos, mediticos y tecnolgicos;
la promocin de siglas, colores y ro s t ros fue apoyada con objetos de mer -
chandising.
Los postulantes salieron al encuentro de la gente mediante visitas a ba-
rrios, plazas, mercados, instituciones, mediosde transporte pblico y aun a
ciertos hogares, adems de que organizaron reiteradas caminatas y concen-
traciones. En t re las formas tradicionales destacaron los carteles, folletos, le-
treros, pancartas y banderas.
La distribucin de declaracionesde pre n s a, la provisin de datos de
encuestas propias a los medios informativos, la concertacin de entrevistas
y la realizacin de ruedas de prensa fueron los principales modos periods-
ticos y normalmente gratuitos de proselitismo.
La contratacin de anuncios en peridicos y revistas, al igual que de cu-
as (anuncios con texto y msica de fondo) y jingles(anuncios musicaliza-
dos, cancioncillas) en la radio y de spots(anuncios dramatizados) en la tele-
visin al igual que la retransmisin radiofnica y/o televisiva de visitas,
c o n f e rencias, caminatas, forosy debates formaron parte de los recursos me-
diticos empleados.
Y los recursos tecnolgicos estuvieron representados fundamentalmen-
te por las gigantografas (carteles multicolores producidos de forma digital
colocados en vallas callejerasde gran tamao) y por dos usos de Internet: la
creacin y mantenimiento de sitiosweby el envo de mensajes proselitistas
por correo electrnico.
Loscandidatos msinfluidos por la lgica del mercadeo apelaron con
gran profusin al merc h a n d i si n g, es decir, a la re p a rticin de objetos que re-
cuerden a la gente la sigla, el color de la organizacin o el nombre del can-
didato. Calendarios, gorras, banderines, camisetas, llaveros e incluso pren-
das ntimas de vestir conformaron este repertorio.
Fue llamativo que algunos de los p a rtidos tradicionales como el
MNR y el MIR hubiesen evitado sistemticamente la mencin explcita
de sus siglas en los spotsde TV y que se preocuparan ms bien de subrayar
la personalidad de sus candidatos o de evocar sus gloriasy logros pasados
p e ro haciendo completa abstraccin de su participacin oficialista en los
hechos de octubre de 2003.
90 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 90
D. Resabios de viejas prcticas
Pese a que la atmsfera predominante, como ya se describi, era y es
todava la del re c h a zo a la poltica como sh ow, no faltaron quienes busca-
ron impactar en el electorado a como diera lugar. Dos ejemplosfueron pa-
radigmticos en este sentido: las imgenes de un candidato desnudo fue-
ron presentadaspor un canal televisivo en la ciudad de La Paz al inicio de
la etapa proselitista. El protagonista de la escena, supuestamente vctima
de una filmacin no autorizada, hasta amenaz con llevar a los tribunales
a los responsables de la misma. Nada sucedi, sin embargo. El tema se vo l-
vi materia de comentario generalizado al menos por dos das y coincidi
con el lema de presentacin individual que el personaje en cuestin haba
asumido previamente a su presunto i mp a ssemeditico: Al desnudo . Su
o b j e t i vo fue alcanzado; el arranque de su campaa tuvo cobertura gratui-
ta en otros medios y dio que hablar. En el otro caso, aunque con menos
f o rtuna para el candidato, un postulante a la alcalda de la ciudad de Co-
chabamba decidi lanzarse en paracadas como acto central del cierre de
su campaa. Ef e c t i vamente, hizo el salto y cay en medio del c a mp u sde la
u n i versidad pblica local, cuyas autoridades dijeron que nunca haban
otorgado permiso para ello. El candidato tuvo alguna cobertura periods-
tica, pero ms por el conflicto que se desat con los estudiantes que re p u-
diaban su accin que por lo que l mismo crey que iba a ser considerado
una hazaa.
Tampoco fue descartada del todo la utilizacin arbitraria pero disimu-
lada de equipos y personal de algunas alcaldas en las tareas de proselitismo
de ciertos ex alcaldes que se postularon a la reeleccin y que aprovecharon
sus estructuras de relaciones, autoridad e influencia para poner las institu-
ciones al servicio de sus campaas.
E. El caso de Santa Cru z
El uso de los medios masivosy en particular de la TV en la ciudad de
Santa Cruz fue verdaderamente intenso, quiz porque en esa capital se re-
gistr la disputa ms abierta entre los representantes de los partidos tradi-
c i o n a l e s y de losnuevos como porque se tuvo all la participacin de va r i o s
candidatosque habiendo abandonado a sus partidos apare c i e ron postula-
dos por algunas agrupaciones ciudadanas.
91 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 91
De los 22 candidatos a la alcalda crucea, tres fueron catapultados por
la televisin y los peridicos privadosa losprimeros lugares: Ro b e rto Fe r-
n n d ez, ex alcalde de Santa Cruz y ex militante de la Unidad Cvica So l i-
daridad (UCS), partido que fundara su ya fallecido padre y que actualmen-
te es dirigido por su hermano Johnny; Pe rcy Fe r n n d ez, tambin ex
alcalde de la ciudad y ex militante del MNR, y Oscar Vargas, ex parlamen-
tario de la NFR. Los tres, separados de sus partidos, encabez a ron lasl istas
de las agrupaciones ciudadanas Alianza Siglo XXI, Frente Amplio Ju n t o s
para Todos y Movimiento Unidad y Progreso, respectivamente.
Ob s e rva d o res independientes que acompaaron el proceso sealaro n
que por primera vez en la historia de las elecciones municipales en Bolivia,
se produjo un alineamiento explcito de ciertos medios de difusin con las
candidaturas consideradasfavoritas: la red televisiva UNO, con Vargas; la
red televisiva UNITEL, con Percy Fernndez; y el diario El Deber, con Ro-
b e rto Fe r n n d ez. Estas apreciaciones fueron ratificadas por una carta pbli-
ca que siete candidatos marginados por los medios hicieron pblica el 1 de
diciembre. En la misiva, los denunciantes sostenan: Existen tres candida-
turas financiadas por fuertes intereses econmicos y grupos de poder, pa-
trocinadas por medios de comunicacin, que sin descaro alguno estn ma-
nipulando a la opinin pblica en la forma ms siniestra y descarada
posible. Y aadan: Ante esta dramtica situacin, en la cual se inventan
encuestas y buscan desprestigiar a los adversarios, invocamos al pueblo a no
dejarse engaar por las mentiras repetidasda a da en los diferentes medios
al servicio de poderosos grupos econmicos.
13
Aunque tres de los firmantes de la carta se retractaron das despus, es-
pecficamente con respecto a las acusaciones formuladas contra el peridi-
co El Deb er, lo cierto es que esa nota testimoni lo queen efecto fue una
g u e r r a entre medi os y al mismo tiempo una guerra sucia entre los
t res postulantes involucrados. Como ejemplo de lo sucedido en ese cli-
ma deconflicto, en los 30 das de campaa la Corte De p a rtamental El e c t o-
ral de Santa Cruz tuvo que prohibir la emisin de 22 sp o t st e l e v i s i vosdebido
a su contenido injurioso.
Durante el perodo electoral hubo reiteradas denunciasde manipulacin
noticiosa y de exclusin deliberada de loscandidatos opuestosa los intere s e s
de determinados medios. Un seguimiento de cuatro das en los cuatro cana-
les televisivos de msalto ra t i n gde la ciudad mostr que justamente los tre s
candidatos favo recidos por las encuestas mediticas gozaban de los mayores
92 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 92
tiemposde cobertura en esas estaciones, que otros cuatro que podan pagar
inserciones de spotsles seguan de lejos y que los restantes 15 simplemente
no eran visibles.
14
El propio presidente de la Corte De p a rtamental Electoral , Mario Or-
lando Parada, al hacer un balance del proceso electoral en Santa Cruz sos-
tuvo que fue el ms complicado y sucio de los ltimos 15 aos.
15
Las situaciones anmalas que se produjeron durante la campaa fueron
reconocidaspor tres de loscandidatos electos en un foro realizado en el dia-
rio El Deber el 18 de enero de 2005. Oscar Vargas manifest que fue una
campaa fero z basada en estrategias punzo c o rt a n t e s; Ro b e rto Fe r n n d ez
dijo que hasta hubo ataques pre ve n t i vo s antes de que se iniciaran lascam-
paas, que se deba controlar el manejo de las encuestas por loscandida-
tos y losmedios y que algunos de sus adversarios re c u r r i e ron a la desinfor-
macin y la manipulacin. Y Os valdo Pe re d o, del MAS, afirm que las
elecciones pusieron en entredicho el papel de los medios, los cuales agre-
g buscaron c rear corrientesde opinin favorables a los telecandidatos
violando las normas ticas.
16
As, Santa Cruz vivi una experiencia preponderantemente centrada en
los ma ss- med i ay en las estrategias de ma rk et i n g, que re p rodujo la tensin sur-
gida mucho antesen el occidente del pas respecto de la v i d e o - p o l t i c a y
que al final empuj a la democracia meditica a una crisismuy pro f u n d a ,
al parecer en retroceso.
IV. Contra los antiguos protagonistas
y modos de la poltica
Los resultados de lasvotaciones trajeron consigo seales de cambio en
el mapa poltico boliviano.
El MAS, principal fuerza partidaria contestataria del neoliberalismo y
que, como se dijo ya, haba alcanzado el segundo puesto en las elecciones
p re s i d e n c i alesde 2002,
1 7
se erigi como ganador de las municipales de di-
c i e m b re con el 18,23 % de los votos. Le siguieron, a buena distancia, el
MSM (8,65 %), el MIR (7,10 %), el Plan Pro g reso (6,69 %), el MNR (6,48
%) y el FUN (5,8 %). Ot ros partidosdel antiguo sistema NFR, UCS y
ADN consiguieron slo el 2,9 %, el 2,7 % y el 2,5 % de los sufragios,
re s p e c t i va m e n t e .
93 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 93
Esas cifras contienen, empero, una paradoja: el re c h a zo social a las orga-
nizaciones partidarias que administraron la democracia pactada junto a la
re va l orizacin de lospartidosen general (con nfasis en lasnuevas alternativa s
decarcter centro - i z q u i e rdista), que en conjunto obtuvieron el 69,38 % de los
sufragios frente al 28,75 % de las agrupaciones ciudadanas y al 1,87 % de
los pueblos indgenas. Tal pre f e rencia mayoritaria por los partidos hizo que
stos se quedaran con el 76,77 % de las concejalas municipales en compe-
tencia, en tanto que las agrupaciones ciudadanas coparon el 17,48 % y los
pueblos indgenas el 5,75 % restante.
Un total de 56 alcaldesde los cuales el 26,7 % pertenece a p a rtidostra-
d i c i o n a l e s fueron elegidos directamente por haber logrado ms del 50 %
de losvotos en sus respectivos municipios, entre ellos los de seis de las diez
ciudades ms importantes del pas. La consecucin de esas mayoras abso-
lutas en tantos casos es indicativa de que la gente no slo desea cambios si-
no que tambin sabe reconocer el trabajo bien hecho de los funcionarios
electos, por lo que est dispuesta a apostar tanto por nuevas propuestas co-
mo por la continuidad en beneficio de la gobernabilidad y el desarrollo lo-
cales. Esto significa, adems, que la decisin de los electores no se gua ape-
nas por la propaganda, puesto que fue tangible que muchos de los
candidatos victoriosos o que alcanzaron resultados alentadores no recurrie-
ron a campaas mediticas o lo hicieron en mnima escala.
Los viejos actores de la poltica fueron objeto de un marcado rechazo y,
con ellos, lo fueron igualmente las visiones y las conductas que les caracte-
rizaron.
V. Campaas y democracia del futuro
Las eleccionesmunicipales de diciembre de 2004 pusieron a prueba la
continuidad de la democracia boliviana. La mayora de losvotantes dio su ve-
redicto, positivo para la permanencia del rgimen, pero crtico de suslmites,
sus protagonistascuestionados y susmanifestacionesfaltasde legitimidad.
Las campaas electorales expre s a ron losdistintos conceptosque hoy
coexisten en el pas, no solamente respecto de la poltica y la democracia si-
no igualmente del papel que se espera que cumplan en ellas la comunica-
cin masiva y el periodismo, as como de lasformas de la ciudadana y su
ejercicio.
94 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 94
Sin embargo, si se indagan algunas caractersticas comunes detectables
en la ejecucin de esas acciones estratgicas, se puede decir que se hicieron
patentes en sus contenidosy alcances un re n ovado reconocimiento de los
sujetossociales, un decaimiento de la funcin propagandstica de los me-
dios masivos y unas exigenciasticas de los electores hacia los polticos y los
informadores y comentaristas de los mass-media.
El decurso de la transicin democrtica boliviana es todava impredeci-
ble. No obstante, el ms reciente proceso electoral llevado a cabo pro p o r-
cion suficientes referentes empricos y elementos de juicio como para que
la poltica deje de estar confinada a las fronteras de la pequea pantalla o
al puro espacio meditico y sus presuntas bondades. Por tal razn, las cam-
paas proselitistas, componente inescindible del rgimen democrtico, ya
no podrn ser pensadas ni ejecutadas slo desde la unilateralidad transmi -
sora y espectacularizada, pues el futuro, lo sustentan mltiples indicios, no
aceptar otra va que la ms rica de la comunicacin.
Polticos, estrategas y ciudadanosestn impelidos a saber cada vez ms que
la democracia en Bolivia re q u i e re otro perfil, el cual conlleva impre s c i n d i b l e-
mente la recomposicin dialgica de losvnculos entre el Estado y la sociedad.
Notas
11 . Ese ao, cuando se re a l i z a ron las primeras elecciones nacionales de la
etapa de la redemocratizacin luego de casi dos dcadas ininterru m p i-
das de gobiernos militares autoritarios, fueron introducidos los princi-
pales recursos de la tele-poltica con un empleo intensivo de los me-
dios masivos, la planificacin estratgica y los asesores especializados,
al igual que con un notable incremento de las inversiones partidarias en
p ro p a g a n d a .
12. Cfr. Costa y otros, 2003, pg. 205.
13. Se trat de la peor masacre que registra la historia contempornea de
Bolivia; la gravedad del hecho es mayor porque fue ejecutado en plena
d e m ocracia.
14. Esto ltimo es lo que se conoce en Bolivia como la democracia pac-
tada: partidos que apoyaban la eleccin del presidente en la segun-
da vuelta parlamentaria a cambio de espacios (cuotas) de poder en la
administracin pblica.
15 . Esta agenda que fij las lneas de accin para el nuevo gobernante com-
p rende 4 puntos fundamentales: 1) convocatoria y realizacin de un re-
95 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 95
f e rendo para definir la propiedad y el destino de las re s e rvas hidro c a r-
burferas del pas; 2) promulgacin de una nueva Ley de Hidro c a r b u ro s
que restablezca el control estatal sobre la riqueza petrolera y gasfera y
posibilite su industrializacin; 3) convocatoria y realizacin de una asam-
blea constituyente que readecue la estructura del Estado a las necesida-
des de la diversidad y el desarrollo con equidad, y 4) impulso de un jui-
cio de responsabilidad contra Snchez de Lozada y sus colaboradore s .
16 . Esa ley entiende por a g rupaciones ciudadanas a personas jurdicas de
d e recho pblico, sin fines de lucro, con carcter indefinido, creadas ex-
clusivamente para participar por medios lcitos y democrticos en la ac-
tividad poltica del pas, a travs de los diferentes procesos electorales,
para la conformacin de los Poderes Pblicos (artculo 4), y por p u e -
blos indgenas a organizaciones con personalidad jurdica propia re c o-
nocida por el Estado, cuya organizacin y funcionamiento obedece a los
usos y costumbres ancestrales. Estos pueblos pueden participar en la
f o rmacin de la voluntad popular y postular candidatos en los pro c e s o s
electorales, en el marco de lo establecido en la presente Ley, debiendo
obtener su re g i s t ro del rgano Electoral (artculo 5).
17. De 1987 a 1999, estas elecciones se efectuaban cada 2 aos; entonces
se determin que la gestin de los alcaldes se extendiera por 5 aos,
con lo que tambin se modific la periodicidad del correspondiente ac-
to electoral.
18 . Esta norma define como campaa electoral toda actividad de part i d o s
polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas o alianzas, desti-
nada a la promocin de candidatos, difusin y explicacin de pro g r a m a s
de gobierno y promocin de sus colores, smbolos y siglas, en tanto que
por p ropaganda electoral identifica aquella destinada a inducir al voto
por un candidato, partido poltico, agrupacin ciudadana, pueblo indge-
na o alianza, a travs de los medios masivos de comunicacin.
19. Para ese ao funcionaban solamente el canal estatal, con re p e t i d o r a s
en 8 capitales de departamento,y otras 8 estaciones locales, una en ca-
da capital departamental, dependientes de las respectivas universida-
des pblicas. A la fecha, de acuerdo con datos de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, existen 148 teledifusoras de seal abierta en
los 9 departamentos del pas, adems de 26 pro v e e d o res de seales
por suscripcin.
10. S a rtori dice que la TV sustituye la capacidad simblica de los seres hu-
manos y anula su necesidad del lenguaje, y siendo que ste no es s-
lo un instrumento del comunicar, sino tambin del pensar, anula en
consecuencia su condicin de homo sapiens y los re t rotrae a sus or-
genes animales (1996, pgs. 23 a 29). Si bien esta visin es casi apoca-
lptica, no deja de ser verdad que la cultura de la imagen sintetizada
en la televisin altera la racionalidad del l o g o s, de la palabra, con la
que la poltica siempre estuvo relacionada.
96 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 96
11. Sus rasgos bsicos son la personalizacin (vedetizacin) de la polti-
ca, la espectacularizacin del proselitismo, la conduccin de las cam-
paas por estrategas, los estudios de audiencias para mapear y seg-
mentar el electorado, el nfasis discursivo emocional, el consiguiente
debilitamiento del compromiso principista y de los argumentos racio-
nales y la indiscutible centralidad de las imgenes.
12. Segn la encuesta, los tres primeros lugares estn ocupados por la
Iglesia Catlica (35,2%), la Defensora del Pueblo (9,5 %) y otras iglesias
(4,6 %). Cfr. Encuestas & Estudios, 2004.
1 3 . C f r. 7 candidatos acusan a medios de ser excluyentes, suplemento Eli-
ge del diario El Deber, jueves 2 de diciembre de 2004, Santa Cruz, pg. 14.
14. Cfr. 7 candidatos salen ms en TV, suplemento Elige del diario El
Deber, viernes 19 de noviembre de 2004, Santa Cruz, pg. 18.
15. C f r. Santa Cruz registr la pelea ms sucia de su historia, diario L a
Razn versin digital, mircoles 22 de diciembre de 2004, La Paz.
16. El autor de este artculo particip como invitado en el citado foro que
el diario El Deber organiz para evaluar su trabajo durante las eleccio-
nes municipales de diciembre.
17. En esa oportunidad, obtuvo el 20,94 % de los votos, en tanto que el pri-
mero, el MNR, logr el 22,46 %.
Referencias bibliogrficas
CO RT E NA C I O N A L EL E C T O R A L (2005). Elecciones municipales 2004. Resulta-
dos, separata periodstica, La Paz.
CO S TA, J I M E N A y otros (2003). Investigacin diagnstica sobre los partidos po -
lticos con re p resentacin parlamentaria en Bolivia (2003), Fundacin Bo-
liviana para la Democracia Multipartidaria, documento indito, La Paz.
ENCUESTAS & ESTUDIOS (2004). H. Corte Nacional Electoral. Informe final De -
mocracia y valores democrticos, documento indito, La Paz.
GARCA, ALBERTO y otros (2003). La Guerra del Agua. Abril de 2000: la cri -
sis de la poltica en Bolivia, PIEB, La Paz.
GMEZ, LUIS (2004). El Alto de pie. Una insurreccin aymara en Bolivia, Co-
muna, El Alto.
LA N D I, OS C A R (1996). Pantallas, cultura y poltica, en Orozco, Guillerm o
(coord.), Miradas latinoamericanas a la televisin, Universidad Iberoa-
mericana, Mxico, pgs. 33-59.
MATA, MA R A CR I S T I N A (1994). Poltica y comunicacin: entre la plaza y la
platea, Voces y Culturas. Revista de Comunicacin 6, B a rc e l o n a ,
pgs. 41-50.
97 Bolivia: una democracia en transicin
06. 5/13/05 11:36 AM Page 97
MU O Z- AL O N S O, AL E J A N D R O - RO S P I R, J U A N IG N A C I O (1999). Democracia medi -
tica y campaas electorales, Ariel, Barcelona.
PI N T O, MI G U E L ( c o o rd.) (2003). Lecciones del levantamiento popular del 12 y
13 de febrero, Central Obrera Departamental, La Paz.
SA RT O R I, GI O VA N N I (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida, Ta u ru s ,
Madrid.
RESUMEN
En diciembre de 2004, Bolivia llev a cabo sus octavas elecciones
municipales desde que fue restablecida la vigencia de la democra-
cia en 1982. El hecho cobra relevancia por cuanto el pas vot por
la permanencia de la institucionalidad democrtica pese a que se
encuentra en un lapso de transicin abierto tras el agotamiento de
los modelos de Estado, democracia y gobernabilidad que implan-
taron las fuerzas neoconservadoras en 1985.
Esa circunstancia implica una cierta desorganizacin del sistema
poltico principalmente a causa de la crisis de legitimidad de los
p a rtidos, un estado de incert i d u m b re, la emergencia de nuevos
a c t o res y la bsqueda de alternativas, contexto en que la verifica-
cin de un proceso eleccionario resulta interesante por lo que
a p o rta y devela en materia de redefinicin de las pautas de la ac-
cin poltica y ciudadana.
Las campaas electorales que tuvieron lugar en esa atmsfera ex-
presaron, entonces, las tensiones y aperturas que distinguen la di-
nmica boliviana actual.
Este artculo presenta los antecedentes de este perodo de transi-
cin, describe la ndole de las acciones proselitistas para la elec-
cin de los nuevos alcaldes y extrae conclusiones en relacin a las
modificaciones que es posible anticipar en la poltica del pas.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
98 Erick R. Torrico Villanueva
06. 5/13/05 11:36 AM Page 98
Un esc ndalo es un esc ndalo:
c uando lo que queda en el
c amino es el honor*
Hans Mathias Kepplinger
El honor es un rasgo distintivo de las sociedades feudales.
1
Su pro t e c-
cin jurdica es caracterstica de monarquas y dictaduras. En la democra-
cia, la libertad de opinin es un derecho fundamental que no puede ser re s-
tringido para proteger el honor.
Estos son, en sntesis, los conceptos centrales de la ponencia presenta-
da por el jurista Friedrich Kbler en el marco del foro organizado por las
Bitburger Gesprche** en enero de 1999 sobre el tema Libertad de me-
dios; impacto meditico y proteccin de la personalidad .
2
El germanista
Jrgen Kost, por otra parte, sostiene que el honor es un concepto burgus
del siglo XIX. Kost basa sus afirmaciones en una interpretacin del con-
cepto de honor de la novela de Theodor Fontane Effi Br i est y del drama
Maria Magdalena, de Friedrich Hebbel.
3
HA N S MAT H I A S KE P P L I N G E R
P rofesor de periodismo en la Universidad de Mainz. Entre otros cargos, in-
tegra el Editorial Board del European J ournal of Communication, el Cura-
torio de la revista de la federacin de universidades alemanas D e u t s c h e r
Hochschulverband y el Advisory Board del Center for Media Research and
Public Affairs de Washington.
*Ein Skandal ist ein Skandal- wenn die Ehre auf der Strecke bleibt.
** N. de la R. de D P: Las Conferencias Bitburg e r, que fueron convocadas
por primera vez en 1972 por el Dr. Hc. Otto Theisen, promueven la dis-
cusin pblica y el intercambio entre ciencia y praxis en el terreno de
la actual poltica jurdica.
07. 5/13/05 11:43 AM Page 99
Uno y otro coinciden en sealar que el honor es un fenmeno histrico
que no se compadece con la sociedad moderna ni se inserta en un sistema ju-
rdico y de gobierno democrtico y que, por ende, sera obsoleto.
I. Fenmeno de moda o constante
a n t ro p o l g i c a ?
Responden estos supuestos a la realidad?Es el honor el derecho a
merecer respeto social, como precisa Kbler efectivamente un fenmeno
p ropio de una determinada poca y especfico de una cierta sociedad?O se
trata de una constante antropolgica y es el ataque al honor aun cuando
pueda estar justificado en determinados casos una agresin a los pro p i o s
fundamentos de la existencia social de una persona?
Avalaran esta ltima presuncin las experienciasdepersonas en muy dife-
rentessituacionesque por diversos motivos sufrieron ataques pblicos. Un a
crtica de mi libro que esestpida o que pareceestar dictada por el re c h a zo a mi
persona o a los personajesde mi novela me golpea muy fuerte. Pro b a b l e m e n t e
habra dejado de escribir si misnovelas no hubieran merecido mselogiosque
c r t i c a s, escribe el abogado y novelista LouisBe g l e y. La mayora de lasdenun-
cias recibidasfueron tan violentasqueno me siento capaz deenfrentar lasc-
marascon desenfado, explica Joachim Fuchsberger sobre su decisin de dejar
la conduccin del programa de entretenimientosAuf Losgehtslos. Ningn pe-
riodista puede imaginar la violencia a la que seve expuesta una persona que es
objeto de una campaa meditica, dice la diputada Antje Vo l l m e r.
Todo escndalo esun ataque bsico al honor de quien esobjeto del escnda-
lo, a su reputacin pblica y asu autoestima. Podrdiscutirse si estamoshablan-
do de honor en sentido filosfico, jurdico o sociolgico. Pe ro desde el punto de
vista de quien sufreel escndalo, no cabe duda de que lo queest en juego es
p recisamente el honor. Dudarn de muchascosaspero, ciertamente, no de esa.
Habitualmente, el desarrollo de una campaa en la que se ataca pbli-
camente a una persona es seguido desde afuera, desde la perspectiva de
quienes desatan el escndalo o de observadores no involucrados. Para ellos
se trata de saber si la gente sobre la que se desata el escndalo merece lo que
le pasa. Eso lleva a preguntar si han hecho efectivamente lo que se les re p ro-
cha. En caso afirmativo, puede concluirse que el escndalo es el castigo que
merecen por su conducta reprochable.
100 Hans Mathias Kepplinger
07. 5/13/05 11:43 AM Page 100
En el presente artculo planteamos analizar el escndalo desde la pers-
p e c t i va de quien es objeto del mismo. Fundamentalmente, se trata de en-
tender dos aspectos: en primer lugar, cmo viven el escndalo sus protago-
nistas y, en segundo lugar, por qu actan en esas circunstancias de la
manera en que lo hacen. A tal efecto, veamos dos ejemplos que tomaro n
notorio estado pblico.
El primero est referido al escndalo que afect al entrenador de la se-
leccin de ftbol alemana, Christoph Daum, quien durante das neg to-
do consumo de drogas y rechaz la idea de someterse a cualquier tipo de
p rueba. Sin embargo, sbitamente y sin que mediara influencia externa,
anunci que se haba sometido a un anlisiscapilar que demostrara su ino-
cencia. Eso marcara el final de su carrera como tcnico de la seleccin de
ftbol alemana aun antes de haber comenzado.
En el segundo caso, Hoechst AG aclar inmediatamente despus de
ocurrido un accidente el 22 de febre ro de 1993, que el ort o - n i t ro a n i s o l
derramado era de un grado de toxicidad menor. A pesar de ser corre c-
ta, la afirmacin cosech fuertes crticas. Dos das ms tarde, la dire c c i n
dela empresa orden talar rboles, cortar arbustos, fresar calles, generando as
e n t re los vecinos exactamente el pnico que haba querido evitar.
II. Razones objetivas y tcticas
Cul es la razn que lleva a estas tpicas conductas erradas en las cir-
cunstancias de un escndalo y qu provoca esta transformacin de terque-
dad en pnico?Por qu en un momento los denunciados parecen soport a r
inmutables los re p roches, para hacer acto seguido lo que antes haban re-
chazado por razones objetivas y tcticas?
En el caso del tcnico de la seleccin alemana Daum, se dijo que haba
p e rdido el sentido de la realidad debido al consumo de drogas y que sufra
de una ceguera autosugestiva. Aun cuando algo de eso pudo haber habi-
do, no explica las reacciones de los responsables de la empresa Hoechst AG.
Rainer Calmund, ejecutivo del Ba yer Leve rkusen, plantea una explicacin
ms prxima a la realidad. A su juicio, Daum estaba obsesionado con esa
s o l u c i n, en la que vea una suerte de acto de liberacin. Una motiva-
cin similar fue la que impuls a los responsables de Hoechst. Tambin ellos
planeaban un acto de liberacin.
101 Un escndalo es un escndalo
07. 5/13/05 11:43 AM Page 101
Pe ro cmo entender que las personas en el ojo del escndalo conside-
ren un acto de liberacin una accin que de haber mediado un anlisis
o b j e t i vo habran comprendido que confirmaba las sospechas y era perc i-
bida por la opinin pblica como una confesin de culpabilidad?
De qu queran d e s h a c e r s e y liberarse?No poda ser la sospecha de
abuso de drogas o de destruccin negligente del medio ambiente porque pre-
cisamente esosre p roches eran confirmados en forma real o aparente por el a c-
to de liberacin encarado. Una razn de ambasconductasla terquedad, pri-
m e ro, y su transformacin en un sometimiento al mejor estilo de las
reaccionesde pnico, mstarde son losefectosre c p ro c o s de la informacin
meditica; en otras palabras, su influencia sobre quienesson sus pro t a g o n i s t a s .
Este impacto esproducto de la forma casi obsesiva en la que losafectadosper-
ciben losre p roches. Al respecto citamosnuevamente a Louis Begley: Slo lo-
g ro llevar adelanteparcialmente la defensa elegante, mi tctica de no seguir le-
yendo la crtica en cuanto me doy cuenta de que he cado en manos de un
crtico irre f l e x i vo o malicioso. La razn para ello estriba en el beneficio real o
supuesto que la lectura dela crtica les depara a los afectados.
Leer las diferentes notas les sirve para formarse un juicio acerca de su
p ropia actuacin, para verificar si incurrieron en erro res o no durante lasen-
trevistas. Aqu de lo que se trata es del acontecimiento mismo, de quienes
s o n objeto de la cobertura meditica.
En segundo lugar, las personas sobre las que se ha desatado el escndalo
se forman una opinin acerca de cmo los medios presentan y evalan los
hechos actuales. Desde esta perspectiva, no se trata tanto del acontecimien-
to mismo como de su presentacin la seleccin y valoracin de los hechos
por parte de los medios.
En tercer lugar, los afectadosformulan conjeturas sobre futurasnotas
qu tratamiento van a dar los medios al mismo hecho o a acontecimien-
tos similares de ahora en adelante. Se trata, entonces, de hacer una estima-
cin del desarrollo futuro.
Y en cuarto lugar, se forman un juicio sobre las reacciones de otras
personas: qu impresin les caus lo sucedido?, van a convalidar o re-
chazar las conductas descritas?, van a despreciar a los protagonistas y ale-
jarse de ellos?En esta instancia, se trata del impacto directo e indirecto de
la cobertura periodstica sobre su reputacin.
102 Hans Mathias Kepplinger
07. 5/13/05 11:43 AM Page 102
III. Expuestos a mayores dosis mediticas
Estas percepciones y juicios de valor tienen un impacto muy fuerte so-
b re los afectados, una percepcin que comparten los propios periodistas. Es
c i e rto que los re d a c t o res y editores que creen que una nota en particular ...
pueda tener una influencia significativa sobre la sociedad son una minora
(34 %). Sin embargo, casi todos (96 %) admiten que una nota (puede) te-
ner un impacto considerable sobre las personas objeto de la informacin.
Este impacto puede tener consecuencias positivas y negativas. En este
caso las consecuencias son negativas, algo que por cierto no es poco fre-
cuente: uno de cada dos periodistasde mediosescritos (45 %) afirma haber
tenido alguna experiencia con consecuencias negativas de alguna nota su-
ya, que no era su intencin generar.
Laspersonascuya conducta se convierte en objeto de un escndalo no se
ven expuestas como se presume en la encuesta a una nota en particular si-
no a docenas, a veces cientos de descripcionescorrectaso falsas. En re l a c i n
con el accidente de ort o - n i t roanisol ocurrido el 22 de febre ro de 1993 en la
e m p resa Hoechst, se publicaron 702 notas en la prensa escrita y 192 notas de
radio y televisin. Gran parte de estas contribuciones mostraron una imagen
g rotescamente distorsionada de los peligros reales para la poblacin y no po-
cas contenan graves denunciasobjetivas y morales contra los re s p o n s a b l e s .
No obstante la gran cantidad de notas, los afectados rara vez tienen la
posibilidad de exponer su punto de vista una vez que su conducta ha queda-
do posicionada exitosamente como escandalosa. En los cuatro primeros das
p o s t e r i o res al derrame de ort o - n i t roanisol, las dos terceraspartes de todos los
informes de prensa y televisin omitieron re p roducir los conceptos centra-
lesde la empresa sobre el accidente. Dos terciosde las notas que s los re p ro-
ducan, lo hacan para descalificarlos. En consecuencia, la empresa no tuvo
prcticamente chance alguna de presentar su versin de los acontecimientos.
Christoph Daum se someti a dos pruebas sobre consumo de dro g a s .
Uno de los informes constataba un abuso masivo de drogas y fue publica-
do en todos los medios. Del segundo informe, que documentaba como
mucho un uso ocasional de cocana, casi no se tom nota.
Los habitantes de Sebnitz, acusadosde encubrir un asesinato a sangre fra
de un nio de seis aos, en el punto mximo del escndalo prcticamente
no tuvieron oportunidad alguna de hacer conocer al pblico su versin de
l os hechos.
103 Un escndalo es un escndalo
07. 5/13/05 11:43 AM Page 103
Nadie puede percibir toda la informacin que se difunde alrededor de
un gran escndalo. Sin embargo, quienes son objeto del escndalo se ve n
obligados a leer la mayor cantidad de notas posibles para poder reaccionar
ante nuevos datos y nuevas denuncias. En consecuencia, quedan expuestos
a una dosis meditica mucho ms elevada que cualquier otra persona. En
segundo lugar, perciben con mucha mayor atencin las diferentes notas por
estar personalmente afectados y, por ende, la influencia de la informacin
sobre ellos es mayor. En tercer lugar y debido a su conocimiento del tema
y a su punto de vista necesariamente subjetivo, consideran muchas de las
notas falsas y engaosas. Por lo tanto, se sienten tratados injustamente.
Todo esto determina que los afectados perciban la cobertura periodsti-
ca como una amenaza a su existencia, aun cuando no nieguen lo que se les
echa en cara. Esa sensacin de amenaza despierta su indignacin y genera
un miedo difcil de controlar.
IV. Sentimiento de impotencia frente a los medios
Las razones de los fuertes sentimientos que los ataquesdespiertan en
las personas estn profundamente enraizadas en l a personalidad y pue-
den remiti rse a la necesi dad de pre s e rvar los vncul os establecidos con
otras personas.
Esta necesidad tiene su origen en la historia evolutiva de la humanidad
y es vivida intensamente por cada individuo a lo largo de su propio desarro-
llo y, por ende, est fuertemente internalizada. A travs de diversosestudios
empricos, Susan T. Fiske llega a la conclusin de que para pre s e rvar los vn-
culos con otras personas deben darse cuatro condiciones: en primer lugar,
es necesario poder interpretar adecuadamente el mundo exterior en la inte-
raccin con los propios re f e rentes, sobre todo colegas, amigos y parientes;
en segundo lugar, es necesario confiar en que estas personas van a juzgar en
forma favorable la propia conducta y sabrn retribuir adecuadamente todo
e s f u e rzo serio; en tercer lugar, es necesario creer que uno es una buena per-
sona; y en cuarto l ugar, se necesita creer que uno escapaz y eficiente. S-
lo si uno se siente capaz y eficiente podr persuadir a otros acerca de la
c o n veniencia de mantener el vnculo establecido. Se trata de una re a l i d a d
que no es histricamente modificable ni socialmente especfica. Ha s t a
donde puede apreciarse, se trata de hechos de vigencia universal.
104 Hans Mathias Kepplinger
07. 5/13/05 11:43 AM Page 104
Al margen de si las denunciasson justificadaso no, ser objeto de un es-
cndalo conmociona lasbases de estas cert ezasporque sugieren a la persona
en cuestin que no es una buena persona. De s t ru ye su fe en un mundo me-
dianamente justo y bienintencionado. De s p i e rta dudasen cuanto a si est en
condicionesde evaluar adecuadamente la conducta de otraspersonas. Y la pa-
raliza en sus actos porque termina por fijar toda su atencin en los ataques.
Finalmente, los ataques pblicos le transmiten a quien esobjeto de ellos
la impresin de que ha perdido todo control sobre su imagen. Su imagen es
construida por otros sin que pueda hacer nada por impedirlo. Ha quedado
a merced de los ataques y de la masa de quienes creen que las denuncias for-
muladas tienen sustento.
Es cierto que la ley de prensa tericamente ofrece toda una gama de po-
sibilidades que van desde el derecho a rplica o la prohibicin de continuar
difundiendo losataqueshasta la desmentida y la indemnizacin. Sin em-
bargo, en opinin de la mayora de los afectados, estos instrumentos prc-
ticamente de nada valen.
As lo confirman tambin lasexperienciasde parlamentariosy vo c e ros de
p rensa de grandesorganizaciones y empresas: ms de los dostercios de losdi-
putados(70 %) y prcticamente la mitad de losvo c e ros de prensa (44 %) de
g randes organizaciones y empresas conocen a alguien que luego de infor-
maciones falsasy lesionadoras del honor ha renunciado a tomar medidas
encuadradas dentro de la ley de medios a pesar de que las condi ciones
jurdicas ... le eran favo r a b l e s .
Como razn ms frecuente, los parlamentarios y vo c e ros de pre n s a
n o m b r a ron el miedo a quedar an ms expuestos (37 y 39 %, re s p e c t i va-
mente). La sensacin bastante difundida de impotencia frente a los medios
hace que gran parte de quienes consideran que la ley est de su parte re n u n-
cien a hacer uso de la misma. El temor que inspiran los medios es ms fuer-
te que las esperanzasque cifran en la justicia. Entonces, pre f i e ren re n u n c i a r
a la va judicial e intentan rechazar los ataques contra su honor de otra for-
ma. Al respecto, se distinguen claramente dos etapas.
En una primera instancia, los que sufren el escndalo interpretan la cr-
tica a su conducta como ataque ilegtimo contra su personalidad, contra su
autoestima. Tratan de ignorarla lo ms que pueden, incluso niegan afirma-
ciones correctas y reclamos legtimos y los descartan como poco objetivos e
injustos. Como quienes sufren el embate de un escndalo en carne propia
suelen conocer los hechos mucho mejor que sus crticosy los ataques a me-
105 Un escndalo es un escndalo
07. 5/13/05 11:43 AM Page 105
nudo contienen tambin afirmaciones falsas y estn siempre vinculadas con
valoraciones peyo r a t i vas, en un primer momento y en un plano subjetivo
logran mantener una actitud de rechazo efectivamente convincente.
Sin embargo, cuanto ms tiempo se prolongan losataques y cuanto ms
nutrido, cerrado y poderoso se vuelve el grupo de los atacantes, tanto msaten-
cin le deben dedicar. Esentoncescuando losataquesbloquean su capacidad
detrabajo: ya no pueden cumplir con el trabajo encomendado y comienzan a
i n t e r p retar el escndalo como serio ataque contra lasactividadesque desarro-
llan. Ahora prestan mayor atencin a los ataques y para poder refutarlos co-
mienzan a tomar en serio denunciasque previamente descalificaron como ca-
rentesde todo sustento. Eso demanda tiempo y energa, va erosionando su
capacidad detrabajo normal y desemboca en la cert eza de queprcticamente
no tienen margen de accin. Al mismo tiempo, observan que se arruina su re-
putacin en la opinin pblica. Por este camino no hay nada que ganar.
V. Concrecin del derecho al respeto
de la sociedad
Una vez que quien sufre el escndalo ha perdido el control sobre s mismo
y ha perdido toda influencia sobre su imagen exterior, el empecinamiento in-
mutable se transforma en sometimiento producto del pnico. En un acto de
l i b e r a c i n, losescandalizadoshacen exactamente lo que quieneslideran las
crticas exigen de ellos y lo que hasta entoncesvenan re c h a z a n d o.
Y no lo hacen para eliminar el dao queeventualmente podran haber cau-
sado sino para salvar su honor. No quieren liberarse de la carga de lospro b l e-
mas reales pendientes desolucin tomar conciencia del consumo dedroga o
p roteger a los vecinosen Hchst, sino de la presin insoportable que signifi-
can losataques pblicos, la prdida de control sobre la propia imagen y la an-
gustia que crea esa situacin. Para que todo eso termine, estn dispuestos a ha-
cer todo; de ser necesario, tambin lo que consideran que est mal y que ms
t a rde efectivamente demuestra estar mal.
Por tal razn, la direccin de una empresa ordena medidas de lasque se sa-
be que son superfluas. Y en esa situacin, un director tcnico de ftbol sere-
fugia en una medida que le va a costar la carrera y llevarlo ante los tribunales.
Qu nos ensea la conducta de personas que justificada o injustifi-
cadamente se convierten en objeto de un escndalo?Nosensea que el
106 Hans Mathias Kepplinger
07. 5/13/05 11:43 AM Page 106
h on o r, el derecho a merecer el respeto de la sociedad, es la condicin para
una existencia social re l a t i vamente libre de miedo y para una autoperc e p-
cin rel a t i vamente normal. El deseo de tenerlo no es ni especfico de un
cierto estado social ni producto de una cierta poca.
Por eso, la discusin acerca de la proteccin del honor de polticos, depor-
tistas, empresarios, cantantesde msica popular y otrasfiguras pblicascon-
temporneassobre simplifica la problemtica en una forma inadmisible.
No se trata de proteger jurdicamente la sensibilidad de celebridades
o personas pblicas. Tampoco se trata de restri ngir la l ibertad de opi-
nin. Se trata de reconocer una base de la existencia social de las perso-
nas cuya vigencia en la convi vencia diaria de habitantes de un mismo
edificio, colegas de trabajo y miembros de un club nadie pone en duda
seriamente, pero que rpidamente se niega cuando colisiona con la liber-
tad de los medios.
Mucho de estas cosas saben los habitantes de Sebnitz, que durante aos
se sentirn avergonzados e intentarn justificarse, cada vez que estando en
Alemania fuera de su ciudad alguien pregunte por su lugar de origen.
Notas
11 .La siguiente descripcin se basa esencialmente en partes de los cap-
tulos 9 y 10 de mi libro: Die Kunst der Skandalierung und die Illusion
der Wa h rh e i t. Munich, Olzog, 2001. Omito los testimonios corre s p o n-
dientes, que pueden ser consultados en el libro. Mi artculo Ve r l e t-
zung der Persnlichkeitsrechte durch die Medien: Halten die Annah-
men der J uristen den sozialwissenschaftlichen Befunden stand?, en:
Gesellschaft fr Rechtspolitik Trier (ed): B i t b u rger Gesprche. J ahr-
buch 1999/I. Munich, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 2000,
pgs. 15-34.
12.Friedrich Kbler: Medienfreiheit und politischer Prozess. zu den Gre n z e n
des Persnlichkeitsschutzes im demokratischen System, en: Gesells-
chaft fr Rechtspolitik Trier (ed): B i t b u rger Gesprche. J ahrbuch 1999/I.
Munich, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung 2000, pgs. 35-48.
13 .El ttulo completo de la ponencia pronunciada el 18 de enero de 2000 en la
Universidad de Mainz rezaba: Die Ehre ist die Ehre- ein brgerlicher Sch-
l s s e l b e g r i ff des 19. J ahrh u n d e rts im komischen und tragischen Genre .
107 Un escndalo es un escndalo
07. 5/13/05 11:43 AM Page 107
RESUMEN
Es el honor (el derecho a merecer respeto social) un fenmeno
propio de una determinada poca y especfico de una cierta socie-
dad? O se trata de una constante antropolgica y es el ataque al
honor una agresin a los propios fundamentos de la existencia so-
cial de una persona?
Las razones de los fuertes sentimientos que los ataques despiert a n
en las personas estn profundamente enraizadas en la personali-
dad y pueden remitirse a la necesidad de pre s e rvar los vnculos es-
tablecidos con otras personas.
Al margen de si las denuncias son justificadas o no, ser objeto de
un escndalo conmociona porque sugiere a la persona en cuestin
que no es una buena persona y destruye su fe en un mundo media-
namente justo y bienintencionado.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
108 Hans Mathias Kepplinger
07. 5/13/05 11:43 AM Page 108
La relac in entre los medios y
los partidos poltic os
E d u a rdo Zukern i k
I. Informacin y entretenimiento
Despus de alcanzar una ininterrumpida vigencia de dos dcadas en
Amrica Latina, la democracia como sistema poltico exhibe numero s a s
fragilidades en sus instituciones y, lejos de convertirse en un valor acepta-
do y defendido por todos sus ciudadanos, es sealada como autora de nu-
merosas decepciones.
De ello da cuenta la ltima investigacin elaborada por el PNUD, orga-
nismo de NacionesUnidas en cuyo informe final, La democracia en Amr i c a
L a t i n a , editado en abril de 2004, se emiten algunas preocupantes conclusio-
nes sobre lasexpectativas ciudadanas en torno al estado de derecho, despus
de haber vivido largo tiempo bajo regmenesdictatoriales, autores de grave s
violaciones a los derechos humanosy numerososactosde corrupcin, en su
ED U A R D O ZU K E R N I K
Socilogo (UBA). Posgrado en Comunicacin y democracia en Amrica
Latina (Universidad Complutense de Madrid). Trabaj en el diario C l a r n
como cronista, re d a c t o r, columnista y editor. Colabor en las re v i s t a s
C u e s t i o n a r i o y El Periodistay estuvo a cargo de la Gerencia Periodstica de
la Agencia de Noticias TELAM. Fue director de Prensa del Senado de la Na-
cin, donde fund y edit la revista Crnicas del Senado, y se desempe
como director de Prensa de la Convencin Nacional Constituyente en
1994. Asesor y consultor en prensa y difusin y coaching para dirigentes.
Autor de Medios de comunicacin y re f o rma constitucional en A rg e n t i n a
(2001) y Periodismo y elecciones, los riesgos de la manipulacin (2002).
08. 5/13/05 11:48 AM Page 109
tiempo escasamente difundidospor la complicidad u omisin de los grandes
medios de comunicacin.
Precisamente, el desempeo de los medios de comunicacin en la re-
gin, en estos largos procesos de reconstruccin de una cultura democrti-
ca, exhibe un camino errtico caracterizado por la difusin prioritaria de
una agenda informativa centrada en los intereses econmicos de los grupos
que explotan el negocio de la produccin y difusin de noticias. El mode-
lo refirma el planteo de Gi ovanni Sa rtori en Homo videns, cuando distingue
e n t re la produccin de entretenimientos e informacin, sealando que en
el primer caso el espectador es considerado un cliente-consumidor mien-
tras que, al recibir las noticias, su rol se transforma en el de ciudadano.
Estas dos categoras de contenidos que se han ido estrechando hacia l-
mites cada vez msdifusos, se originaron en la televisin cuando gradual-
mente se fueron transformando los espacios dedicados a los noticieros en
una suerte de show de clips informativos, sintetizados a veces por su escasa
calidad emocional y en otras ocasiones porque los hechos noticiables ca-
recan del acompaamiento de imgenes capaces de generar impacto en
las audiencias. Es decir, pasamos a transitar la era del infoespectculo
( Zukernik, 2003, pg. 85).
El traspaso del modelo televisivo de informacin a los medios impresos
no tard en concretarse, en un primer momento debido a que el infoespec-
tculo que se nutre fundamentalmente de imgenes barri con los concep-
tos informativos vigentes hasta entonces; por lo tanto, la prensa grfica de-
bi copiar aquel modelo rpidamente y, en la siguiente etapa, cuando
alcanz su perfeccionamiento, al surgir los multimedios, que concentraron
en l as mismas empresas a licenciatarios de seales de televisin pblica y
privada, juntamente con concesionarios de radioemisoras y propietarios de
medios grficos.
Una de las consecuencias resultantes de convertir la informacin en es-
pectculo es que destina a un segundo plano la difusin de noticias vincu-
ladas con la actividad de las instituciones de gobierno. De esta manera, al
retraso en la cultura cvica de pases donde se vivieron largos perodos de re-
gmenes autoritarios, se suma el escaso aporte a la formacin ciudadana que
o f recen las noticias. Quizs en este aspecto es donde msdeben acordar cri-
terios los protagonistas de uno y otro lado del escenario social, procurando
jerarquizar la informacin real al editar la informacin relacionada con los
temas del poder y del Estado.
110 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 110
La contribucin a formar una conciencia cvica no solamente puede
aportar a la defensa del sistema sino que, adems, contribuira grandemente
a pro m over la participacin ciudadana en sus instituciones, comenzando por
l os partidos polticos.
Estos objetivos hoy aparecen reidos con la captacin de audiencias ma-
s i vas y el principal argumento en su contra, pronunciado corrientemente
por productores y directores de noticias, fundamentalmente en televisin,
sostiene que aquello que no entretiene conspira contra el rating. Se trata de
una verdad a medias, que suele sumar al mismo anlisis el presunto escaso
inters social por loseventosculturales difundidos a travs de los medios
m a s i vos. Una primera aproximacin nosindica que el pblico slo puede
optar por apagar sus televisores frente a aquello que no es de su agrado; sin
embargo, el hbito cultural profundamente arraigado de encender la tele-
visin incluye un seguimiento no necesariamente voluntario de un men
donde no hay opciones.
Por otra parte, pese a su escasa presencia en las grillas de la pro g r a m a-
cin popular, se ha demostrado el inters masivo del pblico cuando se
o f recen recitales de msica clsica a travs de programaciones gratuitas en
espacios pblicos organizadas por el Estado.
La tentacin de vaciar de contenido atractivo a los partidos polticos
hace que, por lo general, slo se conviertan en noticia cuando existe algn
escndalo que los involucra. Tambin en este modelo de difusin, del cual
no pocos dirigentes de conducta re p rochable tienen una alta cuota de re s-
ponsabilidad, se asienta parte del escepticismo social en torno al sistema
d e m o c r t i c o.
En otros casos, poniendo nfasis en la presunta inutilidad de la acti-
vidad parlamentaria y enfatizando generalmente en cuanto a su alto costo,
hemos observado en ciertosespaciosde noticieros por televisin, desde ape-
laciones al ridculo de sus integrantes hasta la promocin de la abstencin
electoral del ciudadano convocando a votar en blanco o sugiriendo la pro-
vocacin intencional del voto nulo, en comicios donde deban re n ovarse las
cmaras legislativas.
El nuevo paradigma meditico en relacin con la comunicacin pol-
tica aument su penetracin social con el surgi miento de los multime-
dios, y durante las dos dcadas que recorri Amrica Latina, desde el fin
de las dictaduras, como virtual cuarto poder del sistema republicano de
gobierno, puso el acento en exhibir sus debilidades antes que en buscar
111 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 111
f o rtalecerlas, tendiendo a pro m over figuras polticas durante los pro c e s o s
eleccionarios, la mayora de las veces carentes de estructuras part i d a r i a s
de sostn.
Durante el reciente seminario sobre comunicacin poltica realizado en
la ciudad de Mainz los das 7 y 8 de octubre de 2004 en la Universidad Jo-
hannes Gutenberg, con el auspicio de la Fundacin Konrad Adenauer, tu-
ve ocasin de formular una ponencia basada en el interrogante: Los me-
dios de comunicacin pueden sustituir a los partidos polticos para
seleccionar a los candidatos?All, partiendo del esquema de Samuel Hun-
tington cuando enunci la evolucin de la tercera ola democratizadora en
Amrica Latina entre 1980 y 1990, planteamos siete aspectos fundamenta-
les para explicar la actual relacin entre medios de comunicacin y part i d o s
polticos:
1. La mayora de los medios de comunicacin que haban acompaa-
do a las dictaduras, saludaron con entusiasmo la vuelta al estado de
derecho.
2. Sa l vo Chile, ninguno de los pases cumpli enteramente las tres eta-
pas clsicas del proceso posdictadura: liberalizacin-transicin y
consolidacin.
3. Con el retorno a la democracia, la mayora de los medios de comu-
nicacin se convirt i e ron en multimedios y antes que defender las
instituciones democrticas, optaron por acrecentar sus negocios.
4. En la mayora de los pases, los medios de comunicacin ms pode-
rosos contribuyen al cuestionamiento de los partidos polticos.
5. El debilitamiento de la imagen de los dirigentes -sobre todo del Pa r-
lamento- tiende a robustecer la figura presidencial concentrando en
ella el poder y desbalanceando de ese modo los contrapesos del sis-
tema republicano de gobierno.
6. El desencanto con las instituciones de la democracia re vela que en
2003, slo el 11 % de los ciudadanos deca tener confianza en los
partidos polticos.
7. Algunos gobernantes impulsores de modelos populistas avanzan so-
bre los otros poderes del Estado con la complicidad de los principa-
les medios de comunicacin, a cambio de inversiones publicitarias.
112 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 112
II. Percepcin de la democracia
en Amrica Latina
Para ahondar en la percepcin y valoracin de la democracia en Amri-
ca Latina, uno de los mejores instrumentos, sin dudas, es el trabajo del
PNUD al que hacamos re f e rencia ms arriba. Teniendo a la vista estas
a p roximaciones a una realidad poltica favorable a medias, en cuanto a la
valoracin positiva del sistema democrtico, entiendo que se acrecienta el
rol de los medios de comunicacin como agentes propagadores de sus vir-
tudes. Veamos algunos de los principales resultados.
Al explicar las razones de la encuesta, que abarc a ms de 18.000 ciu-
dadanos de Latinoamrica, sobre una poblacin de msde 400 millones de
habitantes comprendidos en 18 pases, el informe del PNUD afirmaba: El
apoyo que los ciudadanos dan a la democracia es un componente clave de
su sustentabilidad. La experiencia histrica nos ensea que las democracias
f u e ron derribadas por fuerzas polticas que contaban con el apoyo (o, por
lo menos, pasividad) de una parte importante y en ocasiones mayoritaria de
la ciudadana.
Va de suyo quecierto terreno frtil para el derribamiento de losgobiernos
al quealude la investigacin surgi en casi todos lospasesde un cierto consen-
so pro m ovido desde la prensa. Al menos, as lo exhibe en el caso argentino la
obra Decamosayer, la prensa argentina bajo el Pro c eso, de Blaustein y Zu b i e t a .
Uno de los primeros sealamientos de la investigacin del PNUD alu-
de a una categora ciudadana a la que denomina a mb i va l en t es. Se trata de
aquellos a quienes la ola democratizadora no ha satisfecho sus expectativas
en materia econmica; por lo tanto, no suscriben en plenitud la defensa del
sistema. Al respecto, pone a prueba los riesgos de dichas valoraciones cuan-
do re vela que la distancia entre los no demcratas y los ambivalentes es
sustancialmente menor en la tendencia a apoyar un gobierno no democr-
tico si as se resuelven los problemas del pas.
Las conclusionesgenerales del informe re velan que casi cuatro de cada
diez latinoamericanos eligen a la democracia sobre cualquier otra forma de
gobierno. Pero, a la vez, casi seis de cada diez ciudadanos no objeta que el
presidente pueda ir ms all de las leyes.
Tambin confirma una dbil propensin a la defensa del sistema legal, ya
que msde la mitad de la poblacin encuestada, esdecir, el 54,7 %, dara su
a p oyo a un gobierno autoritario si resolviera los problemaseconmicos.
113 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 113
En la primera clasificacin, la muestra separa tres categoras ciudadanas:
aquellos que se definen como demcratas, a quienes totaliza en el 43 % de
los encuestados; los a mb i va l en t es, que suman el 30,5 % de losentre v i s t a-
dos; y los no demcratas, que alcanzan el 26,5 %.
De esta configuracin surge una segunda clasificacin general que pola-
riza en dos grupos a quienes No creen quela democracia sea capaz deresolver
losproblemaseconmicos. De ellos, quienes sin condicionamientos se decla-
ran adherentes al sistema democrtico suman 43,9 %; pero descienden al
34,2 % cuando eligen el sistema democrtico como el mejor para obtener
resultados en la economa.
La indagacin avanza posteriormente a establecer porcentajesde apro b a-
cin sobre la eventual existencia de una d emo c racia sin partidospolticos. Aq u
desciende al 40 % el total de entrevistados y se reduce al 34,2 % cuando se
suma a quienes eligen la democracia como el mejor sistema poltico.
Posteriormente, la muestra apunta a quienesAceptan un presidentequeno
respetetodaslasleyesquerigen el estadoderec h o. All nos encontramos con un
58,1 % de respuestaspositivas, y slo alcanzan 38,6 % quienes consideran la
d emocracia como el mejor sistema poltico.
Finalmente, en cuanto al desarrollo econmico en relacin con el siste-
ma democrtico, la investigacin ofrece dos interesantes re velaciones: as-
ciende al 56,3 % el universo de los entrevistados y se ubica en el 48,1 %
el porcentaje de los que siguen cre yendo como ms importante el sistema
d e m o c r t i c o.
A la hora de considerar el eventual Apoyo a un gobierno autoritario si es-
tereso l v i era losproblemaseconmicos, es 54,7 % el total de entrevistados y
casi un 10 % menos, 44,9 %, quienes eligen la democracia como el mejor
sistema poltico.
III. La experiencia histrica
Los procesos de democratizacin en Amrica Latina recorrieron distin-
tos calendarios, hasta completar la llamada tercera ola democratizadora ca-
si a finales de los 80 en toda la regin, y as se vivieron dictaduras exten-
didas como en el caso de Chile, que fue gobernado de facto entre 1973 y
1990, configurando una experiencia extrema, comparada con la de sus
vecinos de Argentina, quepadecieron la dictadura entre 1976 y 1983.
114 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 114
Sin embargo, el fenmeno traumtico de los regmenes militares no fue
obstculo, por ejemplo, en Per, para que en 1992 el entonces pre s i d e n t e
electo, Alberto Fujimori, provocara un golpe institucional con apoyo cas-
trense, para intervenir en el Parlamento y en la Justicia. Tras su renuncia y
fuga del pas en el mayor descrdito a causa de innumerables acusaciones
de corrupcin y abuso de poder, su sucesor, Alejandro Toledo, elegido
constitucionalmente en 2001, desde antes de cumplir la mitad de su man-
dato no ha logrado superar un largo ciclo de inestabilidad poltica que in-
cluye multitudinarias protestas sectoriales y fuertes cuestionamientos de la
poblacin ms postergada.
El caso de Bolivia tampoco le va en zaga, y despus de la salida forzada
del gobierno de su presidente electo, Gonzalo Snchez de Quesada, en oc-
t u b re de 2004, su sucesor, Carlos Mesa, cuando an no han pasado seis
meses desde su asuncin, amenaz con dejar el gobierno, ante la ola de re-
clamos y movilizacionesa causa de la crisis econmica que envuelve al pas.
Ecuador y Hait son otros dos ejemplos de inestabilidad poltica, aun-
que con distintos efectos. El primero, conve rtido en el pas ms expulsor de
poblacin de Amrica Latina, considerando que una buena parte de sus an-
tiguos residentes ha emigrado a Estados Unidos o, a partir de 2001, a Es-
paa, donde hoy son la primera minora de la regin; y el pas centroame-
ricano, envuelto en una virtual anarqua que ha requerido la interve n c i n
de las fuerzas de paz de la ONU.
Argentina, por su parte, vivi su ms aguda crisis institucional en de-
mocracia a fines de 2001 y desde entonces, tras la salida forzada del presi-
dente electo Fernando de la Ra, los gobernantes que lo sucedieron, aun-
que dentro de la legalidad institucional, gobiernan bajo el estado de
emergencia econmica, sin solucin de continuidad.
La prolongada crisis econmica, como factor central de la inestabilidad
democrtica en Amrica Latina, ofrece un abanico multicolor de contras-
tes y un ejemplo muy sealado lo exhibe Brasil. Su poblacin ubicada bajo
la lnea de pobreza se calcula en variasdecenasde millones; a tal punto, que
el actual presidente, Lula Da Si l va, lleg a anunciar como meta de su gobier-
no, durante el primer discurso al asumir ante el Parlamento, que considera-
ra cumplida su misin si al retirarse habra logrado que cada brasileo pu-
diera comer al menostres veces al da. Paradjicamente, as como en dicho
pas en medio de los re c o rdadosava t a resque signific la renuncia del pre s i-
dente Collor de Melo, se ha dado un ciclo ininterrumpido de continuid a d
115 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 115
institucional, segn la encuesta del PNUD, Brasil junto con El Sa l va d o r,
Nicaragua y Colombia concentran la mayor cantidad de ciudadanos que
varan de actitud frente a la democracia, de acuerdo con su situacin perso-
nal. Es decir, dichos pases suman un buen nmero de ciudadanos al tercio
de latinoamericanos que no encuentran un correlato entre la vigencia de la
democracia y el bienestar econmico de sus habitantes.
En el caso de Paraguay, el fenmeno de la corrupcin se encuentra tan
extendido que, mediante un estudio realizado en 2002 por el Centro de In-
formacin y Recursos para el Desarrollo de ese pas, se concluy en que el
86 % de los ciudadanos se senta agobiado por la corrupcin gubernamen-
tal. Cabe consignar que el ex presidente Luis Macchi enfrenta un juicio por
asociacin criminal, lesin de confianza, enriquecimiento ilcito y abuso de
poder durante su mandato, de 2000 a 2003.
IV. El rol de los medios y su relacin
con los partidos
El desprestigio de la dirigencia poltica en la regin ha redundado, sin
duda, en un debilitamiento muy marcado de la confianza de los ciudada-
nos en las instituciones del sistema re p u b l i c a n o. Sa l vo en Uruguay y en
Honduras, en el resto de los pases la mayora de lasrespuestas acerca de los
partidos polticos result negativa y, particularmente en Argentina y Ecua-
dor, se recogieron la mayora de las voces adversas.
En este punto, resulta de enorme importancia una de las conclusiones
del estudio que analizamos, cuando afirma que los medios de comunica-
cin en ocasiones aparecen ocupando el vaco de representacin que se ori-
gina en la crisis de la poltica y sus instituciones; este vaco subsistir mien-
tras la poltica no asuma sus facultades frente a los temas re l e vantes y los
partidos se muestren incapaces de articular proyectos colectivos y de alcan-
zar la conduccin del Estado.
Para adentrarnos aun ms en el entendimiento actual de la ecuacin
m e d i o s - p a rtidos polticosen la regin, resulta un indicador eficaz la Ro n-
da de Consultas con Lderes de Amrica Latina realizada en 2002 e inclui-
da en la misma publicacin del PNUD, La democracia en Amrica Latina.
Sintetizamos seguidamente sus principales sealamientos:
116 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 116
I Los medios de comunicacin son caracterizados como un control sin
control, que cumple funciones que exceden el derecho a la informa-
cin.
I Forman la opinin pblica, determinan las encuestasy, en conse-
cuencia, son los que ms influyen en la gobernabilidad.
I Tienen la peculiaridad de operar como mecanismo de control o lmi-
te a los tres poderes constitucionales y de los partidos polticos, inde-
pendientemente de quines sean los propietarios de esos medios.
I Los mismosperiodistas se reconocen como una corporacin que define
los temasdela agenda pblica eincluso delinea la agenda pre s i d e n c i a l .
I Aqu (Amrica Latina), la clase poltica les teme. Porque pueden des-
hacer una figura pblica en cualquier momento.
I La forma en que se constru ye ron las concesionesy los intereses con
los que se teji toda la estructura de los medios de comunicacin, los
tiene convertidos en poder poltico.
I La incidencia meditica puede vo l ver intil una formulacin slida
institucional si tiene ataques o rivales desde ese sector.
I La prensa tiene una influencia decisiva sobre el Congreso. Si los me-
dios se mueven en contra de una ley, es muy difcil que salga.
V. Qu opina la gente
La visin de los lderes entrevistados para la investigacin que nos ocu-
pa coincide con las apreciaciones de 442 entrevistados (Zukernik, 2002,
pg. 29), donde se comprueba que los lectores y las audiencias en general
toman con precaucin las informaciones que producen los medios de co-
municacin en relacin con el poder y con el sistema poltico.
As, no solamente se plantean dudas en cuanto a su objetividad, sino
que tambin aparecen sospechas en cuanto a sus tomas de posicin respec-
to de los gobiernos; por ello, el pblico adopta filtrosa la hora de procesar
informacin sobre campaas y candidatos y da por implcito que en los
procesos eleccionarios los medios eligen a sus propios candidatos.
Veamos lasrespuestasa uno de losms recientesy completos re l e va m i e n-
tosde opinin ciudadana acerca de los medios y los polticos. La muestra fue
realizada en marzo de 2002 en Capital y Gran BuenosAires, abarc a 442
personas y estuvo a cargo de la consultora CarlosFara y Asociados:
117 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 117
I
Ud. cree que los medios, en general, son objetivos cuando informan?
Opciones %
La mayora no 45
Algunos s, otros no 39
La mayora s 15
Ns/Nc 1
Total 100
La desconfianza instalada respecto a los medios es mayscula: slo el 15 %
c ree mayormente en su objetividad.
I
Ud. cree que, en general, los medios
Opciones %
A veces muestran
la verdad y a veces
muestran lo que les
conviene como empresa 59
Es puro negocio 32
Muestran toda la verdad 5
Otra 2
Ns/Nc 2
Total 100
En este indicador se confirma lo observado en el tem anterior: slo un 5 %
confa plenamente. La mayora tiene sus re s e rvas y por lo tanto, filtra lo
que recibe de los medios. Para un tercio la desconfianza es absoluta.
I
Hay gente que dice que los medios de comunicacin, en general, se de-
fienden entre ellos porque son una corporacin ms (porque son del mis-
mo gremio). Ud. est de acuerdo o en desacuerdo?
Opciones %
De acuerdo 51
Acuerda en parte 24
En desacuerdo 21
Ns/Nc 4
Total 100
118 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 118
Para la mitad, existe efectivamente una conducta corporativa por parte de los
medios. Un cuarto duda y apenas uno de cada cinco piensa que no es as.
I
Usted esta de acuerdo con los que afirman que los medios, en general, s-
lo reflejan la opinin de la Capital y el GBA, pero no la del interior del pas?
Opciones %
De acuerdo 60
Acuerda en parte 20
En desacuerdo 16
Ns/Nc 4
Total 100
Teniendo en cuenta que la encuesta fue realizada en Capital y Gran Buenos
Aires, existe bastante crtica por parte del pblico: slo el 16 % est total-
mente en desacuerdo con la impresin general.
I
Est de acuerdo con los que dicen que los medios siempre se acomo-
dan con el gobierno de turno?
Opciones %
De acuerdo 61
Acuerda en parte 23
En desacuerdo 14
Ns/Nc 2
Total 100
La crtica es contundente: la mayora identifica en los medios una actitud
oscilante en funcin del poder poltico de turno.
I
Ud. cree que los medios en la Argentina
Opciones %
Ni fortalecen
ni debilitan la democracia 48
La debilitan 28
Ayudan a fortalecer
la democracia 18
Ns/Nc 6
Total 100
119 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 119
Pese a que casi la mitad no tiene una posicin definida, slo uno de cada
cinco adhiere a la tesis de que los medios fortalecen a la democracia. Te-
niendo en cuenta el rol de fiscales y auditores que les confiri el pblico du-
rante buena parte de la dcada del 90, es evidente que han perdido mucho
e s p a cio en el imaginario social.
I
Respecto de la mala imagen que tienen los polticos en la actualidad,
Cunto cree que los medios influyan para que esto ocurra?
Opciones %
Mucho 21
Bastante 32
Poco 23
Nada 19
Ns/Nc 5
Total 100
En este punto, las opiniones estn algo divididas: mientras que el 42 %
c ree que la influencia de los medios es poca o ninguna; el 53 % sostiene que
es mucha o bastante. Es notorio que la actitud negativa de muchos dirigen-
tes en los ltimos aos, exime de cierta responsabilidad a las empresas de
c o m u n i c a c in.
I
Podra decirme el caso de algn poltico en el que Ud. crey por la ima-
gen que le transmitieron los medios, pero luego se sinti engaado?
Opciones %
S 80
No 17
Ns/Nc 3
Total 100
Esta respuesta denota el alto grado en que la opinin pblica establece una
distincin entre la mediatizacin y la realidad de las figuras polticas.
120 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 120
I
Quin?*
Candidatos %
Fernando de la Ra 37
Carlos Menem 24
Ral Alfonsn 11
Chacho lvarez 7
Domingo Cavallo 6
Eduardo Duhalde 3
G. Fernndez Meijide 2
Adolfo Rodrguez Sa 2
Luis Zamora 1
Elisa Carri 1
Carlos Ruckauf 1
Todos 1
Otros 2
Ns/Nc 2
Total 100
* Respuestas espontneas. Slo responden quienes declararon sentirse
decepcionados por la imagen meditica de algn poltico.
Desde ya que en esta respuesta operan fuertemente dos cuestiones. Por
un lado, la memoria inmediata, donde el deterioro de De la Ra llev, en-
t re otras cosas, al estado actual. Por el otro, la presencia de la ciudad de
Buenos Aires en la muestra (31 %) territorio original del mencionado ex
presidente influye para que las respuestas se inclinen en esa direccin.
Teniendo en cuenta, entonces, dichos factores, la decepcin se concentra so-
b re los tres ex presidentes de este perodo democrtico, empezando por el
ms cercano en el tiempo y siguiendo con los otros dos. Del resto, se desta-
can dos figuras dismiles en cuanto a origen e historia pero con un denomi-
nador comn: no constru y e ron con estructuras polticas tradicionales ni con
a rraigo territorial. Part i c u l a rmente, el caso de lvarez, cuyo prestigio fue en-
teramente meditico. El resto arroja porcentajes poco re l e v a n t e s .
121 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 121
I
Ud. cree que hay periodistas que estn involucrados en operaciones
para promocionar a ciertos dirigentes o desprestigiar a otros?
Opciones %
S 79
No 12
Ns/Nc 9
Total 100
La desconfianza con respecto a la honestidad y a la objetividad de los pe-
riodistas es muy palpable tambin en este punto, en el cual se da amplia-
mente por supuesto que todo lo que se recibe de los medios debe ser fil-
trado de alguna manera.
I
Ud. cree que cuando hay campaa electoral, los medios en general
informan con responsabilidad?
Opciones %
No 49
En parte 33
S 16
Ns/Nc 2
Total 100
Siguiendo la tendencia a no reconocerle a los medios objetividad en su ro l
de inform a d o res, la mitad cree que los mismos no informan con re s p o n s a-
bilidad. Slo el 16 % estima que s y un tercio lo relativiza.
I
Cuando llega una eleccin, Ud. cree que los medios eligen a sus pro-
pios candidatos?
Opciones %
S 71
No 20
Ns/Nc 9
Total 100
El rol de electores por parte de los medios queda muy claro: 7 de cada 10
piensan que las empresas de informacin se inclinan por determ i n a d o s
candidatos. Esta percepcin genera de por s un filtro importante a todo la
informacin que se recibe.
122 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 122
I
Cun complicado le resultara a Ud. elegir un candidato si los medios
no lo difundieran?
Opciones % %
Muy complicada 23
50
Bastante complicada 27 s
Poco complicado 21
45
Nada complicada 24 s
Ns/Nc 5 5
Total 100 100
La sociedad se divide en dos mitades a la hora de aceptar que necesita de
los medios para formarse un criterio propio sobre los candidatos.
I
Ud. cree que, en general, los medios de comunicacin influyen mucho,
bastante, poco o nada en el momento en que la gente decide su voto?
Opciones % %
Mucho 38
80
Bastante 42 2
Poco 12
17
Nada 5 2
Ns/Nc 3 3
Total 100 100
I
En part i c u l a r, a Ud. los medios de comunicacin la/o influyen mucho,
bastante, poco o nada en el momento en el que decide su voto?
Opciones % %
Mucho 7
27
Bastante 20 2
Poco 24
71
Nada 47 2
Ns/Nc 2 2
Total 100 100
Aqu se produce un caso tpico de informacin contradictorio, ya sucedido en
muchos estudios de opinin pblica en diversas partes del mundo: la gran
mayora cree que los medios influyen sobre los dems, pero no sobre el pro-
pio encuestado. Es notable observar cmo las pro p o rciones casi se invierten.
123 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 123
I
Qu alternativa de informacin considera Ud. ms confiable para decidir
s u voto?
Opciones %
TV 24
Radio 20
Opiniones de amigos
y familiares 18
Lo que escucha en la calle 8
Diarios 8
Opinin personal* 7
Ninguna* 3
Otros 3
Internet 1
Ns/Nc 8
Total 100
* Repuestas espontneas
A juzgar por lo que re s p o n d i e ron los entrevistados, apro x i m a d a m e n t e
la mitad (53 %) dice confiar en los medios de comunicacin (TV, radio y
diarios). Sin embargo, un tercio se manejara por canales altern a t i v o s
como las opiniones ajenas o la visin propia sobre la re alidad. Otro da-
to para destacar es que dentro de las respuestas sobre medios, la TV y la
radio figuran bastante a la par, teniendo en cuenta que la primera posee
bastante ms insercin que la segunda en cuanto a audiencia.
I
Ud. cree que el llamado voto bronca fue una expresin espontnea
de la gente, fue impulsada por los medios o las dos cosas?
Opciones %
El voto bronca fue
espontneo 49
Las dos cosas 34
Fue impulsado por
los medios 12
Ns/Nc 5
Total 100
Tomando un fenmeno muy particular de las elecciones legislativas de
o c t u b re de 2001 en Argentina, el llamado voto bronca, inusual por su
124 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 124
i ntensidad, la mitad de la gente consultada lo considera como un hecho
espontneo, mientras que un tercio piensa que fue una mezcla de ambas
cosas, y solo un 12 % lo atribuye a un impulso exclusivo de los medios. Va-
le aclarar que se debe ser algo precavido con la interpretacin de este re-
sultado, ya que la opinin pblica tiende a dar respuestas que la autopon-
deren. En este sentido, la espontaneidad tiene la dosis de epopeya que
el impulso de los medios no posee.
I
Cul es su opinin sobre los medios de comunicacin?
Opciones %
Positiva 32
Regulare 44
Negativa 21
Ns/Nc 3
Total 100
La imagen es predominantemente re g u l a r, si bien se registran ms opinio-
nes positivas que negativas. Esta imagen es consistente con las dudas que
se presentan a lo largo de los tems analizados respecto a la objetividad en
la informacin brindada.
VI. Transparencia en la informacin
Las definiciones arrojan luz sobre las consideracionesque merecen al p-
blico el desempeo de los medios de comunicacin con relacin a la polti-
ca. Desde 1999, en que la consultora Nu e va Ma yora ponder en 47 % la
imagen positiva de los medios, tres aos despusse observa una cada im-
p o rtante en esa calificacin aunque, claro est, bastante por encima de los
11 puntos de imagen positiva atribuidos a los partidos polticosen aquel es-
t u d i o. Es inevitable relacionar esa prdida de confianza con un lento pro c e-
so de transformacin de la actividad comunicacional, que seguramente de-
ber ser replanteada y que se ha extendido por casi todo el mundo. No slo
se trata ahora de la expansin de las cadenas multimediticas mediante la
concentracin de ru b ros grficos, electrnicos, prove e d o res de seales de T V
por cable y ltimamente hasta de Internet, alcanzando posicioneshegem-
nicassobre todo en el mercado de Amrica Latina, sino tambin hacia otras
125 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 125
actividadeseconmicas como en losEstadosUnidos, donde la cadena NBC
lleg a extender sus dominios a la produccin industrial de componentes
elctricos, al tomar la propiedad de la General Electric Company.
All por 1989, por esas poco afines coincidencias comerciales en manos
de lo mismos accionistas, un alto ejecutivo de la empresa de insumos elc-
tricos debi pedir disculpasante las autoridades chinas, al recibir airadasque-
jas porque el enviado de la cadena televisiva, propiedad del mismo grupo em-
p resario, difundi imgenescrticas de la masacre de estudiantesen la Pl a z a
Ti an an Men. La informacin, aunque real y objetiva, tropez con la venta
simultnea de millones de lmparasa la potencia asitica, poniendo a la
compaa en riesgo de perder un brillante negocio.
La necesidad de transparentar la actividad poltica supone no slo ase-
gurar el acceso sin restricciones por parte de los ciudadanos a la informa-
cin pblica, sino tambin aumentar y mejorar la democracia interna en
los partidos y, paralelamente, alcanzar acuerdos mnimos con los propieta-
rios y editores de medios de comunicacin para transparentar la actividad
periodstica, abarcando no slo los aspectos comerciales, sino tambin la
elaboracin de un cdigo tico que debe regirla.
Un aspecto que debe consensuarse entre los dirigentes polticos y socia-
les, junto con lasONGs y losmedios de comunicacin, es el referido a la
promocin de candidatos en perodos eleccionarios, aunque optar por uno
u otro no debe considerarse una decisin editorial ilegtima, en tanto se
cumplan ciertas reglasticas como sucede en algunospases, por ejemplo,
en los Estados Unidos. All, los lectores conocen de antemano, porque los
p ropios editores lo anuncian, como ocurre corrientemente con TheWa s-
hington Post y TheNew YorkTimes, por cul de los contendientes tomarn
partido en vsperas de una eleccin.
Tal como dan cuenta los dirigentes polticoslatinoamericanos consulta-
dos en el estudio del PNUD cuando sealan que los medios forman la
opinin pblica, determinan las encuestas y en consecuencia son los que
msinfluyen en la gobernabilidad, es precisamente la cuestin referida a
la difusin de encuestas de dudosa credibilidad y menos clara metodologa,
sobre todo en las semanas finales de campaas electorales, una de las prc-
ticas ms sospechadas. Para contrarrestarlas, existen ejemplos, como el de
Mxico y tambin el de Francia, donde se establecen fechas lmite para su
realizacin y difusin masiva, buscando proteger a los ciudadanos de ma-
niobras de manipulacin.
126 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 126
En Argentina se han conocido casos de denuncias de candidatos, como
la publicada en el diario La Capital (Rosario) en su edicin del 10 de sep-
t i e m b re de 2003, titulada: Los sondeos buscaron incidir en la opinin p-
blica, La realidad dej mal paradas a las encuestas.
En dicho artculo, un candidato daba cuenta de la oferta que recibi pa-
ra darlo como ganador en una compulsa y adems se denunciaba una mo-
dalidad claramente condenable, ocurrida en esa ciudad, como fue la de ade-
lantar un ganador mientras permaneca abierto el comicio. La maniobra se
h i zo evidente en letras maysculas, cuando el conteo de votos demostr una
realidad opuesta al dictamen de varias consultoras que, adems, con la difu-
sin intencionada del resultado falso, haban vulnerado la veda electoral.
La falta de aplicacin de las debidas sanciones a la violacin de la veda
electoral, que dispone el cese de toda propaganda 48 horas antesdel da del
sufragio, ha generado en varios pases latinoamericanos no poca confusin
e n t re los votantes, al entrar en colisin el resultado de las urnas con los pro-
nsticos denominados en boca de urna. En Argentina hubo varios casos
flagrantes; el primero, en las elecciones para gobernador de Santa Fe en
1995 y el siguiente y de mayor repercusin, en la eleccin para gobernador
de Tucumn en 1999 (Zukernik, 2002, pg. 67). Tambin se conoci la di-
fusin de datos interesadosese mismo ao, cuando se anunci por televisin
el triunfo de una frmula para gobernador en la provincia de Buenos Aire s
que finalmente perdi por ms de cinco puntos. Aquella informacin fal-
sa provoc, adems, festejos de l os presuntos ganadores que ms tard e ,
decepcionados, compro b a ron el engao.
Junto con esta modalidad de promover candidatos desde los medios de
comunicacin, tan difundida en los procesos eleccionarios de Amrica La-
tina, buena parte de los grandes medios y cadenas televisivas han exhibido
una marcada falta de equidad al brindar sus espacios para la difusin pro-
selitista entre, al menos, los principales partidos polticos. Un ejemplo con-
c reto volvimosa confirmarlo en Argentina y Uruguay en las ltimas elec-
ciones, entre marzo y abril de 2003, cuando era fcil adve rtir cmo los
medios de comunicacin optaban por un candidato. El fenmeno de im-
pulso al candidato oficial fue claramente visible en Argentina a travs de los
diarios P gi n a / 1 2y C l a r n, mientras que el candidato liberal reciba el apo-
yo del diario La Nacin.
En Uru g u a y, con toda nitidez, entre septiembre y octubre pasados, poda
a d ve rtirse claramente la contienda meditica entre El Pa sy La Rep b l i c a. El
127 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 127
p r i m e ro optando por el candidato del Pa rtido Blanco; y su competidor, en
c l a ro respaldo al Frente izquierdista que finalmente se alz con la victoria.
VII. No hay democracia sin medios
de comunicacin
Pensar el sistema democrtico sin medios de comunicacin resulta un
e j e rcicio disparatado, toda vez que uno de los cimientos de la democracia
se asienta en la difusin de la actos de gobierno. Sin embargo, las deforma-
ciones que ha sufrido la tarea de informar al soberano por la utilizacin con
fines propagandsticos de las noticias, viene sufriendo un duro revs, a juz-
gar por la cada de su imagen en la consideracin pblica, el re t roceso en
los niveles de audiencia que alcanzaron en la dcada anterior los principa-
lesnoticieros televisados y hasta la cada ve rtical de la teleaudiencia en los
programas de opinin poltica.
A ello se ha sumado ltimamente un sinnmero de reclamos pblicos
espontneos, que se han exteriorizado fundamentalmente en marchas de
p rotesta, denunciando la ausencia intencional de las mismas en los noticie-
ros. Este fenmeno del pblico criticando a los editores y pro d u c t o res de
noticias, junto con la creciente influencia de la red Internet como fuente al-
t e r n a t i va de informacin masiva, supone el desafo que los prximos tiem-
pos impondrn a los propietarios de medios de comunicacin y colegas pe-
riodistas, quienes seguramente debern plantear una vuelta de tuerca en sus
t a reas, para recuperar la confianza y credibilidad puesta en debate en estos
tiempos.
Un temario para debatir acuerdos entre medios de comunicacin y par-
tidos polticos, aceptada la necesidad imperiosa de fortalecer el sistema de-
mocrtico, debera sin dudas contener algunos de los siguientes puntos:
I Es necesario que los medios de comunicacin apoyen la democracia
y promuevan la participacin ciudadana.
I Los lderes polticos deben enfrentar la crisis buscando soluciones en
lugar de endulzar los odos de sus votantes, y contribuir a purgar las
organizaciones para dotarlas de transparencia y credibilidad.
I As como se necesita fijar las bases de polticasde Estado entre los
partidos, tambin deben sumarse al acuerdo los editores.
128 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 128
I Estudios sobre la situacin en Amrica Latina sealan que el principal
riesgo para sostener el sistema esla debilidad de la sociedad civil. Por eso
es prioritario pro m over la participacin ciudadana en las instituciones.
I Los medios de comunicacin tambin han perdido credibilidad. Pa-
ra recuperarla, deben promover un periodismo honesto.
I El control de la administracin, junto con la participacin ciudada-
na, permitir alcanzar instituciones confiables.
I Los medios de comunicacin deben actuar como el principal sostn
del sistema, porque son parte de l, promoviendo a los mejores diri -
gentes y apuntando a la transparencia y al bien comn.
En una nota publicada por el ex presidente checo Vaclav Ha vel en L a
Na c i ndel 17 de nov i e m b re de 2004, titulada Qu nosdej el comunis-
m o, a p recio una enseanza que tambin deberamos recoger quienespade-
cimos la dictaduras en Amrica Latina: Tal vez asistamosa un cambio de
paradigma, para nada inquietante, provocado por las nuevas tecnologas.
Em p e ro, el problema podra ser ms profundo: las corporaciones globales,
los carteles mediticos y lasburocracias poderosas estn convirtiendo a los
p a rtidos polticos en organizacionescuya tarea principal ya no es servir al
pblico, sino proteger determinados intereses y clientelas. La poltica se va
transformando en un campo de batalla entre lobbistas. Los medios triviali-
zan los problemasgraves. Con frecuencia, la democracia parece un juego vir-
tual para consumidores, en vez de un trabajo serio para ciudadanosserios .
Referencias bibliogrficas
BL A U S T E I N Y ZU B I E TA (1998). Decamos ayer. La prensa argentina bajo el
Proceso, Colihue, Buenos Aires.
HU N T I N G T O N, SA M U E L P. (1991). The third wave. Democratization in the
Late Twentieth Century, University Press.
P N U D (2004). La democracia en Amrica Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires.
SARTORI, GIOVANNI (2000). Homo Videns, Taurus, Buenos Aires.
ZU K E R N I K, ED U A R D O (2002). Periodismo y elecciones. Los riesgos de la
manipulacin, Fundacin Konrad Adenauer-La Cruja, Buenos Aires.
(2003). Manual de marketing poltico. Acciones para una Buena
C o m u n i c a c i n, Fundacin Konrad Adenauer, Buenos Aire s .
129 La relacin entre los medios y los partidos polticos
08. 5/13/05 11:48 AM Page 129
RESUMEN
La democracia como sistema poltico exhibe numerosas fragilida-
des en sus instituciones. Lejos de convertirse en un valor aceptado
y defendido por todos sus ciudadanos, es sealada como autora de
numerosas decepciones. El desempeo de los medios de comuni-
cacin durante el largo proceso de re c o n s t ruccin de una cultura
democrtica en los distintos pases de Amrica Latina exhibe un
camino errtico, caracterizado por la difusin prioritaria de una
agenda informativa centrada en los intereses econmicos de los
grupos que explotan el negocio de la produccin y difusin de no-
ticias. Pensar el sistema democrtico sin medios de comunicacin
resulta un ejercicio disparatado, por lo cual se propone temario pa-
ra debatir acuerdos entre medios de comunicacin y partidos pol-
ticos, aceptada la necesidad imperiosa de fortalecer el sistema de-
mocrtico.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
130 Eduardo Zukernik
08. 5/13/05 11:48 AM Page 130
D I S C U R S O S Y C O N F E R E N C I A S
A c e rca de los pobres en el mundo
g l o b a l i z a d o *
Patricio Aylwin Azcar
Seor Rector, don Daniel Sebastin Pereyra
Seor Gobernador, don Julio Cobos
Seor Embajador, don Luis Maira
Autoridades
Se o res miembrosdel Consejo Acadmico y del Consejo deAd m i n i s t r a c i n
Seores profesores y estudiantes
Seoras y seores
1. Constituye para m un alto honor el doctorado honoriscausaque la
Universidad de Congreso me otorga en este acto. Lo recibo humildemen-
te, con mucho reconocimiento y alegra, como un testimonio re velador de
la histrica amistad entre nuestras naciones y, en part i c u l a r, de los cord i a l e s
vnculos que desde antiguo ligan a Mendoza con Chile.
L e yendo el documento explicativo de la fundacin de esta casa de al-
tos estudios, me ha impresionado y causado alegra el propsito que all
PAT R I C I O AY LW I N AZ C A R
P a rticip en la fundacin del Partido Demcrata Cristiano (PDC) chileno. Se-
nador por Curic, Talca, Linares y Maule (1965). Pre s i d ente del Senado
(1971). Estableci, junto con otros dirigentes, la Concertacin de Partidos por
el No, que posibilit la convocatoria a elecciones abiertas (1988). En 1990
asumi como Presidente de Chile, cargo que ocup hasta marz o de 1994.
*C o n f e rencia en la Universidad de Congreso, Mendoza, 12 de octubre de
2004.
09. 5/13/05 11:49 AM Page 131
se expresa en orden a que la Un i versidad de Congreso persigue la for-
macin de personas que sean agentes de cambio dispuestos a constru i r
una sociedad ms desarrollada, ms justa y ms libre, en total armona
con su entorno. Tan altos propsitos merecen la entusiasta consagracin
de sus dire c t i vos, maestros y estudiantes y suscitan mi mayor respeto y
s i m p a t a .
2. En concordancia con esas preocupaciones que orientan vuestro que-
hacer acadmico, he credo que la mejor manera de corresponder a la dis-
tincin con que la Universidad de Congreso me honra en este acto es com-
p a rtir con ustedes algunas reflexiones sobre los desafos que a toda
conciencia humanista impone el mundo en que vivimos en estos albore s
del siglo XXI.
Me re f i e ro principalmente a las inquietudesy preocupaciones que me
causa y debera suscitarnos a todos el fenmeno de la pobreza que, ms
que en otros lugares del mundo, afecta a gran parte de la poblacin de
Amrica Latina y el Caribe. Segn el Informe de CEPAL titulado Panora-
ma Social de Amrica Latina. 2000-2002, a fines del ltimo decenio del si-
glo que acaba de concluir, el 43,8 % de la poblacin de la regin, lo que
significa poco msde 211 millones de personas... viva en situacin de po-
breza, de las cuales algo ms de 89 millones se encontraban bajo la lnea
de indigencia.
Y el mismo Informe resalta que a l rededor de 1999, la desigual distri-
bucin del ingreso continuaba siendo un rasgo sobresaliente de la estru c t u-
ra econmica social de Amrica Latina, lo que le ha valido ser considerada
la regin menos equitativa del mundo, situacin que, segn agrega, n o
mejor significativamente e incluso en algunos empeor durante los
aos noventa.
Esta dramtica y preocupante realidad no puede dejarnos indiferentes,
porque hiere nuestras concepciones humanas ms profundas y, sobre todo,
nuestro sentido de la justicia. La pobreza, y especialmente la pobreza extre-
ma, en un mundo rico como ste en que vivimos, es un fenmeno tica-
mente inaceptable.
Re f u e rza el carcter escandaloso de esta realidad el fenmeno de la glo-
balizacin que vive el mundo en nuestros das, que ha sido definido como
la internacionalizacin e interdependencia de las economas nacionales
en el marco de un planeta que tiende a ser una sola unidad econmica y
132 Patricio Aylwin Azcar
09. 5/13/05 11:49 AM Page 132
un solo gran mercado financiero, monetario, burstil y comercial que fun-
ciona las 24 horas del da.
Fa vo recida por el asombroso desarrollo de la informtica y de susexpre-
siones ms avanzadascomo el Internet y el correo electrnico, que han achi-
cado el mundo, la globalizacin ha abierto el libre flujo de mercaderas, ser-
vicios, capitales y tecnologas entre los pases y empuja hacia la eliminacin
de lasbarreras arancelarias y administrativas del comercio internacional.
Qu lugar tienen los pobres en este mundo globalizado y de mercado?
Qu pueden esperar?Qu debemos hacer para ayudarlos a liberarse de la
esclavitud de la pobreza y elevar su condicin de vida a niveles compatibles
con su dignidad humana?
ste es, en mi concepto, el desafo ms trascendental que enfrenta la hu-
manidad a esta altura de los tiempos. Desafo que es especialmente acucia-
dor en nuestras naciones de Amrica Latina y el Caribe.
Por lo mismo, ste es el tema sobre el cual me atre vo a compartir con us-
tedes, en esta ocasin solemne para m, las reflexiones que paso a exponer.
3. Este problema, de gran trascendencia mundial, fue el objeto de la
Cu m b re Mundial sobre De s a r rollo Social celebrada en Copenhague en
marzo de 1995. En preparacin de esa Cumbre, por iniciativa del PNUD,
la CEPAL y la FAO, se constituy una comisin para preparar un informe
sobre la pobreza en Amrica Latina y El Caribe, que tuve el honor de pre-
sidir. En ese informe, calificamos la situacin de pobreza, falta de trabajo y
marginacin social que entoncesafectaba, en mayor o menor medida, a ca-
si la mitad de los habitantes de la regin, como un escndalo desde el pun-
to de vista moral, un obstculo o freno al desarrollo y una peligrosa amena-
za a la paz social y a la gobernabilidad de nuestras naciones.
La Declaracin y el Plan de Accin que, como resultado de la Cu m b re
de Copenhague, suscribieron los 117 jefes de Estado o de Gobierno que
c o n c u r r i e ron a ella, expres su c o n vencimiento de que el desarrollo social
y la justicia social son indispensablespara... la paz y la seguridad de las na-
ciones y aprob diez c o m p ro m i s o s y un plan de accin para llevar a ca-
bo una poltica sistemtica para derrotar la pobreza en el mundo, entre los
que se incluye expresamente la reiteracin de la voluntad de lasnaciones
d e s a r rolladas de lograr lo ms pronto posible el objetivo convenido de
destinar el 0,7 % de su producto nacional bruto para la asistencia oficial
para el desarro l l o .
133 Acerca de los pobres en el mundo globalizado
09. 5/13/05 11:49 AM Page 133
Nu e ve aos han transcurrido desde que se formularon esos compro-
misos y plan de accin, y cuatro desde que se re i t e r a ron en Ginebra en
un encuentro al que convoc el Se c retario General de las Naciones Un i-
das. Lamentablemente, hasta ahora no se conoce ni ngn balance de su
aplicacin y cumplimiento. El drama de la pobreza y el hambre sigue
afectando a gran parte de la humanidad y no disminuye con la necesaria
i n t e n s i d a d .
4. Qu debemos hacer?
Hay quienes piensan y sostienen con vehemencia que el nico medio
para derrotar o disminuir la pobreza es el crecimiento econmico y que el
camino ms eficaz para lograrlo es dejar que los mercados funcionen libre-
mente. La libertad de mercado sera la llave maestra que abre camino al de-
sarrollo econmico y, como obvia consecuencia, al desarrollo social.
No sera correcto desconocer que los mecanismos de libre mercado se
han demostrado eficientes para crear riqueza; pero tampoco puede des-
conocerse que generalmente no son justos para distribuirla. El esfuerzo
e m p resarial privado, movido por el doble estmulo del espritu empre n-
dedor y del afn de lucro, emprende actividades pro d u c t i vas o comerc i a-
les; con ell o crea fuentes de trabajo que dan oportunidades de ganarse la
vida a sus colaboradores y contribuye al pro g reso colectivo. El xito le fa-
cilita el acceso a mayo res recursos y le abre camino a nuevos empre n d i-
mientos. Sera injusto negarlo. Pe ro tambin lo sera ignorar que, siendo
el mvil del empresario su utilidad personal o la de su gru po, las activi-
dades que emprenda sern generalmente lasque ms le convengan, aunque
no sean las que ms interesan al bien comn. Y a la hora de encarar, no ya
la produccin de los bienes sino la distribucin de los ingresos de la empre-
sa entre capitalistas y trabajadores y de determinar los preci os de esos
bienes en su comercio entre pro d u c t o res y consumidores, l a relacin su-
jeta simplemente a las reglas del mercado deja a la parte dbil a merc e d
de la podero s a .
Por eso he dicho que el mercado es cruel. En el juego o lucha del mer-
cado triunfa generalmente el ms podero s o. Las sociedades de mercado que
p re valecen en nuestrosdas se han demostrado eficientes para crear rique-
za, pero injustas para distribuirla. La competencia estimula la produccin,
el mejoramiento de la calidad y variedad de los bienesque se transan y la
baja de sus precios, pero para lograrlo real y sostenidamente supone cierto
134 Patricio Aylwin Azcar
09. 5/13/05 11:49 AM Page 134
grado importante de igualdad entre loscompetidores. Si esto no ocurre, pa-
sa lo que en la fauna marina: el pez grande se come al ms chico y termina
acabndose la competencia por el triunfo absoluto del ms fuerte, que im-
pone al mercado sus propias condiciones. Para evitarlo, se hace indispensa-
ble que el Estado, rgano del bien comn, establezca las regulaciones indis-
pensables en defensa de la justicia y de ese bien comn.
5. Dicho esto en palabras de Michel Camdessus, ex director gerente del
Fondo Monetario Internacional, a quien nadie podra acusar de ignorante
o demagogo, a la mano invisible del mercado hay que agregar la mano
fuerte de la justicia del Estado y la mano de la solidaridad.
En efecto, para derrotar la pobreza no basta el crecimiento econmico.
As lo asever el mismo Camdessus en el Fo ro sobre Reforma Social y Po b re-
za realizado en Washington en 1993. Por muy necesario que sea expre s ,
el crecimiento econmico no essuficiente por s slo para generar el pro g re-
so social. Nuestra meta es lograr lo que hemosdenominado un cre c i m i e n t o
de alta calidad, es decir, un crecimiento que sea viable, que permita alcanzar
el pleno empleo y la reduccin de la pobreza en forma duradera, que re d u z-
ca las exc e s i vas desigualdadesde ingreso y que respete la libertad humana y el
medio ambiente. Luego agreg: Qu ms se debe hacer para que lospro-
cesosde ajuste econmico destinadosa lograr losequilibriosmacro e c o n m i-
cos en las naciones y el crecimiento econmico permitan un buen re n d i m i e n-
to social. Y, contestando su propia pregunta, seal dos tareas: 1.
Establecer un orden nuevo de prioridad en materia de gasto pblico, a fin
de reducir los gastosimpro d u c t i vos... para solventar gastos, por ejemplo, en
salud, educacin y vivienda, que permitan el desarrollo de los recursos huma-
nos y el logro de los objetivossociales, y 2 Se necesitan redesde pro t e c c i n
social... para financiar estos mecanismos de seguridad social, es necesario que
el Estado cuente con ingresos adecuados; slo as se lograr que los costos
econmicosy sociales a corto plazo que origina el ajuste, as como los bene-
ficiosque se obtengan a mslargo plazo como consecuencia del cre c i m i e n t o
econmico, se distribuyan en forma equitativa, y ello no se consigue sin una
reforma tributaria adecuada .
Si el Estado es, por su naturaleza, el rgano de la sociedad encargado
de pro m over el bien comn, es tarea suya ineludible real izar las acciones
necesarias para lograrlo.
135 Acerca de los pobres en el mundo globalizado
09. 5/13/05 11:49 AM Page 135
6. Pe ro la accin espontnea del mercado y la intervencin bien pen-
sada del Estado no son por s solas suficientes para superar la pobreza; es
t a mbin necesaria la colaboracin organizada de la sociedad civil mediante
la prctica de la solidaridad a la que Camdessus se refiere.
La sol idaridad se expresa en la disposicin de la gente para ayudarse
mutuamente en casos de afliccin o en la bsqueda de objetivos de inte-
rs comn. Se expresa en acciones voluntarias que significan compro m i-
so activo con el bien de otros o de la comunidad en su conjunto, desde
la ayuda que los vecinos o cercanos prestan a las vctimas de una cats-
t rofe incendio, inundacin, terremoto, huracn, etc. o a quienes en
poca de crisis padecen de recursos para satisfacer sus necesidades de ali-
mentaci n o de vivienda por falta de trabajo, o a enfermos o ancianos
que no pueden valerse por s mismos, o a nios y jvenes en edad esco-
lar para que puedan recibir su necesaria educacin, hasta la accin colec-
t i va de quienes se agrupan libremente en organizaciones sol idarias para
perseguir fines de inters comn o colectivo como cooperativas, mutua-
les u otras semejantes.
La solidaridad entraa una actitud social y una virtud moral que ha si-
do definida por Juan Pablo II como la determinacin firme y perseveran-
te de empearse por el bien comn, es decir, por el bien de todos y de cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.
La solidaridad entraa la capacidad y la disposicin de sentir como pro-
pios los problemas ajenos y aunar esfuerzos para superarlos. Lleva implci-
ta la idea de pertenencia a una misma comunidad humana y la de que, en
alguna medida, nuestrosdestinos son interdependientes. Lo que conduce y
se sintetiza en la idea de bien comn, que es la razn de ser y la tarea del
Estado, pero cuya bsqueda y logro no se agota en el Estado, sino que tam-
bin es tarea de la sociedad civil.
La solidaridad conduce a las personas a organizarse en asociacionesde
voluntarios para auxiliar a otros que padecen ciertas calamidades o para
ayudarse mutuamente en la satisfaccin de necesidades o aspiraciones com-
p a rtidas, o para el logro de ideales comunes. La prctica de la solidaridad
supera el cmodo egosmo, ennoblece la vida y ayuda a construir socieda-
des ms humanas.
7. No quisiera concluir esta exposicin sin hacer presente que las ideas
que sintticamente acabo de exponer ante ustedes no son meras elucubra-
136 Patricio Aylwin Azcar
09. 5/13/05 11:49 AM Page 136
ciones tericaso intelectuales, sino que son las que en los hechos han ins-
pirado las polticas implementadas en mi pas por los tres gobiernos que el
pueblo ha elegido desde que volvimos a la democracia.
Esas polticas han sido posibles gracias a los consensos sociales y polti-
cos que logramos, recin recuperada la democracia, entre trabajadores y
empresarios en el plano social y entre gobierno y una parte de la oposicin
en el plano de las polticas econmicas. Esos consensos permitieron im-
plantar la poltica que hemos llamado de c recimiento con equidad, inspi-
rada en las ideas matrices que acabo de exponer.
La implementacin de esas polticas ha permitido, por una parte, con-
solidar nuestra renaciente democracia a pesar de sus imperfecciones insti-
tucionales que heredamos del pasado autoritario y an no logramos supe-
r a r, pero que estamos en proceso de corregir y, por otra, avanzar en el
mbito econmico y social hacia una sociedad ms prspera y ms justa.
Expresin significativa de lo dicho es el notable crecimiento de nuestra
economa: en la dcada del noventa, el producto interno bruto de Chile
creci a una tasa promedio de 6,3 % anual, lo que condujo a que en el ao
2002 llegara a ser el doble del que el pas tena en 1989.
A pesar de lasdificultades que ha vivido la economa chilena en los aos
recientes, en particular despus de la crisis asitica, el ingreso por habitan-
te este ao ser el doble del ingreso per cpita de 1987.
Y si en poco ms de una dcada hemoslogrado tan importante cre c i-
miento econmico, tambin es significativa la disminucin de la pobre-
za en el seno de l a sociedad chilena. Segn lo demuestra la Encuesta de
Caracterizacin Socioeconmica (CASEN), cuando en 1990 asumi el
primer gobierno democrtico que tuve el honor de encabezar despus
de ms de diecisis aos de dictadura, el 38,6 % de la poblacin nacio-
nal viva en situacin de pobreza y, formando parte de ese porcentaje, un
12,9 % viva en la indigencia o pobreza extrema. En el 2003, al cabo de
13 aos, esas cifras se haban reducido a menos de la tercera parte: la po-
blacin en situacin de pobreza era el 12,9 % y, entre ella, el 4,7 % viva
en la indigencia.
Pa rticularmente importantes han sido en estosaos las polticas socia-
les implementadas por el estado chileno en materia de vivienda, educa-
cin y salud.
Cuando Chile volvi a la democracia, ms de un milln de familias
vivan allegadas en casas de parientes o amigos o en poblaciones margi-
137 Acerca de los pobres en el mundo globalizado
09. 5/13/05 11:49 AM Page 137
nales carentes de urbanizacin. Desde 1990 hasta ahora se han constru i-
do, en promedio, cien mil viviendas al ao, con sus correspondientes ur-
banizaciones, de manera que ese gravsimo problema est prcticamente
s o l u c i o n a d o.
En el mbito educacional, el acceso de escolares al sistema de ensean-
za pblico y privado ha crecido en ms de 15 % en la enseanza bsica
(ocho aos) y 12 % en la media (cuatro aos) y casi se ha duplicado en la
superior (universitaria, profesional y tcnica).
Y en el campo de la salud, la expansin y modernizacin de los serv i c i o s
sanitarios tanto del sector pblico como del privado han significado un
notable mejoramiento en la atencin de salud de los chilenos.
Todo esto ha sido posible gracias a la implementacin de polticas a tra-
vs de las cuales el estado chileno, respetando y aun estimulando la accin
del sector privado a travs del mercado, ha cumplido su deber por medio
de polticas bien definidaspara impulsar lo que hemos llamado c re c i m i e n-
to con equidad.
Y hay mbitos importantes, especialmente en el auxilio a la extrema po-
breza, la atencin de la salud y las situaciones de emergencia, en que tam-
bin ha sido importante la contribucin de la sociedad civil a travsde la
solidaridad.
Seor Rector, seoras y seores:
Confo en que esta modesta exposicin sirva al propsito de orientar la
accin de nuestras sociedades para superar el grave problema de la pobrez a .
Concluyo reiterando a la Universidad de Congreso y a sus autoridades
mi reconocimiento por el alto honor que me confiere.
Muchas gracias!
RESUMEN
La pobreza, y especialmente la pobreza extrema, en un mundo
rico como ste en que vivimos, es un fenmeno ticamente ina-
c eptable. Qu debemos hacer para ayudar a los pobres a liberar-
se de la esclavitud de la pobreza y elevar su condicin de vida a ni-
veles compatibles con su dignidad humana? ste es el desaf o ms
138 Patricio Aylwin Azcar
09. 5/13/05 11:49 AM Page 138
trascendental que enfrenta la humanidad a esta altura de los ti e m p o s ,
especialmente acuciador en nuestras naciones de Amrica Latina y
el Caribe. La accin espontnea del mercado y la intervencin bien
pensada del Estado no son por s solas suficientes para superar la
p o b reza; es tambin necesaria la colaboracin organizada de la
sociedad civil mediante la prctica de la solidaridad.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
139 Acerca de los pobres en el mundo globalizado
09. 5/13/05 11:49 AM Page 139
La democ rac ia: tambin
una forma de vida*
J osef Thesing
I. La democracia: formada por actividades
humanas
Hay das en la vida del ser humano y de las organizaciones que son espe-
cialmente bellos. El da de hoy esuno de ellos, para mucha gente, para l a
Asociacin de In vestigacin y Estudios Sociales (ASIES) y tambin para
m. La razn de ello es simple de describir: la ASIES celebra un aniversario
y remonta su mirada a una labor inslita y exitosa de 25 aos; por decirlo
ms cordialmente, celebra su aniversario de plata.
En la vida de un ser humano, veinticinco aosconstituyen una fase bre-
ve. Cuando uno lleva veinticinco aos de casado, lasbodas de plata se pue-
den celebrar con toda razn. Pe ro si se trata de organizaciones e institucio-
nes, la situacin es algo diferente. Una organizacin, cuando ha resistido ya
J O S E F TH E S I N G
Estudi Ciencias Polticas en la Universidad de Munich. Desde 1965 ha si-
do colaborador de la Fundacin Konrad Adenauer, hasta diciembre de
2002, de donde se retir como director del rea de Cooperacin Intern a-
cional. Profesor universitario y doctor honoris causa. Autor de una impor-
tante cantidad de publicaciones sobre problemas polticos y econmicos
de Latinoamrica.
*C o n f e rencia impartida el 11 de noviembre de 2004 en Guatemala, en oca-
sin de la celebracin del vigsimo quinto aniversario de la Asociacin
de Investigacin y Estudios Sociales (ASIES).
10 5/13/05 11:50 AM Page 141
25 aos a partir de su fundacin, puede realizar entonces con satisfaccin y
orgullo el balance de una labor que ha estado coronada de xitos. Qu par-
tido poltico en Guatemala ha sido capaz de cumplir ya 25 aos y de cose-
char adems xitos en su labor?
Tras 25 aos de labor impresionante y exitosa, ASIESpuede interru m p i r
h oy su trabajo cotidiano por algunashorasy evocar lo que fue en el pasado.
Todo empez en 1979. Aquel tiempo fue totalmente diferente. La vio-
lencia poltica, la dictadura, lasviolaciones permanentes de los dere c h o s
humanos, un clima de terror poltico, de persecucin e inseguridad consti-
tuan las caractersticas especficas de la poltica. La situacin pareca no te-
ner salida. La presencia militar y la violencia eran omnipresentes. La mayo r
parte de la poblacin estaba resignada.
Sin embargo, tambin haba algunos que no queran conformarse con
esta falta de salida. Haba guatemaltecos, patriotas sinceros y responsables,
que queran participar en el desarrollo de un futuro mejor, ms justo, libre
y democrtico. Eran profesionales, hombres y mujeres, influyentes, cultos,
comprometidos, conscientes de su responsabilidad, provenientes de la eco-
noma, la ciencia, la cultura y la poltica quienes, ms all de criteriospart i-
distas, conve r g i e ron con el fin de actuar y luchar en aras de una Gu a t e m a l a
d e m o c rtica. La visin del futuro estuvo enfocada en valores tales como la
libertad, la justicia, la democracia, la solidaridad y la paz. Tampoco se deja-
ron impactar por los peligros y las dificultades externas que existan en
1979 para un proyecto tan valiente. Valindose de la investigacin cientfi-
ca, los fundadores de ASIES queran dilucidar la realidad del pas, estimu-
lar la comunicacin y el intercambio del saber y el conocimiento entre cient-
ficos y universidades y, finalmente, a travs de jornadas culturales y
publicaciones, re f o rzar el saber y la conciencia de los guatemaltecos re s p e c t o
de los problemas y las perspectivas de su pas. Queran transformar el pas.
De estas ideas y propsitos, que al comienzo fueron materializados con re-
cursos muy limitados y modestos, ha crecido una labor eficiente de una
extensin inslita en estos25 aos.
Hoy en da, ASIESconstituye una organizacin que goza de una eleva-
da reputacin nacional e internacional. De hecho, ASIES puede ser defini-
da como un proyecto singular coronado de xito. A travs de su labor su-
p r a - p a rtidaria, pero muy profesional y altamente cualificada en su efecto,
ASIES ha realizado un sinnmero de aportes significativos al desarro l l o
del pas.
142 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 142
En conocimiento de la obra emprendida por ASIES, quisiera afirmar
que ASIES, como ninguna otra organizacin en Guatemala, ha llevado a
cabo obras descollantes en aras del desarrollo social, cultural, econmico y
democrtico del pas. Las cabezas ms lcidas del pas se han reunido pa-
ra asesorar a presidentes, ministros, parlamentarios, la justicia y otrasen-
t i d a des, para investigar minuciosamente y con alta calidad cientfica la rea-
lidad del pas y estimular el dilogo poltico mediante una apertura, una
transparencia, una tolerancia y una persistencia no conocidas o practicadas
hasta ahora.
ASIES ha hecho un gran aporte propio y significativo a la configuracin
de una nueva cultura poltica en Guatemala. Guatemala ha aceptado muy
r p i d a m e nte esta nueva forma de convivencia poltica. En t retanto, ASIES
se ha establecido como un actor con peso propio, digno de confianza y
reconocido dentro del sistema poltico.
Tambin internacionalmente, ASIES ha conquistado una re p u t a c i n
slida. Sus programas y publicacionesgozan de una alta estima. Ta m b i n
en su calidad de interlocutor, ASIES constituye en Amrica y Eu ropa un
codiciado y bienvenido socio.
Lo aqu descrito fue posible nicamente porque guatemaltecas y guate-
maltecos fueron capaces de concebir e implementar con adhesin y con-
vencimiento la concepcin y la filosofa de ASIES. A continuacin, yo de-
bera leer una larga lista con nombres de personas que han colaborado y
hecho posible el xito, pero tal propsito no me es posible de cumplir por
razones de tiempo, hecho que no constituye ningn impedimento cuando
quisiera expresarles a todos mi cordial agradecimiento. En re p re s e n t a c i n
de todos los dems, paso a nombrar algunos:
En primer lugar, quisiera mencionar a Arnoldo Kuestermann R., un gua-
t e m a l t e c ocon raceshamburguesas, un empresario de mucho xito, con una
sensible fibra para la justicia social y para la poltica, lo cual ciertamente tam-
bin es una herencia del estndar tico de los comerciantes de Ha m b u r g o.
A r n o l do Kuestermann constituye para m el pionero del proyecto ASIES. l
es alguien que ha sabido entusiasmar a muchas personalidades import a n t e s
con la filosofa de ASIES y ganar su colaboracin. El mismo ha prestado
personalmente servicios considerables de orden material y financiero en be-
neficio de su proyecto de vida.
Hay que nombrar a Raquel Zelaya R., una mujer extraordinaria en todo
aspecto, con firmes races en la fe cristiana. Una mujer que sabe conve nc e r
143 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 143
gracias a su calidad como intelectual y profesional. Es, adems, una perso-
nalidad que entiende de una manera muy notable la conjugacin entre el
humanismo, la fe fundamentada y el encanto que se ha de emular de una
persona con cargo dirigente que se caracteriza por su tenacidad y capacidad
de imponerse. Ella es algo as como el alma vital de ASIES, una persona a
la cual ASIES tiene mucho que agradecer.
No debo olvidar a Carlos Escobar A., uno de los hombres ms dignos
de cario que yo conozco en Guatemala. Posee un talento especial para tra-
tar con otras personas. Al platicar con su persona, uno se siente rodeado de
un humanismo vivo, experimentado. Cuando l explica la filosofa de los
p royectos, apenas puede uno oponer resistencia a sus planteamientos. En
este sentido, l es un abogado, cientfico, poltico y diplomtico exitoso; sin
embargo, en Guatemala, l constituye de algn modo una persona al mar-
gen. Hay pocos guatemaltecos como l, que se hayan dedicado una vida en-
tera en favor del bienestar comn y del prjimo. Siempre se ha sentido res-
ponsable de sus congneres en los lugares donde se ha desempeado. Su
accin est basada en el fundamento de la doctrina social cristiana, de la
cual han arrancado muchos impulsos importantes para losprogramas y
proyectos de ASIES.
Hoy es un bello da que me permite decir palabras cordiales de agrade-
cimiento y reconocimiento.
Primeramente, lo hago en nombre del presidente de la Fu n d a c i n
Konrad Ad e n a u e r, profesor Dr. Be r n h a rd Vogel, quien me ha pedido re-
p resentar a su persona y a la Fundacin que l preside, ya que no puede es-
tar aqu personalmente. Esto significa para m una alegra y un honor par-
t i c u l a res; pero tambin, para alguien como yo que ha acompaado la
e volucin de ASIES desde el comienzo, es motivo de gran alegra el poder
c o m p a rtir con ustedes este bello da.
Felicito a ASIES en ocasin de su aniversario de plata y por su labor exi-
tosa cumplida en los ltimos 25 aos. Para la Fundacin Konrad Ad e n a u e r
y para m constituy tanto una bella y rica experiencia como una gran ale-
gra el haber podido acompaar y apoyar sus visiones, ideas y proye c t o s .
Les congratulamos por esta obra grandiosa que se ha ganado el agradeci-
miento y el reconocimiento de todos. Quisiera hacerles llegar nuestro agra-
decimiento y reconocimiento a todas las personas que han participado en
esta labor y asegurarles que pueden estar orgullosos de la obra import a n t e
que han creado.
1
144 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 144
II. La democracia: ms que el poder formal
Desde sus comienzos, ASIES se ha ocupado esencialmente del p roye c t o
d e m o c r a c i a en Guatemala. De hecho, estetema constituye un tpico central.
Hace ya decenios que yo tambin me dedico al estudio de este tema que cons-
t i t u ye todo un conjunto. Por eso escomprensible que yo quiera exponer aqu
algunas ideas y reflexiones sobre un aspecto parcial del tema de la democracia.
Democracia no es nicamente un sistema poltico, sino tambin una
forma de vida. Ambas partes tienen que interactuar estrechamente. O
bien, expresado de una forma ms sencilla y diferente: un sistema demo-
crtico funciona en ltimo trmino slo cuando es apoyado por muchos
demcratas. La Constitucin, por muy bien formulados que estn sus
principios, no surtir ningn efecto si no es asumida y practicada por la
m a yora de la poblacin. La conducta y la accin de la gente revisten una
i m p o rtancia decisiva para la eficiencia de un sistema democrtico. En tal
sentido, la sociedad debe aprender de la democracia y ejercerla. Nadie na-
ce como demcrata. En la familia, la escuela, la universidad y sobre todo
mediante la experiencia positiva adquirida durante la gestin de la demo-
cracia, cada cual debe aprender losva l o res, las normas, los principios, los
mecanismos, lasinstituciones, las estructuras e instrumentos que son inhe-
rentes a un sistema democrtico. En este contexto, la educacin poltica
c o n s t i t u ye un recurso especialmente idneo para transmitir un saber sobre
la democracia. Ella debe capacitar a los ciudadanos para la accin poltica
a fin de que ellos puedan actuar como protagonistas de la democracia. As
surge la democracia como forma de vida.
2
En la discusin cientfica y poltica, este tema es ms bien descuidado.
Existen muchos estudios sobre el funcionamiento y las debilidades del sis-
tema democrtico. Desgraciadamente, faltan estudiosempricos sobre el
ciudadano como demcrata. Cmo nace el comportamiento democrti-
co?Qu significa hablar de la democracia como forma de vida?De qu
manera es posible transformar el comportamiento y el actuar autoritarios
en formas democrticas de vida y comportamiento?Qu lleva al ciudada-
no a aceptar la democracia como forma de Estado y de vida, y, a partir de
ah, a generar un consenso democrtico?
Estas son slo algunas de las muchas interrogantes que han de ser
planteadas y respondidasen este contexto. En mi intervencin, quisiera
re f e r i rme con ms detenimiento a algunas de ellas.
145 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 145
III. La democracia: una sociedad de ciudadanos
Em p i ezo con el papel del ciudadano en la democracia, que funciona so-
lamente cuando es ejercida por los ciudadanos, por el pueblo. Tambin es
viable la siguiente formulacin: el ser humano se encuentra en el punto
medio. Todos los seres humanos, sin ninguna excepcin y discriminacin.
Esto implica que quien exista como ser humano posee su dignidad propia.
La vida humana, dondequiera que ella exista, ser acreedora de la dignidad.
Existe el estatus de dignidad del hombre. Los derechos humanos protegen
este status de dignidad, que es vlido para todos. No hay subgrupos de per-
sonas, ni de color, ni de descendencia, ni de raza. Esta visin del hombre
conforma el ncleo de los valores inherentes a la democracia. Y por tal ra-
zn, la democracia es ms que nicamente un sistema poltico; ella posee
su propio valor humano.
3
La democracia esdependiente del ciudadano activo. Junto con los dems
que comparten con l la vida en la sociedad, el ciudadano constituye la s o-
ciedad de ciudadanos. Empleo este concepto con plena conciencia, ya que
es ms convincente que el de sociedad civil. Aqu quisiera admitir gusto-
samente que ambos conceptos pueden complementarse entre s. No obstan-
te, el ms importante es el de sociedad de ciudadanos. Solamente el ciuda-
d a n o puede constituir la parte activa de la democracia. De l, de sus
actitudes, su conducta y su quehacer depende si una sociedad de ciuda-
danos apoya y sostiene la democracia. A ello van ligadas las siguientes
p reguntas. Qu es lo que cohesiona la sociedad de ciudadanos en Gu a-
temala?Dnde estn l as fuerzas cohesivasde esta sociedad que aseguran
el sustento de todo el conjunto?Qu significado posee an la re l i g i n
como fuente de va l o res?Cmo se relacionan la rel igin y la sociedad?
De qu manera y con qu elementos nacen en los ciudadanos el comu-
nitarismo, la voluntariedad, el compromiso ciudadano y la disposicin de
asumir cargos honorficos y servicios en pro de la democracia?Qu ba-
ses hay que crear para imprimir un nuevo y aceptado rgimen de va l o re s
y una nueva orientacin a las relaciones entre la sociedad, el Estado, la
ciudadana y el gobierno?Cmo surge la autorresponsabilidad ciudada-
na?La solidaridad con los dbiles es una parte de la autorre s p o n s a b i l i d a d
del ciudadano. Estas son solamente algunas de las cuestiones que deben
ser planteadas y respondidasen Guatemala si se pretende que la democra-
cia repose sobre un fundamento como sociedad de ciudadanos. Un plan
146 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 146
de construccin para la democracia es solamente viable junto con los ciu-
dadanos. El ciudadano debe asumir y ejercer sus derechosy deberes. Sin una
red de la sociedad de ciudadanos, la democracia flota en el aire. Se le estara
exigiendo ms de lo que es capaz de dar. Para ello se hace impre s c i n d i b l e
p ro m over con apoyo estatal un extenso y prolongado cambio de la concien-
cia. La educacin poltica se ofrece para ello como un instru m e n t o.
4
IV. La democracia y las elecciones
Un segundo campo de problemas que quisiera esbozar brevemente tie-
ne que ver con la pregunta sobre qu se puede lograr todava con elecciones
libres en un sistema democrtico. Se cimienta la impresin de que las elec-
ciones libresno estn msen condicionesde ofrecer soluciones satisfacto-
rias y duraderas. Una razn para esta actitud puede tener que ver con el he-
cho de que en pases dominados hasta ahora por regmenes autoritarios,
con la vuelta de la democracia va vinculada la expectativa de que ella abar-
que el conjunto total de los va l o res modernos. De ese modo, el concepto de
la democracia pasa a ser un sinnimo de un mundo mejor y de una buena
sociedad. Y esto es un gran error. La democracia es, ms bien, un conjunto
de instituciones que legitiman y controlan el ejercicio del poder poltico. La
cuestin central que se plantea en este contexto esla siguiente: de qu ma-
nera pueden participar los ciudadanos en el ejercicio y el control del po-
der?Cmo se puede conve rtir la voluntad del pueblo en accin de gobierno?
C mo es posible implementar el deber de bienestar pblico propio del go-
bierno?Cmo se puede organizar este pro c e s ocon el objeto de que despus
de una discusin adecuada de losproblemasen el Parlamento sean logrados
re sultados y decisionesclarospor el gobierno y el Legislativo en sus funciones
p e rt i n entes?
Pa rece que unaselecciones celebradasen tal contexto ya no tienen el
efecto esperado y anhelado. Aun cuando el cambio poltico deseado se pro-
d u zca por va electoral, los ciudadanos estarn nuevamente descontentos
algunos meses ms tarde. El nuevo gobierno ser objeto de crticas porque
las expectativas del electorado no han podido ser satisfechas en un plazo
tan bre ve. Tambin da la impresin de que muchos de loselectores trans-
firieran su propia conducta consumista a la poltica, viendo la democracia
como un artculo de consumo que se tira despusde su uso. El ciudadano
147 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 147
v ive la supuesta impotencia de la democracia porque espera de ella obras y
soluciones que sta no puede aportar. Por esta razn hay que plantearse la
siguiente pregunta: Cmo es posible hacer valer eficientemente los intere-
ses, particularmente durante el tiempo sin elecciones y dentro de los pero-
dos electorales?Con elecciones nicamente no se podr lograr este objeti -
vo. Hay que obrar de modo que los ciudadanos tengan audiencia y
p roceder para ello al establecimiento de nuevas reglasy normas. Ayudara
ya si los actorespolticos cumplieran con su deber de hacer transparentes sus
decisiones y de fundamentarlas ampliamente ante los ciudadanos. Po l t i c a
significa actuar sobre la base de convicciones y discusiones, y no mediante
reglamentacionesautoritarias. Por ello hace falta encontrar nuevosmtodos
que permitan a los ciudadanos articular su voluntad poltica. Tambin as se
puede contrarrestar el peligro de fatiga que amenaza la democracia.
5
V. La democracia y su capacidad
de reformas
Hay que mencionar bre vemente un tercer problema. Se trata de la cues-
tin respecto de la factibilidad de reformas en la democracia y de cmo im-
plementarlas. Todo sistema democrtico est sujeto por principio a la nece-
sidad de emprender reformas cuando ellas se han hecho necesarias debido
a la transformacin de las condiciones internas y externas. Slo de esta ma-
nera es posible garantizar tanto la estabilidad de la democracia como la es-
tabilidad social en la democracia. Pe ro con qu agentes de reformas se pue-
de contar para ello?Cmo surge la voluntad de hacer reformas?Oc u r re
con frecuencia que la poltica solamente administra problemas, pero no se
empea en darles solucin. Toda vez que son tocadosintereses de gru p o s
p o d e rosos emerge un campo de conflictos que frena las reformas. Esto se
puede observar muy exactamente en Guatemala, en el ejemplo de la legisla-
cin tributaria. Toda vez que se intenta reformar tmidamente el sistema tri-
butario surge en contra de ello una resistencia poderosa y, a veces, tambin
violenta, que proviene de los actoresde losgruposque persiguen sus intere-
ses part i c u l a res en detrimento del bien pblico. A estosgrupos tambin les
cuesta mucho acostumbrarse a lasreglas dela democracia. Se conforman con
la democracia como un mal necesario, pero brindarle a ella un apoyo ve rd a d e-
ro y enrgico no forma parte de su conducta y su actuar. In t e r p onen el ve t o
148 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 148
cada vez que se tocan sus intereses, con lo cual impiden el consenso so-
b re reformas. Pa rte de la oligarqua tradicional sigue siendo enemiga de
la democracia.
Las reformas fracasan a menudo tambin por no existir concepciones
bien pensadas. Hay muchas cosas que se quedan en la superficie. Los go-
biernos tienden a actuar de manera demasiado rpida y populista. El acti-
vismo, sin embargo, no es una prueba de la disposicin o la capacidad de
efectuar reformas. Ellas implican necesariamente, tambin, cambiosestru c-
turales y tocan por ello nervios sensibles del poder. En el sistema de intere-
ses se hace perceptible un cierto nerv i o s i s m o. En talessituaciones, los go-
biernos se deciden de buena gana a corregir slo en forma superficial los
p roblemas estructurales, evitando tocar el ncleo de los conflictos. Pe ro al
postergar o efectuar solamente a mediaslas reformas, se estanca la demo-
cracia y se cementa en un bajo nivel. El ciudadano, que esel actor ms im-
p o rtante de la democracia, pierde la confianza en la misma. Sus pro b l e m a s ,
si es que llegan a re s o l verse, son solucionados solamente en forma insufi-
ciente. De esa forma surge la antipoltica. Tales situaciones son aprove c h a-
das por aquellos actores que no tienen programas, pero s la capacidad de
conquistar el poder poltico con promesas populistas que jams pueden
c u m p l i r. Por tal razn, el populismo estambin el resultado de una polti-
ca de reformas deficiente o negligente, una poltica sobre la cual no ha te-
nido lugar ningn debate democrtico. El lugar para tales enfre n t a m i e n t o s
es el Pa r l a m e n t o. Pe ro cuando el Parlamento no lleva el debate por culpa
p ropia y por debilidades o carencias, los mediadores populistas saltan a la
escena. Re h u yen el debate serio, lo pasan por alto y buscan slo el consen-
timiento invocando supuestos o efectivos estadosde nimo y sentimientos
de la poblacin. Los populistas instrumentalizan y abusan del ciudadano
en contra de sus propios derechos. As se engendra una poltica peligrosa y
a n t i d e m o c r t i c a .
VI. La democracia y los medios
de comunicacin
Otro problema sumamente complejo es el del papel de los medios en la
democracia. Debido a que se trata de un campo tan amplio y multifacti-
co, puedo abordar aqu tambin solamente algunos aspectos.
6
149 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 149
Es irrebatible el hecho de que los medios constituyen un elemento im-
portante de la democracia. Disponen de un gran poder de impacto. Influ-
yen decisivamente sobre la opinin pblica y publicada, que tiene efecto en
la poblacin. Quien pretenda hallar audiencia en el debate pblico necesi-
ta publicidad. Slo los temas que se hacen pblicos, es decir, aquellos que
encuentran acogida en los medios, son temas de inters general y pblico.
Aqu empieza ya el primer problema. En general, el ciudadano queda a
merced de las informaciones que le suministran los distintos medios. El re-
cibir informaciones fiables esuna mercanca deficitaria y es a la vez tambin
un asunto de confianza. A esto se suma el agravante de que los medios han
abandonado su funcin de servir al proceso democrtico de formacin de
voluntad y se empean cada vez ms en hacer poltica. Se arrogan crecien-
temente un papel poltico. Los medios recaban para s, de alguna manera,
el papel de re p resentar al ciudadano directamente, sin disponer para ello de
una legitimacin democrtica. Pe ro los medioscomo vigilantes de la demo-
cracia pueden ser eficientes solamente cuando no dependen del Estado y
estn libres de intereses econmicos y polticos. De ah, entonces, que el
pluralismo en los medios revista tanta importancia. El ciudadano depende
de una oferta pluralista de noticias, comentarios y exposiciones. l sabe
bien que la seleccin, la presentacin y la ponderacin de las informaciones
carece de objetividad. No es la relevancia poltica objetivada la que aparece
en el primer plano de la informacin medial. A los hacedores, y tambin
con ello a los manipuladores de noticias, les importa generalmente el sen-
sacionalismo y el valor de la atencin focalizada. Mientras que las catstro-
fes aparecen en la primera plana de la actualidad, las noticias positivas so-
bre xitos y avances de la democracia apenas encuentran mencin. De esa
forma, se re p resenta una realidad que es irreal porque no coincide con la
realidad efectiva. Goza de especial popularidad el re p resentar negativa m e n-
te la poltica y a los polticos. Supuestamente, as se argumenta, los temas
blandos, los prejuicios y losacontecimientossuperficialesse pueden comer-
cial izar mejor en losmedios; pero no as, en cambio, lostemas objetivo s .
Esta afirmacin es falsa. Con su parcialidad, los medios de informacin de
masas niegan a la ciudadana el debate acerca de los temasfundamentales.
En tal sentido, la democracia medial significa para el ciudadano incapaci-
tacin y enajenacin. Por tal razn, los medios deben admitir la pre g u n-
ta acerca de la contribucin que ellos dan a la construccin y el fort a l e c i-
miento de la democracia. Aun cuando el significado de los medios en
150 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 150
d em ocracia y para la democracia no ha de ser superestimado, se puede, sin
embargo, exigirles que aborden con ms autocrtica el estudio de su rol y
funcin.
Los periodistas forman parte tambin de los medios, ellos son los acto-
res propiamente dichos. Tambin cabe pronunciarse sobre su rol. Primera-
mente hay que dejar sentado que es menester una distancia profesional en-
t re la poltica y el periodismo. Solamente esta distancia hace posible un
juicio independiente y objetivo. Pero no basta slo con esto. Los periodis-
tas tambin deben satisfacer otras exigencias. Los buenos periodistas re-
quieren de una buena formacin profesional, que empieza con el lenguaje
y no termina todava con el mero conocimiento de las formas de represen-
tacin periodstica. La diferencia entre una noticia indagada en forma sli-
da y un comentario es considerable. El periodista vive al igual que el pol-
tico, por dems de la credibilidad. Una informacin que pretenda ser
autntica debe tener tambin un marco profesional limpio. El periodista
que promete objetividad y que, sin embargo, subordina los hechos a su pa-
recer, manipula. Un periodista poltico debe conocer por lo menos las ba-
ses del sistema poltico y las personas que actan en l. Es penoso cuando
en la informacin que versa sobre temaspolticos importantes aparecen va-
cos abismales relativos a la poltica.
Los periodistastambin deben disponer de una independencia econ-
mica, cuestin que es vlida para su propia remuneracin como tambin
respecto de los intereses del editor. Pe ro particular peso reviste tambin el
exigir autonoma respecto de los intereses de los anunciantes. Aqu hay mu-
chas cosas que van por mal camino.
Los periodistas necesitan una cabeza propia. Ellos deben reflexionar so-
b re lostemas que han verificado a travsde sus indagaciones propias y que las
consideran con pleno sentido. Aqu se apela a su propia capacidad de juicio.
Los periodistas deberan tener su propio punto de vista. O, dicho de otra
forma, sera muy positivo si los periodistas en su trabajo fueran tan firmes
como ellos mismos lo exigen de los polticos. En losmedios prolifera igual-
mente el populismo. Si los periodistas reclaman medidas antipopulares de
los polticos, entonces no pueden criticar a los mismos pol ticosal da si-
guiente por estar llevando a cabo medidas antipopulares. Eso es populismo.
De esa forma no se logra ni credibilidad ni confianza.
Los periodistas son observa d o resy no polticos que actan. Aqu no
se pone en duda l a informacin crtica que denuncia irregularidades y
151 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 151
d e s t apa escndalos. Esta es una importante tarea del periodismo. En ese
sentido, los periodistas y los medios se consideran con todo derecho como
instancias de control dentro del sistema democrtico. La situacin se torna
peligrosa cuando los periodistas inciden en procesos polticos o decisiones
electorales mediante accionesmotivadas por sus propios intereses. Es ina-
ceptable el hecho de que profesionales de la prensa creen o amplifiquen in-
tencionadamente estados de nimo agravando situaciones o pro p a g a n d o
ve rdades a medias. Oc u r re a veces que una ve rdad a medias espeor que una
mentira completa. El primer deber del periodista debe ser el de reflejar la
realidad. Si la realidad es adulterada permanentemente, el lector ciudadano
va a comprender cada vez menos lo que es real y lo que es realmente impor-
tante. Muchas personas se apartan de la poltica y de la democracia. Los pe-
riodistas deberan ser conscientes de este efecto provocado por su trabajo
profesional.
Cada ser es tambin responsable de lo que hace. Los periodistas no es-
tn excluidos de esta mxima. La tica y el periodismo conforman una uni-
dad. Este principio tiene validez particular cuando se trata de personas. En
otro lugar de mi intervencin me refer ya a la dignidad del hombre, que es
intangible tambin para el periodista. No obstante, es justamente la digni-
dad humana lo que se menoscaba con mayor frecuencia en los medios. Co-
mo pretexto para su no observancia sirve a menudo el pronunciamiento de
que la crtica periodstica no puede tener en consideracin estascuestiones.
Sin embargo, no deben confundirse los ataques personales con la crtica
o b j e t i va. Ningn intersperiodstico puede justificar la ofensa directa a per-
sonas. Quin escarbe en la vida privada de otras personas no puede re m i t i r-
se al inters pblico. Un periodista tambin tiene que conocer y respetar los
lmites ticos de su re s p o n s a b i l i d a d .
Finalmente, el periodista tambin tiene responsabilidad por su comu-
nidad y por la democracia. Esto puede que sorprenda a algn periodista.
Losperiodistas no quieren ser pilares del Estado, pero ellos tambin son
ciudadanos y viven en una comunidad democrtica. De ah que no se les
pueda eximir de la responsabilidad que les cabe. Por cierto que tambin se
trata de su democracia, sobre la cual ellos informan y cuya imagen marc a n
con su labor. No puede ni debe serlesindiferente el estado actual de esta
d e m o c r a c i a .
La distancia creciente de los ciudadanos respecto de la poltica tambin
tiene que ver con el hecho de que los mediosy los periodistastransmiten
152 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 152
una imagen muy indiferenciada de la poltica y los polticos. En los medios
existe un gusto fatal por el negativismo y la exageracin emocional. De esa
forma, se produce la enajenacin de los ciudadanos frente a la poltica, el
estado y la democracia. La reputacin y la credibilidad de personas e insti-
tuciones sufren daos. Tambin hay prdida de confianza. Pero en tiempos
en que la democracia est afectada por crisis, sta necesita urgentemente
nueva confianza, est sujeta a la accin de los ciudadanos que asumen res-
ponsabilidad por la comunidad. La democracia no slo vive de leyes e ins-
tituciones, sino que, tambin en Guatemala, vive con demcratas apasio-
nados. La democracia, en primer lugar, constituye una forma de vida.
VII. La democracia y sus smbolos
Quisiera expresar una idea ms todava. La democracia tambin est
sujeta a rituales, cuadros y smbolos. Tampoco puede re n u n c i a r, en igual
medida, a edificios, salas y retricos. Precisamente los edificios pueden
simbolizar los va l o res de la democracia. Cada vez que veo el palacio pre s i-
dencial en Guatemala, me pregunto qu valor simblico tendr esta inti-
midante catedral del poder para la democracia en Guatemala. Y cuando
evoco los nombres de los gobernantes que han ejercido poder poltico con-
tra el pueblo en este edificio, entonces se incrementan an ms mis dudas.
En Guatemala falta una esttica de la democracia. Dnde estn losedifi-
cios y los monumentosque encarnan los dolores, lossacrificios, los va l o-
resy los smbolos nacionales de la nueva democracia?Dnde hay un me-
morial para las numerosas vctimas de la violacin de los dere c h o s
humanos de los decenios pasados?Hay motivo para reflexionar sobre este
tema. La democracia no puede renunciar a smbolos autnticos de la dig-
nidad y el patetismo. No bastan ni una bandera ni un himno nacional
muy largo.
VIII. La democracia y sus fines polticos
Voy llegando al final. No me import tanto criticar al gunasirre g u l a-
ridades de la democracia en Guatemala. Mi propsito fue, ms bien,
mostrar algunos dficit que presenta l a democracia como forma de vida
153 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 153
de los guatemaltecos. S muy bien que Guatemala en los ltimos ve i n t e
aos ha hecho pro g resos considerables en el campo del desarrollo demo-
c r t i c o. Sin embargo, el p royecto democracia esta an muy distante de
haber llegado a su fin.
7
Actualmente se halla en una fase difcil. De s d e
afuera se tiene la impresin de que se ha quedado estancada como semi-
democracia. La democracia no tiene todava la potencia requerida. Es
ms bien una democracia electoral formal, restringida y tambin defec-
tuosa. Tanto su calidad como su estabilidad dependen de las actitudes y
conductas de los guatemaltecos. La mayora de ellos se encuentra an a
mitad de camino hacia demcratas convencidos. Hay importantes acto-
res polticos que no se atienen regularmente o no se atienen en absoluto
a lasreglas democrticas. Las normas democrticas son reconocidas o asi-
miladas slo en forma restringida. Quiz esto se debe al hecho de que
tambin algunos presidentes han tratado irre f l e x i vamente la democracia
y sus instituciones. Las conductas de algunos polticos, pero tambin la
actitud expectante de la poblacin, tambin tiene sus racesen una cul tu-
ra poltica autoritaria y definida personalmente, as como en una com-
p rensin paternalista del Estado y de la poltica. Por tal razn, la situa-
cin actual se la puede describir bien con el ttulo de mi confere n c i a :
Guatemala: una democracia en la encru c i j a d a .
8
En los ltimos 25 aos, ASIES se ha hecho acreedora de muchos mri-
tos en la construccin de la democracia en Guatemala. Esto lo quere m o s
reconocer hoy con gratitud. Las ideas, las reflexiones y sugerencias que he
expuesto contienen numerosos temas para el programa de trabajo de
ASIES para los prximos 25 aos. Esto tambin constituye en los hechos
un gran desafo.
Amartya Sen ha sealado una direccin en la cual debe desembocar es-
te desafo: En tiempospasados hubo largas discusiones sobre la cuestin
de si este o aquel pas est ya maduro para la democracia. Esto cambi so-
lamente hace poco cuando qued a la luz que la cuestin misma estaba mal
formulada. A un pasno se le debe designar m a d u ro para la democracia,
sino que l a democracia debe madurar. Esto es un cambio de paradigma
ve rdaderamente podero s o .
9
Deseo a ASIESmuchosxitos en la tarea de hacer madurar la democracia
en Guatemala a travs de sus ideas, proyectos, programas y publicaciones.
154 J osef Thesing
10 5/13/05 11:50 AM Page 154
Notas
11. Ms informacin sobre ASIES: www.asies.org.gt
12. Thesing, J osef (1996). Poltica y democracia, Bogot, pgs. 69-122.
13. Thesing, J osef (2003).Va l o res, democracia y globalizacin, Bogot,
pgs. 25-39.
14. Thesing, J osef (Ed.) (1998). Estado de derecho y democracia, Buenos
Aires, pgs. 9-20.
15. Thesing, J osef - Hofmeister, Wilhelm (Ed.) (1995). Partidos polticos en
la democracia, Buenos Aires, pgs. 5-24.
16. Thesing, J osef - Priess, Frank (Ed.) (1999). Globalizacin, democracia y
medios de comunicacin, Buenos Aires, pgs. 11-36.
17 . Thesing, J osef (1999). La democracia en Guatemala, INCEP, Guatemala.
18. Cayzac, Hugo, Guatemala - Proyecto inconcluso, Guatemala, 2001; y
ASIES, Gobernabilidad. Concertacin y Acuerdos de Paz, Guatemala
2003.
19. Tanzi, Vito; Ke-young Chu y Gupta Sanjeev (1999). Economic Policy
and Equity, Washington D.C., International Monetary Fund, pg. 1.
RESUMEN
Democracia no es nicamente un sistema poltico, sino tambin una
f o rma de vida. Ambas partes tienen que interactuar estre c h a m e n t e .
Es decir: un sistema democrtico funciona en ltimo trmino slo
cuando es apoyado por muchos demcratas. La conducta y la ac-
cin de la gente revisten una importancia decisiva para la eficiencia
de un sistema democrtico. En este contexto, la educacin poltica
constituye un recurso especialmente idneo para transmitir un sa-
ber sobre la democracia. Ella debe capacitar a los ciudadanos para
la accin poltica a fin de que ellos puedan actuar como pro t a g o n i s-
tas de la democracia. As surge la democracia como forma de vida.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
155 La democracia: tambin una forma de vida
10 5/13/05 11:50 AM Page 155
E N S AY O S
El otoo del patriarc a : la poltic a
ac tual hac ia Cuba*
Stefan Hofmann
I. Introduccin
Recientemente, Cuba ha vuelto a ser nota de tapa en reiteradas ocasio-
nes. Una serie de incidentes centraron la atencin pblica en la isla cari-
bea y dieron lugar tambin a la refl exin: en mayo, el gobierno estadou-
nidense endureci las condiciones para la transferencia a Cuba de las
llamadas remesas, giros mediante los cuales los cubanos en el exilio envan
d i n e ro a susfamiliares en la isla. En octubre, el gobierno espaol de Ro-
d r g u ez Za p a t e ro lanz una iniciativa destinada a evaluar la poltica de la
UE frente a Cuba. Ese mismo mes, Cuba expuls a Jorge Moragas, diputa-
do del Pa rtido Popular espaol, as como a los diputados holandeses Boris
Dittrich y Kathleen Fe r r i e r. Tambin en octubre, Fidel Castro fue vctima de
una severa cada y debi someterse a un tratamiento quirrgico, alimentan-
do as los ru m o resacerca de un pronto final de su gobierno. En nov i e m b re ,
el gobierno deCastro suspendi la d o l a r i z a c i n de la economa cubana, en
ST E FA N HO F M A N N
Licenciado y doctor en Ciencias Polticas (Universidad de Hamburgo). Tra-
baj como periodista en varios medios de Alemania y Espaa. En 2002 co-
menz a trabajar para la Fundacin Konrad Adenauer, coordinando el es-
tudio Quo vadis, Amrica Latina? (publicado en 2003). Repre s e n t a n t e
Adjunto de la Fundacin Konrad Adenauer en Mxico desde junio de 2003
y, desde mayo de 2005, representante de la FKA en Guatemala.
*Manuscrito terminado el 9 de noviembre de 2004.
11. 5/13/05 11:51 AM Page 157
tanto que el gobierno norteamericano endureci una vez mslas condicio-
nes para las remesas de divisas a la isla. La presin que sufre la oposicin
poltica en Cuba aumenta a diario.
Por otra parte, en mayo de 2004, la llamada Comisin Powell pre s e n-
t un informe al presidente Bush, que llev a la adopcin de una serie de me-
didas tendientesa endurecer el embargo estadounidense contra Cuba. El pa-
quete de medidas incluy la creacin de un presupuesto especial para el
d e s a r rollo de la democracia y l ap rovisin de fondos para financiar iniciati-
vasdiplomticas en ese sentido, ademsde re s t r i cciones para viajar a Cu b a
para ciudadanos estadounidenses y exiliados cubanos, l a limitacin del
g i ro de remesas, la imposicin de topes para gastos de vi aje y la supre-
sin de las redes de contrabando de divisas. El objetivo de tales medidas
era, y sigue siendo, incrementar la presin sobre el rgimen de Castro.
No obstante, el tema de las remesas a las familias cubanas plantea un di-
lema, en la medida en que los intereses polticos de los Estados Unidos co-
lisionan con aquellos de las familias afectadas. Ciertamente, las transfere n c i a s
de divisas ayudan en forma directa a quieneslas reciben, en tanto que el in-
g reso derivado de las remesas sirve para apoyar el rgimen y evitar que se
haga sentir plenamente el fracaso de la economa cubana.
A diferencia de los EE.UU., la UE contina apostando a la coopera-
cin con el rgimen de Castro as como a un efecto derrame humanitario
de esa poltica. Su dilogo con las autoridades cubanas est acompaado
de esfuerzos por abrir la isla a la democracia, establecer el pluralismo y
asegurar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el deshielo en
las relaciones entre la UE y Cuba sufri un abrupto final en marzo de
2003, cuando el rgimen de Castro comenz una vez ms a utilizar la
re p resin como mtodo para evitar el fortalecimiento de mov i m i e n t o s
o p o s i t o res, como el disidente Proyecto Va rela conducido por Os w a l d o
Pa y .
Ante esta nueva realidad, las relaciones entre la UE y Cuba volvieron a
enfriarse. El In f o rmeAnual 2003 dela Unin Eu ropea sobreDerechosHu ma -
nosseala que no hubo cambiosdignosde mencin en la situacin de los
derechos humanos en Cuba, que como consecuencia de ello se dispone li-
mitar lasreunionesbilaterales, invitar a los disidentes a las festividades en
ocasin de los feriados nacionales y reclamar la liberacin de los presos po-
lticos. En julio de 2003, Castro respondi oficialmente rechazando toda
ayuda humanitaria de la UE y de sus pases miembros.
158 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 158
Un cuadro diferente comenz a surgir luego del cambio de gobierno en
Espaa. Los miembros del gobierno recientemente elegido en Ma d r i d
a n u n c i a ron su intencin de revisar la posicin impro d u c t i va de la UE y
el embajador espaol en Cuba, Carlos Alonso Zaldvar, incluso seal an-
te miembros de la oposicin cubana que las sanciones de la UE eran de du-
dosa utilidad prctica. En seal de protesta contra esta actitud, Os w a l d o
Pay, as como otros miembros de la oposicin, pidi al gobierno espaol
no mezclar la cuestin cubana con la poltica domstica del pas. El princi-
pal dirigente del Proyecto Varela dijo que cualquier revisin de las polticas
de la UE difcilmente poda ser de ayuda si omita denunciar la violacin a
los derechos humanos en Cuba.
Es ms, otros grupos se sumaron a lasprotestas contra la iniciativa espa-
ola. As, el re p resentante del opositor grupo Plantadospor la Libertad y la
Democracia en Cuba hizo saber que no pisara el edificio de la embajada es-
paola mientras permaneciera como embajador Za l d va r. Por parte de la
oposicin expresaron crticas similares el socialdemcrata Roca y el activis-
ta de los derechos humanos Snchez Santacruz. En el plano internacional,
200 intelectuales y artistas hicieron un llamamiento al Premier espaol co-
mo el representante de un partido poltico preocupado por la democratiza-
cin de Cuba para que ste reclamara de Castro la liberacin del periodista
Ral Rivero.
Cuando el mximo lder debi ser intervenido quirrgicamente como
consecuencia de su cada el 20 de octubre de 2004, rechaz someterse a una
anestesia general para poder seguir conduciendo los asuntosde gobierno.
Su resuelta actitud se refleja tambin en la decisin del Banco Central Cu-
bano de cancelar la d o l a r i z a c i n de la economa del pas: ya no se aceptan
d l a res como medio de pago y todo ciudadano cubano que an est en po-
der de dlares deber cambiarlosrpidamente para evitar el gravamen cam-
biario decretado, entregndolos al Estado. El mensaje a los EE.UU. era cla-
ro: hagan lo que hagan, siempre nos haremosde los dlares ahora ms
que nunca.
Tambin creci la presin sobre lospresospolticos en Cuba a medida
que aumentaba la tensin entre Estados Unidos y Cuba. Al pare c e r, cual-
quier presin ejercida sobre Castro es trasladada por ste a la oposicin.
Lasturbulenciaspolticasque rodean la cuestin cubana han sido exacer-
badas tanto por las eleccionespresidenciales en losEE.UU. como por la inca-
pacidad de los europeosdeaclarar su posicin, que ahora intentarn re v isar en
159 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 159
noviembre. Si bien parece aconsejable en trminos generales avanzar en el
dilogo con la dirigencia en La Habana, la bsqueda de caminos y medios
para mejorar la situacin de los derechos humanos en Cuba sigue siendo
difcil. En vida de Castro, el rgimen difcilmente se fl exibilizar. Por el
contrario, cabe esperar que la dirigencia cubana har todo lo posible para
allanar el camino a un gobierno que siga fiel al rgimen.
En lugar de facilitarle las cosas a Castro, sera conveniente que la UE se
preparara para la Cuba poscastro, que tratara de establecer un dilogo con
m i e m b ros de la oposicin como Oswaldo Pay, y que buscara una solucin
prctica al problema de crear un orden democrtico en Cuba. Al fin y al ca-
bo, fortalecer la oposicin e involucrarla en la redefinicin de las activida-
des cubanas de Eu ropa es de importancia elemental para las posibilidades
de establecer un sistema pluralista en la isla.
II. Una cronologa
En lasltimassemanas, Cuba fue nota de tapa en reiteradas oport u n i d a-
des. Contribuye ron a que las cosas comenzaran a moverse en particular las
eleccionespresidencialesen losEstados Unidos, el cambio de gobierno en Es-
paa, pero tambin lasnoticias directas desde la isla. Las relaciones entre los
d i f e rentesacontecimientos son complejas. Por lo tanto, parece acertado ana-
lizar losincidentes en forma estructurada. Repasemos primero su cro n o l o g a :
I 6 de mayo de 2004: como consecuencia del Informe Powell, el go-
bierno de los EE.UU. endurece las condiciones para el giro de reme-
sas de los cubanos exiliados en los Estados Unidos a sus familiares en
la isla. Tambin se ven afectados por las medidas los viajes de familia-
res exiliados en los EE.UU. a Cuba y se rebaja el lmite diario de di -
nero en efectivo para gastos durante estos viajes a Cuba.
I Se p t i e m b re / o c t u b re 2004: el gobierno socialista de Espaa inicia una
campaa destinada a evaluar la actual posicin de la UE frente a Cu-
ba, lo que al menos en parte es motivado por la discusin interna con
el anterior gobierno del PP. Como consecuencia de la iniciativa, se
producen diversos altercados diplomticos.
1
I 1 6 de octubre de 2004: expulsin del di putado por el PP Jo r g e
Moragas y de los diputados neerlandesesBoris Dittrich y Kathleen
160 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 160
Ferrier durante su intento de ingresar a Cuba con una visa turstica.
2
Msadelante, Castro amenaza con hacer encarcelar a toda persona
que aporte fondos a miembros de la oposicin.
3
I 20 de octubre de 2004: Fidel Castro sufre la fractura de su rodilla iz-
q u i e rda durante una visita al mausoleo del Che Gu e vara en Sa n t a
Clara y se lesiona un brazo.
I 24/26 de octubre 2004: se suspende la dolarizacin de la economa
cubana. A partir de esa fecha el dlar deja de ser medio de pago en
Cuba y desde el 14 de noviembre
4
se aplica un gravamen del 10% al
cambiar dlares a pesos convertibles (tipo de cambio 1:1).
I 26 de oc t u b rede 2004: el gobierno de losEstadosUnidosendurecean
mslascondicionespara transferir divisasa Cuba, suspendiendo un ser-
vicio operado aparentemente por el gobierno cubano especializado en el
g i ro de remesas.
5
I Octubre/noviembre 2004: recrudece la represin de la oposicin de-
mocrtica, en particular del Proyecto Varela.
La situacin en Cuba va agudizndose visiblemente. Cada vez se plantea en
forma ms clara y acuciante el interrogante acerca del futuro poltico de la isla.
III. Las relaciones entre los EE.UU.
y Cuba
Un objetivo declarado del viejo y del nuevo gobierno de los Estados
Unidos es contribuir a la libertad en Cuba e impulsar lo antes posible un
cambio de rgimen en la isla hacia una democracia re p re s e n t a t i va. Mi e n t r a s
que la administracin Clinton apostaba ms bien al factor tiempo, Bu s h
q u i e re ahora acelerar el pro c e s o. Esto se manifest en particular en la elabo-
racin de un catlogo especial (objeto de controversias, por otra parte) de me-
didasque elevara la llamada Comisin Powell a consideracin del pre s i d e n t e
de los EE.UU. en mayo de 2004.
6
Durante la campaa de las elecciones presidencialesen losEstados Un i d o s ,
y dado el rol clave que tena la conducta electoral en Florida en lasanteriore s
elecciones y la tendencia de los cubanos en el exilio a inclinarse por el part i d o
re p u b l i c a n o ,
7
puede asumirse que el contenido y el momento en el que se di-
vulg el Informe Powell estuvieron influenciados por tcticas electorales.
161 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 161
La consecuencia del Informe Powell fue la aprobacin de un paquete de
medidas que endurecan las disposiciones del embargo de los EE.UU. con-
tra Cuba.
8
Entre las medidas, cabe mencionar:
I un presupuesto especial de 36 millones de dlaresestadounidenses
(distribuidos en dos aos) para apoyar medidas tendientes a promo-
ver la democracia y a los familiares de los disidentes;
I 18 mill ones de dlares para emitir la programacin de radio y T V
Ma rt (producido en Miami) desde un avin, evitando as las interf e-
renciascubanas;
I 5 millones de dlares estadounidenses para iniciativas diplomticas;
I restricciones complementarias para viajesde tipo cultural de ciuda-
danos estadounidenses;
I limitacin de las posibilidadespara cubanos exiliados radicados en los
EE.UU. para viajar una vez por ao a Cuba a un viaje cada tres aos
slo para visitar parientes cercanos;
I limitacin de losdestinatarios de remesa sy paquetes a parientes dire c-
tos. Quedan excluidos los miembros del Pa rtido Comunista y los
miembros del gobierno;
I limitacin del monto mximo para gastos de viaje de visitantes radi-
cadosen los EE.UU. a Cuba deanteriormente 164 a, ahora, 50 dlare s
e s t a d o u n i d e nses por da;
I lucha contra las redes que tienen por objeto llevar por vas indirectas
divisas a Cuba.
9
El objetivo de las medidases claro: se busca incrementar la presin in-
terna del rgimen, que sufre sobre todo la presin derivada de los pro b l e-
mas econmicos.
IV. El dilema de las remesas, del turismo
y la cooperacin econmica
El envo de ayuda financiera a familias cubanas se sita en un conflicto
de intereses entre la poltica nacional, en especial de los Estados Unidos, y
los intereses individuales de las familias un dilema que afecta sobre todo a
los cubanos exiliados. Por un lado est la preocupacin de los familiare s
162 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 162
exiliados por las condiciones de vida de sus parientes en la isla. Con un in-
g reso mensual promedio equivalente a unos doce dlares estadounidenses
difcilmente puedan cubrir las necesidades bsicas de alimentacin y vesti-
menta, a pesar de las raciones suplementarias provenientes de las tarjetas
alimentarias. Por otro lado, el gobierno necesita urgentemente divisas. En
p a rticular para hacerse de las remesas (y sumado a las mismas los gastos de
losturistas, sobre todo de Canad y Eu ropa), el gobierno ha creado negocios
en losque se puede pagar con dlares (al estilo de los i n t er sh o p shabituales en
la ex RDA), en los que tambin se ofrecen alimentos de la canasta bsica
aunque por ellos se cobran sobreprecios.
Es decir, que las divisas prestan, por un lado, ayuda inmediata a las fa-
miliasreceptoras; por el otro, los ingresos derivados de lasremesas, que se
estiman entre 800 millones y mil millones dlares anuales
1 0
y que junto
con los ingresos derivados del turismo constituyen la principal fuente de
divisas de Cuba, son un puntal del rgimen castrista.
1 1
Ayuda humanitaria, cooperacin econmica y turismo son import a n t e s
elementos en la lucha de fuerzas entre los diferentes intereses en y en torno
a Cuba. La pregunta que se plantea es si en definitiva la ayuda bieninten-
cionada que suaviza el impacto del fracaso de la economa cubana contri-
buye a que el rgimen siga mantenindose en el poder.
Un detalle: poco despus del anuncio de las nuevasmedidasdel gobierno
de Bush, losprecios en lastiendasoficiales, que aceptan el pago con dlares, se
i n c re m e n t a ron en un 30 % (en el caso de algunos artcul os, el aumento
fue del 10 %).
V. Europa: tomar distancia
de las polticas de poder
La posicin de la Unin Europea se distingui de la poltica de los Es-
tados Unidos fundamentalmente en que apostaba ms a la cooperacin y a
la esperanza de efectos de derrame en el mbito humanitario. Desde di-
c i e m b re de 1996, la base de la cooperacin fue la Posicin Comn que bus-
caba, por un lado, el dilogo con las autoridades cubanas pero, por el otro,
estableca claramente los objetivosde la cooperacin: apertura democrtica
de Cuba hacia un sistema pluralista respetando los derechos humanos y las
l i b e rtades econmicas. El d e s h i e l o entre la UE y Cuba, que culmin en
163 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 163
marzo de 2003 en la apertura oficial de la Delegacin de la Comisin Eu-
ropea en La Habana, encontr su abrupto final cuando el rgimen de Cas-
t ro, en marzo de 2003, reaccion con una ola re p re s i va ante el fort a l e c i-
mientos de los movimientos de oposicin, en particular del Proye c t o
Varela encabezado por Oswaldo Pay.
12
En el trmino de unos pocos das
fueron encarcelados setenta y cinco disidentes, en su mayora colaborado-
res del Proyecto Varela y periodistas independientes, y condenados en jui -
cios sumarios sin garantas legales propias de un estado de derecho, a un to-
tal de ms de 1.400 aos de prisin.
La UE respondi a los hechos con un enfriamiento de las relaciones y
aprob un paquete de sanciones diplomticas.
El Informe anual 2003 de la UE sobre De rechos Humanos seal al re s-
pecto: Se mantiene la Posicin Comn de la UE hacia Cuba en la duod-
cima revisin, dado que la situacin de los derechos humanos en el pas no
ha sufrido cambios dignos de mencin. La UE decidi no evaluar la Posi -
cin Comn hasta diciembre de 2003. Sin embargo, como consecuencia
de las deplorables medidas adoptadas por el gobierno cubano desde marzo
de 2003, la UE dispuso con posterioridad limitar las visitasgubernamenta-
les de alto nivel efectuadas en el marco bilateral, reducir la importancia de
la participacin de losestados miembros en las manifestaciones culturales
e invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas con ocasin de
las fiestas nacionales y proceder a la revisin extraordinaria de su Po s i c i n
Comn. La Posicin Comn se mantuvo por decimotercera vez sin cam-
bios en junio. La UE se present ante el gobierno cubano e hizo un llama-
miento a liberar a los presos polticos as como a equiparar las condiciones
de detencin a las normas internacionales. La UE declar nuevamente su
voluntad de entablar un dilogo constructivo, esfuerzos que, sin embargo,
fueron rechazados por el gobierno cubano.
13
La consecuencia: desde entonces, funcionarios del rgimen cubano nie-
gan a miembros de l as embajadas y de los gobiernosde los estadosde la
Unin Europea que han invitado a disidentes a sus fiestas nacionales el ac-
ceso a instancias gubernamentales. El 26 de julio de2003, Fidel Castro
anunci que renunciara a la ayuda humanitaria de la UE, lo que se ampli a
toda la cooperacin oficial de la UE y sus pases miembros. La solicitud de
adhesin al Ac u e rdo de Cotonou, presentada en enero de 2003, fue nueva-
mente retirada a mediados de mayo. Se re a l i z a ron manifestacionesdelante de
las embajadas de Espaa e Italia y se clausur el Instituto Cu l t ural Espaol.
164 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 164
El consenso de la UE, demostrado al menos hacia afuera, comenz a re-
lajarse luego del cambio de gobierno en Espaa, como consecuencia de una
i n i c i a t i va del PSOE,
1 4
que oficialmente persegua el objetivo de revisar la
posicin impro d u c t i va de la UE. Para las celebracionesdel 12 de octubre ,
da en el que se festeja el Da de la Hispanidad, Espaa no curs en un pri-
mer momento invitaciones a dirigentes de la oposicin, aunque msade-
lante stos s fueron invitados a la embajada espaola en La Habana, lo que
gener las primeras discusiones en torno a la iniciativa.
En su discurso en el marco de la recepcin, el embajador espaol, Car-
los Alonso Zaldvar en su momento sindicado por observadores polticos
como prximo al dirigente comunista espaol Santiago Carrillo, ms tarde
considerado uno de los asesoresde Felipe Go n z l ez, ante unos 20 disiden-
tes y familiares de presos polticos (no asistieron al acto representantes del
gobierno cubano) habl de dudosos beneficios prcticos de las sanciones
de la UE desde 2003.
15
Reconocidos disidentes, entre ellos Oswaldo Pay y Beatriz Roque, ex-
c a rcelada por motivos de salud poco antes, abandonaron la recepcin tras
escuchar el mensaje.
En una declaracin de prensa difundida a travs de los re p resentantes en
el exterior del Proyecto Va rela, su principal iniciador, Oswaldo Pay, expre-
s sus reservas frente a la posicin espaola y exhort a excluir el tema Cu-
ba de la confrontacin poltica de ese pas. Al abandonar el evento en la
embajada espaola, tambin manifest su malestar por el hecho de que evi-
dentemente Espaa estaba dispuesta a usar la invitacin de opositores al r-
gimen a las fiestas nacionales como materia de negociacin. En part i c u l a r
la falta de consulta de los supuestos beneficiarios de una revisin de la po-
ltica exterior europea, a saber: los presos polticos y la oposicin democr-
tica, mereci su crtica, aunque slo expresada en matices muy finos.
16
El 2 de noviembre, Pay public una nueva declaracin de prensa refe-
rida al tema de la poltica exterior de la UE, en la que exhort una vez ms
a mantener la poltica hacia Cuba al margen de la confrontacin interna.
Una revisin de la poltica sera poco eficaz si no demostrara el rechazo de
las violaciones a losderechos humanos en Cuba de parte de la UE. Por otra
parte, seal al parecer en al usin a las declaraciones de Za l d var que la
poltica de la UE tampoco hubiera sido exitosa antes de las sanciones di-
plomticas. Despus de todo, no hubiera podido evitar l as detenciones y
condenas de la primavera de 2003.
165 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 165
El coordinador en la regin central del grupo opositor Plantados por la
L i b e rtad y la Democracia en Cu b a ,
1 7
Carlos Rodolfo Conesa, anunci el
13 de octubre de 2004 en una amarga carta abierta al embajador espaol,
que no visitara ninguna dependencia de esa sede diplomtica mientras
Za l d var permaneciera como embajador en Cuba. Seal, asimismo, que se
senta ofendido al ver que [el embajador] prefera estrechar las manos san-
grientas de un gobierno tirnico, antesque las manos honestas y limpias de
los opositores pacficos.
18
Tambin se manifestaron en forma crtica sectoresde la oposicin, co-
mo el socialdemcrata Vladimiro Roca y el activista de los derechos huma-
nos El i z a rdo Snchez Sa n t a c ruz. Tan solo el secretario general de la Co-
rriente Socialista Democrtica Cubana, Manuel Cuesta Mora, a quien
otros opositores al rgimen ubican en una cercana problemtica con el go-
bierno de Castro, apoy la iniciativa de la diplomacia espaola.
19
En el plano internacional, en cambio, unos 200 intelectuales y art i s t a s
e m i t i e ron una seal crtica, solicitando en una carta abierta al jefe del Go b i e r-
no espaol, Jos Luis Ro d r g u ez Za p a t e ro, que como re p resentante de un
p a rtido f u e rtemente comprometido a favor de la democratizacin de
Cu b a intercediera ante el gobierno de Castro para que el poeta y perio-
dista Ral Rive ro, que como preso poltico se encuentra encarcelado en
condiciones indignas y que afectan severamente su salud, sea liberado lo
ms rpidamente posible.
2 0
La poltica del gobierno espaol hacia Cuba puede interpretarse en el
marco de la confrontacin poltica con el anterior gobierno del PP encabe-
zado por Jos Mara Az n a r. No obstante, la discusin sobre una posible sua-
vizacin de la posicin de la UE no se limita a Espaa. Tambin Francia y
Gran Bretaa
21
han dado muestras de estar dispuestos a iniciar un dilogo
en este tema.
Luego de la expulsin del diputado por el PP Jorge Moragas, el gobier-
no del PSOE responsabiliz a la oposicin del PP por el fracaso de su pro-
pia iniciativa. Cabe preguntarse si este reproche no serva al solo efecto de
desviar la atencin de la propia falta de profesionalismo. De todos modos,
lo concreto parece ser que ni la oposicin democrtica de Cuba ni los so-
cios europeos fueron consultados antes de la iniciativa espaola en favor de
una flexibilizacin de las sanciones europeas. En principio, hubiera sido lo
que corresponde ante una iniciativa de tan vasto alcance y polticamente
candente.
166 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 166
VI. Premonicin: la cada de Castro
En medio del debate acerca de una revisin de la poltica europea hacia
Cuba, se produce la cada al suelo de Fidel Castro en la ciudad cubana de
Santa Clara la noche del 20 de octubre, que le causa la fractura de una r-
tula. Durante la posterior intervencin quirrgica, el patriarca renunci a
una anestesia general, segn sus propios dichos, para seguir conduciendo
los asuntos de gobierno. Mientras los analistas an se preguntan si la ca-
da de Castro inicia el fin del rgimen, Castro parece decidido a re a f i r m a r
con este tipo de medidas su capacidad de decisin. El 23 de octubre, el pre-
sidente del Banco Central cubano, Francisco Sobern Valds, dict la Re-
solucin 80/2004
22
que, tras once aos de vigencia, suprimi la dolariza-
cin de la economa cubana. Si bien no vuelve a penalizarse la posesin de
d l a res estadounidenses como era el caso antes de 1993, la moneda esta-
dounidense ya no es aceptada como medio de pago en Cuba. En adelante,
el que quiera pagar en dlares deber cambiarlos previamente a pesoscon -
vertibles, al tipo de cambio uno a uno. A partir del 14 de noviembre, se co-
bra, adems, una tasa de cambio del 10 %. El euro, que tambin se acepta
en loscentros tursticos, no se ve afectado por la medida. En su discurso,
Castro incluso recomend pasar a monedas alternativas.
23
Segn se desprende del texto mismo de la resolucin, la medida es una
respuesta a la poltica de los Estados Unidos de limitar la afluencia de dla-
res a Cuba. Pero las consecuencias van ms all: los cubanos en posesin de
dlares debern cambiarlos rpidamente para ahorrar el gravamen cambia-
r i o. En poco tiempo, el gobierno cubano podr hacerse prcticamente de
todas las re s e rvas priva d a s .
2 4
El valor del peso conve rtible, que de hecho s-
lo puede ser implementado en las actuales tiendasoficiales que venden la
mercadera en dlares, puede variarse a discrecin en estas tiendas a travs
de la poltica de precios. El mensaje hacia los EE.UU.: Hagan lo que ha-
gan, nos haremos de los dlares ahora ms que antes.
No cabe esperar que los ingresos derivados del turismo mermen consi -
derablemente, dado que las noticias indican que el 75 % de los turistas pro-
viene de Canad y la UE. Los EE.UU. no juegan un papel import a n t e .
Tampoco es un problema pasar al euro, disponible internacionalmente.
Uno de los ms renombrados analistas de Cuba, Jaime Suchlicki, indi-
c frente al Miami Hera l d, el diario ms importante para la comunidad cu-
bana en el exilio, que la medida apunta, por un lado, a controlar mejor el
167 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 167
m e rcado negro del dlar y, por el otro, se compadece con la tendencia de
regresar a las ideas originales de la Revolucin.
25
VII. Ms presin sobre las cuentas en divisas
de Cuba. Se endurece la represin
En tanto que la posicin divergente de los europeos desva la atencin
de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Cuba y de es-
ta manera le da al rgimen viento de cola poltico, el gobierno estadouni-
dense, pocos das antes de las elecciones presidenciales, adopt nuevas me-
didaspara limitar la afluencia de dlaresdesde los Estados Unidos hacia
Cuba. Prcticamente en forma simultnea con la desdolarizacin, el go-
bierno norteamericano clausur el Fi n a n z s e rvice Se r Cuba, una agencia que
a p a rentemente intentaba evadir laslimitaciones para el giro de remesas des-
de los EE.UU.
26
En forma paralela a las mayores tensiones en el plano internacional, en
particular entre Cuba y los EE.UU., se endurecieron las represalias contra
los presos polticos. Los maltratos aumentaron a tal punto, que Os w a l d o
Pay emiti un comunicado en el que denuncia los apremios ms re c i e n t e s ,
entre ellos golpes con bastones y fracturas de brazos. Nuevamente, aqu la
i m p resin que se tiene es que el rgimen traslada ostensiblemente la pre-
sin que recibe desde afuera a la oposicin.
VIII. La poltica hacia Cuba
en el contexto internacional
Las elecciones presidenciales en los EE.UU., por un lado, y la posicin
indefinida de la UE hacia Cuba as como la cada de Castro, por el otro ,
han elevado masivamente la temperatura poltica en torno a Cuba y en la
isla misma. La pregunta que se plantea es si y de qu modo debera re a c c i o-
nar Eu ropa ante el cambio de las coordenadas polticas. En nov i e m b re, la
UE quiere evaluar su posicin hacia Cuba.
En principio y a primera vista, parece aconsejable una intensificacin del
dilogo con el gobierno cubano. Pe ro cmo se puede lograr ese objetivo?La
experiencia ensea
2 7
que Fidel Castro no cede ante las presiones. Para llegar
168 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 168
a un dilogo que en definitiva fue interrumpido por Cuba y no por la UE,
la UE probablemente deber ceder en algn punto. Dnde puede hacerlo?
La cooperacin econmica y cultural tambin fue suspendida unilateral-
mente por Castro. Slo resta margen en la invitacin de opositores al rgi-
men a las fiestasnacionales de lasembajadas de la UE en La Habana. Pe ro
p recisamente esta forma de atencin internacional hacia la propia situacin
es valorada por losre p resentantesde la oposicin democrtica en Cuba co-
mo una suerte de escudo protector contra excesos del rgimen castrista y, al
mismo tiempo, como una seal hacia la opinin pblica cubana (aunque los
medios de comunicacin oficialistasno dejan margen para ello).
Por lo tanto, renunciar al re s p a l d o internacional como, por ejemplo,
la invitacin a las embajadas en ocasin de las fiestas nacionales, difcilmen-
te pueda ser una masa de negociacin polticamente razonable para re t o-
mar el dilogo con el gobierno cubano. Un eventual dilogo no puede ser
un fin en s mismo. La bsqueda de caminos alternativos para mejorar la si-
tuacin de los derechos humanos en Cuba demuestra ser sumamente dif-
cil y llena de trampas polticas. Adems, la cada de Castro en Santa Clara
no slo ha demostrado a la opinin pblica mundial sino tambin a los po-
derosos en Cuba, la fragilidad del sistema orientado en forma absoluta a su
mximo lder. Mientras viva Castro, una apertura poltica de Cuba que
pueda ser iniciada por el rgimen mismo es ms que improbable. Ms bien
debe suponerse que los factores de interferencia polticos sern debilitados
de la manera ms efectiva posible para allanar el camino a un prximo go-
bierno en una misma lnea con el actual sistema.
A modo de conclusin, podra decirse, entonces, que sera aconsejable
que la UE se adapte menos a Castro y se prepare ms para los tiempos des-
pusde l y busque un mayor contacto y estreche filas con aquellos crculos
de la oposicin que tienen preparadassoluciones practicables y que pueden
generar consenso para una transicin hacia la democracia. Segn la opinin
de muchos investigadores y analistas internacionales, el principal dirigente
sera Oswaldo Pay, el protagonista del Proyecto Va rela y Dilogo Na c i o-
nal, dado que ningn otro grupo opositor alcanz un grado de mov i l i z a-
cin tan fuerte como el Proyecto Varela, que a pesar de las amenazas de re-
p resalias logr reunir hasta ahora la firma de ms de 30.000 ciudadanos.
Para el futuro de la democracia en Cuba, es elemental fortalecer la oposi-
cin e incorporarla al proceso de una eventual reorientacin de las medidas
de la UE hacia Cuba.
169 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 169
Notas
11. Cfr. tambin: J oaqun Roy, Confrontacin, irritacin y desilusin: ba-
lance de las relaciones entre la Unin Europea y Cuba, Real Instituto
Elcano, Boletn 55, http://www. re a l i n s t i t u t o e l c a n o . o rg/analisis/605.asp.
12. C f r.: Kuba weist europische Parlamentarier aus, www. t a g e s s c h a u . d e
del 17/10/2004. http://www. t a g e s s c h a u . d e / a k t u e l l / m e l d u n g e n /
0,1185,OID3708202,00.html.
13 . Castro amenaza con encarcelar a quienes lleven dinero a la disidencia,
I n t e rn e t : h t t p : / / w w w. c u b a e n c u e n t ro . c o m / s o c i e d a d / n o t i c i a s /
2 0 0 4 1 0 2 6 / a 0 b 2 b 6 c 0 0 2 c 1 b 0 8 2 5 2 2 c b 8 e 3 0 7 d b 3 9 6 d . h t m l
14. En un principio, la fecha designada fue el 8 de noviembre, pero fue lue-
go postergada para el 14 de ese mes.
15. Remesas: giros de parientes desde el exterior.
16. R e p o rt to the President: Commission for Assistance to a Free Cuba,
http://www.state.gov/p/wha/rt/cuba/commission/2004/,
http://www.state.gov/documents/organization/32334.pdf
17. Que luego de las ltimas elecciones ya no puede darse por descontado.
18. Se tradujo en el plano jurdico especficamente en la Ley Torricelli y en
la Ley Helms Burton aprobadas durante el mandato de Clinton.
19. Cfr. Fact Sheet: Report of the Commission for Assistance to a Free Cu-
ba, http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/32275pf.htm. Informacin de fon-
do: la suma mxima permitida por trimestre que puede girar una per-
sona mayor de 18 aos desde los Estados Unidos a Cuba se ubica en
los 300 dlares estadounidenses. Segn informa www. c u b a e n c u e n t ro-
.com, la cifra mxima para remesas de una persona radicada en los Es-
tados Unidos a Cuba fue reducida de 300 dlares a 225 dlares por tri-
m e s t re, aunque no me fue posible corroborar este hecho en el inform e
original.
10. Las estimaciones ms conservadoras hablan de 400 millones de d-
l a res por ao, aunque la cifra generalmente aceptada es de mil millo-
nes. En algunos casos incluso se habla de 1,2 mil millones de dlare s
anuales.
11. C f r. respecto de la misma problemtica: Y sin embargo Castro, por
G u i l l e rmo Cabrera Infante, en: Letras Libre s de julio de 2004, ao 6,
nro. 67, p. 22 y s.
12. Ms informacin respecto del Proyecto Va rela, el Dilogo Nacional y
Oswaldo Pay en: Oswaldo Pay Sardias y el Proyecto Varela La lu -
cha pacfica por la apertura democrtica en Cuba, Fundacin Konrad
Adenauer/CADAL, Buenos Aires, 2003; Internet: http://www. k a s . o rg . a r-
/ P u b l i c a c i o n e s / A rc h i v o s % 2 0 z i p / L i b ro % 2 0 P ro y e c t o % 2 0 Va rela.zip; Stef a n
170 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 170
Hofmann, Kubanisches Regime verschrft Repression gegen die demo-
kratische Opposition, Lnderbericht 18. J uni 2004, Internet: h t t p : / / w w w-
.kas.de/publikationen/2004/4862_dokument.html; Stefan Hofmann,
Mythos Castro verblassend, in: K A S - A u s l a n d s i n f o rm a t i o n e n 7 / 2 0 0 4 ,
S.50-66, 59f. (http://www. k a s . d e / db _ f i l e s / d o k u m e n t e / a u s l a n d s i n f o rm a-
tionen/7_dokument_dok_pdf_5157_1.pdf)
13. Consejo de la Unin Europea, Secretara General, Informe Anual 2003
de la Unin Europea sobre los Derechos Humanos, Internet: http://ww-
w. e u - k o m m i s s i o n . d e / p d f / d o k u m e n t e / M e n s c h e n rechte 2003.pdf, p. 34.
(esta pgina me arroja como que ya no existe y no encontr ninguna
similar de Espaa). Cfr. Tambin las observaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Alemania referidas a la poltica hacia Cuba,
por ejemplo: http://www. a u s w a e rt i g e s - a m t . d e / w w w / d e / i n f o s e rv i c e /
download/pdf/publikationen/ap2004/03aussenpolitik.pdf, p. 129;
h t t p : / / w w w. a u s w a e rt i g e s - a m t . d e / w w w / d e / l a e n d e r i n f o s / l a e n d e r / l a e n-
der_ausgabe_html?type_id=11&land_id=89. Cfr., adems: Peter B.
Schumann, Eine neue Eiszeit in Kuba? Die jngste Welle der Repres-
sion hat traurige Tradition, in: E +Z7/2003, http://www. i n w e n t . o rg / E +Z-
/content/archiv-ger/07-2003/trib_art2.html.
14. PSOE: Partido Socialista Obrero Espaol.
15. Cfr.: Opiniones encontradas en la disidencia ante la nueva posicin de
Madrid hacia Cuba, http://www. c u b a e n c u e n t ro . c o m / s o c i e d a d / n o t i c i a s-
/20041014/f310ae8c7b0710 c34b9776a90beafc8a/1.html
1 6 . Extractos de la declaracin de prensa de Oswaldo Pay Sardias del
8 de octubre de 2004: Cuba, Espaa y la Unin Europea: Agradez-
co la invitacin de la Embajada de Espaa a su fiesta nacional. ()
Tambin ratificamos nuestra conviccin de que estas invitaciones
constituyen un mensaje positivo y solidario hacia el pueblo de Cuba,
en un asunto tan importante como el trato incluyente y no excluyen -
te de las personas y gru p o s. Esto no es un aspecto ms, puesto que
la exclusin a los que piensan y tienen el valor de expresarse de ma-
nera diferente e inclusive su castigo a altas condenas de prisin, son
una poltica y una prctica que el gobierno cubano impone en la so-
ciedad cubana. () Comprendemos y celebramos que en la demo-
cracia, ya lograda en Espaa, son lgicos y necesarios los debates y
las crticas libres sobre todos los temas. P e ro ms all de afinidades
ideolgicas y de identificaciones y simpatas con partidos y figuras,
los cubanos necesitamos que esa buena voluntad y amor por Cuba
se traduzca en una bsqueda en comn entre espaoles y no en una
c o n f rontacin poltica intern a. Esta confrontacin hace ms difcil en-
contrar la posicin de Espaa que pueda ser mejor para Cuba. Esta-
mos seguros de que esto es posible y que el consenso en lo funda-
mental permitir que se manifieste toda la potencialidad solidaria
hacia el pueblo cubano.
171 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 171
Este dilogo sobre Cuba implica un dilogo con Cuba, con todos los
sectores de la sociedad cubana. Volvemos a recordar que ya dentro de
n u e s t ro pas est en marcha el proceso de Dilogo Nacional, que no
excluye a ningn cubano (itlicas del autor).
17. P l a n t a d o s se llama, en general, a los presos polticos que en seal de
protesta contra el trato que les dispensan sus hostigadores, permane-
cen de pie en las celdas.
18. Cfr.: www.cubanet.org/CNews/y04/oct04/15a3.htm
19. Cfr.: Opiniones encontradas en la disidencia ante la nueva posicin de
Madrid hacia Cuba, http://www. c u b a e n c u e n t ro . c o m / s o c i e d a d / n o t i c i a s-
/20041014/f310ae8c7b0710 c34b9776a90beafc8a/1.html
20. C a rta Abierta al Sr. J os Luis Rodrguez Zapatero, http://www. c u-
baencuentro.com/sociedad/represionencuba/20041014/6623218
afb875a25b31d03bddf5b1def.html
21. El Reino Unido a favor de revisar las medidas europeas hacia La Ha-
bana, http://www.cubaencuentro.com/sociedad/noticias/20041027/
fc08d352f6155a50f7f2f3fba344fc29.html
22. Cfr. Internet: http:
//www.granma.cu/espanol/2004/octubre/mar26/resolu.html
23. Cfr. Floor of vital cash likely to continue, Miami Herald(www.herald-
.com) del 26710/2004.
24. Tambin: Los diezmos son para el Csar, J avier Machado, C u b a n a -
cn Press, Cubanet-Newsletter del 1 de noviembre de 2004, www. c u-
banet.org
25. Cfr. Floor of vital cash likely to continue, Miami Herald
(www.herald.com) del 26/10/2004.
26. C f r., adems: Eff o rts Under Way to Curb Cubas Access to U.S. Cu-
rrency: Tre a s u ry Department Blocks Transactions with Cuban Money-
Transfer Business:
http://usinfo.state.gov/wh/Archive/2004/Oct/26-360378.html
27. Al margen sea dicho que sta es tambin la apreciacin del escritor y
amigo de muchos aos de Castro, Gabriel Garca Mrquez.
RESUMEN
Las elecciones presidenciales en EE.UU. y la posicin indefinida de
la UE hacia Cuba as como la cada de Castro elevaron la tempera-
tura poltica en torno a Cuba y en la isla misma. De qu modo de-
172 Stefan Hofmann
11. 5/13/05 11:51 AM Page 172
bera reaccionar Europa ante el cambio de las coordenadas polti-
cas? En noviembre, la UE quiere evaluar su posicin hacia Cuba.
En principio y a primera vista, parece aconsejable una intensifica-
cin del dilogo con el gobierno cubano. Pero cmo puede lo-
grarse este objetivo? La experiencia ensea que Castro no cede
ante las presiones. Para llegar a un dilogo que en definitiva fue in-
t e rrumpido por Cuba y no por la UE, sta deber pro b a b l e m e n t e
ceder en algn punto.
Dialogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
173 El otoo del patriarca: la poltica actual hacia Cuba
11. 5/13/05 11:51 AM Page 173
Qu nos depara la Constituc in
de la UE?
Resumen del acuerdo alcanzado durante la Conferencia de
los Representantes de los Gobiernos de los Estados
Miembros de la Unin Europea*
Susanne Szech-Koundouro s
I. Introduccin
En su conferencia del 17 y 18 de junio de 2004, los jefes de Estado y de
Gobierno de los 25 estados miembros de la Unin Eu ropea acord a ron el
texto de una Constitucin Eu ropea. Siendo un tratado internacional,
re q u i e re de la ratificacin por parte de los 25 pases miembros de la Un i n .
La ratificacin se determina segn lo establecen las re s p e c t i vas constitu-
ciones nacionales de los diferentes estados miembros. En Alemania, esto
significa que el Bundestag y el Bundesrat deben aprobar el Tratado por el
que se establece una Constitucin para Eu ropa con una mayora de dos
tercios en cada cmara (art. 23, ap. 1, frase 3, en concordancia con el art.
79, ap. 2 de la ley fundamental alemana).
En esencia, la Constitucin de la UE rene las disposiciones del
Tratado de la Unin Eu ropea y de la Comunidad Eu ropea, adems de la
C a rta de los De rechosFundamentales de la Unin. Por primera vez fue
posible establecer claras categoras de competencia a partir de los trata-
SU S A N N E SZ E C H- KO U N D O U R O S
Estudi derecho y actualmente se desempea en el cargo de directora en el
Ministerio Federal de Economa y Trabajo. Desde 1996 es ponente en la
Comunidad de Trabajo Asuntos de la Unin Europea del bloque parla-
mentario de CDU/CSU.
*Documento de trabajo Nro. 137/2004 editado por Konrad-Adenauer-
Stiftung. Berln, julio de 2004.
12. 5/13/05 11:52 AM Page 175
dos existentes. Ob j e t i vos formulados con carcter general expre s a m e n t e
no crean competencias. Adems, la delimitacin de las competencias de
la Unin se rige por el principio de atribucin en virtud del cual la Un i n
nicamente puede intervenir cuando existe una atribucin expresa para
ello en la Constitucin.
La Constitucin se divide en cuatro partes. LaPa rte I trata de lasbasesde la
Unin Eu ropea. En t re otrascosas, enumera los objetivosde laUnin. Lascat-
egorasde competencias, lasdisposicionespara ejercer las competencias, adems
dedisposicionesbsicassobre las institucionesy rganos de laUnin y ciert o s
mbitospolticos, como por ejemplo la polticaexterior y de seguridad comn
( PESC), polticasy accionesinternasy justicia. Sigueluego la Pa rte II, que con-
tiene la Carta de los De rechos Fundamentales de la Unin. Esta parte haba
sido aceptada a travsde una declaracin oficial el 2 de octubre de 2000 por el
Consejo Eu ropeo en Niza y con su incorporacin al Tratado de laConstitucin
de la Unin se convierte ahora en derecho obligatorio. La Parte III es el ver-
d a d e ro ncleo de la Constitucin, ya que describe en forma muy detallada
losdiferentes mbitospolticosen los que puede actuar la Unin (atribucin
limitada). La Pa rte IV contempla las disposiciones generales y finales.
En su Prembulo, la Constitucin hace referencia expresa a la herencia
religiosa de Eu ropa (... inspirndose en la herencia cul tural, religiosa y
humanista de Eu ropa...), a partir de la cual se han declarado los va l o re s
u n i versales de los derechosinviolablese inalienables de la persona humana,
la democracia, la igualdad, la libertad y el estado de dere c h o. Esun ava n c e
respecto del statu quo, ya que hasta ahora faltaba toda re f e rencia a estosva l o re s
en lostratadoseuropeos. Hubiera sido deseable una clara re f e rencia a Di o s
(i n vocatiodei) y una re f e rencia a la accin del cristianismo (herencia cristiana).
Sin embargo, Francia y Blgica lo re c h a z a ron haciendo re f e rencia a su estricta
divisin entre Estado e Ig l e s i a .
II. Modificaciones institucionales
A. Ponderacin de los votos en el Consejo (art. I-24)
La ponderacin de los votos en el Consejo fue hasta ltimo momento el
punto ms controve rtido en las negociaciones de la Conferencia de los
Re p resentantes de los Gobiernos. La reunin del Consejo celebrada en
176 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 176
diciembre del pasado ao precisamente fracas por este tema ante la nega-
t i va de Espaa y Polonia a aceptar el nuevo principio de doble mayo r a
establecido en el proyecto presentado por la Convencin. Ambos pases
c o n s i d e r a ron que implicaba una clara prdida de importancia de su peso en
el Consejo respecto del Tratado de Niza, en el que a pesar de tener una
poblacin considerablemente menor tenan casi la misma cantidad de
votos que los estados miembros ms grandes: Alemania, Gran Bre t a a ,
Francia e Italia.
El punto central de la doble mayora es que para que una propuesta de
la Comisin sea aprobada debe haber un nmero establecido de estados
que deben re p resentar a una cierta parte de la poblacin en funcin de la
poblacin total de la UE. La Convencin haba previsto que el 50 % de los
estados que representan al 60 % de la poblacin de la Unin deban apro-
bar una propuesta. La Conferencia de los Re p resentantes de los Go b i e r n o s ,
en cambio, acord la siguiente distribucin, en parte tambin para acercar
posiciones con Espaa y Polonia y acordar as el texto de la futura
Constitucin: un mnimo de 55 % de los miembros del Consejo que al
mismo tiempo rena como mnimo el 65 % de la poblacin de la Un i n
debe aprobar una propuesta. Adicionalmente, la mayora que aprueba la
p ropuesta debe incluir al menosa quince estados miembros. En una UE de
25 estados miembros, esto responde a la mayora requerida de 60 % de los
estados. Sin embargo, en el momento en que entre en vigor la Constitucin
(2007), presumiblemente ya se habrn incorporado Bulgaria y Ru m a n i a .
Entonces, 15 estados miembros requeridos para una mayora sera aproxi-
madamente el 55 %. Una minora de bloqueo estar compuesta de al
menos cuatro miembros, para que los tres pasesde mayor poblacin no
puedan bloquear una resolucin de la mayora. Adems se incorpor la
decisin del Consejo adoptada en Ioannina con motivo de la ampliacin el
1 de enero de 1995 (Austria, Suecia, Finlandia). Segn esta decisin, en
caso de tomarse una decisin del Consejo con mayora cualificada, existe la
obligacin limitada de seguir deliberando en el Consejo cuando las tre s
c u a rtas partesde la minora del bloqueo (poblacin pro p o rcional o nmero
de miembros) declaren que rechazarn la decisin. En este caso, el Consejo
deber llegar, dentro de un tiempo prudencial y observando losplazosfor-
zosos establecidos por el derecho de la Unin (por ejemplo, losplazosde tre s
mesesen el proceso regular deformacin de lasleyessegn el art. III-302), a
una solucin satisfactoria.
177 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 177
En el caso delas resolucionesque seadopten mediante mayora cualifica-
da queno se remitan a una propuesta de la Comisin (por ejemplo, en part e s
de la poltica de justicia y de accin interna o de la poltica exterior y de
seguridad comn), la mayora cualificada se definir como un mnimo del 72
% de losestadosmiembrosque renan como mnimo el 65 % de la poblacin
de la UE. El sistema de votacin aprobado entrar en vigencia el primero de
n ov i e m b re de 2009. Hasta entonces, rigen lasnormas del Tratado de Ni z a .
B. Composicin de la Comisin (art. I-25)
Respecto de la composicin dela Comisin, se lleg al siguiente acuerd o :
hasta el ao 2014, la Comisin estar compuesta por un nacional de cada esta-
do miembro. A partir de ese ao, se reducir el nmero de comisarios. Su
n m e ro ser equivalente a los dosterciosdel nmero de estadosmiembro s ,
que incluir a su presidente y al ministro de Asuntos Ex t e r i o res de la Un i n .
Se aplicar un sistema derigurosa igualdad en lo que se re f i e re a la ro t a c i n .
C. Nmero de representantes en el Parlamento
Europeo (art. I-19)
Como gesto de buena voluntad frente a losestados mspequeosde la
UE, se eleva el nmero mnimo de re p resentantesen el Parlamento Eu ro p e o
( PE) por estado miembro a seis. Al mismo tiempo, sereduce la cantidad mx-
ima deescaospor estado miembro de 99 a 96. Alemania (el nico pas que
alcanza este nmero mximo) debe ceder tresescaos. El nmero de diputa-
dos del PE se incrementa de actualmente 732 a 750. La Conferencia de los
Re p resentantesdelos Gobiernosha encomendado al Parlamento Eu ropeo la
distribucin de estas bancas entre los diferentes estados miembros. El
Parlamento someter con la debida antelacin a lasprximaselecciones para
re n ovacin del Parlamento una propuesta sobre la que re s o l ver el Consejo
Eu ropeo por unanimidad y con aprobacin del Parlamento Eu ro p e o.
D. Composicin del Consejo de Ministros
(art. I-23)
Queda derogado el actual principio de rotacin entre losestados miem-
bros cada seis meses (presidencias) establecido para ocupar la Presidencia
178 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 178
del Consejo. En su lugar se forman presidenciascolegiadas de las forma-
ciones del Consejo (con excepcin del Consejo de Asuntos Exteriores) por
un perodo de dieciocho meses. Estas presidencias se componen de grupos
p reviamente establecidos e integrados por tres estados miembros que
e j e rcen la presidencia en todas lasformacionesdel Consejo mediante un
sistema de rotacin igual por un perodo de seis meses. El equipo establece
un programa comn, pudiendo acordar regulaciones alternativas entre
ellos. Por el momento no se puede saber cules van a ser los efectos de estos
cambios en la prctica. De todos modos, queda claro que el modelo de la
p residencia colegiada re c u e rda mucho la actual situacin. Finalmente, no
se concret la tan mentada reforma en grande.
El Consejo en la formacin Asuntos generales vela por la coherencia y
la continuidad de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. La
p residencia de los consejos contar como hasta ahora con el apoyo de la
Secretara General del Consejo. La preparacin para la implementacin de
estasdisposiciones est prevista para despus de firmado el Tratado de la
Constitucin, con el objeto de llegar a un acuerdo poltico en el trmino de
seis meses.
El Consejo se reunir en pblico cuando delibere y vote sobre proye c-
tos de actos legislativos. A tal efecto, se dividir toda reunin del Consejo
en dos partes: deliberacionessobre actos legislativos y deliberacionesque no
afectan la legislacin, art. I-23, ap. 5.
E. El ministro de Asuntos Exteriores
de la Unin (art. I-27)
El eje de la reforma de la poltica exterior y de seguridad comn
(PESC), con el fin darle a la Unin una mayor ejecutividad en este campo
y demostrarlo as hacia fuera, es la creacin del cargo de ministro de
Asuntos Ex t e r i o res euro p e o. El ministro preside el Consejo de Asuntos
Exteriores.
F. Presidente del Consejo Europeo
(art. I-21)
Por primera vez se crea la funcin de presidente del Consejo Eu ro p e o.
Es elegido por el Consejo Eu ropeo por mayora cualificada para un manda-
179 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 179
to de dosaos y medio que podr re n ovarse una sola vez. El presidente pre-
side y conduce las deliberaciones del Consejo Eu ropeo, coopera con el
presidente de la Comisin en la preparacin y continuidad de las delibera-
ciones en el Consejo de Asuntos Generales y asume la representacin de la
Unin en los asuntosde poltica exterior y de seguridad comn, sin per-
juicio de las atribuciones del ministro de Asuntos Exteriores de la Unin.
G. Aplicacin del principio de subsidiariedad
por parte de los parlamentos nacionales,
as llamado sistema de alerta temprano
(art. I-9 inc. 3, en concordancia con el
Protocolo del Tratado de la CE sobre
la aplicacin de los principios de
subsidiariedad y de proporcionalidad)
Los parlamentos nacionales o cada una de las cmaras de un parla-
mento nacional reciben los proyectos para los actos legisl ativos (inde-
pendientemente de quin someta estos proyectos, aunque en la prctica
suele ser la Comisin) antes de que comience el procedimiento ord i n a-
rio de formacin de las leyes. Los parlamentos nacionales tienen seis se-
manas de tiempo para examinar la subsidiariedad. En caso de que cons-
taten una violacin al principio de subsidiariedad, comunican el hecho
al presidente del Parlamento Eu ropeo, del Consejo y de la Comisin. Si
un mnimo de un tercio del nmero total de los vo t o sasignados a lospar-
lamentosnacionales y a sus cmaras (cada Parlamento nacional cuenta con
dos votos) observa una violacin al principio de subsidiariedad, el proye c t o
de ley deber pasar a revisin. El rgano correspondiente puede re s o l ve r
insistir en el proyecto, modificarlo o re t i r a r l o. La decisin debe ser fun-
damentada.
En estos momentos, la transposicin de este procedimiento conocido
como sistema de alerta temprano al derecho nacional est siendo examina-
da por un grupo de trabajo Inter. bloque en el Parlamento alemn con par-
ticipacin de los dire c t o res parlamentarios y expertos en poltica europea de
los diferentes bloques. La CDU/CSU est re p resentado en esta comisin
por los diputados Volker Kauder, Matthias Wissmann, Peter Altmaier y
Thomas Silberhorn. Est previsto que el grupo de trabajo presente sus
resultados en octubre.
180 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 180
Asimismo, los parlamentos nacional es y cada una de sus cmaras
tienen el derecho a presentar una demanda ex postcuando consideran que
un acto de legislacin europeo (ya sancionado) viola el principio de sub-
sidiariedad. Esta demanda es presentada por el estado miembro en nom-
b re del parlamento nacional, no existiendo un qurum determinado que
deba observarse.
H. Primaca del derecho de la Unin
(art. I-5 a)
Por primera vez se establece expresamente que la Constitucin (dere c h o
primario) y el derecho adoptado por las instituciones de la UE en el ejerci-
cio de las competencias que se le atribuyen (derecho secundario) primarn
sobre el derecho de los estados miembros. Esto significa la codificacin de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Eu ropeo que deduce la primaca
del apartado 2 del artculo 10 del Tratado de la CE en concordancia con el
principio de la aplicacin uniforme del derecho comunitario.
I. Personalidad jurdica de la UE
(art. I-6)
A diferencia de la CE (cfr. art. 281, Tratado de la CE), la UE no conta-
ba hasta la fecha con personalidad jurdica. En adelante, la Unin tendr
personalidad jurdica, de modo que le asiste capacidad legal, en part i c u l a r
capacidad jurdica internacional y, por lo tanto, puede ser sujeto de actos
jurdicos y deberes.
J . Actos jurdicos de la Unin
(art. I-32)
Los actos jurdicos europeos reciben una nueva denominacin: el actu-
al re g l a m e n t o (ver art. 249, Tratado de la CE) se transforma en ley euro-
pea, la dire c t i va pasa a llamarse ley de marco euro p e a sin que se modi-
fique el carcter de estos actos jurdicos. Ambas categoras de leyes sern
adoptadas por el procedimiento legislativo ord i n a r i o. Si ambas institu-
ciones no llegan a un acuerdo, el acto no se adoptar (art. I-33).
181 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 181
K. Principio de la democracia participativa
(art. I-46)
Un grupo de al menosun milln de ciudadanos de la Unin que sean
nacionales de un nmero significativo de estados miembros podr tomar la
i n i c i a t i va de invitar a la Comisin, en el marco de sus atribuciones, a que
p resente una propuesta adecuada sobre temas que estimen que re q u i e re n
un acto jurdico de la Unin.
L. Estatuto de las iglesias (art. 51)
La UE respetar y no prejuzgar el estatuto reconocido en los estados
miembros en virtud del derecho interno, a las iglesias y comunidades reli -
giosas. La Unin se obliga a mantener un dilogo abierto, transparente y
regular con las iglesias.
III. Modificaciones en los mbitos polticos
de la UE (Parte III de la Constitucin)
A. Resumen
Basndose en el principio de la atribucin limitada, consagrado por
primera vez en forma expresa (art. I-9, ap. 1), la Constitucin fija cate-
goras de competencias que establecen claramente qu puede regular la UE
y qu, los estados miembros. De este modo, se reducirn considerable-
mente los problemas de delimitacin. En los mbitos de competencia
e xc l u s i va (art. I-12), slo podr dictar actos jurdicosvinculantes la UE.
Esto pone en claro que, por ejemplo, en el mbito de las normas sobre
competencia o en materia de poltica monetaria, slo podr actuar la UE,
dado que estas materias estn sujetas a la competencia exc l u s i va de la UE
( ver art. I-11 y 12). En losmbitos de competencia compartida (art. I-13),
pueden actuar en el nivel legislativo tanto la UE como los estados miem-
b ros. En este caso, los estados miembros ejercen su competencia en la
medida y siempre que la Unin no ejerza las competencias que le han
sido atribuidas por la Constitucin o hubiera decidido no ejercerlas ms.
Los mbitos mercado interno, poltica social (en la medida en que estn
182 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 182
c o mp rendidos por las disposiciones de la Pa rte III de la Constitucin),
cohesin econmica, social y territorial (poltica estructural y de cohesin)
la agricultura y la pesca, medioambiente, proteccin de los consumidores,
t r a n s p o rte, redes transeuropeas, energa, espacio de libertad, seguridad y
justicia, as como salud (en la medida en que est contemplado en la Parte
III de la Constitucin) estn asignados a la competencia compartida. La
t e rcera categora mbitos de lasacciones de apoyo, coordinacin o com-
p l e m e n t o (art. 11, ap. 5, 16) es la categora de competencia ms dbil-
mente delineada para la legislacin de la UE. Las competenciasde la UE
slo abarcan medidas de coordinacin, apoyo o complemento de las medi-
das de los estados miembros sin que la competencia de la UE reemplace en
estos mbitos lascompetencias de los estados miembros. Queda excluida la
armonizacin de las normas jurdicas y administrativas. Son mbitos de
a p oyo, coordinacin o complemento proteccin y mejora de la salud
humana, industria, cultura, educacin, proteccin civil y cooperacin
administrativa.
1. La Constitucin introduce nuevas competencias para la UE en los
siguientes mbitos (ms detalles bajo B):
I Energa (art. III-157, competencia compartida)
I De p o rte (art. III-182, competencia de apoyo, coordinacin o com-
plemento)
I Turismo (art. III-181a, competencia de apoyo, coordinacin o com-
plemento)
I espacio (art. III-155, como parte de la poltica de investigacin, que
con ciertas limitaciones est asignada al mbito de la competencia
compartida, ver art. I-13, inc. 3)
2. Se intro d u j e ron ampliaciones en mbitos de competencia existentes
en las siguientes polticas, entre otras:
I PESC/ poltica de defensa (palabras clave: ministro de Asuntos
Ex t e r i o res europeo, servicio europeo de accin exterior, pasare l a
comunitaria para el mbito ms estricto de la PESC, es decir, polti-
ca militar y de defensa, creacin de la Agencia de Defensa euro p e a .
Obligaciones de los estados miembros de facilitar ciertas capacidades
183 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 183
c o n c retas en el mbito de la poltica de defensa, posibilidad de una
cooperacin estructurada permanente en relacin con la poltica de
defensa)
I Justicia e interior (palabras clave: se deroga la estructura sobre la base
de pilares y, con ello, de la cooperacin meramente interguberna-
mental en la cooperacin policial y la cooperacin judicial en mate-
ria penal, incorporacin en gran parte a los procedimientos de legis-
lacin normales, aun con la posibilidad de accionar el freno de
emergencia, se re valoriza Eu rojust, se prev la posibilidad de cre a r
una fiscala europea)
I Poltica de salud (en este caso, esnueva la facultad de la UE de adoptar
medidas para combatir el abuso de alcohol y tabaco)
I Poltica econmica y monetaria (nuevo es el fortalecimiento de los
derechos de los estados que integran la zona del euro. El proyectado
f o rtalecimiento de la Comisin en el procedimiento re l a t i vo a los
dficit fiscales fue descartado bsicamente por presin de Alemania)
I Poltica social (en este caso, es nueva la clusula social, se subraya en
los objetivos de la UE el pleno empleo en lugar de un elevado nivel
de empleo como rezaba el texto en el Tratado de Niza; posibilidad de
accionar un freno de emergencia en el rea de la seguridad social)
3. Valoracin: aun cuando se hayan agregado nuevas competencias, en
algunos mbitosno se puede desconocer que en particular la Confere n c i a
de los Re p resentantes de los Gobiernos ha tendido en muchospuntosre d e s
de seguridad en favor de los estados miembros: por un lado, mediante el
i n s t rumento del freno de emergencia (cooperacin judicial en materia
penal, seguridad social) o manteniendo en gran parte el criterio de unan-
i midad establecido ya en el Tratado de Niza (por ejemplo, poltica fiscal,
recursos propios de la Unin, PESC/poltica de defensa). La Conferencia de
los Re p resentantes de los Gobiernos tambin aprovech l a posibil idad
de hacer re f e rencia a las competencias de los estados miembros en las
declaracionesadjuntas (por ejemplo, en relacin con el inicio de una inve s-
tigacin penal, en la poltica social o en la poltica de investigacin) o hac-
erlo en forma expresa en el texto de la Constitucin (por ejemplo, en el
caso de los servicios esenciales Adems, el nuevo sistema de categoras de
competencias delimita las atribuciones, dado que se le han fijado explcita-
mente estrictos lmites al ejercicio de competencias de la UE, sobre todo en
184 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 184
la acciones de apoyo, coordinacin o complemento. No obstante, debe
admitirse que no hubo una devol ucin de competencias a los estados
miembros. Sin embargo, es de suponer que las competencias de la UE, tal
como se desprenden ahora de la Constitucin, se mantendrn durante
mucho tiempo sin cambios, en particular teniendo en cuenta que cualquier
modificacin en los diversos mbitos polticos debe ser ratificada por los
estadosmiembros(ver ms adelante). Cuanto menos resulta dudoso que en
losmbitos en los que seguir rigiendo la unanimidad (por ejemplo, polti-
ca tributaria, marco financiero plurianual) ello pueda resultar ventajoso en
una UE de los 25 o aun ms grande. Lo mismo puede decirse con referen-
cia al uso de la llamada pasarela comunitaria, de subsanar una situacin en
la que se constata parlisis de la UE, dado que nuevamente presupone una-
nimidad en el Consejo Europeo.
B. Los mbitos polticos en part i c u l a r
Poltica econmica y monetaria
En relacin con la orientacin bsica de la poltica econmica y mone-
taria, se manifiestan ciertos cambiosrespecto del Tratado de Niza. Luego de
largos debates, la estabilidad de los precios sigue integrando el catlogo de
o b j e t i vos de la UE (art. I-3). De este modo, no slo el Banco Central
Europeo sino toda la UE se obliga a velar por la estabilidad de los precios.
Tambin se deja en claro que los estados miembros (y no slo la UE, como
estaba previsto en el proyecto de la Convencin) coordinan su poltica
econmica y de empleo en el marco de las regulaciones de la Pa rte III
mbitos internos que entran en la competencia de la UE.
En el mbito institucional, se fortalecen los derechos de los estados que
integran la zona del euro (art. III-88 y ss.). El Consejo (esta es una disposi-
cin nueva) adoptar una decisin sobre la incorporacin de un estado
m i e m b ro tras recibir una recomendacin de los estados miembros cuya
moneda es el euro. Los estados miembros cuya moneda es el euro tambin
podrn decidir entre ellos reforzar la coordinacin y supervisin de su dis-
ciplina presupuestaria y elaborar las orientacionesde poltica econmica
re f e rentes a dichosestadosy garantizar su vigilancia. Lospasesde la zona del
e u ro sern tambin los que provean lineamientos comunesen relacin con
la unin econmica y monetaria que sern re p resentados en lasinstit u c i o n e s
185 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 185
y conferencias financieras internacionales y garantizan una posicin comn
en estas organizaciones.
Poltica fiscal (art. III-59 ff.)
La Convencin haba previsto la posibilidad de que en ciertos mbitos
de la poltica fiscal (cooperaciones entre las autoridades, lucha contra la
evasin tributaria) las decisiones de adoptaran por mayora cualificada. La
Conferencia de los Representantes de los Gobiernos derog estas medidas
a instancias de Gran Bretaa. Por lo tanto, sigue vlido el criterio de unan-
imidad en toda el rea de la poltica fiscal.
Servicios de inters econmico general (art. III-6)
El proyecto de la Convencin haba establecido que la UE y los estados
m i e m b ros deban ve l a r, en el marco de sus competencias, por el fun-
cionamiento de los servicios de inters econmico general. Los principios y
las condiciones se fijaran mediante leyes europeas. Un texto similar haba
sido incluido en el art. 16 del Tratado de la CE. El texto modificado por la
C o n f e rencia de los Re p resentantes de los Gobiernos de losestados miem-
b rossubraya ahora ms la competencia nacional expresando que dichos
principios y condiciones se establecern mediante ley europea, sin perjuicio
de la competencia de los estados miembros, dentro del respeto a la
Constitucin, para prestar, encargar y financiar dichos servicios.
Poltica de salud (art. III-179)
La poltica de salud figura entre los mbitos de apoyo, coordinacin o
complemento (Art. I-11, ap. 5). Por lo tanto, la Unin puede tomar medi-
das de apoyo y coordinacin sin que por ello sustituya en estos mbitos la
competencia de los estados miembros. Sustantivamente se agregan respec-
to del Tratado de Niza los siguientes mbitos de competencia que se
encuadran en la categora de competencias compartidas segn art. III-179,
ap. 4 concordante con art. I-13, ap. 2, letra k :
I medidas que establezcan normas elevadasde calidad y seguridad de
los medicamentos y productos sanitarios;
186 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 186
I medidas re l a t i vas a la vigilancia de las amenazas transfro n t e r i z a s
graves para la salud;
I as como medidas que tengan directamente como objetivo la protec-
cin de la salud pblica en lo que se re f i e re al tabaco y al consumo
excesivo de alcohol.
Los estados federados alemanes haban objetado estas ltimas disposi-
ciones en una carta de fecha 9 de junio de 2004 dirigida al ministro de
RelacionesEx t e r i o res alemn, Joschka Fi s c h e r, y al secretario de Estado, Dr.
Steinmeier. Ninguno de estos tres mbitos de competencia estaba previsto
en el borrador presentado por la Convencin.
Poltica social
El texto de la futura Constitucin Eu ropea prev una clusula social que
no estaba prevista en el proyecto de la Convencin (y que tampoco estaba
contemplada en el Tratado de Niza) (Art. III-2a), segn la cual la UE en los
mbitos polticos de la Parte III de la Constitucin atender los requerim-
ientos de un nivel de empleo elevado, una adecuada proteccin social, el
combate de la exclusin social, adems de pro m over un elevado nivel de
educacin general y profesional y la proteccin de la salud. Asimismo, la
UE promover el dilogo social respetando la autonoma de los interlocu-
tores sociales (Art. I-47). Se declara el objetivo del pleno empleo en lugar
del elevando el nivel de empleo (texto de Niza).
En lo concerniente a la seguridad social para la implementacin de la
l i b re circulacin de los trabajadores (Art. III-21) en lo concerniente a las
medidasconcretas, se mantiene el texto de Niza. Se incorpora un pro c e d-
imiento nuevo, el llamado freno de emergencia, segn el cual cuando un
estado miembro considere que una Ley Europea perjudica aspectos funda-
mentales de su sistema de seguridad nacional, podr solicitar que el asunto
se remita al Consejo Eu ro p e o. En este caso, se suspende el pro c e d i m i e n t o
l e g i s l a t i vo. Tras deliberar al respecto, el Consejo Eu ropeo, en un plazo de
c u a t ro meses, devo l ver el proyecto al Consejo poniendo fin a la suspensin
o pedir a la Comisin que presente una nueva propuesta. En este caso, se
considerar que el acto propuesto inicialmente no ha sido adoptado.
Por lo dems, no hubo cambios sustanciales en los aspectos centrales de
la poltica social de la UE tal cual fueron expuestos en Niza. Se incorpor
187 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 187
sin cambios el catlogo de medidas del art. 137, ap. 1 del Tratado de la CE.
Tampoco hubo modificaciones en los re s p e c t i vosmbitos que estn sujetos
a una votacin por mayora cualificada o unanimidad. Una declaracin
incorporada poco antes de finalizar la Conferencia de los Re p resentantes de
los Gobiernos de los estados miembros confirma expresamente que los
mbitos mencionados en el art. III-107 tales como empleo, derecho labo-
ral, condiciones de trabajo seguridad social o proteccin de la salud, esen-
cialmente son competencia de los estados miembros. Las medidas de apoyo
y coordinacin que puedan adoptarse en el nivel de la UE tienen carcter
complementario.
Recursos propios de la Unin (art. I-53)
So b re el sistema de los recursospropios se decide por unanimidad como
tambin lo estableca el Tratado de la CE. La resolucin tiene que ser rati-
ficada por los Estados miembros. En el proyecto de la Convencin estaba
previsto (por primera vez) que acerca de la modalidad de los recursos pro-
p i o s se pudiera decidir por mayora cualificada. Esta definicin tan amplia
hizo que surgiera el temor de que pudiera verse socavado el requerimiento
de unanimidad y ratificacin. La Conferencia de los Representantes de los
Gobiernos estableci luego para el texto actual que slo pueden fijarse las
medidas de aplicacin respecto del sistema de recursospropios mediante
una decisin votada con mayora cualificada y esto siempre y cuando en la
resolucin de ratificacin a ser adoptada en forma unnime est contem-
plada una clusula de este tipo.
Marco financiero plurianual (art. I-54)
Hasta ahora se careca en el derecho primario europeo de una disposi-
cin sobre el marco financiero plurianual. Losarts. 268-280 del Tratado de
la CE contienen, sobre todo, disposiciones respecto del procedimiento pre-
supuestario anual y los principios presupuestados. Estas disposiciones con-
tractuales fueron complementadas con actos jurdicos deducidos y acuer-
dos (extra contractuales) entre los rganos presupuestarios por normas
esenciales. En t re estos instrumentos normativos extra contractuales prima
desde 1988 el instrumento de la anticipacin financiera que sirve de ori-
entacin para los proyectos presupuestarios anuales. En la anticipacin
188 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 188
financiera se establecen sobre todo los topesmximos para el gasto total, as
como la distribucin de los gastos entre las principales categoras de gastos.
El proyecto de la Convencin incorpor esta estructura al derecho primario
y la denomina m a rco financiero plurianual, que como Ley Eu ropea deba
ser aprobada por mayora cualificada. nicamente el primer marc o
f i n a n c i e ro posterior a la entrada en vigor de la Constitucin iba a adoptarse
por unanimidad. Sin embargo, la Conferencia de los Representantes de los
Gobiernos decidi que se votar por unanimidad sobre el marc o
f i n a n c i e ro, a menos que el Consejo Eu ropeo, tambin por unanimidad,
permita al Consejo pronunciarse por mayora cualificada (llamada pasarela
comunitaria).
Energa (art. III-157)
La poltica energtica fue introducida en el proyecto de la Convencin
como competencia nueva (competencia compartida, ver art. I-13) y ha
quedado contemplada en el documento final aunque con ciertas limita-
ciones. Segn el actual texto, la poltica energtica de la UE persigue los
siguientes objetivos: garantizar el funcionamiento del mercado de la
energa, garantizar la seguridad del abastecimiento energtico en la Unin
y fomentar la eficiencia energtica y el ahorro energtico as como el desar-
rollo de energas nuevas y re n ovables. El Consejo se pronuncia por mayo r a
cualificada, siempre que las decisiones no sean esencialmente de carcter
fiscal, en cuyo caso el Consejo se pronunciar por unanimidad previa con-
sulta al Parlamento Eu ro p e o. Se deja en claro que las normaseuropeas no
afectarn el derecho de un estado miembro a determinar las condiciones de
explotacin de sus recursos energticos, sus posibilidades de elegir entre
distintas fuentes de energa y la estructura general de su abastecimiento
energtico.
Deportes (art. III-182)
La Convencin incorpor en su proyecto bajo, la seccin Ed u c a c i n ,
j u ventud, deportes y formacin pro f e s i o n a l, los deportes como nuevo
mbito poltico (accin de complemento y apoyo, segn art. I-16) de la
Unin. La Conferencia de los Re p resentantes de los Gobiernos lo asumi
con apenas algunas modificaciones lingsticas. Segn las mismas, la UE
189 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 189
contribuir a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en
cuenta sus caractersticas especficas, sus estructuras basadas en el compro-
miso voluntario y su funcin social y educativa. El objetivo es desarrollar
la dimensin europea fomentando, entre otras cosas, la apertura en las
competiciones deport i vas, la cooperacin entre los organismos re s p o n s a b l e s
del deporte y protegiendo la integridad fsica y moral de los deportistas.
Turismo (art. III-181 a)
Ni el proyecto de la Convencin ni tampoco los primeros documentos
de la Conferencia de los Re p resentantes de los Gobiernos contemplaba una
competencia en materia de turismo, pero sta qued incorporada durante
las deliberaciones finales de la Conferencia como nueva competencia de la
Unin (mbitosen los que la Unin puede decidir realizar una accin de
a p oyo, coordinacin o complemento en el sentido de los arts. I-16). El
o b j e t i vo de esta disposicin es complementar la accin de los estados
miembros en el sector turstico, en particular promoviendo la competitivi-
dad de las empresas de la Unin en este sector. La finalidad de estas medi-
dases fomentar la creacin de un entorno favorable al desarrollo de las
empresas en este sector y propiciar la cooperacin entre estados miembros,
en particular mediante el intercambio de buenas prcticas.
Espacio de libertad, seguridad y justicia
(art. III-158 ff.)
a) Base jurdica vigente
Desde el Tratado de Amsterdam (1999), la UE se ha fijado el objetivo de
c rear un espacio de libertad, seguridad y derecho (art. 29, Tratado de la UE).
Este espacio deber materializarse sobre todo a travs de una estrecha cola-
boracin entre las autoridades policiales, aduaneras y judiciales, as como
mediante una aproximacin de las disposiciones en materia penal de los es-
tados miembros. En part i c u l a r, la pro g re s i va integracin en el perf e c c i o n a-
miento de un mercado interno de adecuado financiamiento fue el funda-
mento para el reclamo de la cooperacin en este mbito. Antes de
m s t e rdam, esto se obtena a travsde la cooperacin intergubernamental
en el marco del pilar terc e ro. Con la entrada en vigor del Tratado de ms-
t e rdam, la poltica de asilo, de inmigracin y de visado se incorpor en gran
190 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 190
medida al derecho comunitario y, por ende, qued incorporada al Tr a t a d o
de la CE. Esto no slo otorga un grado de vinculacin ms importante a los
actos jurdicos a ser sancionados (primaca del derecho comunitario, efecto
d i recto), sino que adems abre tambin el control por parte del Tribunal de
Justicia Eu ro p e o. El Tratado de la CE mismo esel que establece el pro g r a m a
de formacin de las leyes con el objetivo de crear hasta mayo de 2004 un de-
recho de asilo, inmigracin y visado europeo que reglamente los aspectos
s u s t a n t i vos. En los mbitos de la poltica de inmigracin, los estadosmiem-
b rospueden seguir conservando sus disposiciones nacionales. Tambin la
cooperacin judicial en materia civil fue incorporada con el Tratado de
A m s t e rdam al primer pilar (art. 61 del Tratado de la CE), con el argumento
de que diferentes procedimientos civiles, incompatibles entre s, dificultan
en particular el comercio con mercadera y servicios entre dos o ms pases.
La cooperacin judicial en materia civil abarca sobre todo los objetos de re-
gulacin procesal en el caso de las acciones civiles que ahora son claramente
mseficientes en virtud del mtodo comunitario en la legislacin.
La cooperacin policial y la cooperacin judicial en materia penal, en
cambio, siguieron asignados, aun despus de celebrado el Tratado de
m s t e rdam, al pilar terc e ro y, por ende, a la cooperacin interguberna-
mental (art. 29 y ss. del Tratado de la UE). No obstante, tambin aqu se
d i e ron primeros pasospara facilitar una futura integracin: por ejemplo,
entrada en vigor de los acuerdos cuando los ha ratificado el 50 % de los
estados miembros (art. 34, ap. 2, letra d, Tratado de la UE) y a travs de la
i n t roduccin de la nueva forma de accin decisin de marc o (art. 34, inc.
2, letra d, Tratado de la UE), que son vinculantes respecto del objetivo a ser
alcanzado y que deben ser implementados pero no ratificados por los esta-
dosmiembros. Adems, a travs del Tratado de Niza se cre una Un i d a d
Eu ropea de Cooperacin Judicial (Eu rojust, art. 29, 31, ap. 2, Tratado de
la UE) para coordinacin de las autoridades de los estados miembro s
responsables de la persecucin penal.
b) Constitucin
La Constitucin avanza un paso ms all en la integracin de los
mbitos polticos arriba mencionados: la actual estructura por pilares con
sus procedimientos especiales queda derogada y el mbito Interior y
Justicia pasa en gran parte al procedimiento legislativo normal.
Las nuevas normas en particular:
191 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 191
I El Consejo Europeo define las orientaciones estratgicas para la pro-
gramacin legislativa y operativa en el espacio del Interior y Ju s t i c i a
(art. III-159, nuevo).
I Los actos jurdicos en los mbitos cooperacin judicial en materia
penal y cooperacin policial (hasta ahora pilar terc e ro) se adoptan a
p ropuesta de la Comisin o a iniciativa de una cuarta parte de los
estados miembros (art. III-165; hasta ahora a iniciativa de un estado
miembro o de la Comisin, art. 34, Tratado de la UE).
I La Unin instaurar pro g re s i vamente un sistema integrado de gestin
de las fronteras exteriores (art. III-166, nuevo). Todos los mbitos
alcanzados por este sistema como asilo, controles en las fronterase
inmigracin, se adoptarn por mayora cualificada. Se destaca expre-
samente la disposicin estaba contemplada tambin en el proye c t o
de la convencin el derecho de losestados miembros de establecer
volmenes de admisin en su territorio de nacionales de terc e ro s
pases con el fin de buscar trabajo (art. III-168, inc. 5, una clusula
importante para Alemania).
I Cooperacin judicial en materia civil (art. III-170; hasta ahora art .
65, Tratado de la CE): Este mbito poltico ser reglamentado mediante
una ley o ley marco europea (mayora cualificada / consulta del
Parlamento Europeo) con excepcin de medidas relativas al derecho
de familia que se establecern por unanimidad, previa consulta al
Parlamento Eu ro p e o. Hasta ahora rega l a misma modalidad de
votacin por mayora con la misma excepcin que ahora en el mbito
del derecho de familia.
I Cooperacin judicial en materia penal (art. III-171; antespilar ter-
cero, art. 34, Tratado de la UE, unanimidad a iniciativa de un estado
m i e m b ro o de la Comisin): abarca medidas destinadas a garantizar
el reconocimiento en toda la Unin de las sentencias y re s o l u c i o n e s
judiciales, apoyar la formacin de magistrados, establ ecer normas
mnimas en el juicio penal; bsicamente se decide por ley europea o
ley marco, es decir, con mayora cualificada; pero existe la posibilidad
de accionar el freno de emergencia, que a solicitud de un estado
m i e m b ro lleva a la suspensin del procedimiento legislativo y, en caso
de no llegarse a un acuerdo, abre la posibilidad de una cooperacin
re f o rzada en este mbito (art. III-171, ap. 3 y 4, ademsde art. III-172,
a p. 3 y 4).
192 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 192
I La cooperacin judicial en materia penal abarca tambin medidas
tendientes a establecer normas mnimas re l a t i vas al derecho penal
material (definicin de las infracciones penales y de las sanciones) en
mbitosdelictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimen-
sin transfronteriza, art. III-172. En part i c u l a r, se trata, entre otro s
delitos (listado enumerativo), del terrorismo, la trata de sere s
humanos, el blanqueo de capitales, la corrupcin. Al respecto, el
Consejo puede decidir por la va de una ley marco (es decir, mayo r a
cualificada). El Consejo tambin podr adoptar una decisin euro-
pea que determine otros mbitos delictivos, pero en este caso se
p ronunciar por unanimidad. Hasta ahora, el Consejo estaba limi-
tado a losmbitos crimen organizado, terrorismo y trfico ilcito de
d rogas y deba re s o l ver por unanimidad (art. 31, concordante con
34, Tratado de la UE). Nu e vamente est previsto que pueda actuar
el freno de emergencia y est dada la opcin de una cooperacin
re f o rzada (art. III-172, ap. 3).
I La Constitucin faculta a Eu rojust (Unidad Eu ropea de Cooperacin
Judicial, ve r. art. 29, 31, Tratado de la UE) a iniciar diligencias deinve s-
tigacin penal as, como a proponer la incoacin de pro c e d i m i e n t o s
penales, cuando se trata de crmenesgraves de dimensin transfro n t e r-
iza y en particular en los casos re l a t i vos a infraccionesque perjudiquen
los intereses financieros de la Unin (art. III-174). Estasmedidassern
l l e vadas a cabo por los funcionarios nacionalescompetentes.
I Para combatir las infracciones que perjudiquen los intere s e s
financieros de la Unin, una ley europea o ley marco podr crear una
Fiscala Eu ropea (nuevo) a partir de Eu rojust (art. III-175). El
Consejo se pronunciar por unanimidad, previa aprobacin del
Parlamento Eu ro p e o. En relacin con estos delitos, la Fi s c a l a
Eu ropea ejercer ante los rganos jurisdiccionales competentes de los
estados miembros la accin penal re l a t i va a dichas infracciones
( i n vestigacin y persecucin penal, instruccin de sumario). El
Consejo Eu ropeo podr adoptar una decisin europea con el fin de
ampliar las competencias de la Fiscala Eu ropea a la lucha contra la
delincuencia grave que tenga dimensin transfronteriza (art. III-175,
ap. 4). El proyecto de la Convencin haba incorporado esta atribu-
cin en su catlogo de facultades. A solicitud de Gran Bretaa fue
nuevamente retirada y finalmente se resolvi incluir la posibilidad de
193 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 193
ampliar las facultades mediante una resolucin posterior del Consejo
Europeo.
I En el mbito de la cooperacin policial (art. III-176), son pocas las
modificaciones introducidas al Tratado de Niza (art. 30, Tratado de
la UE). Una innovacin importante es que en este mbito (incluidas
las funciones/actuacin de Eu ropol) se podr re s o l ver mediante ley
e u ropea, lo que significa con mayora cualificada. Se deja en claro que
cualquier actividad operativa de Eu ropol deber llevarse a cabo en
contacto y de acuerdo con las autoridades de losestados miembro s
cuyo territorio resulte afectado. La aplicacin de medidas coercitivas
c o r responder exc l u s i vamente a las autoridades nacional es compe-
tentes (art. III-177, ap. 3).
Poltica exterior y de seguridad comn
(PESC)
La mayor innovacin en el mbito institucional de la PESC es la
c reacin de un ministro de Asuntos Ex t e r i o resEu ropeo que es, adems, uno
de los elementos centrales de la Constitucin. Debido a la situacin institu-
cional poco satisfactoria en el marco de la PESC existente, la C o n ve n c i n
propuso el nuevo cargo, que luego fue aprobado por la Conferencia de los
Representantes de los Gobiernos. Por un lado, existe actualmente un Alto
Comisionado para la PESC, que al mismo tiempo es el secretario general
del Consejo y que en nombre de los jefesde Estado y de Gobierno apoya al
Consejo en asuntos de PESC (ver art. 26, Tratado de la UE). Por otro
lado, acta el comisario responsable de las relaciones exteriores de la UE
que, adems, est dotado de los recursos financieros correspondientes y
que, como miembro de la Comisin, es parte del Ej e c u t i vo y por lo tanto
no est sujeto a los estados miembros. El nuevo cargo de ministro de
Asuntos Ex t e r i o res rene ambas posiciones bajo un doble paraguas ,
aun cuando con esto se mantiene su carcter hbrido. Por un lado es
m i e m b ro de la Comisin (vicepresidente), responsable por las re l a c i o n e s
e x t e r i o res y la coordinacin de los restantes aspectos del accin exterior
de la UE; por el otro, dirige la poltica exterior y de seguridad comn,
somete propuestas propias y las ejecuta por orden del Consejo. Ta m b i n
acta en el mbito de la poltica de seguridad y defensa comn. Dirige el
dilogo poltico con terc e ros en nombre de la Unin y expresa la posic i n
194 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 194
de la Unin en las organizaciones internacionales y en las confere n c i a s
internacionales (ver art. III-197). Cuando la UE ha elaborado una posicin
respecto de un tema que est en la agenda del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, los estados miembros representados en esa organizacin
solicitan que el ministro de AsuntosEx t e r i o res de la UE sea invitado a
plantear la posicin de la UE (ver art. III-206). Hasta ahora, el Alto
Comisionado no posea esa facultad. El ministro de Asuntos Ex t e r i o res par-
ticipa de las deliberaciones del Consejo Eu ropeo (art. I-20), que lo nombra
con mayora cualificada con aprobacin del presidente de la Comisin.
En el ejercicio de su mandato, el ministro de Asuntos Ex t e r i o res de la
Unin se apoyar en un servicio europeo de accin exterior. Este serv i c i o
trabajar en colaboracin con los servicios diplomticos de los estados
m i e m b ros y estar compuesto por funcionarios de los servicios compe-
tentesde la Se c retara General del Consejo y de la Comisin y por el per-
sonal en comisin de los servicios diplomticos nacionales (art. III-197, ap.
3). La organizacin y el funcionamiento del servicio europeo de accin
exterior se establecern ni bien haya sido firmado el Tratado sobre la
Constitucin. Tal como ha sido de rigor hasta ahora, el Consejo Eu ro p e o
aprueba los lineamientos centrales y los proyectos estratgicos de la polti-
ca exterior y de seguridad comn, incluidas las cuestiones con referencia a
la poltica de defensa (cfr. art. 13, UE, Art. III-196). El Consejo adoptar
s o b re la base de estos lineamientos/ proyectosestratgicos, las decisiones
europeas que definan la posicin de la Unin. Las decisiones europeas son
actos legislativos obligatorios en todos sus elementos (art. I-32).
En el mbito de la PESC, se mantienen bsicamente las decisionespor
unanimidad que se toman en funcin de las cuestiones planteadas por un
estado miembro, por el ministro de AsuntosEx t e r i o resde la Unin o por ste
con el apoyo de la Comisin (art. III-200, 201); el Consejo se pro n u n c i a r
por mayora cualificada cuando el Consejo acta sobre la base de u n a
decisin del Consejo Eu ropeo o de una propuesta del ministro de Asuntos
Ex t e r i o res, si ste ha sido invitado a hacerlo por el Consejo Eu ro p e o. Pe ro
tambin en estos casos se ha implementado una valla muy elevada. En
efecto: si un miembro del Consejo declara que, por motivos vitales y
explcitos de poltica nacional, tiene intencin de oponerse a la adopcin
de una decisin europea que se deba adoptar por mayora cualificada, no
se proceder a la votacin. El Consejo, por mayora cualificada, podr
pedir que el asunto se remita al Consejo Eu ropeo para que adopte al
195 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 195
respecto una decisin europea por unanimidad (art. III-201, Abs. 2). El
Consejo Eu ropeo podr adoptar, adems, por unanimidad, una decisin
europea que establezca que el Consejo se pronuncie por mayora cualifica-
da en casos distintos de los previstos en el apartado 2 del art. III-201 (art.
201, ap. 3, pasarela comunitaria). Las decisiones que tengan repercusiones
m i l i t a res o en el mbito de la defensa no se tomarn ni ahora ni en el futuro
por mayora cualificada.
Igual que hasta ahora, el Parlamento Eu ropeo es consultado en los
aspectos ms importantes y las orientaciones bsicasde la PESC (art. 21,
Tratado de la UE, art. I-39, ap. 6), hasta ahora por la Presidencia, ahora por
el ministro de Asuntos Ex t e r i o res. El Tribunal de Justicia de la Un i n
Eu ropea tampoco es competente en asuntos de la poltica exterior y de
seguridad comn / poltica de seguridad y defensa comn, aunque con una
excepcin que es nueva. El Tribunal de Justicia es competente para contro-
lar que se respete el principio de que la poltica exterior y de seguridad
comn no afectar la asignacin de las competencias de la Constitucin
para los diferentes mbitos polticos y entiende tambin en los re c u r s o s
interpuestos por personas fsicaso jurdicas frente a las que fueron adop-
tadas medidas restrictivas en el mbito de la PESC (art. III-282).
Se mantuvo en la Constitucin la posibilidad de una cooperacin re f o rz a-
da en la PESC (ver art. 27 a, Tratado de la UE, aunque no en el mbito de
defensa, art. 27 b, Tratado de la UE) . No obstante, mientrasque el acuerd o
de Niza estableca que la atribucin poda ser otorgada por el Consejo por
m a yora cualificada (art. 27, en concordancia con el art. 23, ap. 2, subap. 2 y
3, Tratado de la UE), ahora est prevista una decisin por unanimidad (art .
III-325, ap. 2), a pesar de que el proyecto de la Convencin haba estableci-
do la mayora cualificada. Tambin por unanimidad, el Consejo decide (ni-
camente participarn de la votacin losmiembrosdel Consejo que re p re s e n-
ten a los estados miembros que participan en una cooperacin re f o rzada, ve r
a rt. I-43, ap. 3) acerca de la incorporacin de un nuevo estado miembro a la
cooperacin re f o rzada existente en el marco de la PESC. La transicin de
unanimidad a mayora cualificada en el marco de la cooperacin re f o rz a d a
( p a s a rela comunitaria) segn art III-328, tambin es posible para la PE S C .
Esta posibilidad queda excluida en caso de decisionesre f e rentesa cuestiones
m i l i t a reso de poltica de defensa (art. III-328, ap. 3).
En el Tratado de Niza, las disposiciones sobre la poltica de seguridad y
defensa comn estaban formul adas en trminos muy cautelosos. Mu c h o
196 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 196
msambiciosas son estas disposiciones en la Constitucin. La poltica de
seguridad y defensa comn es parte integral de la PESC. Of recer a la
Unin una capacidad operativa basada en medios civiles y militares con-
forme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (art. I-40). La
Constitucin establece que la poltica comn de seguridad y defensa con-
ducir a una poltica comn de defensa una vez que el Consejo Europeo lo
haya decidido por unanimidad y haya sido ratificada por los estados miem-
b ros. Se trata de una formulacin que re p roduce casi textualmente lo
establecido en el art. 17 del Tratado de la UE. Mientras que all se establece
en trminos muy generales el apoyo a travs de una cooperacin en polti-
ca de armamentos, en la Constitucin se exigen capacidades concretasde
tipo militar y civil para la implementacin de la poltica comn de seguri-
dad y defensa. La agencia europea, en el mbito del desarrollo de las capaci-
dades de defensa, la investigacin, la adquisicin y el armamento (Agencia
Europea de Defensa) y sus funciones, se describen en forma detallada. Los
estados miembros que cumplan criterios ms elevados de capacidades mil-
i t a res (y que hayan suscrito compromisos ms vinculantes en la materia
para realizar las misiones ms exigentes) establecern una cooperacin
e s t ructurada y permanente (hasta ahora esta posibilidad quedaba exc l u i d a
en el Tratado de Niza, art. 27 b). El Consejo se pronuncia por mayo r a
cualificada, previa consulta al ministro de Asuntos Ex t e r i o res, sobre el
establecimiento de la cooperacin estructural permanente (art. III-213,
abs. 2). Tambin decide por mayora cualificada sobre la aceptacin de un
estado miembro que con posterioridad desee participar en la cooperacin
e s t ructurada permanente. Un estado miembro tambin puede suspender su
p a rticipacin en la cooperacin estructurada permanente por decisin uni-
lateral. Tambin en este caso, el Consejo podr votar con mayora cualifi-
cada. Todas las dems decisiones en el marco de la cooperacin estructura-
da permanente se adoptarn por unanimidad (art. III-213, ap. 6).
La Conferencia de losRe p resentantesde los Gobiernossuprimi la c o o p-
e r acin ms estre c h a que estaba contemplada en el proyecto de la
C o n vencin, segn la cual los estados miembros involucrados, en el caso
de un ataque contra un estado miembro, lo asisten militarmente. Segn el
texto de la Constitucin, si un estado miembro es objeto de una agre s i n
armada en su territorio, todos (!) los estados debern (!) brindarle a y u d a
y asistencia con todos los medios a su al cance. Los compromisos y la
cooperacin en este mbito seguirn ajustndose a los compro m i s o s
197 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 197
adquiridos en el marco de la Organizacin del Tratado del Atlntico No rt e
( a rt. I-40, ap. 7).
Cohesin econmica, social y territorial
(art. III-116)
El texto de la futura Constitucin contempla dos novedades.
En primer lugar, la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos
incluy una clusula complementaria al Tratado de Niza en la que se
establece que se prestar especial atencin a las zonas rurales, a las zo n a s
afectadas por una transicin industrial y a las regiones que padezc a n
d e s ventajas naturales o demogrficas graves y permanentes como, por
ejemplo, las regiones septentrionales con una escasa densidad de poblacin
y las regiones insulares, transfronterizas y de montaa. Contra esta enu-
meracin de zonas desfavo recidas se haban dirigido sin xito los L n d er
alemanes en la mencionada carta al ministro de Relaciones Ex t e r i o re s
Fischer y al secretario de Estado, Dr. St e i n m e i e r, con fecha 9 de junio de
2004. En la carta reclamaban que se dejara en claro que la sola existencia de
la re s p e c t i va particularidad regional no creaba en forma automtica el dere-
cho a recibir promocin especial, sino que esa promocin debera depen-
der del cumplimiento de ciertos criterios econmicos objetivos.
En segundo lugar, l a Conferencia de los Re p resentantes de los
Gobiernos incorpor una atribucin para el Consejo, segn la cual las facil-
idades de asistencia para Alemania oriental pueden ser derogadas cinco
aos despusde la entrada en vigor de la Constitucin a propuesta de la
Comisin mediante una decisin europea (art. III-56, ap. 2, letra c).
En cuanto a la modalidad de votacin en el caso de losfondos con final-
idad estructural y el Fondo de Cohesin, la Convencin haba pre v i s t o
originalmente que hasta el primero de enero de 2007, el Consejo adoptaba
sus decisiones por unanimidad. El texto actual establece que las primeras
disposiciones relativas a los fondos con finalidad estructural y al Fondo de
Cohesin que se adopten despus de las que estn vigentes en la fecha de la
firma del Tratado por el que se establece una Constitucin para Europa, se
establecern mediante una ley europea que se aprobar por unanimidad.
Con esta redaccin se dilata una vez ms el momento a partir del cual los
fondos con finalidad estructural, que demandan gran cantidad de re c u r s o s ,
integren los mbitos en los que se decide por mayora cualificada.
198 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 198
Investigacin y desarrollo tecnolgico
y espacio (art. III-146)
En este contexto, es nuevo el agregado de una competencia para nave-
gacin espacial
(Art. III-155), que ya fuera propuesta por la Convencin. La UE elab-
ora un programa espacial tendiente a promover el progreso cientfico y tec-
nolgico y de la competitividad de la industria, una poltica espacial euro-
pea, que puede ser implementada en forma de un programa espacial
europeo.
En relacin con la investigacin en sentido ms estricto, la Constitucin
establece como novedad que se crear un espacio europeo de inve s t i-
gacin en el que los investigadores, los conocimientos cientficos y las tec-
nologas circulen libremente, tendiente a favo recer el d e s a r rollo de su
competitividad, incluida la de su industria.
Ambos agregados ponen de re l i e ve que la UE quiere garantizar una
mayor atencin de la poltica industrial en el mbito de la investigacin.
Proteccin de los animales (art. III-5 a)
En las deliberaciones finales de la Conferencia de Re p resentantesde los
Gobiernos se incorpor una nueva disposicin sobre la protecci n de
animales, sin que sta fuera dotada como norma de competencia para la
UE. Se invita a la UE a considerar plenamente los requerimientos del
bienestar de los animales como seres sensi bles en la definicin de sus
polticas, en los mbitos de la agricultura y la investigacin, entre otro s
campos.
IV. Modificaciones sustanciales
en las clusulas generales /
clusulas finales
En este contexto. cabe mencionar cuatro disposiciones nuevas respecto
del derecho vigente:
199 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 199
A. Transicin de la unanimidad a la mayora
calificada (pasarela comunitaria) (art. IV- 7 a )
El Consejo Eu ropeo puede aprobar una decisin por unanimidad o
despus de la aprobacin del Parlamento Eu ropeo, en donde, en aquellos
casos en los que el Consejo hasta ahora decida por unanimidad en el
mbito de aplicacin de la Pa rte II de la Constitucin, puede pasar a tomar
la resolucin por mayora cualificada. En tanto que la Convencin prevea
para este caso la sola informacin de los parlamentos nacionales, la
C o n f e rencia de los Gobiernos ha fijado una valla ms alta: en cuanto un
parlamento nacional dentro de los seis meses de que le fuera comunicada
una iniciativa de este tipo del Consejo Eu ropeo plantea su veto, la re s o l u-
cin no se promulga. En caso de que la iniciativa no sea rechazada, el
Consejo Europeo puede promulgar la resolucin sin que este cambio deba
ser ratificado por los estados miembros.
B. Procedimiento de revisin simplificado
( a rt. IV-7 b)
Mientras que para proyectos de revisin de la Constitucin deber con-
vocarse en principio a una Convencin (como cuando se elabor la Cons-
titucin, art. IV-7) antes de que las reformas puedan ser ratificadas por to-
dos losestados miembros, no ser as cuando la revisin se refiera a los
mbitos polticos internos de la Pa rte III . Para ello, ser necesario que el
Consejo se pronuncie por unanimidad e igual que en el caso anterior se
re q u i e re la ratificacin por parte de los estados miembros. Se destaca ex-
p resamente que esta resolucin no podr re p e rcutir sobre competencias
transmitidas por la Constitucin. Es decir, que tambin el ll amado pro-
cedimiento de revisin simplificado en la importante Pa rte III de la
Constitucin contempla el requisito de la ratificacin por los parlamen-
tos nacionales.
C. Retirada voluntaria de la UE (art. I-59)
Se introduce una clusula no contemplada en los acuerdos anteriore s
que establece que todo estado miembro podr decidir, de conformidad con
sus normas constitucionales, retirarse de la Unin. Notificar su intencin
200 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 200
al Consejo Eu ropeo, que negociar un acuerdo con ese Estado sobre la
forma de su retirada. Este acuerdo se celebrar previa aprobacin del
Parlamento Europeo por el Consejo por mayora cualificada.
D. Ratificacin y entrada en vigor (art. IV- 8 )
El Tratado de la Constitucin Europea slo puede entrar en vigor luego
de haber sido ratificado por los estados miembros de conformidad con sus
normas constitucionales. Sin embargo, al acta final se le ha anexado una
declaracin segn la cual la Conferencia de los Re p resentantes de los
Gobiernosconstata que se dar intervencin al Consejo Eu ropeo si al cabo
de dos aos de la firma del Tratado de la Constitucin las cuatro quintas
partes de los estados miembros han ratificado el Tratado y en uno o varios
estados miembros han surgido dificultades en la ratificacin. Esta frmu-
la bastante vaga, que ya estaba planteada en estos trminos en el proye c t o
de la Convencin, muestra que se estima que habr problemas de ratifi-
cacin, sin que se hubieran establecido en la Constitucin consecuencias
jurdicas concretas para este caso. Cules podrn ser estas slo podr verse
cuando fracase el primer estado miembro en su intento de ratificacin y
con ello la Constitucin quede prcticamente en suspenso.
V. Valoracin final
Radica en la naturaleza de la cosa misma que cuando se llevan adelante
negociaciones entre 25 estados miembros no se pueden imponer todos los
aspectos de las ideas demcratas cristianas acerca del contenido del Tr a t a d o
s o b re la Constitucin de la Unin. No obstante, los pro g resos alcanzados
superan largamente las cuestiones que no han encontrado una solucin sa-
tisfactoria. En relacin con el procedimiento de ratificacin, es de gran im-
p o rtancia establecer los nuevos derechos del Bundestag en el control del
principio de subsidiariedad, fijar las normas correspondientes para los pro-
cesos en el nivel nacional y mejorar en su conjunto la participacin del
Bundestag en la legislacin europea y en el inicio de negociaciones sobre
una adhesin.
201 Qu nos depara la Constitucin de la UE?
12. 5/13/05 11:52 AM Page 201
Observacin
* Los artculos citados sin indicacin de ley son artculos corre s p o n d i e n-
tes a la Constitucin Europea.
Documentos: Bruselas, 25 de junio de 2004 (02.07)
(OR. fr) CIG 86/04 RK 2003/2004 - Versin provisoria consolidada
del Tratado por el que se establece una Constitucin para Europa
ADDENDUM 1 del documento CIG 86/04
CIG 2003/2004 Versin provisoria consolidada de los Protocolos sobre
el Tratado por el que se establece una Constitucin para Eu ropa y sus
Anexos I y II.
ADDENDUM 2 del documento 86/04
RK 2003/2004 - Versin provisoria consolidada de las Declaraciones a
ser incorporadasal Acta final de la Conferencia de losRe p resentantes de los
Gobiernos de los Estados miembros.
RESUMEN
En esencia, la Constitucin de la UE rene las disposiciones del
Tratado de la Unin Europea y de la Comunidad Europea, adems
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin. Por prime-
ra vez fue posible establecer claras categoras de competencia a
p a rtir de los tratados existentes. Objetivos formulados con carcter
general expresamente no crean competencias. Adems, la delimi-
tacin de las competencias de la Unin se rige por el principio de
atribucin, en virtud del cual la Unin nicamente puede interv e n i r
cuando existe alguna atribucin para ello en la Constitucin.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
202 Susanne Szech-Koundouros
12. 5/13/05 11:52 AM Page 202
Neoliberalismo y ec onoma
soc ial de merc ado*
Osvaldo Hurt a d o
I. Un antecedente necesario
En los revolucionarios aos 60 del siglo XX, muchos latinoamericanos
p e n s a ron que el desarrollo del continente pasaba por la previa re a l i z a c i n
de reformasestructurales. Tan importante papel les atribuye ron, que llega-
ron a afirmar que constituan un paso indispensable para que pudieran
conseguirse el crecimiento econmico, el pro g reso social, la eliminacin de
las injusticiasy la construccin de sociedades equitativas. A lo que suma-
ron, con distinto nfasis, una crtica al sistema capitalista, que pro p u s i e ro n
reemplazar por una organizacin econmica y social distinta.
Dada la importancia que por entonces tena el sector agrcola, se consi-
der que la reforma agraria, esto es la redistribucin de la propiedad de la
tierra, ademsde mejorar los rendimientos econmicos de las unidades
agrcolas de produccin, permitira a los campesinos salir de la explota-
cin, la pobreza y la marginacin a lasque haban estado sujetosdesde que
fue colonizado el continente. Parecida reflexin se hizo en relacin con la
propiedad de los recursos naturales y la administracin de ciertos servicios
OS VA L D O HU RTA D O
Abogado y poltico ecuatoriano, presidente de la Repblica de Ecuador
e n t re 1981 y 1984.
*Publicado originalmente en Te s t i m o n i o, revista del Instituto de Estudios
Social Cristianos (IES), Lima, abril /sept. 2004, Nro. 79, pgs. 32-38.
13. 5/13/05 11:53 AM Page 203
pblicos. Ambas actividades econmicas deban estar en manos del Estado
para que los rendimientos de su explotacin empresarial beneficiaran a to-
dos los habitantes y no nicamente a grupos minoritarios, nacionales o ex-
t r a n j e ros, que haban venido usndolos para su individual prove c h o. Para lle-
var adelante las reformas estructuralesmencionadas y orientar el desarrollo de
lospases se crearon organismos estatales de planificacin.
Si bien en la crtica a las falencias de la sociedad latinoamericana y a sus
injustas estructuras las coincidencias eran grandes, no suceda lo mismo en
cuanto al modelo de sociedad que deba reemplazarla.
Quienes inspiraban su accin poltica en el pensamiento marx i s t a - l e n i-
nista tenan como meta la formacin de una sociedad igualitaria. Para llegar
a este punto proponan la eliminacin de la propiedad privada, la apro p i a-
cin estatal de todos los medios de produccin, la planificacin central de la
economa y el establecimiento de un estado totalitario gobernado por un
p a rtido nico en re p resentacin del proletariado, el Pa rtido Comunista.
Aquellos que no compartan estas ideas, entre ellos los demcratas cris-
tianos, consideraron que la propiedad estatal deba reducirse nicamente a
c i e rtas actividades econmicas monopolsticas o estratgicas, que la re f o r-
ma agraria deba transferir la propiedad de la tierra a los campesinos, que
las empresas pequeas, medianas y aun las grandes podan estar en manos
p r i vadas y de organizaciones de tipo comunitario o cooperativo, y que la
planificacin deba ser obligatoria para el Estado pero slo orientadora e in-
d i c a t i va para el sector priva d o. En el orden poltico, se adhirieron a la de-
mocracia, sistema que consideraron el ms idneo para garantizar la parti-
cipacin de los ciudadanos, la proteccin de los derechos humanos, el
e j e rcicio de las libertades pblicas, la eleccin competitiva de losgobernan-
tes, el control del recto ejercicio de las autoridades y la divisin del poder
entre las diversas funciones del Estado a fin de evitar su abusivo ejercicio.
A pesar de que eran ostensibleslas diferencias entre las dos pro p u e s t a s
en cuanto al carcter y alcance de las reformas estructurales as como en los
modelos econmico y poltico, la derecha latinoamericana prefiri ignorar-
las, cerr los ojos y, dogmticamente, hizo de ellas tabla rasa. Tamaa sim-
plificacin le llev a poner en un mismo saco a todos los partidarios de las
reformas estructurales, cuyas ideas, programas y proyectos calific peyora-
tivamente de marxistas, estatizadores o, simplemente, de comunistas, igual
que a partidos y lderes que los defendan. Creo que todos ustedes recorda-
rn que por entonces se deca que los demcratas cristianos eran ve rd e s
204 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 204
por fuera y rojos por dentro, maliciosa afirmacin que llev a sus detrac-
tores a motejarlos de sandas.
He rememorado este debate poltico producido hace casi medio siglo
p o rque algo parecido est sucediendo hoy en Amrica Latina, pero en un
mundo distinto, con un sentido diverso y la intervencin de actores dife-
rentes. Quienes no han simpatizado con los programas de ajuste econmi-
co y con las reformas estructurales llevadosa cabo por los gobiernoslati-
noamericanos en l as ltimas dcadas para restablecer los equilibrios
m a c roeconmicos, responder a las nuevas realidades internacionales y aten-
der el desarrollo de los pases, en lugar de examinar las particularidades pa-
ra establecer el carcter de la poltica econmica y sealar diferencias, han
p referido ignorarlas de la misma manera en que antes lo hicieron otros des-
de una orilla ideolgica distinta. Muchos de sus detractores las han simpli-
ficado y generalizado de tal manera, que han llegado a calificar de neolibe-
ral toda poltica encaminada a ordenar una economa, como puede ser la
bsqueda del equilibrio fiscal. Los que creen que en Amrica Latina, en lo
esencial, nada cambia, aqu podrn encontrar un elemento ms para con-
firmar su pesimismo.
A fin de escapar de este nuevo y negativo maniquesmo, evitar malos
entendidos, facilitar el anlisis, orientar la discusin y saber a qu atener-
nos, es necesario establecer lo que debe entenderse como neoliberalismo.
II. El neoliberalismo
Como todos sabemos, Adam Smith, en Lariqueza delasnaciones, sea-
l algunas de las ideas que conformaran la esencia del pensamiento econ-
mico liberal. Afirm que los individuos en sus actividades econmicas na-
turalmente se inclinaban por la bsqueda del inters personal, cuya
atencin era ms til para la sociedad que las actividades que especfica-
mente buscaban satisfacer el inters social. El mejor remedio para la regu-
lacin de los precios era dejar que actuara la ley natural de la oferta y la de-
manda. Si el futuro econmico de los pases dependa de la suerte que
corrieran las actividades econmicas particulares, lo mejor que poda hacer
el Estado era limitar su accin a garantizar la libre accin de las fuerzas del
m e rc a d o. El pro g reso era el resultado de mercados libres y competitivos, de
la libre empresa, del libre cambio y del libre accionar de los individuosen
205 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 205
la economa. Las libertades econmicas eran vistas como un derecho natu-
ral de los seres humanos y el mejor incentivo para el progreso.
Doscientos aosdespus, estas ideas fueron recogidas por el profesor de
la Universidad de Chicago Milton Friedman y desarrolladas en su libroLi -
bertad deelegir, de enorme influencia en Amrica Latina. Para el padre del
liberalismo contemporneo, el Estado deba limitarse a dotar a la sociedad
de un marco jurdico que protegiera a los individuos y sus actividades eco-
nmicas a fin de que operaran en libertad, para lo cual era necesario que
constituyera instituciones que garantizaran el ejercicio efectivo de tal dere-
c h o. El Estado, adems, deba tener a su cargo la construccin de obras p-
blicas que permitieran a losciudadanos gozar de ciertas comodidadesy a las
empresas disponer de servicios que les permitieran realizar un eficiente tra-
b a j o. Estos requisitos, entre otros, permitiran el funcionamiento de una
economa libre de mercado, nica en capacidad de garantizar el pro g reso de
los pases y el bienestar de los pueblos.
Estasideasy las polticas que de ellas se deriva ron, conocidas con el
nombre de neoliberales, se aplicaron en Chile durante la dictadura de Au-
gusto Pinochet, en la que asumieron la direccin y ejecucin de la poltica
econmica profesionales formados en la escuela de economa de la Univer-
sidad de Chicago. En los aos siguientes adquirieron una proyeccin uni-
versal, al ser adoptadas por los gobiernos del presidente Ronald Reagan en
Estados Unidos y de la primera ministra Margaret Thatcher, en Inglaterra,
a los que se sumaron, con matices, otros en pases de los cinco continentes,
entre ellos algunos de Amrica Latina.
Al afianzamiento del pensamiento liberal y a su aplicacin en el gobier-
no de losestados contribuy el colapso de la Unin Sovitica, al que acom-
pa el eclipse de las ideas socialistas que durante el siglo XX haban influi-
do de manera importante en la orientacin de partidos y lderespolticos de
pensamiento pro g resista, particularmente en lospases del Te rcer Mu n d o. El
pueblo alemn, en 1989, al derribar el muro de Berln, puso fin al modelo
econmico socialista que en sus diversas expresiones fue visto por muchos,
durante casi un siglo, como una alternativa vlida al sistema capitalista.
Un ao despus, John Williamson sistematiz las medidas econmi-
cas impulsadas por los gobiernos ingls y estadounidense y organismos
internacionales, en un conjunto de polticas especficas a las que denomi-
n Consenso de Wa s h i n g t o n, en razn de que eran compartidas por ins-
tituciones domicil iadas en dicha ciudad: FMI , BID, Banco Mundial y
206 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 206
De p a rtamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aquellos organismos in-
ternacionaleslas pro m ov i e ron en lospases latinoamericanos, valindose de
la llamada condicionalidad, esto es, exigiendo su adopcin como un requi-
sito para que pudieran acceder a susprogramas de financiamiento. Algunos
gobiernos adoptaron tales polticas por este motivo, antes que por conside-
rarlas adecuadas y convenientes para sus pases.
Las diez polticas econmicas sistematizadas por Williamson pro p o n a n
una disciplina fiscal que hiciera posible la eficiencia y el crecimiento; orien-
tar el gasto pblico hacia actividades que adems de tener una alta rentabi-
l i dad favo recieran la distribucin del ingreso; una reforma fiscal que permi-
tiera ampliar la base tributaria y moderar lastasas impositivas; liberalizacin
de la operacin de losmercadosfinancieros; mantenimiento de tasas decam-
bio competitivas que estimularan lasexportaciones no tradicionales; dis m i-
nucin del proteccionismo para que la competencia externa pro m oviera un
c recimiento eficiente y sostenido; apertura a la inversin externa directa pa-
ra elevar destrezas y conocimientos y atraer financiamiento; transferencia al
sector privado de empresas productivas y de servicios pblicos a fin de me-
jorar su operacin y liberar recursos; reduccin de controles estatales para
favorecer la competencia, alentar la iniciativa privada y promover la accin
del mercado; y la proteccin de los derechos de propiedad para que las ac-
tividades econmicas puedan desenvo l verse en un ambiente de seguridad y
confianza.
Estas medidas de pol tica econmica recogidas por el Consenso de
Wa s h i n g to n , f u e ron calificadas por sus crticos de neoliberales en razn
del significativo papel que asignaban al mercado en el desarrollo de Am-
rica Latina, del amplio espacio que otorgaban al sector privado en detrimen-
to del pblico, de la apertura internacional con la que se pona fin al pro t e c-
cionismo pro m ovido por la CEPAL y de la reduccin de regulacionesque el
Estado haba usadopara controlar la economa.
Algunas de las polticascitadas eran necesariaspara corregir los graves de-
sequilibriosmacroeconmicos que existan en la mayor parte de los pases la-
tinoamericanos, por ejemplo, lasque recomendaban austeridad fiscal. El de-
s o rden de lasfinanzas pblicas les haba llevado a sufrir, por largos perodos,
una inflacin crnica y devaluaciones masivasque trajeron consigo re g re s i vo s
efectos sociales, particularmente costososen el caso de los estratos pobres.
Lospases que re a l i z a ron lascorreccionesnecesariasperseve r a ron en la dis-
ciplina fiscal y ejecutaron reformaspara incentivar el crecimiento prog re s a ro n
207 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 207
econmica y socialmente. Si bien, a pesar de ello, no son satisfactorios
los resultados econmicos y sociales obtenidos por Amrica Latina lue-
go de la apl icacin de las pol ticas contenidas en el Consenso de Wa s-
hington, pues, en general, el crecimiento si gue siendo insuficiente y la
p o b reza no registra cambios apreciables, la situaci n hubiera si do peor
de no haberlas ejecutado. Estudios que han examinado esta posibilidad
c o n c l u yen sealando que, en tal caso, el crecimiento econmico habra
sido menor y mayor la pobreza y la desigualdad social (Bi rdsall - De la
To r re, 2001, pg. 7).
Por estos motivos tiende a conformarse en Amrica Latina un consen-
so, en el sentido de que el pro g reso de las sociedades y el bienestar de los
pueblos requieren de acertadas polticas econmicas que garanticen la esta-
bilidad y el crecimiento. No se explica de otra manera que lderes polticos
p rovenientes de ve rtientes ideolgicas contestatarias, que denunciaron y
combatieron las medidas recomendadas por el Consenso de Washington, a
las que sealaron como responsables de los problemas econmicos y socia-
les de sus pases, una vez que ganaron las elecciones hoy las ejecuten, como
ha sucedido con quienes gobiernan Brasil, Ecuador y Venezuela. Esta mu-
tacin seguramente se debe a que Lula Da Silva, Gutirrez y Chvez, igual
que otros presidentes latinoamericanos, consideran que el desarrollo de sus
pases no es posible sin sanidad fiscal, un rgimen impositivo eficiente,
a p e rtura comercial, inversin extranjera, reduccin del sector pblico y una
importante accin de las fuerzas del mercado.
En Amrica Latina, sin embargo, periodistas, intelectuales, economis-
tas, socilogos, sindicalistas, dirigentes indgenas, polticos opositores y
m i e m b ros de la Iglesia Catlica califican como neoliberales a quienes eje-
cutan tales polticas. Quienes militaron en las diversas expresionesdel so-
cialismo y aquellos que sin compartir susideasatribuye ron al Estado un pa-
pel preponderante en el financiamiento y conduccin del desarro l l o ,
piensan que es posible reeditar antiguas prcticas o encontrar una poltica
econmica alternativa, a pesar de que los datos de las realidades nacional e
internacional demuestran lo contrario. La simple lectura de los medios de
comunicacin es suficiente para adve rtir que incluso pases gobernados por
el Partido Comunista, que siguen proclamndose marxistas, como son los
casos de Cuba, China y Vietnam, da a da abren nuevos espacios al merca-
do, a las actividades privadas y a la inversin extranjera, por considerar que
c o n t r i b u yen a alentar el crecimiento econmico, como han demostrado las
208 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 208
cifras contundentemente. Adems, la evidencia emprica demuestra que los
pases que se han abierto a la economa internacional han progresado ms
aceleradamente que aquellosque no lo hicieron, muchos de los cualesse es-
tancaron. Corea del Norte es un ejemplo ilustrativo.
Por las razones sealadas, es necesario precisar los lmites dentro de los
cuales el concepto de neoliberalismo es pertinente para calificar una polti-
ca econmica, con el fin de evitar que un nuevo maniquesmo vuelva a
e n e rvar el debate poltico latinoamericano en perjuicio del pro g reso econ-
mico y social de la regin, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
A mi manera de ver, dos elementos hacen que la poltica econmica de
un gobierno escape de la calificacin de neoliberal a pesar de contener al-
gunas de las medidas contempladas en el Consenso de Washington: el ple-
no ejercicio de la funcin de defensa del inters pblico por parte del Esta-
do y la presencia de acciones orientadas a propiciar la equidad social.
En consecuencia, slo deber ser calificada como neoliberal la poltica
econmica que, en los trminos formulados por Smith y Friedman, busque
reducir el papel del Estado al de simple observador del virtuoso merc a d o.
Para quienes comparten esta creencia, la forma que ms conviene al desa-
r rollo de Amrica Latina es la de menos Estado y ms merc a d o. Mi e n t r a s
menor sea la intervencin del primero y ms amplio el espacio del segun-
do, mayores sern las posibilidades de que los pases progresen y mejore el
bienestar de los pueblos. Es la propuesta de quienesrecomiendan un Es-
tado mnimo, rememorando el viejo principio liberal de dejar hacer, de-
jar pasar.
III. La economa social de mercado
C o r responde ahora examinar la economa social de mercado, con el
p ropsito de encontrar en ella elementos til es para identificar el papel
del Estado y conseguir que el desarrollo de Amrica Latina sea dinmico,
e q u i t a t i vo y de largo plazo.
Amrica Latina se encuentra ante un debate parecido al que se dio en
Alemania despusde la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, los funcio-
narios estadounidenses recomendaban al gobierno del canciller Ko n r a d
Adenauer seguir el modelo econmico que haba permitido a su pas alcan-
zar un alto grado de desarrollo, gracias al cual, por segunda vez, haba sido
209 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 209
necesaria la intervencin de sus ejrcitos para que pudieran triunfar militar-
mente sus aliados europeos. El ministro de Economa, Ludwig Er h a rd, de-
s oy el pedido de losre p resentantesde las fuerzas de ocupacin y, teniendo
en cuenta la realidad de su pasy la necesidad de atender la problemtica so-
cial, se inclin por un camino distinto, inspirado en las ideas de la economa
social de mercado concebida por Alfred Mller-Armack y desarrollada por
economistasalemanes.
La adopcin por parte de Alemania de una poltica econmica conside-
rada equivocada por los funcionarios norteamericanos les llev a re a l i z a r
p resagios pesimistas acerca de su futuro, crtica que los acadmicosde los
Estados Unidos compart i e ron en las opiniones que ve rt i e ron en sus escri-
tos. El paso del tiempo, sin embargo, dio la razn al ministro Erhard. Ale-
mania no slo logr salir de los escombros en que qued sumida luego de
la guerra, sino que reconstruy su devastada economa e inici un proceso
acelerado de desarrollo que, al prolongarse por dcadas, le llev a recuperar
la destacada posicin econmica que haba ocupado en Europa y a propor-
cionar a sus habitantes niveles de bienestar que no haban conocido.
La economa social de mercado parte de la aceptacin del mercado co-
mo el mejor sistema para propiciar el progreso de los pueblos, por conside-
rarlo superior a todoslos otros en la medida en que pro m u e ve el despliegue
de las iniciativas de los seres humanos, incentiva la competencia creadora e
impulsa las innovaciones. A la autoridad pblica le corresponde crear con-
diciones para que las actividades econmicasprivadas se desarrollen de ma-
nera libre y competitiva, requisito necesario para que puedan ser eficientes,
p roducir los bienes demandados por la sociedad y garantizar buenos pre-
cios a los consumidores. Motivo por el cual el Estado debe garantizar la li-
b e rtad contractual y la propiedad privada de los medios de pro d u c c i n ,
dentro del marco de su responsabilidad social y favorecer un alto grado de
a p e rtura de losmercadosen los mbitos interno y externo. Adems, est
obligado a evitar intervenciones innecesarias que limiten la accin positiva
del mercado, a no ser que se pro d u zcan imperfecciones que sea necesario
c o r re g i r, por ejemplo, en el caso de alianzas y fusiones que favo rezcan la
aparicin de monopolios con capacidad de burlar la libre competencia de
manera desleal.
El Estado tiene el mandato primordial de guardar y pre s e rvar el ord e n
en la economa de manera p e r p e t u a, garantizando la estabilidad de la
moneda y de los precios de bienes, servicios y capitales establecidos en el
210 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 210
m e rcado. Debe, adems, fijar un conjunto de reglas, expresadas en normas
jurdicas, que delimiten el mbito dentro del cual pueden desarrollarse las
actividades econmicas y le permitan vigilar su cumplimiento y sancionar
a quienes lasburlan. En un ambiente de esta naturaleza, las empresas pri-
vadaspueden ser eficientes, desenvo l verse sin sobresaltos y planificar su de-
sarrollo con una visin de futuro.
Mediante estos medios se busca obtener un crecimiento econmico per-
manente que promueva el pleno empleo de manera sostenida, a travs del
cual cada individuo, mediante su esfuerzo, hallar la posibilidad de obtener
el ingreso que necesita para, por s mismo, atender susnecesidades. La obli-
gacin del Estado de velar por el bien comn debe llevarle a corregir las ine-
quidades sociales, con el fin de que todos, y no unos pocos, sean partcipes
de losresultados del pro g re s o. Para alcanzar estos propsitoses necesario un
Estado fuerte, con atribuciones legales suficientes e instituciones compe-
tentes que le permitan ejercer plenamente su autoridad y propiciar un ade-
cuado balance entre xito econmico y beneficio social.
Un axioma re s u e l ve el dilema que suele presentarse en la aplicacin de
los dos conceptos analizados. En la economa social de mercado debe exis-
tir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.
El Estado debe trazar un ordenamiento econmico que aliente a los sec-
t o res menos competitivos y corrija las desigualdades que pro d u zca el merc a-
do en la distribucin del ingreso para, de esta manera, lograr que los gru p o s
msdbilespuedan mejorar las condiciones en las que ejercen su actividad y
as salir adelante. En este sentido, la accin msimportante del Estado debe
orientarse a la correccin de las desigualdades sociales de origen, expre s a d a s
en las condiciones que heredan los hijos de lospadres. Slo si reciben serv i-
ciospblicos adecuados, especialmente educativos, los nios provenientes de
los sectores menos favo recidos, cuando sean adultos, podrn aportar activa-
mente al crecimiento econmico y competir en igualdad de condiciones al
concurrir en bsqueda de un empleo o a desarrollar una actividad pro d u c t i-
va. El Estado debe pro m over la redistribucin de ingresos y riquezas a travs
del sistema impositivo y de la cotizacin al seguro social, en ambos casos te-
niendo en cuenta la capacidad econmica del ciudadano. Poltica re d i s t r i b u-
t i va que no debe ignorar, por motivacionespolticas, las restricciones econ-
micas existentes en el sector pblico y en la actividad econmica privada.
Por ser la accin del Estado subsidiaria, debe producirse cuando el indi-
viduo no se encuentre en posibilidad de re s o l ver sus problemas mediante
211 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 211
sus propios medioso en el caso de que las organizaciones a las que acuda en
busca de apoyo no estn en capacidad de hacerlo satisfactoriamente. El
principio de solidaridad obliga a losciudadanos a colaborar con quienes
e n f renten necesidades, otorgndoles su ayuda personal o unindose con
otros en organizaciones creadas para tal fin. En el caso de que el individuo
no se halle en posibilidad de cumplir con su obligacin de ayudarse a s
mismo, primero debe intervenir la familia, luego los vecinos, despus las
organizaciones sociales y, finalmente, el Estado, al que le corresponde, en-
tre otras funciones, a travs de la seguridad social, proporcionarle servicios
de salud, desempleo, jubilacin, adems de otras prestaciones, todas las
cuales deben tener un lmite. Estos planteamientos, al fijar la atencin de
las demandas de los ciudadanos primero en la responsabilidad individual y
luego en la comunitaria, constituyen un seguro freno ante los costosos ries-
gos del paternalismo populista, que tanto dao termina causando a la eco-
noma y al bienestar popular, perjuicios sobre los que en Amrica Latina
existe una contundente evidencia.
La remuneracin del trabajo y el nivel de ocupacin no deben ser deter-
minados por los mecanismos del mercado, sino por la accin de sindicatos
y empresarios en las negociaciones colectivas, ninguno de los cuales, duran-
te ellas, puede ubicarse fuera de l a racionalidad econmica y de la conve-
niencia de pre s e rvar la estabilidad y el inters de la comunidad. La coges-
tin permite a lostrabajadoresparticipar en temasre l a t i vos a la direccin de
la empresa, como incorporaciones y despidos. Original organizacin de las
relaciones obre ro - p a t ronales que ha podido funcionar en Alemania por
la construc t i va relacin existente entre empresarios y trabajadores, gracias
a la cual los conflictos laborales no han alcanzado la dimensin que han te-
nido en otros pases europeos.
Los autorescontemporneos consideran que la economa social de mer-
cado no puede ser una teora esttica, motivo por el que ha tenido que evo-
lucionar para ir adaptndose a las modificaciones que se han producido en
el mundo y en la realidad econmica al emana, no existentes cuando sus
conceptos originales fueron elaborados, por lo que hoy se habla de la nue-
va economa social demercado. En los aos 80 fue incorporada la dimensin
ecolgica que, entre otrasconsecuencias, implic la introduccin de limita-
ciones al concepto de propiedad privada. En los 90, bajo el criterio de que
era necesario atenuar el intervencionismo del Estado, se acept la re d u c-
cin de su participacin en la economa y la eliminacin de re g u l a c i onesque
212 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 212
limitaban la accin del mercado, cambios a losque actualmente se ha suma-
do la discusin acerca de la reforma del estado benefactor. Si bien con estas
modificaciones la economa social de mercado se ha acercado al Consenso
de Washington, sigue distinguindose de l por su acento en la bsqueda del
equilibrio entre libertad personal, eficiencia econmica y equidad social.
IV. Una economa para todos
El objetivo primordial de los estados, de las sociedades y de los gobier-
nos es el mejoramiento constante de los niveles de vida de los pueblos que
habitan en sus territorios, bienestar que debe manifestarse en las dive r s a s
formas en que necesitan expresarse los seres humanos en su vida diaria. En
la bsqueda de este propsito, el campo de la economa ocupa un lugar im-
p o rtante, pues de l deriva la posibilidad de que hombres y mujeres puedan
acceder a bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. Si
quienes gobiernan los pases gestionan la economa exitosamente, mejora-
rn las condiciones de vida de los individuos; si su administracin es equi-
vocada, el pueblo no progresar y la pobreza empeorar.
La experiencia acumulada por Amrica Latina en el presente perodo
democrtico arroja lecciones que es necesario tener en cuenta. Pases que
han mantenido sus economas en orden y han logrado un crecimiento su-
ficiente y sostenido, adems de elevar los niveles de bienestar de las fami-
lias, han conseguido reducir la pobreza. Chile es un ejemplo. En cambio,
pases con economas estancadas o de crecimiento modesto, afectados por
recurrentes crisis, con altas tasas de inflacin y devaluacin, no han conse-
guido mejorar el bienestar general y msbien han provocado el aumento
del desempleo, la cada de los salarios reales y el empeoramiento de los n-
dicesde pobreza. Los primeros, en lneasgenerales y de acuerdo con su par-
ticular realidad, ejecutaron las polticas recomendadas por el Consenso de
Washington. Los segundos, unas ocasiones las ignoraron y otras no fueron
consistentes en su aplicacin o perseverantes en su ejecucin, de manera
que no pudieron cosechar los frutos esperados.
De esta evidencia cabe extraer tres conclusiones. Una poltica que pre s e r-
ve la buena salud de la economa y aliente el crecimiento, no slo evitar que
se re d u zcan los nivelesde vida del pueblo sino que, adems, producir efec-
tos socialesvirtuososcomo el incremento del empleo, el mejoramiento de
213 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 213
los salarios reales y la reduccin de la pobreza. En el caso de no existir una
poltica econmica de esta naturaleza, los bienes y servicios que puedan ob-
tener los ciudadanos a travs de programas sociales terminan perdindolos,
al menos en parte, por los efectos perversos de las crisis econmicas, expre-
sadosen el deterioro de los ingresos de lasclases popular y media y en la
acentuacin de la pobreza. De lo que se puede concluir que la poltica so-
cial, para producir los efectos que sus programas se proponen alcanzar, es-
to es el mejoramiento de las condiciones de vida, necesita ir acompaada
de una sana poltica econmica.
Para los polticos alemanes que optaron por la economa social de mer-
cado, estas mximas estuvieron permanentemente presentes en su gestin
de gobierno. No slo por las razones anotadas sino, adems, porque consi-
d e r a ron que constituan un requisito para que su pas avanzara en la obten-
cin de la meta del pleno empleo, a la que atribuye ron un papel determi-
nante en la elevacin de los niveles de bienestar de los ciudadanos. En
realidad, este es el objetivo que han tenido en mente las naciones que logra-
ron desarrollarse, Estados Unidos, los pases europeos y, en las ltimas d-
cadas, ciertos pases asiticos.
La razn es sencilla. El mejor medio para conseguir que un pobre deje
de serlo es ofrecerle la posibilidad de que obtenga un empleo, en razn de
que gracias a l adquiere un ingreso seguro que le proporcionar los recur-
sosmonetarios que re q u i e re para satisfacer sus necesidades y las de su fami-
lia. Quienes tienen un empleo en los sectores modernos de la economa
cuentan, adems, con la proteccin de las leyes laborales y de la seguridad
social, que les proporcionan estabilidad en su trabajo, atencin de la salud,
horas y das de descanso y jubilacin en su ve j ez. Una familia en la que uno
de sus miembros llega a tener un puesto de trabajo permanente no ser po-
bre, por modestos que sean sus ingresos.
Una buena poltica econmica, por cierto, aun produciendo losre s u l t a-
dos positivos indicados, no es suficiente para que los problemas sociales de
un pas sean atendidos y resueltos, especialmente en el caso de los sectores
bajos y medios. Entre otras razones, porque en el estado actual del desarro-
llo latinoamericano hay grupos humanos a los que los positivos efectos del
progreso rara vez llegan, como son los que se encuentran en una situacin
de extrema pobreza.
Son conocidos los programas en los que se expresa una poltica social:
educacin, salud, vivienda, agua potable, alcantarillado, bienestar, re c re ac i n ,
214 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 214
seguridad social y subsidios. En t re estoscampos, a mi manera de ve r, el pri-
mero debe tener una primaca porque del depende que se haga efectiva la
igualdad de oportunidades, esencia de una sociedad justa y equitativa. Y en
la educacin, la primera prioridad debe corresponder a la enseanza prima-
ria, por sus efectos en los otros niveles educativos y porque fre c u e n t e m e n t e
es la nica a la que pueden acceder los pobres.
Amrica Latina, en general, ha hecho progresos significativos en mate-
ria educacional, ya que todo nio que quiere educarse tiene una escuela pa-
ra matricularse. El problema radica en que la educacin que recibe esde
mala calidad, como lo demuestran laspruebas que miden el grado de do-
minio de matemticas y de idioma, dficit que se agrava en las escuelas p-
blicas, especialmente en las situadas en las zonas rurales y suburbanas habi-
tadas por los pobres. En cambio, los nios provenientesde familias ricas
tienen la posibilidad de educarse en buenas escuelas privadas en las que ge-
neralmente reciben una enseanza de calidad. Esta discriminacin, adems
de re p resentar una injusticia social, constituye el origen de las crecientes de-
sigualdades sociales latinoamericanas. Por estos motivos es necesario mejo-
rar los niveles educativos en las escuelas pblicas, particularmente en las
reas de idioma nacional y matemticas.
Las polticas tributaria y de gasto pblico deben ser ponderadas no slo
en funcin de sus efectos en la economa. Es necesario, adems, verlas co-
mo un instrumento para la redistribucin de la riqueza, en la medida en
que permiten recoger recursos entre los que ms tienen para destinarlos a
los que menos poseen. Este efecto social de una poltica econmica, va l o r a-
do por quienes concibieron la economa social de mercado, debe mere c e r
una especial atencin en Amrica Latina debido al alto grado de eva s i n
i m p o s i t i va existente en algunos pases. En esta ausencia de compro m i s o
con las necesidades econmicas del pas, no slo influye la lenidad del Es-
tado; tambin cuenta la falta de conciencia en los contribuyentes de que el
pago de impuestos, y no el ejercicio del sufragio, es lo que convierte a un
individuo en ciudadano.
En algunos pasesde Amrica Latina el Estado est perdiendo su funcin
esencial de defender el interspblico. En unos casos, como consecuencia de
lasprdicasneoliberalesacerca del mercado virtuoso y del Estado mnimo; en
o t ros, por el poder contaminante de la corrupcin. Debido a estos motivo s ,
la poltica tiende a conve rtirse en una actividad al servicio de intereses part i-
c u l a res, en perjuicio del inters general. En una sociedad como la latinoame-
215 Neoliberalismo y economa social de mercado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 215
ricana, en la que el mercado tiene imperfecciones y ciertos sectoresempre s a-
riales usan al Estado para su indebido provecho, es necesario reivindicar el pa-
pel tico de la poltica como la actividad que en todos sus actos debe tener
p resente la obligacin cvica de defender el bien comn. Para ello no hace fal-
ta un sector pblico con una elevada pro p o rcin de la economa en sus ma-
nos, sino un Estado fuerte con atribuciones suficientes y mediosadecuados
para proteger el inters pblico y pre s e rvar el imperio de la ley.
Dos consideraciones finales.
El desarrollo es un proyecto de largo plazo que exige esforzados sacrifi-
cios iniciales y un trabajo perseverante a lo largo de dcadas. Espaa y los
llamados tigres asiticos demoraron en desarrollarse entre cuarenta y cin-
cuenta aos desde que dieron sus primeros pasos en la direccin correcta.
El desarrollo no es una tarea que pueda llevarla a cabo un lder, un par-
tido, un gobierno o un sector. Es un compromiso de todos los integrantes
de la sociedad poltica, asumido individual o colectivamente. Sin buen go-
bierno y ciudadanos laboriosos y emprendedores, no es posible el progreso
de las naciones.
RESUMEN
En su primera parte, el trabajo delimita el concepto de neoliberalis-
mo, con el fin de evitar generalizaciones e imprecisiones que han
enturbiado la discusin sobre esta teora econmica en el debate
realizado en los ltimos aos. Luego analiza la economa social de
mercado con el propsito de establecer la originalidad de sus prin-
cipios y sealar los elementos que la diferencian de la anterior. Con
la perspectiva de estos dos anlisis, en la ltima parte se examinan
las caractersticas que una poltica econmica debera reunir para
p ropiciar un armonioso balance entre crecimiento econmico y
equidad social. Todo ello teniendo en cuenta el nuevo contexto in-
t e rnacional conformado por el fenmeno de la globalizacin, que
ha limitado la autonoma que antes tuvieron los pases latinoame-
ricanos para definir, con cierta libertad, su poltica econmica.
Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Ao XXII - N 1 - Marzo, 2005
216 Osvaldo Hurtado
13. 5/13/05 11:53 AM Page 216
También podría gustarte
- Diferencias Entre Normas de Auditoría Nacional e InternacionalDocumento7 páginasDiferencias Entre Normas de Auditoría Nacional e InternacionalDann9650% (2)
- Caso Practico Tema 2 - Mapa de Riesgo PDFDocumento3 páginasCaso Practico Tema 2 - Mapa de Riesgo PDFEmma stella Ruiz RubianoAún no hay calificaciones
- Laboratorio La PortuguesaDocumento1 páginaLaboratorio La PortuguesaYA TE LLEGOAún no hay calificaciones
- Tarea 1 Noe Cuevas AcostaDocumento7 páginasTarea 1 Noe Cuevas AcostaNoeAún no hay calificaciones
- Enunciado Maquinas 1-12Documento4 páginasEnunciado Maquinas 1-12Ernesto Condori ColqueAún no hay calificaciones
- Contabilidad AgropecuariaDocumento31 páginasContabilidad AgropecuariaHenry Yapu0% (1)
- 01 Caracteristicas de La Cadena Agroalimentaria de La Papa y Su Industrializacion en BoliviaDocumento93 páginas01 Caracteristicas de La Cadena Agroalimentaria de La Papa y Su Industrializacion en BoliviaStephanie MorrisAún no hay calificaciones
- Diferencias NiifDocumento4 páginasDiferencias NiifMary ZabalaAún no hay calificaciones
- BackusDocumento3 páginasBackusBlanca Arellano VicenteAún no hay calificaciones
- PDF Saber ComoDocumento10 páginasPDF Saber ComoGUIDOrodrigoAún no hay calificaciones
- Oscar Diaz Curriculo 1Documento4 páginasOscar Diaz Curriculo 1Tyarel El Angel CaidoAún no hay calificaciones
- Tarea Virtual 4 Contabilidad de CostoDocumento4 páginasTarea Virtual 4 Contabilidad de CostoMayadevi Gutierrez SaavedraAún no hay calificaciones
- Informe 2 (Alambique)Documento9 páginasInforme 2 (Alambique)Liz AyelenAún no hay calificaciones
- 3PL, 4PL y El Futuro de La Externalización Logística - TransgesaDocumento3 páginas3PL, 4PL y El Futuro de La Externalización Logística - TransgesaangiprAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia Actividad 2Documento11 páginasMercadotecnia Actividad 2Cinthia viridiana Montes romanAún no hay calificaciones
- Presupuesto de GastosDocumento1 páginaPresupuesto de GastosFrancisco Alberto OvalleAún no hay calificaciones
- Contrato de InterinidadDocumento4 páginasContrato de InterinidadSuplementos Fit0% (1)
- Elementos Necesarios para El Funcionamiento de Una CajaDocumento36 páginasElementos Necesarios para El Funcionamiento de Una CajaMarylois LiAún no hay calificaciones
- Documento Referencial SP N 6 - Servicio de Obras CivilesDocumento40 páginasDocumento Referencial SP N 6 - Servicio de Obras CivilesAnonymous iie3ucAún no hay calificaciones
- Estados Financieros - HochschildDocumento45 páginasEstados Financieros - HochschildFidel Torres0% (1)
- Relaciones LaboralesDocumento2 páginasRelaciones LaboralesJorge OcampoAún no hay calificaciones
- Anal Is Is 1Documento3 páginasAnal Is Is 1Dani Landeo SaavedraAún no hay calificaciones
- Bike Ride (1) TrabajoDocumento25 páginasBike Ride (1) TrabajoMariano ZuritaAún no hay calificaciones
- Q2 Expectativas de Empleo Argentina 2024Documento14 páginasQ2 Expectativas de Empleo Argentina 2024Adrian MartinezAún no hay calificaciones
- Biografia de Donaldson BronwDocumento3 páginasBiografia de Donaldson BronwDieguito Bastias Carrasco0% (1)
- Capital SocialDocumento1 páginaCapital SocialDiki Yasmar Jara SilvaAún no hay calificaciones
- Informe Daniela Codigo Del ComercioDocumento24 páginasInforme Daniela Codigo Del ComercioIvonne Elizabeth Reyes OrdoñezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Contratcion PublicaDocumento6 páginasCuadernillo de Contratcion PublicaDiegoAún no hay calificaciones
- Informe Practica FinalDocumento15 páginasInforme Practica FinalSantiago de la FuenteAún no hay calificaciones