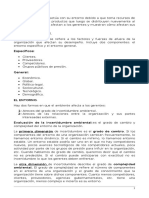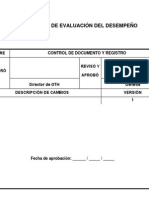Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alimenynutric
Alimenynutric
Cargado por
Daniel Antonio Miranda YariTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Alimenynutric
Alimenynutric
Cargado por
Daniel Antonio Miranda YariCopyright:
Formatos disponibles
Alimentacin y nutricin
101
ALIMENTACIN Y NUTRICIN
DR. CARLOS COLLAZOS CHIRIBOGA*
La alimentacin constituye uno de los componentes
esenciales del bienestar y un valioso indicador de
los niveles de vida de una comunidad, y representa,
junto con otros indicadores, el grado de desarrollo
de un pas. Una de las formas de expresin del
atraso y la pobreza de una colectividad est dada
por el hambre y la desnutricin.
Los nios y las madres son los grupos poblacionales
que sufren ms los efectos de una alimentacin
desbalanceada. Una de las causas de la alta tasa
de mortalidad infantil es la desnutricin proteico
calrica. De ah que la OPS, desde el inicio de su
labor a favor de la salud de la poblacin, haya pro-
movido la accin de los gobiernos para elevar los
niveles de vida, desarrollar una poltica alimentaria
y agrcola, y mejorar la educacin bsica en salud
y el saneamiento del medio. Tambin han sido obje-
tivos especficos de la OPS: mantener un buen es-
tado nutricional, reducir la prevalencia de las en-
fermedades infecciosas, y conseguir la rehabilita-
cin nutricional temprana y completa de los nios
mal nutridos.
Sin embargo, algunos expertos consideraban que
cualquier esfuerzo programtico sera vano debido
a la propaganda comercial, a la importacin de pro-
ductos de leche maternizada y a la introduccin de
dietas propias de pases de diferente contexto so-
ciocultural. De all, que la OSP inicialmente limitara
sus actividades en nutricin a apoyar planes enca-
minados a resolver los problemas locales, a partir
de alimentos de produccin local, acordes a los h-
bitos alimentarios de la poblacin y a la capacidad
econmica de las familias. Ya antes el SCISP, a tra-
vs del Instituto Nacional de Nutricin, haba estu-
diado el valor nutricional de los alimentos autctonos,
entrenado un grupo selecto de nutricionistas y ela-
borado dietas balanceadas. La preparacin de tales
alimentos era enseada a las madres de familia,
mediante demostraciones en los centros de salud y
en los domicilios, con la cooperacin de las demos-
tradoras del hogar del Servicio de Extensin Agr-
cola (SCIPA) del Ministerio de Agricultura.
La cooperacin tcnica de la OPS en el rea de la
alimentacin y nutricin comenz en 1946, cuando
con apoyo de la Fundacin W.K. Kellogg, se for-
mularon los planes para llevar a cabo, la creacin
del Instituto Nutricional de Centroamrica y Pana-
m (INCAP), con el fin de conocer y resolver los
problemas de salud de los pases de Amrica Cen-
tral. El Instituto empez a operar en setiembre de
1949, al mismo tiempo la Fundacin K.W. Kellogg
proporcion el financiamiento necesario para esta-
blecer una seccin de nutricin en la Oficina Sani-
taria Panamericana.
* Mdico Nutrilogo, ex -Director del Instituto Na-
cional de Nutricin, pionero de las investigacio-
nes sobre el estudio nutricional de los alimentos
autctonos peruanos y miembro de la Asocia-
cin Consultores Internacionales en Salud.
Cien aos de Cooperacin al Per
102
Prepar y puso a disposicin de los gobiernos la
versin espaol del Codex alimentario para Am-
rica Latina y el Caribe y el de la comercializacin
de los sucedneos de la leche materna.
El INCAP acta como un centro regional tcnico de
docencia e investigacin en problemas de nutri-
cin, valindose de los anlisis de laboratorio de
muestras de alimentos nativos, de encuestas y es-
tudios clnicos, bioqumicos y nutricionales, y de prue-
bas de su contenido en nutrientes. Aun cuando el
INCAP est al servicio de los pases centroamerica-
nos y Panam, en la prctica ha servido a casi to-
dos los pases latinoamericanos por sus investiga-
ciones y su labor de entrenamiento de especialistas
en nutricin.
En la dcada de los sesenta, la nutricin humana se
convirti en un problema creciente de salud pblica
y, por ello, la OPS le concedi una alta prioridad en
su programa de cooperacin. Hubo necesidad de
establecer cargos de asesores en las oficinas de
zona, entre ellas la Zona IV con sede en Lima. Por
la creciente demanda de los gobiernos por obtener
orientacin en nutricin, la Organizacin estableci
cargos de nutricionistas de salud pblica no mdica
en diversos pases, entre ellos el Per. Las nutri-
cionistas deban colaborar en la implantacin de los
programas de Nutricin Aplicada, con los auspicios
de OPS/OMS, FAO y UNICEF. En 1965 estas agen-
cias internacionales y la OIT organizaron conjunta-
mente la reunin de un grupo de trabajo que esta-
bleci los mtodos de evaluacin de los programas
nacionales y locales de nutricin aplicada. Este gru-
po formul una serie de protocolos detallados en los
campos de salud, agricultura y educacin, a ser em-
pleados en los pases, como el Per. El anlisis de
los datos recogidos en los pases fue efectuado en
un seminario conjunto de OPS/OMS y FAO (Colom-
bia, 1966).
En 1966 la OPS estableci un programa para vigori-
zar los centros nacionales de enseanza de la nutri-
cin y diettica para personal profesional de los
pases latinoamericanos. Se dio inicio a una encuesta
en veinte escuelas de diettica y nutricin de Am-
rica Latina, entre ellas la Escuela de Dietistas del
Seguro Social del Per, ubicada en el Hospital Obre-
ro de Lima, para obtener informacin bsica sobre
las caractersticas del personal docente, plan de es-
tudios, contenido del syllabus, requisitos de admi-
sin de las postulantes, etc. Posteriormente, un con-
sultor de corto plazo asesor a dieciocho de dichas
escuelas, entre ellas la del Hospital Obrero de Lima,
para evaluar in situ las condiciones en las que ope-
raban, formulando recomendaciones sobre un pro-
grama de cooperacin de la OPS a dichas institu-
ciones docentes. Dicha cooperacin consisti en
asesoramiento tcnico por parte del asesor de la
Zona IV, capacitacin de su profesorado y suminis-
tro de equipo de enseanza. En 1966 se efectu
una reunin de directores de las referidas escuelas
para definir objetivos, necesidades y recursos para
una efectiva enseanza.
Durante el perodo inicial, la OPS impuls en los pa-
ses un activo programa de investigacin sobre los
problemas de nutricin en el continente. En 1963 la
OPS/OMS estableci un Centro Regional en el Insti-
tuto Venezolano de Investigaciones Cientficas
(IVIC), en Caracas, para entrenar investigadores y
tcnicos latinoamericanos interesados en estudiar
la deficiencia de hierro como una de las causas de
las anemias nutricionales.
En el Per, el Instituto de Nutricin del MINSA rea-
liz, entre 1963-1971, una extensa investigacin a
lo largo del territorio recogiendo y analizando infor-
macin sobre la alimentacin y el estado de nutri-
cin de la poblacin en las diferentes regiones del
pas. Se escogieron cinco poblaciones suburbanas
cercanas a Lima Metropolitana, la sierra central y
la costa norte. En el sur, se seleccionaron ocho lo-
calidades de Puno, donde se realizaba el Plan Na-
cional de Integracin de la Poblacin Aborigen, con
la participacin de la OPS y UNICEF. Adicionalmente
se estudiaron los distritos de la provincia de Tarma,
donde la Universidad Cayetano Heredia investiga-
ba la prevalencia, tratamiento y prevencin del bo-
cio endmico. Se trataba de estudiar el contenido
del yodo en los alimentos y su variedad. La meto-
dologa empleada fue rigurosa, con seleccin alea-
toria de las familias a estudiar en cada lugar. Se
hicieron mediciones de peso y talla de la poblacin.
Entre las conclusiones se destacaron varios hechos.
En primer lugar, el rgimen diettico era desbalan-
ceado debido al predominio de los carbohidratos en
Alimentacin y nutricin
103
la cobertura de las caloras totales dada por la ali-
mentacin. Las tres cuartas partes o ms consu-
man menos del 75% de los estndares recomenda-
dos de calcio; la tercera parte o ms ingeran un
porcentaje similar al anterior; y la cuarta parte o
ms reciban menos de lo recomendado en prote-
nas, caloras, vitamina C y riboflavina.
En cuanto al gasto en alimentos, era mayor en la
costa, debido al hecho que las familias andinas dis-
ponan de alimentos de su propia produccin. La
anemia era ms marcada en los escolares de Junin;
la carencia de yodo predominaba en las tierras y
alimentos de las poblaciones afectados por el bocio
endmico.
1
Los factores ambientales del medio en que vivan
las poblaciones estudiadas eran manifiestamente
desfavorables. As, por ejemplo, en muchos de los
asentamientos humanos no se dispona de suminis-
tro de agua potable, las excretas se eliminaban en
campo libre, siendo adems deficiente la higiene de
las viviendas.
En este mismo periodo, la OPS emprendi un estudio
sobre las anemias, como parte de un estudio mundial
de la OMS. Cinco laboratorios, entre ellos uno pe-
ruano, estudiaron el problema de las anemias que
se presentan durante el embarazo y la lactancia. El
laboratorio de referencia era el del Instituto Ve-
nezolano de Investigacin Cientfica (IVIC). En
agosto de 1968, un grupo cientfico, convocado por
la OPS, estudi el problema de las anemias nu-
tricionales y los programas para su control que se
llevaban a cabo en Amrica Latina y el Caribe.
En el citado periodo, la OPS patrocin un estudio
sobre el bocio endmico y el cretinismo, y su pre-
vencin, en el que participaron once laboratorios del
continente, entre ellos uno del Per. La Organiza-
cin convoc, entre 1963 y 1965, dos reuniones para
informar los datos obtenidos, compararlos y reco-
mendar procedimientos para aplicar los resultados,
y definir los problemas pendientes de investigacin.
La gravedad de la desnutricin en el continente es-
taba evidenciada en las altas tasas de mortalidad
infantil, en particular entre los menores de 5 aos,
que acusaban desnutricin como dolencia bsica.
El subregistro precis la existencia de una propor-
cin considerable de los fallecidos y los desnutri-
dos. Esta situacin fue confirmada por la Investiga-
cin Interamericana de Mortalidad en la Niez que,
en el transcurso de 1966 a 1968, emprendi la Or-
ganizacin con la participacin de diez gobiernos
americanos. Un anlisis preliminar de 6,519 defun-
ciones correspondientes a 13 reas de estudio en
ocho pases, reafirm con hechos lo anterior. Esta
investigacin fue el segundo proyecto coordinado
de investigacin de gran alcance, emprendido por
la OPS para obtener un mayor conocimiento de la
epidemiologa de las enfermedades como base para
los programas de salud en las Amricas.
2
En 1963 un Centro Regional fue establecido en el
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientficas
(IVIC), en Caracas, con los auspicios de OPS /OMS,
para entrenar investigadores y tcnicos en investi-
gaciones de salud. En agosto de 1968, la OPS /OMS
convoc en Caracas a un grupo cientfico sobre
Investigaciones en Anemias Nutricionales. El gru-
po estudi el programa de anemias nutricionales para
Amrica Latina y el Caribe, elaborado por la Orga-
nizacin, analiz los parmetros para la compara-
cin de la informacin procedente de diferentes la-
boratorios cooperantes y formul las correspondien-
tes recomendaciones.
La anemia por deficiencia de fierro era la ms co-
mn en Amrica, y tambin en el Per. Mientras
que entre la poblacin periurbana de Lima y Callao,
el ncleo de la alimentacin estaba constituida por
papa, arroz, fideos, azcar, pan y aceite y, ocasio-
nalmente, un moderado consumo de leche prefe-
rentemente evaporada; en las poblaciones rurales
de Puno, la alimentacin consista predominante en
papa, chuo, cebada y quinua, con un modesto con-
sumo de carne seca o fresca de ovino. No consu-
man frutas ni verduras. En Piura. la base alimen-
taria la constituan: pescado, frijol, arroz, fideos, pan,
azcar rubia y aceite; la leche y la carne se consu-
1
Collazos Chiriboga, Carlos. La alimentacin y el estado de
Nutricin en el Per. Vol.II. Lima: MINSA, Instituto de
Nutricin, 1985.
2
OPS/OMS. Caractersticas de la Mortalidad en la Niez.
Washington: OPS/OMS, 1973 (Pub. 262).
Cien aos de Cooperacin al Per
104
man de modo eventual. En las poblaciones rurales
de Junin, la alimentacin inclua papa, maz, cebada,
olluco, con un reducido consumo de frutas, leche
fresca de vaca y carne de ovino.
Consecuentemente, frente a estos hechos, los go-
biernos decidieron formular una poltica de alimen-
tacin y nutricin para satisfacer primordialmente
las necesidades biolgicas de la poblacin. Los mi-
nisterios de Salud y de Agricultura se pronunciaron
al respecto y un grupo mixto de expertos de la FAO
y OPS/OMS definieron las bases y prcticas en el
informe titulado Elementos de una poltica de ali-
mentacin y nutricin en Amrica Latina. For-
mular y ejecutar progresivamente dicha poltica fue
uno de los aspectos destacados de la agenda de la
OPS para el referido decenio.
Durante la dcada de los setenta, se constat a tra-
vs de nuevas encuestas que la desnutricin protei-
co-calrica, las anemias nutricionales por carencia
de hierro, cido flico y vitamina B 12, el bocio y el
cretinismo seguan constituyendo graves problemas
de salud pblica.
Los factores condicionantes del acceso, consumo y
aprovechamiento biolgico de los alimentos, que
determinan o no la presencia de enfermedades nu-
tricionales, se encuentran ubicados en diferentes sec-
tores del desarrollo de un pas. Aunque el sector
salud recibe en forma ms directa el impacto de
tales problemas y realiza acciones para combatir-
los, stas ltimas no podran por s solas controlar-
los en forma efectiva. Se hace necesario realizar
simultneamente actividades de educacin nutricio-
nal e higinica, suplementacin alimentaria de los
grupos ms vulnerables (madres y nios), sanea-
miento ambiental, inmunizaciones, etc, adems de
otros programas para mejorar los niveles educativo
y econmico de la poblacin, con el fin de asegurar
una demanda efectiva de alimentos. Asimismo, se
deben organizar programas de produccin agrope-
cuaria y pesquera y de comercializacin de alimen-
tos para obtener una oferta suficiente en calidad
y cantidad para satisfacer las necesidades de la
poblacin.
3
Entre las recomendaciones de dicho Plan Decenal,
formulado por los ministros de salud del continente,
destacaron las siguientes: (1) Promover y contri-
buir al establecimiento de legislacin para or-
ganizar estructuras de planificacin y apoyo
tcnico para la formulacin de polticas de nu-
tricin y alimentacin; y definir los principios y
mtodos para la formulacin y desarrollo de
tales polticas. (2) Promover y contribuir a la
formulacin de una poltica nacional de alimen-
tacin y nutricin orientada biolgicamente, y
ejecutar programas intersectoriales coordina-
dos, por lo menos en el 75% de los pases.
En cumplimiento de este mandato, en octubre de
1975, en las discusiones tcnicas de la XXIII Re-
unin del Consejo Directivo de la Organizacin, se
trat sobre la metodologa para la formulacin de
polticas nacionales de alimentacin y nutricin y su
ejecucin intersectorial. Se reconoci que los pro-
blemas de alimentacin y nutricin en la Regin no
haban mejorado a pesar de los esfuerzos de los
gobiernos, y que incluso podran agravarse como
resultado de la inestabilidad econmica mundial. Asi-
mismo, hubo consenso en sealar que al sector sa-
lud le corresponda ejercer liderazgo prominente en
la bsqueda de soluciones a los problemas de ali-
mentacin y nutricin que afectan a grandes n-
cleos de poblacin, en especial aquellos ms margi-
nados econmica, social y geogrficamente. Los mi-
nisterios de salud tienen, en la formulacin y ejecu-
cin de polticas, el elemento cataltico indispensa-
ble para lograr el cumplimiento de las metas acor-
dadas en el Plan Decenal de Salud para los pases
americanos, 1971-1980. Dichas polticas naciona-
les deben estar orientadas, mediante acciones co-
ordinadas intersectoriales, al diseo y ejecucin de
programas destinados al incremento de la produc-
cin y consumo de alimentos, que satisfagan las
necesidades biolgicas de la poblacin. Para modi-
ficar favorablemente los factores socioeconmicos
y culturales que influyen sobre el nivel de salud de
la poblacin y que restringen la efectividad de los
programas, es necesario que los servicios de salud
acten en coordinacin con todos los sectores que,
directa o indirectamente, influyen sobre la produc-
3
OPS/OMS. Plan Decenal de Salud para las Amricas para
el perodo 1971-1980. Washington: OPS/OMS, 1973
(D.O.118).
Alimentacin y nutricin
105
cin, procesamiento, comercializacin y consumo
de alimentos, pues de lo contrario la eficacia de las
acciones continuara siendo limitada.
El mayor obstculo para la formulacin y ejecucin
de esas polticas es la falta de una decisin poltica
que establezca la coordinacin intersectorial nece-
saria. Este hecho se debe al escaso conocimiento
existente sobre la magnitud del problema, o porque
se considera inexistente, o no se ven con claridad
las alternativas de solucin propuestas por los gru-
pos tcnicos. Para una coordinacin eficaz, se re-
quiere que los representantes de los diversos secto-
res cuenten con un grupo tcnico responsable que
elabore los estudios para su anlisis, proponga al-
ternativas de solucin y preste el apoyo necesario
para lograr la coherencia de las decisiones y la con-
vergencia de los objetivos. Pero sobre todo deber
existir una voluntad poltica superior que posibilite
la actuacin armnica de todos los sectores y que
las acciones se traduzcan en un conjunto de polti-
cas coherentes con un propsito comn. Cuando
falta esta voluntad poltica o no existe una secreta-
ra tcnica permanente, la coordinacin es imposi-
ble y fracasa.
La accin sinrgica de la desnutricin y las infec-
ciones establece un crculo vicioso cuyo resultado
final se refleja en diversos grados de retardo en el
crecimiento fsico del nio, muchas veces irreversi-
ble. Adems, esta situacin frecuentemente deriva
en alteraciones en la capacidad de aprendizaje; asi-
mismo el estado nutricional est directamente rela-
cionado con la capacidad y rendimiento fsico del
individuo. Si el sector salud se circunscribe a la aten-
cin de la desnutricin y, a la vez, no se promueven
mejores niveles de ingreso, educacin y alimenta-
cin, difcilmente se obtendrn resultados significa-
tivos y duraderos para lograr un ptimo estado
nutricional en toda la poblacin.
El poder adquisitivo de la persona, el acceso y con-
sumo real de alimentos, y la educacin del consu-
midor son importantes factores externos al sector
salud. Dentro de este sector, la problemtica se re-
duce a la prevencin y control de la desnutricin
como enfermedad en s y como condicionamiento
de otras patologas. De all, la necesidad de una
accin sinrgica de todos estos factores mediante
esfuerzos complementarios que acten sobre la base
de acciones preventivas y curativas de la salud, in-
cluyendo la promocin de una adecuada alimenta-
cin. Por tanto, deben recibir alta prioridad las si-
guientes reas en los planes y programas del sector
salud:
Fortalecimiento y extensin de las activida-
des de nutricin en los servicios generales
de salud, como componente de los progra-
mas de salud de la familia;
Vigilancia del estado nutricional de la po-
blacin, en especial de los grupos de ms al-
to riesgo: madres y nios;
Medidas de prevencin para el control de en-
fermedades nutricionales especficas;
Fortalecimiento tcnico y administrativo de
los servicios de alimentacin en escuelas,
hospitales, guarderas, empresas colectivas;
Fortalecimiento y adiestramiento en nutri-
cin del personal de los servicios de salud,
en especial del personal intermedio y auxiliar.
El sector salud tiene una doble responsabilidad en
la evaluacin de la poltica alimentaria y nutricional:
de un lado, debe determinar la eficiencia de la
poltica en forma integral en trminos de modificacin
del estado nutricional de la poblacin; y de otro, de-
be evaluar su participacin como sector en la
ejecucin de esa poltica. Esta evaluacin es esen-
cial, ya que sirve para identificar los cambios que
requiere la poltica adoptada, y consecuentemente
precisar la intervencin sectorial en la continuidad
de la misma.
Si no hay una poltica nacional de alimentacin y
nutricin, el Ministerio de Salud tiene la responsabi-
lidad de programar las actividades de nutricin den-
tro del plan nacional de salud, de establecer regla-
mentos y normas para el desarrollo y evaluacin de
estos programas, y de promover la participacin
concertada de los diversos sectores involucrados
en la solucin del problema alimentario y nutricional.
La infraestructura necesaria para realizar estos pro-
gramas ser la misma de los servicios de salud del
pas. En los niveles central e intermedio se contar
con el personal mnimo especializado en nutricin
(mdico nutrilogo y nutricionista-dietista) que co-
Cien aos de Cooperacin al Per
106
labore con todo el personal del servicio de salud en
el diseo, ejecucin, supervisin y evaluacin del
programa de nutricin. Las actividades de nutricin
son parte integral de las funciones bsicas de los
servicios de salud.
4
En vista del exiguo nmero de dietistas-nutricionis-
tas existentes y de la urgencia de emitir recomen-
daciones prcticas para la orientacin efectiva en
la formacin de esta categora profesional, la OPS
organiz y llev a cabo una Conferencia sobre Adies-
tramiento de Nutricionistas-Dietistas de Salud P-
blica (Caracas, 1966). Asistieron los directores y el
personal docente de las escuelas de formacin de
estas profesiones, cuya categora era relativamen-
te nueva en algunos pases. Se reconoci que este
personal requera conocimientos y habilidad para:
1) La operacin de servicios de salud pblica, en
los que el nfasis estaba dado en las activida-
des preventivas y de fomento de la salud para
que la poblacin alcance el ms alto grado de
bienestar; y
2) El manejo de servicios de alimentacin en hos-
pitales, centros de salud e instituciones cuya res-
ponsabilidad se concentre fundamentalmente en
la administracin y en el tratamiento dietticos
de los enfermos.
Se defini a la nutricionista-dietista como la per-
sona calificada por formacin y experiencia
para actuar en los servicios de salud pblica y
atencin mdica institucional como parte esen-
cial en el mejoramiento de la nutricin humana
y mantenimiento del ms alto grado de salud.
La Conferencia estableci los aspectos esenciales
de la organizacin de programas de enseanza para
la categora profesional de nutricionista-dietista, que
incluy las reas generales de ciencias bsicas, cien-
cias de la nutricin y la alimentacin, ciencias so-
ciales y econmicas, ciencias pedaggicas y cien-
cias de salud pblica. La enseanza terica deban
ser 75% y la prctica un 25%. Recomend tambin
que las escuelas formadoras de este personal fue-
sen de nivel universitario. En el Per, las conclusio-
nes de la Conferencia fueron aplicadas en la Es-
cuela de Dietistas de la Caja Nacional del Seguro
Obrero en Lima, con lo cual se mejor notablemen-
te el nivel profesional de las nutricionistas-dietistas,
aunque el nmero de las egresadas sigui siendo
insuficiente para satisfacer las necesidades del sec-
tor salud.
Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la
Segunda Conferencia sobre Adiestramiento de
Nutricionistas-Dietistas (Brasilia, Brasil, 21-27 enero
1973), la Comisin de Estudios sobre Programas
Acadmicos de Nutricin y Diettica en Amrica
Latina (CEPANDAL) en su III Reunin (agosto 1977)
estudi y discuti, entre otros temas, la gua para la
evaluacin de las prcticas globales, instrumento
para sistematizar y facilitar la evaluacin del alum-
no y permitir la equivalencia de los estudios realiza-
dos. Recomend que la OPS contine apoyando el
establecimiento de un sistema de divulgacin cient-
fica para todas las escuelas de nutricin y diettica
de Amrica Latina.
Asimismo, que su Seccin de Nutricin en la sede,
en coordinacin con CLATES de Brasil, propici el
desarrollo de un programa de tecnologa educativa
para las referidas escuelas.
5
Es de observar que desde la dcada de los cincuen-
ta la preocupacin de los gobiernos miembros, en-
tre ellos el del Per, se orient al problema de la
desnutricin proteco-calrica. Desde entonces, se
han efectuado reuniones peridicas de expertos FAO-
OMS/OPS-UNICEF que han estudiado diferentes
aspectos del crecimiento y desarrollo del nio, la
relacin desnutricin-infeccin, la epidemiologa
de la enfermedad en sus estados ms graves de
Kwashiorkor o sndrome pluricarencial de la infan-
cia y marasmo.
En el Per, como en otros pases de la Regin, se
viene utilizando la Gua de Crecimiento del Nio,
propuesta por la OPS/OMS-UNICEF, y que tiene como
bases los tres parmetros: edad, peso y talla, y que
4
OPS/OMS. Polticas nacionales de alimentacin y nutri-
cin. Washington: OPS/OMS, 1936 (D.O.139).
5
OPS/OMS. Formacin Acadmica de Nutricionistas-
Dietistas en Amrica Latina. Washington: OPS/OMS, 1979
(Pub. 340-A).
Alimentacin y nutricin
107
utiliza los valores de referencia propuestos por el
Centro Nacional de Estadsticas de la Salud de los
EE.UU. En 1996 el 7.9% de los nios menores de 5
aos presentaban dficit de peso para la edad y el
1.1% dficit de peso para la talla, cifras un poco
menores a las que ofrecan en 1991 (10.8% y 1.4%,
respectivamente). La insuficiencia de talla para la
edad afect al 25.9% de los nios menores de 5
aos, pero en los nios prximos a cumplir los 5
aos lleg a 30.5%.
6
En la actualidad se vienen registrando en el pas
apreciables cambios en lo referente al tipo y a la
frecuencia de la desnutricin en el nio menor, la
que en general parece estar disminuyendo en su
severidad en los primeros aos de edad, siendo me-
nos frecuentes las formas clnicas de desnutricin
avanzada que antes caracterizaron a la desnutricin
pluricarencial. El porcentaje de desnutricin en me-
nores de 5 aos es de 25.8%; y en de escolares, de
6 a 13 aos, es de 29.8%. La desnutricin infantil
crnica afecta al 49% de la poblacin escolar pri-
maria.
7
Como se sabe, en etapas ulteriores de la
vida, la situacin nutricional tiende a ser relativa-
mente menos severa, al establecerse procesos de
adaptacin fisiolgica. Sin embargo, en ningn caso
ello puede considerarse como el equivalente a un
estado de plena normalidad.
La alta prevalencia de la desnutricin crnica pue-
de deberse a una ingesta inadecuada, a la mala uti-
lizacin de los alimentos y a episodios infecciosos
frecuentes y prolongados que desencadenan el cr-
culo vicioso de desnutricin-infeccin. En las reas
rurales se halla el nivel ms alto de desnutricin cr-
nica (40.6%); en cambio, en Lima, la cifra alcanza
a 10.1%. La prevalencia es de 17.1% en la costa,
de 37.9% en el rea andina, y de 33.3% en la selva.
Igualmente, el 50.5% de hijos de las madres analfa-
betas y el 5.3% de los de madres con educacin su-
perior tienen desnutricin crnica. No existen datos
actualizados sobre deficiencia de vitamina A y de
hierro. En 1987 se demostr que la deficiencia de
yodo era endmica en la mayora de las provincias
de la sierra y de la selva. En 1990, con ayuda de la
OPS y de la Fundacin K. Kellogg, se logr que el
70% de la sal consumida en el pas estuviese yodada.
En 1995 la ENDES mostr que le 93.9% de la pobla-
cin consuma sal yodada. En la actualidad, gracias
al programa de lucha contra el bocio, esta enferme-
dad prcticamente ha desaparecido en el pas.
Entre las carencias especficas alimentarias ms
frecuentes en el Per, merecen especial mencin
las anemias por deficiencias de hierro, y en menor
medida de folatos, las que suelen traducirse en una
deficiencia acentuada de la capacidad fsica labo-
ral. La desnutricin crnica definida como el retar-
do en el crecimiento del nio en relacin a su edad,
est considerada como un indicador sntesis de la
calidad de vida debido a que es el resultado de fac-
tores socioeconmicos presentes en el entorno del
nio durante su perodo de gestacin, nacimiento y
crecimiento. No es, por tanto, casual que los depar-
tamentos con mayores ndices de mal nutricin in-
fantil en menores de 5 aos sean aquellos con ma-
yores niveles de pobreza. As, Huancavelica pre-
senta el ms alto nivel de desnutricin crnica con
50%, le siguen Pasco y Apurimac con 47% y
Ayacucho con 43%. Los departamentos con me-
nores problemas de desnutricin crnica son: Tacna
con 10.1%, Moquegua y Lima con 10.7% cada uno
y Arequipa con 12.4%.
Como se ha visto, la desnutricin y la educacin
presentan una relacin inversa. De donde, la inver-
sin en la educacin de las nias, futuras madres,
tiene efectos sinrgicos y permite ampliar capaci-
dades, mayor autoestima, mejores niveles de ingre-
so y de salud en la familia.
No cabe duda alguna de la importancia de la co-
operacin tcnica de la OPS/OMS en el pas. Su la-
bor cooperativa ha sido ardua debido a la pobreza y
a factores polticos fundamentalmente. En las dos
ltimas dcadas, estos factores restrictivos no han
permitido lograr los avances que se esperaban en
este campo. Un alto porcentaje de la poblacin con-
tina viviendo en la pobreza. Se estima que el 49%
de la poblacin peruana se encuentra en situacin
de pobreza, y el 10.3% en pobreza extrema. En la
ltima dcada se ha incrementado tal situacin de-
6
OPS/OMS. La Salud en las Amricas. Vol. II. Washington:
OPS/OMS, 1998 (Pub. 569).
7
INEI. Encuesta Nacional de Estadstica e Informtica
(ENDES III). Lima: 1998.
Cien aos de Cooperacin al Per
108
bido al aumento del costo de vida y al desempleo
masivo, derivados de la aplicacin de una poltica
de globalizacin sin rostro humano, esto es, sin una
correspondiente poltica social que favorezca el de-
sarrollo sustentable.
Desde 1988 el Per ha estado en una recesin per-
manente. El PBI no primario (la produccin nacio-
nal excluyendo la minera, pesca y agricultura) de-
cay en 1998 y 1999. Solo el 37% de los adultos
tiene un empleo adecuado segn el Ministerio de
Trabajo. A nivel nacional, el 54% de la poblacin
slo puede gastar 1.25 dlares por da (o sea S/.
4.40 diarios). Los pobres extremos nicamente sub-
sistan con un gasto diario de apenas dos soles en el
ao 2001. El gasto familiar ha decado en 8% entre
1997 y 2000; en los sectores ms pobres la reduc-
cin ha sido de 17%. Tomando en cuenta su poder
adquisitivo, de acuerdo al Banco Central de la Re-
serva el ingreso por persona en el ao 2000 era
menor que en 1970.
8
Los peruanos en situacin de pobreza es un pueblo
que cuestiona y desarrolla creativamente mltiples
estrategias de supervivencia y acomodo, contestan-
do y rebasando el orden establecido, la norma, lo
legal, lo oficial, lo formal. As han creado negocios
unifamiliares en los que todos son empleados y so-
cios; y han surgido los comedores populares, los
comits del vaso de leche y los clubes de madres, a
partir de las organizaciones de masas. Se estima que,
nicamente en la ciudad de Lima, unas 350,000 fa-
milias se alimentan en los comedores populares, a
cargo de voluntarias de las organizaciones de base
popular.
Sin embargo, la accin cooperadora de la OPS/OMS
ha permitido, pese a las crisis econmicas y polti-
cas que han ocurrido en el Per, lograr positivos
avances en el campo de la alimentacin y nutricin,
desde el momento que se implantaron los primeros
programas de suplementacin alimentaria, que
suministraban la leche en polvo. Al mismo tiempo,
se confeccionaron las primeras tablas de composi-
cin de los alimentos. En los servicios de salud se
hicieron corrientes los controles peridicos del es-
tado de salud y de nutricin de las madres y nios,
se hizo tambin evidente para los especialistas en
nutricin la necesidad de buscar alimentos de alto
valor nutricional y bajo costo. Por otra parte, en el
pas se hizo manifiesta la necesidad de preparar
nutricionistas-dietistas para trabajar en hospitales y
centros de salud, y la responsabilidad estatal por
asignar al sector salud la conduccin de estos pro-
gramas, integrndolos dentro de las actividades re-
gulares de los servicios de salud.
Durante la dcada de los sesenta, estuvieron en
auge los programas destinados a combatir no a
prevenir los efectos de las carencias nutriciona-
les. Entre las medidas estuvieron: el enriquecimien-
to y fortificacin de la leche, cereales, sal, aceite
vegetal, azcar, etc., con nutrientes como vitami-
nas, minerales, protenas y aminocidos. En esta
tarea contribuy en gran medida el INCAP con sus
investigaciones.
Las protenas animales son caras y en algunas zo-
nas del pas no ha sido posible producir alimentos
como la carne y la leche en cantidades suficientes.
Para enfrentar esta situacin, la OPS/OMS ha pro-
curado fomentar la produccin y la distribucin de
mezclas protenicas vegetales baratas, elaboradas
a base de cereales, legumbres y concentrados pro-
tenicos de semillas oleaginosas, enriquecidas con
minerales y vitaminas. Esas mezclas pueden ser efi-
caces para prevenir y, en determinados casos tra-
tar, la malnutricin proteinocalrica. El INCAP pre-
par una mezcla de ese tipo, la Incaparina que se
produce comercialmente desde 1960. Se han pre-
parado por ese Instituto otros productos tales como
concentrados protenicos de pescado, de coco y de
semilla de girasol y ssamo, y se han hecho esfuer-
zos para mejorar los mtodos de elaboracin. El
Grupo Consultivo FAO/OMS/UNICEF sobre Prote-
nas se rene peridicamente para asesorar sobre la
inocuidad y la eficacia de nuevos productos desti-
nados a la alimentacin de lactantes y nios de cor-
ta edad.
9
8
Plan de Gobierno del Partido Per Posible para salir de la
crisis. Lima: 2001 (Suplemento de El Comercio, edicin
del 27 de mayo del 2001).
9
Ver OPS/OMS. Normas Generales para un Programa de
Fortificacin de Alimentos en Amrica Latina y el Caribe.
Washington: OPS/OMS, 1972 (Pub. 240).
Alimentacin y nutricin
109
El uso de estas mezclas se ha visto limitado debido
a su alto precio en comparacin con alimentos bsi-
cos como la quinua, la maca o el maz. Esta dificul-
tad se obviara mediante su distribucin gratuita o
subvencionando su precio.
Los programas de suplementacin alimentaria au-
mentaron su cobertura al ser dirigidos primordial-
mente al nio lactante o escolar y la mujer embara-
zada. Los servicios de educacin y recuperacin
nutricional destinados a la recuperacin nutricional
del pre-escolar desnutrido y a la educacin de las
madres se extendieron. Al evaluarse esta experien-
cia, luego de 14 aos de operacin de los centros de
recuperacin nutricional en Amrica Latina, se ob-
servaron los resultados siguientes:
1) Principales Ventajas: Las relaciones costo hos-
pitalario/costo recuperacin nutricional ambula-
torio fluctuaron entre 13/1 y 4.5/1; el nio des-
nutrido se recuperaba durante el perodo que
asisti o permaneci en el centro.
2) Principales limitaciones: (a) Poca utilidad en
el medio rural, donde la distancia y el aislamien-
to dificultaban el acceso y el trabajo educativo
con las familias; (b) Baja recuperacin en el
cambio de hbitos relativos a la dieta familiar,
debido al insuficiente ingreso econmico para
cubrir las necesidades nutricionales mnimas, por
parte de la mayora de las familias con nios
beneficiados.
Los programas Integrados de Nutricin Aplica-
da (PINA) reemplazaron a los programas anterio-
res y fueron una de las experiencias ms interesan-
tes de la dcada. Fueron definidos como activida-
des educativas de las madres y nios de las zonas
rurales. A nivel local o comunal, coordinaban las
labores de salud, educacin y produccin agro-
pecuaria. Sus resultados fueron desiguales en las
diferentes regiones del pas porque no siempre las
autoridades locales de los sectores tenan plena con-
ciencia del papel que les corresponda y cmo ac-
tuar, hubo sectores que no tuvieron suficiente apo-
yo tcnico y financiero. Con todo, las experiencias
recogidas sirvieron de germen del enfoque multi-
causual del problema nutricional y de la necesidad
de enfrentarlo multisectorialmente. Su importancia
consisti en ampliar a nuevos sectores la responsa-
bilidad del Estado y de haber asociado a la comuni-
dad en la solucin del problema.
En sntesis, durante la dcada de los sesenta, la OPS/
OMS, asociada a otros organismos de las Naciones
Unidas, colabor activamente con el gobierno pe-
ruano en promover y participar en nuevas expe-
riencias, avances cientficos e institucionales, que
repercutieron en ms acciones de campo, numero-
sas investigaciones de laboratorio, nuevos centros
de formacin e investigacin y mayor informacin
tcnica de los recursos humanos envueltos.
La dcada de los setenta se caracteriz por una
creciente preocupacin por el problema alimentario
y nutricional por parte de la OPS/OMS y el gobierno.
Esto se debi al conocimiemto que se tom de que
las tasas de desnutricin infantil continuaban siendo
altas en el pas y al creciente desequilibrio entre las
necesidades alimentarias de la poblacin y sus po-
sibilidades para satisfacerlas.
A comienzos de esa dcada los ministros de salud y
de agricultura de la Regin, convocados por OPS/
OMS, acordaron recomendar a sus respectivos go-
biernos que en los planes nacionales de desarrollo
se formularan y pusieran en ejecucin polticas na-
cionales de alimentacin y nutricin. Asimismo, so-
licitaron a OPS/OMS, FAO y UNICEF que incentiva-
ran y apoyaran a los gobiernos en el diseo e imple-
mentacin de dichas polticas. Como respuesta a
este pedido, surgi el Proyecto Interagencial de Pro-
mocin de Polticas Nacionales de Alimentacin y
Nutricin. Al mismo tiempo, el INCAP reorient su
Divisin de Nutricin Aplicada para dar apoyo pre-
ferencial al desarrollo de estas polticas en los pa-
ses latinoamericanos. En el Per, las instituciones
nacionales creadas para hacer frente al problema
nutricional fueron: el Instituto Nacional de Planifi-
cacin, Comisin Multisectortial (1971); Ministerio
de Alimentacin (1974); Ministerio de Agricultura
y Alimentacin (1974); Seccin de Alimentacin (se
suprimi este Ministerio en 1977). El Programa
Mundial de Alimentos colabor en el decenio apor-
tando alimentos, por un valor, que en 1970, fue de
US$ 237,000 y en 1977 fue de US$ 2,091,000.
En la dcada de los ochenta, la crisis de la deuda
externa y sus repercusiones desastrosas en el pas
Cien aos de Cooperacin al Per
110
hicieron que los programas del sector salud se de-
terioraran, principalmente el de alimentacin y
nutricin. El Per como ha sucedido en muchos
de los pases latinoamericanos carece de un sis-
tema efectivo de vigilancia alimentaria y nutricio-
nal, que permita el estudio sistemtico de indi-
cadores confiables de la situacin alimentaria y
nutricional de sus grupos poblacionales. Los pro-
cesos de informacin y vigilancia son costosos y
difciles de emprender si no se cuenta con el cono-
cimiento operativo ni el personal suficiente e id-
neo. La alternativa de emplear encuestas peridi-
cas es costosa y la experiencia actual demuestra
que los resultados de tales encuestas tardan aos
en publicarse y su anlisis de la realidad es parcial.
Por otro lado, an persiste el concepto de que la
inversin en alimentacin y nutricin es menos ren-
table, o sea de menor beneficio por unidad de cos-
to que otras inversiones en salud y otros sectores,
y que su impacto poltico es menor que el de otras
inversiones.
Se reconoce que la subalimentacin crnica de la
poblacin constituye uno de los ms serios proble-
mas que enfrenta el pas y que la desnutricin con-
comitante representa uno de los mayores obstcu-
los para elevar los niveles de salud y bienestar de
las comunidades en general y de los lactantes y ni-
os menores de 5 aos en particular.
10
Entre 1970 y
1975 no se percibieron variaciones notables en re-
lacin con el decenio anterior en lo referente a la
disponibilidad per cpita de caloras y protenas. As
entre 1975 y 1977, la poblacin peruana dispona en
promedio de 2,284 caloras y 58.5 gramos de pro-
tenas, mientras que entre 1981 y 1982 la disposi-
cin per cpita fue de 2,141 caloras y 46.4 grs. de
protenas.
11
Cualquier que sea la definicin que se mantenga de
lo que es la desnutricin, en el Per durante el ao
1984 ms de la mitad de las familias rurales y nu-
merosas familias urbanas contaban con nios cuyo
peso y tamao los clasificaba como desnutridos o
en riesgo de ser considerados como tales. Empero,
quizs ms importante que dicha clasificacin, es el
hecho que, como ya se ha visto, tambin sufran de
otras deficiencias: hacinamiento en sus hogares,
malas condiciones del ambiente fsico y social, ca-
rencia de agua potable, enfermedades agudas o cr-
nicas, muy bajos ingresos econmicos y bajo nivel
de escolaridad.
En 1984 las estadsticas indicaban que aproximada-
mente 250,000 familias vivan en el pas en condi-
ciones tan precarias que por lo menos uno de sus
nios estaba desnutrido. Muchos de estos nios se-
guramente fallecieron debido a la desnutricin. Unas
250,000 familias adicionalmente tenan nios cuyo
status nutricional era considerado severo, y otras
365,000 familias contaban con nios que sufran de
desnutricin crnica. Esto es que los tres cuartos
de un milln de familias tenan al menos un nio mal
nutrido. El nmero de nios menores de seis aos
de edad que sufran de desnutricin crnica exce-
da de un milln.
Aproximadamente, el 60% de las familias con ni-
os desnutridos dependa econmicamente de la
agricultura y del jornal diario para su sustento. Su
ingreso econmico era insuficiente para proporcio-
narles alimentacin adecuada, vivienda, saneamien-
to bsico, agua potable y acceso a los servicios de
salud y participacin en los procesos econmicos
de la sociedad peruana.
Los grupos prioritarios que requeran ms ayuda,
segn los resultados del estudio de 1984, fueron
los jornaleros y pequeos propietarios agrcolas de
los Andes, en particular de la Sierra Sur y de la del
Centro del pas, as como de la Selva. Existan en
esos grupos 136,063 familias con un nio malnu-
trido por familia, que requera cuidado nutricional
inmediato.
12
Segn un estudio realizado por el equipo de trabajo
de la Divisin de Investigaciones, Direccin Gene-
ral de Asuntos Financieros del Ministerio de Eco-
noma y Finanzas, en colaboracin con el Centro de
Investigacin de la Universidad del Pacfico, la pro-
10
OPS/OMS. Las Condiciones de Salud en las Amricas
1981-1984. Vol. I Washington: OPS/OMS, 1986 (Pub.
500).
11
Banco Mundial. Informe 1984. Oxford University Press,
1984.
12
Parrillon, Gutberto y otros. Nytritional Functional Classi-
fication Study of Per: Who and where are the poor?
Raleigh, North Carolina: 1987.
Alimentacin y nutricin
111
porcin de familias que estaba por debajo de sus
requerimientos de caloras y nutrientes era realmente
dramtica. As, Lima Metropolitana, a pesar de te-
ner los ms altos ingresos familiares del pas, tena
el 40% de su poblacin con deficiencia calrica.
Empero la situacin nutricional era an ms crtica
en el rea rural, donde resida el 54% de las fami-
lias peruanas. El 70% de las familias rurales tena
una ingestin de calcio por debajo de sus requeri-
mientos; el 56% de ellas no satisfacan sus requeri-
mientos de riboflavina y caroteno; y el 54% no reci-
ban sus necesidades de caloras. Entre el 30% y el
40% de las familias tampoco satisfacan sus nece-
sidades de los tres nutrientes. El estudio plante el
problema nutricional como un fenmeno dependiente
del sistema econmico, vale decir de un proyecto
integral de desarrollo nacional.
La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condicio-
nes de Vida y Pobreza (ENAHO 2001), correspon-
diente al cuarto trimestre del ao 2001, realizada
por el Instituto Nacional de Estadstica e Informti-
ca, revel que 14600,000 peruanos viven en condi-
ciones de pobreza, mientras que 6513,000 perso-
nas subsisten en situacin de extrema pobreza. En
trminos porcentuales, el 54,8% de la poblacin vive
en condiciones de pobreza, es decir, por debajo del
costo de una canasta bsica de consumo que vara
entre S/.147.39 y S/.260.21 en la Selva y en Lima
Metropolitana, respectivamente. El 24.4% vive en
extrema pobreza, esto es por debajo del costo de
una canasta bsica de alimentos, que flucta en
S/.95.01, S/.138.18 y S/.121.95 en la selva central, la
selva urbana y Lima Metropolitana, respectivamente.
Debido a cambios en la metodologa empleada, los
resultados del ao 2001 no son estrictamente com-
parables con los aos 2000. Con todo, se observa
que la pobreza total habra aumentado en 1.4% res-
pecto al ao 2000 y en 7.1% en relacin al ao 1997.
En el caso de la pobreza extrema, en el 2001 habra
aumentado en 4.5% respecto al ao 2000 y el 1.3%
con respecto al ao 1997.
Si se aplicara la misma metodologa en el perodo
1997-2001, se observara un incremento de la po-
breza total. As, en 1997, la pobreza alcanz al
42.7% de la poblacin. En 1998 lleg a al 42.4%.
En 1999 al 47.5%; en el ao 2,000 al 48.4% ; y en el
2001 al 49.8%. La pobreza extrema tuvo similar
evolucin en ese mismo perodo. As, en 1997, al-
canz al 18.2% de la poblacin; en 1999 al 18.4%;
en el ao 2000 al 15% y en el 2001 al 19.20%.
Segn la mencionada encuesta, los cinco departa-
mentos con mayor pobreza extrema en el pas son:
Huancavelica (74.4%), Hunuco (61.9%), Apuri-
mac (47.4%), Cajamarca (50.8%) y Cuzco (51.3%).
En cambio los departamentos con menor pobreza
extrema, localizados todos en la costa son: Lima y
Callao (3.1%), Tacna (5.2%), Tumbes (7.4%), Mo-
quegua (7.6%) e Ica (8.6%). Desde una perspecti-
va regional, el 72% de los departamentos andinos
sufre de pobreza. En la selva, la pobreza alcanza al
68.7% de la poblacin, mientras que en la costa lle-
ga al 39.3%. En cuanto al rea rural, la pobreza
total afecta al 78.4% de su poblacin; mientras que
en el rea urbana alcanza slo al 42%. En el caso
de la pobreza extrema, los porcentajes son 51.3% y
9.9%, respectivamente. Finalmente, se observa que
la pobreza y la pobreza extrema son mayores en los
hogares encabezados por hombres (79.6%) y me-
nores en hogares a cargo de mujeres (20.4%).
13
Esta situacin revela la necesidad de mirar no solo
las polticas sociales, sino tambin revisar las polti-
cas de desarrollo que promueven el gobierno y el
sector privado. As, el problema de la educacin no
consiste en construir aulas sino en poner mayor
nfasis en la labor nutricional. En suma, se trata de
un problema de mayor acceso a alimentos.
14
El bocio endmico por muchos aos constituy un
problema importante de salud debido a que afecta-
ba a un porcentaje apreciable de poblaciones que
no reciben suficiente ingestin de yodo en los ali-
mentos, en particular algunas poblaciones andinas.
El establecimientos de programas efectivos de
yodacin de la sal de cocina en los decenios de los
sesenta y los setenta permiti la reduccin del pro-
blema en algunos pases de Amrica Latina. El bo-
13
Amat y Len, Carlos y otros. La Alimentacin en el Per.
Lima: Centro de Investigacin de la Universidad del Pac-
fico, 1981.
14
INEI. Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones
de Vida y Pobreza 2001. Lima: Instituto Nacional de Esta-
dstica e Informtica, 2002.
Cien aos de Cooperacin al Per
112
cio endmico sigui constituyendo un problema de
salud pblica en el Per, Ecuador, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Venezuela. En 1983 la OPS revis la
situacin en estos pases. En la sierra del Per se
observ adems una alta incidencia de retardo men-
tal y crecimiento endmico. En el Per se comenz
a estudiar como enfrentar el problema al final de la
dcada. La prevalencia del bocio en el Per, en el
ao 1976, era al nivel nacional de 15.0, segn la
clasificacin de la OMS modificada.
Aunque no haba estudios recientes sobre la preva-
lencia de las anemias nutricionales en la dcada,
se estim que una alta prevalencia de la anemia por
deficiencia de hierro persista en nios menores de
2 aos, adolescentes y mujeres en edad frtil, debi-
do a la mayor pobreza (por una menor ingestin de
productos crnicos y ctricos que son los que favo-
recen la absorcin del hierro) y a la infestacin con
parsitos intestinales (uncinaria) que son comunes
en las zonas rurales y en los asentamientos huma-
nos de las ciudades. En Iquitos, capital del departa-
mento de Loreto, un estudio encontr en los escola-
res un promedio de hemoglobina de 10.6 gr. por
100ml., y que un 56% de ellos tenan menos de 10
gr. por 100 ml.
15
En la dcada de los noventa, en cumplimiento de la
suscripcin por el Per de la Declaracin Mundial
sobre la Supervivencia, Proteccin y Desarrollo del
Nio, se dict el decreto supremo N. 161-91-PCM
del 20 de noviembre de 1992, que aprob el Plan
Nacional de Accin por la Infancia del pas. Este
Plan Nacional era la adecuacin a la realidad pe-
ruana de los objetivos del Plan de Accin Mundial
por la Infancia. El referido Plan propona desarro-
llar un gran esfuerzo de coordinacin y concertacin
para fortalecer los programas de supervivencia,
desarrollo y proteccin de la niez existentes en el
pas, lo cual supona un proceso de movilizacin so-
cial a nivel nacional, regional y local para ejecutar
el Plan.
En 1992 la tasa de mortalidad infantil se estimaba
en 80 por 1,000 nacidos vivos, promedio que oculta-
ba las diferencias regionales y locales. De las 13
regiones que integraban el pas, 10 tenan una tasa
de mortalidad infantil superior al promedio nacio-
nal. La tasa de mortalidad materna se estimaba en
303 por 100,000 nacidos vivos, siendo una de las
ms altas de Amrica Latina. Se identificaron como
causas inmediatas la hemorragia, la infeccin, la
obstruccin del parto y el aborto sptico. Pero las
races del problema eran, y siguen siendo, la des-
nutricin, el bajo nivel de escolaridad, el aborto in-
ducido y la baja cobertura de partos atendidos por
personal profesional. En el ao 2001, la tasa de mor-
talidad infantil se estim en 37% por 1,000 nacidos
vivos, siendo la mortalidad urbana de 27% y la rural
de 53% por 1,000 nacidos vivos. La tasa de morta-
lidad de nios menores de 5 aos fue de 47% por
1,000 nacidos vivos, con una tasa urbana de 32% y
rural de 64% por 1,000 nacidos vivos. En el mismo
ao la tasa de mortalidad materna se estim en 185%
por 100,000 nacidos vivos.
La desnutricin crnica (talla/edad) en menores
de 5 aos afectaba al 36.5% en 1991, mientras que
la desnutricin global (peso/edad) llegaba al 10.8%.
En el ao 2000, la prevalencia de dicha desnutricin
crnica se calcul en 25.4. Entre los factores contri-
buyentes a la desnutricin destacaban aparte de la
pobreza creciente de la poblacin, la falta de edu-
cacin nutricional de las familias y los hbitos ali-
mentarios, en particular la ingestin predominante
de hidratos de carbono.
Una consecuencia adicional de la gran crisis eco-
nmica que sufra el pas fue la disminucin del gasto
social del Estado y el del sector salud que se redu-
jeron en 56% y 67%, respectivamente. En 1998 el
gasto nacional de salud represent el 4.3% del PBI.
Entre los objetivos del Plan figuraba reducir los ni-
veles de desnutricin grave y moderada en meno-
res de 5 aos de edad; para lo cual se contemplaba
un programa de alimentacin y nutricin cuyas me-
tas buscaban: (a) incrementar la tasa de lactancia
materna exclusiva hasta el sexto mes, para luego
iniciar la alimentacin complementaria adecuada;
(b) atender con suplemento de yodo a menores de
5 aos y mujeres hasta los 45 aos; (c) disminuir los
niveles de anemia en mujeres en edad frtil; y (d)
15
Gandra, Yars R. y otros. Studies of the pathogenesis of
a tropical normocytic anemia. Amer. J. Clin. Nutrition,
18:116-122 (1966).
Alimentacin y nutricin
113
obtener niveles serios adecuados de retinol en me-
nores de 3 aos de edad. Adems, el Plan Nacional
inclua la eliminacin virtual de las enfermedades
por carencia de yodo en las zonas endmicas que
vena realizando el Programa Nacional de Control
del Bocio y Cretinismo, enfermedades epidemiol-
gicamente asociadas con la sordomudez y el retar-
do mental.
En vista de la magnitud del problema del bocio
endmico en varios pases latinoamericanos, entre
ellos el Per, la OPS/OMS prepar una estrategia
regional para combatir los trastornos por carencia
de yodo. La OMS y la UNICEF colaboraron con el
Programa Nacional de Control del Bocio, dentro del
programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la
nutricin.
16
Se ha demostrado que el yodo urinario es un indica-
dor ms confiable que el bocio para determinar el
estado actual de los trastornos causados por la de-
ficiencia de yodo. Gracias a los programas de for-
tificacin de la sal con yodo, el Per ha logrado
significativos avances en la lucha contra el bocio
endmico. Sin embargo, los datos de prevalencia
han mostrado que gran parte de la poblacin de al-
gunas zonas de los Andes tiene concentraciones
urinarias de yodo inferiores a 10ug/dl, por lo que
hubo necesidad de llevar a cabo la administracin
de aceite yodado muy estable a los pobladores pa-
ra que el bocio dejara de constituir un problema de
salud pblica en el pas, tarea que realiz el Pro-
grama Nacional de Control del Bocio y el Creti-
nismo. La informacin disponible mostr concen-
tracin urinaria de yodo mayor del 10 ug /dl en el
80.8% de las comunidades que viven en los Andes,
98.5% de las existentes a lo largo de la costa y 98.9%
de las de la selva.
17
En cuanto a la fortificacin de la sal comn con
yodo, se ha logrado en el pas una cobertura de ms
del 90% de la poblacin. Sin embargo, no toda la sal
contiene las cantidades recomendadas de yodo, y
todava hay focos de poblacin que no disponen de
sal yodada o cuyos patrones culturales fomentan
el consumo de sal sin yodo. Es de recordar que el
INCAP, administrado por la OPS, demostr que la
yodacin de la sal comn, es eficaz para controlar
el bocio endmico en el continente.
De noviembre del ao 2000 a julio del 2001, se ha
emprendido la tarea de coordinar las acciones de
las entidades de los sectores pblico y privado, de
acuerdo con los lineamientos de Polticas Multi-
sectoriales de Alimentacin y Nutricin, acordadas
en la XXIII Reunin del Consejo Directivo de la OPS.
En la Poltica Nacional del Per se sealan los me-
canismos y estrategias para reducir la desnutricin
crnica. El Programa de Desayunos Escolares, que
estaba a cargo de FONCODES, fue transferido al
Instituto Nacional de Salud, del que depende el Ins-
tituto de Nutricin, lo que ha favorecido su integra-
cin con otros programas de alimentacin a cargo
del MINSA, como: PACFO, PANFAR, PANTOC y
PROMAR.
A mediados del ao 2001, la desnutricin crnica a
nivel nacional era de 24%, con grandes diferencias
de acuerdo a las demarcaciones geogrficas. En
Lima Metropolitana era de 12%, en contraposicin
al trapecio andino que era del 50%. El rea urbana
concentra al 54% del total de pobres del pas, mien-
tras que la poblacin en situacin de pobreza ex-
trema reside en un 70% en el rea rural y el 30%
restante en el rea urbana. La mayor parte de los
pobres son nios y adolescentes. Ms de la mitad
de los menores de 18 aos vive en hogares pobres.
Como lo afirman OPS/OMS y UNICEF, ninguna es-
trategia de lucha contra la pobreza tendr xito si el
Estado y la sociedad no garantizan la sobrevivencia,
la proteccin y el desarrollo de los nios. La inver-
sin temprana en los recursos humanos del pas
constituye una estrategia bsica para la reduccin
de la pobreza.
16
OPS/OMS/UNICEF. Seminario sobre yodizacin de la
sal para prevencin del bocio endmico. Washington: OPS/
OMS, 1965.
17
Pretell , Eduardo: The optimal program for prophylaxis
of endemic goiter with oidized oil. En Stanbury, J..B. y
R.L. Kroc (eds.), Human Development and the Thyroid
Gland.. New York: Plenum Publishing Corporation,1972.
También podría gustarte
- Tabla Rendimientos de Mano de ObraDocumento14 páginasTabla Rendimientos de Mano de ObraAlexanderSemprumAún no hay calificaciones
- El Sistema de Transferencia de La Propiedad Inmueble en El Derecho Civil PeruanoDocumento48 páginasEl Sistema de Transferencia de La Propiedad Inmueble en El Derecho Civil PeruanoMary Paula CarlosAún no hay calificaciones
- El Sistema de Transferencia de La Propiedad Inmueble en El Derecho Civil PeruanoDocumento48 páginasEl Sistema de Transferencia de La Propiedad Inmueble en El Derecho Civil PeruanoMary Paula CarlosAún no hay calificaciones
- Abogado Jurisconsulto y JuezDocumento10 páginasAbogado Jurisconsulto y JuezMary Paula CarlosAún no hay calificaciones
- La PrescripcionDocumento134 páginasLa PrescripcionMary Paula CarlosAún no hay calificaciones
- Seguidor de LuzDocumento2 páginasSeguidor de LuzKelly DucuaraAún no hay calificaciones
- PROYECTO ComunitarioDocumento40 páginasPROYECTO ComunitarioCaro RivAún no hay calificaciones
- Cuestionario de RedesDocumento14 páginasCuestionario de RedesHuGo AndresAún no hay calificaciones
- Ing - Metodso 1 Diagrama Hombre-Maquina Obando Iglesias MarielenaDocumento4 páginasIng - Metodso 1 Diagrama Hombre-Maquina Obando Iglesias MarielenaMaríelena ObandoAún no hay calificaciones
- Tubos Cuadrados y Rectangulares A500 PDFDocumento1 páginaTubos Cuadrados y Rectangulares A500 PDFHector ArceAún no hay calificaciones
- Henry Laurence GanttDocumento2 páginasHenry Laurence GanttÚrsula RuizAún no hay calificaciones
- REVISTA-IAPEM-93-Etica y Vocacion de Servicio en El Admdor PublicoDocumento204 páginasREVISTA-IAPEM-93-Etica y Vocacion de Servicio en El Admdor PublicoJorge Arbey Valencia OspinaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Gestion Del ConocimientoDocumento6 páginasTarea 2 Gestion Del ConocimientoRigo CamachoAún no hay calificaciones
- Preparación de La Probeta MetalográficaDocumento4 páginasPreparación de La Probeta MetalográficaJhefersonMontoyaCcoylloAún no hay calificaciones
- Ingenieria Del Proyecto-ExamenDocumento10 páginasIngenieria Del Proyecto-ExamenRonel Barrios QuispeAún no hay calificaciones
- El Contexto de La Educación Dominicana Tema 1Documento2 páginasEl Contexto de La Educación Dominicana Tema 1alex50% (2)
- El Osciloscopio 1Documento8 páginasEl Osciloscopio 1Santiago SánchezAún no hay calificaciones
- Syllabus Costos ComexDocumento7 páginasSyllabus Costos ComexDavid BenalcazarAún no hay calificaciones
- Cap 3 (Robbins y Coulter)Documento3 páginasCap 3 (Robbins y Coulter)Juan Pablo Romero OlmosAún no hay calificaciones
- Trabajo Danna 29 DomingoDocumento3 páginasTrabajo Danna 29 DomingoamericaAún no hay calificaciones
- Mary AndersonDocumento1 páginaMary AndersonElías ReyesAún no hay calificaciones
- Especificaciones AlamedaDocumento39 páginasEspecificaciones AlamedaJilberFloresRamosAún no hay calificaciones
- ArmónicosDocumento29 páginasArmónicosJonathan Agüero100% (1)
- Metrados de ArquitecturaDocumento17 páginasMetrados de ArquitecturafjgiAún no hay calificaciones
- Herrajes y Su ColocaciónDocumento3 páginasHerrajes y Su ColocaciónCarlo M. ChahuaraAún no hay calificaciones
- Silabus Redes y Comunicaciones de Datos 1Documento6 páginasSilabus Redes y Comunicaciones de Datos 1Richard MooreAún no hay calificaciones
- Tarea Ex-Aula N°2Documento2 páginasTarea Ex-Aula N°2Samuel MartinezAún no hay calificaciones
- R M 367-2015-Minsa Parte Iii PDFDocumento28 páginasR M 367-2015-Minsa Parte Iii PDFMateo QuispeAún no hay calificaciones
- Sistema de GestionDocumento96 páginasSistema de GestionJuan Carlos Almonacid BarríaAún no hay calificaciones
- Clase (11-12-13) - UNIDAD 7 - DECISIONES DE DISTRIBUCIÓNDocumento74 páginasClase (11-12-13) - UNIDAD 7 - DECISIONES DE DISTRIBUCIÓNFRAún no hay calificaciones
- MANUAL DEL MÓDULO Direccion y SuspensionDocumento166 páginasMANUAL DEL MÓDULO Direccion y SuspensionIvan Henriquez MedelAún no hay calificaciones
- Procedimiento de Evaluacion de Desempeño PDFDocumento6 páginasProcedimiento de Evaluacion de Desempeño PDFlicege7027Aún no hay calificaciones
- Sistemas de Produccion Tipo KanbanDocumento15 páginasSistemas de Produccion Tipo KanbanEric manciniAún no hay calificaciones
- Repare TV 13Documento9 páginasRepare TV 13Luis Arturo Leiva MonjarasAún no hay calificaciones