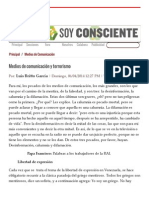Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 Hub 2
1 Hub 2
Cargado por
Cecilia Alegre0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas18 páginasTítulo original
1hub2
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas18 páginas1 Hub 2
1 Hub 2
Cargado por
Cecilia AlegreCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Y EL DESARROLLO DE LOS PASES AMERICANOS
Nstor Garca Canclini
Es ya un consenso internacional que las industrias culturales son el sector ms dinmico
del desarrollo social y econmico de la cultura, el que atrae ms inversiones, genera
mayor nmero de empleos e influye a audiencias ms amplias en todos los pases.
Cundo comen! a ocurrir esta transformacin" #e podra $a%lar de una incipiente
industriali!acin de la cultura desde la invencin de la imprenta, pero fue necesario que se
sumaran otros avances tecnolgicos y se e&pandiera la educacin en los siglos '(' y ''
para que se configurara una industria editorial, y luego las industrias audiovisuales )radio,
cine, televisin, video, fonogrfica*. En la ltima etapa, el desarrollo electrnico y satelital,
que gener nuevos modos de comunicacin + por e,emplo, (nternet + permite articular lo
que antes se produca en forma separada en cada rama y en distintas naciones.
E&isten diversas definiciones de industrias culturales. En sentido amplio, podemos
caracteri!arlas como el conjunto de actividades de produccin, comercializacin y
comunicacin en gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusin
masiva, nacional e internacional, de la informacin y el entretenimiento, y el acceso
creciente de las mayoras. En los ltimos a-os, el nfasis en una u otra de estas
actividades y funciones $a llevado a nom%rarlas como .industrias comunicacionales/,
0rofesor 1 investigador de la 2niversidad 3utnoma 4etropolitana, 0lantel (!tapalapa, ciudad de
4&ico
1
.industrias creativas/ )creative industries* o .industrias del contenido/ )content industries*,
con lo cual se alude a que son medios portadores de significados que dan sentido a las
conductas, co$esionan o dividen a las sociedades.
5a do%le faceta de las industrias culturales + a la ve! recurso econmico y fuente de
identidad y co$esin social + e&ige considerarlas con un do%le enfoque6 por un lado
%uscando el m&imo aprovec$amiento de sus aptitudes para contri%uir al desarrollo de la
economa, y por otro para que su afian!amiento econmico favore!ca la creatividad y la
diversidad cultural.
Industrializacin de la cultura e integracin aericana
5a interrelacin entre los pases, en las 3mricas y en el resto del mundo, se modific
desde mediados del siglo '' gracias a las industrias culturales. 7asta $ace unos
cincuenta a-os la integracin americana, o de cada regin, so%re todo en 3mrica 5atina,
era un proyecto poltico1cultural, con d%iles %ases econmicas y de inters para algunas
lites en ciertos pases, sin instrumentos comunicacionales para compartirlo con el
con,unto de la po%lacin. 5os movimientos latinoamericanistas, aunque invocaran la
comunidad geogrfica, ling8stica e $istrica, y a veces el enfrentamiento con poderes
e&trarregionales, eran ms %ien actos discursivos que movili!a%an pocos recursos. #u
mayor e&presividad y difusin se logr a travs de las artes plsticas, la literatura y
algunas figuras em%lemticas del cine y la msica, en la medida en que unas pocas
pelculas argentinas y me&icanas, %oleros, tangos y melodas andinas, logra%an
trascender las fronteras nacionales.
2
El aumento de intercam%ios econmicos y las nuevas condiciones comunicacionales
facilitadas por las industrias de la cultura crearon una situacin muy distinta. #i %ien la
prensa, la radio y el cine $a%an tenido cierto impacto en las sociedades desde principios
del siglo '', su difusin masiva va asociada a la ur%ani!acin y el acceso a la escuela en
todas las clases sociales. 3s como esos tres medios ayudaron a integrar a regiones
desconectadas dentro de cada nacin )4artn 9ar%ero*, tam%in fueron dando
condiciones para que cada nacin conociera ms de las otras. El desarrollo de la
televisin desde los a-os sesenta, y a partir de los oc$enta las transmisiones por satlite y
ca%le, la miniaturi!acin de las computadoras, el acoplamiento de la telefona y la
informtica, completaron un sistema multimedia de redes que coloca en otro registro la
integracin de 3mrica 5atina.
0ero la intercone&in a travs de las industrias culturales es am%ivalente. E&pande los
mercados, $ace posi%le un me,or conocimiento virtual entre los pases de la regin y
aporta valor a-adido a los contenidos de los mensa,es y o%ras generados en cada
sociedad. 3l mismo tiempo, %a,o la lgica neoli%eral, genera desafos y conflictos6 crea
nuevas disputas por los usos del patrimonio cultural de cada pue%lo y por los derec$os de
autor individuales y colectivos, tiende a acentuar la su%ordinacin de los pases d%iles y
a privilegiar los derec$os comerciales de las megaempresas transnacionales.
:uines se %enefician con el aumento de pu%licaciones, msicas y espectculos que se
$acen con formatos industriali!ados" En primer lugar, unas pocas empresas que
controlan la circulacin en los mercados editoriales, fonogrficos e informticos, y la
fusin multimedia de estos %ienes en las cadenas cinematogrficas, de televisin, discos
y videos, de programas computacionales e (nternet. #on empresas privadas que se
desempe-an con relativa independencia de los Estados nacionales, incluso de aquellos
3
pases donde tienen sus sedes. #in em%argo, su accin es ms independiente de los
Estados en los pases de desarrollo %a,o o mediano, en tanto los pases europeos tienen
polticas p%licas de proteccin de sus editoriales, su cinematografa y su televisin, y
Estados 2nidos su%sidia en forma directa e indirecta a las empresas residentes en su
territorio. 3 ello $ay que agregar que en el enorme aumento del comercio internacional de
%ienes culturales )incrementado cinco veces durante los a-os noventa* concentra las
ganancias en las naciones de la 2nin Europea, Estados 2nidos y ;apn, quienes
o%tienen <=> mil millones de dlares, o sea ?=.@ por ciento de los %eneficios generados
por la prensa, los li%ros, la televisin, la radio y el cine )Getino, <AA<*.
5a accin transnacional de las grandes industrias culturales e informticas est
reconfigurando la esfera p%lica, la comunicacin social, la informacin y los
entretenimientos cotidianos en casi todo el planeta. 0or una parte, como deca, esta
interrelacin mundial favorece el conocimiento recproco entre culturas antes
desconectadas y un acceso ms diversificado de sectores amplios a los %ienes y
mensa,es modernos. 0ero la interculturalidad, y su diversificacin de ofertas, siguen
estando desigualmente repartidas. 5as masas encuentran limitada su incorporacin a la
cultura glo%ali!ada porque slo pueden relacionarse con la informacin y los
entretenimientos que circulan en la radio y la televisin gratuitas. Bnicamente las clases
altas y medias, y peque-os sectores populares, acceden a la televisin por ca%le y
algunos circuitos informticos. :ueda restringido a las lites empresariales, universitarias
y polticas el uso de computadoras, fa&, antenas para%licas, es decir los circuitos de
innovacin e interactividad en las redes electrnicas. #i %ien la e&tensin de la informtica
en la educacin primaria y secundaria va ampliando las aptitudes para relacionarse con
las ltimas tecnologas comunicacionales, la posesin y el acceso de estos medios es
todava muy desigual.
4
3 diferencia de lo que ocurri $asta los a-os setenta del siglo '', cuando los Estados
%usca%an proteger las culturas nacionales mediante cuotas para la produccin local y
limitando los usos comerciales o privados del patrimonio, el e,e del de%ate no puede
reducirse a$ora a planificacin estatal o privati!acin de las acciones culturales dentro de
cada nacin. 5a lgica transnacional de los mercados editoriales, cinematogrficos y
musicales e&ige construir a la ve! polticas de alcance nacional y polticas glo%ali!adas.
Es difcil modificar las asimetras y desigualdades entre norte y sur, y aun entre los pases
latinoamericanos, si las polticas p%licas se restringen al territorio de los Estados
nacionales, y se de,an las relaciones culturales internacionales li%radas a las decisiones
mercantiles de las majors.
La necesidad de diagnstic!s " #!l$ticas di%erenciales
El reordenamiento glo%ali!ado de la cultura no se comporta del mismo modo en las
distintas industrias culturales. Coy a e&aminar %revemente las diferencias entre la
produccin editorial y de los medios audiovisuales.
Industria editorial. En tanto los li%ros y revistas van asociados a lenguas especficas, la
industria editorial tiende a agruparse regionalmente. 3 diferencia de la msica y las artes
visuales, donde la intercone&in es ms fuerte entre 3mrica 5atina y Estados 2nidos, la
mayora de las editoriales latinoamericanas fueron vendidas a partir de los a-os oc$enta a
empresas espa-olas y a otras europeas, o se $allan su%ordinadas a programas de esas
transnacionales.
5
5as editoriales argentinas y me&icanas, y en menor grado la colom%iana, tuvieron gran
importancia entre los a-os cuarenta y setenta en el desarrollo nacional y en la integracin
de las sociedades de esta regin. #us pu%licaciones de autores de toda 3mrica 5atina y
Espa-a, as como las traducciones de li%ros europeos y norteamericanos fueron
desvanecindose en los a-os recientes y de,ando la iniciativa a empresas a,enas a la regin.
5a $iperinflacin, las devaluaciones y el derrum%e de varias economas latinoamericanas en
las ltimas dos dcadas de%ilitaron este campo cultural. 3lgunas editoriales estadounidenses
tam%in fueron entrando en los mercados de 3mrica 5atina, especialmente con li%ros de
te&to, tcnicos y de autoayuda, que se $allan entre los de mayor venta. 4ientras 4&ico est
pu%licando entre DA,AAA y D@,AAA ttulos anuales en la ltima dcada y la crisis argentina
$i!o descender de DD,AAA a @,>AA sus ediciones de li%ros, Espa-a pu%lic E=,AAA nuevos
ttulos en <AAD y Estados 2nidos supera desde $ace ms de una dcada el medio milln.
4uc$as editoriales y li%reras latinoamericanas, as como diarios y revistas, que%raron o
redu,eron sus ventas. El aumento internacional del precio del papel, la desercin escolar, la
reduccin general del consumo en los pases de 3mrica 5atina $an tenido efectos
altamente negativos en toda la regin y agravan la disparidad con las metrpolis en el
desarrollo cultural.
2no de los signos ms elocuentes de la declinacin cultural y econmica que est
ocurriendo en casi toda 3mrica 5atina )salvo tres parciales e&cepciones6 9rasil, C$ile y
4&ico* es la prdida de la industria editorial y de la relacin entre lectura y educacin, que
fue decisiva en la formacin de naciones y ciudadanas modernas. En tanto Espa-a e&port
en <AAD li%ros por valor de EA< millones de euros, aumentando en D@.FG por ciento sus
ventas del a-o anterior, en los pases latinoamericanos cerraron centenares de editoriales y
li%reras. 4ientras la industria editorial espa-ola se consolida entre las die! mayores de su
6
pas y aporta supervit a su %alan!a comercial, en la 3rgentina las ventas desde DGGG
cayeron >A por ciento, unas @AA li%reras cerraron, se suspenden importaciones + incluso de
li%ros de novelistas argentinos editados en el e&terior + y o%viamente se pierden empleos. El
caso argentino es el ms alarmante por $a%er tenido ese pas una de las primeras leyes de
alfa%eti!acin masiva del mundo, alto nivel educativo a lo largo de casi todo el siglo '' y por
$a%er pu%licado, ,unto con 4&ico, a los principales autores latinoamericanos y traducciones
tempranas de clsicos y contemporneos6 en 9uenos 3ires y 4&ico aparecieron entre los
a-os cincuenta y setenta, antes que en Hrancia y Estados 2nidos, e&celentes versiones en
espa-ol, entre otros, de Ialter 9en,amin, 4artn 7eidegger y 3ntonio Gramsci.
Es igualmente inquietante el derrum%e de 0er y varios pases centroamericanos, o el de
Ecuador, que sufri con la dolari!acin de DGGG una .e&propiacin/ de a$orros seme,ante a
la de 3rgentina a fines de <AAD. 5a cada de este ltimo pas fue menos difundida, salvo
durante los das del estallido popular que llev a miles de indgenas a :uito, pero $a
implicado el quie%re de @,AAA empresas, el aumento del desempleo y la migracin s%ita
ms alta del continente6 se $a ido medio milln de ecuatorianos, o sea el D> por ciento de la
po%lacin econmicamente activa, en el perodo <AAA1<AAD. #on o%vios los efectos
negativos de largo pla!o que esto tiene so%re el desarrollo social y cultural.
Jos $ec$os, de signo opuesto, revelan diferentes formas de vitalidad cultural an
persistentes. Entre las varias ferias de li%ros )9ogot, 9uenos 3ires, #antiago de C$ile, #ao
0aulo* que siguen siendo muy visitadas + de @AA,AAA a un milln y medio de personas +
destaca la de Guadala,ara por la repercusin internacional que le dan su acertada
organi!acin y el ser un foro de profesionales del mundo editorial de muc$os pases.
3dems de crecer cada a-o como lugar de comerciali!acin de derec$os de autor,
centenares de %i%liotecarios de Estados 2nidos la convirtieron en sitio preferido para $acer
7
compras para sus universidades, llegando a alrededor de D< millones de dlares en <AAD.
0or supuesto, o%tienen las mayores ganancias los editores espa-oles o las transnacionales
que controlan la mayor parte del mercado en castellano )0laneta, Kandom 7ouse 4ondadori
y #antillana*. Es nota%le que esta dinmica y prestigiada feria no $aya promovido el
desarrollo de una industria editorial local, ni fortalecido la e&istente en otras !onas de 4&ico.
El otro $ec$o que deseo destacar es que, frente a la casi total ausencia de polticas
culturales de Estado que prote,an e impulsen el campo editorial, las crisis recientes $an
estimulado movili!aciones importantes en varios pases. En 4&ico escritores, editores y
li%reros impugnaron en estos primeros meses de <AA<, en manifestaciones y acciones
mediticas, las reformas legales con las que el go%ierno coloc nuevos impuestos a los
li%ros y retir e&enciones a autores y editoresL dialogaron enrgicamente con los
legisladores y consiguieron algunas me,oras. En estos mismos meses, intelectuales,
artistas y productores culturales argentinos crearon varios foros para la defensa de las
industrias culturales6 %uscan fortalecer la apro%acin de la demorada ley del li%ro, otra ley
que promueva el mecena!go, y proponen medidas de proteccin a las empresas
culturales de capital nacional.
Industrias audiovisuales. 5a produccin cinematogrfica y musical, ,unto con la
informtica, son las que producen mayores %eneficios, llegan a p%licos ms vastos y
se e&panden con ritmos ms veloces. Es importante aclarar que, aun cuando son
cada ve! ms interdependientes, como luego anali!ar, sus ritmos y condiciones de
avance o decrecimiento mantienen cierta autonoma.
El cine, por e,emplo, tuvo una cada de p%lico en muc$os pases durante la dcada de
los oc$enta y en el ltimo decenio muestra recuperacin. En 3mrica 5atina las salas
8
tradicionales, que fueron deteriorndose y no dispusieron de inversiones durante muc$os
a-os, cerraron unnimemente. 5os cines me&icanos, que en DG?F tenan FDA millones de
espectadores, %a,aron a principios de los a-os noventa a D=A millones En rigor, este
derrum%e de las salas no implica que el cine desapare!ca, sino que la televisin y el video
estn trasladando a la casa el lugar de acceso a las pelculas. #i las empresas
norteamericanas aprovec$an me,or esos cam%ios tecnolgicos y de $%itos culturales es
porque se adaptan ms rpido que las de otros pases, los impulsan y logran controlar los
circuitos de distri%ucin y e&$i%icin en casi todo el mundo, tanto interviniendo en la MC y
el video como en las redes de salas.
Je este modo, se viene remontando la decadencia del cine en espacios p%licos.
Comen!aron a aparecer con,untos de microsalas en ciudades grandes y medianas de
3mrica 5atina, con instalaciones de tecnologa visual y sonora avan!ada y %utacas ms
conforta%les. 5os espectadores estn valorando el atractivo de estas innovaciones, as
como en la emisin de %oletos 1 en algunas ciudades latinoamericanas pueden comprarse
por telfono en mquinas interactivas 1, todo lo cual reduce personal, evita la reventa y
estimula el regreso del p%lico a las salas.
:u quieren ver los espectadores que van a los cines o rentan pelculas para llevar a
casa" 0rincipalmente filmes de accin , de un cine1mundo que muestra espectculos
filmados con tecnologa sofisticada y mitos inteligi%les por audiencias de cualquier cultura.
7ay minoras que se interesan por dramas ntimos e $istorias de sociedades diferentes,
aunque estas lneas son ms atractivas para los p%licos latinoamericanos que para los
estadounidenses, en consonancia con el papel de la telenovela como formadora
sentimental y entretenimiento masivo. Je todas maneras, las encuestas dicen que ms de
la mitad de la audiencia prefiere los espectculos de accin a los dramas, las comedias y
9
la ciencia ficcin. Es comprensi%le que estos gustos inclinen a ver cine $ollyNoodense, o
sea el que ms temprano desarroll relatos atractivos por su nfasis en la accin.
En los ltimos a-os $ay intentos de coproduccin entre pases latinoamericanos y con
Espa-a, pero se trata de acciones aisladas, con %a,o apoyo de los Estados
latinoamericanos y sin acciones a escala continental que aprovec$en el $ec$o de contar
con un mercado de casi EAA millones de $a%itantes, si se suma 3mrica 5atina, Espa-a y
los $ispano$a%lantes en Estados 2nidos. El nico programa significativo encarado por
algunos pases latinoamericanos y Espa-a, (%ermedia, $a impulsado la produccin de
algunas decenas de filmes, pero no logra an facilitar la distri%ucin. 7ay poca capacidad
de defender la e&$i%icin del cine en castellano cuando capitales estadounidenses, y en
menor medida canadienses y australianos, se apropian de la distri%ucin en salas, la
venta y alquiler de videos y de %uena parte de la programacin y la pu%licidad televisiva.
Hracasan, como ocurri en 4&ico, proyectos de ley para dedicar una peque-a cuota de
las entradas a salas de cine para financiar pelculas nacionales. En la 3rgentina, donde la
ley se apro%, los go%iernos de Carlos 4enem y Hernando de la Ka destinaron los
fondos que de%an financiar las nuevas pelculas a cu%rir dficits de cuentas nacionales y
deuda e&terna.
3un en medio de las crisis econmicas )4&ico, DGGFL 9rasil, DGG?L 3rgentina, <AAD* las
industrias audiovisuales de estos pases mantienen cierta vitalidad. 5os cuatro pases que
componen el 4ercosur alcan!aron a generar con su industria audiovisual en el ltimo a-o
D< mil millones de dlares, incluyendo solamente la facturacin pu%licitaria, a%onos de MC
de pago y entradas a salas de cine. 5a cifra sera %astante mayor si se agregara lo
producido por otras industrias vinculadas al audiovisual, como la radio y el disco, y las de
10
se-ales satelitales o las dedicadas a fa%ricacin de mquinas, equipos e insumos que
requiere este comple,o industrial.
5a dimensin social y econmica de este sector, en la regin del 4ercosur, estima
Octavio Getino, a%arca .ms de >A millones de $ogares, a los que llega diariamente la
programacin de unos @>A canales de origen de MC a%ierta y cerca de @ mil emisoras
repetidoras, con una facturacin pu%licitaria estimada en alrededor de F,>AA millones de
dlares./
Estos datos indican el lugar significativo que ocupa la televisin en la industria
audiovisual. #e est produciendo una interaccin mayor entre las cadenas
estadounidenses y las latinoamericanas, so%re todo con las cuatro empresas de 3mrica
5atina que concentran casi el GA por ciento de la e&portaciones de programas televisivos,
cine y video6 Melevisa, Kede Glo%o, Cenevisin y Kadio Caracas MC. Melevisa enca%e!a el
negocio en 3mrica 5atina acercndose al >A por ciento del total de operaciones6 .sus
ventas netas al e&tran,ero evolucionaron, de G,G por ciento en DGG@ a D=.E por ciento en
DGG=. =>.@ por ciento del valor de sus e&portaciones y G= por ciento de sus importaciones
en DGG= se originaron en Estados 2nidos./ .5a alta proporcin de e&portaciones a
Estados 2nidos se e&plica en virtud de la manera diferencial en que se esta%lecen los
precios de programas televisivos en el mercado internacional, en trminos del .poder
adquisitivo/ de cada pas. 0ara dar un e,emplo, en DGGA Centro y #udamrica compraron
=D por ciento de las $oras P programa que Melevisa e&port, pero esto constituy slo @=
por ciento de los ingresos reci%idos. Estados 2nidos, por otra parte, reci%i solamente
nueve por ciento de los ingresos totales por ventas al e&terior./ )#nc$e! Kui!*
11
7ay que se-alar, aun dentro de este sinttico panorama, que si %ien la tendencia
predominante en el mercado es el consumo de televisin a%ierta, y en este campo
disminuye la programacin importada de Estados 2nidos, en la televisin paga, que se
e&pande rpidamente entre segmentos altos y medios, siguen siendo elevadas las
importaciones.
Escenari!s %utur!s
El paisa,e descripto revela, en la opinin de muc$os e&pertos, y aun de organismos
internacionales que $an reali!ado diagnsticos so%re las industrias comunicacionales y
las polticas de desarrollo, la necesidad de encarar acciones p%licas respecto de estas
industrias. 3simismo, se se-ala que es indispensa%le superar la escala nacional y pensar
en un espacio cultural p%lico transnacional. El tama-o de las acciones necesarias
requiere programas regionales en los que se coordinen actores nacionales )en el interior
de cada pas para reconocer su diversidad* con organismos latinoamericanos )OE3,
CE035, #E53, Convenio 3ndrs 9ello, etc.* que construyan una normatividad y
programas socioculturales y econmicos de desarrollo en esta rea acompa-ando los
acuerdos de li%re comercio. 2na primera tarea es lograr que las industrias culturales sean
incluidas en la agenda p%lica de los convenios de integracin e intercam%io.
Ca%e destacar el papel estratgico de los organismos internacionales para crear
estructuras institucionali!adas giles y menos %urocrticas, apoyar diagnsticos de
potencialidad regional y coordinar programas de cooperacin entre pases, de stos con
las empresas nacionales y transnacionales, y con organismos de la sociedad civil. 2na
nueva relacin cultural de las industrias culturales con las escuelas, y la formacin de
actores societales )organismos de televidentes, p%licos de cine, om%udsman de los
12
medios* son de primera importancia para modificar la funcin social de estas industrias y
$acerles trascender su unilateralidad mercantil.
Como escri%i 4artn 7open$ayn, las industrias culturales implican muc$as dimensiones
de la vida social6 .las grandes inversiones editoriales, los programas culturales en la
televisin a%ierta, las redes de lectores en (nternet, las transmisiones no comerciales en
radios comunitarias, la proliferacin de revistas especiali!adas en las ms variadas artes y
tendencias, y otras tantas com%inaciones en un universo de circulacin cada ve! ms
verstil./ Esta convergencia entre variados actores culturales, educativos, empresariales y
sociales corresponde al modo en que $oy se potencian mutuamente las
telecomunicaciones, las tecnologas de informacin con las de entretenimiento.
Estas son algunas de las ra!ones por las cuales $acer polticas culturales implica a$ora
ocuparse con nuevos criterios y o%,etivos de las industrias comunicacionales. Jefender la
identidad y la diversidad cultural, o el uso democrtico de patrimonios intangi%les, como
se enuncia en los discursos de organismos p%licos, es algo con poco sentido y eficacia si
lo que se dice y se $ace queda enmarcado en el territorio de cada nacin, y se limita a los
campos de las %ellas artes y las culturas tradicionales de carcter local.
Es urgente para los pases latinoamericanos dise-ar polticas de mantenimiento y
promocin activa de la diversidad cultural en la poca previa al <AA>. #e estima que el
3cuerdo de 5i%re Comercio de las 3mricas propuesto para esa fec$a por Estados
2nidos va a a%arcar un mercado de casi oc$ocientos millones de personas. 3lgunas
estimaciones suponen que esta !ona representa el cuarenta por ciento del comercio
mundial. Es de vital inters para los organismos artsticos, los movimientos sociales y
polticos, as como los ministerios de cultura, alcan!ar una posicin que %eneficie, en esa
13
negociacin, las relaciones $istricas y actuales entre los pases latinoamericanos y
redu!ca la asimetra con las metrpolis. #i encaramos desde a$ora esta tarea, con
estudios regionales y prospectivas econmicas y culturales, tal ve! sea posi%le situarnos
en posiciones productivas. #er el modo ms inteligente de defender la diversidad
cultural.
En la misma direccin, es clave legislar en cada pas y en la regin antes de que el 35C3
lo $aga so%re las industrias culturales y so%re los modos actuales de gestin del
patrimonio. Jada la envergadura transnacional de los acuerdos, si $acemos leyes slo
dentro de cada pas no tendrn sustenta%ilidad. Es indispensa%le el tra%a,o de los
organismos internacionales para efectuar estudios regionales, sensi%ili!ar a los
responsa%les de cada pas y llegar a acuerdos practica%les. 2na primera tarea de
instituciones como la OE3 y el 9(J sera lograr que en todas las reas de esas
negociaciones se evite de,ar li%rados los movimientos culturales, de informacin y
entretenimiento, al simple ,uego de los inversores y la especulacin mercantil. No se trata
de detener la glo%ali!acin, sino de intervenir en sus parado,as6 ya que es capa! de
intensificar la comunicacin y los intercam%ios, $ay que reorientarla cuando los limita o
sesga de%ido a la concentracin monoplica, en otras pala%ras, cuando la su%ordinacin
de las industrias culturales a los mercados %urstiles asfi&ia a los productores locales y
las e&presiones minoritarias.
#e $an mencionado en los ltimos a-os, en la %i%liografa especiali!ada )Getino, 4artn
9ar%ero, #nc$e! Kui!* algunas iniciativas de acciones culturales distri%utivas y
reguladoras que se consideran necesarias despus del perodo de e&trema desregulacin
en el cual crecieron las industrias culturales durante la innovacin y las radicales
transformaciones recientes6 .mientras la audiencia se segmenta y diversifica, sostiene
14
;ess 4artn 9ar%ero, las empresas de medios se entrela!an y concentran constituyendo
en el m%ito de los medios de comunicacin algunos de los oligopolios ms grandes del
mundo./ 3s se va instalando la tendencia a uniformar los contenidos y a%aratar la calidad.
Este desencuentro entre la glo%ali!acin diversificada de la oferta y la $omogenei!acin
mercantil de las audiencias es aplica%le, ante todo, a las polticas de estandari!acin
transnacional de los p%licos que despliegan tanto los canales estadounidenses )C9#,
CNN* como los latinoamericanos )Melevisa, el Grupo Cisneros*.
Mam%in ca%e e&tender la preocupacin a las iniciativas dirigidas a $omogenei!ar el
espacio cultural de 3mrica 5atina. En el m%ito televisivo, se discute si conviene crear un
canal p%lico latinoamericano. ;ess 4artn 9ar%ero sostiene que .la me,or integracin
cultural no se produce mediante un canal + en el que la me!cla continua aca%ara
indiferenciando las procedencias + sino favoreciendo la presencia constante de
e&presiones de los otros latinoamericanos en los canales $a%ituales de cada cual. En
resumen ms que centrali!ar en un solo canal lo latinoamericano sera preferi%le que en
los canales de cada pas se nos d la posi%ilidad de comprender lo latinoamericano desde
el punto de vista de la identidad y el conte&to de vida propios, de lo contrario cualquier
informacin o manifestacin cultural indiferenciada referida al mundo latinoamericano
difcilmente ser relaciona%le con la propia realidad./
En reas vinculadas a la informacin, como la prensa, radio y televisin producidas en
cada pas, varios autores sugieren limitar a menos del >A por ciento la inversin
e&tran,era, y fi,ar para los medios audiovisuales )incluido el cine* un mnimo de
programacin nacional y regional. Kespecto de las pelculas el porcenta,e clsico del >A
por ciento de tiempo en pantalla se $a vuelto impractica%le por el ac$icamiento de la
produccin nacional, aun en los pases con mayor filmografa. 0ero una cuota %sica es
15
imprescindi%le para que el control creciente de la distri%ucin y e&$i%icin por empresas
estadounidenses no %loque, como est ocurriendo, el conocimiento de pelculas del
propio pas. Mam%in importa reglamentar la pu%licidad en canales audiovisuales y el
acceso del con,unto de la sociedad a acontecimientos e informacin de inters p%lico. 5a
creacin de condiciones equitativas de informacin y competencia requiere fomentar la
diversidad de voces en cada emisora, incluidas las que disienten de la lnea editorial o
comunicacional de la empresa, y proteger el derec$o de rplica.
0or ltimo, es preciso decir que la construccin fundada de polticas en estos campos
e&ige crear indicadores culturales, como propone la 2NE#CO en sus (nformes 4undiales
de Cultura )DGG? y <AAA*, que, en forma anloga a los indicadores educativos y de salud,
esta%le!can sistemas fle&i%les internacionalmente consistentes para evaluar el desarrollo
cultural. No se trata, por supuesto, de pretender decidir si una cultura est ms
desarrollada que otra. 4s %ien se %usca, aceptando la diversidad $istrica, de estilos y
proyectos de cada sociedad, apreciar en qu grado las estructuras y polticas e&istentes
contri%uyen a la integracin, evitan discriminaciones, fomentan que grupos diversos se
autodeterminen y encuentren oportunidades pare,as de creatividad y comunicacin
)2NE#CO, <AAA6 se&ta parte*. En 3mrica 5atina aun los pases en los que e&iste mayor
produccin cultural carecen de suficientes estadsticas culturales, y por tanto no es
posi%le efectuar comparaciones regionales que faciliten la cooperacin y los intercam%ios.
5a investigacin y la sistemati!acin p%lica de la informacin so%re inversiones,
produccin, difusin y consumos culturales, so%re importaciones y e&portaciones, so%re la
potencialidad cultural y comunicacional de cada sociedad, es %sica para desarrollar
polticas sustenta%les e innovadoras.
16
&i'li!gra%$a
Convenio 3ndrs 9ello y 4inisterio de Cultura de Colom%ia, Economa & Cultura. n
estudio sobre el aporte de las industrias culturales y del entretenimiento al
desempe!o econmico de los pases de la Comunidad "ndina. (nforme preliminar.
Jefiniciones %sicas, pautas metodolgicas y primeros resultados en Colom%ia,
9ogot, noviem%re de DGGG.
Jel Corral, 4ilgros y #ala$ 3%ada. .Cultural and economic development t$roug$
copyrigt$ in t$e information society/ en #orld Culture $eport. Hrancia. 2NE#CO.
DGG?.
Garca Canclini, Nstor )coord.* %a globalizacin imaginada, 4&ico, 0aids, DGGG.
Getino, Octavio. .Economa y desarrollo en las industrias culturales de los pases del
4ercosur/ Conference on Culture, Jevelopment, Economy. NeN QorR 2niversity.
Center for 5atin 3merican and Cari%%ean #tudies. DD al D@ de a%ril de <AA<.
7open$ayn, 4artn. .0romocin y proteccin de la creacin y la creatividad en
(%eroamrica6 las venta,as del $acer y los costos del no $acer/. Jocumento indito.
Seane, ;o$n, .#tructural transformations of t$e pu%lic sp$ere/ en &'e Communication
$evie(. D )D*, #an Jiego, California, DGG>.
SliRs%erg, 9ernardo y 5uciano Momassini )compiladores*, Capital social y culltura) claves
estrat*gicas para el desarrollo. 3rgentina. 9anco (nteramericano de Jesarrollo P
Hondo de Cultura Econmica P Hundacin Helipe 7errera P 2niversidad de 4aryland.
<AAA.
4artin 9ar%ero, ;ess, .Nuevos mapas culturales de la integracin y el desarrollo/ en
SliRs%erg1Momassini )compiladores*. op. cit., pp.@@>1@>?.
.5os medios de comunicacin en el espacio cultural latinoamericano/. Jocumento
indito.
#nc$e! Ku!, Enrique E. .Glo%ali!acin y convergencia6 retos para las industrias
culturales latinoamericanas/ en $evista niversidad de +uadalajara. Nmero <A.
Oto-o <AAA. 0gs. @? a >F
#aravia, Enrique, .El 4ercosur cultural6 una agenda para el futuro/, en Gregorio Kecondo
)compilador*, 4ercosur6 %a dimensin cultural de la integracin, 9uenos 3ires,
Ciccus, DGG=.
#tolovic$, 5., ;. 4ourelle, %a cultura da trabajo. Impacto econmico y ocupacional de las
actividades culturales en ruguay, C(JE2K, 2ruguay, sin fec$a.
M$ros%y, J. .M$e role of music in international trade and economic development/, en
#orld Culture $eport, 0ars, 2NE#CO, DGG?.
17
Mre,o Jelar%re, Kal. .5a internet en 3mrica 5atina/ conferencia presentada en el
seminario Integracin econmica e industrias culturales en "m*rica %atina y el
Caribe. #E531Convenio 3ndrs 9ello. 9uenos 3ires, 3rgentina, @A y @D de ,ulio de
DGG?.
2NE#CO, ,uestra diversidad creativa) informe de la Comisin -undial de Cultura y
.esarrollo, 4adrid, Ediciones 2NE#CO P Hundacin #anta 4ara, DGG=.
#orld Culture $eport, Culture, creativity and mar/ets, 0ars, 2NE#CO, DGG?.
#orld Culture $eport, Cultural diversity, conflict and pluralism, 0ars, <AAAa.
International flo(s of selected cultural goods 0123412, 0ars, 2NE#CO, <AAA%.
Iarnier, ;ean 0ierre, %a mondialisation de la culture, 0ars, 5a Jcouverte, DGGG.
Qdice, George. .5as relaciones EE2213mrica 5atina ante la integracin
5atinoamericana y el (%eroamericanismo/, ponencia preparada para el seminario
.3gendas intelectuales y localidades del sa%er6 un dilogo $emisfrico/ organi!ado
por el #ocial #cience Kesearc$ Council )de Estados 2nidos* Centro Cultural Casa
5amm, 4&ico J.H., > y E de octu%re de <AAD.
18
También podría gustarte
- La Edición Offline-Online y El Conformado Digitalfrozen PDFDocumento2 páginasLa Edición Offline-Online y El Conformado Digitalfrozen PDFJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Práctica Del Guión CinematográficoDocumento162 páginasJEAN-CLAUDE CARRIÈRE Práctica Del Guión CinematográficoJuan Carlos Espinoxa94% (18)
- Manual Del Perfecto Golpe de Estado Latinoamericano REVISTA KOEYU LATINOAMERICANO CIRO PIERNAÑELADocumento5 páginasManual Del Perfecto Golpe de Estado Latinoamericano REVISTA KOEYU LATINOAMERICANO CIRO PIERNAÑELAJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Ejemplo de Flujo de Trabajo de Post Producción Con FC Studio (FCP 7)Documento6 páginasEjemplo de Flujo de Trabajo de Post Producción Con FC Studio (FCP 7)Jesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Cuentos Extraños Mauricio Odremán (3ra Edición, 2023)Documento198 páginasCuentos Extraños Mauricio Odremán (3ra Edición, 2023)Jesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Micro Biografía José Mauricio Odremán Nieto 1926 2004Documento3 páginasMicro Biografía José Mauricio Odremán Nieto 1926 2004Jesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Rosa Ana Manrique El Arte de TejerDocumento10 páginasRosa Ana Manrique El Arte de TejerJesús Odremán, El Perro Andaluz 1010% (1)
- Conceptos Básicos de PostproducciónDocumento11 páginasConceptos Básicos de PostproducciónJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Medios de Comunicación y Terrorismo - Por: Luis Britto GarcíaDocumento33 páginasMedios de Comunicación y Terrorismo - Por: Luis Britto GarcíaJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- DSLR Cinematography Guide SpanishDocumento114 páginasDSLR Cinematography Guide SpanishJohnFredyMarínCarvajal100% (2)
- La Era Dorada de La PirateríaDocumento3 páginasLa Era Dorada de La PirateríaJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Orlando Araujo - Venezuela ViolentaDocumento163 páginasOrlando Araujo - Venezuela ViolentaErick AlvaradoAún no hay calificaciones
- Codigo Final TorahDocumento26 páginasCodigo Final TorahJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Ni Genio Ni Farsante Edgar Allan Poe EurekaDocumento13 páginasNi Genio Ni Farsante Edgar Allan Poe EurekaJesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (1)
- Cuentos Extraños Mauricio Odremán 2012Documento125 páginasCuentos Extraños Mauricio Odremán 2012Jesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (1)
- Charla Sobre Postproducción Bajo PresDocumento14 páginasCharla Sobre Postproducción Bajo PresJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Antiapocalipsis 2Documento12 páginasAntiapocalipsis 2Jesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- ANTIAPOCALIPSISDocumento49 páginasANTIAPOCALIPSISJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Reglamento de La Ley de La Cinematografía NacionalDocumento18 páginasReglamento de La Ley de La Cinematografía NacionalJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Alan Watts-La Sabiduría de La InseguridadDocumento76 páginasAlan Watts-La Sabiduría de La InseguridadJesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (4)
- Hegemonía CulturalDocumento19 páginasHegemonía CulturalJesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (2)
- Fernando Buen Abad Política de ComunicaciónDocumento34 páginasFernando Buen Abad Política de ComunicaciónJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- Buscando A Leonora CarringtonDocumento20 páginasBuscando A Leonora CarringtonJesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (2)
- Encuentro Con Cineastas Venezolanos 1982Documento9 páginasEncuentro Con Cineastas Venezolanos 1982Claritza PeñaAún no hay calificaciones
- El Imperio Contracultural Del Rock A La Postmodernidad Luis Britto GarcíaDocumento178 páginasEl Imperio Contracultural Del Rock A La Postmodernidad Luis Britto GarcíaVictor Montes de OcaAún no hay calificaciones
- Atentado Cultural en Irak - El Enigma de Los Libros Destruidos en Bagdad - Texto y Fotografías de Fernando BáezDocumento5 páginasAtentado Cultural en Irak - El Enigma de Los Libros Destruidos en Bagdad - Texto y Fotografías de Fernando BáezJesús Odremán, El Perro Andaluz 101Aún no hay calificaciones
- FilosofiadelacomunicacionenviooDocumento476 páginasFilosofiadelacomunicacionenvioorocio10000Aún no hay calificaciones