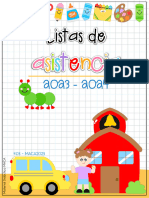Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Petraanarquismo
Petraanarquismo
Cargado por
Juana SanchezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Petraanarquismo
Petraanarquismo
Cargado por
Juana SanchezCopyright:
Formatos disponibles
Petra, Adriana. Anarquistas: cultura y lucha poltica en la Buenos Aires finisecular. El anarquismo como estilo de vida.
Informe final del concurso: Culturas e identidades en Amrica atina y el Cari!e. Pro"rama #e"ional de Becas C AC$%. &''(. )isponi!le en la *orld *ide *e!: http:++!i!liotecavirtual.clacso.or".ar+ar+li!ros+!ecas+&'''+petra.pdf #E) )E BIB I%,ECA$ -I#,.A E$ )E CIE/CIA$ $%CIA E$ )E A0E#ICA A,I/A 1 E CA#IBE, )E A #E) )E CE/,#%$ 0IE0B#%$ )E C AC$% http:++222.clacso.or".ar+!i!lioteca 3 !i!lioteca4clacso.edu.ar
www.clacso.org
Anarquistas: cultura y lucha poltica en la Buenos Aires finisecular. El anarquismo como estilo de vida
Adriana Petra*
Poeta Antipoeta Culto Anticulto Animal metafsico cargado de congojas Animal espontneo sangrando sus problemas Vicente Huidobro
Introduccin
Intentar acercarse a la cultura de los sectores subalternos es desde el principio pararse en el centro de la tormenta, sobre todo si se intenta encontrar en ellos una identidad fija, determinada y de fcil apropiacin. er!a mejor ubicarla en el proceso de una "ona de trnsito, de cambios y adaptaciones, construcciones y deconstrucciones, resistencias y negociaciones, en el #ue la renuncia a la transparencia resulta una condicin de acercamiento. $s desde "ona conflicti%a, fragmentaria y de terrenos a&n oscuros, donde los sujetos se crean y recrean a fuer"a de l!mites y presiones, #ue nos planteamos interrogantes sobre la actual identidad pol!tica del anar#uismo argentino. Identidad #ue creemos debe ser colocada en orden a su carcter de subalternidad respecto a una cultura dominante caracteri"ada por la emergencia del capitalismo tard!o como sistema y a las consiguientes transformaciones operadas en los procesos de constitucin de los sujetos pol!ticos en ra"n de una coyuntura #ue 'a transformado el escenario de la luc'a pol!tica y de clases. (rente a esta perspecti%a surge la pregunta sobre el lugar del anar#uismo en la Argentina )#ui*nes son, en este nue%o siglo, los +%oluntarios de la anar#u!a,- Pregunta dif!cil de responder sino es desde %arios frentes #ue puedan dar cuenta, a&n fragmentariamente, de un pensamiento #ue por su naturale"a proteica escapa a todo intento de sistematicidad. ).mo 'ablar de identidades cuando se proclama #ue no 'ay anar#uismo si no anar#uistas, #ue no se puede +ser, anar#uista sino slo +sentirse,, a %eces, ms o menos libertario-. Intentar definir una identidad anar#uista )no se con%ierte a un tiempo en la %oluntad de encorsetar a#uello #ue se resiste a ser fijado y %i%e de la afirmati%idad de su errancia.omo objeto de estudio es, sin duda, un desaf!o del #ue probablemente no se salga airoso. in embargo, a costas de la dificultad, se pueden establecer algunos parmetros desde los cuales apoyar lineamientos #ue de ning&n modo sern conclusi%os. Por el contrario, estarn destinados a abrir ms interrogantes y, en el mejor de los casos, proponer posibles ejes de lectura. $l objeti%o de este trabajo es anali"ar los procesos de constitucin identitaria de los grupos urbanos autodefinidos como anar#uistas poniendo particular atencin en a#uellos #ue 'emos denominado de +estilo de %ida,. A partir de este objeti%o primario surgen dos ideas !ntima y dial*cticamente entrela"adas/ memoria y reconstruccin. 0a primera tiene #ue %er con #ue al proponernos reali"ar un anlisis de los procesos actuales * 0ic. en .omunicacin ocial. $gresada de la 1ni%ersidad 2acional de .uyo. $ste trabajo 'a sido reali"ado con el a%al del Instituto de .iencias Humanas, ociales y Ambientales 3I2.IH1 A4 del .entro 5egional de In%estigaciones .ient!ficas y 6ecnolgicas 3.5I.764 y en el marco de interrogaciones compartidas respecto de las tradiciones pol!ticas de los sectores subalternos con el grupo de in%estigacin #ue dirige la 8ra. Alejandra .iri"a
E de construccin de una identidad pol!tica libertaria impl!citamente nos planteamos un trabajo de recuperacin de la memoria 'istrica del mo%imiento anar#uista tal como este se desarroll desde las primeras d*cadas del siglo 99. i aceptamos #ue +articular 'istricamente el pasado no significa conocerlo como %erdaderamente 'a sido,, nuestra intencin no pasa por 'acer un anlisis 'istrico sino ms bien adue:arnos de los fragmentos y las 'uellas de a#uel pasado en la medida en #ue estos se presentan en nuestro actual +momento de peligro, 3;enjamin, <===/ p. >?4. 0a segunda idea, la reconstruccin, apunta a ubicar, re%isar y relocali"ar a#uellos elementos de la cultura y la tradicin anar#uista #ue 'oy se %en reapropiados y recodificados por grupos urbanos #ue, sin ser anar#uistas en un sentido ortodo@o, se sir%en de ciertos contenidos de a#uella tradicin para configurar formas espec!ficas de identidad cultural y pol!tica en el actual conte@to 'egemnico. $ste anlisis implica poner atencin en los procesos contemporneos de estructuracin de nue%as identidades en cuya formulacin inter%ienen %ariables antes ausentes y cuya capacidad de inter%encin en el espacio p&blico y apropiacin de la cultura responden a demandas y mediaciones igualmente no%edosas. 2uestra perspecti%a terica reconoce %arias influencias sobre todo pro%enientes del los di%ersos estudios enfocados al anlisis de las culturales populares. As!, desde un perspecti%a transdisciplinar, 'emos utili"ado un corpus terico ms o menos amplio #ue incluye los aportes de los estudios culturales ingleses, los desarrollos en comunicacin y cultura desde la perspecti%a latinoamericana, los enfo#ues 'istoriogrficos y los estudios sobre %ida cotidiana y espacio urbano. 2os importa rescatar la tradicin terica #ue 'a tratado de superar el es#uematismo baseAsuperestrucura intentando arrancar a la cultura del lugar subordinado #ue 'istricamente se le 'a adjudicado en los procesos sociales. e trata de desterrar a la cultura del reino de +las meras ideas, creencias, artes, costumbres, determinadas mediante la 'istoria material bsica, para pasar a considerarla, ella misma, un proceso social material a la %e" constituti%o y constituyente/ conjunto amplio de representaciones simblicas, de %alores, actitudes, opiniones, 'abitualmente 'eterog*neos, fragmentarios, inco'erentes #ui", y junto con ellos, los procesos sociales de su produccin, circulacin y consumo, cuya consideracin permite superar la idea tradicional de las representaciones como +reflejo, 3Billiams, <=CD/ pp. ECFE=4. $n esta perspecti%a nos basaremos sobre todo en el modelo propuesto por el terico ingl*s 5aymond Billiams para dar cuenta de la complejidad de la dinmica de los procesos culturales contemporneos. $ste puede di%idirse en dos frentes #ue retomaremos reincidentemente a lo largo de este trabajo/ uno terico dado por la introduccin en la teor!a cultural del concepto gramsciano de 'egemon!a, y otro metodolgico #ue permite anali"ar procesos sociales espec!ficos de construccin y destruccin de identidades a partir de su propuesta de las categor!as de arcaico, residual y emergente. $l rea de influencia #ue 'emos abarcado est acotada a la ciudad de ;uenos Aires y algunas "onas del conurbano bonaerense. $ste recorte obedece a #ue es en esta "ona del pa!s donde el mo%imiento anar#uista 'a tenido mayor arraigo e influencia y donde son ms e@pl!citamente identificables sus e@presiones tanto a ni%el 'istrico como actual. .on esto no #ueremos decir #ue en el interior de la 5ep&blica Argentina no 'ayan e@istido ni e@istan grupos u organi"aciones anar#uistas, lo #ue intentamos recalcar es #ue estas manifestaciones son muy embrionarias y acotadas lo #ue 'ace muy dif!cil un acercamiento a sus estructuras #ue pueda ser plausible luego de ser sistemati"ado y anali"ado 3trabajo #ue adems e@ceder!a los l!mites de este ensayo4. $n este sentido, este trabajo mantiene una deuda con los grupos libertarios de la ciudad de 5osario 3pro%incia de anta (e4 #ue constituyen un n&cleo anar#uista muy importante tanto por su proyeccin 'istrica como por la di%ersidad e importancia de los grupos #ue actualmente se encuentran trabajando en di%ersos mbitos y espacios de luc'a. $l presente ensayo est di%idido en tres apartados. $l primero se encuentra dedicado a establecer los parmetros conceptuales desde los cuales abordaremos la especificidad de la doctrina anar#uista y de sus principales lineamientos pol!ticos y culturales a fin de comprender su de%enir a lo largo del siglo 99 y su cristali"acin como pensamiento opositi%o en situaciones 'istricas concretas, poniendo especial *nfasis en la trayectoria del pensamiento libertario en Argentina. A tal efecto 'emos marcado tres infle@iones 'istricas a partir de una periodi"acin #ue cubre las primeras d*cadas del siglo, los a:os GHD y GID y la d*cada del GCD. $l segundo apartado est dedicado a introducir la problemtica de los actuales procesos de constitucin de una identidad libertaria en Argentina colocando la atencin en una tendencia espec!fica pro%eniente de ciertos grupos ju%eniles urbanos #ue 'emos denominado +anar#uismo de estilo de %ida,. $l tercer y <imo blo#ue se encuentra destinado a mostrar las rearticulaciones de la pol!tica y lo pol!tico en relacin con la ciudadan!a y la industria cultural. Los estudios sobre anarquismo en Argentina: un breve repaso 8urante los <imos a:os di%ersos autores 'an enfocado su atencin sobre el anar#uismo rioplatense,
? atendiendo particularmente a la necesidad de superar, en el mbito de la 'istoriograf!a, una primera etapa marcada por la preeminencia de la literatura militante y una segunda #ue 3sal%o e@cepciones4 ley el anar#uismo en t*rminos e@clusi%os en relacin con el mo%imiento obrero. 8entro de estas etapas podemos destacar, entre otros y con di%ersos matices y enfo#ues, los trabajos de 8iego Abad de antilln 3<=EI, <=I<4, Vicente Accurso 3<=CC4, (ernando Juesada 3<=I>4, Ka@ 2ettlau 3<=EI, <=IC4, ebastin Karotta 3<=HD4, Alberto ;elloni 3<=HD4, IaLco% M%ed 3<=IC4, Hugo del .ampo 3<=I<, <=CH4, Nulio Oodio 3<=IE, <=I?4, Norge olomonoff 3<=CC4, $dgardo ;ilsPy 3<=C>, <=CQ4, 5icardo (alcn 3<=C>4 y .arlos Nordn 3<=CC4. $s importante destacar los aportes reali"ados por Ms%aldo ;ayer 3<=I>, <=IQ, <===4, #uien durante muc'o tiempo reali" un esfuer"o en solitario para recuperar la memoria 'istrica del mo%imiento anar#uista. 8ejamos de lado en este caso la literatura testimonial #ue no deja de constituir, con la reser%as del caso, un %alioso aporte 'istrico. .omo dijimos, en las <imas d*cadas la relacin anar#uismoFculturaFsectores populares 'a sido recuperada a fin de dar cuenta de las m<iples dimensiones del discurso y las prcticas anar#uistas. $n esta l!nea cabe rescatar las aportaciones de Nuan uriano 3<==I, <==C, EDD<4, sobre anar#uismo y culturaR 8ora ;arrancos 3<=CI, <==D, <==<4, Kabel ;elluci 3<==D4 y K@ine Kollyneu@ 3<==I4, sobre anar#uismo, educacin y g*neroR Nean Andreu, Kaurice (raysee y $%a Oolluscio de Kontoya 3<==D4 y Hernn 8!a" 3<==<4, sobre anar#uismo y literaturaR (ernando Ainsa 3<===4 y 6o%ar, Outi*rre" y V"#ue" 3<==<4, sobre anar#uismo y utop!aR y (ernando Oeli 3<==E4, sobre anar#uismo y criminolog!a. 6odos estos trabajos, sin embargo, coinciden en anclar la mirada en el periodo de tiempo #ue %a desde los <imos a:os del siglo 9I9 'asta, por lo menos, las tercera d*cada del siglo 99. $ste recorte encuentra su e@plicacin en la importancia #ue el anar#uismo tu%o en a#uella *poca dentro del mo%imiento obrero y popular, momento en el cual, como %eremos ms adelante, la impronta libertaria en el 5!o de la Plata alcan" su m@ima e@presin. 2o e@isten prcticamente trabajos sobre el de%enir del mo%imiento anar#uista en Argentina en la etapa posterior a la d*cada del S>D. .reemos #ue esto se debe a la progresi%a in%isibilidad en la #ue los libertarios fueron sumi*ndose sobre todo a partir de la irrupcin del peronismo como fenmeno pol!tico de masas. in embargo, a&n en la marginalidad, e@isten algunas e@periencias culturales y pol!ticas #ue %ale la pena re%isar y #ue constituyen caminos abiertos para futuras in%estigaciones. $n este sentido, en este trabajo 'emos 'ec'o una bre%e apro@imacin al desen%ol%imiento del anar#uismo en las d*cadas del GHD, GID y GCD, sabiendo #ue de ning&n modo agota el espectro de las propuestas de cada etapa.
La imaginacin anti er!rquica: libertad y autoridad en el pensamiento libertario
Para comprender la propuesta anar#uista es necesario tomarla en la especificidad de sus rasgos constituti%os. Ks #ue un sistema de ideas absoluto, un corpus doctrinario cerrado o una teor!a sistemtica de la sociedad, puede definirse como un +principio o teor!a de la vida y la conducta, 3TropotPin, <=II/ pp. <E? y ss.4 cuyo fundamento a@iolgico es la libertad. $l 'istoriador anar#uista 5udolf 5ocPer 3#uien desarroll una concepcin sistemtica de la e%olucin del desarrollo del pensamiento anar#uista 'acia el anarcosindicalismo4 afirma #ue el anar#uismo no es Uun sistema social fijo, cerrado, sino una tendencia clara del desarrollo 'istrico de la 'umanidad, #ue, a diferencia de la tutela intelectual de toda institucin clerical y gubernamental, aspira a #ue todas las fuer"as indi%iduales y sociales se desen%uel%an libremente en la %ida. 2i si#uiera la libertad es un concepto absoluto, sino slo relati%o, ya #ue constantemente trata de ensanc'arse y de afectar a c!rculos ms amplios, de las ms %ariadas formas. Para los anar#uistas, la libertad no es un concepto filosfico abstracto, sino la posibilidad concreta de #ue todo ser 'umano pueda desarrollar plenamente en la %ida las facultades, capacidades y talentos de #ue la naturale"a le 'a dotado, y ponerlas al ser%icio de la sociedad. .uanto menos se %ea influido este desarrollo natural del 'ombre por la tutela eclesistica o pol!tica, ms eficiente y armoniosa se %ol%er la personalidad 'umana, dando as! buena muestra de la cultura intelectual de la sociedad en #ue 'a crecido, 35ocPer, <=CC/ p. ?<4. $n un sentido similar, 2oam .'omsPy se:ala #ue si se tratara de buscar una sola idea rectora dentro de la tradicin anar#uista se 'allar!a en lo e@presado por ;aPunin cuando, refiri*ndose a la .omuna de Par!s, se identific a s! mismo como sigue/ + oy un amante fantico de la libertad, considero #ue es la &nica condicin bajo la cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad 'umana pueden desarrollarse y crecerR no la libertad puramente formal concedida, delimitada y regulada por el $stado, un eterno enga:o #ue en realidad no representa otra cosa #ue el pri%ilegio de algunos fundado en la escla%itud del restoR no la libertad indi%idualista, ego!sta, me"#uina y ficticia ensal"ada por la $scuela de N.N. 5ousseau y otras escuelas del liberalismo burgu*s, #ue entiende #ue el $stado, limitando los derec'os de cada uno, representa la condicin de posibilidad de los derec'os de todos, una idea #ue por necesidad conduce a la reduccin de los derec'os de cada uno a cero. 2o, yo me refiero a la
> &nica clase de libertad #ue merece tal nombre, la libertad #ue consiste en el completo desarrollo de todas las capacidades materiales, intelectuales y morales #ue permanecen latentes en cada personaR libertad #ue no conoce ms restricciones #ue a#uellas #ue %ienen determinadas por las leyes de nuestra propia naturale"a indi%idual, y #ue no pueden ser consideradas propiamente restricciones, puesto #ue no se trata de leyes impuestas por un legislador e@terno, ya se 'alle a la par o por encima de nosotros, sino #ue son inmanentes e in'erentes a nosotros mismos, constituyendo la propia base de nuestro ser material, intelectual y moral/ no nos limitan sino #ue son las condiciones reales e inmediatas de nuestra libertad 3en .'omsPy, <=ID4<. $n sentido negati%o anar#u!a puede comprenderse como lo +contrario a la autoridad, o, en una primera apro@imacin ms compleja, como +la ausencia de poder,. Amadeo ;ertolo 3<=C=/ p. ED>4 define al poder de una forma deliberadamente apro@imati%a pero funcional para comprender la propuesta anar#uista como la +facultad Vatribuida a determinados roles socialesF de establecer normas y aplicar sanciones, de dictar rdenes e imponer su ejecucinR o sea, como una serie de relaciones sociales autoritarias permanentemente asim*tricas,. A'ora bien, esta asimetr!a se con%ierte en poder cuando se institucionali"a en estructuras y cdigos de comportamiento jerr#uicos, es decir, cuando la autoridad relati%a pasa a ser una funcin separada de la sociedad, mediada e impuesta por grupos sociales particulares y no un +intercambio simblico, general y e#uitati%o entre los indi%iduos en y con la comunidad +por el cual nadie se %e determinado en su comportamiento ms de lo #ue puede determinar *l mismo el comportamiento del otro, y as! rec!procamente,. 0a anar#u!a se presenta como un principio organi"ati%o basado en la reciprocidad generali"ada y la autonom!a del sujeto de la accin radicalmente opuesto a la estructuracin jerr#uica de la sociedad cuyo principio ser!a la dominacin y su n&cleo espec!fico la relacin pol!tica mandoAobediencia. 0a cultura pol!tica anar#uista se constituye as! formando parte de un imaginario antijerrquico #ue, a lo largo de la 'istoria, a actuado como contrapeso indi%idual o colecti%o frente a la imaginacin 'egemnicaE. 2uestra 'iptesis es #ue las significaciones de las #ue este imaginario antijerr#uico se 'a dotado para constituirse como imagen de alteridad frente a la estructura de dominacin 'an sido 'istricamente cambiantes y construidas 3o deconstruidas4 en constante retroalimentacin con las representaciones sociales de cada periodo y con el proceso de la luc'a de clases/ el sentido de la antijera#u!a debe comprenderse en relacin dial*ctica con las manifestaciones de la autoridad y el poder en los distintos momentos del desarrollo 'istrico de la sociedad y con la naturale"a y la prctica de los sujetos en su +esfuer"o por impulsar construcciones sociales diferentes, 3Wemelman, EDDD/ p. <D=4/ i aceptamos #ue el orden simblico es un producto social entenderemos cmo la anar#u!a 3como signo significante o s!mbolo4 %a ad#uirir significaciones diferenciadas en base a distintos conte@tos de significacin y a su insercin en uni%ersos discursi%os? igualmente diferenciados 3.olombo, <=C=/ p. E<I4 >. 8e este modo podemos comprender la propuesta anar#uista y sus distintas +fases lunares, de acuerdo a cmo, en cada etapa 'istrica, sus elaboraciones doctrinales en torno al poder y la autoridad fueron concebidos como alternati%a al discurso dominante. 6anto por el amplio espectro #ue abarcan sus postulados, la cierta la@itud y desapego a elaborar anlisis centrados en las realidades nacionales 3en pos de un f*rreo internacionalismo4, la ausencia de una programtica totali"ante #ue unifi#ue los fines, organice los medios y articule medianamente las interpretaciones, +el modo de pensar las luc'as en continuidad directa con el largo proceso de gestacin del pueblo, 3;arbero, <===/ p. <Q4 y la implicacin en ellas de todos los sujetos de la opresin en cuanto capaces de resistencia e impugnacinR el anar#uismo se 'a articulado a las di%ersas formas del conflicto social en dimensiones y modos %ariados y fluctuantes y en momentos y realidades 'istricas diferentes, apareciendo, en cada uno de estos momentos, con una estructuracin particular 3aun#ue no 'omog*nea4. 2os permitiremos tomar prestada una metfora utili"ada por Kouriau@ y ;eroud 3EDDD/ p.<<=4 para ilustrar la doble perspecti%a diacrnica y sincrnica #ue %amos a intentar desplegar para construir nuestro objeto. i bien esta conceptuali"acin fue pensada originalmente para ser aplicada a los mo%imientos sociales, la consideramos %lida por su %alor e@plicati%o 3lo #ue no debe traducirse en #ue postulemos #ue el anar#uismo pueda ser considerado un mo%imiento social en s! mismo ms all de su ascendente en algunos de estos sobre todo a partir de la d*cada del GHD4/ el acontecer del anar#uismo +no sigue un camino uniforme, lineal o circular, sino #ue se e@presa a tra%*s de una espira de forma irregular,, #ueriendo significar con espira #ue el fin de un periodo no significa el regreso al punto de partida. "Los e#plotados del mundo$: pueblo% cultura y Estado en la construccin de la identidad libertaria en Argentina de principios de siglo 8esde fines del siglo 9I9 el anar#uismo alcan" a ni%el internacional una fuerte presencia en el sector obrero y popular. $n el caso de Argentina este proceso se desarroll confluyendo con la incorporacin
Q del pa!s 3y de Am*rica 0atina en general4 a un proceso de acumulacin de capital ya e@istente 3en su fase monoplica o del imperialismo clsico4 jugando el papel de econom!a dependiente agroFe@portadora. $sto sent los bases del nacimiento de un proletariado espec!fico durante la 'egemon!a de las rep&blicas oligr#uicas 35oitman, EDD</ p.<?4. $n este conte@to, el anar#uismo 3y en particular la tendencia anarcomunista4, fundamentalmente de la mano de militantes con e@periencia pol!tica en $uropa #ue formaron parte del enorme fenmeno migratorio, logr construir un espacio propio entre los sectores subalternos a partir de la construccin de una identidad fuertemente ligada al mundo del trabajo y #ue alcan" su punto culmine a partir de la accin gremial y la presencia en los sindicatos obrerosQ. i bien el discurso emancipatorio del anar#uismo en esta etapa bas gran parte de su fuer"a en la acti%idad sindical y en la apelacin a los trabajadores como sujetos de conflicto, alberg en su seno subjeti%aciones segundas #ue le permitieron colocar bajo el cielo com&n de la +idea anar#uista, conceptuali"aciones y actitudes #ue ampliaban su campo de accin 'acia esferas de la %ida social cuya significacin no se agotaba en la luc'a econmica / Los factores determinantes, no son pues todos de orden econmico y por lo tanto si en el ombre influyen elementos tan diversos !cmo es posible creer que la sociedad, ese conjunto de ombres que forman una colectividad, un pas, una ra"a, est#n movidos tan solamente por el factor econmico, que es uno solo, por ms que sea muy importante$ %&&&'Los anarquistas no van precisamente contra una clase social, ni contra un sistema econmico, ni proceden ellos de una determinada clase social sino de todas& (amos contra un principio )el principio de autoridad* contra la organi"acin social que es autoritaria en todos los rdenes de la vida social desde el poltico al moral y desde el intelectual al econmico, y contra todas las clases sociales que se opongan a la libertad, a la Anarqua&&&+H. $sta +'eterodo@ia clasista,, sin bien no fue una postura transparentemente compartida por la totalidad del mo%imiento anar#uista local, le permiti interpelar al conjunto de los oprimidos y los +des'eredados, desde l!mites menos r!gidos #ue las interpretaciones netamente clasistas. 1na amplitud conceptual f*rreamente defendida desde la prensa y los mbitos culturales y pol!ticos donde abre%aban las %anguardias +doctrinarias puras,I y #ue les permiti e@tender sus cone@iones con los sectores subalternos desde una postura #ue asum!a, no sin condicionamientos, las formas de lo popular e integraba al conflicto nue%os sujetos y temas bajo la interpretacin ms amplia de la dominacin como distribucin asim*trica del poderC. 0os libertarios rioplatenses desplegaron as! un fuerte sentido de lo comunitario #ue conjug la luc'a econmica con una decidida militancia de integracin cultural alternati%a a la del $stado. Integracin desigual, discontin&a, muc'as %eces ef!mera, contradictoria en sus apropiaciones, pero co'esionada frente a la percepcin de la dominacin. $l *nfasis re%olucionario, las formulaciones intransigentes de su discurso y su autoconsideracin como la encarnacin misma de la re%olucin social 3+a&n cuando los sentidos, las representaciones y las conceptuali"aciones de esta <ima distaban de ser un!%ocos,4 configuraban la pretensin del anar#uismo de constituirse como alteridad total del orden e@istente a la %e" #ue e@plica el gesto re%olucionario del #ue eran imbuidas cada una de sus inter%enciones 3Pittaluga, EDDD/ pp. I>FIQ4. 6odo en el marco de una tradicin de fe en la ciencia y el progreso propia del clima de la *poca/ $stamos de acuerdo con Amadeo ;ertolo 3op. cit4 cuando afirma #ue el cambio propuesto por el anar#uismo supone, sobre todo, un salto cualitati%o cultural, +una mutacin cultural, 'ec'a de cambios *ticos estructurales y comportamentales, de transformaciones indi%iduales y colecti%as. 8esde esta matri" es posible e@plicar de #u* forma el anar#uismo logr construir nue%as formas de sociabilidad e interpelacin a partir de la construccin de una cultura alternati%a 3finita pero significati%a4, de rasgos singulares 3aun#ue nos siempre originales4, #ue permiti estructurar realidades di%ersas en torno a un cuerpo ideolgico, pero tambi*n de sentimientos, %alores y e@pectati%as, sino 'omog*neos al menos fragmentariamente compartidos y discutidos. .omo afirma 0uis Alberto 5omero 3<==Q/ p. <<E4, una sociedad popular, amorfa, fluida y 'eterog*nea como era la argentina de los primeros a:os del siglo 99, fue estructurndose en torno de las organi"aciones celulares propiciadas por el anar#uismo. Para esta sociedad la posibilidad de destruir el orden e@istente y 'acer una sociedad nue%a sin ley ni autoridad, sin patrones y sin $stado era tan atracti%a como +a#uella propuesta ms amplia de construir un mundo cultural paralelo, centros de discusin, peridicos y escuelas, donde se forjara la cultural y la moral de unos trabajadores capaces de rec'a"ar las apelaciones cada %e" ms en*rgicas del $stado,. 0a cultura 3en su sentido ms general4 ser para el anar#uismo un cuestin medular, al punto de #ue algunos autores 'an sostenido #ue +nunca, ning&n mo%imiento le otorg tanta importancia,. ubsidiaria de esta especificidad fue la intensa labor educati%a, literaria, period!stica y propagand!stica desarrollada desde mbitos como los centros y c!rculos sociales, bibliotecas, escuelas racionalistas y grupos filodramticos, y
H difundida a tra%*s de folletos, libros, peridicos y publicaciones %arias=. 1na labor #ue acompa: a#uella otra ms estrictamente pol!tica y a partir de la cual los anar#uistas construyeron una aparato simblico y ritual con una identidad bien definida y %inculada al mundo del trabajo cuya funcin fue fundamentalmente +crearF in%entar una tradicin 'istrica 3las luc'as del pueblo oprimido4 y determinar cul era el espacio propio y cuales los l!mitesR #ui*nes los aliados y #ui*nes los enemigos, 3 uriano, <==I/ pp. I<FIE4. ,omos )casi olgara repetirlo* partidarios de la instruccin integral del ombre& -stamos firmemente convencidos de que ella es la base ms firme de la evolucin, la que ar posible la vida anrquica y que ser el acicate principal de la revolucin& Cuanto ms sepan los ombres, ms se libertarn de sus atavismos y se emanciparn unos de otros %&&&'<D. in embargo, este intento de generar un espacio cultural alternati%o no alcan" el grado de radicali"acin #ue los libertarios s! consiguieron a tra%*s de las 'uelgas, las mo%ili"aciones y la luc'a ligada inmediatamente al mundo del trabajoR lugar desde donde la propuesta identitaria por ellos propiciada cristali" en una forma ms definida, pero no por eso, menos ef!mera. 6anto la propuesta cultural como la ideolgica y la pol!tica mo%ili"ada por las %anguardias cratas rioplatenses 3 y con ella los %alores, las representaciones, las actitudes y las opiniones por estas mo%ili"adas4 se %ieron afectadas por los l!mites y las presiones 'egemnicas a medida #ue desde las clases dominantes los mecanismos de gestacin de consenso se fueron articulando por sobre el dominio como coercin o represin estatal<<. obre todo nos interesa destacar cmo las elaboraciones doctrinales del anar#uismo en el campo de la pol!tica fueron perdiendo peso a medida #ue el mensaje del $stado se 'i"o ms orgnico y co'erente y con *l las instituciones encargadas de transmitirlo, al mismo tiempo #ue nue%o actores, como la industria cultural y los medios de comunicacin, se fortalec!an en el campo cultural ofreciendo nue%os modelos de integracin a a#uella sociedad multiforme y fragmentada. 5esulta congruente pensar a principios del siglo 99 las elaboraciones en torno al principio de autoridad decantaran menos complejamente en torno a la cr!tica al $stado y sus instituciones como corpori"acin m@ima del poder y de su desigual distribucin. .ombatir al $stado y al estatismo, a la par e incluso sobre el capitalismo, dentro del espacio pol!tico #ue se constru!a en torno a los trabajadores 3y +los e@plotados del mundo,4 fue la premisa #ue los libertarios supieron capitali"ar a partir de su absoluto rec'a"o a toda forma de integracin al sistema representati%o parlamentario y electoral/ +el capitalismo es un adversario menos fundamental que el estatismo, que el principio de autoridad %&&&' ,er enemigo del capitalismo no es bastante para ser revolucionario&&&y los que se esfuer"an por sugerir a las masas obreras que su enemigo principal es el capitalismo se esfuer"an simultneamente por desviar al proletariado de su guerra instintiva al -stado& Por lo dems, las luc as de cada da no nos ponen frente al capitalismo una sola ve", que no tengamos que contar con la u#sped ) la intervencin del -stado en forma de gendarme, de soldado, de jue", etc+ 3Abad de antilln, <=CI/ p. <C=4. $statismo y principio de autoridad tendieron a ser 'omologados, lo #ue no significa, por un lado, #ue la luc'a econmica fuera rec'a"ado sino #ue esta se desplegaba me"clndose con la pol!tica dentro de un particular proceso de desarrollo capitalista<E, y por otro, #ue otras instancias de autoridad 3se@ual, patriarcal, generacional4 fueran rec'a"adas sino #ue pose!an a&n un estatus ambi%alente y precariamente desarrollado dentro de las pretensiones uni%ersalistas de los libertarios. i la emancipacin social se jugaba pues en el doble flanco de la liberacin econmica y de la liberacin pol!tica, est ultima ten!a como condicin la destruccin de la ley y el gobierno como m#uinas regimentadoras del desen%ol%imiento de los indi%iduos, discurso #ue les permiti a los libertarios a%an"ar sobre grandes sectores de la poblacin #ue se sintieron interpelados por a#uella propuesta radical. .omo lo mencionbamos anteriormente, el arraigo del anar#uismo en los sectores trabajadores argentinos debe e@plicarse desde %arios frentes entre los cuales el papel del $stado juega un rol central. A una sociedad ampliamente polari"ada e 'iperfragmentada, con un alt!simo porcentaje de poblacin fornea producto de la inmigracin, 'ibridada con la nue%a cultura en la precariedad del con%entillo y la inestabilidad laboralR el $stado nacional opuso un r*gimen pol!tico e@pulsi%o #ue en %e" de propiciar la fijacin del e@tranjero 3tanto en el terreno econmico como el orden jur!dico4 lo someti 3en conjunto con la masa criolla4 a una doble operacin de control y gestacin de consenso. 6odos estos elementos nos ilustran el por#u* del *@ito de la propuesta anar#uista en una sociedad donde el sistema institucional no tomaba a&n la complejidad #ue alcan"ar!a a:os ms tarde, cuando el $stado fue e@tendiendo su mano sobre esta sociedad en formacin, controlando u ordenando sus di%ersas acti%idades y desplegando con ms fuer"a %alores integrati%os %inculados con la nacionalidad 3unido esto a la argentini"acin natural y a la consolidacin econmica y su consiguiente repercusin de mo%ilidad social4. $ntonces el anar#uismo %io reducido progresi%amente sus espacios de accin basados en la apelacin a unos
I trabajadores #ue, 'asta los primero a:os de la segunda d*cada del siglo, pod!an fcilmente identificarse en la e@periencia com&n de la marginalidad de la pol!tica y la sociedad establecidas 35omero, <==Q/ p. <<D4 pero #ue luego fueron paulatinamente %olcndose 'acia la opcin de la negociacin y la b&s#ueda de reformas en un conte@to donde la pauta de co'esin dej ser la segregacin y pas a ser la integracin. $scenario ante el cual el anar#uismo no intent nue%as frmulas de interpelacin frente a los actores sociales #ue pretend!a con#uistar y #ue dificult a&n ms las limitadas posibilidades de comprensin #ue ofrec!a frente a la realidad nacional<?. $l derrumbe del $stado #ue 'ab!a alimentado el imaginario re%olucionario libertario y orientado su predicamento pol!tico se clausuraba como posibilidad frente a la realidad de su consolidacin. 0a canali"acin del malestar social mediante la confrontacin directa con el aparto institucionalFestatal como fuente ubicua de coercin social perdi efecti%idad y durante muc'o tiempo ocluy las interpretaciones libertarias sobre la jerar#u!a y la dominacin sobre ese &nico %*rtice<>. A partir de los a:os >D, opacada tambi*n la gran esperan"a espa:ola, el anar#uismo entr en un cono de sombras #ue a ni%el local aument por la irrupcin del peronismo como fenmeno pol!tico #ue %ino a dar cuenta de una nue%a reestructuracin de las identidades pol!ticas de los sectores populares. &ida cotidiana y autoridad: constrainstitucionalidad y rebelda uvenil en la d'cada del ()* 2o ser 'asta los a:os GHD #ue el mo%imiento libertario entrar nue%amente en escena a ni%el internacional de la mano de grupos y mo%imientos %ertidos a partir de la llamada +contracultura,, emergente sobre todo en los centros urbanos de $uropa y $$. 11. $l anar#uismo aparece entonces la@amente reelaborado e 'ibridado en corrientes est*ticoF pol!ticas como el situacionismo a la %e" #ue participa de un segundo despla"amiento asociado al surgimiento de una i"#uierda libertaria #ue se organi"aba sobre formas alternati%as de concebir y de 'acer pol!tica y asentada sobre una cultura eminentemente ju%enil. Kediante el rec'a"o a las totali"aciones disciplinares y omnicomprensi%as, la antijerar#u!a comen" entonces a ser elaborada como contrainstitucionalidad en reaccin no ya directamente 3o sobre todo4 al poder instituido como aparato de $stado, sino a otras reas de lo poltico identificadas como formas de ejercicio de la dominacin<Q. 0a irrupcin de nue%as dinmicas de contestacin tendr #ue %er con una particular reaccin al orden generado por el fin de la segunda guerra mundial<H. 0os llamados nue%os mo%imientos sociales/ feminista, ecologista, pacifista, antimilitarista, ciudadanos, de derec'os ci%iles, y de minor!as en general, traer!an consigo un cambio importante en la dinmica de los mo%imientos antisist*micos cuya caracter!stica ms importante ser el despla"amiento de la centralidad obrera en las formas de contestacin social, as! como la progresi%a puesta en cuestin del papel #ue jugaban los sindicatos y partidos socialdemcratas y comunistas. $l ejemplo ms paradigmtico ser!a los acontecimientos #ue se desarrollar!an en muc'as partes del mundo en torno a la fec'a simblica de <=HC. $stos mo%imientos dieron en a#uel momento lugar a un imaginario rebelde #ue abogaba por la transformacin de la %ida cotidiana mediante la liberacin de sus intensidades e instalaba nue%os temas antes depuestos o subsumidos por las elaboraciones de la i"#uierda tradicional bajos los parmetros estrictos de clase. $ste mo%imiento contracultural encontr en ciertos contenidos y 'erramientas pro%e!das por el anar#uismo 3en muc'os casos 'ibridado con el mar@ismo<I4 una caudal donde re%i%ir no ya el antiguo anarcosindicalismo sino toda una serie de prcticas pol!ticas 3autogestin de la luc'a, autoorgani"acin, asamblea permanente, rec'a"o de los profesionales de la pol!tica y de la delegacin4, culturales y tericas alternati%as destinadas a sub%ertir las relaciones sociales dominantes/ +0a cultura ju%enil se con%irti en la matri" de la re%olucin cultural en un sentido amplio de una re%olucin en las costumbres y atuendos, en las formas de usar el ocio y en las artes comerciales, las cuales crecientemente formaron la atmsfera #ue respiraban los 'ombres y mujeres urbanos. (ue demtica y antinmica, especialmente en asuntos de conducta personal, 3Hobsbawm, <==Q/ p. ??<4 $n efecto, la subjeti%idad como sub%ersin de la %ida cotidiana 3 y no la toma del poder estatal4 fue la matri" de esta contracultura alternati%a #ue propugnaba cambios #ue +impl!cita o e@pl!citamente, rec'a"aban un orden 'istrico y largamente establecido de relaciones 'umanas en la sociedad, #ue estaba e@presado, sancionado y simboli"ado por las con%enciones y pro'ibiciones sociales, 3Ib!dem/ p. ?>D 4 0a e@periencia del mayo franc*s es un buen ejemplo de cmo los desarrollos pol!ticos ms dramticos de estos a:os %inieron capitali"ados por la ju%entud a la %e" #ue da cuenta de la introduccin de estos nue%os elementos en el mapa de las transformaciones sociales. .omo s!ntoma de una nue%a en%estidura del malestar social, el mo%imiento de Kayo fue libertario a&n sin autoproclamarse e@pl!citamente anar#uista/ reclamando una liberacin personal indisoluble de la liberacin social busc alejarse de los l!mites del poder estatal, paterno y de los %ecinos, de la ley y la con%encin redefiniendo a#uella revolucin integral
C largamente proclamada por el mo%imiento anar#uista. ern precisamente a#uellos elementos #ue en la etapa anterior fueron secundarios los #ue, en esta oportunidad, 'abilitarn la posibilidad para #ue la tradicin libertaria apareciera rearticulada y resignificada por nue%os actores como respuesta frente al orden social 'egemnico, respuesta #ue %ino dada desde a#uella matri" cultural #ue nos 'emos encargado de remarcar en puntos anteriores/ la problemtica de la mujer, la %ida cotidiana, la educacin, las relaciones familiares, el dominio patriarcal y el comien"o de la puesta en tela de juicio del dominio del capital sobre la naturale"a. $lementos acti%amente residuales #ue se combinaron con la apropiacin de prcticas y formas organi"ati%as libertarias y con elementos emergentes como la impugnacin del trabajo asalariado, la alineacin y la coloni"acin del espacio interior en el capitalismo maduro, la necesidad de tener en cuenta la e@plosin de los sentimientos, las diferentes subjeti%idades y el deseoR la re%olucin se@ual y contracultural, el predominio de lo micro sobre lo macro, y la puesta en cuestin de la 5e%olucin como momento puntual redentor y por s! solo capa" de transformar las estructuras de poder 3(ernnde" 8urn, EDD<4. $n definiti%a, las e@periencias pol!ticas de la d*cada del GHD significaron una ineludible reelaboracin en torno a la problemtica del poder y sus instituciones sociales, proceso en el cual el anar#uismo tu%o un ascendente y cuyas ideas fuer"as fueron plausibles de ser tomadas como respuestas 3a&n por sujetos #ue claramente no eran anar#uistas4 ante una coyuntura en la cual las formas de la autoridad se reformulaban en paralelo a al emergencia de una nue%a econom!a y al incipiente pasaje de una sociedad +%ieja y burguesa a una sociedad nue%a y tecnocrtica, 3Hobsbawm, <===/ pp.<C=F<=<4. $sta contracultura alternati%a #ue aflu!a torrentosamente en los pa!ses desarrollados dej decantar algunos ecos al 5!o de la Plata, los primeros intentos de generar rocP en espa:ol por ejemplo, y en el terreno espec!ficamente libertario, e@periencias en el campo de la educacin art!stica como los grupos .nsurgentes y /ovimiento Anarquista 0ul ,olar o el grupo reunido en torno a la re%ista -n Cuestin<CR pero permaneci subterrnea opacada por los combates ms decisi%os #ue se libraron en el campo de la i"#uierda a lo largo de toda 0atinoam*rica/ las luc'as por la liberacin nacional, las elaboraciones en torno a la problemtica de la dependencia y la emergencia de las propuestas de la denominada +nue%a i"#uierda, centraron el conflicto sobre ejes nue%os y muy ajenos a las condiciones #ue posibilitaron el *@ito de las doctrinas anar#uistas durante las primeras d*cadas del siglo y su remanente en los a:os posteriores. 0a particular situacin pol!tica argentina en el periodo #ue fue desde la ca!da del r*gimen peronista 'asta el golpe militar de <=IH introdujo cambios profundos en las identidades de los sectores populares. 8entro de una estrategia de moderni"acin %!a desarrollo, se conform un clima pol!tico #ue combin la proscripcin del peronismo a partir del golpe de Mngan!a en <=HH, los despla"amientos operati%os del peronismo de la resistencia y las centrales sindicales, el repliegue de la sociedad propio de situaciones autoritarias, el aumento de la protesta social a partir del .ordoba"o de <=H= y el surgimiento de las organi"aciones guerrilleras. Poco se sabe del lugar #ue le cupo al anar#uismo en los procesos de las luc'as populares abiertos en Argentina a partir de los <imos a:os de la d*cada del GHD, momento en #ue no slo +se e@presa el ingreso a la %ida militante de una nue%a generacin de anar#uistas, sino tambi*n la aparicin de un nue%o punto de partida pol!tico, generando en el seno del mo%imiento tensas disputas respecto al rol #ue deb!a adoptarse frente al al"a de la las luc'as populares y el accionar de la grupos armados 3debate #ue se polari" como una ruptura generacional siendo los grupos de menor edad los #ue encontraron en las propuestas de la i"#uierda popular un polo propio de militancia4. 8entro de este espectro el caso de 1esistencia Libertaria resulta emblemtico pudi*ndoselo caracteri"ar como la %ariante libertaria dentro del espacio espec!fico de las organi"aciones clasistas de la nue%a i"#uierda<=. 8e acuerdo a lo dic'o cabe destacar #ue si bien el desarrollo de este %iraje en los mo%imientos contra'egemmicos o antisist*micos no alcan" en el pa!s 3ni en Am*rica 0atina en general4 el ni%el ni la resonancia #ue en los pa!ses centrales , el nue%o clima de *poca super en todo el mundo las fronteras nacionales y sediment cambios culturales profundos de los #ue Argentina no fue la e@cepcinED. 8e todos modos, es importante se:alar el 'ec'o de #ue este es un pa!s #ue no 'a contado con mo%imientos sociales fuertes. 2o es el objeti%o a#u! de%elar tal situacin, baste reparar en lo #ue apunta $duardo OrXner 3<==</ pp.<D>F<DQ4 sobre la escasa necesidad o urgencia #ue 'a tenido la sociedad ci%il de autorgani"arse para promo%er la defensa de los derec'os perdidos o directamente ine@istentes. Por lo #ue situaciones restricti%as concretas 3tal el caso de los sucesi%os golpes militares4 fueron e@perimentadas como una cuestin estrictamente pol!tica 3en sentido jur!dicoFformal4 y no social yAo cultural/ +por ello los mo%imientos de resistencia Vincluidas en particular, las organi"aciones armadas de la d*cada del GIDF tendieron a adoptar asimismo formas pol!ticas o pol!ticoFmilitares subordinados a una lgica #ue, antes #ue apoyarse en las
= demandas ms o menos inmediatas de las sociedad y en su capacidad de generar respuestas autogesti%as, las 'acia separarse de ella,. Anarco subterr!neo: la vuelta a la democracia y la disidencia marginal 0a %uela a la %ida democrtica en Argentina en <=C? trajo consigo no slo el despertar en el campo inmediatamente pol!tico sino tambi*n en a#uel ms amplio y difuso de la cultura. 1n segundo mo%imiento alternati%o surg!a desde los mrgenes de la sociedad postdictatorial y su trasfondo ine%itable de euforia por una democracia recuperada. 8esde los subsuelos del amplio consenso de la ci%ilidad en torno a la necesidad de construir un $stado de derec'o y una identidad pol!tica fundada en %alores *ticos desde donde fuera posible encau"ar modos aut*nticos de representacin de la %oluntad ciudadana, grupos di%ersos comen"aron a poner en duda la transparencia de la ilusin democrtica y de los mecanismos representacionales en un mo%imiento contracultural #ue pronto decantar!a en lo #ue (errer llama +segunda generacin alternati%a,, posterior a a#uella de los GHD. $sta contracultura eminentemente ju%enil fluctuaba sobre el abanico de las di%ersas manifestaciones #ue encontraron sus %ertientes en el espacio recon#uistado de la libertad de e@presin y en el conte@to de un proyecto de moderni"acin cultural largamente postergado y #ue el gobierno alfonsinista supo inicialmente concretar con facilidad en terrenos como la educacin, los medios de comunicacin, la %ida acad*mica y el sistema cient!fico, y las relaciones familiares 3este <imo mediante la aprobacin de la ley de di%orcio4. in embargo, el a%ance en estos campos tu%o su contracara en el particular momento internacional en #ue Argentina 3y 0atinoam*rica en general4 inici su camino de recuperacin democrtica, cuadro nada fa%orable en el #ue con%erg!an el auge conser%ador iniciado por el capitalismo metropolitano y encabe"ado por Kargaret 6'atc'er y 5onald 5eagan con la resolucin doctrinaria y a ni%el de pol!ticas p&blicas del +impasse, dejado por la crisis del Peynesianismo mediante la aplicacin a gran escala de las pol!ticas econmicas neoliberales en un conte@to ampliamente recesi%o 3;orn, EDDD4. 8esde esta matri" y encarnados en la lgica conflicti%a de la llamada +cultura urbana, es #ue surgen grupos #ue, le%antando un sesgo libertario, aparecen en un espacio +otro, de la oficialidad transgrediendo sus l!mites/ desde el punP 3#ue, como %eremos ms adelante, se con%ertir en una %ariante del anar#uismo4 'asta la cr!tica radical de la cultura materiali"ada en discursos tericos 3postestructuralismo, posracionalismo, neoprimiti%ismo, ecologismo social, etc.4, publicaciones 3fan"ines, comics, re%istas culturales y literarias4, e@periencias autogestionarias di%ersas 3comunidades, radios libres4, modos de rescribir la ciudad y el propio cuerpo. As!, no es dif!cil encontrar en publicaciones como La 2egra, La 3urra, Agitacin, La Letra A, 4asta /orirla, ,abotaje, Caracoles con Alas, ,angre Anarquista, Contra lo establecido, /ente Caliente, .deacin, 5uventud Perdida& 6ecadencia 4umana y la ya m!tica Cerdos y Peces 3%arias de ellas agrupadas en la 5elacionadora de $ditoriales Anar#uistas V 5$A4 notas sobre psi#uiatr!a, se@ualidad, ecologismo, animalismo, derec'os 'umanos, mo%imientos de ocupacin, s#uatters, feminismo, antibelicismo y argumentos %arios a fa%or de la autogestin, el federalismo y las pe#ue:as acciones indi%iduales o colecti%as %cada uno de nosotros act7a como una c#lula propagadora+ 4 como prcticas de rebelin y principios de transformacin. 0as numerosas alegatos denunciando la represin policial y la +farsa democrtica,, as! como acciones como la marc'a de repudio al Papa, la marc'a pagana E< y las sucesi%as campa:as +%ote a nadie, ante cada acto eleccionario dan cuenta de la asuncin, en algunos casos e@pl!cita, de contenidos fuertemente impugnadores del sistema en cual#uier de sus formas 3econmicas, pol!ticas, religiosas, culturales, morales, *ticas4 #ue encuentran sus ra!ces en tradiciones libertarias de larga data pero relocali"adas sobre nue%os cdigos. $l campo pol!tico seguir siendo objeto de debate y muc'os de estos grupos no desistirn en su apelacin a reconstruir a#uel espacio identitario %inculado a los trabajadores y a la imaginer!a re%olucionaria, a&n cuando en la luc'a gremial el anar#uismo tu%iera un presencia prcticamente insignificante. Perdido el 'ori"onte de interpelacin al mundo obrero resulta claro #ue ser desde el margen cultural desde donde la propuesta anar#uista seguir siendo atracti%a como espacio de construccin de una %ida alternati%a al orden dominante/ espacio de resistencia pero tambi*n de produccin de redes de significacin, comunicacin y sensibilidades compartidas en las cuales, en palabras de a%ater 3<=IC/ p. <=H4, se 'ac!a 3y 'ace4 medianamente posible +ir %i%iendo como si pudi*ramos efecti%amente ser libres,. 8e a'! #ue las elaboraciones en torno a la autoridad comen"aran a descentrarse de la luc'a pol!tica contra el $stado y su destruccin 3aun#ue sin renunciar a ella como fin <imo4, sino #ue anclaran en la problemati"acin de la jerar#u!a en otros mbitos de la %ida y las relaciones sociales. Ks cerca de los mo%imientos ju%eniles de los GHD #ue del anar#uismo de principios de sigloEE, este +neoanar#uismo, seguir cuestionando el principio de autoridad pero no ya e@clusi%amente en t*rminos de sistemas econmicos y pol!ticos 3a los cuales los t*rminos +clase, y +$stado, se refieren ms apropiadamente4 sino #ue 'ar
<D e@tensi%os los alcances de la jerar#u!a 'asta incluir +todos los sistemas culturales, tradicionales y psicolgicos de obediencia y mandato, 3;ooPc'in, <==</ p. <<Q4. $n el mismo sentido, las formas de agregacin y construccin de una +identidad, libertaria, desaparecidos los mbitos tradicionales del gremio y la sociedad de resistencia, comen"aron a gestarse desde mbitos sociales ms ligados a la cultura #ue al mundo del trabajo y a recortarse por determinaciones #ue e@ced!an el lugar ocupado en la estructura socioeconmica / las %iejas bibliotecas y locales anar#uistas de%inieron espacio de encuentro no ya del trabajador o del %ecino del barrio popular sino de grupos e indi%iduos dispersos en el anonimato normali"ado de la gran ciudad, en los abarcadores mrgenes del orden dominanteE?. 0a misma funcin cumplieron los recitales de rocP, los stanos con%ertidos en centros culturales y toda una red de lugares de e@perimentacin est*tica y art!stica desde donde era posible +marcar, el mapa urbano de la ciudad moderna y fundar, a&n pro%isoriamente, una identidad y un pe#ue:o espacio de libertad. +$spacios antropolgicos, 3e@istenciales, de e@periencias y relacin con el mundo4 en lo #ue se pod!a 'abitar fuga"mente y construir significaciones y modos de subjeti%acin alternati%os y disidentesE>.1na nue%a consideracin del conflicto y nue%os actores y formas identitarias %inieron entonces a reapropiarse del arsenal simblico y doctrinal del anar#uismo, alentando resistencias y rebeld!as desde las regiones marginales de la %ida colecti%a. A este respecto resultan ilustrati%as las palabras de (ernando a%ater reproducidas en el fan"ine Abrete camino+ 3<=C=4 y #ue nos permitiremos citar en e@tenso/ +... la masi%a incorporacin de desclasados el ideal A2A5TI 6A 3sic4 %iene a corroborar sus principales rasgo re%olucionarios/ no se trata de modificar e@clusi%amente unas injustas relaciones sociales de produccin y distribucin de bienes ni de crear una casta de Sgente bienG con carnet de redentor del proletariado #ue administre la semimuerte cotidiana, sino abolir 'asta sus ra!ces la moral laboriosa y represi%a, la sumisa adoracin de la eficacia y de su representante en este mundo/ la autoridad. 2o se trata de sal%ar a una *lite social o intelectual, ni de conceder la medalla de sufrimiento a un rango de e@plotados para luego decretar indignos a los #ue padecen angustias Spri%adasG sin sancin laboral, sino de potenciar y emancipar todas las diferencias en materia de se@o, arte o forma de %ida cuya obligatoria uniformidad o mutilacin es origen de un dolor tan real como el del trabajador ms escla%i"ado 3...4 0a dicotom!a %erdadera no est entre la burgues!a y el proletariado sino entre ambas clases pol!ticas aspirantes al poder, y esa c'usma irredenta #ue detesta tanto al poder #ue jams consentir!a en #uemarse las manos con *l. 0o espec!fico de 'oy es #ue la plebe aumenta con desarraigados de origen no slo econmico, sino racial, se@ual o intelectualR con %!ctimas miserables de la cordura establecida, del odio a la diferencia, o la incomprensin cientificista por los aspectos mgicos y sagrados de la %ida. 2o una u otra clase, sino a esa c'usma pertenecemos 3...4 $n esos desec'os inutili"ables descubrimos lo menos transitorio del %igor de nuestra rebeld!a...,
Anarquismo de estilo de vida o cmo ser diferente en la cultura+mundo
2o ay ms ideologas ni poltica, no necesitamos teoras anarquistas para saber que la libertad es natural )y es nuestra ra"n * lenta pero firmemente tomamos espacios y construimos resistencia, nos negamos a la aceptacin pasiva %&&&&' Algunas banderas negras ya flamean entre la confusin, desde los escombros de la desilusin surge la necesidad de vivir de otra manera, aqu y a ora, abandonar todo proyecto de vida personal en el capitalismo para reconstruirlo apostando a la comunidad libre, de la reunin con los otros para lograr una mejor supervivencia provisoria en forma grupal, simplificando al m8imo nuestras necesidades materiales, en resistencia al medio social dominante y en solidaridad activa con los dems oprimidos y carenciados, y de la militancia para e8tender el campo de accin e influencia de los nuevos valores y prcticas, surgen y se fortalecen las contraculturas antiautoritarias, y dentro de ellas, las 7nicas posibilidades revolucionarias, 3;runo, en La 3urra, <==D4 ,lobali-acin y cultura: desdiferenciacin de identidades y "sociedad universal$ Antes de adentrarnos en el anlisis resulta pertinente abordar algunos conceptos cla%es con el fin de ec'ar lu" sobre el lugar desde el cual abordaremos nuestro objeti%o principal apuntando sobre todo a dos dimensiones/ a4 anali"ar la dimensin, la forma y los alcances en #ue el anar#uismo alcan"a significacin como ideaFfuer"a dentro de la cultura pol!tica de grupos y organi"aciones locales #ue se autoproclaman libertarios o enfocan sus prcticas en sentidos +anar#ui"antes,R b4 5epensar tal significacin en el marco de los actuales fenmenos de globali"acin, fragmentacin cultural y desterritoriali"acin. 0o #ue 'emos tratado de sostener es #ue el imaginario antijerr#uico 3 y por lo tanto la imagen de alteridad desarrollada en oposicin a la realidad establecida como estructura de dominacin y #ue otorga sentido a las prcticas4 en el #ue se inscribe la propuesta anar#uista, se 'a desarrollado, desde sus inicios como doctrina 'asta la actualidad, de modos y maneras di%ersas de acuerdo a las determinaciones 'egemnicas de cada etapa 'istrica y, por lo tanto, a la conformacin del campo de fuer"as en el #ue se inscribe el conflicto social y #ue le 'a dado 3o no4 condiciones 'istricas de posibilidad.
<< .uando una estructura social se modifica la configuracin de los sujetos se %e igualmente transformada y por lo tanto sus e@periencias conforman nue%as representaciones simblicas, a la %e" #ue interact&an con representaciones anteriores #ue no desaparecen y siguen operando sobre el presente. $s decir/ en el cambio permanece un sentido dinmico de la tradicin #ue no necesariamente ata el presente al pasado sino #ue se construye selecti%amente y es plausible de ser resignificado en funcin de nue%as prcticas. +8esde la perspecti%a 'istrica, el proceso de construccin de nue%as instituciones, nue%as ideas, nue%as teor!as y nue%as tcticas pocas %eces empie"a siendo una tarea deliberada de ingenier!a social. 0os 'ombres %i%en rodeados por una amplia acumulacin de mecanismos institucionales del pasado, y es natural #ue escojan los ms con%enientes y los adopten a sus propios 3y nue%os4 fines, 3Hobsbawm, <===/ p. QI4 . $n el mismo sentido, como apunta Nameson 3<===/ p. ?Q4, las rupturas entre per!odos 3sean estos econmicos, pol!ticos, est*ticos o culturales4 no implican en general cambios totales de contenido sino ms bien la reestructuracin de cierta cantidad de elementos ya dados/ +rasgos #ue en un per!odo o sistema anterior estaban subordinados a'ora pasan a ser dominantes, y otros #ue 'ab!an sido dominantes se con%ierten en secundarios,. $ste ser!a el caso, por ejemplo, de la +identidad trabajadora,, dominante a principios de siglo de la mano del anarco comunismo, pas a ser secundaria en las construcciones identitarias de los mo%imientos contraculturales y antisist*micos de los GHD y los SCD en los cuales cobraron fuer"as a#uellas subjeti%aciones segundas #ue en el periodo anterior se encontraban presentes pero en estado a&n embrionario en cuanto elaboraciones prcticas y precisiones tericas. 8e a'! #ue no 'ablaremos de +una, identidad anar#uista 'omog*nea y acabada sino de +identidades, cristali"adas en per!odos 'istricos diferentes #ue, sin dejar de reconocer una %ariable unificadora 3#ue, como dijimos, %iene dado por la nocin de libertad4, deben ser anali"adas a la lu" de l!neas de fugas, de procesos formadoresAformati%os #ue incluyen elementos fragmentarios, alternati%os, contradictorios, remanentes e incluso anticipatorios. 6rabajaremos entonces con +identidades pro%isionales, #ue en el fluir del proceso 'istrico y en el marco de relaciones sociales 'egemnicas se construyen en relacin con otras, son una y %arias a la %e", son iguales y distintas a s! mismas 35omero, <==Q/ p. ?=4 .onsideramos #ue no puede pensarse ninguna formacin pol!tica yA o cultural durante la <ima d*cada sin colocarla en el escenario #ue patenti"a la consolidacin del capitalismo en su fase multinacional. (redric Nameson 'a caracteri"ado esta reestructuracin global del capitalismo tard!o como sistema, y la lgica cultural #ue le es propia, el posmodernismo, como el emergente de una serie de factores entre los #ue se cuentan/ el papel de fuer"a de las inno%aciones tecnolgicas de la electrnica y la informtica, el predominio de las corporaciones internacionales y del capital financieroR y el auge de los conglomerados massmediticos 3todos con sus consecuencias desterritoriali"antes y de mutacin espacioFtemporal4 3Nameson, <==<R <===4 in la intencin de abarcar 3ni si#uiera tangencialmente4 el debate en torno a la posmodernidad, utili"aremos este t*rmino para se:alar un cierto +clima cultural, #ue, a menos #ue se #uiera colocar a 0atinoam*rica como lo +otro, absoluto de los pa!ses centrales, la atra%iesa de forma modular por lo #ue es posible encontrar +tra"os, de posmodernidad #ue, en superposicin con las caracter!sticas particulares de la modernidad latinoamericana, gestan %alores sobre bases diferenciales de las del primer mundo 3(ollari, <==E/ p.<>C4 $ntenderemos, siguiendo a Nameson, este +clima cultural, posmoderno no como un estilo, sino como una dominante cultural o norma 'egemnica, #ue 'abilita la presencia y la coe@istencia de rasgos m<iples y dispersos, pero subordinados/ +un campo de fuer"as en #ue tipos muy diferentes de impulsos culturales V formas residuales o emergentes de produccin culturalF deben abrirse caminos,3Nameson, <==<, p.E<4. $n este sentido #ueremos rescatar dos elementos deri%ados de esta lgica de la e@pansin multinacional del capitalismo/ a4 el proceso de desdiferenciacin de identidades #ue 'a debilitado las tradicionales formaciones de clase a la %e" #ue 'a multiplicado las identidades segmentadas y los grupos locales basados en diferencias culturales y con%ertidos en potenciales foco de conflictoR b4 la aparente cancelacin de las alternati%as pol!ticas en tanto posibilidad de otros rdenes sociales 3'ori"onte esencial de la modernidad4 a partir de a%ance de la derec'a pol!tica en la d*cada del GCD y la +e@periencia de la derrota, de los mo%imientos sesentistas. 0a +globali"acin, de origen econmico, ese +proceso parcial de desmantelamiento de las fronteras #ue 'an forjado tanto las culturas nacionales como las identidades indi%iduales, y en el #ue juegan un papel estrat*gico la internacionali"acin de los medios de comunicacin social y las formas de cultura masi%a es una parte central de los di%ersos estudios #ue se 'an reali"ado en las <imas dos d*cadas sobre los nue%os procesos de constitucin de identidades. 0a fractura de los +paisajes nacionales, y el proceso de 'omogenei"acin y diferenciacin #ue soca%a, desde arriba y desde abajo, la fuer"a organi"adora de las representaciones del $stadoF2acin, la cultura nacional y la pol!tica nacional, 'an lle%ado a algunos autores a
<E concluir #ue la constitucin del +yo, forma parte, de a'ora en adelante, de un +proceso de elaboracin de identidades sociales, en el #ue el indi%iduo se define con respecto a distintas coordenadas, sin #ue pueda #uedar reducido a una o %arias de dic'as coordenadas, ya se trate de la clase, la nacin, la ra"a, la etnia o el g*nero 3Hall, <==<4 .omo bien apunta Wi"eP 3<==C/ p.<IH4, en la era moderna fue el $stadoFnacin el #ue %e'iculi"aba las identidades sociales particulares F primarias 3familia, comunidad local4. $n las sociedades del capitalismo tard!o, en cambio, se produce una in%ersin del pasaje de identificacin primaria a la secundaria, en tanto #ue la +institucin abstracta, de la identificacin secundaria es cada %e" ms e@perimentada como un marco e@terno, puramente formal y no %erdaderamente %inculante 3el mercado global4, de manera #ue crecientemente los sujetos buscan apoyo en formas de identificacin primordiales generalmente ms pe#ue:as pero #ue resultan ms inmediatas y efecti%as al momento de captar al sujeto directa y abarcadoramente, en su +forma de %ida, espec!fica, restringiendo as! la libertad +abstracta, #ue posee en su capacidad como ciudadano del $stado F 2acin. Para Wi"eP este regreso a las formas de identificacin con comunidades orgnicas se encuentra entonces +mediado, por la lgica de la actual +sociedad uni%ersal, transnacional, en tanto debe ser le!do como una reaccin contra la dimensin uni%ersal del mercado mundial cuya forma ideolgica es la tolerancia multiculturalista 3la +ficcin 'egemnica del pluralismo y la democracia capitalistas contemporneas,4. er importante tener en cuenta este efecto de despla"amiento #ue en el actual conte@to de globali"acin se produce desde la luc'a pol!tica 'acia el terreno de la cultura 3mediado por el repliegue de los sujetos 'acia formas de identificacin y grupalidad reducidas y a la elaboracin de identidades sobre referentes m<iples4 para comprender parte de las lgicas #ue gu!an la estructuracin de la %alencia pol!tica de las identidades anar#uistas en la actualidad. i bien la marginalidad del anar#uismo, as! como los contenidos de su agenda pol!tica y su anclaje 3en algunos casos4 en el terreno de la resistencia cultural, no pueden ser le!dos &nicamente como elementos deri%ados de una reaccin frente al funcionamiento de la sociedad global 3lo #ue implicar!a desconocer un largo proceso de transformaciones tanto internas como coyunturales4 R s! es posible leer ciertos elementos emergentes como mediados por las desestructuraciones operadas a ni%el estructural #ue establecen los l!mites 'istricos para el surgimiento de nue%os actores #ue, a&n dici*ndose a s! mismos libertarios, operan sobre una discontinuidad respecto de las tradiciones anar#uistas clsicas tales como la organi"acin sindical a gran escala, la re%olucin social, la interpelacin a los trabajadores y la confrontacin directa con el aparato estatal. $l segundo elemento #ue 'emos apuntado tiene, sin duda, relaciones estrec'as con lo #ue dije anteriormente. .errada la etapa del boom de la posguerra, la respuesta ante la crisis se tradujo pol!ticamente en una general reordenacin de fuer"as #ue conjug, por un lado, la ofensi%a del conser%adurismo neoliberal en el mundo anglosajn, y por otro, la alineacin tras de estas pol!ticas de los partidos de i"#uierda con lo cual, a finales de la d*cada del GCD, la Internacional ocialista abandon en gran medida el imperati%o de las socialdemocracias europeas durante la posguerra/ el $stado de ;ienestar y el pleno empleo. Por su parte, el blo#ue comunista de la 1nin o%i*tica y los pa!ses del $ste, incapaces de competir econmicamente en el mercado mundial y de democrati"arse internamente, #ued borrado tras el ep!logo del muro de ;erl!n. $n el tercer mundo, los $stados nacidos de los mo%imientos de liberacin nacional #uedaron atrapados por las nue%as formas de subordinacin internacional y constre:idos bajo la lgica de los mercados financieros globales y sus instituciones de super%isin 3Anderson, EDDD/ p. <EH4. $stando fuera de juego todas las fuer"as #ue anta:o se le opusieron, el triunfo del capital se traduce bajo la forma de pensamiento &nico y un nue%o cuadro mundial de consenso neoliberal con $stados 1nidos a la cabe"a. $l campo de la i"#uierda #uedar entonces reducido o metamorfoseado, entrando en una crisis programtica y sobre todo de identidad y de proyectos #ue pudieran 'acer frente al %ac!o de alternati%as. .risis #ue tambi*n debe ser %ista como la decadencia de la lgica de sentido fundante del discurso pol!tico de la modernidad/ el espacio p&blico. $n la actualidad las matrices discursi%as del campo pol!tico 3$stado, ideolog!a, %oluntad4, los grandes prototipos racionales 3ra"n, 'istoria, progreso, *tica4 y los modos de constitucin de la subjeti%idad y la ciudadan!a sobre la #ue se asentaban los supuestos de la democracia tradicional 3%oluntad general, demandas pol!ticas espec!ficas y partidos pol!ticos como espacio de intermediacin entre la sociedad y el $stado4 'an sido fuertemente reformulados. on muc'os los autores #ue coinciden en se:alar #ue actualmente la esfera p&blica ya no es el lugar de participacin racional desde el #ue se determina el orden social/ el espacio p&blico de la modernidad 'a de%enido espacio publicitario el #ue, a tra%*s de la lgica de la discursi%idad massmeditica, impregna crecientemente los %alores y las prcticas sociales. .omo ya se:alamos, las reformulaciones profundas en la estructura social 'an lan"ado un proceso de
<? creciente diferenciacin y segmentacin de las identidades colecti%as #ue marc'a a la par de la consolidacin de una cultura de masas #ue se 'a con%ertido en un componente fundamental de la %ida pol!tica. $l mo%imiento es doble/ por un lado, la subjeti%idad se repliega al mbito pri%ado 3lo #ue 0ipo%etsPy 3<==E4 denomina proceso de +desercin de lo pol!tico, del indi%idualismo contemporneo4 y las resistencias se particulari"anR y por el otro, el mundo p&blico es reordenado por el mercado como escenario de consumo y dramati"acin donde la pol!tica se +escenifica, en una me"cla de burocrati"acin 3minor!a de e@pertos u oligar#ui"acin de las c&pulas4 y massmediati"acin 3proceso en y por el cual los medios de comunicacin masi%os imponen crecientemente su lgica en la construccin de la realidad pol!tica4. Para OrXner este +decli%e del 'ombre p&blico, y la consecuente crisis de legitimidad del sistema pol!tico tiene en Argentina la cualidad espec!fica de ser un problema casi estructural, #ue en la <ima d*cada y en el marco de la aplicacin descarnada de las pol!ticas econmicas neoliberales, 'a agudi"ado 'asta e@tremos in*ditos los procesos de desciudadani"acin y deslegitimacin #ue ya 'ab!an comen"ado con la dictadura militar/ la e@pl!cita identificacin del gobierno con el poder econmico ms concentrado y con los mandatos de los organismos internacionales, el desmantelamiento definiti%o del $stado de ;ienestar, el indulto a los militares y las leyes de impunidad 3Mbediencia debida y Punto (inal4, el colapso del edificio referencial por e@celencia de la cultura pol!tica argentina, el nacionalpopulismo EQ, de la mano de la recon%ersin ideolgica de la gran mayor!a de los cuadros dirigentes del peronismo y los continuos escndalos de corrupcin en los ms altos ni%eles estatales y partidarios 3OrXner, <==</ p. =D4. Ks adelante %eremos cmo opera esta reformulacin del espacio p&blico operada por la presencia creciente de los medios en los procesos de construccin de las identidades anar#uistas de estilo de %ida. .ontinuidades y rupturas: Anarquismos Vale aclarar #ue el rele%o reali"ado de los grupos #ue actualmente se encuentran acti%os no pretende abarcar el amplio espectro del espacio libertario 3#ue %a #ue desde organi"aciones de la larga trayectoria como la (M5A por ejemplo, pasando por grupos con cierta continuidad militante, agrupaciones ef!meras o meramente coyunturales, colecti%os de afinidad, 'asta rei%indicaciones indi%iduales4. $n este sentido 'emos reali"ado un primer recorte sobre la dimensin generacional/ luego de un primer trabajo de apro@imacin al campo pudimos comprobar #ue e@iste una discontinuidad entre los +%iejos, militantes agrupados en torno a las bibliotecas cuya labor est sobre todo dirigida a asegurar la organi"acin y funcionalidad de estos espacios as! como de generar en torno a ellos una labor cultural mediante la organi"acin de conferencias, c'arlas, debates y tareas propias de la acti%idad bibliotecaria, y los j%enes, #uienes constituyen la parte ms dinmica y acti%a del proceso en tanto, por di%ersas %!as y con mayor o menor *@ito, se proponen +recuperar las calles, y establecer redes y espacios de sociabilidad propios desde donde 'acer posible la proyeccin de alternati%as al orden dominante 2o estamos planteando #ue no e@ista comunicacin entre ambos 3aun#ue muc'as %eces esta se torne conflicti%a4 ya #ue ser desde el mbito de las bibliotecas #ue muc'os j%enes darn sus primeros pasos dentro del anar#uismo, tanto por el acceso a materiales de lectura como por la posibilidad de encontrar un primer espacio f!sico de encuentro para catapultar desde all! una organi"acin propia. 0o #ue #ueremos decir es #ue la misma +urgencia, de la cultura ju%enil 'ace #ue muc'as %eces sus acciones y pretensiones c'o#uen con las pautas ms r!gidas y preser%ati%as de los militantes +'istricos, a %eces demasiado acostumbrados a ocupar un lugar de guarda de un mo%imiento durante demasiados a:os sometido al ol%ido y a la in%isibilidad pol!tica. $n este sentido, 'emos preferido enfocarnos sobre las nue%as generaciones en tanto actores sociales y pol!ticos diferenciados en el campo de fuer"as social. in embargo, cabe aclarar #ue nuestra mirada se dirigir no sobre el sujeto ju%enil en tanto objeto sino sobre el modo en #ue el anar#uismo se con%ierte en referente de un tipo particular de adscripcin identitaria de los j%enes urbanos y sobre las distintas articulaciones #ue esta referencialidad presenta en la constitucin de una cultura pol!tica y una sentimentalidad libertaria en la actualidad. .onsideramos #ue si bien la cuestin etaria e@iste y determina buena parte de las lgicas de elaboracin #ue cristali"an actualmente en una +identidad libertaria, , esta no puede ser reducida al carcter ju%enil como &nica %ariable ya e@isten otros elementos 3clase, consumo4 #ue se articulan y combinan formando pro%isoriamente una +estructura compleja,EH. $n este caso el t*rmino clase no estar!a indicando la relacin directa de los sujetos in%olucrados con los medios de produccin, sino #ue se:ala, en el sentido t'ompsoniano, un modo de e@perimentar la e@istencia en una sociedad estructurada de distintas maneras 3principalmente pero no e@clusi%amente seg&n las relaciones de produccin4 en la #ue las personas identifican intereses antagnicos y comien"an a luc'ar sobre esos puntos dentro de un campo de fuer"as social 36'ompson, <=C=4
<> $ste campo de fuer"as actualmente puede pensarse dentro de un proceso in*dito de polari"acin social bajo la lgica del capitalismo multinacional #ue 'a conducido no slo, en palabras de $mir ader 3EDDD/ p. =?4, a un cambio radical en la correlacin de fuer"as entre las clases fundamentales sino tambi*n un cambio en la forma #ue asume la 'egemon!a. $l triunfo de la fraccin financiera del capital 'a producido un aumento e@ponencial de las desigualdades a partir del cual los procesos de e@clusin y marginalidad se e@tienden incluyendo cada %e" a ms sujetos. 8entro de este conte@to no resulta impertinente pensar #ue la b&s#ueda de los j%enes de lograr estilos de %ida diferenciados pueda pensarse como atra%esada por una situacin de clase 3en el sentido antes descrito4 sobre todo si se tiene en cuenta #ue uno de los sectores ms golpeados por la crisis estructural es precisamente el de los j%enes/ +los j%enes se estn transformando, como categor!a global, en los nue%os c ivos emisarios del ajuste, condenados a %i%ir una suerte de presente eterno y desesperan"ado, %aciados de todo inter*s en su propio desarrollo intelectual y t*cnico para al crecimiento de una sociedad #ue no espera nada de ellos 3OrXner, <==</ p. <DI4 entado esto, procedemos a un segundo recorte del objeto #ue tiene #ue %er con la necesidad de nombrar dos tendencias cuyas lgicas de identificacin, reapropiacin ideolgica, formas de grupali"acin y organi"acin de la e@periencia pueden diferenciarse y #ue llamaremos/ +anarquismo de estilo de vida+ y anarquismo doctrinario purista+. $n este ensayo, sobre todo por ra"ones de espacio f!sico, slo se incluir el anlisis de la primera tendencia. $s necesario aclarar #ue la clasificacin de estilo de vida es utili"ada por Kurray ;oocPc'in. con connotaciones fuertemente negati%as, para designar una tendencia dentro del anar#uismo norteamericano 'acia un bo emismo individualista #ue el autor considera se aleja progresi%amente de lo social y plantea la autonom!a como un simple comportamiento indi%idual 'eroico y anticon%encional. 2osotros utili"aremos estilo de %ida en un sentido #ue, si bien se reconoce atra%esado por m<iples contradicciones, no puede pensarse slo desde la descalificacin. 0a denominacin purista, por su parte, tiene como objeti%o establecer una cierta distancia con los #ue anteriormente 'emos denominado, siguiendo a uriano, doctrinarios puros. 0a tarea de estos <imos de establecer l!neas de accin y una cierta co'erencia ideolgica ortodo@a dentro del mo%imiento debe entenderse en el conte@to de la fuerte presencia del anar#uismo en el proceso de las luc'as sociales y del a%ance entre los sectores obreros de tendencias como el anarcosindicalismo durante las primeras d*cadas del siglo. 8e a'! #ue, en la actualidad, esa tarea pedaggica y orientati%a care"ca de sentido o %alide" prctica ms all de la necesidad de rescatar un pasado glorioso o de intentar fortalecer principios eternos sin ning&n esfuer"o terico #ue pueda reubicarlos y resementi"arlos dentro de un nue%o escenarioEI. /er anarquista% devenir anarquista: m0sica% afinidad y estilo de vida $n este ensayo la nocin de +grupo, ser utili"ada tanto como categor!a anal!tica como para designar una prctica cultural desde donde los sujetos producen conflicti%amente una identidad social 3mediante la relacin igualdad y diferencia4 desde m<iples articulaciones. $l grupo, en tanto e@periencia material y simblica, +permite articular los procesos %ariables de diferenciacin y desigualdad social para establecer, no slo posiciones concretas, sino tambi*n modos de inter%encin de los sujetos en las prcticas de la %ida cotidiana y de construccin de especificidades en la produccin cultural, 3.o'endo", <==H4. As!, lo #ue 'emos denominado anar#uismo de estilo de vida puede conceptuali"arse como el conjunto de prcticas #ue permite la constitucin de un grupo en torno a la apropiacin de ciertos elementos de la doctrina anar#uista #ue en combinacin con otros referentes 3la m&sica punP sobre todo4 se con%ierten en instrumentos %itales de gestin de sentido, traduciendo la antijerar#u!a como una posibilidad alternati%a de +estar en el mundo, y de organi"ar la e@periencia y la sensibilidad a partir de la construccin de espacios, prcticas y discursos donde pro%eerse, a&n pro%isoriamente, una identidad desde la subalternidad. $n un primer momento podemos apuntar #ue la %alencia pol!tica de este anar#uismo no %endr dada por el enfrentamiento total y directo frente al $stado a partir de la liga"n de un imaginario re%olucionario con el mundo del trabajo 3anar#uismo clsico4 sino #ue se con%ertir en una red %ariable de creencias, un bricolaje de formas, una +marca, e@istencial #ue ser%ir para establecer un marco de referencia disidente y oposicional 3imaginario rebelde4, #ue se presenta fundamentalmente de carcter cultural, es decir, como respuesta frente a la racionalidad de una cultura y de un modelo global de organi"acin del poder. i bien, desde una perspecti%a anal!tica, este 3os4 grupos pueden adoptar distintas concreciones emp!ricas 3bandas, mo%imientos, barra, tribu o colecti%o4 e@iste una nocin, seguramente menos segura y precisa, #ue re&ne mejor el sentido de lo #ue #ueremos e@presar/ +grupo de afinidad,. $l grupo de afinidad es una tradicin de larga data dentro del anar#uismo. 7a 'acia fines del siglo 9I9 muc'os militantes se un!an bajo esta modalidad en forma semi clandestina para producir y difundir literatura anar#uista en *pocas de persecuciones pol!ticas o de recorte de la libertad de e@presinEC. $n t*rminos #u!micos afinidad se define como la tendencia de los tomos, mol*culas o grupos
<Q moleculares a combinarse con otros. Podemos trasladar esta acepcin en cla%e de metfora para e@plicar #ue esta tendencia a la combinacin se producir!a en el caso #ue nos ocupa mediante la atraccin de caracteres, opiniones, gustos, fines y e@periencias materiales y simblicas compartidas a partir de una similar posicin social y #ue se e@presan antit*ticamente mediante la luc'a en el terreno cultural. (errer 3EDDD/ p. Q4 considera #ue la prctica grupal en la cual las personas se unen por afinidad le concedi al anar#uismo un rasgo distinti%o dentro de las 'abituales formas organi"acionales %erticalistas de los partidos pol!ticos democrticos o mar@istas ya #ue, no slo garanti"aba la 'ori"ontalidad en la toma de decisiones, sino #ue promo%!a +la confian"a y el mutuo conocimiento de los mundos intelectuales, emocionales y 'edonistas de cada uno de los integrantes 3permitiendo4 una mejor completud de la personalidad del otro tanto como de sus potencialidades y dificultades,. Actualmente esta particular forma de grupalidad libertaria tiene una estrec'a relacin con la m&sica 3 o con un mo%imiento musical en particular, el punP4 ya muc'os de los miembros 3aun#ue no todos ni e@clusi%amente4 sienten una primera atraccin a combinarse con sus pares a partir de un mismo gusto musical para luego emprender un proceso de nue%as combinaciones y articulaciones sobre percepciones compartidas del mundo y de su lugar en *l. 8e all! #ue en estos grupos no e@istan estrategias de +reclutamiento, sino ms bien redes espaciales y simblicas de comunicacin #ue facilitan el libre encuentro y el reconocimiento y la capitali"acin de tcticas de resistencia9 ,entimos la necesidad vital de agruparnos por afinidad& :n grupo de afinidad, donde se comparten muc as cosas, donde nos vemos las caras para discutir, pasarlo bien y formar el primer mbito de comunidad que ace a las personas seres sociales, por el cual podemos aportar colectivamente a otros grupos de la localidad, de la regin, una porcin de identidad& ;ueremos juntarnos por afinidades, es decir en grupos donde podemos pensar y debatir de cara a cara& Los grupos de afinidad son grupos de luc a, adems de grupos donde compartimos y podemos pasarlo bien+ %6eclaracin de la 1eunin .nternacional Libertaria, /adrid, <==>' 0a m&sica, afirma ;arbero 3<===/ p. EI=4, es un e@ponente cla%e de lo popular urbano y la apropiacin y reelaboracin musical se liga o responde a mo%imientos de constitucin de nue%as identidades #ue para los j%enes se traduce en la b&s#ueda de su e@presin. 8e a'! #ue pensar estas identidades implica tambi*n colocarlas como mediati"adas por el consumo ya #ue, sea por incorporacin o rec'a"o, se constituyen en constante interaccin con *l. 5efiri*ndose a la relacin de los j%enes con la m&sica .anclini 3<==Q/ p.E>4 'a se:alado #ue son identidades #ue se constituyen por su participacin en +comunidades transnacionales de consumidores,. Vale entonces 'acer una digresin para marcar los alcances #ue 'a tenido la simbiosis entre el anar#uismo y el mo%imiento punP a partir de su nacimiento en la d*cada del GID. $l punP surgi en Inglaterra como un mo%imiento culturalFmusical #ue planteaba un rec'a"o e@pl!cito a la industria del rocP y al +aburguesamiento, de un g*nero #ue parec!a ya no poder e@presar la dura realidad y la marginalidad de los j%enes en la Inglaterra neoconser%adora. 1na proliferacin de bandas 3la ms famosa y estridente fue ,e8 Pistols4 comen"aron a agitar la bandera de la +reaccin contra lo establecido, a partir de la cual pretend!an manifestar su negati%a a ocupar un rol pasi%o y num*rico en la sociedad y su rec'a"o a la cultura oficial del *@ito y la competencia. 6od it yourself 3'a"lo tu mismo4 y no profit 3no negocio4 ser!an los emblemas de este mo%imiento rebelde #ue pronto comen" a e@tenderse 'acia $stados 1nidos y luego al resto del mundo. A tra%*s del punP, muc'os j%enes comen"aron a gestar no slo una forma musical contestataria, sino un modo de %ida antiautoritario y un sistema socioest*tico 3ropa rota, crestas, marcas corporales4, retrico y de produccin cultural 3fan"ines, grabaciones caseras, gigs4 ciertamente originales y de ruptura con la normati%idad imperanteE=. $ra la actitud punP/ -l pun? es la m7sica de la gente sin importar de dnde proviene, negros, blancos, pun?s, s?ins@ 2adie tiene ra"n, nadie est equivocado, todos somos seres umanos@ no ms falsas divisiones, golpea al sistema, golpea sus reglas@ 2o tengo clase, no soy tonto@ no tengo religin, porque se que e8iste algo ms@ no tengo color, gente, gente@ 2o color, no clase o credo@ 2o destruyan la gente, destruyan su poder y su codicia+ %Crass'?D. Aun#ue no puede afirmarse #ue todos los pun?s sean anar#uistas, s! puede decirse #ue muc'os no tardaron en encontrar relaciones entre este estilo musical y el anar#uismo, el 'a"lo tu mismo pas a identificarse con la autogestin y la antijerar#u!a libertaria ofreci un suelo com&n de confluencias para la rebeld!a pun?. A tra%*s de los circuitos y productos culturales del mo%imiento punP muc'os j%enes +descubrieron, el anar#uismo/ +de a poco nos fuimos metiendo y buscando la istoria, en bibliotecas anarquistas, nos encontraramos con grandes luc adores sociales y grandes revueltas en casi todo el mundo& Antes de conocer el anarquismo miraba a este como un partido poltico ms, pero me asombr# de
<H encontrarme con algo tan lleno de vida, sueAos y luc as&&& me encontrara con un Bropot?in, 3a?unin, personajes como 6urruti, 1adoCit"?y, 6i Diovanni o una Patagonia 1ebelde o algo tan grande como la Duerra Civil -spaAolaE no s#, ay muc o, comen"ara a definirme como anarco*pun?, como tambi#n lo acen en muc as parte del planeta tierra+ %6ecadencia D, >FFG' &oces fragmentadas: sentimiento y discurso en la prensa fan-ine obre estas precisiones 'emos intentando reconstruir el proceso de formacin de una identidad anar#uista de estilo de %ida mediante dos ni%eles de anlisis/ el discurso y las prcticas puestas en juego en el uso del espacio urbano. 2uestra 'iptesis de trabajo ser #ue la apropiacin #ue estos grupos reali"an del anar#uismo no puede e@plicarse desde lo definido y articulado y por lo tanto no puede 'ablarse e@pl!citamente en t*rminos conclusi%os de, por ejemplo, +neoanar#uismo, o cual#uier otra tipificacin de carcter acabado #ue apele a un sistema de creencias fijas y estables $n este sentido planteamos la e@istencia de una sentimentalidad antijerr#uica presente como latencia y despla"amiento en estos grupos y #ue se establece como una estructura e@perencial con relaciones internas espec!ficas, entrela"adas y en tensin, como una +conciencia prctica, de tipo presente, dentro una continuidad %i%iente e interrelacionada?<. Para el anlisis de los discursos 'emos tomado como fuentes la prensa, la #ue a#u! toma el carcter de un productor cultural t!pico del sector/ el fan"ine?E , cuyo abordaje puede encararse como lo #ue 2ancy (raser 3<==>/ p. ==4 'a denominado contrap7blicos subalternos/ +arenas discursi%as paralelas donde los miembros de grupos sociales subordinados in%entan y circulan discursos... #ue les permite formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades,. 8e rasgos profundamente fragmentarios tanto en lo #ue 'ace a los ni%eles te@tuales como grficos 3diagramacin de planos superpuestos y desordenados, superficies +sucias,, des%!os sintcticos y ortogrficos, jergas segmentales, dispositi%os de composicin tipogrfica propios??4, con mecanismos enunciati%os de carcter testimonial y con%ersacional e instancias de enunciacin a menudo borrosas 3escritura de e@presin y confesin4 y una conjuncin de contenidos y temticas cuya %alencia pol!tica e ideolgica se 'aya ms en una apropiacin e@perencial 3funcional en el a#u! y a'ora4 #ue en la construccin omniabarcati%a 3'ablar por el 'ombre o por la comunidad en su conjunto4 de la enunciacin pol!tica clsica 3incluido el discurso uni%ersalista del anar#uismo4R el fan"ine puede definirse, siguiendo a teimberg 3<==>/ p. E?Q4, como la e@presin narrati%a de un modo de estar en el mundo #ue es representado conflicti%amente desde un realismo #ue retorna a lo microsocial, a lo cotidiano y a los espacios pe#ue:os. 2osotros agregar!amos #ue adems de la inmediate" un elemento importante para pensar las adscripciones identitarias representadas en esta prensa es la marginalidad 3tanto material como simblica4. Podemos afirmar entonces #ue el fan"ine e@presa un modo de estar en el mundo desde los mrgenes. $l discurso mo%ili"ado a tra%*s de este tipo de prensa y la forma en el anar#uismo se presenta en *l como un referente identitario ad#uiere un carcter profundamente 'eteroglsico. $s un discurso #ue niega la unicidad interpelati%a propia del anar#uismo clsico 3y de los discursos pol!ticos en general/ pueblo, trabajadores, 'ermanos, e@cluidos del mundo4 as! como su direccionalidad temtica y argumentati%a. $s un discurso en el #ue el #ue 'abla 3a menudo un enunciador indi%idual4 construye su imagen y la del destinatario 3a #uien le 'abla4 desde una relacin, #ue por el carcter testimonial de lo dic'o y la puesta en prctica de dispositi%os lingX!sticos compartidos, instaura un posicin de cierta igualdad #ue %iene dada desde una e@periencia compartida frente a un presente #ue se %i%e como negati%o. $s una escritura ftica 3del contacto y la cercan!a4 y del +'acerse cargo, de la palabra desde un registro subjeti%o #ue es, al mismo tiempo, la condicin para establecer una relacin de identificacin. As!, por ejemplo, la editorial del fan"ine anarcoFpunP Hvejas 2egras comien"a diciendo/ 4ola que tal, an debido esperar un aAo para deleitarse con estas pginas que definitivamente se a transformado en anual %sic'& Por falta de tiempo, por falta de ganas, de dinero, en definitiva que como todo es un asco yo tambi#n me asqueo& Dracias si compraste el "ine, igual si te lo prestaron y le sacaste fotocopia y si te lo robaste gracias igual+. Mtro rasgo fundamental de la prensa fan"ine es la transnacionalidad, #ue no slo puede ser e@plicada desde los fundamentos ideolgicos del internacionalismo de la doctrina anar#uista, sino sobre todo a partir de una forma de consumo transnacional de un tipo de m&sica 3y del estilo de %ida y el sistema de creencias #ue le son intr!nsecos4 #ue se perciben compartidas ms all de las realidades nacionales y #ue se constituyen en un entramado de bienes simblicos #ue conforman una identidad uni%ersal y desterritoriali"ada #ue se manifiesta como dada 3sin necesidad de ser e@plicitada4. 0a temtica del fan"ine es la e@presin, dice teimberg 3Ib!dem/ p. E?I4, de un segmento social transregional en el #ue confluyen rasgos de edad, modos de asociacin y marginacin, asunciones de jergas y modas, prcticas de una ritualidad art!sticoFmeditica y liga"ones a lugaresFsigno diseminados por distintos espacios urbanos y nacionales. 8entro de estas estrategias discursi%as se plantea la pregunta de cmo la anar#u!a o mejor el
<I +imaginario antijerr#uico, como construccin simblica ad#uiere un valor determinado como signo ideolgico 3Volos'ino%, <=EH4 presente en estos discursos y de cmo ese %alor act&a delimitando las fronteras entre el espacio +propio, 3nosotros4 y el espacio de los otros 3ellos4. 0a elaboracin de un +nosotros los anar#uistas,, +nosotros los anarcopunPs,, +nosotros los libertarios, instaura diferentes alteridades y distintos ni%eles de enfrentamientos seg&n las circunstancias de interaccin #ue se presentan siempre superpuestos pero #ue, a fines anal!ticos, di%idiremos en distintos momentos. As! la anar#u!a es a#uello #ue di%ide, en un primer momento, a la +conciencia, de la +moda, dentro del mo%imiento punP y #ue puede pensarse como un tctica #ue act&a separando del +nosotros, 3siempre presentado como %erdadero y positi%o4 a#uellos elementos +des%iados, #ue no alcan"an a +comprender, la +esencia, del mo%imiento y se limitan al +consumo, de unos productos, est*ticas y prcticas #ue slo +diferencian, en la superficie 3en la +apariencia,4 por lo #ue termina siendo integrados a la norma social mediante la +falsa, rebeld!a #ue ofrece la industria cultural/ Pun? no es slo la creta& /uc os como yo conocieron la anarqua mediante el pun?, salvo aquellos que no tendran sueAos, causas y slo son muAecos bailando al ritmo de la musiquita, rebeldes pasajeros que qui"s el da de maAana sean policas u oficinistas+ %Pun?s' $l mismo proceso de diferenciacin opera a ni%el e@tragrupal como marca distinta generacional, a#uella #ue los separa de los +otros j%enes,/ +c'icos formales #ue se dejan deformar por la cultura oficial, difundida por las instituciones 3escuela, familia, iglesia, medios de comunicacin4, +j%enes e@itosos, ambiciosos y eglatras, sumergidos en la +indiferencia,, la +mediocridad, y el +conformismo,, son a#uellos #ue no tiene +ideales, y #ue son +escla%os #ue mendigan fa%ores en las antesalas del poder, 'il%anan palabras sin ideas y ponen piedras en el camino #ue ellos por sus miedos no pueden andar,. Kisma operacin se repite con el mundo adulto 3momento en el #ue a la conciencia se le agrega la diferenciacin por la accin4 #ue aparece asociado con el an#uilosamiento ideolgico %el siglo en que vivo est cansado de invlidos y de sombras y de viejos conformistas+', con una moral familiar restricti%a y, en general, una +sociedad adulta, #ue los manipula, los e@pulsa y los estereotipa %esas frases que nos imponen desde c icos, rebeldes sin causa o es la edad ya les pasar !ustedes lo creen as$ Ija, jaJ+' $n un tercer momento, la anar#u!a deja de ser una marca distinti%a de una identidad generacional particular 3ser j%enes, pero concientes, ser punPs, pero anar#uistas4 para articularse desde el espacio de la resistencia cultural en luc'a contra el orden dominante a partir de una posicin de subalternidad. Ko%imiento #ue no implica dejar de representarse como j%enes pero #ue abre el espectro de la identidad para construir una relacin entre la autoatribucin y la alteratribucin desde una articulacin #ue reconoce tambi*n otros anclajes. /aberes indiciarios: la teora en el cuerpo Anarqua no es slo una idea, anarqua es muc o ms& Anarqua se una forma de vivir, de luc ar, de reaccionar& Anarqua es actitud, es compromiso, es amistar, es alegra& Anarqua es una sensacin, una manera de sentir, de percibir& Anarqua es una forma de querer, anarqua es una forma de amar& Anarqua es libertadJ+ 5eaccin lgica eF"ine +Vi%ir, el anar#uismo implica, entre otras cosas, rec'a"ar una serie de ideas #ue se reconocen como plenamente en el pasado/ el anarcosindicalismo, +la, re%olucin, la militancia asc*tica, los discursos emancipatorios redentores, la apelacin a los trabajadores como sujetos pri%ilegiados del cambio, la luc'a de tendencias 3indi%idualismo, anarcomunismo, anarcofederalismo4. e trata precisamente de un +estilo,, esencialmente polifnico, donde las articulaciones r!gidas o fijas se abandonan en pos de una sentimentalidad antijerr#uica donde el elemento de co'esin es la +actitud, libertaria #ue se proyecta desde lo personal 'acia lo grupal y desde a'! a todas las relaciones sociales/ -l viejo anarquismo apost por el proletariado y la revolucin& 2uestra estrategia, oy, casi al lado del siglo 00., ya no puede ser esa& ,abemos que no ay agente privilegiado, a no ser coyunturalmente, de transformacin radical& -l proyecto libertario del que somos erederos, y cuya invencin debemos ser capaces de continuar por cuenta y riesgo propios, implica la participacin activa y empeAada de la inmensa mayora de los seres umanos, la promocin de una relacin alternativa entre el individuo y la sociedad, entre el ombre y la Kierra, entre las creacin y las reglas, entre lo particular y lo universal+ %/anifiesto libertario para un fin de siglo'& $ste anar#uismo es, como doctrina, casi epid*rmico 3saber no sabido4. $s un anar#uismo #ue se 'ace en la calle, en la pareja, en la forma de relacionarse con la naturale"a. $s un discurso #ue no se mo%ili"a desde
<C la confrontacin ideolgica, la dis#uisicin anal!tica o la argumentacin pol!tica y racional, sino desde la e@periencia cotidiana y la %i%encia personal, #ue no aspira a +la, re%olucin sino a +m<iples re%oluciones, microscpicas y cotidianas. $n la prensa fan"ine, la teor!a slo informa lateralmente y es 'abitual la inco'erencia y la me"cla entre tendencias y referencias doctrinales #ue a ni%el discursi%o operan como yu@taposiciones y cruces #ue 'acen prcticamente imposible determinar un anclaje ideolgico. i bien todo parece indicar la preeminencia de una postura indi%idualista 3aun#ue tampoco en los t*rminos clsicos de Proud'on o tirner4 las frecuentes apelaciones a la %ida comunitaria, al federalismo o a la organi"acin solidaria 3apelando alternati%amente a ;aPunin, TropotPin, el $W02?>4 'acen dudar de las clasificaciones estrictas y nos lle%a a pensar #ue estamos frente a un discurso sobre todo catrtico, me"cla de desesperacin, ni'ilismo y urgencia en el #ue anar#u!a es, como re"aba una cancin del grupo Cadveres de 2iAos/ (olantes y aerosol@ Lan"ines y molotovs@ Drupos independientes y squats& 2uestra dispersa accin@ 1esistencia en accin@ 2o ay ideologa ni concienti"acin@ ,lo una idea@ 3asta de opresin@ Caos contra el orden impuesto9 desorden para la creacin@ Deneracin en resistencia@ 2o somos sloganes de moda, somos sentimiento y desesperacin por vengan"a y por amor@ La reaccin es inevitable@ -l sentimiento, incontrolable+ 8e las m<iples %oces #ue 'acen el coro de esta rebeld!a, no 'ay ninguna #ue pueda pensarse como definiti%a y articulada, reducible a una &nica cosmo%isin o con posibilidad de s!ntesis. $s un estilo 'ec'o de reapropiaciones m<iples donde todo saber es indiciario y conjetural, eminentemente corporal. Parece importante 'ace una nue%a digresin para marcar #ue en los <imos a:os la produccin de fan"ines a sufrido cambios importantes, tanto cualitati%a como cuantitati%amente. Por lo menos 'asta los dos primeros a:os de la d*cada del G=D e@ist!an no slo en mayor cantidad sino #ue ten!an una calidad 3en t*rminos de originalidad y contenido4 bastante superior. $sto es, #ue si bien compart!an las caracter!sticas te@tuales, grficas y enunciati%as #ue 'emos descrito, a ni%el de contenidos manifestaban una postura ms informada #ue 3sin pretensiones de erudicin4 trascend!a la mera an*cdota o proclama. A esto se le sumaba la con%i%encia con otras publicaciones anar#uistas 3como las re%istas La Letra A o :topa4 #ue, desde un estilo ms cercano a lo literario, apoyaban, difund!an y ensayaban nue%as elaboraciones en torno a la problemtica del poder y la autoridad y, en general, sobre el carcter de un anar#uismo ya desprendido del imaginario trabajador de principios de siglo. $s e%idente #ue al ritmo acompasado por la cercan!a del nue%o siglo, la produccin discursi%a del anar#uismo 3o mejor, de esta escena del anar#uismo4 fue decayendo progresi%amente, lo #ue 'abla, por un lado, de la desercin de la escena p&blica de una generacin de libertarios, y por otro, de los cambios sociales profundos #ue, neoliberalismo y globali"acin mediante, 'an marcado en la <ima d*cada el ritmo de las disidencias #ue, en el caso de estos grupos de estilo de %ida, 'a tomado la forma de una +fuer"a centr!fuga, 3la #ue aleja los cuerpos del centro 'acia la tangente4 35eguillo .ru", EDDD/ p.<Q?4 e@presado en un mo%imiento de repliegue y automarginacin de carcter ms defensi%o #ue confrontati%o ante un mundo cada %e" ms complejo e inaprensible. Ko%imiento #ue, como %imos anteriormente, no puede dejar de ser pensado por las transformaciones tanto como econmicas como en el mbito de la cultura y la ciudadan!a e@perimentadas en los <imos a:os y #ue se patenti"an en estos corrimientos 'acia los mbitos pri%ados, las luc'as particulares y los espacios cada %e" ms in%isibili"ados de lo p&blico. $sta determinacin, sin embargo y como ya 'emos dic'o, no significa #ue las prcticas y e@periencias mo%ili"adas por estos grupos subordinados se agoten en un carcter simplemente reacti%o y #ue puedan ser reducidos a posiciones fijas o a productos terminadosR ya #ue si toda 'egemon!a es siempre dominante pero +nunca de modo total o e@clusi%o, es necesario comprender, como afirma Billiams 3op.cit./ p. <?H4, la +apertura finita pero significati%a, de ciertas contribuciones e iniciati%as La memoria d'bil: identificacin y estereotipo Pero %ol%amos. 0a pregunta entonces es ).ul es la dimensin de la +resistencia cultural, #ue estos grupos mo%ili"an a partir del uso #ue 'acen del anar#uismo- $n primer lugar se trata de la mo%ili"acin de una serie de elementos emergentes dentro la topolog!a pol!tica y cultural del anar#uismo/ el primero de ellos es la imbricacin con el mo%imiento punP #ue, de 'ec'o, constituye una fuerte mediacin al momento de interpretar el sentido de la anar#u!a y de acti%ar las prcticas en funcin de esa apropiacin. Podr!amos decir #ue es una adscripcin +negociada, en la #ue ciertos %alores y creencias se adoptan y se funcionali"an a las necesidades presentes mientras #ue otros se descartan no slo por considerrselos perimidos sino por#ue no resultan inmediatamente aplicables como soluciones inmediatas. $sta negociacin de sentido trae consigo una especial relacin con el pasado y con la memoria 'istrica ya #ue ninguna identidad tiene certificado de nacimiento y en el proceso de su constitucin se alimenta de di%ersas tradiciones para reno%arlas y resemanti"arlas desec'ando elementos 'asta conseguir un
<= +estilo, #ue la diferencia de las dems 35eguillo .ru", op. cit./ p.<EC4 $n este caso, la relacin de estos grupos con la memoria 'istrica del anar#uismo es tan epid*rmica como su acti%acin presente. $s definiti%amente un estilo de anar#uismo no purista ni centr!peto tanto por el escaso ni%el doctrinario como por la negacin de buscar en los or!genes el sentido del presente y la proyeccin del futuro. $l pasado se respeta pero escasamente se +conoce, y este conocimiento la mayor!a de las %eces se encuentra filtrado por las operaciones de +memoria selecti%a, %e'!culi"ados por la cultura oficial como %ersiones configurati%as del pasado. $n el caso del anar#uismo estas operaciones 'an actuado en dos frentes combinados/ la amnesia y la estereotipacin a tra%*s del aura romntica o %iolenta. i es cierto #ue el anar#uismo 'a sufrido, muc'o ms #ue cual#uier otro mo%imiento, el ol%ido y la supresin 'istrica, no lo es menos #ue cuando 'a sido con%ocado se lo 'a 'ec'o, o asocindolo con el caos, el desorden y la %iolencia irracional 3como ejemplo propongo re%isar cual#uier diccionario4R o F sobre todo desde la industria culturalF a tra%*s de una caricaturi"acin cargada de tendenciosidad y %erdades a medias. 5ic'ard Porton abord este tema en su e@celente libro Cine y anarquismo 3EDD<4 donde reali"a un trabajo minucioso de deconstruccin de las formas en #ue el anar#uismo 'a sido escenificado en las producciones cinematogrficas 3tanto de Hollywood como del llamado cine de autor o cine arte4 apuntado #ue, sal%o pocas e@cepciones, las producciones recorren un campo #ue %a desde el clic'* de los anar#uistas como renegados e@tranjeros tiradores de bombas, pasando por las concepciones lombrosianas de la demencia y la depra%acin, las del %iolento des%enturado y encantadoramente incompetente, el bo'emio renegado 'asta, #ui"s la peor combinacin, el romntico eternamente rebelde siempre incomprendido tanto en su %iolencia como en su inconmensurable capacidad de amar. 6odas estas construcciones tienen un sentido profundo en las nue%as generaciones #ue, en combinacin con los silencios y las deformaciones de la educacin formal, act&an prefigurando una imagen del anar#uismo asociada ms a la figuras del '*roe indi%idual 3 e%erino de Oio%anni, Turt BilPens, imn 5adowitsPy, 5a%ac'ol4 y al martirologio de los inmolados en la luc'a 3los mrtires de .'icago, la +patagonia trgica,4 #ue a la comprensin integral del mo%imiento en sus di%ersas etapas, tendencias y concreciones 'istricas as! como de todos a#uellos 'ombres #ue aportaron desde la militancia y el pensamiento pero sin lo #ue parece ser el +plus, 'istrico de la muerte trgica o el acto espectacular. 8e todos modos, podr!a pensarse #ue para una identidad #ue se nutre de la e@periencia %i%ida, del sentimiento y la latencia inmediatas, muc'o ms #ue de los grandes relatos y de la profundidad de la dimensin 'istrica 3en una etapa #ue se caracteri"a precisamente por la p*rdida del sentido de la 'istoria4, personajes donde la +idea, y la +%ida, se compactan sin solucin de continuidad pare"can simblicamente atracti%as y ms directamente representati%as. (redic Nameson 3<===/ pp. ?H y ?I4 considera precisamente #ue el +gran tema, de las sociedades contemporneas regidas por la lgica del nue%o momento del capitalismo tard!o multinacional es el modo en #ue nuestro sistema social 'a perdido poco a poco su capacidad de retener su propio pasado y a %i%ir en un presente perpetuo y un cambio permanente #ue anula tradiciones como las #ue, de una manera u otra, toda la informacin social anterior tu%o #ue preser%ar. Proceso en el cual la funcin informati%a de los medios cumple un rol fundamental como agentes y mecanismo de la amnesia 'istrica. .omo dice .ristian (errer 3<==C4 el prestigio pol!tico del #ue a&n go"a el anar#uismo est te:ido de un color tenebroso #ue no deja de ser percibido por muc'os j%enes como una aura l!rica/ +lo tenebroso acopla al anar#uismo a la %iolencia y al jacobinismo plebeyoR lo l!rico, al ans!a de pure"a y la intransigencia,.
La poltica y lo poltico: ciudadana e industria cultural
0a autoatribucin de una identidad pol!tica y cultural a partir de formas diferenciales de construccin de un +ad%ersario, #ue en muc'os casos aparece como difuso y omnipresente, se puede percibir a ni%el discursi%o en los modos en #ue estos grupos intentan acentuar sus palabras de manera #ue e@presen su e@periencia y sus %aloraciones antit*ticas. $s e%idente #ue en la concepcin del anar#uismo de estilo de %ida la acentuacin #ue se le da a la antijerar#u!a no se encuentra 3o no lo 'ace e@clusi%amente4 en la luc'a contra el $stado o contra un conjunto de relaciones sociales tradicionales y opresi%as ms o menos identificables sino contra un modo de %er el mundo y de organi"ar la e@periencia #ue se presume como impuesto desde un poder cada %e" ms dif!cil de corpori"ar. $l antagonismo es entre +ellos, los #ue #uieren destruir mi libertad+ y nosotros #ue no somos dueAos de nada e8cepto de nuestra libertad y del odio a quien nos la quita+& Ks all de las tipificaciones con los #ue se nombre la %i%encia de la opresin 3$stado, iglesia, capital, medios de comunicacin, polic!a, mulitinacionales4 en general se %a contra un sistema #ue se problemati"a desde una sensacin creciente de aprisionamiento normati%o. 0a pura negati%idad #ue transmite el ir contra todo lo establecido+ significa en este caso rec'a"ar un estado de cosas uniforme, una e@istencia montona y enajenada #ue pro%oca angustia e incertidumbre, rec'a"ar un orden regido por el dinero y un
ED pragmatismo economicista #ue alambra+ todo el tejido social y monetari"a+ 'asta las relaciones ms !ntimas y cotidianas. 8entro de este conte@to la relacin con la ciudadan!a, el sistema pol!tico y las instituciones es la de una absoluta ajenidad. 2ada 'ay en la pol!tica y en la democracia ms #ue falsedad, manipulacin y %asallaje por lo tanto no slo se la rec'a"a sino #ue se la e@pulsa como posibilidad referencial. on entes en +suspenso, #ue e@isten slo a tra%*s del gesto #ue los suprime?Q. in embargo, la escasa problemati"acin de la cuestin pol!tica dice muc'a ms cuando se la articula con las %alori"aciones #ue estos grupos 'acen del mercado y los medios de comunicacin. .omo una gran metfora de la transformacin del espacio p&blico, de la crisis de legitimidad y representacin del sistema pol!tico, de la 3in4capacidad integrati%a del $stado y de la obstruccin de los proyectos alternati%os 3%er apartado sobre Dlobali"acin y Cultura4, resulta re%elador descubrir #ue con #uien se discute, a #uien se enfrenta y contra #uien se luc'a 3es decir, por #ui*n se sienten directamente interpelados4 son los %alores 'egemnicos mo%ili"ados por los medios de comunicacin. Kedios con%ertidos, cada %e" ms, en el lugar donde la ideolog!a dominante se %ertebra en un discurso de masas #ue tiene por funcin +'ace so:ar a los pobres el mismo sue:o #ue los ricos,. 0o #ue estar!a indicando #ue es en la cultura y no el terreno pol!tico clsico donde abre%an los nue%os conflictos sobre las formas de poder #ue atra%iesan la %ida cotidiana. $n la pelea por defender la posibilidad de una espacio de libertad y un estilo propio de identidad, el enemigo es fundamentalmente la 'omogenei"acin cultural #ue %iene desde el mercado transnacional %!a medios de comunicacin 3sobre todo electrnicos4 y la cultura de masas. Vale a#u! un ejemplo a m<iples %oces/ Los alambrados cubren todo el tejido social intentando romper los la"os de solidaridad mnimos que nos permitiran vivir una vida ms enriquecedora& -sos alambrados se van colocando, con la complicidad de muc as de sus vctimas, gracias a los modernos medios masivos de comunicacin que con su penetracin en todos los niveles permite crear la ilusin de que todos estn en condiciones de consumir lo que se ofrece y esa ilusin va tejiendo los alambrados de su propia dependencia& Kodo avance ocurrido en el campo de la comunicacin a respondido a un 7nico fin9 e8pandir la dominacin cultural primer mundista, el american Cay of life& Cada uno tiene su lugar y nosotros somos sudacas y subdesarrollados& -se es el rol que cumplimos en este juego9 observar desde afuera como nos estigmati"an y consumir sus productos& !Construir qu#$ ,i nunca como antes en el capitalismo ubo tanto variedad de beldents para elegir &&& si bueno, pero&&&&!pero qu#$ por algo cay el muro de 3erln&&& de cualquier manera pasan cosas feas !puedo decir eso, seAo$ La poltica es oy un producto ms te que ofrece el mercado, podemos acer poltica tanto como ir al s ooping, navegar por .nternet, jugar al ping pong& ,e puede consumir trots?ismo, maosmo, anarquismo, guevarismo&&& ay una opcin para cada perfil de consumidor Los medios se encargan de ocultar o manipular la informacin a su antojo& La sociedad del espectculo est a la orden del da&&& y la aceptacin de este s oC es un producto directo del sistema neoliberal y posmodernista, que tiene poco de liberal, casi nada de moderno y muc o de c olulismo social&&& La gente que supo acer la suya representa todos los valores defendidos y proclamados por este sistema capitalista, e8plotador y mac ista Los valores propios del sistema9 competencia, eficiencia, jerarqui"acin individual, fundamento de la organi"acin de las diversas instituciones, que son promovidos desde los estamentos del poder a trav#s de los medios de comunicacin, impiden el cumplimiento de los derec os fundamentales de los seres umanos+ 3-l 4ereje, A desalambrar, Hvejas 2egras'& $stas percepciones 3independientemente de los es#uematismos4 nos permiten afirmar la 'iptesis de #ue la disputa por fijar los significados sociales se reali"a cada %e" ms en el terreno de la cultura #ue en los tradicionales espacios de la luc'a pol!tica. 0o #ue lle%a, por un lado, a asumir la cultura como un campo conflicti%o y como el escenario de las mediaciones simblicoFinstitucionales donde 3actores e instituciones4 cdigos e identidades disputan sentidos, %alores y poderes mediante los cuales se estructura la e@periencia cotidiana de la gente y se otorga un +orden, para entender el mundo y entenderse con el mundo 3V*le" y 5aya, <==Q/ pp. =4. 7 por otro, demuestra el punto en #ue las nue%as tecnolog!as de comunicacin al lle%ar al e@tremo F en t*rminos de ;audrillard F el +simulacro de la racionalidad, 'acen %isibles un resto no simulable, no digerible, #ue desde la alteridad cultural resiste a la 'omogenei"acin generali"ada 3;arbero, <==C/ p. EQE4. Vi%ir de forma libre, anr#uica, libertaria es rebelarse contra un orden de sentido #ue se e@perimenta como culturalmente normati%o y contra la desapropiacin operada por el capitalismo del sentido de la %ida. $l significado de la rebelin anar#ui"ante es la negati%idad frente a ese orden #ue, desde el margen cultural, cuestiona no slo las certe"as y %erdades del capitalismo democrtico sino, sobre todo, la mediacin de
E< representacin de los medios de comunicacin y de la industria del espectculo. $l %alor de la antijerar#u!a se encuentra pues en esa resistencia cultural 3nmade, desarticulada, inmediata, cotidiana, ef!mera y minoritaria4 #ue se opone frente a las presiones seriali"antes de la culturaFmundo. $l sentido de la negati%idad #ue estos grupos establecen respecto a la cultura dominante puede leerse como una prctica de dislocacin 3#ue en esta caso opera sobre la idea de libertad4 en la medida #ue, como afirma 0aclau, toda identidad es dislocada en tanto depende de un e@terior #ue, a la %e" #ue la niega, es su condicin de posibilidad. Pero esto mismo significa #ue los efectos de la dislocacin 'abrn de ser contradictorios ya #ue si por un lado amena"an las identidades, por el otro, estn en la base de la constitucin de identidades nue%as 3.o'endo", <==H4 #ue se religan a lo pol!tico a partir de nue%as coordenadas. 8e a'! #ue no deber!amos pensar #ue estas rebeliones marginales nieguen totalmente el sentido de la pol!tica 3la poltica no slo es cosa de polticos+'/ resulta mejor %erlas como un s!ntoma de los cambios profundos en la %ida social contempornea y de cmo nue%os sujetos se con%ierten en actores sociales a partir de otra construccin de lo pol!tico basada en el deseo, la emoti%idad, la e@periencia cotidiana, las relaciones afecti%as y las prcticas locales, es decir, en el proceso %i%ido. Ks all 3o ms ac4 de su eficacia pol!tica comprobable 3#ue la mayor!a de las %eces no trasciende lo ritual o #ueda atrapada en la gueti"acin4 lo #ue indican estas rebeld!as, en la con%ergencia de los procesos de transnacionali"acin con la nue%a concepcin #ue cobra la pol!tico, es, e%ocando a ;arbero 3<==C, p. ECC4, 'asta #ue punto lo cultural se:ala la percepcin de dimensiones in*ditas del conflicto, la formacin de nue%os sujetos y formas nue%as de resistencia. 1ara un agenda de las luchas Importa %er a'ora los temas #ue se encuadran en la agenda de las luc'as de estos grupos anr#uicos de estilo %ida. .ada uno de los cuales indican a#uellas espacios y %alores donde la resistencia y la posibilidad inmediata para la institucin de alternati%as no coerciti%as, no autoritarias y descentrali"adas son lle%adas a cabo como elementos constituti%os de la autonom!a indi%idual 3en primer lugar4, la con%i%encia grupal, las relaciones sociales, las prcticas cotidianas y las tcticas pol!ticas. .ada uno de estos elementos pueden presentarse, al interior del grupo, en forma indi%idual o combinada, del mismo modo en #ue no e@iste sobre ellas el absoluto consenso ya #ue sin bien algunos puntos +*ticos, y +tradicionales, son ampliamente compartidos en tanto no pueden ser negociados desde una postura antiautoritaria 3antise@ismo, anti'omofobia, antimilitarismo, antibelicismo, solidaridad, internacionalismo4, otros, generalmente emergentes y #ue entran en el terreno de la eleccin personal 3%egetarianismo, especifismo4 o se con%ierten en tendencias 3antiindustrialismo, ecologismo social4, suelen ser objeto de posturas encontradas. .omo se podr comprobar muc'os de estos ejes de luc'a no pueden encuadrarse como espec!ficamente +anar#uistas, ya #ue son compartidos por otros grupos sociales manifestando as! la esencial trans%ersalidad de los conflictos librados en el campo cultural F (egetarianismo y veganismo/ se conciben como actitudes +*ticas, de respeto 'acia la naturale"a y los animales, de armon!a con el entorno y de preser%acin del medioambiente y la biodi%ersidad. Adems de suprimir el consumo de carne, el %eganismo promue%e e%itar el uso de productos animales en las %estimentas, cal"ados o en cual#uier otro producto #ue deri%e de los animales y la eliminacin de la dieta de pescado, a%es de corral, 'ue%os, lec'e y de la miel y sus deri%ados. $n esta misma l!nea, pero desde una postura ms problemtica, se coloca el straigt edge, corriente #ue aboga por el no consumo de drogas y alco'ol y se opone a lo #ue entienden como +se@o promiscuo, 3relaciones ocasionales4. 0os straigtedge son bastante minoritarios dentro de los agrupaciones libertarias ya #ue sus posturas se %i%en muy conflicti%amente e incluso c'ocan con otras opiniones #ue proponen la +libertad de accin, para el autoculti%o de cannabis y 'ongos psicoacti%os y la libre fabricacin, circulacin y consumo de +cual#uier sustancia alucingena #ue no est* emparentada con el capitalismo y su forma de produccin,. FLiberacin animal y especifismo/ parte de la idea de #ue en la naturale"a no e@isten jerar#u!as entre especies 3animales umanos y animales no umanos4 y #ue ante la creciente degradacin social se 'ace necesario crear situaciones propicias para el desarrollo del 'ombre en un medio ambiente protegido y respetuoso de la di%ersidad. 0as acciones se centran contra las domas, tauroma#uia, circos, "oolgicos y pajarer!as, perreras, ca"a, granjas, peleter!as, cr!a y engorde industrial, mataderos y laboratorios de e@perimentacin 3%i%iseccin4. $n la localidad bonaerense de Konte Orande funciona el grupo de apoyo al A0( 3Animal 0iberation (rontal4 #ue organi"a y distribuye informacin sobre el tema y promue%e la solidaridad con los presos encarcelados por acciones en defensa de la liberacin 'umanaAanimal. Hasta <==C funcion tambi*n OAP0AH 3Orupo Autogestionario Para la 0iberacin Animal y Humana4. F -cologa social9 una de tendencias anar#uistas ms elaboradas de los <imos a:os, $colog!a ocial se basa sobre todo de los desarrollos del intelectual norteamericano Kurray ;oocPc'in. $n los a:os GCD esta teor!a tu%o una influencia importante en las primeras etapas del mo%imientos de los Verdes en $stados
EE 1nidos. Parte de la comprensin de la problemtica ecolgica como una consecuencia del modelo de desarrollo imperante y de la idea de progreso ilimitado, la elaboracin de la estabilidad ecolgica como un efecto de complejidad y %ariedad 3unidad en la di%ersidad4 y la organi"acin directa de los ciudadanos en las formas de gestin de las comunidades sobre los principios de solidaridad y complementariedad. $ntre los grupos locales e@isten algunos intentos de generar e@periencias de este tipo a partir de la ocupacin de tierras fiscales en el interior, sin embargo, el ni%el de apre'ensin de las propuestas tericas es toda%!a muy difusa. Pudimos constatar la e@istencia, 'asta <==H, de dos centros basados en esta tendencia 3Orupo de Accin $colgico ocial P$1KA, de la pro%incia de .rdoba, el Instituto de $colog!a ocial Los ermanos 1eclus y el grupo 5A2F 5esistencia Antinuclear4 pero no comprobamos #ue estos siguieran funcionado en la actualidad. * Antise8ismo y anti'omofob!a/ son tambi*n actitudes +*ticas,cuya defensa se emprende desde las prcticas cotidianas al interior de los grupos atendiendo a la 'ori"ontali"acin de las relaciones 'umanas fuera de todo autoritarismo y %iolencia y al respeto por los derec'os 'umanos. $l cuestionamiento a la estructura patriarcal de las sociedades se incluye como eje central. 0as acciones se concentran en la difusin y apoyo a las luc'as de mujeres y 'omose@uales, campa:as por la despenali"acin del aborto, contra la discriminacin y por la libertad reproducti%a. e incluyen, por supuesto, las acciones antirracistas y contra la represin policial #ue recientemente se organi"aron a partir de la creacin de un grupo ap*ndice de la organi"acin internacional A5A 3Accin Antirracista4 F Anticonsumismo/ partiendo de la idea #ue el consumismo se 'a con%ertido en las sociedades actuales en un tipo espec!fico de relacin social y una 'erramienta bsica de dominacin, se promue%e prescindir de los art!culos superfluos apostando a %i%ir slo con a#uello #ue se considere imprescindible para una e@istencia digna y armnica. e promue%e el rec'a"o al dinero fomentando la autogestin, el autoabastecimiento y el true#ue. F ,olidaridad con los presos polticos/ acciones coordinadas desde 3aun#ue no &nicamente4 la sede argentina de la organi"acin internacional .ru" 2egra Anar#uista, la #ue, en conjunto con otras como A;. %Anarc ist 3lac? Cross4, apoyan a presos por ra"ones pol!ticas. $ntre sus postulados figuran la promocin de la autoorgani"acin dentro de las crceles, el fomento de los %!nculos de comunicacin con el e@terior y las campa:as contra el sistema carcelario y penal. F Antimilitarismo y antibelicismo/ temas clsicos dentro de la doctrina anar#uista son adoptados dentro de los postulados de estos grupos en cone@in con la cuestin del nacionalismo y la militari"acin de las grandes potencias mundiales. Oeneralmente las acciones se traducen en manifestaciones de repudio ante los conflictos b*licos y ante e%entos %arios como ferias de armas y e@posiciones y actos militares. i bien no e@isten organi"aciones espec!ficas los libertarios 'an tenido participacin en di%ersos grupos como la .oordinadora contra la 6ercera Ouerra Kundial. * Antiindustrialismo y rec a"o al trabajo/ postura por momentos cercana al neoprimiti%ismo elaborado por No'n Wer"an?H considera el trabajo asalariado como una forma de e@plotacin y alineacin personal #ue impide la plena reali"acin de los %alores naturales del 'ombre al con%ertirlo en un +objeto, al ser%icio de la produccin capitalista. Aboga por el retorno a las comunas., al nomadismo y a los la"os de sociabilidad no mediados por el consumo. $sta postura es defendida desde los fan"ines Brotos del .nfinito y 6ecadencia D& F Pueblos originarios/ se encuadra dentro de la defensa de los derec'os de los pueblos ind!genas a su autonom!a cultural y, sobre todo en los <imos a:os, a la denuncia del a%asallamiento #ue las grandes empresas multinacionales estn reali"ando 3fundamentalmente en el sur del pa!s4 sobre las tierras pertenecientes a estas comunidades, mecanismo fa%orecido por la ine@istente legislacin y preocupacin de los gobiernos nacionales y pro%inciales. 8esde la ;iblioteca Popular Nos* Ingenieros se reali"a una intensa labor informati%a mediante boletines y comunicados difundidos a tra%*s de Internet. Autogestin y accin directa 0os dos pilares #ue se enuncian como base y punto de partida de todas las prcticas puestas en juego para lograr los objeti%os antes planteados son la autogestin y la accin directa, ambas en !ntima relacin con la proclamacin de b&s#ueda de la co'erencia entre medios y fines. $l t*rmino autogestin alude en forma general a un proceso grupal de participacin directa #ue apareci en principio asociado a los centros de produccin #ue funcionaban bajo el control de los trabajadores para pasar luego a referirse a toda organi"acin #ue tomara como base la participacin directa de las personas para dar satisfaccin a sus necesidades. 0as prcticas autogesti%as fueron probadas e@itosamente durante los acontecimientos de la Ouerra .i%il $spa:ola y luego, con las distancias del caso, en las pautas organi"ati%as de los mo%imientos ansist*micos de la d*cada del GHD 3resoluciones asamblearias, coordinadoras de delegados reno%ables, estructuras 'ori"ontales4.
E? 8entro de los grupos anar#uistas de estilo de %ida, la autogestin implica, por un lado, una forma de organi"acin grupal no jerr#uica y descentrali"ada 3#ue muc'as %eces, al momento de tomar decisiones, deri%a en la pura retrica inconducente4, por otro, una forma de organi"acin de la produccin 3+'a"lo tu mismo,4, el consumo y la e@periencia #ue tiene como objeti%o desligarse 3aun#ue sea en parte4 de los circuitos mercantiles tradicionales y de los mbitos tutelados por las instituciones sean estatales o de otra !ndole. 0a mayor parte de las producciones culturales de estos grupos se reali"an bajo modalidades autogesti%as/ fan"ines, %olantes, pintadas, recitales, grabaciones musicales, actos y %iajes. 0a solidaridad y la colaboracin de los pares resultan entonces decisi%as ya #ue, como el dinero es siempre escaso, la administracin de los recursos depende de la %oluntad de todos los miembros. $l dinero recaudado pro%iene la mayor!a de las %eces de las %entas de fan"ines, prendedores 3fabricados con tapas de cer%e"a, papel y plstico4, parc'es serigrafiados, grabaciones caseras o pirateadas y librosR y de las colaboraciones %oluntarias de los miembros #ue trabajan en forma estable o temporaria. $n el caso de las e@periencias comunales o de ocupacin, como el centro social de la localidad bonaerense de 0aferrere, la autogestin no slo abarca la resolucin de la subsistencia econmica sino la forma en #ue se organi"a la con%i%encia 3roles, tareas, funciones4 y la relaciones con la comunidad?I. 0a accin directa es un concepto fundamental y el principio pol!tico por e@celencia del anar#uismo. 8entro de las organi"aciones sindicales act&a como un principio general de conducta #ue rec'a"a toda inter%encin estatal o e@terna de cual#uier otro tipo, en el desarrollo y accionar de las organi"aciones obreras 3;ilsPy, <=CQ/ p. <<?4. $n general representa una estrategia pol!tica de luc'a +inmediata, 3pac!fica o %iolenta4 #ue tiene como objeti%o lograr los fines propuestos sin mediaciones estatales o institucionales de ninguna especie. Nuan uriano 'a se:alado #ue el para el anar#uismo de principios de siglo la accin directa implicaba tres tcticas #ue pod!an aparecer juntas o contrapuestas/ la accin propagand!stica a tra%*s de la prensa y de la creacin de una red de c!rculos o centros desde donde su pretend!a emitir un mensaje cultural alternati%oR la propaganda por el 'ec'o 3#ue iba desde el boicot y el sabotaje 'asta el terrorismo indi%idual4 y la 'uelga general re%olucionaria. 8entro de estas tres tcticas es e%idente #ue slo la primera contin&a %igente como forma de luc'a, mientras #ue la segunda 'a sido reformulada y la <ima anulada. As! las cosas, la accin directa actualmente se:ala la necesidad de generar espacios y discursos alternati%os al orden normati%o %igente y #ue puedan ser pensados y %i%idos por fuera de la lgica jerr#uica. $stas tcticas se reali"an, de 'ec'o, rec'a"ando 3dentro de los l!mites ob%ios4 los imperati%os tanto del $stado como del mercado mediante la administracin de recursos 3materiales y simblicos4 propios y la ayuda mutua. $n cuanto a la propaganda por el 'ec'o, es claro #ue el terrorismo o a la accin %iolenta 3a&n cuando persista en el imaginario como posibilidad4 no se concreta en la prctica ms all de actos puntuales en conte@tos propicios 3marc'as, manifestaciones4 y con alcances #ue nunca superan las roturas de %idrieras o los enfrentamientos callejeros. 8el mismo modo, tcticas como el boicot o el sabotaje se 'an despla"ado del mbito clsico de la produccin 3da:o de ma#uinarias o de lotes de productos4 al del consumo 3no comprar determinados productos o marcas, no asistir a determinados e%entos4. $n cuanto a la 'uelga general, no 'ay muc'o #ue agregar ms #ue, adems de constituir actualmente una opcin improbable 3sobre todo en los t*rminos planteados por el anar#uismo clsico?C4, es rec'a"ada en tanto y en cuanto es rec'a"ado el anarcosindicalismo y las organi"aciones gremiales 2arcar la ciudad% proveerse una identidad M-l amor y la libertad deben invadir las calles, las pla"as, todo lugar y encontrarnos en ese caminoM%volante Leria 2made' $l uso del espacio urbano se 'a con%ertido en un encla%e de anlisis muy importante para comprender los actuales procesos sociales y de construccin de identidades en los sectores subalternos. 8esde di%ersas disciplinas 3 y desde su cruce4 se 'a intentado dar cuenta de las repercusiones sobre la %ida de las ciudades del entrela"amiento entre la urbani"acin creciente predominante en las sociedades contemporneas, la seriali"acin y el anonimato en la produccin, y la reestructuracin de la comunicacin inmaterial 3desde los medios masi%os y la telemtica4R #ue modifican los %!nculos entre lo p&blico y lo pri%ado y la escenificacin de la pol!tica 3.anclini, <==D/ pp.EHQFEHI4 8i%ersos procesos directamente ligados a la reestructuracin profunda #ue conlle%a la emergencia de la capitalismo multinacional 3y #ue 'emos descrito a lo largo de este trabajo4 repercuten en el espacio urbano y en la ciudad y su 'istoria alejndolas del lugar constituti%o #ue ten!an sobre la identidades colecti%as. 1na de las caras de la desterritoriali"acin #ue pro%oca el actual proceso de globali"acin neoliberal, afirma ;arbero 3EDDD4, es la desurbani"acin/ +Ke refiero a #ue la e@periencia cotidiana de la mayor!a de la gente es
E> de un uso cada %e" menor de sus ciudades #ue no slo son paulatinamente ms grandes sino ms dispersas y ms fragmentadas. 0a ciudad se me entrega no a tra%*s de mi e@periencia personal, de mis recorridos por ella, sino de las imgenes de la ciudad #ue recupera la tele%isin. Habitamos una ciudad en la #ue la cla%e ya no es el encuentro sino el flujo de la informacin y la circulacin %ial. Hoy una ciudad bien ordenada es a#u*lla en la cual el autom%il pierda menos tiempo. .omo el menor tiempo se pierde en l!nea recta, la l!nea recta e@ige acabar con los recodos y las cur%as, con todo a#uello #ue estaba 'ec'o para #ue la gente se #uedara, se encontrara, dialogara o incluso se pegara, discutiera, peleara. Vi%imos en una ciudad Uin%isibleU en el sentido ms llano de la palabra y en sus sentidos ms simblicos. .ada %e" ms gente deja de %i%ir en la ciudad para %i%ir en un pe#ue:o entorno y mirar la ciudad como algo ajeno, e@tra:o,. Oarc!a .anclini 3op.cit. 4 'a anali"ado la cultura urbana a partir de la categor!a de 'ibridacin intercultural enfocndose sobre una serie de procesos #ue dar!an cuenta el punto en #ue la desarticulacin de lo urbano pone en crisis la idea #ue los sistemas culturales puedan e@plicarse por la relacin de la gente con un tipo de territorio e 'istoria #ue prefigurar!an y dotar!an de sentido los comportamientos de cada grupo. $n Consumidores y Ciudadanos 3<==Q4 e .maginarios :rbanos 3<==I4, .anclini retomar el tema de la ciudad en relacin con las reestructuraciones sustanciales #ue la globali"acin imprime a la escena sociocultural apuntando #ue se 'ace necesario introducir a los anlisis la categor!a de consumo 3en tanto parte de los procesos de refle@in cultural de los sujetos4 y %er a las megametrpolis actuales como ciudades autocontenidas 3ms de una en s! misma4 cuya imagen depende directamente de los sujetos #ue la usan y transitan. $n relacin con los mo%imientos sociales, Kanuel .astells 3<=C?4, 'a se:alado la forma en #ue la desterritoriali"acin es resistida desde las culturas regionales y los mbitos locales 3precarios, dispersos, y fragmentados4 ligando la luc'a por una %ida digna a la luc'a por la identidad, por la descentrali"acin y por la autogestin. 0o #ue implica #ue la despaciali"acin traduce al mismo tiempo un proceso de recuperacin y resignificacin de ciertos territorios pol!ticos y culturales +%itales,. $n esta perspecti%a el franc*s Kic'el de .erteau, a lo largo de su %oluminosa obra La invencin de lo cotidiano 3<===4, se 'a encargado de desentra:ar la lgica de los procedimientos #ue las +mayor!as annimas, ponen en prctica cotidianamente dentro de los abarcadores mrgenes del orden dominante. 8esde un punto una mirada #ue *l mismo califica como +antidisciplinar,, de .erteau busca la formalidad inmanente a las m<iples +astucias, #ue los +d*biles, oponen para redise:ar el discurso del otro, el espacio #ue transitan pero #ue no les pertenece. A estas astucias las llama tcticas/ +modos de luc'a de a#uel #ue no puede retirarse a su lugar y se %e obligado a luc'ar en el terreno del ad%ersario,. 0a mirada de 8e .erteau propone abordar las prcticas culturales de los sectores subalternos no desde las operatorias #ue el orden dominante reali"a con el fin de moldearlas, conducirlas o manipularlas, sino desde la capacidad de resistencia #ue estas despliegan y cuyo fin <imo es fundar un espacioY aun#ue slo sea como meros in#uilinos, donde construir una identidad propia 3Wubieta, EDDD/ pp. =Q4. ).mo pueden traducirse estas formulaciones al anlisis de los grupos anar#uistas #ue 'emos llamado de estilo de %ida- ).ules son las tcticas #ue acti%an al momento de posicionarse frente a las interpelaciones de la cultura dominante- ).mo usan y reformulan la tradicin anar#uista 'ibridndola con otros saberes y e@periencias- )8e #u* modo negocian la posibilidad de fundarse una identidad propia y diferenciada- ).ules son los sentidos #ue alimentan el imaginario antijerr#uico de los j%enes anar#uistas).mo se relacionan con el mundo urbano y la cultura desterritoriali"ada- ).ules son los comportamientos #ue permiten marcar el espacio propio en la tra"a simblica y material de la ciudadKuc'os de estos interrogantes ya 'emos intentado responderlos a lo largo de este ensayo. 7 #ui"s a esta altura podamos decir #ue la mayor!a de los procedimientos estudiados son tipo de tctico en la medida #ue la funcionalidad del sentido #ue mo%ili"an se inscribe en las e@periencias y en el momento presente 3pensamiento #ue no se piensa, sino #ue se act&a4, son fragmentarios, dispersos, epid*rmicos/ el anarquismo de estilo de vida es un modo de estar en el mundo que parte de asumir su propia ibride" y contingencia y acerla funcionar como un esquema provisorio para pensarse y pensar el entorno& Intentaremos a'ora abordar los dos <imos interrogantes. Habitar la ciudades Vdice 0ec'ner 3en .anclini, op.cit.4F se 'a %uelto en estos tiempos +aislar un espacio propio,. 2adie pondr!a en duda #ue ;uenos Aires es una ciudad inabarcable y abigarrada. $n la d*cada del ?D, 5oberto Arlt, %agabundo citadino, relataba #ue al caminar por las calles de ;uenos Aires se pod!a %er cmo, de pronto, se con%ert!an en escaparates, mejor dic'o, +en un escenario grotesco y espantoso, donde, como en los cartones de Ooya, los endemoniados, a'orcados, los embrujados, los enlo#uecidos, dan"an su "aranda infernal,?=. $n los <imos a:os, esa angustia de +multitud, porte:a de Arlt se 'a metamorforseado en anomia y %irtualidad desagregada. 0a calle es cada %e" menos el lugar del +encuentro e@traordinario,, de +las cosas
EQ #ue se %en. 0as palabras #ue se escuc'an. 0as tragedias #ue se llegan a conocer,. 0as gentes ya no encuentran sentido en la ciudad. 0a cultura urbana 'a sido reestructurada a medida #ue el espacio p&blico pierde espesor frente a las tecnolog!as electrnicas y a la transnacionali"acin de los mercados simblicosR y #ue el +paradigma del flujo, 5de %e'!culos, personas e informaciones4 se con%ierte en la lgica de los planificadores y los urbanistas cuya preocupacin ya no es #ue la gente se +encuentre, sino #ue +circulen, en un doble mo%imiento de trfico ininterrumpido e intercone@in transparente 3;arbero, op.cit.4. Por otro lado, no puede ob%iarse #ue ciudades como ;uenos Aires se 'an con%ertido en la <ima d*cada en una suerte de +escenarios de la decadencia,, producto de la crisis econmica estructural. 0a combinacin entre la creciente inseguridad, las migraciones de las clases altas 'acia las microFciudades amuralladas 3countries, barrios pri%ados4, la constante retraccin del consumo, la proliferacin de los s'oppings y centros comerciales cerrados, la agudi"acin de los problemas de %i%ienda, pauperi"acin y marginali"acin 3mendigos, sin tec'o, c'icos +limpia%idrios4R 'an con%ertido a la otrora +Par!s 0atinoamericana, en una ciudad estancada, in'spita, peligrosa, y para muc'os, c'ocante. Pero el creciente proceso de desterritoriali"acin de la cultura urbana implica al mismo tiempo una reterritoriali"acin mediante la cual los sujetos urbanos establecen nue%as coordenadas de operacin. 5osanna 5eguillo .ru" 3op.cit./ p. <>Q4 'a se:alado #ue la relacin de estos procesos con las culturas ju%eniles se e@plicita mediante la operacin de +in%encin de un territorio,, nocin #ue religa la reorgani"acin geopol!tica del mundo con la construccinFapropiacin #ue 'acen los j%enes de +nue%os, espacios a los #ue dotan de sentidos di%ersos al trastocar o in%ertir los usos definidos por los poderes. $n el caso de los grupos anar#uistas estos territorios toman el nombre de +liberados,, indicando el carcter de ajenidad 3no propiedad4 de los +lugares, #ue son 3re4 apropiados para con%ertirlos en +espacios, a partir de las subjeti%idades #ue los marcan. $s importante recalcar dos elementos/ a4 #ue el anar#uismo de estilo de %ida es, en s! mismo, una cultura 3o subcultura4 desterritoriali"ada, en tanto, como apuntamos anteriormente se basa en el doble frente del internacionalismo anar#uista y el transnacionalismo del mo%imiento punP, por lo #ue su construccin identitaria 3ms all de las interrelaciones conflicti%as4 no est totalmente determinada por la referencia al espacio del $stadoFnacinR b4 #ue, en relacin con lo #ue acabamos de apuntar, no encuentra referencias de pertenencia en el espacio del +barrio, sino en una +red, de lugares diseminados y 'abitualmente fluctuantes. Hec'a la aclaracin podemos a'ora decir #ue, a partir de nuestras obser%aciones, los j%enes anar#uistas +reterritoriali"an, una serie de espacios #ue en general se constituyen en +nodos, de una red comunicati%a alternati%a y a menudo subterrnea. $ntre ellos 'emos optado por precisar dos/ la calle y la feria 0a calle ad#uiere una doble atribucin/ por un lado se entiende la calle como una +cultura, con cdigos propios en la se #ue establecen la"os de pertenencia. 0a calle +produce, subjeti%idades en tanto es %i%ida como el +afuera, de los espacios normali"ados 3'ogar paterno, escuela, trabajo4 y permite la informalidad de los encuentros y los trnsitos, el nomadismo y el pasatismo, la sorpresa y la desmesura. Por otro lado, la calle representa el espacio de la luc'a, el llamado a +recuperar la calle, 3ine%itablemente asociado con el imaginario de la mo%ili"acin obrera y popular y tipificado con la iconograf!a #ue le es propia4 se traduce en la necesidad latente de +salir, de los microespacios y los guetos y asumir la posibilidad 3y la responsabilidad4 de 'acerse +%isibles, pasando a la +ofensi%a, mediante la recuperacin de la capacidad de inter%enir en el espacio p&blico. $n este sentido, es interesante obser%ar #ue esta no es una operatoria restringida al espacio p&blico tradicional ya #ue, aun#ue no se declare abiertamente, cuando el +paso a la accin, se reali"a este no se sustrae de la preocupacin por lograr la suficiente +estridencia, como para #ue +salga, en los medios. As!, aun#ue estos grupos declamen la luc'a frontal contra la +manipulacin meditica, no dejan de tener en cuenta el peso #ue, en una cultura como la actual, significa captar la atencin 3aun#ue #ue sea por ED segundos4 de los medios de comunicacin. 0a recurrencia a formas +imaginati%as, de protesta indica, por otro lado, la certera percepcin de #ue la pol!tica mientras ms +espectacular, es ms fcilmente encuentra respuesta>D. 0a calle, entonces, deja de ser el lugar del flujo y la circulacin seriali"ada para con%ertirse en un espacio reapropiado pol!ticamente al #ue se le de%uel%e, aun#ue sea momentnea y fuga"mente, algo de a#uella tragicidad #ue supo conocer 5oberto Arlt Mtro territorio es el de la +ferias de fan"ine,. 0as 'ay de dos tipos/ las fijas y las nmades. 8entro de las primeras la ms importante es la de la Pla"a de .ongreso 3 #ue durante este a:o se traslad al Par#ue .entenario4. 8efinida como un espacio libre contracultural+, la feria funciona como un +sitio de encuentro, intercambios y actividades, de resistencia e ideas+, cuyo objeti%o es generar vnculos de comunicacin umanos+. 0a organi"acin es simple/ una o %arias banderas con la simbolog!a identificatoria 3la letra A en el c!rculo, una tela negra lisa o con inscripciones4, un pa:o o nylon sobre el piso donde se desparraman fan"ines,
EH %olantes, libros, cassettes, parc'es y prendedores. $n un territorio #ue se #ue se comparte con artistas callejeros, artesanos, familias, paseantes y %agabundos, la feria de fan"ine es el escenario donde la identidad se +dramati"a, al mostrar a#uellas marcas, atributos y elementos con los cuales los sujetos se reconocen como pares e imprimen un sentido diferenciado al espacio #ue se usa dotndolo, en este caso, de un contenido +pol!tico,><. 0a %alencia pol!tica de la feria, en cuanto prctica cultural, es el +encuentro, no slo entre los miembros del grupo sino con la comunidad a la #ue se le intenta +mostrar, y +demostrar, #ue +otro pensamiento es posible,. $n la feria el fan"ine ad#uiere su %erdadera dimensin ya #ue por las caracter!sticas de su produccin 3material y retrica4 depende todo *l de la posibilidad de circulacin en las redes facilitadas por las ferias 3en la feria el fan"ine encuentra su lector y justifica su e@presin4. 0as ferias nmades, como su nombre lo indica, son ferias m%iles #ue se despla"an alternati%amente en encuentros, pla"as y recitales. u objeti%o es difundir publicaciones, fan"ines, m&sica, libros y todo aquello relacionado con lo contracultural, o se lo contrario a la cultural oficial !cul$ La del conformismo, el egosmo, la mediocridad, la que nos imponen a todo ora, noc e y da, en todo momento !qui#nes$ Los que nos quieren ver sumisos antes un sistema de desigualdades+ %(olante Leria de Lan"ines' & 0a feria 3junto con los centros, las bibliotecas, los recitales, el correo tradicional y el electrnico, los despla"amientos4 constituyen un circuito de interaccin comunicati%a con rasgos propios y diferenciales. on lo #ue Mmar 5incn 3<==Q4 'a llamado +redes de sensibilidad, #ue, al mismo tiempo #ue son transculturales y transnacionales, son usadas por muc'os sujetos como una forma de e@perimentar juntos lo local sensible facilitando la posibilidad tctica de de%enir uno mismo en la culturaFmundo.
3erminar con preguntas: conflictos abiertos al futuro
0a pregunta #ue se plantea sobre el final es 'asta #u* punto estas tcticas de resistencia, de producciones de sentido diferenciados, de e@perimentacin, de autonom!a personal, de antijerar#u!a rebelde, de estar en el mundo desde el margenR no constituyen en el fondo slo gestos desesperados y finalmente funcionales a la reproduccin de un sistema #ue propicia la multiculturalidad y la libertad tolerante como la doble cara de la desigualdad y la 'omogenei"acin. 0a respuesta puede ser afirmati%a en tanto #ue frente al proceso creciente de reorgani"acin geopol!tica del mundo, del derribamiento de %iejas fronteras y ejes de pensamientos, de crisis de las alternati%as, de refuncionali"acin de las instituciones, de pol!ticas econmicas recesi%as y e@pulsi%as, de massmediati"acin de la %ida y las relaciones sociales pro%ocado por la 'egemon!a del capitalismo multinacional a escala globalR muc'as e@periencias y formas marginales de %er y concebir el mundo se con%ierten a menudo en +prtesis sociales, #ue dan contenido a la marginalidad permitiendo reencontrar el sentido en sectores limitados de la prctica. $s lo #ue 0oreau 3<==<4 'a denominado +fase est*tica, 3terap*uticoFpol!tica4 de la luc'a libertaria de las comunidades de trabajo o %ida, la #ue muc'as %eces act&a tomando la forma de simples +treguas, frente a la dominacin, limitndose a resol%er pro%isoriamente aspectos fragmentarios de la %ida cotidiana mediante una cr!tica radical y casi +patolgica, de lo instituido. Por otro lado, la respuesta ser!a negati%a, en tanto #ue a&n determinadas por los l!mites y presiones de lo 'egemnico es posible encontrar en estas b&s#uedas de formas alternati%as de %i%ir y %er el mundo una potencialidad #ue, a&n en su precariedad, ad#uiere significacin como sntoma del carcter de no absolutidad del sistema y de la capacidad de ciertos sectores de plantear interrupciones en el relato dominante proponiendo otras formas de solidaridad, cultura y comunidad. ;uscar la forma de ser y de%enir indi%iduo libre, de recuperar una sentimentalidad no autoritaria para 'abitar la %ida en un mundo tecnocrtico, eficientista y brutalmente injusto como el nuestro 'abla de una necesidad #ue no slo es cultural, sino tambi*n pol!tica. 0as carencias 3#ue son muc'as4 no deber!an 'abilitarnos para rec'a"ar estos esfuer"os reen%indolos al terreno de la #uimera, la ficcin, la inutilidad emancipatoria o la simple necedad trasnoc'ada o lumpen. us ambigXedades, sobre todo, plantean preguntas frente a la organi"acin de un mundo #ue para muc'os se 'a %uelto in'abitable. Para terminar 3)o para empe"ar-4 nos gustar!a transcribir un poema de Augusto Konterroso #ue %imos escrito en las paredes del centro social de 0aferrere/ -n un lejano pas e8isti ace muc os aAos una Hveja negra& Lue fusilada& :n siglo despu#s, el rebaAo arrepentido le levant una estatua ecuestre que qued muy bien en el parque& As, en lo sucesivo, cada ve" que aparecan ovejas negras eran rpidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudiera ejercitarse tambi#n en la escultura+&
EI
Bibliografa
Abad de antilln <=EI,0a Protesta, en Certamen .nternacional de La Protesta 3;uenos Aires/ 0a Protesta4 F Abad de antilln <=CI 3<=E>4 +Kenos anar#uistas #ue Kar@, en 0pe", Antonio La LH1A en el movimiento obrero E %ol. 3;uenos Aires/ .$A04 F Abad de antilln, 8iego <=I< 3<=??4 La LH1A9 ideologa y trayectoria 3;uenos Aires/ Proyeccin F Acursso, Vicente <=CC 1ecuerdos, Argentina9 >NN=*>F>=& educacin, antimilitarismo, anticlericalismo, internacionalismo, la problemtica de la mujer 36eruel/ Andorra4 F Ainsa, (ernando <=== La reconstruccin de la utopa 3;uenos Aires/ $diciones del ol4 F Alborno", Kart!n EDDD +$l anar#uismo en los GID/ el caso de 5esistencia 0ibertaria,, ponencia presentada a las >O 5ornadas de 4istoria de las ."quierdas en la Argentina 3;uenos Aires/ mimeo4 - Anderson, Perry 2000 (1998) Los orgenes de la posmodernidad (Barcelona: Anagrama) F Andreau, NeanR (raysse, KauriceR Oolluscio de Kontoya, $%a <==D Anar?os9 Literaturas libertaria de Am#rica del ,ur >F== 3;uenos Aires/ .orregidor4 F Arpini, Adriana <==> -l utopismo ostosiano9 de Ayacuc o a Colombia+ en -studios Latinoamericanos ,olar 3 antiago de .'ile4 F Arrig'i, O., HoPins, 6.T., Ballerstein, I. <=== /ovimientos Antisist#micos 3Kadrid/ APalA .uestiones de Antagonismo4 F ;arbero, Nes&s Kart!n EDDD +8e la ciudad mediada a la ciudad %irtual. 6ransformaciones en marc'a, 3en l!nea4 en .nnovarium Hbservatorio cultural 3Vene"uela/ Inno%atecFInno%arium4 F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF <==C 3<=CI4 6e los medios a las mediaciones 3.olombia/ .on%enio Andr*s ;ello4 F ;arrancos, 8ora <==D Anarquismo, educacin y costumbres en la Argentina de principios de siglo 3;uenos Aires/ .ontrapunto4 F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF <=CI +0as lecturas comentadas/ un dispositi%o para la formacin de la conciencia contestaria,, en 3oletn C-.L 3;uenos Aires4 2Z <H F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF <==< -ducacin, cultura y trabajadores 3;uenos Aires/ .$A04 F ;ayer, Ms%aldo <==C 3<=ID4 ,everino 6i Diovanni9 el idealista de la violencia 3;uenos Aires. Planeta4 F FFFFFFFFFFFFFFFFFFF <=I> Los vengadores de la Patagonia Krgica ? %ols. 3;uenos Aires/ Oalerna4 F FFFFFFFFFFFFFFFFFFF <=CH Los anarquistas e8propiadores y otros ensayos 3;uenos Aires. 0egasa4 F ;elloni, Alberto <=HD 4istoria del movimiento obrero& 6el anarquismo al peronismo 3;uenos Aires/ Pena y .illo4 F ;elluci, Kabel <==D +Anar#uismo, se@ualidad y emancipacin femenina. Argentina alrededor del =DD,, en 2ueva ,ociedad 3Vene"uela4 2Z <D= F FFFFFFFFFFFFFFFFFF <==D +0a retrica anar#uista en torno a la se@ualidad a principios de siglo,, en 2ueva ,ociedad 3Vene"uela4 2Z <<D F ;enjamin, Balter <=== 3<=HI4 $nsayos escogidos 3K*@ico/ .oyoacn4 F ;ertolo, Amadeo <=C= +$l imaginario sub%ersi%o, en .olombo, $duardo -l imaginario social 3Konte%ideo, 2ordan4 F ;ilsPy, $dgardo <=C>A<=CQ Lo LH1A y el movimiento obrero%>F= *>F>=' E %ols. 3;uenos Aires. .$A04 - Bookchin, Murray 1991(19 2) !"colog#a de la li$er%ad& en 'errer, (hris%ian (com)*) El lenguaje libertario +ol* 1 (Mon%e+ideo: ,ordan) - Bor-n, A%ilio 2000 Kras el bu o de /inerva& /ercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo 3;uenos Aires/ (ondo de .ultura $conmica4 - (as%ells, Manuel 198. La ciudad y las masas (Madrid: 198.) F .astoriadis, .ornelius <==< 3<==D4 +Poder, pol!tica, autonom!a, en (errer, .'ristian 3comp.4 -l lenguaje libertario %ol. < 3Konte%ideo/ 2ordan4 F .'omsPy, 2oam <==I U2otes on Anarc'ism, en Ouerin, 8aniel Anarc ism9 Lrom K eory to Practice %2eC Por? y Londres9 /ont ly 1evieC Press F (errer, (hris%ian 2000 !"l drama cul%ural del anar/uismo&, )onencia F
EC )resen%ada en las Jornadas Anarquistas La Plata 2000 (mimeo) FFFFFFFFFFFFFFFFFF <==C +Kisterio y jerar#u!a, 3mimeo4 (ohendo0, M-nica 1991 !2-+enes y gru)os: o)eraciones de la cr#%ica&, )onencia )resen%ada a las Jornadas Nacionales de Investigadores en omunicaci!n (Mendo0a, mimeo) .olombo, $duardo <=C= -l imaginario social 3Konte%ideo, 2ordan4 3e (er%au, Michel 1999 (1990) La invenci!n de lo cotidiano 2 %omos (M45ico: 6ni+ersidad 7$eroamericana) 8e antos, ;las EDD< + ubjeti%idad, memoria y pol!tica, en -l 1odaballo 3;uenos Aires4 A:o I, 2Z <? 8el campo, Hugo <=I< Los Anarquistas 3;uenos Aires, .$A04 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF <=CH -l sindicalismo revolucionario %>F=Q*>FRQ' 3;uenos Aires/ .$A04 8!a", Hernn <==< Alberto Duiraldo9 anarquismo y cultura 3;uenos Aires/ .$A04 8out'waite, 5ic'ard <==H , ort Circuit& ,trengt ening Local -conomies for ,ecurity in an :nstable Sorld 38e%on/ A 5esurgence ;ooPR Oreen ;ooPs4 (alcn, 5icardo <=C> Los orgenes del movimiento obrero %>NQT*>NFF' 3;uenos Aires. .$A04 (ernnde" ;uey, Paco EDD< + obre anar#uismo y mar@ismo, en -l 1odaballo 3;uenos Aires4 A:o, 2Z <? (ernnde" 8urn EDD<&(a)i%alismo glo$al, resis%encias sociales y es%ra%egias del )oder&, en "oletn #$% (Madrid) ,8 19 'ollari, :o$er%o 1992 &odernidad y posmodenidad' una !ptica desde Am(rica Latina (Buenos Aires: Ai/ue-:"7-7deas) (raser, 2ancy <==> +5econsiderando la esfera p&blica/ una contribucin a la cr!tica de la democracia realmente e@istente, en -ntrepasados 3;uenos Aires4 A:o >, 2Z I ;arc#a (anclini, ,4s%or 1990 ulturas )bridas* Estrategias para entrar y salir de la modernidad (M45ico: ;ri<al$o) ----------------------------- 1999 onsumidores y ciudadanos (M45ico: ;ri<al$o) ----------------------------- 199 Imaginarios urbanos (Buenos Aires: "ude$a) Oeli, Patricio <==E +0os anar#uistas en el gabinete antropom*trico. Anar#uismo y criminolog!a en la sociedad argentina del =DD,, en -ntrepasados 3;uenos Aires4 2Z E com. Oodio, Nulio <=I? La semana trgica de enero de >F>F 3;uenos Aires/ Oranica4 FFFFFFFFFFFFFFF <=IE -l movimiento obrero y la cuestin sindical 3;uenos Aires/ $rasmo4 Oramsci, Antonio <=IH 3<=I>4 Literatura y cultura popular tomo < 3;uenos Aires/ .uadernos de .ultura 5e%olucionaria4 ;r=ner, "duardo 1991 !>as ?ron%eras del (des)orden* A)un%e so$re el es%ado de la sociedad ci+il $a<o el meneman%o, en AA*@@* El menemato* +adiogra,a de dos a-os del gobierno de arlos &enem (Buenos Aires: Buena >e%ra) -------------------- 1998 !"l re%orno de la %eor#a cr#%ica de la cul%ura: una in%roducci-n a 2ameson y Ai0ek&, en 'redic, 2ameson y Bla+o<, Ai0ek Estudios culturales* +e,le.iones sobre el multiculturalismo (Buenos Aires: Paid-s) Hall, tuart <==< U titc'ing 7ourself in PlaceU in K e -uropean 2etCor? for Cultural and /edia ,tudies 3Amsterdam, Annual Kaga"ine4 Co$s$aDm, "ric 1999 /istoria del siglo 00 (Barcelona, (r#%ica) -------------------- 1999 (1919), 1ente poco corriente* +esistencia2 rebeli!n y ja33 (Barcelona: (r#%ica) 2ameson, 'redric 1998 (199.) !Bo$re los es%udios cul%urales& en 7$#dem y Ai0ek, Bla<o+ Estudios culturales* +e,le.iones sobre el multiculturalismo (Buenos Aires: Paid-s) --------------------- 1999 (1998) El giro cultural (Buenos Aires, Manan%ial) Nordn, .arlos <=CC Los procesos de 3ragado 3;uenos Aires, .$A04 TropotPin, Pedro <=II 3<=DQ4 Lolletos revolucionarios& Ley y autoridad tomo E 3;arcelona/
F F F F F F F F F F F F F F -
F F F
E= 6us#uets4 0andi, Mscar <=CC 1econstrucciones 3;uenos Aires/ Punto ur4 >i)o+e%sky ;illes 1992 La era del vaco (Barcelona: Anagrama) >ourau, :en4 1990 (1980) !7ns%i%uido, 7ns%i%uyen%e, (on%rains%i%ucional& en 'errer, (his%ian El lenguaje libertario %omo 2 (Mon%e+ideo: ,ordan) Kancuso, Hugo y Kingu""i Aldo <=== -ntre el fuego y la rosa& Pensamiento social italiano en Argentina9 :topas anarquistas y programas socialistas %>NT=*>F<=' 3;uenos Aires., $diciones ;iblioteca 2acional y PginaA<E4 Karotta, ebastin <=HD -l movimiento sindical argentino 3;uenos Aires/ 0acio4 Kollyneau@, Ka@ine, <==I 3<=CH4, +2i 8ios, ni Patrn, ni Karido. (eminismo anar#uista en la Argentina del siglo 9I9,, en La vo" de la mujer& Peridico comunista anrquico 3;uenos Aires/ 1ni%ersidad 2acional de Juilmes4. Kouriau@, 5en* y ;eroud, op'ie EDDD +Para una definicin del concepto de mo%imiento social,, en H,AL 3;uenos Aires4 2ettlau, Ka@ <=EI +.ontribucin a la bibliograf!a anar#uista en Am*rica 0atina, en Certamen .nternacional de La Protesta 3;uenos Aires/ 0a Protesta4 M%ed, IaLco% <=IC -l anarquismo y el movimiento obrero en Argentina 3K*@ico/ iglo 99I4 Pittagula, 5oberto EDDD, +1n imaginario utpicoFrestaurador en el anar#uismo de la Argentina,,en -l 1odaballo 3;uenos Aires4, A:o IV, 2Z <<A<E Porton, 5ic'ard EDD<Cine y Anarquismo& La utopa anarquista en imgenes 3;arcelona/ Oedisa4 Juesada, (ernando <=I>, +0a Protesta, una longe%a %o" libertaria,, en Kodo es 4istoria 3;uenos Aires4, 2Z C?FCQ 5eguillo .ru", 5ossana EDDD -mergencia de culturas juveniles& -strategias del desencanto 3;uenos Aires/ 2orma4 5incn, Mmar <==Q +0a democracia como espectculo y los j%enes como margen cultural, en 6ilogos de la Comunicacin 3;uenos Aires4, 2Z >E 5ocPer, 5udolf <==C Anarc ism and Anarc o*,yndicalism 30ondres/ (reedom Press4 5oitman, Karcos EDD< La estructura social en el orden oligrquico 3Kadrid/ Kimeo4 5omero, 0uis Alberto <==Q +Participacin pol!tica y democracia <CCD V<=C>, y !>os sec%ores )o)ulares ur$anos como su<e%os his%-ricos&, en Ib!dem y Outi*rre", 0eandro ,ectores populares, cultura y poltica 3;uenos Aires/ udam*rica4 ader. $mir EDD< +Hegemon!a y contra'egemon!a para otro mundo posible, en 1esistencias /undiales 3;uenos Aires/ .0A. M4 a%ater, (ernando <=IC -l planfleto contra el todo 3Kardrid/ Alian"a4 olomonoff, Norge <=I< .deologas del movimiento obrero y conflicto social 3;uenos Aires/ Proyeccin4 teimberg, Mscar <==> +$l fan"ine anarcoju%enil/ una utop!a de estilo, en (ortunati, Vita, teimberg, Mscar y Volta, 0uigi :topas 3;uenos Aires/ .orregidor4 uriano, Nuan <==I +;anderas, '*roes y fiestas proletarias. 5itualidad y simbolog!a anar#uista a comien"os de siglo,, en 3oletn del .nstituto de 4istoria Argentina 6r& -milio 1avignani 3;uenos Aires4 2Z <Q FFFFFFFFFFFFFFFFF <==C +Ideas y prcticas pol!ticas del anar#uismo argentino,, en -ntrepasados 3;uenos Aires4 A:o V, 2Z C FFFFFFFFFFFFFFFFFF EDD< Anarquistas9 cultura y poltica libertaria en 3uenos Aires >NF=*>F>= 3;uenos Aires/ Kanantial4 6arcus, Horacio <==CA<=== +0a secta pol!tica, en -l 1odaballo 3;uenos Aires4 A:o Q, 2Z = 6'ompson, $. P. <=C= 3<=I=4 Kradicin, revuelta y conciencia de clases 3;arcelona/ .r!tica4 6o%ar, 0uisR Outi*rre", 5amnR V"#ue", il%ia <==< :topas libertarias americanas& La ciudad anarquista americana de Pierre ;uiroule 3Kadrid/ 6uero4 1rresti, Karcos EDDD +Paradigmas de participacin ju%enil/ un balance 'istrico, en ;alardini, ergio 3comp.4, La participacin social y poltica de los jvenes en el ori"onte del nuevo siglo 3 ;s. As., .0A. M4 Vel*", I%n y 5aya, $ugenia <==Q +2ue%as dinmicas de representacin pol!tica/ mo%imientos sociales, espacio p&blico y redes de comunicacin en 6ilogos de Comunicacin 3;uenos Aires4, 2Z >E
F F F F F F F F F F F F F F F
F F F F F F F F F F F F
?D F F F F F Volos'ino%, V. <=IH 3<=EH4 -l signo ideolgico 3;uenos Aires/ 2ue%a Visin4 Billiams, 5aymond <=CD 3<=IH4, /ar8ismo y Literatura 3;arcelona, Pen!nsula4 Wemelman, Hugo EDDD +.onocimiento social y conflicto en Am*rica 0atina,, en H,AL 3;uenos Aires4 Wer"an, No'n <==C +$sas cosas #ue 'acemos, en Anarc y 32ue%a 7orP4 2Z >Q Ai0ek, Bla<o+ 1998 (199 ) !:e?le5iones so$re mul%icul%uralismo& en 2ameson, 'redric e 7$#dem Estudios culturales* +e,le.iones sobre el multiculturalismo (Buenos Aires: Paid-s) Wubieta, Ana Kar!a 3dir.4 EDDD Cultura popular y cultura de masas 3;uenos Aires/ Piados4
4otas
< .'omsPy se:ala #ue estas ideas tienen su origen en la IlustracinR sus ra!ces se encuentran en el 6iscurso acerca de la desigualdad de 5ousseau, en las .deas para un intento de determinar los lmites de la accin del -stado de Humboldt, en la insistencia de Tant, al defender la 5e%olucin (rancesa, en #ue la libertad es condicin pre%ia para ad#uirir madure" en relacin a la libertad, y no un regalo #ue se obtiene una %e" #ue se 'a alcan"ado dic'a madure". Agrega adems #ue la obser%acin final de ;aPunin acerca de las leyes de la naturale"a indi%idual como condicin de la libertad son comparables al pensamiento creati%o desarrollado por las tradiciones racionalista y romntica. E .oincidimos con 0andi 3<=CC/ pp. EDEFED?4 en #ue el alcance de lo #ue se entiende tradicionalmente por +cultura pol!tica, debe superar la insuficiencia #ue representa otorgar carcter pol!tico a cierto fenmeno o material cultural &nicamente por#ue 'able de pol!tica o sea enunciado por actores de la pol!tica ya #ue e@isten manifestaciones culturales #ue no 'ablan de pol!tica pero #ue, sin embargo, inter%ienen en la conformacin del campo pol!tico. Por lo tanto, el caudal semitico #ue puede conformar una cultura pol!tica debe e@tenderse 'asta abarcar las creencias, el sentido com&n, el flujo informati%o, las prcticas religiosas, estilos est*ticos, memorias indi%iduales y colecti%asR rituales, discursosR todos elementos #ue conforman una trama de significantes diferentes #ue poseen entre s! relaciones conflicti%as ? $ntenderemos como +uni%erso discursi%o, a la totalidad de los discursos actuales o posibles de una sociedad dada en un momento dado o tra%*s de sucesi%os momentos. Hablamos de un uni%erso semitico en el #ue las formas discursi%as opuestas se muestran como +discurso, %ersus +antidiscurso, en los #ue se e@presan simblicamente %aloraciones antit*ticas, en Arpini 3<==>/ p. =>4 > +Por definicin un significante no remite a ning&n significado fijo eso es lo #ue le permite producirlos indefinidamente 'asta #ue su sentido se cierre en alg&n particular surgido de las situaciones concretas del abla+ 3de antos, EDD</ p. >E4. Q 0os primeros antecedentes de la propaganda libertaria en Argentina pueden reconocerse 'acia el a:o <CIE a partir de la creacin en ;uenos Aires de tres secciones de la Asociacin Internacional de 6rabajadores. $n <=D< se cre la (ederacin Mbrera Argentina 3(.M.A.4 #ue agrup a una treintena de sociedades de resistencia de la capital y el interior. 6res a:os ms tarde la (MA se con%irti en (ederacin Mbrera 5egional Argentina 3(.M.5.A.4 iniciando un ciclo ureo para el anar#uismo #ue se mantendr con fuer"a 'asta el final de la d*cada . H Oillimn, $duardo <=DH, +8eterminismo, en La Protesta 3;uenos Aires4 A:o 9, 2Z CC<R +0a Anar#u!a,, <=DC, en La Protesta 3;uenos Aires4, A:o 9II, 2Z <?IC. I 6omamos el t*rmino +'eterodo@ia clasista, del reciente trabajo de Nuan uriano seg&n el cual la amplitud doctrinaria del anar#uismo 3#ue albergaba en su seno tendencias di%ersas como el indi%idualismo, el colecti%ismo, el comunitarismo, los organi"adores, los antiorgani"adores, los partidarios de la %iolencia y los detractores de ella4 se relaciona con #ue para los libertarios, al contrario de los mar@istas, la definicin de clases y la luc'a de clases no eran un problema central. Aun inmersos en una "ona de conflicto donde la luc'a de clases primaba e incluso era alentada desde di%ersos dispositi%os discursi%os y en la prctica, el anar#uismo pose!a una interpretacin diferente del organi"acin econmica capitalista y del conflicto social tendente a un anlisis desde una dimensin ms uni%ersalista y moralista #ue desde caracteri"aciones espec!ficamente socioeconmicas. 0a introduccin de una %ariante *ticoFcultural 3deudora de la influencia #ue entonces ejerc!a el terico anarcomunista Pedro TropotPin4 refor" los anlisis no clasistas 3aun#ue sin negar totalmente la luc'a de clases4 a la %e" #ue alent el *nfasis en los elementos educacionales, culturales y morales como instancias emancipatorias. $n el mismo sentido, uriano denomina +doctrinarios puros, a a#uellos sectores de las %anguardias libertarias 3generalmente intelectuales y publicistas4 #ue se diferenciaban tanto de las posturas sindicalistas y anarcosindicalistas como de los intelectuales 'eterodo@os y cuya pol!tica se orient 'acia la concienti"acin popular 3no clasista4 a tra%*s de la educacin o instruccin de los trabajadores en torno a los principios de la ortodo@ia anar#uistaR en uriano 3 EDD</ pp.EEF C<4 C 0a problemtica de la mujer, la se@ualidad, la educacin, el anticleralismo fueron abordados por los libertarios de una forma in*dita para la *poca, constituy*ndose en un pensamiento de %anguardia dentro incluso del campo de las i"#uierdas. Para la cuestin de g*nero, se@ualidad y educacin %*anse los te@tos mencionados en el apartado dedicado al estado de la cuestin, lo mismo #ue para la problemtica de la cultura y los dispositi%os culturales. = Ka@ 2ettlau 3<=EI4 indica #ue entre el periodo #ue %a desde <C=D a <=D> e@ist!an en Argentina >< peridicos anar#uistas de propaganda general 3de los cuales ?< pertenec!an a la "ona de la capital4, <> peridicos de gremios y ? re%istas literarias o publicaciones especiali"adas. $n el per!odo posterior 'asta <=<> contabili" EE peridicos de propaganda general 3<> de ;uenos Aires4, EH peridicos de gremios y <> re%istas literarias o publicaciones especiali"adas. <D Oillimn, $duardo <=D= +Instruccin y propaganda,, en La Protesta 3;uenos Aires4 A:o 9II, 2Z <I=C << 6omamos el concepto de 'egemon!a en sentido #ue le dio Antonio Oramsci para sus anlisis sobre los procesos de dominacin social y #ue luego fuera retomado por 5aymond Billiams, %er Oramsci 3<=IH4 y Billiams 3<=CD4. <E 0os anarcomunistas argentinos, particularmente a#uellos #ue 'emos se:alado como +doctrinarios puros,, al refor"ar las formulaciones no clasistas de la sociedad tendieron a darle escasa importancia al anlisis cr!tico de la econom!a capitalista mientras centraban su atencin en la condena moral 3 uriano, op.cit./ p. I=4. <? e:alamos esto sin ob%iar de ning&n modo la enorme persecucin del #ue fue %!ctima el mo%imiento anar#uista en Argentina y de la #ue dan cuenta los numerosos encarcelados, deportados y a&n fusilados #ue durante esta *poca 'ubo en el pa!s. 8e igual modo ad#uieren responsabilidad los enfrentamientos al interior del mismo mo%imiento #ue, junto a la ola
represi%a, die"maron grandemente las filas militantes y abrieron el camino de la dispora #ue a partir de los a:os G>D iniciar!a el anar#uismo tanto a ni%el local como internacional. <> Kurray ;oocPin 3<==<4 considera #ue as! como para el mar@ismo la aparicin de la propiedad pri%ada se constituy en el +pecado original, de la ortodo@ia lle%ando los anlisis sobre la jerar#u!a y la dominacin a t*rminos casi e@clusi%amente de clase y por ende las conceptuali"aciones de la opresin a la e@plotacin meramente materialR para el anar#uismo fue la aparicin del $stado la #ue %ino a cumplir ese rol e%itando, al menos 'asta <=ID, los anlisis sobre la jerar#u!a en t*rminos #ue superaran el +cuestionamiento de la autoridad, ligado solamente a las nociones de +clase, o +$stado,. <Q $ntenderemos lo poltico como a#uella dimensin de la institucin de la sociedad identificada con el +poder e@pl!cito,3parte formali"ada del infraFpoder instituyente4 o supeditada a la e@istencia de +instancias #ue pueden emitir imperati%os sancionables,, en .astoriadis 3<==</ pp. >QFIQ4
<H Por un lado, en los pa!ses centrales 3en $uropa occidental, principalmente4, a partir de la irrupcin de los gobiernos
socialdemcratas se inicia un pacto entre el capital y el trabajo y un ciclo de considerables reformas sociales #ue recibir el nombre de $stado del ;ienestar y #ue representar la %!a de gestin del capitalismo postb*lico, en una situacin de aguda crisis pol!tica y social. $n el $ste, la :1,, ampl!a su rea de influencia, proyectando su modelo de econom!a estatal planificada sobre la $uropa oriental. $n .'ina, en <=>=, triunfa la re%olucin comunista y se inicia un camino propio en la misma direccin. 7 en la Periferia africana y asitica, toda%!a sujeta a relaciones coloniales con las potencias europeas, el fin de la guerra supone la irrupcin con fuer"a de los mo%imientos de liberacin nacional. 3Arrig'i y otros, <===4. <I (ernnde" ;uey 3EDD</ p. QC4 apunta con claridad #ue contrariamente a %ulgari"acin con la #ue, desde la prensa y otros sectores, se intento tipificar como anar#uistas a ciertos tendencias in%olucradas en el ciclo en #ue se concluyen las mo%ili"aciones del GHC estas, sin embargo, eran muc'os ms cercanas al mar@ismo 3por ejemplo las fracciones del $j*rcito 5ojo, el grupo ;aaderFKein'of o el boriguismo4. <C Publicacin #ue se reconoc!a dentro de la corriente situacionista. $n su primer y <imo n&mero 3publicado el <Z de setiembre de <=I<4 se inclu!an notas de Bil'elm 5eic', Henri 0efebr%e, Tarl Torsc', .o'n ;endit, Nean Pierre 8uteuil y, a ni%el local, 8aniel Alegre, Norge Adorno y 0uis 8ecurge" <= Kart!n Alborno" 3EDDD4 'a dedicado un ensayo de apro@imacin al anlisis de la relacin entre el mo%imiento anar#uista y el proceso de luc'as sociales durante la d*cada del GID poniendo particular atencin en el caso de 5esistencia 0ibertaria. grupo platense #ue reconoce como antecedentes en los a:os GHD organi"aciones tales como Orupos Anar#uistas 5e%olucionarios 3OA54 y 0!nea Anarco .omunista 30A.4 la cual di%idi su accionar entre el sector estudiantil mediante 5esistencia $studiantil por el ocialismo 35$ 4 y el sector fabril a tra%*s de 5esistencia Mbrera por el ocialismo 35M 4, ambos con influencia en la "ona de .apital (ederal. ED Al respecto recomendamos %er el trabajo de Karcos 1rresti 3EDDD4 sobre los paradigmas de participacin ju%enil durante las d*cadas del GHD y GID. E< 0a marc'a de repudio al Papa se organi" en abril de <==I en ocasin de la %isita de Nuan Pablo II a la Argentina. $n a#uella ocasin los libertarios participaron acti%amente del comit* organi"ador de la protesta a tra%*s de distintos grupos como L.L-, Autogestin, la re%ista Cerdos y Peces, re%ista :topa, (M5A, (0A, ;iblioteca Nos* Ingenieros y di%ersos grupos anarcoFpunPs& 0as crnicas period!sticas se:alan la presencia de %arios cientos de manifestantes en el microcentro porte:o de los cuales al menos un centenar result 'erido producto de los enfrentamientos con la polic!a EE 8out'waite 3<==H4 se:ala #ue precisamente uno de los aspectos ms importantes 3y nunca suficientemente resaltados4 del post HC, fue la di%ersidad de dinmicas de transformacin al margen del sistema, es decir, no slo directamente de resistencia 3aun#ue tambi*n, por supuesto, de resistencia4, #ue empie"an a proliferar de manera ms o menos subterrnea a partir de entonces. Ko%imientos de ocupacin, creacin de comunas rurales y urbanas, nue%as e@periencias de educacin popular y alternati%a, prcticas colecti%as de agricultura ecolgica, radios libres y formas de comunicacin alternati%as, establecimiento de bancos alternati%os, formas de true#ue 3L-K,4 y monedas locales, formas de produccin y consumo #ue intentan salirse de la lgica del mercado, etc. E? 0a ubicacin de estos locales permiten dar cuenta de la %inculacin del anar#uismo %ernculo con los sectores populares. $l lugar elegido para su establecimiento no debe, por lo tanto, ser tomado como un dato menor, as! nos encontramos con la ;iblioteca Nos* Ingenieros ubicada en el barrio de Villa .respo, el local de la (ederacin 0ibertaria Argentina, en el barrio de .onstitucin y la antolgica (.M.5.A. en 0a ;oca. E> $l t*rmino +espacio antropolgico, fue desarrollada por Kerleau Ponty en Lenomenologa de la percepcin 3<=C>4 para diferenciarlo del espacio geom*trico en tanto regidos por lgicas de apropiacin diferentes. $sta misma idea fue desarrollada por Kic'el de .erteau cuando define el lugar como un espacio geom*trico siempre conectado al control y al poder, como una configuracin instantnea de posiciones donde los indi%iduos se %inculan mediante relaciones de coe@istenciaR en tanto #ue el +espacio,, en cambio, es producido por las operaciones #ue lo orientan, circunstancian, temporali"an y lo 'acen funcionar a partir de %inculaciones contractuales o conflicti%as/ es el lugar usado, practicadoR en Wubieta 3 EDDD/ pp. IHF=I4 EQ Para OrXner este derrumbe 'a producido un %erdadero +agujero negro, ideolgico, una carencia de espacios discursi%os alternati%os en la cultura pol!tica, 'abida cuenta de #ue el nacionalpopulismo no fue un discurso ideolgico de referencia
e@clusi%amente para el peronismo, sino tambi*n Vcon m<iples %ariantesF para una buena parte del radicalismo, la i"#uierda tradicional e incluso los sectores ms +clientelistas, del conser%adurismo. EH $n esta estructura el t*rmino articulacin implica no slo una combinacin de fuer"as sino una relacin jerr#uica %ariable entre ellas. EI Para el anlisis de esta tendencia se utili"aron como fuentes las publicaciones/ La Protesta, -n la calle y ,ociedad de 1esistenciaE cada una de las cuales corresponde a un grupo 'omnimo& .omo ya 'emos dic'o esta tendencia se puede caracteri"ar como la %ariante conser%adora dentro del anar#uismo actual. Aun#ue comparten la caracter!stica de ser impulsada por j%enes, demuestra una postura #ue en el caso de la primera y la tercera puede ser caracteri"ada como +sectaria,. 0a +secta pol!tica,, afirma 6arcus 3<==CA<===/ p. ?D4, no slo se %i%e a s! misma como ortodo@a, sino #ue define su misin como de restauracin de la ortodo@ia perdida o traicionada teniendo como consecuencia una subjeti%idad #ue se constituye mediante el repliegue sobre las identificaciones con sus objetos fundacionales 3sacrali"acin de ideas, figuras, trayectorias, efem*rides, teor!as, mrtires4. $l caso de -n la Calle, presenta una situacin particular ya #ue si bien se define como libertaria posee rasgos organi"acionales y discursi%os #ue la ubican en una situacin ambigua respecto de las clsicas formaciones anar#uistas. 8efiende la posiciones organi"acionistas impulsadas por el italiano $rico Kalatesta y su accin se basa en el enlace con las organi"aciones populares y barriales. EC .'ristian (errer 3EDDD, pp. H4. considera #ue, probablemente, el origen del ideal de los grupos de afinidad se encuentre en la tradicin de los clubes re%olucionarios pre%ios a la 5e%olucin (rancesa, en los +salones literarios, #ue florecieron en el siglo 9VIII, en la e@periencia de clandestinidad de los grupos carbonarios del siglo 9I9 o, #ui"s tambi*n, en los usos y rituales masnicos 3a los #ue anar#uistas como ;aPunin o Kalatesta supieron ser adeptos4 $n Argentina e@istieron desde los primeros a:os del siglo 99 grupos como +$spartaco, o +0os .omunistas, #ue fueron duramente criticados por la corriente organi"acionista y sindical. E= Hedbige en su libro ,ubculture, t e meaning of a style apunt #ue el mo%imiento punP deb!a leerse como mediati"ado no slo por la clase, sino tambi*n por la industria cultural #ue estableci las condiciones de circulacin del estilo. As! los pun? representaron una respuesta oposicional a la crisis de la Inglaterra neoconser%adora estableciendo un desorden semntico #ue sub%irti los cdigos del orden %igente slo 'asta #ue fueron +incorporados, a ese orden, abandonando su carcter anmico y transformndose en modas/ +los estilos subcuturales pueden comen"ar por lan"ar desaf!os simblicos, pero deben terminar ine%itablemente por establecer un nue%o conjunto de con%enciones, por crear nue%as mercanc!as, nue%as industrias, y por reju%enecer a las %iejas, 3en .o'endo", <==H/ p. Q4 $sta +incorporacin, de la intransigencia pun? a la industria cultural es objeto actualmente de constantes disputas por el sentido del +%erdadero, pun?. .oncientes de #ue +toda mo%ida ju%enil es c'upada, transformada y %endida, por los medios oficiales #ue transforman la +actitud, pun? en una imagen +me"cla de pelos de colores, caos y rocP and roll,, los +aut*nticos, punPs, los +anarcopunPs,, buscan en a#uel gesto rebelde inaugural 3en comunin con el anar#uismo4 el resto de significacin #ue los preser%a y los diferencia de la +tergi%ersacin, operada por la industria cultural. ?D ;anda anarcopunP inglesa formada en <=IC y disuelta en <=CQ ?< $l t*rmino +estructuras del sentir, fue propuesto por 5aymond Billiams como una 'iptesis cultural para dar cuenta de a#uellos sentimientos y pensamientos efecti%amente sociales y materiales #ue no pueden e@plicarse desde lo articulado y definido pero en los #ue es posible 'allar tipos particulares de resistencia a las formas cerradas de dominacin en una *poca particular, una clase o un grupo. 0a nocin estructuras del sentir deri%a, seg&n Billiams 3op.cit./ pp. <QDF<QH4, +de los intentos de comprender los elementos 3espec!ficamente afecti%os de la conciencia y las relaciones4 y sus cone@iones en una generacin o un periodo. 3...4. Pueden ser definidas como e@periencias sociales en solucin, a diferencia de otras formaciones semnticas sociales #ue 'an sido precipitadas y resultan ms e%identes y ms inmediatamente apro%ec'ables,. ?E 8entro de la jerga del anarcopunP fan"ine se traduce como la conjuncin de los t*rminos fan 3seguidor de algo, grupo o banda4 y "ine 3re%ista, pas#u!n4. in embargo, Mscar teimberg, 'a apuntado #ue esta denominacin fue en su origen adjudicada a pe#ue:as re%istas de fans del comic, de composicin 'abitualmente artesanal, #ue se e@pandieron a partir de los GQD y los GHD sobre todo en $stados 1nidos . 8espu*s de esta primera etapa 'ubo fan"ines orientados a otras reas temticas literarias o art!sticas cuyas caracter!sticas eran la condicin ms o menos casera de su soporte grfico y su circulacin y por constituirse p&blicamente el producto de emprendimientos cooperati%os de pe#ue:os grupos o, incluso, de autor!as indi%iduales 3<==>/ pp. E?D4 Valga decir #ue todo lo se:alado resulta pertinente para los productos #ue %amos a anali"ar en este trabajo. 0os fan"ines #ue 'emos utili"ado como fuentes son/ Hvejas 2egras, 2o pasarn, -l 4ereje, /anos Cerradas, Crotos del infinito, Pun?s, Ku libertad, 1eaccin Lgica 3en l!nea4 y 3A ,ubterrneo. $stos 'an sido elegidos como corpus en funcin de su adscripcin e@presa a ciertos contenidos anar#uistas y #ue nos 'an permitido diferenciarlos de otros fan"ines #ue no se reconocen dentro del anar#uismo o el anarcopunP. e incorpor tambi*n la publicacin A desalambrar #ue sin bien no comparte las caracter!sticas del fan"ine su produccin discursi%a puede ubicarse dentro de la clasificacin de anar#uismo de estilo de %ida. e utili" tambi*n los documentos de los encuentros anar#uistas de <==H, <===, EDDD y EDD< y di%ersos folletos, %olantes y boletines electrnicos. ?? Adems de una simbolog!a identificatoria propia 3la letra A encerrada en el c!rculo, las banderas negras, la iconograf!a punP4, los fan"ines presentan algunos dispositi%os tipogrficos propios como la me"cla de letras en di%ersos tama:os, la escritura manuscrita y el cambio de tipos como la +#, por la +T, y el uso de la arroba 3[4 para reempla"ar el g*nero de las
palabras. ?> 0a irrupcin del $j*rcito Wapatista de 0iberacin 2acional conmo%i al anar#uismo 3como a la mayor!a de las organi"aciones populares y de i"#uierda4. $@iste un amplio consenso entre los libertarios en considerar a los "apatistas como un mo%imiento re%olucionario esencialmente antiautoritario 3aun#ue claramente no anar#uista4 digno de respeto y apoyo. ?Q $s importante remarcar #ue el anar#uismo debido a su rec'a"o a la mediacin pol!tica y a las instancias institucionales 'a tenido particulares dificultades en construir un es#uema e@plicati%o %lido #ue justifi#ue, en sociedades complejas, los argumentos de tal rec'a"o. Nuan uriano 3<==C4 'a desarrollado muy bien el tema respecto del anar#uismo de principios de siglo donde nota #ue si bien los libertarios efectuaban anlisis relati%amente l&cidos de las per%ersidades del sistema parlamentario y electoralista, en t*rminos generales las cr!ticas se repet!an y carec!an de matices como reflejo de anlisis mecnicos de la sociedad. $n el anar#uismo actual, si bien las ra"ones deben ser miradas desde otro conte@to, contin&a a#uella tendencia a la escasa refle@in sobre las coyunturas particulares y a menudo el rec'a"o al sistema pol!tico y a la democracia de partidos no trasciende la mera proclama. ?H 6erico anar#uista norteamericano #ue defiende la necesidad de un +futuro primiti%o,, la %uelta a una %ida simple, no di%idida, como modo de superar el proceso de reificacin creciente de las sociedades actuales 3Wer"an, <==C4. ?I 0a localidad de 0aferrere pertenece al partido de 0a Katan"a, una de las "onas ms golpeadas por la desocupacin y pobre"a estructural. $l centro social se dedica a organi"ar tareas con los ni:os de la %illa de emergencia lindante con la propiedad ocupada, tareas #ue, debido a sus propias limitaciones, a menudo se limitan a la contencin afecti%a o la recreacin. 6ambi*n 'an organi"ado recitales de punPFrocP pidiendo como pago de la entrada elementos no perecederos para distribuir en el barrio. $sta modalidad es muy 'abitual en todos los grupos #ue reali"an trabajos comunitarios. ?C Varios autores 'an se:alado el carcter casi m!tico #ue el anarcomunismo clsico conced!a a la 'uelga general re%olucionaria y al derrumbe de la sociedad #ue ella supuestamente conlle%ar!a. $sta conceptuali"acin se basaba en #ue al estallar la 'uelga y #uedar suspendida totalmente la produccin por un tiempo indeterminado, el capitalismo se %er!a %irtualmente impedido de seguir funcionando, por lo #ue los +productores libres, ad#uirir!an el potencial suficientemente para tomar los medios de produccin, derrumbar el $stado y comen"ar el camino del comunismo anr#uico. ?= $@tra!do del aguafuerte -l placer de vagabundear, en Mbras .ompletas <=C< E tomos 3;uenos Aires/ .arlos 0o'l*4 >D .omo ejemplo pueden citarse las distintas performances reali"adas en los subterrneos y en distintos puntos del microcentro porte:o durante la reunin del A0.A 3Area de 0ibre .omercio de las Am*ricas4 en abril de este a:o. 6ambi*n la con%ocatoria firmada por -strella 2egra, para coordinar acciones por el 2o Voto, durante las elecciones de octubre, entre cuyos puntos figuraba #ue +es muy importante lle%ar carteles, mu:ecos, 'acer teatro y todo lo #ue se te ocurra para darle a la protesta una gota de creati%idad,. >< $n la feria, a diferencia de los gigs o recitales, las marcas identitarias ms +fuertes, 3crestas, cueros, tac'as, manilleras4 no son 'abituales. 0a funcin propagand!stica de la feria funciona como l!mite para e@tremar las diferencias socioest*ticas las #ue, en el caso de los recitales, son +liberadas, en tanto no estn sujetas a la mirada del +otro, #ue es e@tra:o.
También podría gustarte
- CarcasonaDocumento6 páginasCarcasonaAlex ApazaAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajo El EsbirroDocumento3 páginasGuia de Trabajo El EsbirroBeatriz MárquezAún no hay calificaciones
- Certificacion Part. Nac.Documento1 páginaCertificacion Part. Nac.Josh GirónAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico de Historia de MexicoDocumento1 páginaCuadro Sinoptico de Historia de MexicoDueto Relampago80% (5)
- Ejemplo de SinecticaDocumento4 páginasEjemplo de SinecticaJorge Juarez Li0% (1)
- FanzineDocumento13 páginasFanzineJorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- Medios de Comunicacion CVRDocumento61 páginasMedios de Comunicacion CVRJorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- Sobre Fotografía Peruana Actual - Mario Montalbetti - 1980 (Revista Hueso Húmero)Documento8 páginasSobre Fotografía Peruana Actual - Mario Montalbetti - 1980 (Revista Hueso Húmero)Jorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- Un Puente Entre Diseño y AntropologíaDocumento40 páginasUn Puente Entre Diseño y AntropologíaJorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- BrevepunoDocumento210 páginasBrevepunoCarlos Max0% (1)
- DocDocumento489 páginasDocJorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- Asalto y Toma Del MorroDocumento3 páginasAsalto y Toma Del MorroKaterin Gajardo NavarreteAún no hay calificaciones
- Estrategias de Resolución de ConflictosDocumento40 páginasEstrategias de Resolución de ConflictosDheyby Porras RamirezAún no hay calificaciones
- Lectura Donde Mueren Los ValientesDocumento3 páginasLectura Donde Mueren Los ValientesNicole Alexandra100% (1)
- Reseña Historica Acerca de La Llegada de Los Primeros Integrantes de La Familia Bolivar A Nuestras TierraDocumento2 páginasReseña Historica Acerca de La Llegada de Los Primeros Integrantes de La Familia Bolivar A Nuestras TierraDiana VillamizarAún no hay calificaciones
- El PorfiriatoDocumento6 páginasEl PorfiriatoRosaura HernandezAún no hay calificaciones
- 320D - L Excavator SPN00001-UP (MACHINE) POWERED BY C6.4 Engine (SEBP5472 - 31) - Sistemas y ComponentesDocumento8 páginas320D - L Excavator SPN00001-UP (MACHINE) POWERED BY C6.4 Engine (SEBP5472 - 31) - Sistemas y ComponentesVictorino OrtizAún no hay calificaciones
- El EuromaidanDocumento8 páginasEl EuromaidanPaola KennyAún no hay calificaciones
- Andrés Avelino Cáceres DorregarayDocumento2 páginasAndrés Avelino Cáceres DorregarayBilly Daniel Lozano PérezAún no hay calificaciones
- Diario Web 152Documento47 páginasDiario Web 152jpdiaznlAún no hay calificaciones
- Guía duIN! Dirigida A Agentes Educativos y SocialesDocumento69 páginasGuía duIN! Dirigida A Agentes Educativos y SocialesGarfield123_Aún no hay calificaciones
- Porcentajes IiDocumento4 páginasPorcentajes IiYARAHUAMAN ENCISO YESSY DE NATALIA Alumno SISEAún no hay calificaciones
- Alcazar Garrido y López Rivero - Guerrillas, Dictaduras Militares y Violaciones Masivas...Documento27 páginasAlcazar Garrido y López Rivero - Guerrillas, Dictaduras Militares y Violaciones Masivas...FernandoFernandoAún no hay calificaciones
- 15 Modelos de Informes Mi MantenimientoDocumento6 páginas15 Modelos de Informes Mi MantenimientoNolberto Vasquez CarrscoAún no hay calificaciones
- Rol de Guardias ErmileDocumento2 páginasRol de Guardias ErmileAlejandro HayatoAún no hay calificaciones
- Sesión 6.el Conflicto - Cuarto.Documento4 páginasSesión 6.el Conflicto - Cuarto.Arimel MRAún no hay calificaciones
- 6°b Prueba Un Secreto en Mi ColegioDocumento3 páginas6°b Prueba Un Secreto en Mi ColegioLUZ ELIANA ALVAREZ MILLAÑIRAún no hay calificaciones
- Bloque 5 La Crisis Del Antiguo Régimen PDFDocumento97 páginasBloque 5 La Crisis Del Antiguo Régimen PDFJorge Martos GaldeanoAún no hay calificaciones
- LISTA DE ASISTENCIA Material Didáctico MACA 2023-2024Documento26 páginasLISTA DE ASISTENCIA Material Didáctico MACA 2023-2024Capybara AlbañilAún no hay calificaciones
- Monografia de ConciliaciónDocumento35 páginasMonografia de Conciliaciónwendy leslie guimaraes valeraAún no hay calificaciones
- Aportes Culturales de Los Españoles Al Nuevo MundoDocumento2 páginasAportes Culturales de Los Españoles Al Nuevo MundoFabwalkAltamirano100% (2)
- Reparto Proporcional-SoluciónDocumento3 páginasReparto Proporcional-SoluciónAntonio SerquenAún no hay calificaciones
- Historia Ensayo Movimientos IndependentistasDocumento3 páginasHistoria Ensayo Movimientos IndependentistasErick Montesdeoca100% (1)
- Entrevista A Jimmy HerreraDocumento2 páginasEntrevista A Jimmy HerreraAndrés BurbanoAún no hay calificaciones
- El-Fin-del-Tahuantinsuyo-para-VIERNES 27 DE AGOSTODocumento3 páginasEl-Fin-del-Tahuantinsuyo-para-VIERNES 27 DE AGOSTOOlga PalaciosAún no hay calificaciones
- Proceso de Tutela de Daniel Coronell Contra UribeDocumento2 páginasProceso de Tutela de Daniel Coronell Contra UribeGustavo Gómez MartínezAún no hay calificaciones
- DramatizadoDocumento2 páginasDramatizadoMauricio BocanegraAún no hay calificaciones