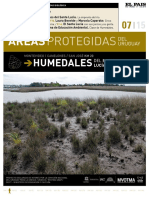Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
L Blanco 02
L Blanco 02
Cargado por
Estefany DeleónTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
L Blanco 02
L Blanco 02
Cargado por
Estefany DeleónCopyright:
Formatos disponibles
00.
Presentacin
Finalidad del Libro Blanco El fenmeno metropolitano Cuestiones en debate Centralidad, policentrismo o pauta lineal? Abordaje Contenidos
19
Finalidad del Libro Blanco
Libro Blanco1 es una denominacin adoptada de modo cada vez ms frecuente para identificar una publicacin que rene y sistematiza el conocimiento significativo sobre determinado tema. En este caso, sobre un territorio en el que habitan casi dos terceras partes de los uruguayos: el rea Metropolitana (AM). Es una lnea de base para un proceso que deber continuar en otras instancias, ya en trminos de pensar y planificar el futuro. El objetivo central es poner al alcance de todos una serie de datos, informacin y opiniones significativas, recogidas a travs de investigaciones, entrevistas, talleres y aportes de actores calificados, para contribuir a un debate necesario, en la medida en que se asume que el territorio es una construccin social. Como punto de partida, es interesante poner sobre el tapete las principales interrogantes que orientaron el trabajo. A saber: es rea Metropolitana de Montevideo o la ciudad de Montevideo es una pieza ms del rea Metropolitana?; tiene lmites precisos o es un territorio difuso y cambiante?; cmo juegan all lo local, la descentralizacin, la participacin?; hay escalas territoriales intermedias?; cmo es la relacin del rea Metropolitana con el territorio nacional?; cmo se articula el fenmeno metropolitano con las metrpolis vecinas?; es un territorio radial o tiende a ser lineal?; cul es la composicin social del rea Metropolitana?; hay conciencia metropolitana en sus habitantes?; cmo la sienten quienes viven en el rea Metropolitana?; cmo es la estructura productiva del rea Metropolitana?; es un territorio competitivo en la escala global?; hay una institucionalidad metropolitana?; existen uno o muchos paisajes metropolitanos?; hay una construccin planificada del futuro metropolitano?; el rea Metropolitana crece y se expande o, por el contrario, se retrae?; es un territorio unicntrico o tiende al policentrismo?; el tema metropolitano est en la agenda poltica?; hay voluntad poltica de considerar al rea Metropolitana como tal?; es ste un tema relevante para los uruguayos?; hay un proyecto metropolitano?; cmo ser el rea Metropolitana en el ao 2040? Como podr apreciar el lector en las prximas pginas, muchas de las interrogantes han sido contestadas y otras slo han servido para abrir nuevas preguntas. De todas maneras,
1 Tambin podr accederse al Libro Blanco en internet: www.presidencia.gub.uy/metropolitana .
20
puede decirse que el presente trabajo es un avance, un material que no exista y que brinda informacin para el anlisis, elementos para pensar el presente y, sobre todo, el futuro.
El fenmeno metropolitano
El rea Metropolitana es un territorio de grandes contrastes y asimetras que se han visto especialmente agravados en los ltimos aos. Montevideo, con ms recursos, ms planificacin y ms legislacin, desplaz sin querer parte de sus problemas hacia afuera, hacia sus bordes externos, particularmente hacia el departamento de Canelones. La especulacin y los fraccionamientos no permitidos de un lado cruzaron la frontera sin dificultades. Lo mismo ocurri con determinadas instalaciones contaminantes, con las ordenanzas de habilitacin y con los barrios cerrados: mientras de un lado de la frontera departamental haba regulaciones, del otro casi no existieron. Una expresin ms del pas dual. El rea Metropolitana es el territorio resultante de un proceso en gran medida espontneo que nace en la gente, a travs los flujos migratorios internos; despus es analizado tericamente en los mbitos tcnicos y acadmicos y, finalmente, a travs de la creacin del Programa Agenda Metropolitana, ingresa como tema a la arena poltico-institucional mediante el acuerdo entre los intendentes de Montevideo, Canelones y San Jos. El AM recibe una gran influencia de la cuidad de Montevideo pero a la vez incide sobre la capital para hacerla menos puerto, menos casco, ms mestiza y mas canaria (gente del interior). El AM es ms que la suma de los territorios departamentales. Articulada como tal deriva en un efecto sinrgico donde 2+2 es ms que cuatro.
21
Cules han sido los actores principales en la construccin del territorio metropolitano? El mercado inmobiliario, la crisis y sus desplazamientos demogrficos, la fragmentacin social, la clase media con ilusiones (por la costa), las restricciones normativas de Montevideo. Quines han estado ausentes? La planificacin, la visin prospectiva del territorio (del futuro deseado), una institucionalidad abarcativa, una voluntad poltica ms integradora2. Cuando Ghiggia convirti el gol del triunfo en Maracan3 y Uruguay explot en un gritopas, Pando, La Paz, Santa Luca y tantos pueblos y ciudades cercanas a Montevideo tenan vida propia. Sus habitantes, salvo excepciones, vivan y trabajaban en la localidad o en su entorno. Como la televisin no exista, la radio, la ONDA4 y el motocar eran los encargados de indicar junto con los maestros que hacia el sur estaba la capital: la gran ciudad, el Sorocabana, el presidente, el puerto y el estadio Centenario, desde donde don Carlos Sol5 construa la imaginacin de los escuchas. Hacia el norte estaba el interior, adonde se viajaba en Semana de Turismo, de visita o a cazar mulitas y perdices; un territorio muchas veces dibujado en el imaginario colectivo por los relatores de la Vuelta Ciclista del Uruguay y las Mil Millas Orientales. Eran otros tiempos y el mundo era ms pequeo, lo local predominaba sobre lo global. Las Piedras era ms chica y distinta; la Ciudad de la Costa no figuraba como tal y por all haba unas pocas casas; Santa Luca y Pando eran importantes pero autnomas y distantes. Ni hablar de Paso Carrasco, Colonia Nicolich, Empalme Olmos o Ciudad del Plata (histricamente conocida como Rincn de Bolsa). Por entonces ni se hablaba de rea Metropolitana.
2 Esto empieza a modificarse a partir del 30 de julio del 2005, cuando se firma el acuerdo entre los tres intendentes. 3 Mediante ese gol Uruguay gana la final del Campeonato Mundial de Ftbol a Brasil, en ese mtico estadio de Ro de Janeiro (16 de julio de 1950). 4 ONDA S.A. (Organizacin Nacional de Autobuses), empresa monoplica de transporte interdepartamental de mediana y larga distancia. 5 El ms famoso de los relatores deportivos que tuvo el pas.
22
Hoy la situacin es diferente. El paisaje ha cambiado notablemente y lo ms importante es que seguir cambiando, seguramente ms rpido y radicalmente. En 2040 este presente ser pasado, ser historia y nuevamente podr analizarse qu se ha hecho para que ese trayecto sea una buena historia. Al menos una historia donde los protagonistas hayan actuado con inteligencia, estrategias, planes y polticas pblicas, para incidir en la construccin del territorio ms relevante del Uruguay. Si se eleva la mirada a lo que ocurre en el mundo, surge que el tema de las reas metropolitanas est estrechamente ligado al fenmeno de urbanizacin generado especialmente a partir de la Revolucin Industrial. Aunque al parecer, el concepto como tal surge en EEUU a mediados del siglo XIX y llega al Uruguay ya muy avanzado el siglo XX6. Desde entonces, y en mayor o menor medida, todas las definiciones y enfoques que se han utilizado para analizar este fenmeno recurren a cinco factores determinantes: la relacin domicilio-trabajo, el uso de los servicios, la contigidad territorial, el transporte y las comunicaciones (movilidad) y los aspectos poltico-administrativos. El primer componente tiene que ver con la relacin capital-trabajo, que vincula los factores ms relevantes de la produccin. Las oportunidades de empleo inciden fuertemente en el establecimiento de las interrelaciones dentro de un rea metropolitana. Tambin aparece el acceso a los servicios, especialmente de educacin, salud y cultura (la centralidad es, en buena medida, un fenmeno cultural)7. La contigidad tiene que ver con el mercado de tierras y las oportunidades de radicacin que ste ofrece a la poblacin en las cercanas de los grandes centros urbanos.
6 El concepto de rea es utilizado oficialmente en el Censo de 1910 como Zona Metropolitana, para identificar las ciudades centrales de ms de 200.000 habitantes y con un radio mayor de 10 millas. A partir de esa aparicin las definiciones se modifican de manera sucesiva, y ya en 1960 las oficinas de estadsticas de todo el pas y la propia Oficina de Presupuesto establecen que el concepto de rea Metropolitana es el de una unidad integrada econmica y socialmente con un ncleo de poblacin reconocido, tomando como dato central para esa integracin econmica la relacin entre lugar de residencia y lugar de trabajo. 7 ltimamente se agregan los impactos de las grandes superficies comerciales (shoppings).
23
El sistema de transporte y comunicaciones es, en definitiva, lo que posibilita el vnculo vivienda-trabajo-educacin-salud-esparcimiento-consumo. El juego dinmico y cambiante de esos factores, donde por momentos unos inciden de manera ms contundente que los dems, se traduce sobre el territorio como una compleja construccin social. En momentos de crisis econmica, con cascadas de empobrecimiento, es frecuente que sta se manifieste en procesos migratorios internos, generando dinmicas habitacionales con repercusiones en el mercado de tierras (nuevos fraccionamientos en la periferia, por ejemplo). En situaciones inversas, donde la produccin se reactiva y se generan nuevos flujos de inversiones, la ecuacin capital-trabajo orienta la radicacin hacia sitios donde la localizacin responde a otros factores: acceso a las materias primas, servicios, mercados consumidores, innovacin, incentivos fiscales y recursos humanos (en los cuales la calificacin es cada vez ms importante). En todos los casos, las posibilidades de movilidad de que dispone la poblacin son un factor clave en la constitucin de reas metropolitanas. Sin transporte las interrelaciones entre vivienda, lugar de trabajo, estudio, consumo, esparcimiento, etctera, resultan limitantes. Los medios de comunicacin y la informacin juegan tambin un rol de importancia creciente, dado que contribuyen a la conformacin cultural y generan, por lo tanto, vnculos muy profundos y variados. La dimensin poltico-administrativa siempre est presente: desde all se articulan las jurisdicciones, los presupuestos, las infraestructuras. En definitiva, la trama institucional incentiva o restringe los procesos de ordenamiento metropolitano8. En el Uruguay el tema metropolitano no adquiere relevancia terico-conceptual hasta las ltimas dcadas del siglo XX, cuando es motivo de estudio por parte de la Facultad de Arquitectura (en el Instituto de Teora de la Arquitectura y Urbanismo9 y en el Instituto de Historia de la Arquitectura, as como en algunos de sus Talleres). Tambin institutos
8 En este caso la dimensin institucional ha tenido una incidencia importante, dado que durante muchos aos la administracin de Montevideo fue de signo contrario a la de Canelones, San Jos y a la del propio gobierno nacional. Esto trajo las consiguientes dificultades, como se detalla en el captulo 6. 9 A travs de la figura del profesor Carlos Gmez Gavazzo.
24
privados como el CIESU10 hicieron importantes aportes. En ese sentido, hay que destacar los aportes de Lombardi y Bervejillo11, Thomas Sprechmann y Diego Capandeguy, Pablo Ligrone, Danilo Veiga, Ana Laura Rivoir y Carlos Altezor, entre otros. La primera evidencia que surge de los trabajos es que no hay coincidencia en cuanto a lmites y denominaciones. Como podr apreciarse en los captulos siguientes, hay distintos abordajes y visiones, que aqu se presentan como tales a los efectos de que el lector tenga a su alcance los diversos matices e interpretaciones. En algunos casos se trata de terminologas diferentes; en otros, las diferencias estn relacionadas con lmites y escalas. De todas maneras, surgen algunas cuestiones medulares: la relevancia creciente del tema metropolitano; manifestaciones institucionales hasta el momento inexistentes (Agenda Metropolitana, Plenario Interjuntas); programas y proyectos concretos con formulacin metropolitana (transporte, residuos slidos, cuenca del Arroyo Carrasco, entre otros); desde lo poltico hay una decisin de tres intendentes de un rea que concentra el 59% de los habitantes del pas y ms del 65% del PIB nacional que ha sido fuertemente respaldada desde la Presidencia de la Repblica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ministerios como el de Transporte y Obras Pblicas, entre otros; desde el punto de vista social se evidencian en forma lacerante la consecuencias del temporal que culmin en la crisis del 2002, particularmente con el rostro de asentamientos irregulares; en lo econmico-productivo, el pas vive un crecimiento en trminos de PIB que se traduce en nuevas fortalezas y oportunidades que juegan, en buena medida, en arenas metropolitanas; en lo institucional se abre un debate an no muy desplegado pero que tiene seales como la creacin del Programa Agenda Metropolitana y, desde all, algunas experiencias concretas como las mencionadas, que se analizan
10
Centro de Investigaciones y Estudios Sociales del Uruguay.
11 Lombardi, Mario y Federico Bervejillo: Globalizacin, integracin y expansin metropolitana en Montevideo. Hacia una regin urbana de Costa Sur. V Seminario de la RII. Toluca, Mxico, 21-24 de setiembre de 1999.
25
ms adelante (transporte, residuos slidos, cuenca del Arroyo Carrasco, entre otras). La Constitucin de 1997 abri un camino. El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, actualmente en debate parlamentario, y la postergada modificacin de la Ley Orgnica Municipal (1935) marcan el cambio de siglo en un tema tan relevante como el ordenamiento del territorio. All tendr fuerte presencia el territorio metropolitano. El interior del rea Metropolitana registra gran variedad de situaciones, en un panorama que puede definirse como paisaje fragmentado. En trminos econmicos, presenta territorios competitivos y otros con poca capacidad para jugar en los escenarios de la globalizacin. En trminos sociales, exhibe extremos contrastes que van desde la pobreza y la marginalidad con fiel expresin en materia territorial en los ms de 500 asentamientos irregulares12 a los recoletos barrios cerrados, habitados por sectores de ingresos medios y altos. La clasificacin en territorios ganadores y perdedores, que en el Uruguay estuvo histricamente planteada en trminos de capital-interior, ciudad puerto-resto del territorio y centro-periferia, se manifiesta ahora con mucha fuerza en el seno mismo del rea Metropolitana y genera dos interrogantes: Cmo juega hoy esa dualidad uruguaya dentro del territorio metropolitano? Cmo debera jugar en el futuro? La primera interrogante puede brindar algunas claves para la segunda, para mirar y ordenar el territorio total desde otra perspectiva y no slo desde el centro a la periferia, como ha ocurrido histricamente. De no ocurrir esto, la agudizacin de las tensiones en algunos casos muy cercana puede tener consecuencias inesperadas. Es evidente que buena parte del territorio metropolitano no participa de los beneficios propios de una regin ganadora. Por el contrario, en su propio seno existen reas ms que perdedoras: ciudades, barrios y asentamientos que en muchos casos estn, al menos parcialmente, fuera del partido, en condiciones tales de marginalidad o periferia que le asignan al rea Metropolitana la condicin de territorio fragmentado y heterogneo,
12 Cantidad que se modifica da a da.
26
como se ve claramente en el captulo cuatro. Cul parece ser el desafo de la actualidad? Si bien sta es una interrogante ambiciosa, la respuesta es casi evidente: superar la improvisacin y la espontaneidad, lograr que lo que hoy es una serie de piezas sueltas y contradictorias dentro de un mosaico fragmentado se convierta en un territorio que sepa aprovechar sus fortalezas. Cul es la buena noticia? Que en los ltimos tiempos se han dado pasos en la direccin correcta. Qu es lo que ms se necesita? Una visin prospectiva del rea Metropolitana por no decir de todo el pas que responda a la pregunta por el futuro que deseamos, por ejemplo, para 2040; una interpretacin del desarrollo sustentable; una planificacin que sume y ordene; una construccin colectiva donde la participacin sea un soporte democrtico de mayor alcance que el solo hecho de votar cada cinco aos; una articulacin hacia adentro y hacia afuera; un ensamble institucional que vaya acompaando y creciendo con ese proceso; una valoracin de las distintas escalas territoriales para construir una nueva institucionalidad, descentralizada y participativa.
Cuestiones en debate
Sin dudas, la ciudad de Montevideo es por ser la capital, por reunir casi la mitad de los habitantes del pas, por tener el puerto y por muchas cosas ms la pieza principal del rea Metropolitana. Pero tambin es cierto que estn los territorios y las ciudades circundantes, donde surgen y se afianzan nuevas centralidades, en algunos casos a expensas de la propia ciudad. Por otro lado, hay una ruralidad tanto dentro del departamento de Montevideo como en los departamentos vecinos que por silenciosa no deja de ser importante cuando del territorio se trata. Esta tendencia al policentrismo, que se manifiesta tambin dentro de la propia Montevideo, ha generado argumentos fuertes a favor de una interpretacin prospectiva en la
27
cual el territorio metropolitano pasa de ser unicntrico y radial a adoptar pautas lineales y costeras. Es lo que Lombardi y Bervejillo denominaron la Regin del Sur (de la pauta radial a la pauta lineal13) y, ms recientemente, en esa misma direccin, Sprechmann y Capandeguy han denominado Ciudad Celeste14. De todas maneras, como se ha dicho, bajo la denominacin de rea Metropolitana pueden identificarse razonamientos e interpretaciones con distintos alcances: los que consideran al rea Metropolitana como un territorio con piezas urbanas y rurales, una dinmica de interacciones y diversas centralidades; los que interpretan el territorio metropolitano como un anillo que rodea la metrpolis; los que afirman que es un territorio unipolar con relaciones centro-periferia; los que la definen como el territorio comprendido por la totalidad de los departamentos de Canelones, San Jos y Montevideo; los que amplan el territorio a radios mayores (con la inclusin de ciudades ms alejadas como Minas, Maldonado, Florida y Rosario) y establecen dos escalas: rea Metropolitana y Regin Metropolitana; las definiciones costeras, que en las versiones de mayor alcance incorporan el tramo entre la ciudad de Colonia y la costa de Rocha; aquellas donde lo metropolitano se ordena en funcin de la prestacin de servicios (OSE, ANTEL, UTE, etctera) que difieren entre s. Este libro trasunta esa diversidad. Por decisin poltica, el Programa rea Metropolitana comprende la totalidad de los departamentos de Canelones, San Jos y Montevideo, aunque Florida y Maldonado participan tambin en muchas de las actividades. Dicha delimitacin fue la que se manej a los efectos de tomar bases estadsticas en los aspectos econmico-productivos e institucionales. En el caso de la temtica social, en cambio, se incorpor la informacin desagregada y actualizada en la delimitacin realizada por el INE para su ltima encuesta de hogares (2006), cuyo alcance territorial es menor. En los aspectos territoriales-ambientales se aplicaron criterios ms elsticos en cuanto a escalas y tipos de agrupamientos, bajo la denominacin de territorio metropolitano.
13 Lombardi, Mario y Federico Bervejillo: op. cit.
14 Taller Sprechmann: La Ciudad Celeste (un nuevo territorio para el Uruguay del siglo XXI). Facultad de Arquitectura, UdelaR/Fundacin Colonia del Sacramento. Montevideo, diciembre 2006.
28
Frente a todos esos matices, y a los efectos de este Libro Blanco, caban dos alternativas: adoptar una definicin nica o habilitar la manifestacin de las existentes como aporte al debate que quiere generarse. Claramente se opt por el segundo escenario, aunque debe sealarse que, tanto en la literatura disponible como en el imaginario popular, predomina la idea de rea Metropolitana.
Centralidad, policentrismo o pauta lineal?
A esta altura es necesario plasmar un razonamiento de doble va, o sea, tambin desde la periferia al centro; de lo contrario las debilidades del centro se trasladan al pas y se desaprovechan las fortalezas del no-Montevideo. Cada vez ms, se afianza la idea de que existen distintas centralidades que interactan en red dentro de lo que hoy se denomina rea Metropolitana. Y aparecen visiones mucho ms amplias, como la que alude a la pauta lineal costera, a la que se ha hecho referencia. Esta interrogante queda planteada desde el inicio y el lector podr indagar, con el transcurrir del texto, la pertinencia de cada una de estas miradas. En cuanto a sus lmites, el punto de partida es entender el rea Metropolitana como un territorio difuso, con distintas escalas, lo que posibilita diversas definiciones. En todas ellas est presente: el carcter dinmico y difuso del AM; un AM con diversidad de escalas y diferenciaciones que surgen en el interior de la misma en la medida en que se ponen lentes de mayor aumento (corredores, coronas, microrregiones, cuencas, entre otras); un territorio con fortalezas y debilidades, desarrollos desiguales y tensiones; un territorio fragmentado.
29
Abordaje
Desde el comienzo, este libro fue concebido como producto de un equipo multidisciplinario articulado en torno a cierto enfoque metodolgico unificador. Para ello se convoc a cinco equipos de trabajo responsables de las tareas que se detallan ms adelante, equipos acadmicos, con bases de conformacin en distintos mbitos de la Universidad de la Repblica. Por otro lado, en el captulo dos se incorpor, bajo el nombre de Distintas Miradas, una serie de miradas diversas que existen sobre el tema, en un amplio espectro que recoge la visin de los ms diversos actores: intendentes, diputados, ediles, secretarios de Junta Local y expertos en distintas disciplinas, pero tambin habitantes metropolitanos de diversa naturaleza cartoneros, mdicos, choferes del trasporte interdepartamental, estudiantes, trabajadores en general.
desarrollo econmicop ro d u c t i vo
desarrollo social desarroll o urbanoterritorialambiental
desarrollo sustentable
desarrollo institucional (gobernabilidad)
Sin dudas, el tema es complejo y la tarea de sntesis lo dificulta an ms. Pero el gran desafo del equipo de trabajo ha sido el logro de un material accesible. Para ello se ha recurrido a la visin de alta simplicidad15, que supone ir a la esencia, a las cuestiones ms significativas, sin perder la mirada de conjunto. Con esa intencin se utiliza la metfora del rombo de la sustentabilidad, cuyos vrtices se asimilan a los cuatro grandes componentes que definen las relaciones de los seres humanos entre s y con el territorio: lo social, lo econmico-productivo, lo institucional y lo urbano-territorial-ambiental. Es un recurso para mirar e interpretar la realidad desde las partes sin perder de vista el todo. El libro pone el foco sobre un territorio pero muy especialmente sobre todo lo que all ocurre, en una red de complejas interrelaciones. Algunos de esos componentes, que en muchos casos funcionan como verdaderos sistemas, resultan ms visibles, tangibles y cuantificables que otros. La cantidad de habitantes, la
15 La alta simplicidad no debiera confundirse con simpleza o banalizacin. Es una traduccin de la realidad (que siempre, de una manera u otra, hacemos a travs de nuestros sentidos) que pasa por la alta complejidad hasta encontrar una sntesis que permita que determinado concepto pueda ser socializado, comprendido e incorporado ms all de la conversacin acadmica o cientfica y de esa manera ser parte del dilogo entre la diversidad de actores. Martnez Guarino, Ramn: Gestin del territorio y del desarrollo urbano-Alta simplicidad. Facultad de Arquitectura, UdelaR/IMM-Fundacin 2020. Montevideo, 2005.
30
pobreza, la inseguridad, el PIB, por ejemplo, son indicadores que aparecen frecuentemente en los titulares de los diarios. Los indicadores del sistema institucional (normas, costumbres y reglas de juego), en cambio, difcilmente se manifiesten como tales. Son como el sistema nervioso: tiene poco volumen y baja densidad corprea dentro de la anatoma humana pero es desde all que se toman las decisiones y se emiten los impulsos para que los msculos, el sistema seo, el sanguneo, etctera, generen sus actividades. Las debilidades institucionales son como las debilidades del sistema nervioso y es desde all que muchas de las crisis pueden interpretarse, aunque stas se manifiesten con ms elocuencia en lo econmico y en lo social. Algo similar ocurre con el componente territorial: se lo puede interpretar como un soporte pasivo de las actividades de hombres y mujeres o como una construccin social cuyo ordenamiento y uso racional es un aspecto importante de la sustentabilidad de un pas o una regin. Es evidente que los aspectos sociales, econmicos y polticos (esquema clsico del discurso16) son los que generalmente acaparan la mayor atencin. Los problemas territoriales e institucionales (interpretados en un sentido ms amplio que el que tiene el sistema poltico propiamente dicho) quedan en la letra chica, aunque cuando de sustentabilidad se trata en muchos casos son estos ltimos los que pueden dar explicaciones y salidas.
Contenidos
Para facilitar el andar del lector por un libro que abarca variedad de temas y muchos autores, lo que corre el riesgo de transformarse en una tarea abrumadora, se describe brevemente sus contenidos: El captulo uno desarrollado por Carlos Baldoira y Carlos Altezor da una ubicacin histrica en alta simplicidad y en el reducido espacio disponible, para abordar un aspecto sobre el cual habra mucho para decir. Es una breve pelcula necesaria para llegar a las fotos del presente.
16
Especialmente instalado desde la Comisin Econmica Para Amrica Latina (CEPAL).
31
El captulo dos es el de las distintas miradas, que cuenta con la valiosa colaboracin de cada uno de los participantes. Hay tambin un trabajo periodstico llevado a cabo por Natalia Uval y los resultados del taller realizado con ediles departamentales. El Libro Blanco del rea Metropolitana toma el rombo de la sustentabilidad como matriz ordenadora bajo el criterio claramente comprensible de la alta simplicidad. Cada uno de los vrtices tiene su especificidad y se aborda en captulos separados. El vrtice urbano-territorial-ambiental es tratado en el captulo tres por el equipo que dirigi el Arq. Salvador Schelotto. Comprende una interpretacin del territorio metropolitano como construccin social y capital intangible, medio ambiente, desarrollo urbano, armona en la relacin hombre/territorio (H/T), manejo de las escalas territoriales, entre otros. El captulo cuatro refiere a lo econmico-productivo. El abordaje se inicia con diversas aproximaciones al desarrollo econmico territorial del AM y sus departamentos, seguido de la definicin de su perfil de especializacin econmico, incluyendo la generacin de riqueza y empleo. Luego se tratan las particularidades de la produccin en el medio rural, en la industria y en los servicios, identificando las principales actividades e interrelaciones, as como el rol de la innovacin y del conocimiento en dichos procesos. Fue desarrollado por el equipo que condujo el Dr. Luis Brtola. El vrtice social, tratado en el captulo cinco, es desarrollado por un equipo coordinado por el Prof. Danilo Veiga y est orientado a analizar esa dimensin. La misma se trata en los aspectos demogrficos y sus principales indicadores, as como en los temas de equidad, inclusin, calidad de vida, valores, identidad y pertenencia, educacin, salud y vivienda, entre otros. El captulo seis est ntegramente enfocado a los temas institucionales: instituciones y organizaciones, gobernabilidad y gobernanza, algunos ejemplos claves de gestin metropolitana. En este caso, el equipo de trabajo estuvo a cargo de la Dra. Cristina Zurbriggen. En el captulo siete el coordinador general del Programa Agenda Metropolitana, Dr. Gonzalo Carmbula, plantea una serie de reflexiones sobre esta nueva modalidad de trabajo y sintetiza
32
las principales acciones llevadas a cabo hasta el momento. Finalmente, el captulo ocho pone sobre el tapete algunas conjeturas para un futuro debate a esta altura, ineludible sobre un posible plan estratgico o al menos sobre grandes directrices ordenadoras del rea. Un rea que, de todas maneras, con o sin plan, con o sin directrices, seguir siendo el territorio ms relevante del Uruguay. Eso s: los costos de la improvisacin y la espontaneidad siempre sern mayores, como ya ha quedado demostrado.
La planificacin podr tener muchos defectos pero es irrenunciable desde una perspectiva democrtica. Porque la planificacin participativa es un antdoto contra la irresponsabilidad y, sobre todo, la nica herramienta de gobierno que puede distribuir con cierta equidad.
Alberto Moncada
También podría gustarte
- El Libro Blanco Del Area MetropolitanaDocumento460 páginasEl Libro Blanco Del Area MetropolitanaJavierTellecheaAún no hay calificaciones
- Telecentros Telefonos ANTELDocumento6 páginasTelecentros Telefonos ANTELsulsztzx2057100% (2)
- Bodegas Del UruguayDocumento20 páginasBodegas Del UruguayDaniel Emiliano GarciaAún no hay calificaciones
- Comercios Habilit Dec 160 997 17 08 2022Documento24 páginasComercios Habilit Dec 160 997 17 08 2022VictoriaAún no hay calificaciones
- 2011diagnóstico de Estado de Cursos de Agua en Canelones - Pedca - I - Rios-Arroyos-Canarios - Edicion - Revisada - 28-6-171Documento60 páginas2011diagnóstico de Estado de Cursos de Agua en Canelones - Pedca - I - Rios-Arroyos-Canarios - Edicion - Revisada - 28-6-171GustavoAún no hay calificaciones
- Plan Circuital CanelonesDocumento3 páginasPlan Circuital CanelonesMontevideo PortalAún no hay calificaciones
- Filtros AvanzadosDocumento27 páginasFiltros AvanzadosMONICA QUISPE CONZAAún no hay calificaciones
- EEM Liceos Militares MontevideoDocumento4 páginasEEM Liceos Militares MontevideoCecilia AguirreAún no hay calificaciones
- Catálogo - Formaciones y EscuelasDocumento88 páginasCatálogo - Formaciones y EscuelasAlejandro GuarchAún no hay calificaciones
- Lista Pep v9Documento133 páginasLista Pep v9ucastiglioniAún no hay calificaciones
- Cifras de Uruguay en 2021Documento56 páginasCifras de Uruguay en 2021ElPaisUyAún no hay calificaciones
- L Blanco 11Documento34 páginasL Blanco 11Estefany DeleónAún no hay calificaciones
- Industria Extractiva 2003Documento75 páginasIndustria Extractiva 2003Paisaje SilenciosoAún no hay calificaciones
- PROYECTO CULTICUR 4ta Entrega RESUMIDODocumento69 páginasPROYECTO CULTICUR 4ta Entrega RESUMIDOguadafak enudelarAún no hay calificaciones
- Datos ECAs 18.10.2022Documento80 páginasDatos ECAs 18.10.2022Facturas PúblicasAún no hay calificaciones
- Liceos Plan 94 2021Documento3 páginasLiceos Plan 94 2021Marche 005Aún no hay calificaciones
- Geografía Del Uruguay, Capítulo 1Documento12 páginasGeografía Del Uruguay, Capítulo 1Karinna Pérez BorghiniAún no hay calificaciones
- Anaribeiro CVDocumento26 páginasAnaribeiro CVJuan Marcos PírizAún no hay calificaciones
- 07 Humedales Sta Lucia Baja PDFDocumento11 páginas07 Humedales Sta Lucia Baja PDFandresjbrAún no hay calificaciones
- C27 PDFDocumento108 páginasC27 PDFEmilio CoitiñoAún no hay calificaciones
- Marco Conceptual y Metodología en Proyectos de Desarrollo Rural Con Enfoque Territorial para El Departamento de CanelonesDocumento47 páginasMarco Conceptual y Metodología en Proyectos de Desarrollo Rural Con Enfoque Territorial para El Departamento de Canelonesnais311Aún no hay calificaciones
- LocalidadesDocumento4 páginasLocalidadesMontevideo PortalAún no hay calificaciones
- TC10 - Puestos de Pesaje Fijos en Rutas NacionalesDocumento6 páginasTC10 - Puestos de Pesaje Fijos en Rutas NacionalesAniello GalloAún no hay calificaciones
- Programa Museos en La Noche 2018Documento31 páginasPrograma Museos en La Noche 2018Montevideo Portal100% (4)
- Montevideo Ciudad PolicentricaDocumento11 páginasMontevideo Ciudad Policentricalorena UmpierrezAún no hay calificaciones
- Alerta InumetDocumento4 páginasAlerta InumetMontevideo PortalAún no hay calificaciones
- This Is MidesDocumento56 páginasThis Is MidesMario Garrizo100% (1)
- Programade Integracionde Asentamientos IrregularesDocumento7 páginasProgramade Integracionde Asentamientos IrregularesDiego UcedaAún no hay calificaciones
- Liceos Plan 2013 2021Documento2 páginasLiceos Plan 2013 2021luzAún no hay calificaciones
- EjExcBas Rev1Documento24 páginasEjExcBas Rev1Sandra RodriguezAún no hay calificaciones