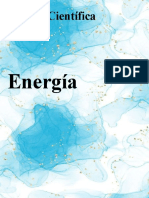Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Leviatán Corr w98
Leviatán Corr w98
Cargado por
JEGUATATítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Leviatán Corr w98
Leviatán Corr w98
Cargado por
JEGUATACopyright:
Formatos disponibles
Combatiendo a Leviatan.
La articulacin y difusin de los movimientos de oposicin a los proyectos de desarrollo hidroelctrico en Brasil (1985-91)
Leopoldo J. Bartolom English Abstract This paper intends to present a brief discussion of the main characteristics of the major movements of popular opposition to hydrodevelopment in Brazil, with particular emphasis in the emergence and growth of the Regional Commission of Dam Victims ( CRAB ) in the Southern States of Parana, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, which served as the basis and model for the recent creation of the National Movement of Dam Victims ( MNAB ). It is also concerned with the identification of the principal factors that framed and influenced the growth and spread of opposition movements in the eighties and, particularly, of those factors illuminating the reasons underlying the relative success of the CRAB vis--vis other organizational attempts. It is concluded that grassroot resistance movements to involuntary displacement can hardly evolve into enduring organization without a massive energy input; a process that can be understood from Richard Adams theoretical statement ( 1988: 182 ), in the sense that the emergence of new political survival vehicles --of which the CRAB and similar constitute examples -- requires the availability of internal or external energy sources. Resumen Este trabajo se propone efectuar una breve discusin de las caractersticas ms salientes de los principales movimientos de oposicin popular al hidrodesarrollo en Brasil, con particular nfasis en la emergencia y crecimiento de la Comisin Regional de Afectados por Represas (CRAB) durante el perodo 1985-1991. Este desarrollo estuvo centrado en los estados sureos de Paran, Santa Catalina y Ro Grande del Sur, y sirvi de base para la organizacin del MNAB (Movimiento Nacional de Afectados por Represas). Tambin se ocupa de la identificacin de los principales factores que enmarcaron e influenciaron el crecimiento y difusin de movimientos de oposicin en los aos ochenta y, en particular, de aquellos que pueden contribuir a explicar el relativo xito de la CRAB vis--vis otros intentos organizativos. Una de las conclusiones que es posible extraer, es que los movimientos de resistencia de base a los desplazamientos involuntarios difcilmente pueden consolidarse en organizaciones duraderas sin un masivo insumo de energa; un proceso que puede ser enmarcado a partir de la afirmacin de Richard Adams (1988: 182), de que la emergencia de nuevos vehculos de supervivencia poltica -
Ponencia presentada a la II Reunin de Antropologa del Mercosur, Piripolis (Uruguay), 11 al 14 de Noviembre de 1997. Una versin anterior de este trabajo fue presentado como ponencia de base a la 41 Conferencia Anual de Estudios Latinoamericanos: Migracin Involuntaria y Reasentamiento en Amrica Latina, organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y el Programa sobre Migracin Involuntaria y Reasentamiento (PRIMAR) de la Universidad de Florida. Gainsville, Florida, EUA, Abril 1-4, 1992. Antroplogo Social, actualmente Director del Programa de Postgrado en Antropologa Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones. Tucumn 1605, 3300 Posadas, Misiones, Argentina. Telefax: (+54)(3752) 426341). E-Mail mantra@invs.unam.edu.ar Pgina WEB: http://www.fhycs.unam.edu.ar/ppas.htm. Particular: tel/fax: (+54)(3752) 460266. E-Mail: leobart@arnet.com.ar Sitio WEB: http://www.angelfire.com/ar/leobart
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 2
e.g. la CRAB es un ejemplo -- requiere la disponibilidad de fuentes de energa internas o externas.
Introduccin: La Resistencia al Desplazamiento Forzoso
ste trabajo se propone presentar una breve discusin de las caractersticas principales de los movimientos de oposicin popular al desarrollo hdrico en el Brasil, con particular nfasis en la emergencia y crecimiento de la Comisin Regional de Afectados por Represas (CRAB), en los estados sureos de Paran, Santa Catalina y Ro Grande do Sul; organizacin que ha servido como base y modelo para la creacin en tiempos recientes del Movimiento Nacional de Afectados por Represas (MNAB). Se intenta asimismo identificar los principales factores que enmarcaron e influyeron en el crecimiento y difusin de movimientos de oposicin en los aos ochenta y, particularmente, de aquellos que pueden iluminar las razones que subyacen al xito relativo de la CRAB vis--vis otros intentos orgnicos. En resumen, se trata de ofrecer algunas respuestas a las varias preguntas que surgen del examen de los movimientos brasileos: viz., por qu parece darse una emergencia explosiva de movimientos de oposicin hacia el final de los aos setenta?; por qu stos triunfaron en la articulacin de sus demandas con los de segmentos mayores de la sociedad brasilea?; cules son las razones del xito relativo de la CRAB y del papel preponderante de la misma en relacin a otras organizaciones?; y, en un nivel ms general, cules fueron los factores que favorecieron los esfuerzos organizativos de los movimientos de base de oposicin y bajo qu circunstancias.? A. Oliver-Smith (1991 y 1993) se ha ocupado recientemente de analizar los contextos en que se desarrollan los movimientos de resistencia al reasentamiento, y en especial de los factores que favorecen o inhiben su emergencia, las tcticas y estrategias de oposicin que resultan factibles bajo diferentes circunstancias , y de las consecuencias de stas desde el punto de vista de les procesos de reasentamiento y de las actitudes polticas de quines se involucran en esos movimientos.1 Este autor seala acertadamente que los procesos de reasentamiento , lejos de constituir problemas tcnicos o blancos estrechamente definidos para la ingeniera social, son complejos fenmenos polticos que involucran la distribucin y utilizacin de poder (Cfr., op. cit., 1993). Ignorar la naturaleza poltica de estos procesos y atribuir la oposicin a los mismos a defectos de planificacin por parte de los responsables sectoriales de los proyectos de gran escala, constituye un ejemplo de ingenuidad cientfica y dificulta la comprensin de la dinmica social ms abarcante en que tales fenmenos se insertan.
Oliver-Smith (1991) seala la escasez de estudios sociales sobre este tipo de movimientos de resistencia, comentando que una de las pocas fuentes de informacin la constituyen los boletines de organizaciones no gubernamentales, tales como Cultural Survival y otras semejantes. Esto es vlido inclusive para publicaciones de mayor envergadura en idioma ingls, a excepcin de algunas como, por ejemplo, el trabajo de Wali (1987). En castellano, se cuenta con el excelente libro que Miguel A. Bartolom y Alicia Barabas (1990) dedicaron al movimiento de resistencia al Proyecto Cerro de Oro, de Mxico, como as tambin con una considerable produccin en portugus, muchos de cuyos ttulos son citados en este trabajo.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 3
Una de las hiptesis ms interesantes postuladas por Oliver-Smith (1991:133) es que an cuando los movimientos fracasan en lograr sus objetivos inmediatos, frecuentemente potencian la capacidad poltica (empowerment) de las poblaciones afectadas por el desplazamiento involuntario, y generan un terreno frtil para la socializacin poltica de los sectores marginalizados. Mi anlisis de los movimientos brasileos, quizs los mejor organizados y exitosos en la utilizacin de recursos legales e institucionales (por lo menos en pases subdesarrollados), concurren a fortalecer estas hiptesis y contribuyen a iluminar otros aspectos que surgen del anlisis de Oliver-Smith. De particular importancia es la delineacin de los factores coyunturales y estructurales que favorecen o inhiben la emergencia de movimientos de resistencia entre la gente afectada por los desplazamientos involuntarios acarreados por la implementacin de proyectos de desarrollo, y, ms especficamente, de los factores que intervienen en la eleccin de estrategias de resistencia (A. Oliver-Smith, 1993).
Desarrollo Hidroelctrico en el Brasil: un Paraso para los Proyectos en Gran Escala
a generacin de energa elctrica a partir de los recursos hdricos presenta grandes ventajas econmicas desde el punto de vista de la economa energtica brasilea. Eletrobras (1990 v.1: 63) estima que la produccin de un MWh tiene un costo en USD de entre 20 y 66, frente a costos de USD 50 a 63 para centrales a carbn, USD 66 para nucleares, USD 75 para el gas natural, USD 75 para centrales que queman petrleo, y USD 106 para las que utilizan la biomasa vegetal . La expansin urbana e industrial del Brasil durante los sesenta y los setenta se bas en gran medida en la disponibilidad de relativamente barata energa hidrulica, y no resulta sorprendente que esta estrecha asociacin entre el desarrollo hidrulico y el desarrollo econmico general, llegara a formar parte integral de la ideologa desarrollista dominante e infundiera a los proyectos de desarrollo un aura ideolgica rara vez cuestionada .2 Sin embargo, ese aura se desdibuj rpidamente durante los aos ochenta, debilitada por la predominancia alcanzada por los intereses ambientales, una acrecentada conciencia de los altos costos sociales de estos proyectos gigantes, y por una crisis econmica que restringi severamente la disponibilidad de dinero para tales proyectos. A pesar de las condiciones econmicas y polticas cada vez ms desfavorables para el desarrollo hidroelctrico, hasta diciembre de 1989 Brasil puso en operacin sesenta represas hidroelctricas (RHEs) con una potencia de ms de 30 MW cada una, que producan un total de 52.225 MW. La construccin de estas represas ocasion la inundacin de aproximadamente 23.847 Km2; un rea equivalente a 0,28% del territorio nacional (Eletrobras 1990 v.1: 73). Adicionalmente, el Plan Brasileo para el Sector de Energa para 1990-99 prevea la
Para un anlisis detallado de las caractersticas ideolgicas de los proyectos en gran escala, ver, por ejemplo, Ribeiro (1985 y 1991).
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 4
construccin de otras 47 RHEs, totalizando 25.914 MW (ver distribucin geogrfica en la Figura N 1). De este total, 78,5% se localizan en el Sudeste, Centro-Oeste y Sur del pas. Vale la pena mencionar que, a pesar de que las represas amaznicas son las que ms atraen la atencin pblica, nicamente seis estaban previstas para esa regin. Para 1990 haba nueve grandes RHEs en construccin, las que inundaran aproximadamente 5.952 Km2.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 5
El Cuadro N 1, abajo, resulta particularmente interesante. Consigna no solamente los nombres de treinta grandes represas proyectadas para el prximo futuro, sino el rea a ser anegada, y estimaciones de la poblacin a desplazar, que alcanzara a unas 98.501 personas. Como era de esperar, estos proyectos ya estn siendo objetados por el cada vez ms poderoso y bien organizado movimiento de los afectados por represas. CUADRO N 1
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 6
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 7
Proyectos y Movimientos de Oposicin
resentar aqu una breve revisin de algunos proyectos hidroelctricos de importancia y de los movimientos de resistencia que generaron. Limitaciones de tiempo y espacio me fuerzan a ser superficial en la descripcin de los movimientos y su desarrollo, pero el propsito principal de esta seccin es el de proveer algunos referentes empricos para la discusin de los movimientos al final de este trabajo. De cualquier manera, aquellos que estn interesados en una informacin ms detallada, la podrn encontrar en las referencias bibliogrficas que en cada caso se mencionan. La presentacin se efecta siguiendo un ordenamiento por cuencas y proyectos, y no siempre en un orden cronolgico. En realidad, desde el punto de vista de las caractersticas, emergencia, y desarrollo orgnico de los movimientos, son tres las regiones que resultan significativas, viz., el Sur (la cuna de la CRAB), el Noreste (fundamentalmente el valle del ro San Francisco), y la Amazonia. La cuenca del ro San Francisco El Proyecto Sobradinho
a represa de Sobradinho ha jugado en la regin nordestina del Brasil, un papel de alguna manera semejante al de la represa de Itaip en la regin sudoeste: los conflictos generados fueron importantes pero no dieron lugar directamente a la emergencia de organizaciones perdurables. Sin embargo, ambos proyectos sirvieron como estmulo para el desarrollo de ms combativos y mejore organizados movimientos de resistencia a otros proyectos en sus respectivas regiones. Construida entre 1974 y 1979 en el curso medio del San Francisco, durante el perodo de la dictadura militar, el proyecto fue diseado a partir de criterios exclusivamente ingenieriles, con poca o ninguna atencin a sus componentes sociales y ambientales. Inund un rea de 4.250 km2, incluyendo un significativo porcentaje de tierras agrcolas bajo irrigacin y de productivas vrzeas ( tierras peridicamente inundadas por las crecientes del ro). El llenado del reservorio de Sobradinho caus el desplazamiento de aproximadamente 60.000 personas, un tercio de las cuales habitaban en cuatro pequeos pueblos (Barros 1984: 6). El proyecto fue implementado por la CHESF, la compaa de energa para el Valle del San Francisco, una divisin regional de ELETROBRAS, y ha llegado a constituir un ejemplo clsico en lo que respecta a la mala planificacin y al descuido de los aspectos sociales y ambientales.3
3
Esta es frecuentemente la opinin personal y off-the-record de muchos funcionarios del Banco Mundial , entidad que financi el emprendimiento, aunque la misma aparece notablemente suavizada en la documentacin escrita (Cf., e.g., Banco Mundial 1984). Las consecuencias sociales del desplazamiento de los habitantes del reservorio han sido bien documentadas y analizadas por investigadores de la Fundacin Joaquim Nabuco de Recife, Pernambuco (Cf., e.g., Barros 1983, 1984 y 1985) y otros (Cf. Duque 1984). Otros estudios fueron realizados por antroplogos de la Universidad Federal de Ro de Janeiro (Cf., e.g., Daou 1985, Sigaud 1986 y Sigaud, Martins-Costa y Daou 1987). Existen asimismo interesantes informes
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 8
Sobradinho tuvo consecuencias deletreas no slo en trminos del defectuoso plan de reasentamiento que fue implementado, sino tambin por los impactos negativos que acarre sobre los parmetros sociales y medioambientales. Entre estos ltimos impactos, Barros (1984: 3) identifica la prdida de productivas vrzeas, la reduccin en la cantidad de sedimentos orgnicos llevados por el ro -- lo que disminuy significativamente la recepcin de nutrientes por las tierras agrcolas --, y la reduccin en el rea de inundacin durante las crecientes y, por consiguiente, de los frtiles sedimentos que reciban las tierras agrcolas. Si bien el plan de reasentamiento fue modificado varias veces -- tratando de subsanar sobre la marcha problemas y fracasos --, sus caractersticas principales pueden ser resumidas por sus resultados: a) una poblacin agrcola acostumbrada al uso de irrigacin y a un ritmo de trabajo establecido por las inundaciones peridicas, fue obligada a reasentarse en el rido hinterland del valle fluvial, en sitios que requeran la implantacin de costosos sistemas de riego para poder llegar a ser productivos; b) aquellos forzados a tales desplazamientos no recibieron apoyo y asistencia tcnica adecuadas; c) las compensaciones pagadas por las tierras perdidas fueron insuficientes y arbitrariamente asignadas; y d) importantes contingentes de afectados fueron ignorados por los planes de relocalizacin/ compensacin, siendo abandonados a sus propios recursos , que eran mnimos. A pesar de que se produjeron algunos choques entre policas y los productores afectados, ningn movimiento organizado de oposicin surgi durante el perodo en que se desplaz a la poblacin. Recin en l981 surgi un movimiento organizado en Villa So Joaquim, un pequeo poblado que se haba formado a la vera de la represa; movimiento que involucr fundamentalmente a ex-trabajadores que haban quedado sin trabajo por la conclusin de las obras, y a un cierto nmero de campesinos sin tierras que se haban radicado en el lugar durante el perodo de actividad ms intensa (Souza 1986: 36). Estos comenzaron por exigir tierras a la CHESF y a las autoridades estatales, organizndose con la ayuda y participacin activa de los llamados Equipos Pastorales de la Iglesia Catlica. Este movimiento obtuvo en 1982 la creacin de los proyectos Tatau I y Tatau II; proyectos de colonizacin dirigidos a reasentar a los habitantes de So Joaquim y de otras reas. Sin embargo, transcurridos a la fecha casi veinte aos desde 1979, fecha para la terminacin oficial del Proyecto Sobradinho, el rea contina manifestando las mltiples consecuencias de los trastornos sociales generados por el proyecto.4
acerca de las consecuencias de ms largo plazo producidas por Sobradinho, tales como, por ejemplo, el de Souza (1986). Actualmente se habla de la necesidad de aumentar el nivel de operacin de la represa. De llevarse sto a cabo, obligara a nuevas relocalizaciones en un rea en que las tierras agrcolas se han tornado un bien muy escaso.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 9
El Proyecto Itaparica
as experiencias de las represas de Sobradinho y de Moxoto5 arrojaron una fuerte sombra sobre el Proyecto de Itaparica, ubicado tambin sobre el Ro So Francisco, en un rea donde el mismo sirve como linde entre los Estados de Baha y Pernambuco. Construido por la CHESF entre 1974 y 1988 (fecha cuando se form el reservorio) , inund 834 Km 2 y desplaz 6.187 familias rurales (Arajo 1990: 11), tres pueblos de mediano tamao y una aldea.6 Aparte de poseer una larga y conflictiva historia, este proyecto se destaca por las caractersticas inusitadas del plan de reasentamiento que finalmente implement la CHESF, y por constituir el primer caso en que el Banco Mundial concedi un prstamo destinado exclusivamente para el componente de reasentamiento de un proyecto de desarrollo de gran escala .7 Ya en 1973 algunos sacerdotes y organizaciones de la Iglesia Catlica comenzaron a advertir a la poblacin sobre el proyecto de represa y de la necesidad de organizarse para evitar sufrir un destino similar al de los afectados por Sobradinho y Moxoto (Souza 1990: 34). Esta accin proselitista formaba parte de un esfuerzo por promocionar la creacin de uniones rurales en la regin; esfuerzo que tuvo su primer xito en l976 con la creacin del Centro de Trabajadores Rurales de Petrolndia. Entre 1974 y l978 la tarea de organizar a los campesinos y trabajadores rurales de la regin fue efectuado fundamentalmente por las pastorales rurales de la Iglesia Catlica, apoyadas por el Obispado de Paulo Alfonso y por la II Regional Nordeste de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileos (CNBB). Sin embargo, hacia el final del perodo sealado otras organizaciones de ndole no confesional se encontraban activas en el rea, entre ellas la Confederacin de Trabajadores Rurales de Pernambuco (FETAPE) y el Confederacin de Trabajadores Rurales Agrcolas (CONTAG). Los conflictos directos entre CHESF y la poblacin local comenzaron a tener lugar en 1978, cuando la compaa intent adquirir tierras y se encontr con un rechazo generalizado a las compensaciones que ofreca. Estas primeras escaramuzas estimularon los esfuerzos organizativos de la poblacin, y en 1979 se cre el Plo
5 6 7
Algunas de las familias residentes en el rea afectada por la Represa de Itaparica haban huido de las inundaciones ocasionadas por la Represa de Moxoto (Arajo de 1990: 21; Souza de 1990: 34). Algunos autores estiman en aproximadamente 120.000 personas el total de los directa e indirectamente afectados (Souza 1990: 33). El desarrollo turbulento de este proyecto, financiado por el Banco Mundial , puso a prueba las nuevas polticas de reasentamiento que el Banco impulsaba para los proyectos receptores de prstamos (Cf. Cernea 1988b), e involucr en etapas diferentes la participacin de varios antroplogos (M.Koch-Weser, S. Davis, D. Gross, y L. J. Bartolom)que fueron enviados por el Banco para analizar los planes y prcticas de reasentamiento (Cf, Cernea 1988a). Varios otros cientficos sociales han sido tambin atrados por este proyecto y sus aspectos excepcionales. Mara La Corra de Arajo (1990) dedic un libro a los aspectos organizacionales de los conflictos entre la CHESF y los sindicatos de trabajadores y campesinos. La antroploga estadounidense Maritta Koch-Weser (1987) analiz diferentes aspectos del plan de reasentamiento, y Mara del R. Carvalho (1982) y Rita M. Melo (1988) discutieron el caso de los asentamientos Tux, afectados por el reservorio. Desde un ngulo ms combativo, puede mencionarse la interesante crnica escrita por Celso Pereira de Souza (1990), ex-consejero legal del Plo Sindical..
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 10
Sindical do Submdio So Francisco (Centro Sindical del Curso Medio del Ro San Francisco), que comenz por exigir un cambio de tierra-por-tierra en las costas del futuro lago. El Plo Sindical reuni ocho sindicatos de trabajadores del rea de Itaparica, y rpidamente obtuvo el apoyo de profesionales y de varias ONGs. Entre 1980 y principios de 1983, los miembros de esta organizacin mantuvieron enfrentamientos activos con la CHESF, incluyendo detenciones de vehculos y de mquinas pertenecientes a esta ltima. Para fines de l982 y principios de l983, el conflicto latente oclasion en la ocupacin de los sitios de trabajo por parte de los adherentes al Plo Sindical y en la paralizacin de las obras, as como en varios choques con fuerzas de la polica. Forzada por las circunstancias, la CHESF ofreci crear sitios de reasentamiento fuera del rea del futuro lago y manifest su voluntad para negociar el plan de reasentamiento . Sin embargo, las sucesivas dilaciones por parte de la CHESF de cualquier accin efectiva en esa direccin, result en diciembre de 1986 en una nueva ocupacin y paralizacin de las obras. En esta oportunidad la ocupacin cont con el apoyo de los trabajadores de la represa y recibi amplia cobertura por los medios masivos. Finalmente, la CHESF se vio forzada a negociar y alcanzar un acuerdo con el Plo Sindical (CHESF/ Polo Sindical 1986). Este acuerdo estableca que toda la gente afectada, cualquiera fuese su condicin de tenencia y su ocupacin, recibira tierras en sitios de reasentamiento provistos con sistemas de riego. Dado que no se haba hecho ninguna previsin para la construccin de estos sistemas y resultaba imposible construirlos a tiempo para las relocalizaciones, la CHESF pagara un salario8 a cada colonizador hasta los trabajos de riego se completasen. Urgida por la necesidad de poner en operacin Itaparica, la CHESF solicit y obtuvo un prstamo del Banco Mundial para financiar este plan, y finalmente el reservorio pudo ser llenado en 1988. A pesar de esta aparente victoria de la poblacin afectada, la retribucin del plan ha resultado ser, por lo menos, una bendicin mixta. En 1997, ms de cinco aos despus de que la poblacin fuera reasentada en las nuevas agrovilas (aldeas agrcolas) ubicadas en tierras muy ridas, las obras de riego an no haban sido construidas y los reasentados continuaban en la nmina de la CHESF. Las consecuencias han sido el desintegracin social y la anomia.9 Las condiciones de vida en las agrovilas son precarias. Las casas de reasentamiento presentaron serios problemas constructivos y algunas tuvieron que ser abandonadas por resultar imposible su reparacin. Los sitios de reasentamiento carecen de instalaciones educacionales y de salud adecuadas, y la vida en la rida
8 9
Segn un economista de la Fundacin J. Nabuco de Recife (comunicacin personal) la cantidad ofrecida era por lejos mayor que el ingreso de un agricultor medio en esa regin. En mi informe de misin advert al Banco Mundial que stas seran las probables consecuencias del plan aprobado, dados los antecedentes de las compaas de energa en el cumplimiento con obras no directamente relacionadas con la produccin de energa una vez que las plantas entran en operaciones, y las consecuencias culturales y sociales que eran de esperar en el caso de un poblacin agrcola ociosa que pasaba a vivir de rentas.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 11
caatinga es muy difcil para una poblacin acostumbrada a vivir y trabajar en el mrgenes del ro.10 El Plo Sindical todava negocia con la CHESF la construccin de las obras prometidas. La Cuenca del Ro Paran El Caso de Itaip
ara muchos, la construccin de la represa de Itaip (Brasil-Paraguay) no origin problemas de desplazamiento de poblacin.11 Sin embargo, fue precisamente la experiencia terrible de muchos de los expropiados por Itaip la que sirvi y sirve como un estmulo poderoso para los movimientos contra la construccin de represas. En cierto sentido, Itaip ense a la gente de las cuencas del sur de Brasil qu es lo que sucede cuando no se reacciona a tiempo frente a los megaproyectos.12 Itaip no contempl el reasentamiento como una alternativa para los numerosos pequeos agricultores que residan en el rea del futuro lago, particularmente en el lado brasileo. Comenzado en 1973, bajo dictaduras militares de mano dura en ambos pases, Itaip Binacional expropi tierras para el sitio de trabajo en 1975, e inici las expropiaciones en el rea del reservorio en 1977. An en la actualidad es difcil obtener datos precisos sobre el nmero de personas desplazadas por el proyecto y las estimaciones varan desde 35.000 a 45.000 personas. Las manifestaciones de resistencia por parte de los agricultores y trabajadores desplazados en el lado brasileo comenzaron con las primeras expropiaciones de tierras en el rea del futuro reservorio.13 Estas manifestaciones fueron motorizadas por algunos sacerdotes de la Iglesia Catlica (particularmente aquellos pertenecientes a las Comisiones Eclesisticas de Base o CEBs) y otros de confesin Protestante, quienes crearon una organizacin denominada Arca de No en 1978. Un sacerdote Luterano, Werner Fuchs, atribuye a esta resistencia el haber tomado ejemplo de algunos grupos aborgenes del sur, quienes en ese mismo ao haban expulsado a colonizadores blancos de sus reservas en los estados de Paran y Ro Grande do Sul (Fuchs 1990: 10). Estos campesinos sin tierras copiaron la tctica utilizados por los indios para ejecutar ocupaciones de grandes latifundios; tctica que sera utilizada ms adelante por los agricultores afectados por Itaip. Adems, pronto se descubri que Itaip Binacional haba expropiado las
10
11 12
13
Esta caracterizacin de las condiciones actuales de vida en las agrovilas est extrada de las declaraciones de Eraldo Jos de Souza, uno de los lderes del Plo Sindical, entrevistado por Jean-Pierre Leroy (Cf. Proposta 1990: 40). Tal fue la posicin oficial de los tcnicos y empleados de la binacional durante mis visitas al proyecto. Itaip ha sido poco estudiado desde el punto de vista de sus impactos sociales, y hasta el presente han sido sus aspectos ambientales los que atrajeron ms atencin por parte de la comunidad cientfica (Ver, e.g., IPRADES 1981). Al estar por las informaciones de que dispongo, el nico estudio acadmico realizado sobre el destino de los desplazados por Itaip es el de Guiomar Germani (1982). El Gobierno Paraguayo trat drsticamente con las quejas. Los agricultores fueron forzados por el ejrcito a dejar sus tierras, y un autobs con agricultores que intentaban hacerse escuchar en Asuncin, fue detenido por el ejrcito y varios de sus pasajeros heridos a balazos.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 12
tierras del reservorio recurriendo tan slo a tcticas de presin psicolgica, dado que no exista declaracin legal de inters pblico para esos predios. Las reuniones y las demostraciones pblicas continuaron, culminando con una gran asamblea realizada en abril de 1979, en cuya oportunidad los agricultores afectados recibieron el apoyo de dirigentes polticos y lderes sindicales. En l980, se cre el Movimiento de Tierra y Justicia (MJT), que de ah en adelante condujo la lucha contra Itaip. La fase ms activa del movimiento comenz tambin en 1980. El 14 de julio de ese ao, aproximadamente 1.000 agricultores rodearon las oficinas de Itaip en Santa Helena, y organizaron un campamento. Los manifestantes recibieron apoyo de la CONTAG (Confederacin de Trabajadores Agrcolas), de la Comisin Paz y Tierra (CPT, Iglesia Catlica) y an de algunos obispos de la Iglesia Catlica. A pesar de severas advertencias por parte de las autoridades locales, organizaron marchas sobre Foz de Igua e Itaip en 1980, 1981 y l982. A lo largo de este perodo el objetivo principal del MJT fue el de obtener mejores precios para la tierra expropiada. Muchos colonizadores que haban recibido indemnizaciones fueron persuadidos por compaas privadas de colonizacin para comprar tierras en el Estado de Mato Grosso do Sul. Aunque algunos migrantes consiguieron restablecerse a s mismos como agricultores, muchos otros tuvieron que retornar a Paran sin tierras y ms pobres que antes, unindose al Movimiento de los Sin Tierra (MST). Aunque Itaip Binacional logr su objetivo de obtener las tierras para el reservorio, se vio obligada aumentar el monto de las indemnizaciones. Las penurias de los agricultores expropiados por Itaip fue el tema central de una pelcula filmada por Frederico Fullgraf, El Expropiado. La represa hidroelctrica de Itaip desde el punto de vista de los campesinos, estrenado en 1983, y que de ah en adelante ha sido usada por otros movimientos, incluyendo el CRAB, como un poderoso recurso de propaganda. La Cuenca del Ro Igua El Proyecto Santo Capanema
l Proyecto Santo Capanema ilustra el caso de un proyecto que nunca pudo ir ms all de tal a causa de la oposicin popular. El proyecto implicaba la construccin de una represa con un potencial para producir 1.200 MW sobre el Ro Igua, un tributario del Paran, en el Estado de Paran, inundando 8.050 hectreas de tierras agrcolas y desplazando 2.000 familias de pequeos agricultores. Cabe sealar que estos agricultores posean una fuerte tradicin de auto-organizacin y de defensa de sus derechos. De esa manera haban logrado asegurar la posesin de sus tierras en los aos cincuenta (Tonelli y Mandovani 1990: 16).Asimismo, la cercana experiencia de Itaip era an muy reciente cuando los rumores sobre la nueva represa comenzaron a difundirse hacia fines de 1979.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 13
Como en otras partes de Brasil, la Iglesia Catlica tena una fuerte presencia en el medio rural local, y el movimiento de oposicin creci con base en las llamadas Capellas (Capillas, una organizacin comunitaria que estructura la vida en las pequeas aldeas rurales de la regin), y recibi un importante apoyo por arte del CPT (Comisiones Paz y Tierra de la Iglesia Catlica), muy activa entre los pequeos agricultores . En noviembre de 1980 los potenciales afectados presentaron una carta al Gobierno Federal, con copias para Eletrobras y Eletrosul, manifestando su angustia y preocupacin ante los rumores sobre el proyecto, y advertan que cualquier intento de construir una represa sobre el Ro Iguau se enfrentara con su oposicin activa. Cuando Eletrosul confirm la existencia del proyecto (marzo de 1981), las advertencias efectuadas se tornaron realidad. Los agricultores de la regin se organizaron en el Movimiento de Resistencia a la Construccin de la Represa de Capanema (MRCBC), y constituyeron una Comisin Central como as tambin Comisiones por Localidad, y gestionaron el apoyo de los sindicatos agrarios, la CPT, del liderazgo poltico regional (incluyendo varios intendentes urbanos), de la Cooperativa de Capanema y de la Cmara de Comercio. Simultneamente se lanzaron a un bloqueo sistemtico de todas las actividades relacionadas con el Proyecto Capanema: prohibir el acceso sus tierras a los equipos de agrimensura y a otros grupos tcnicos, negativas a alquilar casas para oficinas, etc. Finalmente, explicitaron que no se permitira ninguna negociacin individual con Eletrosul. A pesar de todos estos problemas, el Gobierno Federal concedi a Eletrosul (marzo de 1984) los derechos oficiales de explotacin para esa parte del Ro Igua, lo que implicaba la autorizacin para la construccin de la represa programada. El MRCBC lanz entonces una campaa impresionante de movilizacin, incluyendo una utilizacin muy diestra de los medios de comunicacin masiva del Estado de Paran. Un mojn en esta movilizacin fue la gran demostracin realizada en septiembre de ese ao en la ciudad de Capanema. Reuni ms de 8.000 personas y cont con la participacin de organizaciones vinculadas con la Iglesia Catlica, partidos polticos y lderes sindicales, profesionales y diversos movimientos ecologistas. Es importante sealar que expropiados por Itaip participaron activamente en las movilizaciones, relatando sus malas experiencias con ese proyecto binacional. De all en ms, el movimiento gan el apoyo del Gobierno del Estado de Paran, que se incorpor a las negociaciones con las organizaciones y autoridades federales. El hecho que el proyecto afectara, aunque parcialmente, reas del Parque Nacional del Igua, sum al movimiento el apoyo de varias poderosas organizaciones conservacionistas , las que iniciaron acciones legales contra Eletrosul por violacin de las Leyes Ambientales incluidas en la nueva Constitucin. Finalmente, en octubre de 1984 Eletrosul suscribi un acuerdo, prometiendo interrumpir todos los trabajos por un perodo de diez aos y retirar sus equipos de campo de la regin. Cualquier desarrollo adicional requerira consulta previa con el MRCBC. En enero de l990, Eletrobras anunci oficialmente que el Proyecto Capanema iba a ser dado de baja de sus planes para el aos noventa.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 14
Los Proyectos de la Cuenca del Uruguay y la Emergencia de la CRAB
os antecedentes de los Proyectos de la Cuenca del Uruguay se remontan a los estudios conducidos por Eletrosul (la filial sur de Eletrobras) entre 1966 y 1979. En ese ltimo ao Eletrosul public un informe que prevea la construccin de 22 represas hidroelctricas en el territorio Brasileo, y tres binacionales, una de ellas en conjunto con la Argentina. Segn ese informe, la realizacin de todos los proyectos nacionales previstos acarreara la inundacin de 1.610 km2 y requerira la remocin de aproximadamente 35.900 personas; 29.300 de stas residentes en reas rurales o en pequeas aldeas, 5.900 en pueblos, y 710 aborgenes que habitaban en reservas (Eletrosul/ CNEP 1979).14 Este conjunto de proyectos se incorpor de ah en adelante al llamado Plan 2.000, elaborado por Eletrobras y que inclua todos los proyectos a ser implementados hasta el ao 2000.15 La poblacin potencialmente afectada por los proyectos para la cuenca del Uruguay se compona principalmente de pequeos agricultores y trabajadores rurales. El resto inclua tres reservas indgenas, a ser afectadas parcialmente, y los habitantes de varios pequeos centros urbanos, tal como el pueblo de It. La membreca de los movimientos contra las represas fue reclutada bsicamente entre la poblacin rural, mientras que muchos miembros de los estratos urbanos superiores adoptaron una actitud mucho ms pasiva e inclusive pro-represas.16 Tambin se registr poca o nula participacin en los movimientos por parte del la poblacin indgena, a pesar de algn intento reciente en esa direccin conducida por el liderazgo del movimiento. La movilizacin inicial contra las represas proyectadas fue llevada a cabo por la Comisin Pastoral de Tierras (CPT), una organizacin vinculada a la Iglesia Catlica, otras iglesias cristianas, algunos sindicatos de trabajadores rurales, y por un grupo de profesores de la Universidad de Erexim (FAPES). Los casos de Itaip, Salto Santiago, y otras represas fueron utilizados como ejemplos ilustrativos de lo que podra suceder a los afectados por los proyectos del Uruguay. Los primeros proyectos a ser construidos eran el Machandinho y el de It, y fueron tambin los primeros en sufrir la oposicin de los potenciales afectados. Estos se encontraban
14 15 16
Brontani (1990:24), un consejero de la CRAB, estima que el rea de afectacin indirecta y directa sumara un total de 75.300 Km2 y perturbara la vida de 200.000 personas. Este plan fue enmendado en 1987 y prolongado hasta el ao 2010, pasando a ser conocido como Plan 2010 (Eletrobras 1987). En el caso del pueblo de It, ya parcialmente reasentado en Nueva It, estos sectores han expresado su preocupacin por la paralizacin del proyecto y sus consecuencias sobre las actividades comerciales e industriales locales (Cf. Jornal do Brasil, 9/ 8/ 91:14). En el caso de Machadinho, el apoyo local para la construccin de la represa deriv en la creacin de un creacin de un llamado Equipo de Trabajo y Justicia para hacer lobby en su favor.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 15
alertados tanto por los rumores acerca de los nuevos proyectos como por las experiencias de las luchas contra las represas de Capanema e Itaip, en el Estado de Paran. 17 En 1979 se realizaron en los estados de Santa Catalina y de Ro Grande do Sul varias reuniones de agricultores patrocinadas por la Iglesia Catlica y por la Luterana, as como tambin por el liderazgo de sindicatos regionales de trabajadores rurales. Estas reuniones resultaron en la creacin de la CRAB (Comisso Regional de Atingidos por Barragems), o Comisin Regional de Afectados por Represas, durante una reunin que tuvo lugar en la ciudad de Concordia el 24 de abril de 1979, y que estableci como sede oficial la ciudad de Erexim. El manifiesto emitido en ocasin de la creacin de la CRAB (1979) cuestionaba la utilidad de las represas hidroelctricas proyectadas como as tambin la manera en que los proyectos haban sido elaborados, sin consulta con la poblacin afectada. En agosto de 1981 se reunieron en la ciudad de Marcelino Ramos (Ro Grande do Sul) agricultores afectados y lderes de 17 sindicatos rurales, y emitieron un nuevo documento, llamado Carta de Marcelino Ramos. En la misma se solicitaba la interrupcin de todos los trabajos, hasta tanto se definiesen los criterios de reasentamiento y de indemnizacin, solicitando al mismo tiempo que se otorgasen derechos de reasentamiento y de indemnizacin para todos los afectados, incluyendo inquilinos y ocupantes. Se exiga tambin que todas las decisiones fueran negociadas con los representantes de la gente afectada, con supervisin de terceros (e.g., cooperativas, representantes de la Iglesia, etc.). En ese mismo ao, 1981, la CRAB comenz a publicar su boletn, A Enchente do Uruguai, que jug un papel importante en la difusin de las posiciones del movimiento y en la consolidacin de los fundamentos ideolgicos para las movilizaciones. En septiembre de 1983 la CRAB convoc el Primer Encuentro Estadual sobre Implantacin de Represas en la Cuenca del Uruguay, que tuvo lugar en Porto Alegre, capital de Ro Grande do Sul, cuyas sesiones se desarrollaron en el auditorio de la Cmara de Representantes de ese estado. En dicho encuentro se decidi luchar contra la implantacin de cualquier represa en la regin. El Segundo Encuentro Interestatal de Afectados por Represas, realizado en diciembre de ese mismo ao en Palmitos (Estado de Santa Catalina), ampli los objetivos del movimiento incluyendo la reforma agraria. La CRAB y Eletrosul se trenzaron en una batalla pblica, emitiendo documentos y contra-documentos. Esta polmica culmin en 1984 con la presentacin al Gobierno Federal de un documento contra las represas proyectadas, avalado por un milln de firmas. El mpetu que la movilizacin haba ganado se puso en evidencia en ocasin del Segundo Encuentro Estadual sobre la Implantacin de Represas en la
17
Los cientficos sociales brasileos han producido variosestudios sobre los movimientos sociales desarrollado en las cuencas fluviales del sur. Ver, e.g., Ccilia Vieira Helm (1982), Silvio Cohelo dos Santos (1983 y 1989), con Paul Aspelin (1979 y 1981), con P.Aspelin, Analiese Nacke y Regina N.S. da Silva (1978), Ilse Scherer-Warren (1989), con Mara J. Reis (1986 y 1989), Ilse Scherer-Warren, Mara J. Reis y Neuza M. Bloemer (1990), Dennis Wernner (1985) y Wernner et al. (1987). La mayora de estos autores se afilian con la Universidad Federal de Santa Catarina. Hay tambin informes ms militantes, tal como los de Brontani (1990) y L. Dalla Costa (1990).
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 16
Cuenca del Uruguay, que tuvo lugar en diciembre de ese ao en Porto Alegre (Estado de Ro Grande do Sul), que recibi el apoyo no solamente de la Cmara de Representantes de ese Estado, sino tambin de los Gobernadores de Santa Catalina y Ro Grande do Sul. Esta asamblea se expidi por el cierre de Eletrosul y el reemplazo de las represas proyectadas por plantas trmicas. La CRAB continu movilizando a los agricultores de la cuenca en contra de las represas propuestas, con la de Machandinho como su blanco prioritario. La movilizacin fue tan exitosa que forz a Eletrosul a aplazar sine die el proyecto, consolidando por ese hecho la influencia de la CRAB en la regin.18 En 1985 la CRAB fue reorganizada, crendose un Consejo Ejecutivo Central y cuatro subcomisiones regionales, a las que se agreg una quinta en 1987 para incorporar a los afectados por los proyectos binacionales (Brasil/ Argentina) de Garab, Roncador y So Pedro (Ver organigrama en el Anexo). En ese mismo ao comenz una debate interno en el que se enfrentaron quienes sostenan una posicin anti-represas a ultranza y aquellos ms proclives a negociar las mejores condiciones para la poblacin afectada, entre quienes abundaban los potenciales afectados por el Proyecto It, el nico que se encontraba en implementacin. Si bien este enfrentamiento entre la compaa de energa y la CRAB se canaliz fundamentalmente a travs de los medios de comunicacin y de acciones de ndole poltica y legal, no estuvieron ausentes episodios de oposicin activa. Entre estas ltimas pueden mencionarse la negativa a brindar cualquier ayuda a los agentes de la compaa o a alojarlos en sus viviendas , el cierre de caminos, la obstruccin de las tareas de prospeccin y agrimensura, la detencin de vehculos de la empresa y el arresto de tcnicos de Eletrosul, etc. Como resultado de todo sto, el Secretario de Minas y Energa acept la creacin de una comisin ad hoc, incluyendo representantes de la CRAB, para discutir los problemas de energa de la regin sur, y para estudiar alternativas convenientes. El fracaso por parte del Gobierno en satisfacer esta promesa, calde an ms los nimos y endureci la posicin de la CRAB, que decidi impedir activamente el acceso de funcionarios y empleados de Eletrosul a los sitios de proyecto, y rechazar cualquier licitacin para la adquisicin de tierras, as como todo ofrecimiento de indemnizaciones. Tal decisin fue tomada en oportunidad de realizarse la Primera Asamblea General de Afectados por Represas de la Cuenca del Uruguay, que tuvo lugar en el enero de 1986 en Chapec, Santa Catalina. La CRAB reafirm su oposicin a la construccin de represas, pero dio el indicio de una base para eventuales negociaciones al sostener que, si de todos modos las represas se iban a construir, toda la poblacin afectada, cualquiera fuese su condicin de tenencia, deba ser relocalizada en condiciones equivalentes a las originales y en lotes de no
18
Para un anlisis detallado de la lucha contra Machadinho ver Sigaud (1986; ver tambin 1989). Esta autora compara este proceso con el que se desarroll en el caso de la represa nordestina de Sobradinho, analizndolos desde el punto de vista de los conflictos de clase generados por las polticas de desarrollo impulsadas por el Estado.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 17
menos de 15 hectreas. Exigan asimismo participacin en la evaluacin y tasacin de los predios y bienes afectados, la reposicin de toda infraestructura afectada, una nueva demarcacin de las reservas aborgenes, y garantas de empleo para profesores y otros profesionales forzados a mudarse por la construccin de las represas. El ao l987 marc un pico en el enfrentamiento entre la CRAB y el sector de energa. Ante la decisin de Eletrosul de comenzar las expropiaciones de tierras para la construccin de la represa de It, los agricultores capturaron a varios empleados de la compaa y ocuparon el sitio en donde se construa Nueva It (el pueblo de reasentamiento), organizando simultneamente varias demostraciones populares. Finalmente, Eletrosul accedi a iniciar negociaciones con la CRAB, arribndose a un acuerdo en octubre de 1987 que contemplaba muchos de los reclamos de la segunda. En un clima caldeado por este xito, en marzo de 1988 tuvo lugar la III Asamblea General de Afectados por Represas de la Cuenca del Uruguay, oportunidad en que se propuso la creacin de una Comisin Nacional de Afectados por Represas. En ese mismo ao, delegaciones de la CRAB participadas en dos seminarios internacionales sobre represas, uno de ellos en San Francisco (EUA) y el otro en Berln, Alemania, e iniciaron contactos directos con funcionarios del Banco Mundial. El 12 de octubre de 1988, proclamado Da de Conmemoracin de la Lucha Contra las Represas, la CRAB organiz una reunin en Porto Lucena, Ro Grande do Sul, cerca del sitio elegido para la proyectada del Represa Binacional de Garab . Esta reunin seal el principio de una nueva fase. Representantes de los afectados en el lado Argentino fueron invitados a participar en la reunin, y se subscribi un acuerdo de cooperacin y para la realizacin de acciones conjuntas a ambos lados de la frontera. Estos contactos fueron posteriormente ampliados con reuniones con afectados por la Represa Argentino-Paraguaya de Yacyreta. La expansin del movimiento alcanz otro mojn de importancia en marzo de 1989, cuando se realiz la IV Asamblea General de la CRAB, a la que asistieron representantes de afectados por las represas de Itaip y de la cuenca fluvial del Xing (Amazonia), del Movimiento de los Sin Tierra, polticos, representantes de la iglesia Catlica, de diversas ONGs, as como los asesores voluntarios que apoyaban al movimiento. En abril de 1989 tuvo lugar en Goiania (Estado de Goias) el I Encuentro Nacional de Afectados por Represas, que congreg a representantes de afectados de todo Brasil, y en el que se decidi oponerse al llamado Plan 2010 del sector energtico brasileo y organizarse a nivel nacional. Ello se formaliz en 1991 con la creacin del Movimiento Nacional de Afectados por Represas o MNAB (por sus siglas portuguesas). El movimiento de oposicin a la construccin de represas y la CRAB recibieron desde sus comienzos el apoyo de varias organizaciones confesionales y no-confesionales. Entre stas pueden mencionarse a la Iglesia Catlica y a la Luterana, Asociaciones Locales de Trabajadores Rurales, la Central Unica de Trabajadores, el Movimiento de Mujeres Campesinas, el
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 18
Movimiento Sin Tierra, cooperativas agrcolas, partidos polticos (principalmente los de centroizquierda), centros acadmicos y diversas ONGs. Pero las races del movimiento se encontraban en asociaciones pertenecientes a la Iglesia Catlica y/o a organizaciones promovidas en las reas rurales tanto por sta como por la Iglesia Luterana (con mucha influencia en el sur del Brasil, poblado por numerosos inmigrantes procedentes del norte de Europa). Desde este punto de vista, el papel tal vez ms importante fue desempeado por las Comisiones Pastorales de la Tierra -CPTS -- y por las Pastorales de la Juventud (PJs), ambas de la Iglesia Catlica. Ms heterogneas fueron las reacciones de las Uniones de Trabajadores Rurales, algunas de cuyas seccionales inclusive apoyaban a los proyectos de represas. Las relaciones entre el CRAB y esos gremios se establecieron de acuerdo con los clivajes internos de stos, siendo ms fluidas con aquellos de orientacin ms combativa e izquierdista. En cambio, las relaciones con el Movimiento Sin Tierra eran particularmente estrechas, quizs porque muchos de los colonos potencialmente afectados por las represas teman un futuro en el que sus problemas fuesen idnticos a los de los miembros de este ltimo movimiento. La CRAB recibi asimismo el apoyo y el asesoramiento de varios centros acadmicos y de ONGs, algunas de estas ltimas organizadas para este fin especfico por intelectuales y profesionales de los estados sureos. Scherer-Warren y Reis (1989: 31) sealan que, por lo menos parte del liderazgo y de la membreca de la CRAB, perciban sus objetivos como trascendiendo la cuestin de las represas, e incluyendo otros que tenan que ver con el acceso a la tierra, al crdito y, en general, a mejores condiciones de vida. La CRAB obtuvo el reconocimiento oficial de Eletrosul cuando se la invit a enviar representantes al Grupo de Trabajo creado para negociar la situacin de los potenciales afectados por los proyectos de Machandinho e It. 19 En octubre de 1987, Eletrosul y la CRAB llegaron a un acuerdo, y la segunda particip en la elaboracin de las directivas para los reasentamiento de los afectados (Eletrosul/ Grupo de Trabalho 1987). Las cuencas amaznicas Los proyectos de hidrodesarrollo implementados en la regin amaznica se han destacado tanto por la magnitud de sus impactos ambientales como por la afectacin de tierras pertenecientes a la poblacin aborigen. La repercusin internacional que han tenido esas afectaciones, as como otras caractersticas especiales de los mismos, los colocan como un caso aparte de los que hemos venido considerando. 20 Casos como el de la Represa de Balbina, que inund grandes extensiones de prstinas y nicas selvas hmedas, con el resultado de producir marismas con escasa capacidad para producir energa, ilustran el grado de irracionalidad en que
19 20
Este reconocimiento se advierte an en publicaciones de tcnicos asociados con Eletrosul (Ver, e.g., G.V. CANALI, E. H.R. MUOZ y M.E.L. A. SCHWAB 1986 y 1988). Para una descripcin general ver, e.g., Barrow y Mougeot (1980) y Lima (1988).
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 19
pueden caer los proyecto de gran escala (Cf, e.g., Fearnside 1990). Dado que las luchas indgenas contra la construccin de represas exceden el marco de este trabajo, me limitar a describir brevemente dos casos: el de Tucuru, que afect no slo a poblacin indgena sino tambin a un nmero importante de campesinos caboclo , y el de los proyectos de la Cuenca del Xing, stos ltimos notables por la indita utilizacin por parte de los aborgenes de los medios masivos de comunicacin, y por la coordinacin establecida con organizaciones no-indgenas, como la CRAB. El Proyecto de Tucuru La represa hidroelctrica de Tucuru fue construida entre 1976 y 1985 sobre el Ro Tocantins, por Eletronorte, la divisin nortea de Eletrobras. Tucuru inund 2.430 Km2 de bosque tropical hmedo (Goodland 1978: 2), y desplaz aproximadamente 30.000 personas, incluyendo indgenas que residan en las reservas de Parakann, Pucuru y Mae Mara, y a los Gavio da Montanha, que vivan en el sitio elegido para la construccin de las obras civiles. El proyecto se inici sin que se efectuasen censos previos o estudios socioeconmicos especficos. Recin en 1979 Eletronorte realiz un censo e inventario de personas y bienes afectados; un proceso que tom ms de dos aos para completar. 21 El plan de indemnizacin/relocalizacin para la poblacin afectada anunciado por Eletronorte en 1979, result ser muy incompleto en sus previsiones, y gener mucho descontento tanto entre los campesino caboclos como entre los indgenas. Una vez ms, fue la Iglesia Catlica, mediante su CPT (Comisin Pastoral para la Tierra), el facttum en la organizacin de resistencia al proyecto (Castro 1989: 57). En el Julio de 1979 estas acciones rindieron sus primeros resultados, cuando la compaa energtica acept la formacin de una comisin que incluyera representantes de la Iglesia y de la poblacin afectada. Sin embargo, como el trabajo de esta comisin no produjo los resultados esperados, a partir de 1980 se agudiz el enfrentamiento entre Eletronorte y la Comisin de Representantes de Expropiados (CRE). En 1982 tuvieron lugar varias manifestaciones en el pueblo de Tucuru, incluyendo la invasin y ocupacin de las oficinas que la compaa de energa posea en el lugar. Los manifestantes exigan la reposicin de tierra-por-tierra tierra y casa-por-casa, as como el pago de indemnizaciones equitativas. En la ausencia de cualquier progreso en las negociaciones con Eletronorte, el CRE organiz las nueva ocupaciones y manifestaciones en abril de l983, hasta la compaa se vio forzada a negociar y aceptar muchas de las demandas de la poblacin afectada.
21
Existen varios estudios sobre los componentes sociales y ambientales de Tucuru. Aparte del ya citado del eclogo del Banco Mundial, Robert Goodland (1978), hay trabajos de Luc T.EL A. Mougeot (1986 y 1987), S.Barbosa Magalhaes (1988), y Edna M. Ramos de Castro (1989), entre otros. La afectacin de reservas Indias atrajo la atencin de muchos antroplogos y de otros cientficos sociales, entre ellos Caio Lustosa (1980), Paul Aspelin y S. Coelho dos Santos (1981), y Antonio C. Magalhaes (1982, 1987 y l988). El caso de Tucuru fue tratado tambin en informes de ndole ms general, tales como los de Leinad Santos y Lcia Andrade (1990), y fue objeto de una crnica realizada por Renato Barth (1982), un sacerdote Catlico.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 20
Empero, la renuencia por parte de Eletronorte en el cumplimiento de los compromisos asumidos, provoc la realizacin de nuevas demostraciones, de un campamento que dur tres meses, y gener choques entre la poblacin y las fuerzas policiales. El movimiento gan mpetu a lo largo de 1984 y 1985, recibiendo el apoyo de diversas organizaciones ambientalistas y an de parte de sectores conservadores del Estado de Par. En 1985 se cre el Movimiento en la Defensa de Vida (MDV), una organizacin no-gubernamental que contaba con una amplia y calificada membreca, que pas a desempear un papel muy importante en abogar por la poblacin afectada por Tucuru y por la postergacin del llenado del depsito hasta tanto todas las demandas de sta estuvieran satisfechas. El MDV inclusive inici acciones legales destinadas a impedir que Eletronorte pusiese la represa en operacin. A pesar de todo estos esfuerzos, el depsito fue llenado en 1985 y el MDV cay en la inactividad. Sin embargo, la pelea de la poblacin directamente afectada recibi en 1987 el apoyo de la gente que resida ro arriba y abajo de la represa, quienes estaban ahora experimentando los impactos ecolgicos negativos de la misma. En 1989, en oportunidad de realizarse el llamado Encuentro de Altamira (ver ms adelante), se cre la CATU (Comisso de Atingidos pela Barragen de Tucuru ), o Comisin de Vctimas de la Represa de Tucuru. La poblacin amerindia afectada por Tucuru no tuvo mejor suerte que los campesinos noindgenas, y se vieron desplazados de sus tierras sin recibir compensaciones equitativas. La reaccin ms fuerte estuvo a cargo de los Gavio da Montanha, desplazados por las obras civiles de la represa, quienes iniciaron acciones legales contra Eletronorte en las Cortes Federales de Belm (Santos y Andrade 1990: 51). La nica compensacin que haban recibido de Eletronorte fueron unos 50 millones cruzeiros (1984), y en su presentacin sta era calificada como totalmente insuficiente y se peda la anulacin de todos los actos de toma de posesin efectuados a partir de la misma. Eletronorte fue convocada a presentarse a las cortes en 1990, con resultados que eran desconocidos al momento de ser escrito este trabajo. Un 36% del rea inundada por Tucuru corresponda a tierras de las reserva de los Indios Parakann (Castro y Andrade 1988: 15). Sin embargo, stos fueron desplazados sin que recibiese compensaciones adecuadas tanto por las tierras perdidas como por las reas de pesca. Slo despus de varios aos de conflictos derivados de este desplazamiento y que involucraron a los Parakann y a colonizadores noindgenas, fue reconocido el derecho de stos a recibir compensaciones por las prdidas sufridas, y en 1985 fue creada la Reserva Indgena Parakann. Los proyectos del ro Xing Los aborgenes amaznicos (Juruna, Arara, Karara, Xikrin, Asurin, Arawet, Kaiap, Xipaia-Curuaia y Parakann) fueron y son los actores principales en la pugna contra la implantacin del Complejo Hidroelctrico de Altamira, que contempla la construccin de seis represas (Kararao - actualmente rebautizada Belo Monte -, Babaquara, Ipixuna, Cokraimoro y
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 21
Jarina) sobre el Ro Xing y su tributario, el Iriri. Este complejo de obras inundara 18.000 km2 de selva hmeda y desplazara a un nmero considerable de habitantes aborgenes. 22 El Proyecto del Complejo de Altamira se remonta a estudios comenzados en 1975, pero la resistencia indgena tom estado pblico en 1988, conducida por el jefe Kayap Paulo Payakan, quien de ah en adelante se convirti en una figura pblica internacional, particularmente cuando en febrero de 1988 se present en las oficinas del Banco Mundial en Washington y solicit que ste no concediese un prstamo al Brasil para la construccin del complejo. Los Kayap y su lder resultaron ser extremadamente hbiles en la utilizacin de los medios masivos de comunicacin, presentando su caso ante la opinin pblica mundial recurriendo a toda la parafernalia del show-bussiness moderno (Cf. Pereira 1989). La lucha de los Kayap alcanz un punto culminante con la organizacin del Encuentro Internacional de Altamira, en febrero de 1989, en la ciudad de Altamira, estado de Par. Asistieron a la misma activistas ambientales norteamericanos y europeos, incluyendo la estrella de rock Sting, y ms de 200 periodistas desde todo el mundo (Cf. Serrill 1989: 37). Se cuid cada detalle con el fin de obtener el mximo impacto pblico, incluyendo una coreogrficamente perfecta entrada de los Kayap, luciendo imponentes adornos, pinturas corporales y armas tradicionales. 23 El movimiento creci tan fuerte, que Eletronorte se vio forzada a lanzar una campaa de relaciones pblicas dirigida tanto a los grupos aborgenes como al pblico general (Cf, e.g., Eletronorte 1989). Para el final de los noventa, Eletronorte haba reducido por la mitad el nmero de represas proyectadas y en los planes de Eletrobras para la prxima dcada la nica represa que permaneca era la de Belo Monte (anteriormente llamada Karara). 24 (Ilustracin en pgina siguiente)
22
23 24
El Complejo de Altamira y sus impactos ecolgicos y sociales han recibido amplia cobertura por parte de la prensa internacional y nacional, y despertado el inters de antroplogos extranjeros y brasileos no solamente en trminos acadmicos, sino tambin con militantes intervenciones en contra del mismo. Algunas de estas discusiones son reflejadas en la compilacin de Leinad Ayer O. Santos y Lcia M.M. de Andrade (1988) y en otras publicaciones (Cf, e.g., Barrow y Mougeot 1980; Lux Vidal et al. 1980; Aspelin y Coelho dos Santos 1981; Shelton Davis 1987; Chernela 1988a y 1988b; Coelho dos Santos y Nacke 1988; y Turner 1989a, 1989b y 1989c). Los aspectos de show-bussiness de la reunin as como sus repercusiones sociales y polticas son discutidos en forma breve pero interesante por el antroplogo brasileo G. Lins Ribeiro (1989), en una nota periodstica. Es interesante sealar que el nombre Karara fue cambiado porque remite a un grito de guerra indgena, lo cual resultaba poco convieniente en vista a la fiera oposicin de stos a los proyectos (G. Lins Ribeiro, comunicacin personal).
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 22 ILUSTRACION N 2
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 23
Conclusiones: Energa y Bases Polticas de los Movimientos de Resistencia
Una primera conclusin que es posible extraer de esta concisa presentacin de algunos de los ms importantes movimientos de resistencia a la construccin de represas es que, aunque los mismos estuvieron similarmente motivados y presentan patrones de desarrollo relativamente anlogos, los movimientos surgidos en el sur del pas parecen haber logrado mayores niveles de organizacin y de capacidad para operar en el nivel nacional, que los del nordeste. As, por ejemplo, mientras los segundos lograron una evidente victoria con el acuerdo de Itaparica, los movimientos del sur no slo han conseguido parar la ejecucin de varios proyectos, sino que se han insertado firmemente en los procesos de toma de decisiones que controlan el desarrollo presente y futuro de loa mismos. En lo referente a los movimientos amaznicos, ellos pueden ser considerados de alguna manera excepcionales, a causa tanto del papel jugado por el factor tnico (poblacin Amerindia), como por la repercusin internacional que tiene todo lo vinculado con la regin Amaznica. 25 Por dichas razones discutir y comparar principalmente los movimientos nordestinos y sureos, dado que en el caso amaznico los aportes externos son tan grandes que su inclusin puede distorsionar el panorama. Al considerar el contexto sociopoltico de los movimientos brasileos de resistencia a la construccin de represas y al reasentamiento involuntario, un primer factor a se tomar en cuenta son las dimensiones continentales de Brasil y su muy heterognea composicin social, cultural, econmica, y tnica. Las diferencias inter-regionales son, en muchos casos, mayores que las inter-nacionales, a pesar de los nexos basados en una lengua e historia comunes, y en la existencia de un Gobierno Federal. El Cuadro N 2, ms adelante, ofrece algunas pistas estadsticas de esta situacin y justifica de alguna manera a quienes hablan de la existencia de tres Brasiles: un Europeo, otro Latinoamericano, y otro Africano.
25
Desde este punto de vista y a pesar del desagrado por parte del muchos brasileos, la regin amaznica puede considerarse como no constituyendo una regin exclusivamente brasilea, sino como una frontera donde los intereses nacionales e internacionales se encuentran y entran en conflicto.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 24 CUADRO N 2
Montos en dlares americanos Estas diferencias regionales trascienden los indicadores de desarrollo socioeconmico o de ingresos per cpita, y se remiten a fuertes diferencias en composicin tnica, orientaciones de valor, acceso a recursos institucionales, etc. Los relativamente ms afluentes y mejor educados sureos, muchos de ellos descendientes de inmigrantes europeos, sienten poca afinidad con los pauperizados nordestinos (gente de los estados del Nordeste), de ascendencia predominante negra o amerindia. Inclusive el ethos cultural y la historia marcan esas diferencias, asumiendo el serto nordestino caractersticas de un ubicuo paisaje mtico, escenario de las epopeyas de personajes y movimientos que asumen las caractersticas que el historiador ingls Eric Hobsbawm (1965) asign a la rebeliones primitivas.26 Pero ms all de estas generalizaciones tal vez excesivas, resulta evidente que las diferencias en el grado de desarrollo institucional de ambas regiones es muy marcado, y que las mismas concurren a explicar por lo menos parte de las trayectorias seguidas por los movimientos de protesta del nordeste y del sur. Si bien podra conclurse que stos ltimos evidenciaron una mayor capacidad organizativa y habilidad para manipular factores institucionales y polticos, tambin es verdad que operaban en un medio ambiente social mucho ms rico y heterogneo que sus contrapartes nordestinas. Si bien esas diferencias pueden no haber sido muy notables a nivel del liderazgo de los movimientos, s lo fueron a nivel de sus bases.
26
Reconozco que este concepto es muy discutido actualmente, pero considero que posee un valor heurstico para el que no encuentro equivalente.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 25
A pesar de sus dimensiones gigantescas, Brasil es un pas de escasez de tierra desde el punto de vista de sus campesinos y agricultores. La regin sur ha sufrido un intenso proceso de concentracin de la tierra y de mecanizacin, que forz a muchos pequeos productores a emigrar. Este proceso posee races histricas relativamente profundas, ya que el mismo estado de Paran fue poblado por gachos y catarinenses (gente de Ro Grande do Sul y de Santa Catarina, respectivamente). Estos sureos tambin se encuentran en gran nmero en las reas limtrofes con Paraguay, Argentina y Bolivia y, desde fechas ms recientes, en la Amazonia y en el nordeste. Desde este punto de vista, las tierras inundadas por las represas afectan a un pastel ya muy reducido, y sus posibles desplazados ven su futuro reflejado en los miles de campesinos sin tierras que se agrupan en el MST, o Movimiento Sin Tierra (Cf, e.g., Gehlen 1991). El MST ha concitado un fuerte apoyo de parte de muchos sectores, incluyendo partidos polticos, la Iglesia Catlica, gremios, etc., y la CRAB pudo as encontrar una textura organizacional receptiva y frtil, dentro de la cual se insert desde un primer momento. Asimismo, el poder poltico est ms ampliamente y equitativamente distribuido en el sur, tornando a la CRAB ms fcil el encontrar un lugar entre los grupos de presin y obtener el reconocimiento por parte de una estructura poltico- administrativa acostumbrada a las negociaciones. El Nordeste posee tambin una larga tradicin de conflictos por la tierra, quizs mejor conocidos que los del sur en razn de las caractersticas muchas veces exticas y pintorescas que asumieron, por ejemplo, cangaeiros, etc. (Cf. Arajo 1990). A pesar de ello, sus movimientos de resistencia han tendido a ser ms localizados y menos articulados con otros sectores sociales que sus contrapartes sureas. Surgidos en una sociedad marcadamente tradicional, todava permeada por arcaicas redes de patrn-cliente y por relaciones semi-feudales, la resistencia al reasentamiento forzoso tom ms tiempo para organizarse y padeci dificultades para movilizar a sus seguidores en trminos que trascendiesen las amenazas percibidas como inmediatas. Su patrn de desarrollo parece haberse basado ms en la tctica que en estrategias, recurriendo a la definicin de estos conceptos que formula A. Oliver-Smith (1993). En resumen, los movimientos de resistencia del nordeste parecen haber sido ms reactivos que activos, y manifestado grandes dificultades para articular sus demandas especficas con las de otros sectores ms poderosos, que podran haber funcionado como aliados. Sin embargo, es necesario introducir aqu una advertencia: tanto los movimientos nordestinos como los del sur pueden, desde una perspectiva ms amplia, ser clasificados en la misma categora taxonmica -- si el lector me permite la utilizacin de una terminologa biolgica --, y ambos sirven de ejemplo de la emergencia de movimientos de oposicin que aprenden rpidamente la utilizacin de los recursos institucionales y legales disponibles en sociedades modernas. Al acentuar las diferencias que parecen haber actuado en desventaja de los movimientos nordestinos, apunto a enfatizar que, a menudo, son precisamente esas diferencias sutiles la base para el xito o fracaso adaptativo, recurriendo nuevamente a una analoga biolgica.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 26
Una segunda conclusin concierne a la importancia del contexto sociopoltico global y especfico en el que se dan los procesos de movilizacin. Los proyectos de desarrollo de gran escala y, consiguientemente, sus correlatos sociales, acontecen en el tiempo; son procesos y no eventos instantneos. Esto significa, entre otras cosas, que evolucionan dentro de estructuras histricas especficas y que, poseyendo las caractersticas de no-linealidad de los sistemas disipativos (Cf, e.g., Bartolom 1994), resultan altamente susceptibles a inclusive muy pequeas modificaciones en las condiciones iniciales y en los parmetros situacionales. Tanto el proyecto de Sobradinho como el de Itaip se iniciaron bajo un rgimen militar represivo (ver Ilustracin N 2) y enfrentaron poca oposicin organizada. Sin embargo, ese contexto situacional se haba modificado dramticamente para alrededor de 1979, con un gobierno militar de lnea blanda en el poder, y cuando la sociedad brasilea viva un fuerte renacimiento en sus hasta ese entonces reprimidas fuerzas cvicas. Desde este punto de vista, resulta relativamente fcil contestar la pregunta planteada al comienzo de este trabajo, viz., por qu la emergencia simultnea y sbita de movimientos organizados de resistencia a comienzo de la dcada del 80. Por empezar, esta emergencia no fue tan sbita como aparenta. Si bien emergieron a la atencin pblica en ese momento, sus races penetran profundamente en el perodo previo. Las caractersticas del medioambiente sociopoltico previo inhibieron la emergencia de la clase de movimientos de resistencia, que finalmente se manifestaron una vez suavizadas las medidas represivas y la recuperacin parcial de los mecanismos cvicos democrticos; mecanismos stos basados en la organizacin y en la negociacin. Es posible que la resistencia abierta se hubiese desarrollado lo mismo, de haber continuado el rgimen militar, pero la emergencia del tipo de animal de que estamos hablando -- viz. movimientos organizados de resistencia a decisiones del todopoderoso organismo gubernamental -- requiere de un medioambiente distinto; uno con una menor concentracin en la distribucin del poder poltico y que posibilite a estos movimientos el acceso y el aprovechamiento de las fuentes de energa necesarias para formar y sostener organizaciones complejas. Tales condiciones se dieron a partir del deshielo del rgimen militar y de la transicin hacia un contexto institucional ms democrtico. Estas consideraciones nos conducen a una tercera y muy importante conclusin. Los movimientos de base de oposicin a las relocalizaciones involuntarias, difcilmente pueden desarrollarse en organizaciones con cierta permanencia y estabilidad, sin que reciban una influjo masivo de energa. En su trabajo seminal sobre las bases energticas para la construccin de la organizacin social, Richard Adams ( 1988: 182 ), apunta que la emergencia de nuevos vehculos polticos de supervivencia -- de los cuales la CRAB y organizaciones similares constituyen ejemplos -- requiere de la existencia y disponibilidad de fuentes energticas internas o externas. La organizacin es cara y la durabilidad lo es an ms, ya que se necesita energa no slo para mantener el orden existente, sino para controlar las fluctuaciones capaces de amenazar a las estructuras existentes y/o afectar el influjo de energa que se precisa para mantener un estado dado de una estructura disipativa. Dado que la mayora de las vctimas de los proyectos de gran escala tienden a ubicarse en los estratos inferiores en la distribucin
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 27
societal del poder y la riqueza, a dnde recurrir para obtener esa energa extra.? La respuesta es: lograr transferencias desde sectores societales ms ricos y poderosos que, por cualquiera sea la razn, estn dispuestos a facilitarla. An una rpida mirada a la Ilustracin N 2 permite advertir la presencia de la Iglesia Catlica en las races de prcticamente todos los movimientos de resistencia. Tambin se constata la activa intervencin de un nmero de otras iglesias, NGOs, partidos polticos, sindicatos, etc., todos ellos interesados en cambiar uno u otro aspecto de la sociedad brasilea. Ellos proveyeron los recursos de energa requeridos para posibilitar la transformacin de una resistencia espontnea y relativamente desarticulada -- las armas de los dbiles, como las llama Scott (1985) -- en formas organizativas perdurables y con capacidad de agencia.. Es importante advertir que no estoy insinuando que la CRAB y otras organizaciones similares sean criaturas de la Iglesia Catlica o de las NGOs, o que sus demandas funcionen como un frente para la expresin de las de otros sectores de la sociedad brasilea. Pero es igualmente cierto que la creacin de una organizacin como la CRAB y particularmente su insercin en un sistema nacional e internacional, hubiera resultado difcilmente posible sin el masivo aporte de energa provisto por la Iglesia Catlica y otras organizaciones externas. A este respecto, considero que resultara muy interesante la realizacin de un estudio detallado del monto de la inversin requerida para organizar reuniones nacionales y locales, pagar pasajes y gastos de lderes y representantes (incluyendo viajes al extranjero, en algunos casos), los gastos de fax y telfono, publicacin y distribucin de peridicos y de otras publicaciones, asesoramiento legal y tcnico, etc., y comparar los resultados del mismo con los recursos potenciales disponibles para los pequeos productores agrcolas, agricultores sin tierra, y habitantes urbanos pobres. Tengo la certeza de que los resultados de tal estudio sustentaran el papel crucial jugado por estos sectores externos y aportaran una estimacin ms precisa de los verdaderos costos involucrados en la creacin y el mantenimiento de una organizacin perdurable. Por ltimo, es importante subrayar que el caso de los movimientos de resistencia en Brasil, contribuye a sustentar la hiptesis de A. Oliver-Smith (1991) de que los mismos operan como vehculos efectivos para la socializacin poltica de gente tradicionalmente excluida de los sistemas polticos. Cualquiera sea el destino final de las movilizaciones particulares, el resultado neto parece ser la potenciacin (empowerment) de un sector poblacional tradicionalmente desprotegido. Un balance de este perodo resulta altamente positivo para los intereses de la CRAB y para los derechos de las vctimas, reales y potenciales, de los proyectos de desarrollo de gran escala. Obtuvieron el reconocimiento legal del establishment administrativo y poltico brasileo; forzaron a Eletrobras a modificar sus procedimientos y a incorporar la consulta con los potenciales afectados en el proceso de toma de decisiones; pararon o demoraron la construccin de varios proyectos, obligando a una evaluacin ms cuidadosa y precisa de sus
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 28
costos y beneficios; y, a lo largo de dicho proceso, plantearon un ejemplo para el resto de Amrica Latina. 27 Posadas, Octubre de 1997.
27
Como ya fue mencionado anteriormente, la misma existencia de la CRAB ha estimulado la organizacin de los posibles afectados por el Proyecto Garab en el lado Argentino, y se han establecido contactos con los afectados por el Proyecto Argentino-Paraguayo de Yacyreta.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 29
Referencias
ADAMS, Richard N. 1988 The Eighth Day. Social Evolution as the Self-Organization of Energy. Austin: University of Texas Press. ARAUJO, Mara La CORREA de 1990 Na Margem do Lago. Um estudo sobre o sindicalismo rural.Recife, Pernambuco: Fundao Joaquim Nabuco/Editora Massangana. ASPELIN, Paul y Silvio COELHO dos SANTOS 1979 Uruguay Basin project: damming the Indians of Southern Brazil. Newsletter of the Anthropology Resource Center, vol. 3, No 4 . 1981 Indian Areas Threatened by hydroelectric projects in Brazil.IWGIA Document ,No 44. BARBOSA MAGALHES, Snia 1988 "Exemplo Tucuru. Uma Poltica de Relocao em Contexto." In L.A. O. Santos and L. M.M. de Andrade, eds., As Hidreltricas do Xingu e os Povos Indgenas , pp. 111120. So Paulo: Comisso Pr-Indio de So Paulo. BARROS, Henrique O. MONTEIRO do 1983 Projeto Sobradinho: avaliao scio economica da relocalizao populacional. Recife,PO: Research Report, CHESF/Fundao Joaquim Nabuco/Instituto de Pesquisas Sociais [mimeo]. 1984 A Dimenso Social dos Impactos da Construo do Reservatrio de Sobradinho. Recife, Pernambuco: Fundao Joaquim Nabuco, INPSO, Trabalho para Discusso N 15. 1985 Modernizao agrcola autoritria e desestructurao do ecosistema: o caso do Baixo So Francisco. Cadernos de Estudos Sociais (Fundao Joaquim Nabuco) vol. 1, N 1.. BARROW, C.J. and Luc J.A. MOUGEOT 1980 River Basin Development in Brazilian Amazonia. A Preliminary Appraisal of the AraguaiaTocantins.nd (mimeo). BARTH, Renato 1982 Tucuru: Uma Hidreltrica Gerando Morte. Cadernos do CEAS, N 82: 45-50. BARTOLOME, Leopoldo Jos 1994 Theoretical and Operational Issues in Resettlement Processes: The Yacyreta Project and Urban Relocations in Posadas (Argentina). United Nations Center for Regional Development, Environmental and Social Dimensions of Reservoir Development and Management in the La Plata River Basin , pp. 43-57. Nagoya, Japan: UNCRD Research Report Series No. 4.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 30
BARTOLOME, Miguel A. and Alicia M. BARABAS 1990 La Presa Cerro de Oro y el Ingeniero El Gran Dios, Vols. 1 and 2. Mexico, D.F.: Insituto Nacional Indigenista. BRONSOI, Claudio 1990 Histria da luta contra as barragens da bacia do rio Uruguai.Proposta. Experiencias em Educao Popular N 46:24-31. CANALI, G.V., H.R. MUOZ, E. y M.A. SCHWAB 1986 Hydro Power Development in Southern Brazil: Requirements for Solving Conflicts and Promoting Social Benefits.Paris:International Symposium on the Impact of Large Water Projects on the Environment, Paris, UNESCO. 1988 Hydro in Brazil: resolving environmental conflicts.Water Power & Dam Construction, April 1988: 34-36. CARVALHO, Maria del Rosrio 1982 Um estudo de caso: os indios Tux e a construo de barragem em Itaparica. In S. Coelho dos Santos, ed., O indio perante o direito, pp. 117-128.Florianpolis, SC:Editora da UFSC. CASTRO, Edna M. RAMOS de 1989 "Resistncia dos atingidos pela barragem de Tucuru e construo de identidade." In E. M. Ramos de Castro and J. Hebette, eds., Na Trilha dos Grandes Projetos. Modernizao e Conflito na Amaznia , pp. 41-70. Belm, Par:UFPA, Cuadernos do NAEA 10. CASTRO, Eduardo VIVEIROS de and Lcia M. M. de ANDRADE 1988 "Hidreltricas do Xingu : o Estado Contra as Sociedades Indgenas." In L.A. O. Santos and L. M.M. de Andrade, eds., As Hidreltricas do Xingu e os Povos Indgenas , pp. 723. So Paulo: Comisso Pr-Indio de So Paulo. CERNEA, Michael M. 1988a Development Anthropology at Work. Anthropolgy Newsletter (AAA), vol.29, N 6: 1-3. 1988b Involuntary Resettlement in Development Projects: Policy Guidelines in World BankFinanced Projects. Washington, D.C.: The World Bank,. CHERNELA, Janet M. 1988a Proposed Altamira-Xing Complex Threatens 27 Indigenous Groups. Society for Latin American Anthropology Newsletter, IV : 7-9. 1988b Potential Impacts of a Proposed Amazon Hydropower Project. Cultural Survival Quarterly, 12 (2): 20-24. CHESF/POLO SINDICAL 1986 "Acordo entre a CHESF e Trabalhadores Rurais Atingidos pelo reservatrio da Usina
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 31
Hidreltrica de Itaparica, com a presena do Ministerio de Minas e Energia." Petrolndia: CHESF/Plo Sindical (mimeo). CRAB 1979 Manifesto dos Agricultores do Alto Uruguai Gacho e Catarinense sobre Barragens. Concrdia: MS. DALLA COSTA, Luiz A. 1990 Lutas, vitrias e desafios: a resistncia no alto Uruguai. Travessia. Revista do migrante: Barragens, Ao II, N 6: 46-50. DAOU, Ana Maria LIMA 1985 A Interveno do Estado e o reassentamento em ncleos rurais no caso de Sobradinho.: reestruturao da comunidade camponesa. Ro de Janeiro: M.A. thesis in social anthropology, Museu Nacional, UFRS, (mimeo). DAVIS, Shelton H. 1987 Tribal Peoples in Resettlement Projects. The Brazilian Case. Annapolis, Maryland: Paper presentat at the Seminar on "Involuntary Resettlement in Bank-Financed Projects", The World Bank, May 19-21, 1987 [MS]. DUQUE, G. A. 1984 A experincia de Sobradinho: Problemas fundirios colocados pelas grandes barragens.Cadernos de CEAS, N 91. ELETROBRAS (Centrais Eltricas Brasileiras S.A.) 1987 Plano Nacional de Energa Eltrica 1987-2010 (Plano 2010). Rio de Janeiro: Centris Eltricas Brasileiras S.A. 1990 Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Eltrico, 2 vols. Rio de Janeiro: SNE, Ministrio da Infra-Estrutura. ELETRONORTE 1989 Informaes os comunidades indgenas sobre os aproveitamentos hidrelticos no rio Xingu.Braslia:Electronorte, [mimeo]. ELETROSUL (Grupo de Trabalho) 1987 Diretrizes e Critrios para Planos e Projetos de Reasentamentos Rurais de Populaes Atingidas pelas Usinas Hidroeltricas de It e Machandinho. Florianpolis: MS. ELETROSUL/CNEP 1979 Bacia hidrogrfica do Rio Uruguai. Estudo de inventario hidroenergtico. Florianpolis: Eletrosul and Consrcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A.. FEARNSIDE, Philips Martin 1990 Balbina. Lies trgicas na Amaznia. Cincia Hoje, vol.11, N 64: 34-40.
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 32
FUCHS, Werner 1990 Organizar o imprevisvel.? Metodologia da luta popular contra Itaipu. Proposta. Experiencias em Educao Popular , N 46:9-15. GEHLEN, Ivaldo 1991 Terras de luta e lutas pela terra no sul do Brasil. Paper presented at the XV Annual Meeting of ANPOCS, Caxambu, Minas Gerais, October 15-18, 1991. GERMANI, Guiomar I. 1982 Os expropriados de Itaipu.Porto Alegre, RG: M.A. thesis presented at the Federal University of Rio Grande do Sul [mimeo]. GOODLAND, Robert 1978 Environmental Assessment of the Tucuru Hydroproject. Rio Tocantins, Amazonia, Brazil.Brasilia, DF: Electronorte S.A. . HELM, Ccilia M. VIEIRA 1982 "A terra, a usina e os indios Pi Mangheirinha." In S. Coelho dos Santos ,ed., O ndio pelante o direito, pp. 129-142. HOBSBAWM, Eric 1965 Primitive Rebels. Londres: W. W. Norton & Co. IPRADES 1981 Impacto ambiental de Itaip. Vol.I y II. Curitiba, PA: Fundao Instituto Paraense de Desenvolvimento Econmico e Social [mimeo]. KOCH-WESER, Maritta 1987 Resettlement as a Special Project: The Itaparica Project in Brazil.Annapolis, Maryland: Paper presented at the Seminar on "Involuntary Resettlement in Bank-Financed Projects", The World Bank, May 19-21, 1987 [MS]. LIMA, Vanilson 1988 As grandes barragens e o impacto social na Amaznia. :Anlise e Conjunto (Belho Horizonte), Vol. 3, N 3. LUSTOSA, Caio 1980 Parakan, terra e barragem. Cincia e Cultura (So Paulo), N 32. MAGALHES, Antonio Carlos 1982 Os Parakan: Quando o rumo da estrada e o curso das guas perpassam a vida de um povo.So Paulo, SP: M.A. thesis presented at USP (mimeo). 1987 Os Parakan e a Eletronorte - Tucuru, um exemplo a no se repetir. So Paulo: (mimeo). 1988 "O Povo Indgena Parakan." In L.A. O. Santos and L. M.M. de Andrade, eds., As
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 33
Hidreltricas do Xingu e os Povos Indgenas , pp. 185-189. So Paulo: Comisso PrIndio de So Paulo. MELO, Rita Mara C. 1988 Indos e barragens: o caso Tux em Itaparica.Cadernos Estudos Sociais, Vol. 4, N 2: 235-243. MOUGEOT, Luc J. A. 1986 Amenagements hidro-lectriques et reinstalacin de population en Amazonie: les premires leons de Tucuru, Par. Cahiers de Sciences Humaines (Paris), Vol. 22, N 3-4. 1987 O Reservatrio da Usina Hidreltrica de Tucuru, Par, Brasil: uma avaliao do programa de reassentamento populacional (1976-85). Tbinger, Germany: Tbinger Geographische Studien N 95. OLIVER-SMITH, Anthony 1991 Involuntary Resettlement, ResisSoce and Political Empowerment. Journal of Refugee Studies, vol. 4, N2: 132-149. 1993 Resistance to Resettlement: The Politics of Protest, Negotiation and Adaptation. In S. Guggenheim (ed.), Anthropological Analysis and Involuntary Resettlement: An Agenda for Applied Research. Washington, D.C.: American Anthropological Association. PEREIRA, Renato 1989 Poder Kayap. Cincia Hoje, vol. 9, N 51: 78-79. PROPOSTA 1990 A luta dos atingidos na fala das lideranas.Proposta. Experiencias em Educao Popular, N 46:40-45. RIBEIRO, Gustavo S. LINS l985 Proyectos de gran escala: hacia un marco conceptual para el anlisis de una forma de produccin temporaria. In L.J.Bartolom, ed., Relocalizados. Antropologa social de las poblaciones desplazadas, pp. 23-47. Buenos Aires: Ediciones del IDES. 1989 A internacionalizao da Amazonia: Kararao versus desarmamento nuclear. Correio Brasiliense (Brasilia), issue of March 10, 1989. 1991 Capitalismo Transnacional na terra da lua. Poder y desenvolvimento en um grande projeto. So Paulo: ANPOCS/Marco Zero. SANTOS, Leinad and Lcia ANDRADE 1990 Os ndios e la luta contra as barragens. Proposta. Experiencias em Educao Popular. N 46:47-53. SANTOS, Silvio COELHO dos 1983 Construo de barragens e sociedades indgenas no sul do Brasil. Amrica Indgena,
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 34
vol. XLIII, N 2: 319-342. 1989 Os ndios da regio sul e a construo de barragens.Florianpolis, SC:Anais do Museu de Antropologa 1985/1986, Ano XVII e XVIII, N 18: 112-126. SANTOS, Silvio COELHO dos and Aneliese NACKE 1988 Povos indgenas e desenvolvimento hidreltrico na Amazonia. Florianpolis, SC: Universidade Federal de Santa Catarina [MS]. SANTOS, Silvio COELHO dos, Alcida R. Ramos, Cecilia M. V. HELM, Luiz Carlos HALCPAP and Aneliese NACKE 1980 Projeto Uruguai: Consecuencias da construo da Barragem Machadinho para os ndios do P.I. Ligeiro (RS).Florianpolis, SC:UFSC, [mimeo]. SANTOS, Silvio COELHO dos, P. ASPELIN, Aneliese NACKE and Regina N. S. da SILVA 1978 Projeto Uruguai: os barramentos e os ndios.Florianpolis, SC: UFSC. SCHERER-WARREN, Ilse 1989 Projetos de grande escala: a ocupao do espao e a reao popular.Florianopolis: Universidad Federal de Santa Catarina ( MS ). SCHERER-WARREN, Ilse and Mara Jos REIS 1986 As barragens dos Uruguai: a dinmica de um movimento social. Boletim de Cincias Sociais, N 42: 25-48. 1989 O Movimento dos Atingidos pelas Barragens do Uruguai. Unidade e Diversidade. Cadernos do CEAS, N 120 : 21-34. SCHERER-WARREN, Ilse, Maria J. REIS y Neuza M. BLOEMER 1990 Alto Uruguai: migrao forada e reatualizao de identidade camponesa. Travessia. Revista do migrante: Brarragens, Ano II, N 6: 29-32. SCOTT, J. 1985 Weapons of the Weak. New Haven: Yale University Press. SERRILL, Michael S. 1989 Chopping at a Jungle Dam. Time, March 6 : 37. SIGAUD, Lygia 1986 Efeitos sociais de grande projetos hidreltricos: as barragens de Sobradinho e Machandinho.Rio de Janeiro:Museu Nacional/UFRJ ( mimeo ). 1989 A poltica social do setor eltrico. Sociedade e Estado, vol. IV, N 1. SIGAUD, Lygia , Ana Luiza MARTINS-COSTA and Ana M. DAOU 1987 "Expropiao do Campesinato e Concentrao de terras de Sobradinho: uma
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 35
contribuio o anlise dos efeitos da poltica energtica do Estado.In APOCS, Cincias Sociais Hoje So Paulo, SP:Ed. Vrtice/ANPOCS. SOUZA, Celso PEREIRA de 1990 O serto virou mar : a luta em Itaparica. Proposta. Experiencias em Educao Popular , N 46:33-39. SOUZA, Luz Eduardo de 1986 Sobradinho e o projeto Tatau. Cadernos do CEAS (Centro de Estudos de Ao Social), N 105: 34-49. TONELLI, Pedro and Neuri Luiz MANDOVANI 1990 Vitria em Capanema.Proposta. Experiencias em Educao Popular , N 46:16-23. TURNER, Terence 1989a Kayapo Plan Meeting to Discuss Dams. Cultural Survival Quarterly, 13 (1). 1989b Amazonian Indians Lead Fight to Save Their Forest World. Latin American Anthropology Review, 1(1) : 2-4. 1989c Five Days in Altamira : Kayap Indians Organize Protest Against Proposed Hydroelectric Dam. Kayap Support Group Newsletter, 1 (Spring) : 1-3. VIDAL, Lux BOELITZ, Antonio C. MAGALHES, Dalmo DALLARI, A. E. de OLIVEIRA, Regina P. MULLER and R. de MENEZES BASTOS 1980 Grupos indigenas da bacia do Xing: informes premilinares. Florianpolis, SC: Paper presented at the Conference on Brazilian Indians and the Law [MS]. WALI, Alaka 1987 Kilowatts and Crisis Among the Cuna, Chocos and Colonos: National and Regional Consequences of the Bayano Hydroelectric Complex in Eastern Panama, Ann Arbor: University Microfilms International. WERNNER, Dennis 1985 Psycho-social Stress and the Construction of a Flood Control Dam in Santa Catarina, Brazil. Human Organization, Vol. 44, N 2 : 161-167. WERNNER, Dennis et al. 1987 As enchentes do Vale do Itaja, as barragens e suas consequncias sociais. Cadernos de Cincias Sociais, Vol.7, N 1. WORLD BANK 1984 Project Performance Review. Sobradinho Hydroelectric Project: the Population Resettlement Component.Washington, DC: The World Bank [mimeo].
Bartolom: Combatiendo a Leviatn...
pgina 36
Anexo
También podría gustarte
- PI - Plano Alcantarillado Sin FirmasDocumento1 páginaPI - Plano Alcantarillado Sin FirmasHugo Sonido Eclipse SotoAún no hay calificaciones
- Energia BiomasaDocumento75 páginasEnergia Biomasaeqo20006434Aún no hay calificaciones
- Vertdeor de Caida LibreDocumento18 páginasVertdeor de Caida LibreAdrian ErazoAún no hay calificaciones
- Unidades Básicas de SaneamientoDocumento28 páginasUnidades Básicas de SaneamientoMiguel Angel Silva CubasAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 8Documento19 páginasTarea Semana 8fgodoy100% (11)
- MareasDocumento9 páginasMareasitachyAún no hay calificaciones
- EMBALSESDocumento5 páginasEMBALSESOscar Guillermo Castro ÑañezAún no hay calificaciones
- Estudio de Casos Amazonas PDFDocumento35 páginasEstudio de Casos Amazonas PDFMarianela CotignolaAún no hay calificaciones
- Informe Final Investigación - Humedales ArtificialesDocumento7 páginasInforme Final Investigación - Humedales ArtificialesJackelin Monsalve LondoñoAún no hay calificaciones
- Tesis Microplasticos 2018 PDFDocumento88 páginasTesis Microplasticos 2018 PDFKevin MendezAún no hay calificaciones
- Estudio Geotecnico de Pre Inversión A Nivel de Perfil-TantaDocumento23 páginasEstudio Geotecnico de Pre Inversión A Nivel de Perfil-TantaJosmell Kerlin Fabian GuerraAún no hay calificaciones
- Secado de PlantasDocumento5 páginasSecado de PlantasMarytaC.MirandaAún no hay calificaciones
- TareaDocumento3 páginasTareaMelvin Gutierrez BalarezoAún no hay calificaciones
- Fúquene - Isla Del SantuarioDocumento1 páginaFúquene - Isla Del SantuarioAlvaro UcrosAún no hay calificaciones
- Anexo - Dga 2018 0044Documento80 páginasAnexo - Dga 2018 0044Odalis ChavezAún no hay calificaciones
- O71-028 Reglamento Dispositivos de SalvamentoDocumento19 páginasO71-028 Reglamento Dispositivos de Salvamentojquinones2882Aún no hay calificaciones
- Diseño Medidor ParshallDocumento13 páginasDiseño Medidor ParshallDayner Poma TipteAún no hay calificaciones
- Estudios Básicos para Diseño de PuentesDocumento54 páginasEstudios Básicos para Diseño de PuentessekkeiAún no hay calificaciones
- Preguntas Sobre EpirogenesisDocumento2 páginasPreguntas Sobre EpirogenesisYheisonBDAún no hay calificaciones
- Desastres Naturales en ArequipaDocumento6 páginasDesastres Naturales en ArequipaEdwin Encalada ArqueAún no hay calificaciones
- Caracterizacion Del Crudo y Sus DerivadosDocumento8 páginasCaracterizacion Del Crudo y Sus DerivadosBeckyBethAún no hay calificaciones
- Ejercicio 4 CI5104 Prim 2011Documento3 páginasEjercicio 4 CI5104 Prim 2011Sucet Adrianzen GarciaAún no hay calificaciones
- Especificaciones Tecnicas Parque Recreativo #16 San AntonioDocumento59 páginasEspecificaciones Tecnicas Parque Recreativo #16 San AntonioJuan ArocutipaAún no hay calificaciones
- ExportacionDocumento18 páginasExportacionVELILLE MDVAún no hay calificaciones
- PRACTICA N - 4 para I.Q.Documento6 páginasPRACTICA N - 4 para I.Q.Anette Elisa Villalobos SampedroAún no hay calificaciones
- ExperimentoDocumento11 páginasExperimentoHermelinda Abigail Sac GuarchajAún no hay calificaciones
- Preservacion de Fuentes de AguaDocumento10 páginasPreservacion de Fuentes de AguaFrancys MartíAún no hay calificaciones
- Realidad NacionalDocumento1 páginaRealidad Nacionalkimberly tenelemaAún no hay calificaciones
- 02 Trabajo Final Monografia Cemla PlotDocumento25 páginas02 Trabajo Final Monografia Cemla Plotisaac garciaAún no hay calificaciones
- 2 Rasgos Fisicos de Vzla y Sus Relacion Con Los Relaciones EconomiaDocumento11 páginas2 Rasgos Fisicos de Vzla y Sus Relacion Con Los Relaciones EconomiakatiagelvisAún no hay calificaciones