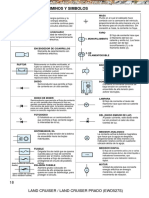Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Galdos
Galdos
Cargado por
Manuela PallaresTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Galdos
Galdos
Cargado por
Manuela PallaresCopyright:
Formatos disponibles
El sentido de la tragedia en Fortunata y Jacinta
Anthony N. Zahareas A Rudi Cardona, en la casa de Galds Fortunata y Jacinta plantea una importante perspectiva sobre la tragedia que es fundamental para una valoracin de la obra de Galds. Lo que es notable en esta novela es la maestra con que Galds ha tejido varias tragedias diferentes -sicolgica, moral, social- en una sola. Dramatiza con eficacia el choque entre unos valores humanos, choque que, inevitablemente, aniquila al hombre, le crea la desgracia, y le impide desarrollar sus potencias vitales. La novela es complejsima a pesar del sencillo argumento, centrado en las relaciones y antagonismos de cuatro personajes: Juanito Santa Cruz, casado con Jacinta, tiene amores con una hermosa mujer de la clase baja, Fortunata, casada, a su vez, con Maximiliano Rubn, feo, sensible, medio demente. Trata la constante oscilacin por parte de Juanito de mujer a amante; la ansiedad y el sufrimiento que producen en Jacinta la infidelidad de su marido y que se ven aumentados por la incapacidad de darle un hijo; la pasin de Fortunata por Juanito que destroza su propio matrimonio; y los trgicos intentos de Maximiliano para adaptarse a una realidad de inferioridad fsica y de deshonor. Este sencillo argumento, sin embargo, est intensificado, sicolgicamente, por los esfuerzos de adaptacin personal, y complicado por una inmensa ramificacin de situaciones y personajes subsidiarios que dramatizan una serie de reacciones de hombre con hombre, del hombre frente a su sociedad, a su Dios, a su razn, a su moral, a sus emociones, siempre puntualizando las tensiones trgicas que crean tales confrontaciones y reacciones. Galds plantea las implicaciones trgicas de la vida no por medio de temas arquetpicos tales como los de la virtud, el orgullo, y el pecado ni por contraposiciones tradicionales tales como las de materia y espritu, determinismo y libertad, o sociedad e individuo -sino a travs de la diaria actividad sicolgica e histrica del hombre. Se trata, como ya se ha dicho, de la personalidad en general y, en particular, del individuo que lucha por conocerse y saber quien es dentro de la circunstancia histrica -a veces enajenada- de la sociedad. Los dos matrimonios Los cuatro personajes principales luchan contra su circunstancia y, en sus esfuerzos para autorrealizarse, ponen de manifiesto el intento y el fracaso del hombre para reconciliar las realidades que le son vitales. Por ejemplo, Fortunata es apresada entre dos impulsos: se ve empujada por la pasin que la convierte en amante de Juanito y simultneamente por su fuerte deseo de respetabilidad social que la lleva a casarse con Maxi. Su brusca afirmacin de amor (para m hay dos clases de hombres, l a este lado, todos los dems al otro [III, 1171, Librera y Casa Editorial Hernando, I-IV [Madrid, 1944]), volitiva ms que racional, revela el desdn de las convenciones sociales. Movida por el instinto, fracasa moral y socialmente, cometiendo un adulterio 26 y deshonrando a su marido. Pero tal violacin por parte de Fortunata de las normas sociales slo parece inmoral si se la juzga segn unas convenciones aceptadas; es que ella misma justifica sus actos en nombre del amor: el amor lo hace todo regular, rectifica las leyes, derogando las que se oponen (III, 100). Este desafo casi anrquico evidencia, de hecho, un intento de realizarse a s misma y plantea la cuestin (filosficamente vlida) de si una persona en busca de su propia verdad tiene o no el derecho a abrirse paso a la fuerza y pasar por encima de todo lo que obstaculiza su camino, sean lo que fueran los deberes sociales. Fortunata responde que s: Los curas y los abogados... dirn que esto no vale... Yo digo que s vale; es mi idea. Cuando lo natural habla, los hombres tienen que callar la boca (IV, 220). Parece pues que en el caso de Fortunata seguir el impulso natural y rechazar las obligaciones morales, la disciplina o el autosacrificio, fuera algo justo y hasta meritorio.
La situacin de Fortunata frente a la sociedad, sin embargo, no es ms que una dualidad aparente ya que la verdadera dicotoma est dentro de ella misma. Resulta que a sus inclinaciones apasionadas y a su aparente falta de inhibiciones, ella misma contrapone un deseo autntico de paz, orden y dignidad que nicamente pueden ofrecer la conformidad con las exigencias del orden social. Fortunata desea nada menos que ser una esposa honrada y virtuosa, como Jacinta. Por eso se yuxtaponen con su apasionado amor por Juanito su respeto y su compasin profunda por Maxi. No obstante, cuando se ve forzada a elegir entre los dos es su empuje natural el que domina su voluntad, haciendo que Fortunata rechace el refugio de la sociedad. Juanito anula a Maxi, al tiempo que la pasin anula el sentido de honor, la paz y la seguridad de la vida matrimonial. La situacin desgarradora de Fortunata indica que contiendas racionales sobre lo que se debe o no se debe hacer y sobre lo que es moral o inmoral son, en determinados casos, ms que inautnticas, insignificantes cuando se trata de juzgar los actos de alguien. Aqu la tragedia personal resulta inevitable cuando la pasin de Fortunata socava o pasa por alto su deseo de ser esposa legtima y de llevar una vida socialmente aceptable. Un bien vital simplemente anula el otro. Su carencia de inhibiciones no le deja hacer en el teatro de la sociedad un papel decente como el de su antagonista Jacinta, con respecto a quien muchas veces se siente inferior. En cuanto al nico acto suyo que segn ella vale y es de veras decente y hasta angelical -el de dar su hijo a Jacinta- llega tarde, con su muerte.33 (Hay que aadir, parentticamente, que la mayora de los crticos siempre dan importancia al estado angelical de Fortunata y no a su misma muerte, como si tan trgica prdida no fuera importante. Baste con recordar la reaccin de Maxi: Ballester se le llev no sin trabajo, porque an quera permanecer all ms tiempo y llorar sin tregua [IV, 421]. Fortunata es angelical durante su muerte como Hamleto es un sweet prince. Pero en ambos casos, lo que se evidencia es la tragedia de la prdida de alguien excelente.) Jacinta, en contraposicin a Fortunata, representa el mejor elemento de la sociedad; tiene pasiones fuertes, eso s, pero no es esclava del instinto y sabe conformarse con las cosas. A esta aparente ventaja, sin embargo, se opone su incapacidad para darle hijos a Juanito, lo que la hace dbil e intil ante la frtil Fortunata. Sus ventajas restringen sus pasiones, borran su mundo interior, la convierten en juguete de ajenas convenciones sociales y, como ella misma declara, la obligan a representar un 27 papel de falsa elegancia: A punto estaba de estallar y descubrirse, haciendo pedazos la mscara de tranquilidad que ante sus suegros pona (III, 56). Jacinta, al contrario que Fortunata, no pasa por encima de las normas aceptables en su intento de realizarse. Pero, no obstante, al igual que Fortunata, es tambin vctima porque, al elegir entre lo que quiere y lo que debe, no puede reconciliar unas realidades con otras. Por ejemplo, ante Moreno Isla (el hombre que verdaderamente la quiere y que comprende su agona de no tener hijos) representa su papel formal de mujer mesurada, en vez de ser ms natural, con tal que nadie pueda dudar de su virtud. Aunque tan admirada, pues, esta mona del cielo se siente mezquina como mujer frente a la vital Fortunata, sobre todo cuando esta ltima pasa por encima de las convenciones dando un hijo a Juanito. Jacinta sigue correcta y decente, modelo de la as llamada mesurada conducta de bien nacida, pero no logra satisfacer sus pasiones, como hace Fortunata. Al fin, cuando parece tener lo que siempre deseaba, a su marido sin amante y a un hijo de l, ya es algo tarde pues la imagen que una vez llevaba de Juanito est hecha pedazos y ella ya no puede quererle. Los acontecimientos que rodean a Maximiliano Rubn (desde sus primeros desrdenes sicosomticos hasta su entrada en el manicomio, pasando por las diversas complicaciones que promueven la crisis de la razn de la sinrazn y su inevitable derrumbamiento) comprenden los ms notables cambios en cuanto a la personalidad y dramatizan el esfuerzo supremo para reconciliar contrarias realidades vitales. Para Maxi, hay al principio dos Fortunatas: una, la de carne y hueso; otra, la que Maximiliano llevaba estampada en su mente (II, 53). Como la idealiza excesivamente, sin embargo, resulta que el hecho de su infidelidad destroza sus ilusiones y le pone en estado de shock. Si bien sus ilusiones enriquecen su existencia, tambin niegan la realidad tal y como es, y Maxi, para desgracia suya, se niega a comprender de una vez que Fortunata no le puede querer como hombre. El bien de sus ilusiones se destruye porque no est basado en el otro bien de la
realidad. Durante la segunda infidelidad de su mujer, Maxi renuncia a la vida cotidiana y se vuelca en un mundo suprasensible, todo espritu, tratando de liberarse de la prisin del cuerpo, al modo de los msticos. Pero hasta l mismo admite el peligro de huir de lo humano por medio de ejercicios espirituales. La aspiracin mstica, un bien en s mismo, niega la razn y la realidad; puede que Maxi logre huir de los daos del mundo que le rodea, pero, logrndolo, tiene que negar simultneamente a Fortunata y al amor. A continuacin Maxi sufre otro cambio y esta vez se acoge a la realidad sin ilusiones: Y qu hermosura tener la cabeza como la tengo ahora, libre de toda apreciacin fantasmagrica, atenta a los hechos, para fundar en ellos un raciocinio slido... (IV, 242). Sin embargo, su razn y distanciamiento, especialmente fros y casi deshumanizados en su visita a la enferma Fortunata, funcionan a expensas de los ardientes sentimientos y de su cario, frutos de las ilusiones y las pasiones. S La dignidad de su pasin haba hecho del nio un hombre (II, 204), su cordura evidencia la desintegracin radical de una personalidad esplndida, como bien lo ve Fortunata: Yo creo que ests cuerdo, pero que no eres hombre; has perdido la condicin de hombre y no tienes... vamos al decir, amor propio ni dignidad... (IV, 353). As pues cuando Fortunata le ofrece su amor, Maxi no puede resistirse y hasta se dispone a matar a Juanito por ella. Esto es, el hombre puede razonar con brillantez, claro, pero no por esto sabe qu es lo que debe hacer. En el caso de Maxi, la razn no hace ms que reprimir por algn tiempo las urgencias de la pasin, dando a Maxi una existencia truncada. Porque al abrazar una realidad niega otra; y es aqu donde Galds retrata 28 la personalidad humana no slo en su continuo proceso de superarse a s misma, as avanzando hacia niveles superiores de inteligencia, como se ha dicho, sino, por encima de todo, como constantemente asediada y totalmente indefensa. Por un lado, la mesura, fruto de la razn, es a la vez una negacin de la pasin; por otro, dejarse llevar por la pasin puede ser emocionante y bueno, pero siempre a expensas de la razn y la inteligencia. La integracin de los dos polos opuestos es difcil en extremo. Tras la muerte de Fortunata, Maxi parece llegar a una sntesis de realidad e ilusin: Adoro en ella lo ideal, lo eterno, y la veo, no como era, sino tal como yo la soaba y la vea en mi alma (IV, 422). Esta aparente acomodacin tiene lugar, no obstante, despus de la tragedia y en un mundo fuera de la historia, en un manicomio. Mientras Fortunata viva, Maxi se vea obligado a cambiar de rumbo y a adaptarse a diferentes circunstancias; inevitablemente, cualquier eleccin suya de una realidad vital, por buena que fuera, socavaba la potencia de otra que era tan vital como ella. La leccin es algo perturbadora ya que no se puede evitar la verdadera tragedia. Por eso en el cementerio se entrega Maxi a la desesperacin: Y al poco rato, un llanto tranquilo, expresin de dolor verdadero y sin esperanza de remedio, brotaba de sus ojos en raudal que pareca inagotable. Son las lgrimas de toda mi vida -pudo decir a su amigo- las que derramo ahora... Todas mis penas me estn saliendo por los ojos (IV, 421). No hay verdadera esperanza de remedio ni siquiera si Maxi huye del mundanal ruido histrico al mundo del espritu en el manicomio. Se ha dicho que Juanito vacila entre dos fuerzas (simbolizadas por Fortunata y Jacinta), entre la revolucin y el orden, entre la espontaneidad y el convencionalismo, y que logra resolver sus problemas personales fcilmente por medio de una sutil indiferencia, una actitud de laissez-passer. Juanito hace que se enfoquen mejor los apuros de Fortunata, Jacinta y Maxi precisamente porque, de los cuatro protagonistas, l es el nico capaz de reconciliar deseos contrarios. Cada vez que se ve atrapado entre dos fuerzas, por ejemplo, su talento para la transigencia, a diferencia de la pasin de los otros, le ayuda a evitar decisiones desgarradamente difciles entre el todo o la nada. Su carcter es tal que se adapta y ajusta fcilmente a las circunstancias, como seala Jacinta tras una de sus tpicas escusas sutiles: Me parece que en todo lo que has dicho hay demasiada composicin (III, 78). Si este seorito puede reconciliar unas realidades vitales sin negar las otras es porque no le dominan sentimientos fuertes como a los dems, porque no le mueve nunca el elemento trgico de la vida. As es que Juanito trata unos problemas vitales con ligereza (como si tratara de una cosa de juego observa Jacinta) y pragmatiza (algunos como Jacinta diran vulgariza) todo lo posible su existencia humana. Los impulsos y deseos de Fortunata o de Jacinta son ms profundos y, en
consecuencia, trgicos al ser comparados con el arte tan sutil y paradjico de Juanito. Dicha facilidad de Juanito para conciliar sentimientos al parecer contrarios acenta, por contraste, la incapacidad de los otros para armonizar realidades vitales. l hace que se destaque la diferencia entre los que no pueden transigir fcilmente y los que son ms realistas y pragmticos ante iguales trances. Y de esta manera Juanito destaca mejor las bases del sentido trgico de la novela: hay mucha afliccin en la vida y un desastre potencial cuando el hombre, en sus esfuerzos de autorrealizarse, elige una realidad necesaria que mina la vitalidad de otra; esta condicin, sin embargo, no resulta trgica para todos, sino solamente para aquellos que sienten las cosas con fuerza. Porque la tensin que resulta del esfuerzo mximo por un bien y, si ste es negado voluntariamente, del esfuerzo mximo por su recuperacin, si se siente profundamente, 29 perpeta la miseria personal, la destruccin y el dolor. La ilustracin de Galds es clara e inequvoca: si las contradicciones de la vida o no se conocen entraablemente o no duelen de verdad, como en el caso de Juanito, dejan de ser contradicciones. As pues, puede que el intento de vivir atrapado entre deseos contradictorios sea la base de la conducta socio-sicolgica de los personajes, como ha demostrado Sherman Eoff (The Treatment of Personality in Fortunata y Jacinta, HR, XVII, 269-389); es en su fracaso, sin embargo, que Galds percibe el sentido de la tragedia humana.
Los temas Las relaciones de los cuatro personajes entre s y la situacin histrica de cada uno plantean una serie de problemas y hasta evidencian una serie de soluciones plausibles para estos problemas. La accin se desarrolla en diferentes niveles -histricos, sicolgicos, filosficos- cada uno de los cuales trata de vidas complejas y desgraciadas, destaca la imposibilidad de armonizar tendencias contradictorias, y simultneamente investiga problemas y posibles soluciones para la miseria humana. Por un lado, cada problema y su posible solucin est presentado en forma completa y vlida pero, sin embargo, no puede, por s solo, explicar el sentido trgico total que presta unidad temtica a la novela; ninguno de estos problemas puede satisfacer los requisitos de una total experiencia trgica; pero cada uno por separado, asla por lo menos algn factor de esta experiencia que logra integrarse a este sentido trgico. Juntos, entonces, tanto en su paralelismo como en su divergencia, crean la visin de una realidad problemtica que presta una estructura orgnica al sentido trgico de la novela. Tomemos por ejemplo el contraste entre salvacin social y salvacin personal, el as llamado tema del yo ante o contra la sociedad. Porque el hombre vive en sociedad (que es resultado y smbolo de un orden racional), no puede cometer delitos, adulterio ni otras infracciones de la ley -poltica o moral- y salirse con la suya, pasando desapercibido o sin ser castigado. La sociedad le conviene mucho al hombre porque le puede hacer posible su bienestar social por medio de una organizacin poltica y econmica. Esto se ve con claridad en el trasfondo histrico de la novela cuidadosamente elaborado por Galds: el Madrid de los aos 1870. Pero violar las leyes morales, no es sino traspasar unas convenciones sociales porque la sociedad, por mucho que pretenda, no puede legislar la realidad interior del hombre. Por un lado, la sociedad no puede, y no debe, meterse con el mundo espiritual del hombre; las implicaciones trgicas -as como cualquier trance y su salvacin autntica- vienen o no del mismo hombre y no de su circunstancia social. Por otro lado, renunciar a la organizacin y al orden social sera una degradacin de la razn y una humillacin del hombre, nada menos que su esclavitud total a los instintos. Galds expone con muchos detalles la cuestin del hombre en su sociedad pero no resuelve este problema; su preocupacin por el mejoramiento poltico y por el bienestar material es evidente, pero no resulta ms fundamental que su inquietud por las luchas interiores del hombre, a saber, las dimensiones espirituales y sicolgicas de la experiencia humana. As es que el contraste del hombre frente a la sociedad, con sus graves implicaciones en cuanto a la conducta, es en la novela una premisa para formular las tensiones de
las relaciones humanas; no es en s el tema central y tampoco una interpretacin nueva de la tragedia. El problema de las apariencias frente a la realidad o sea, qu es la verdad, la esencia o la apariencia, y qu es ms real, lo que el hombre siente o lo que los dems 30 ven en l, se dramatiza lo mismo en el nivel de lo personal que en el de lo social. Se ve en la novela, por ejemplo, que lo mismo lo interior que lo exterior pueden ser vlidos. Fortunata: Qu cosas hay, pero qu cosas! Un mundo que se ve y otro que est debajo escondido... Y lo de dentro gobierna a lo de fuera... (III, 237). Y no obstante, una realidad puede ser verdadera y la otra falsa. Jacinta: Y tambin se di a pensar en lo molesto y difcil que era para ella tener que vivir dos vidas diferentes, una verdadera y otra falsa como las vidas de los que trabajan en el teatro (II, 382-383). O resulta que la apariencia puede ser la misma realidad: El prfido Juanito guardaba tan bien las apariencias que nada haca ni deca en familia que no revelara una conducta regular y correctsima (II, 229). Junito es quien es precisamente por su apariencia y su correcta conducta. A veces las apariencias no slo son engaosas sino que ocultan una realidad contraria de lo que parece. Moreno Isla, por ejemplo, parece feliz pero es de hecho un solitario, esencialmente Aquel infeliz hombre. Y la realidad espaola, brillante en las palabras y gestos de Estupi como de otros, se desvanece en los cafs y los gestos hiperblicos y vacos de sentido de los habladores. Lo que Guillermina dice a Platn Izquierdo se puede aplicar igualmente a Espaa: Te sacan el retrato... porque tienes la gran figura. Todo lo que no es del alma es en ti noble y hermoso (I, 360). Galds no dice cul sea la verdad; no hace ms que presentar la perspectiva interior y exterior de todos los personajes en sus complejas situaciones. As pues el tradicional lugar comn de la apariencia y la realidad no es el tema trgico central como, por ejemplo, en las tragedias Edipo Rey o Muerte de un viajante sino otro enfoque ms del cual depende el desarrollo dramtico de la novela. La necesidad de comprender y aceptar la realidad se manifiesta claramente en la miseria de Jos Ido del Sagrario. Maxi: Seor don Jos, sernese y aprenda a ver la vida como es. Es tontera creer que las cosas son como las imaginamos y no como a ellas les da la gana de ser (IV, 303). En la novela hay muchos que sufren o que parecen ridculos precisamente porque no pueden o no saben aceptar la realidad. Adems, era sta, para Galds, la tragedia bsica de Espaa. Partiendo de un fuerte sentido histrico, Galds frecuentemente sealaba la necesidad de una visin realista de la vida como modo de adaptarse; en el nivel histrico, reconociendo las injusticias y las equivocaciones y mejorando las condiciones econmico-sociales, y, en el plano de lo personal, evitando quimeras o falsas panaceas, y manteniendo as la dignidad y el autorespeto. Pero, a pesar de tal slida base, esta resolucin tampoco es por s misma la interpretacin temtica de la novela porque como actitud es inadecuada al enfrentarse con la pasin, y no puede ni explicar ni predecir la conducta humana (como en el caso de Maxi). Incluso ser perfectamente consciente de lo que pasa y no hacerse ilusiones sobre lo que es o no es la vida, apenas es garanta, insina Galds, de que ello no sea sino otra ilusin ms. Evaristo Feijo insiste en la estabilizacin, esto es, en la necesidad de ser prctico y de poder transigir; afirma que el aceptar o no la realidad no importa tanto siempre que se transija con ella, que se conforme uno con las costumbres aceptadas y, sobre todo, que se guarden las apariencias: El decoro, la correccin, la decencia, ste es el secreto compaera... si te ves en el trance, por exigencia irresistible del corazn, de echar abajo el principio, sepas salvar la forma... (III, 198). El hombre debe guardar las apariencias y poder con las realidades de la sociedad ya que sin un papel en la sociedad no sera ms que un salvaje. Sin embargo, por bien que est presentado este punto de vista de que hay que poner freno al estado rebelde de las pasiones incontroladas, 31 tal mesura por seductora que sea no siempre resulta en solucin satisfactoria. En el caso de Fortunata, por ejemplo, la mesura significa rechazar nada menos que un amor verdadero, amor que es su fuerza motriz: Ni s yo en que estaba pensando Feijo... Tonto l, y yo ms tonta al hacerle caso (III, 302). Tambin Jacinta, ms controlada que Fortunata, es igualmente desgraciada al salvar la forma y vivir con el decoro. De hecho, nadie menos que el mismo Feijo, ejemplo por antonomasia del sentido comn, admite que de no haber tenido aos suficientes como para ser su
padre, no habra sido igual y no habra actuado de la misma forma mesurada en presencia de Fortunata. Y, claro est, vemos en el caso del prctico Juanito que la forma y la apariencia son importantes para vivir bien pero que tambin evidencian frivolidad y superficialidad -fijmonos en la reaccin de Jacinta ante su marido al fin. Galds propone la transigencia y la mesura como otras posibilidades ms en la lucha por orientarse en el laberinto de las pasiones, pero no como soluciones definitivas de la tragedia del hombre. La solucin al problema de las pasiones es, segn Guillermina Pacheco, la paciencia y el sacrificio: Bien s que es difcil mandar al corazn. Cumplir ciertos deberes cuando el amor no facilita el cumplimiento es la mayor hermosura del alma... Qu es lo que ms purifica a la criatura? El sacrificio (III, 336). Esta solucin, basada en la primitiva tica cristiana (semejante a las opiniones de Tolstoi) y que como tema se va a culminar posteriormente en Nazarn y Misericordia (vase Anales Galdosianos, Ao II, 1967) es muy atractiva, sobre todo porque la energa y misericordia de Guillermina hacen de ella uno de los personajes ms simpticos y atractivos de Galds. Dentro de la novela, sin embargo, esta actitud no es plausible por ser demasiado general y muy separada de los inmediatos y urgentes problemas personales. Distanciada ya Guillermina del amor mundano, su sugerencia de distinguir entre pecado y virtud, es casi una deshumanizacin comparada con la apasionada y justa respuesta de Fortunata cuando le aconsejan que ella no deba ser una mala mujer: Porque eso de que yo sea mala, muy mala [porque quiere a Juanito], todava est por ver (III, 360). La fuerza vital de la realidad del amor (sobre todo cuando Guillermina se ve cogida entre las dos mujeres, las dos igualmente irrazonables), la golpea con violencia por primera vez. Es que el impulso inmediato y personal no puede aceptar fcilmente la conformidad y el sacrificio, tan fciles para los que no quieren locamente. Pero estos no son sino algunos de los temas y soluciones principales; hay otros muchos, igualmente vlidos, pero no siempre centrales en la novela. He aqu unos de los muchos ejemplos: el alejarse de la realidad y refugiarse en la ilusin con los peligros del suicidio que ello lleva consigo. El esfuerzo para comprender y ser tolerante y compasivo. La voluntad de imponerse uno mismo en la vida, de vencer las dificultades y de querer crear algo, como en el caso de Maxi: Mis nervios me venden, pero mi voluntad podr ms que mis nervios (II, 130). El contraste entre la voluntad del hombre y la abulia de los cafs. El problema de la duda desvitalizadora, es decir, el escepticismo que paraliza la voluntad y produce vacilaciones en la actividad humana. Y sobre todo la difcil cuestin de la autenticidad del ser humano, y el esfuerzo para conseguir una verdad personal, relacionada sta con la doctrina tica de que el mximo bien del hombre yace en la realizacin total de sus posibilidades interiores y no en los xitos aparentes de la sociedad. Etc., etc. Nada menos, pues, que una acumulacin de muchos temas. Todo esto nos lleva a la conclusin de que el tema central, de haber alguno, est directamente relacionado primero, con la acumulacin de temas y, segundo, con la 32 falta de nfasis en la centralidad de ninguno entre ellos. Galds presenta los temas y las soluciones desde diversos puntos de vista, demostrando que todos ellos forman parte integral de la compleja circunstancia del ser humano. Lo que es notable es que, con todo, no existe una solucin nica -dado que hay muchas y que cada una de ellas choca con otra tan vlida como aqulla- como tampoco existe una idea central que pueda servir para dar una explicacin temtica a la novela. No es fcil pues llegar al meollo de la tragedia precisamente debido a la eficaz y deliberada dramatizacin que logra Galds de realidades e ideas contradictorias. Las actitudes son contradictorias porque cada una de ellas es razonable en s misma y es, por tanto, vlida, posible, acertada y buena. Galds no deja que domine ninguno de los temas trgicos porque todos ellos son imponentes y todos ellos tienen su razn de ser. As es que la validez y potencia de cada uno socavan la validez y potencia de los dems. Nada menos que un constante deslizar de casos trgicos. El atractivo esttico de todo esto (y el que recalca el extraordinario arte novelstico de Galds) estriba en su habilidad para explotar con brillantez -e intencionalidad- la ilusin de que nos est dando el tipo de explicacin y de resolucin que, desde el punto de vista de la tragedia tradicional, es, en realidad, incapaz de darnos.
La tragedia de Fortunata y Jacinta El tema trgico est cristalizado en el ttulo: Fortunata reconoce la vala de la refinada y civilizada Jacinta, al tiempo que sta envidia terriblemente la fertilidad de Fortunata. (Esta diferencia entre las dos mujeres es expresada con claridad -y trgicamente- por Fortunata: Angelical! S, todo lo angelical que usted quiera; pero no tiene hijos. Esposa que no tiene hijos, no es tal esposa [III, 359]). Tericamente, cada una reconoce sin dificultad la fuerza y la ventaja de la otra. Y el tema trgico comienza a tomar forma aqu, porque la reconciliacin de las fuerzas vitales slo es posible en la mente. Ambas mujeres se conocen de pensamiento la una a la otra, se aceptan mutuamente y hasta imaginan que la una es como la otra. Pero la reconciliacin apenas va ms all de este hipottico nivel de como debera-ser la realidad. Ni Fortunata ni Jacinta pueden ser al mismo tiempo lo que son (lo que est bien) y participar tambin en el mundo de la otra, aunque lo mismo la una que la otra necesitan de ese mundo y dependen de l para llenar y completar el suyo. No slo la voluntad de Fortunata, como hemos visto, interfiere con la de Jacinta, sino que, lo que es ms importante, su pasin interfiere con su propio deseo de disciplina. Igualmente la mesura de Jacinta interfiere con el amor. En todos los casos -y cada uno de los personajes se ve en el trance de tener que elegir- hay un conflicto entre dos bienes que no pueden convivir y realizarse en la misma persona. En el caso extremo de Maxi, por ejemplo, la razn interfiere con la pasin y viceversa. Este problema tambin es evidente en Juanito quien no puede ser a la vez feliz y fiel; o, irnicamente, ya que su problema ofrece un paralelo con el de Espaa, Haba de cambiar de forma de gobierno cada poco tiempo, y cuando estaba en repblica, le pareca la monarqua tan seductora (III, 94). Todo pone de relieve la trgica realidad de que la sntesis y la reconciliacin pueden alcanzarse nicamente en un nivel superficial: si Jacinta se hubiera entregado a Moreno Isla, no habra sido una mona del cielo; si Fortunata se hubiera quedado en casa con Maxi, no habra tenido un hijo. Por esto es por lo que la novela, subtitulndose Dos historias de casadas, trata de los trgicos casos de dos malcasadas. 33 Ahora bien, se puede precisar mejor el tema trgico de Galds: vivimos en un mundo de muchos bienes (bien, en su sentido filosfico- en el estudio sistemtico de los valores bien es aquello que posee para alguien un valor incomparable de cualquier tipo). No obstante, al elegir uno nos vemos obligados, inevitablemente, a excluir otro, porque las ventajas y valores de los bienes son frecuentemente contradictorios y chocan los unos con los otros. Desde el punto de vista de la razn y el sentido comn, no es que estos sean tan incompatibles, sino que lo son porque son desempeados y vividos por seres humanos cuyo mundo interior es imprevisible y no siempre sujeto a la razn. Esta situacin provoca muchas tragedias porque el hombre se desintegra -fsica, moral y sicolgicamente- y sufre. As pues no se trata slo de reconciliar bienes que se contradicen pues nadie duda de su valor, sino del problema de la personalidad: es el hombre quien acaba por destruirse, jams se destruye el papel que l representa porque todas las realidades son vlidas y ninguna puede ser anulada. Pero los actores humanos que representan y realizan esas realidades (o bienes) se ven dolidos y, frecuentemente, destrozados; es decir, son los soldados de las ideas que caen en la lucha y no las ideas. El sentido trgico de la novela se desenvuelve alrededor del sufrimiento y la destruccin de los individuos en su intento de reconciliar bienes contradictorios pero deseados. Galds no resuelve estos antagonismos. Matiza los extremos de las realidades en conflicto, al modo de Cervantes, demostrando que el hombre no puede escoger sin pena entre cosas vitales que le hagan falta; porque escoger significa con frecuencia negar por descontar o evadir. As pues en Fortunata y Jacinta la incapacidad de sintetizar las realidades vitales plantea, conceptualmente, la vulnerabilidad de la condicin humana, mientras que, formalmente, integra en una las varias tragedias de la novela y da sentido al tema trgico de las diversas acciones. El tema de la conciliacin, de moda en la poca de la formacin intelectual de Galds, constituye, pues, el fondo temtico de Fortunata y Jacinta; el hecho de que el choque constante entre fuerzas opuestas produzca una continua negacin de potencias vitales constituye el marco en que se basa el sentido
de la tragedia. En su visin de la tragedia, Galds comienza por aceptar la premisa tradicional de que en la tragedia el hombre se coloca frente al misterio del sufrimiento humano e intenta explicarlo. Parecera pues como si la tragedia, a pesar de su efecto unificador en Fortunata, no fuera capaz de dar una clara respuesta a este misterio. Galds lo sabe; su reaccin sera que la tragedia, irnicamente, apenas puede ofrecer una respuesta ms eficaz que las dems soluciones. Pero la tragedia s que busca incansablemente explicaciones para la condicin humana, y es su funcin como instrumento de conocimiento lo que le da un lugar central en la novela. El uso que hace Galds de la tragedia como factor unificador de los temas diversos nos hace confrontar el misterio de la vida humana en su continuo choque entre las fuerzas interiores y exteriores. Desde su visin trgica, Galds ve el universo como algo incomprensible que no puede ser gobernado ni moral, ni social, ni religiosamente. Si no consigue darnos respuestas filosficas sobre la esencial razn de ser del mal y del sufrimiento, s ofrece, por medio de la tragedia, una visin penetrante de la condicin humana. Ningn hombre puede comprender la totalidad de la experiencia humana y, por tanto, nadie tiene el derecho a juzgar, condenar o ni siquiera, a castigar. Ha de intentar comprender y, lo que es ms difcil, tolerar si le es posible, porque el hombre no puede reducirse jams a una nica frmula de conducta. Lo mejor que puede hacer el hombre es tener integridad, esto es, ser capaz de comprender y actuar dentro de las pocas realizaciones y los grandes lmites de su mundo interior. Entonces, como el novelista, 34 puede darse cuenta de que lo que aparentemente puede reducirse a un juicio entre lo moral o lo inmoral, lo bueno o lo malo, no es siquiera un problema vlido. Al final es la misma Guillermina quien explica todo esto durante la muerte de Fortunata, y parece que ella habla por el autor: [...] La complicacin de causas trae la complicacin de efectos, y por eso vemos en el mundo tantas cosas que nos parecen despropsitos y que nos hacen rer. Vea usted por qu yo profeso el principio de que no debemos remos de nada, y que todo lo que pasa, por el hecho de pasar, ya merece algo de respeto. 'Se va usted enterando?'
(IV, 408) Esta expresin es a la vez una visin de la vida y una concepcin de lo que la novela debera ser. Todas las distintas relaciones y los diferentes niveles de la tragedia en la novela ponen de manifiesto la necesidad de comprender que el mundo, sobre todo el mundo interior del hombre, es demasiado complejo para ser comprendido. Al dramatizar esta complejidad y sus trgicas consecuencias, y porque obliga al lector a aprehender las dimensiones de la situacin trgica del individuo, el novelista consigue destruir las frmulas de relaciones humanas dadas por algunos filsofos y muchos naturalistas. En Fortunata y Jacinta Galds no est en contra de la razn, pero demuestra, primero, que la estricta objetivacin de la vida (como los naturalistas la conceban) no puede resolver ni siquiera un problema espiritual; y segundo, que la vida espiritual del hombre puede a veces ser deformada, pero no fcilmente racionalizada. En realidad, los intentos de regular la vida espiritual (como en el caso de Fortunata o de Jacinta y Maxi), no hacen sino intensificar el conflicto trgico entre la personalidad y el mundo circundante, sea ste social o religioso. Al hacer juicios morales, el hombre no puede basarse en frmulas fciles, pues, inevitablemente, es ms all de las normas externas del pensamiento donde yace la tragedia. Dado que nadie puede estar seguro de lo que es verdad, la situacin del hombre en el universo es la de, primero, sufrir, puesto que es una situacin trgica, y luego, comprender. Y el primer paso hacia la sabidura es la autenticidad, el dificilsimo proceso de autoconocimiento. Es una postura muy realista la que Galds presenta porque acepta la tragedia bsica del hombre: la de que cualesquiera que sean las circunstancias, el hombre se ve obligado a elegir bienes que interfieren con otros bienes lo mismo en el mundo
histrico que en el intrahistrico. New York University
Galds y la burguesa
Vicente Llorns En Luces de Bohemia, el esperpento que Valle Incln public poco despus de morir Galds, uno de los personajes le dice a Max Estrella que los jvenes piensan imponer su candidatura en la Academia Espaola; a lo que otro escritor modernista, Dorio de Gadex, aade: Precisamente ahora est vacante el silln de don Benito el Garbancero. De haber conocido Galds este calificativo, es posible que le hubiera molestado; pero la verdad es que pudo aceptarlo, y hasta con cierta complacencia, a pesar de su intencin literaria denigrante. El garbanzo es la base del cocido, y el cocido ha sido hasta nuestros das el tradicional alimento no slo del pueblo bajo sino de la clase media madrilea, a la que pertenecen la mayora de los personajes que pueblan el mundo novelesco de Galds. Hasta un filsofo como el amigo Manso gusta del cocido, no obstante la nota de vulgaridad, tan poco especulativa o metafsica, que parece inherente a dicho producto culinario. Si Jos Joaqun de Mora escribi una oda burlesca culpando al garbanzo de los numerosos males que aquejaban a los espaoles, Galds pudo haber salido en su defensa, al menos por ser el alimento cotidiano de la clase social espaola a que l perteneca, y con la cual se identificaba. En uno de los Episodios nacionales de la segunda serie, Los Apostlicos, Galds nos presenta as la figura de don Benigno Cordero, comerciante madrileo: Hombre laborioso, de sentimientos dulces y prcticas sencillas, aborrecedor de las impresiones fuertes y de las mudanzas bruscas, don Benigno amaba la vida montona y regular, que es la verdaderamente fecunda. Compartiendo su espritu entre los gratos afanes de su comercio y los puros goces de la familia, libre de ansiedad poltica, amante de la paz en la casa, en la ciudad y en el estado, respetuoso con las instituciones que protegan aquella paz, amigo de sus amigos, amparador de los menesterosos, implacable con los pillos, fuesen grandes o pequeos, sabiendo conciliar el decoro con la modestia, y conociendo el justo medio entre lo distinguido y lo popular, era acabado tipo del burgus espaol que se formaba del antiguo pechero fundido con el hijodalgo, y que ms tarde haba de tomar gran vuelo con las compras de bienes nacionales y la creacin de las carreras facultativas, hasta llegar al punto culminante en que ahora se encuentra. La formidable clase media, que hoy es el poder omnmodo que todo lo hace y deshace, llamndose poltica, magistratura, administracin, ciencia, ejrcito, naci en Cdiz entre el estruendo de las bombas francesas y las peroratas de un congreso hbrido, inocente, extranjerizado si se quiere, pero que brotado haba como un sentimiento, o como un instinto ciego, incontrastable, del espritu nacional.
El tercer estado creci, abrindose paso entre frailes y nobles, y echando a un lado con desprecio estas dos fuerzas atrofiadas y sin savia, lleg a imperar en absoluto, formando con sus grandezas y sus defectos una Espaa nueva.
Entre otras cosas, el pasaje anterior, escrito en 1879, ofrece un contraste singular no ya con la actitud antiburguesa de la novelstica francesa coetnea, sino, dentro de la literatura espaola, con la de los escritores de la generacin siguiente, la del 98. 52 Todos los cuales pertenecan a la misma clase social que Galds, clase identificada por l, ms o menos justificadamente, con la burguesa. Para Unamuno la clase media pintada por Galds en su obra literaria no pasa de ser un sainete grotesco. Y Baroja, que lleg a ejercer por un momento la actividad comercial, arremete as contra sus compaeros de oficio en El rbol de la ciencia: Qu admirable lugar comn para que los obispos y generales cobren su sueldo y los comerciantes puedan vender impunemente bacalao podrido. Sabido es que para Ortega el comerciante constituye el tipo ms despreciable de vida humana. Galds no es tan slo el ms cabal exponente literario de la clase media de su tiempo por haber centrado en ella la casi totalidad de su obra novelstica. Lo es tambin porque escribe para ella. De ah su estilo agarbanzado que la estetizante generacin del 98 no le perdonar. No rehuye Galds el personaje mediocre, ni poda rehuirlo, dada su intencin literaria. Como es sabido, el propsito de los Episodios nacionales (por lo menos de las dos primeras series) es hacer la historia del espaol corriente y moliente, de Fulano y Mengano, vulgar a veces, poco inteligente si se quiere, pero con virtudes superiores a las intelectuales (que por otra parte no son, para Galds, las que ms importan). Si ese espaol medio constituye la figura ms reiterada -si no la ms importante- de su novela histrica, a tono con l tendr que estar la expresin literaria, ya que, segn el propio Galds, visin y estilo estn en relacin de ntima dependencia. Pero, adems, Galds escribe para aleccionamiento del lector, y ese lector no es otro que el mismo espaol de la clase media que aparece con tanta frecuencia en las pginas de los Episodios. Lo que para el esteticismo posterior rezumaba vulgaridad, para Galds era en verdad un doble triunfo, como expresin natural del personaje corriente, y expresin adecuada para la finalidad docente que persegua. Sin que, por su naturalidad, dejara de ser una innovacin literaria frente al estilo acadmico, oratorio y casticista de otros escritores. Por lo dems, conviene recordar que don Benigno Cordero no es el Mr. Homais de Flaubert ni el don Braulio de Larra. Don Benigno es un lector de Rousseau y un liberal. Ya nos dice Galds que la clase social a que pertenece naci en Cdiz, y aunque esto no sea del todo exacto, es cierto que burguesa y liberalismo aparecen entonces juntos por primera vez en Espaa. Mas don Benigno no es simplemente un hombre cuyas ideas polticas le sirven de adorno. El pacfico comerciante se haba distinguido combatiendo por la libertad en las calles de Madrid en las jornadas de julio de 1822, y Galds se complace en destacar su herosmo en el episodio titulado 7 de Julio. Una parte del ejrcito, instigada por el propio rey, intenta apoderarse de la capital y derrocar el sistema constitucional. El gobierno no cuenta apenas con ms defensores que la Milicia nacional, formada por gentes diversas del pueblo madrileo, entre las cuales figura don Benigno. Como los dems, se apresta a la lucha, y su accin la describe Galds en estos trminos: Palarea, a caballo junto a la pieza de artillera, dio un grito
horrible, y con el sable vigorosamente empuado por la trmula diestra rugi rdenes. El comandante de la Milicia que mandaba en aquel punto a los cazadores sinti en su interior un estremecimiento terrible, una rpida sensacin de fro, a que sigui sbito calor. Ideas ardorosas cruzaron por su mente, su corazn palpitaba con violencia, su nariz, pequea, perdi el color, resbalronsele por la nariz abajo los espejuelos de oro, apret el sable con el puo, apret los dientes, y 53 alzndose sobre las puntas de los piececillos, hizo movimientos convulsivos semejantes a los de un pollo que va a cantar, tendironsele las cuerdas del pescuezo, psose como un pimiento y grit: -Viva la constitucin!... Cazadores de la Milicia... carguen! Era el nuevo Lenidas, don Benigno Cordero. Impetuoso y ardiente, se lanz el primero, y tras l los cazadores atacaron a la bayoneta. Antes de dar este paso heroico qu horrible crisis conmovi el alma del pacfico comerciante! Don Benigno no haba matado nunca un mosquito: don Benigno no era intrpido, ni siquiera valiente, en la acepcin que se da vulgarmente a estas palabras. Mas era un hombre de honradez pura, esclavo de su dignidad, ferviente devoto del deber hasta el martirio callado y fro, posea convicciones profundas, crea en la Libertad y en su triunfo y excelencias como en Dios y sus atributos, era de los que preconizaban la absoluta necesidad de los grandes sacrificios personales para que triunfen las grandes ideas, y viendo llegar el momento de ofrecer vctimas, sentase capaz de ofrecer su vida miserable. Era un alma fervorosa dentro de un cuerpo cobarde, pero obediente. Cuando vio que los suyos vacilaban indecisos, cuando vio el fulgor del sable de Palarea y oy el terrible grito del brigadier guerrillero y mdico, su alma pas velozmente y en el breve espacio de algunos segundos de sensacin a sensacin, de terribles angustias a fogosos enardecimientos. Ante sus ojos cruz una visin, y qu visin, Dios poderoso! ... Pas la tienda, aquel encantador templo de la subida a Santa Cruz, pas la anaquelera, llena de encajes blancos y negros en elegantes cajas. Las puntillas de Almagro y de Valenciennes se desarrollaron como tejidos de araa, cuyos dibujos bailaban ante sus ojos, pasaron los cordones de oro, tan bien arreglados en rollos por tamaos y por precios, pas escueta la vara de medir, pasaron los libros de cuentas, y el gato que se relama sobre el mostrador, pasaron en fin, la seora de Cordero y los borreguitos, que eran tres, si no miente la historia, todos tan lindos, graciosos y sabedores, que el buen hombre habra dejado el sable para comrselos a besos. Pero aquel hombre pequeo, estaba decidido a ser grande por la fuerza de su fe y de sus convicciones, borr de su mente la prfida
imagen domstica que le desvaneca y no pens ms que en su puesto, en su deber, en su grado, en la individualidad militar y poltica que estaba metida dentro del don Benigno Cordero de la subida de Santa Cruz. Entonces el hombre pequeo se transfigur. Una idea, un arranque de la voluntad, una firme aplicacin del sentido moral bastaron para hacer del cordero un len, del honrado y pacfico comerciante de encajes un Lenidas de Esparta. Si hoy hubiera leyenda, si hoy tuviramos escultura y don Benigno se pareciese a una estatua, qu admirable figura la suya elevada sobre un pedestal en que se leyese: Cordero en el paso de Boteros!
Un poco ms y Galds hubiera hecho de don Benigno un personaje ridculo, grotesco. No lo es porque la irona galdosiana, heredera legtima de la cervantina, ama a sus criaturas, cuando son nobles, a pesar de sus flaquezas o locuras. El esculido Rocinante, caricatura de caballo, no empequeece el esfuerzo quijotesco, ni don Benigno, entrando en combate con movimientos convulsivos de pollo que va a cantar, deja de ser un hroe del liberalismo espaol. Todo cuanto se refiere a don Benigno Cordero, cumplido representante de la clase media liberal de su tiempo, corresponde a la segunda serie de los Episodios nacionales, redactada entre 1875 y 1879. Si Galds hubiera interrumpido entonces, como se haba propuesto, los Episodios, de esa clase media personificada por el comerciante madrileo no nos habra quedado ms que una imagen favorable y optimista. Pero Galds reanud los Episodios tardamente, casi veinte aos despus de haberlos dado por conclusos, y los continu hasta 54 1912. Y ocurre que en las nuevas series publicadas, sobre todo en las ltimas, su visin ha cambiado notablemente. Desde luego, nada hay de pujante en la clase media de principios de la Restauracin, es decir, de los aos en que haba redactado Los Episodios mencionados anteriormente. En 1879, cuando escriba Los Apostlicos, la clase media, como hemos visto, ejerca an segn Galds un poder omnmodo, y como creadora de una nueva Espaa, se impona vigorosamente a las dems. Ahora, esa misma clase de 1879, vista desde el 1912, se ha convertido en una desmedrada clase de levita y chistera.52 Sabrs ahora, mujercita inexperta -dice Tito en Cnovas- que los espaoles no se afanan por crear riquezas, sino que se pasan la vida consumiendo la poca que tienen, quitndosela unos a otros con trazas o ardides que no son siempre de buena fe. Cuando sobreviene un terremoto poltico, dando de s una situacin nueva, totalmente nueva, arrancada de cuajo de las entraas de la Patria, el pueblo msero acude en tropel, con desaforado apetito, a reclamar la nutricin a que tiene derecho. Y al orme decir pueblo oh Casiana ma!, no entiendas que hablo de la muchedumbre jornalera de chaqueta y alpargata, que sos, mal que bien, viven del trabajo de sus manos. Me refiero a la clase que constituye el contingente ms numeroso y desdichado de la grey espaola: me refiero a los mseros de levita y chistera, legin incontable que se extiende desde los bajos confines del pueblo hasta los altos linderos de la aristocracia, caterva sin fin, inquieta, menesterosa, que vive del
meneo de plumas en oficinas y covachuelas, o de modestas granjeras que apenas dan para un cocido. Esta es la plaga, esta es la carcoma del pas, necesitada y pedigea, a la cual oh ilustre compaera ma! tenemos el honor de pertenecer.
La clase media es tambin ahora la de la gente cursi. Sigo creyendo -dice en otro lugar de Cnovas- que la llamada gente cursi es el verdadero estado llano de los tiempos modernos. Otras veces aparece formada por una casta de seoritos. Recurdese que a don Baldomero Santa Cruz, el activo comerciante de Fortunata y Jacinta, le sucede Juanito Santa Cruz, que ya no es ms que un ocioso seorito madrileo. En la segunda mitad del XIX todo son sntomas de decaimiento. Hasta en lo fsico. Lucila Ansrez, que Galds hace surgir, o poco menos, como una diosa antigua de entre las ruinas del castillo de Atienza, pertenece a la hermosa y fuerte raza de los Ansrez, aptos para desenvolverse vigorosamente en las actividades ms diversas; pero su hijo, Vicentito Halconero, delicado e imaginativo, nace ya cojo. Incapaz de jugar como los dems nios, se entregar precozmente a los libros. El burgus medio representativo de esta poca es el segundo marido de Lucila, don ngel Cordero. He aqu cmo lo describe Galds: Del seor don ngel Cordero debe decirse que era un paleto ilustrado, mixtura gris de lo urbano y lo silvestre, cuarentn, de rostro trigueo, con ojos claros y corto bigote rubio: carcter y figura en que no se adverta ningn tono enrgico, sino la incoloracin de las cosas desteidas. Sus padres, lugareos de rin bien cubierto, se vanagloriaban de juntar en l la riqueza y la cultura. Sigui, pues, el tal la carrera de abogado en Madrid, con lo que empenach cumplidamente su personalidad: tom gusto a la Economa Poltica, estudila superficialmente, haciendo acopio de cuantos libros de aquella socorrida ciencia se escribieron. Con 55 este caudal sigui siendo lugareo, y viva la mayor parte del ao en sus tierras, cultivndolas por los mtodos rutinarios y llevando con exquisita nimiedad la cuenta y razn de aquellos pinges intereses... Completan la figura su honradez parda, su opaca virtud y aquel reposo de su espritu que nada conceda jams a la imprevisin, nada a la fantasa, y era la exactitud, la medida justa de todas las cosas del cuerpo y del alma.
El contraste entre este Cordero de 1867 y el de 1822 es tan acusado que hace olvidar las semejanzas de clase social que pueden unirlos. Don ngel es una figura desteida, gris, sin relieve; hasta sus virtudes son pardas, opacas. Sobre don Benigno tiene la ventaja, si as puede llamarse, de una cierta cultura, pero superficial, y que no le sirve para apartarse de sus mtodos rutinarios como agricultor. En el fondo es un lugareo, un paleto, no un ciudadano como don Benigno, que tiene conciencia de sus deberes cvicos y sabe cumplir con ellos, luchando en su defensa, si llega el caso, con las armas en la mano. Mientras el sonriente y bondadoso don Benigno se dispone al sacrificio personal en aras del bien comn, don ngel, apartado de toda contienda poltica, no atiende ms que a la proteccin de sus propios intereses. Su smbolo es el paraguas: recordemos aquella coleccin de paraguas de todas clases, que cuidaba con tanto esmero. Quera protegerse, cubrirse, y
a ese afn responda aquel artefacto protector del individualismo egosta: no mojarse. Indudablemente el Galds que escribe en 1907 no es el mismo de treinta aos antes. Y si en la distancia que separa al joven del viejo Galds influyen nuevas ideas, tambin las nuevas circunstancias histricas en que le toc vivir dejaron su huella. Muy principalmente la Restauracin, incluyendo por supuesto la etapa de la Regencia, que fue al parecer la ms decisiva para l. Lo que ese perodo de la historia espaola signific para las generaciones subsiguientes, puede verse en estas palabras de Ortega y Gasset escritas en 1914: La Restauracin -dice en Vieja y nueva poltica, para repetirlo enseguida en las Meditaciones del Quijote- significa la detencin de la vida nacional. No haba habido en los espaoles, durante los primeros cincuenta aos del siglo XIX, complejidad, reflexin, plenitud de intelecto, pero haba habido coraje, esfuerzo, dinamismo. Si se quemaran los discursos y los libros compuestos en ese medio siglo y fueran sustituidos por las biografas de sus autores, saldramos ganando ciento por uno... Hacia el ao 1854 -que es donde en lo soterrao se inicia la Restauracin- comienzan a apagarse sobre este haz triste de Espaa los esplendores de ese incendio de energas: los dinamismos van viniendo luego a tierra como proyectiles que han cumplido su parbola: la vida espaola se repliega sobre s misma, se hace hueco de s misma. Este vivir el hueco de la propia vida fue la Restauracin.
Anticipndose a Ortega, Galds en Cnovas (1912) caracteriza la poltica de la Restauracin como una poltica de inercia, de ficciones y de frmulas mentirosas. El pensamiento de Cnovas lo cree dirigido a sofocar la tragedia nacional, conteniendo las energas tnicas dentro de la forma lrica, para que la pobre Espaa viva mansamente hasta que lleguen das ms propicios. Y si Unamuno se haba referido al marasmo nacional, Galds habla de la vacuidad histrica que caracteriz aquellas dcadas. Inercia, vacuidad, ficcin, todo contribuye a darnos una imagen triste -el triste pas de Baroja-, silenciosa y aburrida de la vida espaola: Un gento espeso, silencioso y embotado, que a mi parecer personificaba de un modo grfico el aburrimiento nacional. 56 Nada, por otra parte, ms dramtico que este final de los Episodios nacionales, vistos en su conjunto como historia espaola de casi un siglo: tras largos aos de intermitente agitacin y guerra vamos a parar a una paz no menos infecunda. Galds, a principios del siglo XX, acaba exhortando a la revolucin en trminos que recuerdan curiosamente los de algunos liberales jacobinos de principios del siglo XIX. En su senectud Galds coincide, pues, con los entonces jvenes escritores del 98 o sus epgonos, al condenar la Espaa de la Restauracin principalmente por su estancamiento y vaco, por su falta de energa creadora. Pero como sucede en otros casos, la coincidencia es ms bien tangencial. En su concepto dinmico, creador, de la vida y de la poltica, Galds no recibi, que yo sepa, el menor impulso nietzscheano. Galds fue un liberal sin entusiasmo alguno por el parlamento. La oratoria, tan favorecida en su tiempo, le pareci una debilidad espaola y sobre todo andaluza. (Recurdese su ambivalente actitud ante Castelar). Incapaz l mismo, como otros grandes escritores, de perorar en pblico, la facilidad verbal de sus compatriotas la cree sntoma de incapacidad poltica. Pues para l, en la vida poltica, como en toda vida fecunda, lo importante es la accin creadora. En vez de palabras, Galds
quera acciones. Santiago Ibero, el joven que irrumpe en la vida espaola por los aos de la Revolucin de septiembre, dice en una ocasin a su amigo Maltrana: No quiero libros ni carreras... Mis libros sern la accin. No siento ningn deseo de conocer, sino de hacer.
Desde los primeros Episodios Galds fue destacando las figuras de aquellos espaoles que de uno u otro modo, movidos por fuerte voluntad de accin, hicieron algo positivo y eficaz. As, en primer trmino, el pueblo espaol en su lucha por el mantenimiento de la nacionalidad frente a Napolen, ya en su conjunto (Bailn, Zaragoza), ya individualmente (El Empecinado). Luego vienen tanto Espartero como Zumalacrregui y Cabrera, sin que en este punto, y quiz slo en ste, se deje llevar Galds por su patente partidismo liberal. Pues unos y otros, no obstante la diversidad de sus propsitos, lograron cumplirlos por igual, gracias a su esfuerzo y capacidad de realizacin. A Baroja le reproch Ortega y Gasset que en las Memorias de un hombre de accin hubiera confundido la aventura con la accin propiamente dicha. Si Aviraneta es ms bien un aventurero, los personajes que Galds admira son en cambio verdaderos hombres de accin, lo mismo cuando actan como guerreros que como polticos. As por ejemplo Mendizbal, que sin librar una sola batalla campal, lucha polticamente y logra imponer su voluntad convirtiendo sus intenciones e ideas en actos. En El grande Oriente Galds nos hace asistir a una reunin de la camarilla constitucional, formada por destacados polticos (Quintana y Martnez de la Rosa entre otros, apenas disimulados bajo nombres ficticios) para tomar medidas urgentes en relacin con el propsito atribuido a los comuneros de asaltar la crcel y matar a Vinuesa. Pero aquellos ilustres personajes no llegan a adoptar ninguna decisin eficaz. Ay Desgraciadamente para Espaa, en aquellos hombres no haba ms que talento y honradez: el talento de pensar discretamente y la honradez que consiste en no engaar a nadie. Faltbales esa inspiracin vigorosa de la voluntad, que es la potente fuerza creadora de los grandes actos... 57 Cul de las dos camarillas -aade ms adelante- es ms responsable ante la historia: la del populacho, o la de los hombres ledos? No es fcil contestar. La primera, en medio de su barbarie, haba resuelto algo en el asunto del da: la segunda, con toda su ilustracin, no haba resuelto nada.
Ahora bien, ese concepto de la vida como accin tiene en Galds una raz liberal-burguesa. Si la clase media puede abrirse paso desplazando vigorosamente a aristcratas y religiosos, dos clases econmicamente improductivas, fue justamente por su dinamismo y laboriosidad. El burgus medio no es para Galds un personaje ocioso, sino todo lo contrario, un hombre activo, creador de riqueza. Lo peor, pues, que poda ocurrirle a esa clase media, independiente y recelosa siempre por otra parte del poder pblico, era convertirse en una plaga de oficinistas de levita y chistera, al servicio del aparato gubernamental y sustentndose del presupuesto. No deja de ser chocante (aparte de considerar a esa clase el contingente ms numeroso y
desdichado de la grey espaola) que en el momento en que empezaba a adquirir consistencia la burguesa industrial de Catalua y Vizcaya, Galds ni siquiera la mencione. Sin duda, sta es una de las limitaciones de los Episodios nacionales como interpretacin novelesca de la historia espaola en el siglo pasado. Aunque la geografa de los Episodios se extienda a veces por diferentes partes de Espaa, lo cierto es que el mbito poltico y social se reduce casi totalmente a Madrid. El madrileismo de Galds ofrece cierta semejanza, bien que en plano muy diverso, con el andalucismo de Cnovas, que llega al poder veinte aos despus del Manifiesto de Manzanares, y trata de estabilizar un rgimen poltico sobre la base de la propiedad rural, sin darse cuenta de que la balanza poltico-econmica que hasta mediados de siglo gravit hacia Andaluca, empezaba a inclinarse del lado de Catalua y el Norte. Es lo ms probable que para Galds no pasara inadvertida la presencia de esa nueva burguesa vasco-catalana, sobre todo al escribir los ltimos Episodios, ya entrado el siglo XX, cuando nadie poda ignorarla. Pero pudo desentenderse de ella y en consecuencia del proletariado industrial, no slo por ajena a la realidad social del Madrid de entonces, sino tambin, por la connotacin clerical y reaccionaria que la caracteriz desde el principio. Pues otra de las lacras de la Restauracin, a juicio de Galds, fue su renaciente clericalismo. Aspecto, dicho sea de paso, apenas mencionado en su crtica de la Restauracin por los escritores del 98. Y es que la Generacin del 98, aunque ms decididamente opuesta al catolicismo, y quizs por esta misma razn, es menos anticlerical. El anticlericalismo de Galds, en cambio, se exacerba a principios de este siglo y se manifiesta notoriamente en los ltimos Episodios nacionales. As, en el cuadro desolado y triste de Espaa que traza en Cnovas, destaca el amargo desengao anticlerical del autor viendo que los hijos de aquellos supuestos revolucionarios de la clase media de 1868 acabaron luego educndose en colegios religiosos. Ahora bien, en ese como en otros Episodios, Galds no comete propiamente un anacronismo. Aprovecha, por decirlo as, una coincidencia. Proyecta sobre el pasado su preocupacin presente (el anticlericalismo de la poca de Canalejas, uno de cuyos exponentes e iniciadores fue Galds), pero por otra parte es fiel a la verdad histrica. La invasin de los frailes franceses en la Espaa de Cnovas, a consecuencia de la legislacin anticlerical de la Repblica vecina, pudo no tener las proporciones que le atribuye Galds, pero debi ser un fenmeno nuevo y sorprendente para los espaoles, 58 habituados desde la poca de Mendizbal a la ausencia de las rdenes religiosas en la vida cotidiana del pas. (Nicols Estvanez cuenta en sus Memorias que en 1877 estando en Pars como emigrado poltico, vio por primera vez en la calle lo que jams haba visto: un fraile.) Por todo ello no es de extraar que en los ltimos Episodios, redactados a principios del siglo XX, Galds vuelva sus ojos a Europa, concretamente a Inglaterra y Francia, donde la burguesa segua viviendo al menos dentro de la tradicin liberal a que debi su existencia, y fiel por consiguiente al principio de la libertad de conciencia, que constituye el fundamento del anticlericalismo galdosiano. Ningn Episodio ms revelador en este respecto que el titulado La de los tristes destinos. Sobre el fondo histrico de la Revolucin de Septiembre, Galds ha urdido una trama novelesca en donde nos da, no su visin juvenil de aquel acontecimiento, del que fue testigo, sino su desilusin posterior. Ahora, en 1907, al cabo de unos cuarenta aos, da por fracasada desde el primer momento la revolucin por no haber producido la transformacin verdaderamente revolucionaria que l sin duda hubiera deseado. As, Santiago Ibero y Teresa Villaescusa, los protagonistas imaginarios de la novela histrica, no pudiendo unirse libremente sin escndalo, ni vivir de su propio esfuerzo, acabarn por huir de Espaa, la Espaa con honra de la vana retrica revolucionaria, hacia la Europa que les brinda libertad de conciencia y trabajo fecundo. La Europa a que se refiere Galds es la Europa burguesa y creadora de la Exposicin universal de Pars de 1867, y de la gran colmena laboriosa de Londres. En esta ciudad viven y han prosperado espaoles que en otros
tiempos encontraron all refugio tras las contiendas polticas de su patria: el relojero Losada, Carreras el tobaconist. Como vemos, aun en pleno centro del capitalismo britnico, lo que Galds sigue destacando es al comerciante, al pequeo burgus. La burguesa capitalista, que sigue el famoso lema de Guizot enriqueceos, no es para Galds ms que la expresin de un glacial positivismo. Y si admira al banquero Salamanca no es por su riqueza sino por su carcter y espritu emprendedor de self-made man, que no qued por lo dems limitado a las finanzas. Lo que a Galds le importa como espaol deseoso del progreso de su pas no es propiamente la produccin o distribucin de la riqueza, sino el trabajo. De ah su preocupacin por la clase media. Al fin y al cabo -recordemos uno de los pasajes de Cnovas mencionado antes- el obrero vive de su trabajo, o sea que hace algo positivo y creador, mientras que la depauperada clase media se pasa el tiempo esperando el favor oficial, el empleo pblico, que es la ms infecunda de las ocupaciones. Ya en El Grande Oriente lamenta Galds que la tendencia democratizante del segundo perodo liberal (1820-1823) atrajera a la poltica a gente del pueblo que viva antes de sus oficios. Lejos de ser esto un bien, como pudiera parecer, lo que ocurri fue que quienes entraban una vez en la maquinaria gubernamental o representativa, ya no volvan luego al ejercicio de su profesin, en espera de nuevos cargos polticos. Este mal parasitario es el que vino luego repitindose, acrecentado, a lo largo del siglo. Contra l se rebela, en La de los tristes destinos, el joven Santiago Ibero, espritu independiente y emprendedor, y ese es uno de los motivos que le impulsar a salir de Espaa. Ibero haba sido testigo de los preparativos revolucionarios del 68 en Pars y Londres, haba embarcado con el squito de Prim rumbo a Cdiz, y haba presenciado en esta ciudad la proclamacin de la Soberana Nacional que iba a poner fin al 59 reinado de Isabel II. Despus de la batalla de Alcolea, acompaa en un tren que se dirige a Madrid al influyente unionista Tarfe. Y llega el momento en que este caballero le dice: Libertad... Espaa con honra!... Eso hemos gritado... Pues con honra y libertad, ya ests en camino para volver a la sociedad a que perteneces, y en la cual, por tu mrito, te corresponde un puesto, una posicin quiero decir... Como ahora estamos en candelero, gracias a Dios, yo te aseguro que para entrada... fjate, para entrada, puedes contar con una plaza de diez y seis mil reales, ya en Hacienda, ya en Fomento. Pronto te subiremos a veinte mil... No puedes quejarte. Aturdido por su locuacidad de seorito parlamentario, no se fij Tarfe en el rostro de Ibero, ni supo leer en l la expresin intensamente despectiva con que escuchada fue la promesa de proteccin. Irnico, destilando amargura, agradeci Santiago la generosidad del caballero, que a todos los buenos espaoles quera dar abrigo y pienso en los pesebres burocrticos. Desde aquel momento, el infeliz Ibero, solo, errante, sin calificacin ni jerarqua en la gran familia hispana, mir desde la altura de su independencia espiritual la pequeez enana del prcer, hacendado y unionista.
Santiago y Teresa acabarn por huir hacia la Europa que en vez de empleos burocrticos y prejuicios sociales y religiosos, les brinda trabajo, libertad y tolerancia. He aqu, una vez ms, un Episodio nacional que ofrece la confluencia de una doble visin histrica: de un lado, la revolucin de Septiembre de 1868, de otro la Espaa de principios del siglo
XX, con sus preocupaciones ideolgicas, entre ellas la cuestin religiosa y la europeizacin. Un ao antes Unamuno haba publicado un famoso artculo, en donde contradiciendo lo dicho por l mismo en los ensayos de En torno al casticismo, preconizaba la africanizacin en vez de la europeizacin de Espaa. (Africanizacin, dicho sea entre parntesis, tan europesta en el fondo como la de los europeizantes, por cuanto, con incongruencia perfectamente unamuniana, se fundaba en antiguos Padres de la Iglesia de formacin romana, y en un moderno poeta ingls protestante). En aquel debate sobre el valor de lo europeo como fuente de renovacin espaola, Galds no dej de intervenir al redactar su novela histrica La de los tristes destinos. Su punto de vista liberalburgus est muy claro en el siguiente elogio del Ferrocarril del Norte, digresin irnica que tiene cierto parecido con otras de Baroja: Oh ferrocarril del Norte, venturoso escape hacia el mundo europeo, divina brecha para la civilizacin!... Bendito sea mil veces el oro de judos y protestantes franceses que te dio la existencia, benditos los ingeniosos artfices que te abrieron en la costra de la vieja Espaa, hacinando tierras y pedruscos, taladrando los montes bravos y franqueando con gigantesco paso las aguas impetuosas. Por tu frrea senda corre un da y otro el mensajero incansable, cuyo resoplido causa espanto a hombres y fieras, alma dinmica, corazn de fuego... l lleva y trae la vida, el pensamiento, la materia pesada y la ilusin area, conduce los negocios, la diplomacia, las almas inquietas de los laborantes polticos y las almas sedientas de los recin casados, comunica lo viejo con lo nuevo, transporta el afn artstico y la curiosidad arqueolgica, a los espaoles lleva gozosos a refrigerarse en el aire mundial, y a los europeos trae a nuestro ambiente seco, ardoroso, apasionado. Por mil razones te alabamos, ferrocarril del Norte, y si no fuiste perfecto en tu organizacin, y en cada viaje de ida o regreso veamos faltas y negligencias, todo se te perdona por los inmensos beneficios que nos trajiste, oh grande amigo y servidor nuestro, puerta del trfico, llave de la industria, abertura de la ventilacin universal y respiradero por donde escapan los densos humos que an flotan en el hispano cerebro!
Princeton University
arte pictrico en las novelas de Galds
J. J. Alfieri Hay a travs de la obra de Galds un evocar continuo del arte pictrico, sea en forma de alusiones a cuadros famosos, sea en su tcnica de retratar a los personajes o de darles una base iconogrfica.128 Galds muchas veces pinta a sus criaturas adoptando el punto de vista del retratista o del caricaturista129 y para realzar caractersticas fsicas y morales de ellas las compara con retratos de pintores conocidos. Entre sus personajes aparecen artistas y coleccionistas de arte que al discutir sobre las pinturas emiten juicios que indican el gusto artstico de la poca y el criterio esttico del propio autor. Ningn escritor estuvo ms en contacto con el mundo artstico de Madrid ni ms al corriente de las tendencias del arte espaol que Galds. Dentro y fuera de sus obras el arte figura como uno de sus intereses predilectos y merece ser estudiado para ver si se puede llegar a una nueva apreciacin de su novelstica.130
En Arte y crtica el novelista habla de su costumbre de asistir a las exposiciones de pintura y se acuerda de unos setenta pintores que desde 1862 haban alcanzado cierta fama. 131 A su interaccin con los artistas contemporneos se debe la edicin ilustrada de las dos primeras series de los Episodios nacionales. En el prlogo de dicha edicin menciona a los hermanos Mlida (Enrique y Arturo), artistas muy conocidos, bajo cuya direccin se llev a cabo la empresa. Refirindose al xito de esta edicin, el autor elogia a los Mlida, llamndoles colaboradores tan eficaces que con sus dibujos han tenido mis letras una interpretacin superior a las letras mismas, cuyo don principal consiste en sublimar y enriquecer los asuntos.132 Aunque en esa poca era bastante comn ilustrar obras literarias, en el caso de los Episodios el hermanar de las dos artes es de una naturalidad destacada porque en los Episodios predomina el elemento grfico y, segn el novelista, es condicin casi intrnseca de que sean ilustradas. Las relaciones entre Galds y Aureliano Beruete, paisajista e historiador de arte, indican un intercambio sustancioso entre el arte y la literatura y muestran la ascendencia de la novela en la jerarqua de los valores estticos de la segunda mitad del siglo XIX. Inspirado en Orbajosa, Beruete pint un cuadro de la ciudad ficticia de Doa Perfecta y Galds felicit al pintor por haber captado el aspecto negativo de dicha poblacin: Con admirable intuicin artstica ha expresado usted en su cuadro el carcter y la fisonoma de la metrpolis, de los ajos, patria de los tafetanes y caballucos.133 La versin pictrica de Orbajosa, a la par que muestra que uno de los mejores paisajistas se inspir en la literatura, es una manifestacin notable de la influencia de una obra galdosiana sobre el arte en esta poca.134 Mirado desde otro punto de vista, el paisaje en Doa Perfecta alcanza una dimensin esttica e ideolgica por ser engendrador del paisaje que ms tarde celebrarn los escritores de la Generacin del 98.135 Y el cuadro de Beruete no es el nico inspirado en Doa Perfecta. En la 80 Casa-Museo de Prez Galds en Las Palmas, hay un retrato annimo de un campesino de aspecto brutal, que representa a Caballuco.136 Con la Vista de Orbajosa, que as se llama el cuadro de Beruete, empieza una iconografa de escena provinciana que para unos representa una sntesis arqueolgica del pueblo castellano, para otros un ejemplo del paisaje y para los de la misma ndole poltica de Galds significa Urbs agusta que con su gente intransigente y reaccionaria amenaza a todo un pas. Para Galds el haber conocido a Ricardo Arredondo, paisajista toledano, fue encontrar una verdadera fuente de informes sobre el arte, la arquitectura y la historia de la ciudad gtica. En Memorias de un desmemoriado Galds se acuerda de Arredondo al describir el convento de San Pablo en Toledo: Cuando visit este convento iba en compaa de Arredondo, pintor famoso avecindado en la ciudad imperial (VI, 1679). Gregorio Maran, que fue otro amante de Toledo, nos cuenta que Arredondo le regal a su entraable amigo Galds un breviario que haba pertenecido al to del pintor y que guard el novelista en San Quintn utilizndolo para su descripcin de los oficios de la Catedral [de Toledo] y para las citas en latn que con frecuencia pone en boca de sus personajes.137 Gracias a Arredondo, Galds rectific su antiguo desvo hacia El Greco,138 a quien llam el novelista un artista de genio, en quien los terribles defectos de su enajenacin mental oscurecieron las prendas de un Ticiano o un Rubens ( Toledo, VI, 1602).139 Maran ha sido testigo de esta rectificacin y la prueba ms patente de ella es el xito con que pudo Galds penetrar en la vida espiritual de Toledo al escribir ngel Guerra. Nadie ha conocido y comprendido mejor que [Galds] dice Maran, todo lo que representa la gran ciudad para el alma de Espaa.140 Jos Francs ha comentado sobre las relaciones entre los pintores contemporneos y Galds a quien le atraan los artistas y tena la tendencia de poner artistas entre los personajes de sus obras.141 De los personajes-artistas de Galds se hablar ms adelante. Lo que aqu nos interesa es la costumbre del novelista de mencionar en sus novelas artistas que conoca y de ensalzar el arte contemporneo. Las experiencias vividas y compartidas con los pintores aparecen casi sin disfraz en sus obras. En La incgnita Augusta, mujer de punto de vista muy moderno, defiende la pintura
contempornea tal como la hubiera defendido el novelista (V, 713). El gusto artstico de Augusta es el de Galds y del pblico letrado en general: en la casa [de Augusta] estn representadas visiblemente las ideas de su ingeniosa duea, y fuera de dos o tres retratos annimos atribuidos a Pantoja y un Murillo... no hay en ella un cuadro antiguo (V, 713). Elosa en Lo Prohibido es tambin partidaria de la pintura moderna y tiene en su casa cuadros de Palmaroli, Martn Rico, Domingo y Emilio Sala. Su primo y amante, Jos Mara, es otro aficionado al arte moderno y promete regalarle a Elosa cuadros no slo de pintores espaoles sino de extranjeros tambin. Eso de nombrar a los pintores refleja el inters de Galds por el arte contemporneo y nos recuerda su propia coleccin de cuadros que incluye obras de varios pintores mencionados en La incgnita y Lo prohibido. La descripcin de los retratos de Domingo y de Sala que expone Elosa en su saln nos convence que realmente los haba visto Galds y que conoca muy bien la tcnica de los dos artistas. Estos retratos -un cesante de Domingo y una chula de Sala- pertenecen a la escuela naturalista y por eso mismo los estima Galds que tambin incorpora en sus obras las tendencias del naturalismo.142 El retrato del cesante recuerda al protagonista de Miau, novela que se public en 1888, tres aos despus de Lo prohibido donde ya se anuncia en forma pictrica el tema de la burocracia. La 81 chula tiene antecedentes en la maja de Goya (una gran seora disfrazada) que trae un elemento ertico a las novelas de Galds. La chula es un reflejo de la propia Elosa y de las relaciones ilcitas entre ella y su primo. De los tres cuadros que forman parte de la coleccin que se guarda en la casa de la hija de Galds, dos son de apariencia chulesca, categora a la cual pertenecen Refugio Snchez Emperador que sirve de modelo a tres pintores ( El doctor Centeno, Tormento); Fortunata, amante por un tiempo de pintores en Fortunata y Jacinta; Isidora Rufete en La desheredada y Torquemada en la hoguera y otras jvenes parecidas que aparecen en la obra de Galds. Se supone que el novelista conoci a la chula de Sala cuando ella serva de modelo al pintor143 y que ella es la encarnacin de esta chula o que al menos comparte con ella caractersticas que representan la esencia de lo chulesco. Ricard144 reconoce que hay elementos autobiogrficos en Lo prohibido pero ni siquiera menciona a los pintores nombrados en la novela que eran amigos de Galds los cuales le incluan en su mundo bohemio. Debe de ser una manifestacin autobiogrfica la narracin de Jos Mara cuyo yo se confunde a veces con el yo del autor, sobre todo en las conversaciones ntimas de los amantes. Entre los personajes ficticios de Galds no hay muchos artistas y aun cuando encontramos un artista digno de llamarse personaje principal -como lo es Horacio Daz en Tristana- el novelista no lo coloca entre los genios del arte. Melchor, amigo de Rafael del guila en Torquemada en la cruz, estudia pintura en la Academia de San Fernando y desea igualar a Rosales y a Fortuny, dos pintores de talento excepcional y quizs dos de los mejores del siglo XIX. Martn, pintor tsico en Torquemada en la hoguera y amante de Isidora Rufete, sirve ms para mostrar la miseria tpica del artista que para ensalzar la pintura y muere como haba muerto Rosales quien parece ser su modelo y que al morir tan joven (1836-73) forja una leyenda del pintor romntico. Personajes de poca importancia son tambin los dos pintores en Fortunata y Jacinta, Torellas y su amigo, que nos dan otro ejemplo de la vida bohemia del artista. Ningn personaje-pintor en la obra de Galds resume mejor que Horacio Daz la formacin artstica, el proceder y, especialmente, el modo de ser de un pintor tpico de la poca. La funcin del arte en Tristana es embellecer y celebrar el amor de Horacio por la joven e inspirar en ella una apreciacin por la pintura y un deseo de ser artista. La vocacin artstica de Horacio le lleva a Italia, pas que, junto con Francia, atrae a los pintores espaoles por varios motivos. 145 Maneja el color muy bien pero no llega a dominar el dibujo, defecto muy comn en los pintores del siglo XIX. 146 No tiene xito como pintor y reconoce sus defectos; lo que tiene de artista se reduce a la personalidad y el modo de ser bohemio del artista. El arte en Tristana sirve para librar a la herona de s misma y de su tirnico protector, Lope Garrido. Bajo el tutelaje de Horacio se le abre a Tristana el mundo del arte: una nueva inspiracin se revel a su espritu, el arte, hasta entonces
simplemente soado por ella, ahora visto de cerca y comprendido. Encendieron su fantasa y embelesaron sus ojos las formas humanas o inanimadas que, traducidas de la Naturaleza, llenaban el estudio de su amante (V, 1569). Tristana, como otras novelas de Galds, nos da a conocer los modelos pictricos predilectos de los estudiantes de las academias en Espaa y entre los pintores copiados los ms nombrados son El Greco, Velzquez, Murillo y Goya. Galds utiliza cuadros de Velzquez en Tristana para reforzar el carcter de los personajes. Este pintor clebre ayuda a los jvenes a comprender el carcter de Lope Garrido que, segn Horacio, parece figura escapada del Cuadro de las Lanzas (V, 1563), asociacin 82 que ms tarde repite Tristana: estaba guapo [don Lope], sin duda, con varonil y avellanada hermosura de Las Lanzas (V, 1567). En un estado clorofrmico, antes que le corten la pierna infectada, Tristana suea con Las Hilanderas de Velzquez y piensa en la perfeccin del artista (V, 1597). En este sueo, como dice Schraibman, 147 Tristana expresa su deseo de perfeccionarse en el arte, pero tambin se identifica con Horacio y alude a su amor por l, un amor inspirado en el cuadro de Velzquez que parece vivir slo en el arte. Galds no es tan aficionado a la pintura histrica en las novelas sociales como lo es en los Episodios y cuando comenta sobre la pintura histrica se queja no tanto de los temas histricos como del academismo de muchos pintores cuyos cuadros, con pocas excepciones, resultaban artificiales y de inspiracin dudosa. Hubo ocasin en la cual el novelista les aconsej a los artistas que pintaran la realidad actual: Pintad la poca, lo que veis, lo que os rodea, lo que sents. 148 Estas amonestaciones nos recuerdan la esencia de su propia novelstica y el aspecto ms notable de su visin de la Espaa dcimonona. En sus novelas sociales Galds muestra la aficin del pblico y de los artistas contemporneos por la pintura histrica que, segn Enrique Lafuente Ferrari, estuvo de moda desde El Dos de Mayo y Los Fusilamientos de Goya (1814)... hasta el propio siglo XX.149 Tristana manifiesta esta preferencia por cuadros histricos, aconsejando a Horacio que pinte un cuadro titulado Embarque de los moriscos expulsados que ella considera un asunto histrico profundamente humano (Tristana, V, 1585) y cuyo tema es el mismo que emple Galds en un drama en verso que escribi cuando joven.150 Hinterhuser cree que la inspiracin de este drama, que se ha perdido, viene de un cuadro de Domingo Mrquez con el mismo ttulo, expuesto en el Saln de Madrid en 1867.151 Puede creerse tambin que la inspiracin para doa Catalina de Artal en Halma, que tiene cierto parecido con Juana la 'Loca' (V, 1755), viene del famoso cuadro de Pradilla del mismo asunto, premiado en la exposicin de 1879. 152 Tristana quiere que Horacio alcance fama como la alcanzaron Pradilla, Palmaroli, Gisbert y otros, pintando un cuadro histrico cargado de emocin como la mayora de las pinturas histricas cuyos temas son siempre los ms patticos y terribles segn Galds.153 El entusiasmo de Tristana por el cuadro histrico, fuera de ser una crtica de un gnero de pintura muy popular, expresa un amor romntico que nace y se sostiene del arte. En general, la actitud de Galds ante la historia se diferencia de la de los pintores contemporneos; mientras stos excluyen de sus lienzos los hechos histricos de su propia poca, Galds los considera dignos de expresarse pictricamente: la pintura llamada histrica puede aceptarse cuando es representacin de un suceso ms o menos notable, contemporneo del autor...154 En cuanto a la historia de los Episodios, no es trillada ni forzada como lo es muchas veces en los cuadros histricos de los pintores contemporneos. Fiel a su propio criterio, Galds se limita a narrar los hechos histricos de un pasado cercano y en parte vivido por l si se toman en cuenta las ltimas series de los Episodios. La aficin de Galds por el retrato obedece a una tradicin profundamente arraigada en la pintura espaola. Es en el retrato donde el novelista ms se asemeja a los pintores de su poca. En realidad, las cabezas y rostros tan grficos de sus personajes no son sino una transposicin a su mundo novelstico de la tcnica de los retratistas y aun de los mismos retratos, sobre todo cuando stos eran de figuras histricas (la semejanza, por ejemplo, entre Lope Garrido en Tristana y los
caballeros de Las Lanzas de Velzquez). Para retratar a los personajes histricos de los Episodios Galds se 83 aprovech de la abundancia de retratos de reyes, militares y polticos que se haban hecho un nicho en la historia de Espaa. 155 Sean histricos o de su propia invencin, los personajes en las novelas sociales son casi siempre retratos de una cualidad grfica acentuada. En cuanto a los personajes puramente ficticios es como si Galds los colocara al lado de los retratos histricos para que se contemplaran unos a otros a travs del tiempo, orgullosas las figuras histricas, especialmente las del Siglo de Oro, de pertenecer a un pasado ilustre que contrasta con la poca contempornea, un poco cansada y deslucida. Esta obsesin de los espaoles por el retrato156 la muestra Fidela del guila en la serie Torquemada la cual afirma que las memorias en literatura son el equivalente del retrato en la pintura: As como en pintura... no debe haber ms que retratos, y todo lo que no sea retratos es pintura secundaria, en literatura no debe haber ms que memorias... (Purgatorio, V, 1035).157 Es el retrato tambin el que ms atrae a su hermano Rafael, pero ni l ni Fidela se preocupan por la idea de la inmortalidad o la salvacin que acostumbran ver los espaoles en los retratos. Lo que expresa Fidela es el orgullo de los espaoles y el deseo de ser recordada como miembro de una familia ilustre antes de venir a menos. Por otra parte, el retrato del difunto marido de doa Lupe en Fortunata y Jacinta, pintado irnicamente con muy mal gusto, representa para la viuda la inmortalizacin de su consorte (V, 192). Si pudiramos formar una teora sobre el retrato literario en las novelas de Galds, diramos que, en general, hay un parecido entre los personajes del autor y las generaciones retratadas (en literatura tanto como en pintura) de las pocas anteriores. Esta teora implicara un determinismo en el sentido de que, siendo un personaje parecido a una figura del pasado, la semejanza tendra que ser existencial tanto como visual. La verdad es que los retratos o modelos a los cuales se refiere Galds al delinear sus personajes influyen en stos pero la influencia se reduce a semejanzas fsicas y no psquicas. Cisneros en La incgnita se parece al famoso cardenal, confesor de Isabel la Catlica, pero slo en lo exterior. Muchas veces Galds compara a sus personajes con modelos pictricos destacados para producir un efecto irnico. Debemos recordar tambin que la abundancia de retratos en las obras de Galds -los suyos tanto como los aludidos- se atribuye a una tcnica muy comn entre los novelistas de incluir el retrato como dato biogrfico de los personajes. Mientras que los pintores contemporneos evitaban la pintura religiosa, Galds sin abogar por ella, la cita y la emplea para realzar las crisis morales y espirituales de sus personajes. Eran tan escasos los cuadros religiosos en el siglo XIX como eran comunes los retratos y la pintura histrica. Dice un crtico de arte: El espritu de la poca y las exigencias de los tiempos que alcanzamos han proscrito casi por completo de concursos y museos la pintura religiosa. 158 Se nota esta reaccin contra el arte religioso en Augusta en La incgnita que sostiene... que la aburren los cuadros de santos, la poca variedad de los asuntos y el amaneramiento de la idea (V, 713). La indiferencia de los pintores y del pblico hacia el arte religioso se debe al decaimiento del fervor cristiano en el siglo XIX y tambin a la falta de temas religiosos que no hubieran sido ya tratados ampliamente por los grandes maestros de la pintura. Era de esperar que Galds utilizara el arte religioso ya que la religin ocupa un lugar preponderante en sus obras. Aprecia mucho el cuadro religioso, sobre todo, si es de los siglos XVI y XVII, pero se impacienta con los cuadros y la escultura religiosos si son inferiores y de mal gusto como lo son en Doa Perfecta. Pepe Rey hace una crtica dura -la misma que hubiera hecho Galds frente a un templo verdadero- 84 del arte en la catedral de Orbajosa [...] no me causaban asombro, sino clera, las innumerables monstruosidades artsticas de que est llena la catedral (V, 432). ngel Guerra, por otra parte, se pone de rodillas y reza ante los cuadros religiosos (entre ellos dos copias al leo de anacoretas de Rivera) que se guardan en la casa de su madre, aunque sus oraciones no son ortodoxas sino improvisadas y personales (V, 1274). Se prepara as para el ambiente espiritual de Toledo cuyo arte religioso le seducir ms tarde. En Doa Perfecta y ngel Guerra Galds no se fija en un solo cuadro religioso para establecer el estado de nimo del
protagonista sino en el conjunto artstico de la ciudad. ngel Guerra se mide espiritualmente contra el arte religioso de Toledo y termina por entregarse a este ambiente saturado de historia, de arte y de misticismo; Pepe Rey, desde un punto de vista secular, no puede aceptar la fe exagerada de los habitantes de Orbajosa ni la cualidad estticamente deplorable de las obras artsticas de su catedral. Entre las novelas de Galds es Doa Perfecta una de las pocas en que el arte religioso produce un efecto negativo en el protagonista y en los lectores. Ciertos cuadros entran repetidas veces en las descripciones de Galds y entre ellos hay varios de tema religioso que emplea el novelista para acentuar una u otra caracterstica de sus personajes. En Fortunata y Jacinta, ngel Guerra y Gloria compara los ojos del Nio Dios de Murillo con los de unos nios de estas novelas.159 En La familia de Len Roch y La sombra se menciona un Cristo de tez amarilla de pintor no identificado que recuerda esos Cristos que con el cuerpo lvido, los miembros retorcidos, el rostro angustioso, negras las manos, llenos de sangre el sudario y la cruz, ha creado el arte espaol para el terror de devotas y pasmo de sacristanes ( La sombra, IV, 191). Mara Egipcaca al morir en los brazos de su marido evoca el Cristo de Velzquez: Apart de s Len aquellos brazos ya flexibles, que cayeron al punto exnimes, y cay tambin la plida cabeza sobre el pecho, velada por su propia melena como la del ttrico, y maravillosamente hermoso Cristo de Velzquez (Roch, IV, 889) y en La desheredada Isidora Rufete contempla una copia de la misma pintura en la casa de Joaqun Pez (IV, 1039). Lo frecuente en las novelas galdosianas es encontrar un cuadro religioso que anuncia las luchas interiores de un personaje. Al presentarnos a Ramn Villaamil en Miau Galds, medio irnico y medio serio, nos insina el sufrimiento del cesante aludiendo a un cuadro religioso: Tena la expresin sublime de un apstol en el momento en que le estn martirizando por la fe, algo del San Bartolom de Ribera (V, 555). Benina en Misericordia tiene que parecerse a una santa por lo mucho que sufre: pareca una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia (V, 1882).160 La iconografa religiosa muestra distintos aspectos espirituales y morales del mundo novelstico galdosiano: a veces la postura espiritual de un personaje o la fe simple de un hogar humilde; otras veces el ambiente religioso de una ciudad o la fe superficial de la clase media. Para expresar estas facetas del alma espiritual de su mundo Galds va desde las obras maestras del arte espaol y europeo hasta la sencilla estampa de un Cristo o un santo que se vende en la calle. Tantas son las alusiones al arte en las novelas de Galds que se pudiera construir una jerarqua iconogrfica para sus personajes y colocarlos en ella segn el perodo, el cuadro y el pintor o segn las figuras contemporneas que conoca el novelista por haberlas tratado en su vida o visto en grabados de peridicos y revistas. Lo que dice Hinterhuser acerca de los modelos pictricos de los personajes en los Episodios161 puede decirse tambin de las novelas: Galds trata de orientar al lector identificando 85 a sus criaturas con retratos de pintores muy conocidos.162 A esta observacin podemos agregar otra: el novelista con frecuencia usa modelos contemporneos para delinear a sus personajes y esta forma de comunicacin visual refuerza la contemporaneidad de sus novelas. Aun cuando usa Galds la iconografa de los siglos pasados, lo hace para acentuar caractersticas permanentes de la raza espaola, sean buenas o malas, manteniendo siempre un punto de vista moderno. La fusin pictrica del pasado con el presente nos ayuda a entender el aspecto temporal en la obra de Galds. Mara Zambrano lo explica de esta manera: El tiempo con ritmo imperceptible en que transcurre lo domstico agitado todava por lo histrico, el tiempo real de la vida de un pueblo que en verdad lo sea, es el tiempo de la novela de Galds. 163 El arte pictrico en las obras del novelista obedece a este concepto temporal y sin perder la perspectiva histrica Galds alcanza lo que nunca alcanzaron los pintores: pintar el modo de ser de la poca contempornea en todos sus mltiples aspectos y retratar a la gente que en ella se mueve, quiz mejor de lo que lo hicieron los pintores. Lawrence University
Galds entre el lector y los personajes Francisco Ayala Han sido varias, aunque no muchas, las veces que, a lo largo de mi carrera, he publicado opiniones o apreciaciones acerca de Galds. La ltima, un reciente estudio sobre los narradores en las novelas de la serie Torquemada, que dedico en homenaje a Joaqun Casalduero. La primera fue, si no me equivoco, un artculo de 1943 en La Nacin de Buenos Aires, escrito con ocasin del centenario, que entonces se celebraba -y no, por cierto, en Espaa, donde su nombre era por aquellas fechas nefando- del nacimiento de nuestro mayor novelista. Quisiera comenzar hoy trayendo a colacin ese remoto artculo mo porque, transcurrido ya ms de un cuarto de siglo, no deja de presentar algn inters (ahora que con tan unnime glorificacin se conmemora el cincuentenario de su muerte) el modo cmo en aquel entonces hube de enfocar su imponente figura; un inters que pudiramos llamar histrico. Cuando pasado el juvenil afn que descubre continentes nuevos en un leer insaciable y sin discernimiento -deca yo en aquella poca todava prxima a los entusiasmos de la vanguardia- quise, apenas remansado el frenes de las lecturas definir mi conciencia literaria en una postura activa de esttica beligerancia, prevaleca en los medios intelectuales espaoles un juicio desfavorable hacia Galds. Este juicio -aada yo- haba sido formado por la generacin del 98, y aunque impugnado con vigor por algunos miembros de la generacin siguiente: Prez de Ayala, Maran, concordaba con las actitudes impuestas a los grupos juveniles por sus convicciones tericas y su fiebre renovadora. Pero entre los entusiasmos vanguardistas de mi generacin y el momento en que, exiliado ya, escriba yo mi artculo en Buenos Aires, haba tenido efecto la guerra civil espaola y estaba en curso la segunda guerra mundial, operando un cambio de clima espiritual en donde muy pronto prosperara el existencialismo literario. Era, pues, un momento de crisis, y sin duda que mis palabras la reflejan. En conjunto, el artculo tenda a colocar la apreciacin de Galds en el terreno que por derecho le pertenece, descartando los valores del estilo, entendido ste en su aspecto superficial en cuanto seleccin y arreglo de las palabras con vistas a sus valores cromticos y musicales, para insistir en las calidades propias del novelista. Pero, no obstante poner todo el peso en aquello que realmente constituye la grandeza de Galds: el complejo de significaciones estticas donde arraiga el gnero literario 'novela', quise todava, con tpico celo, encontrar compensadas las cadas de su prosa por hallazgos de estilo y, sobre todo, de imagen, donde la corriente fcil, suelta y continua del discurso se detiene complacida en un juego lleno de encanto. Muchos de esos hallazgos -agregaba yo- consentiran, dada su consistencia, ser aislados, extrados del contexto en que se encuentran, segregados, substantivados, y entonces habran de resplandecer en su valor absoluto. Qu suma potica no hubiera podido componerse con esos materiales, que en insospechadas concreciones imaginistas, arrastra como al descuido la densa prosa del narrador! Y as en adelante. Como puede advertirse, tena yo empeo en destacar esos valores artsticos muy preciados para m, que despus de todo no son sino accidentales en la creacin galdosiana. 6 Lo importante es que en opinin ma -y supongo que en la de todo el mundo, en la opinin literaria general- Galds haba salido ya de la zona de lo controversial para quedar instalado de lleno en una posicin inconmovible donde, en lugar de sometrsele a las estimaciones oscilantes de gustos y escuelas, se hace necesario que el crtico ajuste sus personales juicios a los cnones implcitos en su obra. Lo cual no impide, claro est, que cada cual explore en ella las parcelas o aspectos que para su propio inters resulten ms significativos, y busque en los modelos ofrecidos soluciones o siquiera aproximaciones a los problemas particulares de su propio tiempo. Esta es, precisamente, la virtud de los clsicos, esta es la condicin que les confiere clasicismo: que, con riqueza al parecer inagotable, dan respuesta a las demandas cambiantes de diferentes pocas y dicen
algo a muy diferentes sensibilidades, consintiendo la prueba de los ms variados puntos de vista. Y, a decir verdad, la enorme magnitud de la produccin galdosiana y la diversidad de sus contenidos se presta a un trabajo de exgesis en el que no se estorban ni tienen por qu competir, antes bien, pueden cooperar muchos estudiosos. Por razones que no son del caso, y seguramente muy circunstanciales, la atencin que yo le he prestado en mis estudios destinados al pblico no ha sido demasiado asidua, pero debo decir que no hay vez en que vuelva a sus libros (y lo hago con frecuencia, tanto por gusto como por profesional obligacin) que no encuentre la recompensa de nuevas vislumbres e incitaciones. As, este mismo ao, la pelcula de Luis Buuel basada en Tristana me ha llevado hacia la novela, y esta lectura reciente ha despertado en m impresiones y suscitado reflexiones que no me haban ocurrido antes. (Dicho sea entre parntesis: puesto que comenc aludiendo al contraste entre las teoras vanguardistas de mi juventud y el espritu garbancero que se atribua a don Benito, no es de veras curiosa la devocin -pudiera decirse, incluso, la obsesin- del superrealista Buuel, el autor de Le chien andalou y L'age d'or, con el realista mundo galdosiano? Acerca de ello habra que decir mucho ms de lo que cabe en una anotacin incidental. Quede tan slo apuntado que el superrealismo de nuestro cineasta quiz no sea tanto resultado de teoras o lecturas, o de un espritu de los tiempos, o de la influencia de sus coetneos, como una reaccin de crudo y brutal espaolismo, de radical casticismo cerrado al exterior, por cuyo lado se explicara la sorprendente simbiosis de este intuitivo con aquel reflexivo y sereno observador de la vida hispana.) Pues bien, volviendo ahora a Tristana, la novela -a la que en el fondo le es bastante ajena la pelcula en ella inspirada-, mi lectura ltima me ha descubierto en esta obra, no por cierto una de las mejores de su autor, el intento deliberado -ms deliberado y sistemtico que en ninguna otra- de superponer a los materiales de la existencia cotidiana que trata de representar segn el mdulo realista un revestimiento de literatura lo bastante fuerte como para imprimirle forma y prestarle carcter. Tristana, ttulo de la obra, es ya para empezar el nombre que a la herona impuso la fantasa de su madre, dama con ciertas puntas y ribetes de literatura de buena ley, que detestaba las modernas tendencias realistas: Su nia deba el nombre de Tristana a la pasin por aquel arte caballeresco y noble, que cre una sociedad ideal para servir constantemente de norma y ejemplo a nuestras realidades groseras y vulgares. Es pues la muchacha, al menos en cuanto a su nombre (pero en alguna medida tambin su carcter corresponde al significado de ste) una creacin del delirio quijotesco de su progenitora, quien a travs de sus preferencias literarias se identifica con una sociedad ideal que debiera superponerse a las realidades del presente, y quiere 7 simbolizarla en la criatura de sus entraas. sta, Tristana, aparece as como proyeccin de una mente enferma, extraviada por aquellos libros que volvieron loco a Alonso Quijano. A su vez, el protagonista, conocido por don Lope de Sosa, es tambin un trasunto literario: viene a rellenar por lo pronto la silueta que haba trazado en hueco la famosa Cena jocosa de Baltasar del Alczar: En Jan, donde resido, / Vive Don Lope de Sosa / Y direte, Ins, la cosa / Ms brava de l que has odo... Como nadie ignora, tras de la copiosa cena con sus esplndidos bodegones el sueo har que el cuento se quede para maana, y lo nico que hemos sabido al terminar el poema es que Tena este caballero / Un criado portugus : nada ms. En ningn momento nos declara Galds que su don Lope de Sosa sea el de la conocidsima composicin de Alczar, antes quiere despistarnos hablando de teatro y de romances; pero no deja sin embargo de ofrecernos algunas claves sutiles. Hacia el final de la novela, el tronado caballero recibir auxilio econmico de sus primas, que en Jan residan; y ya antes, en una conversacin de Tristana con su nuevo amante, Horacio, ha intercalado ella: -Pues direte, Ins, la cosa... Oye. Quin podr dudar de que el personaje galdosiano -en parte por su propio capricho de cambiar en Lope su familiar Lpez, y en parte por el capricho burln de sus amigos, que han aadido al disfrazado patronmico ese apodo de Sosa- es una encarnacin literaria del fantasmal caballero de Jan? Pues -recordmoslo- en la novela ese nombre resulta ser un postizo: ... dijronme que se llamaba don Lope de Sosa, nombre que transciende al polvo de los teatros o a romances de los que traen los librillos de retrica; y, en efecto, nombrbanle as algunos amigos maleantes; pero l responda por
don Lope Garrido. Andando el tiempo supe que la partida de bautismo rezaba don Juan Lpez Garrido, resultando que aquel sonoro don Lope era composicin del caballero, como un precioso afeite aplicado a embellecer la personalidad; y tan bien caa en su cara enjuta, de lneas firmes y nobles, tan buen acomodo haca el nombre con la espigada tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos vivsimos, con el mostacho entrecano y la perilla corta, tiesa y provocativa, que el sujeto no se poda llamar de otra manera. O haba que matarle o decirle don Lope. Pero si este apelativo conviene a la catadura un tanto caricaturesca del personaje, vamos a ver cmo todava concurren en l tambin los rasgos de otras criaturas literarias, igualmente sugeridos en su nombre. Dejando aparte la variante maliciosa de don Lepe que, en juego con Lope, le da su criada Saturna para aludir a la listeza que le atribuye (ms listo que Lepe, suele decirse), o acaso en la intencin del autor para indicar su transformacin de lobo en liebre, observemos que, segn la partida de bautismo, nuestro hombre se llama Garrido. Este apellido, como con tantsima -quiz excesiva- frecuencia ocurre en las obras de Galds, sirve para caracterizar o descubrir al personaje, delatando alguna cualidad suya (garrido equivale a galano, segn ensea la Academia); mientras que el nombre de pila, don Juan, viene a afiliarlo en la progenie de un muy ilustre hroe potico: Don Juan Tenorio. En efecto, nuestro don Lope es un don Juan; y las notas de su carcter, tal como se desprenden del texto de la novela, se ajustan -hechas las convenientes adaptaciones- a las del prototipo de Tirso. Sin ninguna ocupacin profesional, don Lope era gran estratgico en lides de amor, y se preciaba de haber asaltado ms torres de virtud y rendido ms plazas de honestidad que pelos tena en la cabeza. (Ms adelante oiremos a Tristana referirse en conversacin con Horacio a las historias galantes que, para encenderle la imaginacin, su seductor le contara, ponderando: Lo 8 de la marquesa del Cabaal es de lo ms chusco!... El marido mismo, ms celoso que Otelo, le llevaba... Pues y cuando rob del convento de San Pablo, en Toledo, a la monjita?... El mismo ao mat en duelo al general que se deca esposo de la mujer ms virtuosa de Espaa, y la tal se escap con don Lope a Barcelona. All tuvo ste siete aventuras en un mes, todas muy novelescas. Deba de ser atrevido el hombre, muy bien plantado y muy bravo para todo.) Por supuesto, don Lope aborreca el matrimonio. Y todava se perfila este carcter donjuanesco con un muy puntilloso sentido de la caballerosidad, o caballera, cuyas leyes interpretaba con criterio excesivamente libre. Para l, en ningn caso dejaba de ser vil el metal acuado, ni la alegra que el cobrarlo produce le redime del desprecio de toda persona bien nacida; pero Si su desinters poda considerarse como virtud, no lo era ciertamente su desprecio del Estado y de la justicia, como organismos humanos. La curia le repugnaba... Y no se crea que era irreligioso... En suma, Si no hubiera habido infierno, slo para don Lope habra que crear uno, a fin de que en l eternamente purgase sus burlas de la moral, y sirviese de escarmiento..., etctera. Como bien puede advertirse, la figura del protagonista de Tristana est, pues, construida con materiales que la tradicin pona al alcance del autor, de modo que nuestro don Lope constituye, todo l, una alusin literaria. No se piense, sin embargo, que esta construccin del personaje ficticio sobre un modelo tomado de la literatura misma, aunque ello sea en forma tan deliberada y obvia como aqu se hace, implica desvo frente a la realidad, ni siquiera -aunque a primera vista pudiera parecerles- infidelidad o traicin a los principios del realismo, sino tal vez un refinamiento mayor y una ms resuelta penetracin en la estructura misma de la vida humana que la novela trata de representar. Pues la literatura, la tradicin literaria, se encuentra muy profundamente engranada en la experiencia prctica; ms an, contribuye en medida sustancial a organizar la vida en sociedad mediante los oficios de la imaginacin, ya que sta, operando en diversas vas, establece tanto los mitos colectivos portadores de valoraciones reconocidas y acatadas por el grupo, como los dechados de humanidad a que cada individuo pretende ceirse. As, don Juan Lpez Garrido se inventa a s mismo como don Lope (y sus amigos completarn esa invencin apellidndole de Sosa), al asumir el continente y la conducta, la figura y el comportamiento de un tenorio; es decir, estiliza su personalidad de acuerdo con un modelo establecido y fijado en la mente colectiva por la tradicin literaria, de igual manera que pueden hacerlo y lo hacen en la prctica de la vida real muchos sujetos particulares; de igual manera que, en un sentido amplio, debemos hacerlo todos, ya que la literatura ofrece una manifestacin especializada de la imaginacin colectiva. Referir a prototipos
literarios sus personajes novelescos, segn Galds lo hace, no es, pues, privarlos de realidad, sino al contrario, calar hondo en la naturaleza social del hombre, orientado siempre por los patrones culturales vigentes en su comunidad. En cuanto a Tristana misma, ya vimos para empezar cul era el origen de su nombre. En el curso de la novela asumir ella tambin otros que el humor carioso de Horacio extraer para adjudicrselos del acervo potico: los de las heronas dantescas Beatrice y Francesca (Frasquita, Paca, Panchita, Curra de Rmini, quien repetir en ocasin oportuna aquello tan sobado de nessun maggior dolore). No ya en labios de un personaje, o en su pluma, sino en la del narrador mismo, acude, tcita, otra cita de la Divina Comedia cuando, tras la primera que en la intimidad haba tenido Tristana con su nuevo amante, nos dice el autor: Y desde aquel da ya no pasearon ms (sus entrevistas haban sido hasta entonces peripatticas), en 9 intencionada imitacin del famoso verso: quel giorno pi non vi leggemmo avante. Las alusiones literarias, no slo al Alighieri sino tambin a otros varios poetas, pululan en la novela, y bien puede afirmarse que le imprimen un sello especial. Desde luego que el procedimiento no es nuevo, ni tampoco excepcional en Galds; ya en ocasin anterior hubimos de sealarlo, con referencia a Misericordia y a propsito de un personaje, el caballero Ponte, cuya figura responde claramente al prototipo literario establecido por el escudero del Lazarillo; y nada hay que decir acerca del reflejo de don Quijote, ubicuo en toda la extensin de la obra novelstica galdosiana; slo que en Tristana se destaca de un modo muy particular este encuadramiento de nuevas criaturas imaginarias en el marco de la tradicin literaria, suscitando en nosotros algunas reflexiones sobre su alcance y consecuencias. Ante todo, conviene notar que ello comporta una exigencia del autor frente a sus lectores, quienes no podrn captar por completo la intencin de su proyecto a menos que sean capaces de penetrar las alusiones y percibir al trasluz las figuras literarias sobre las cuales ha sido montado. As, por ejemplo, a quien desconozca la significacin del verso citado en la historia de Paolo y Francesca se le escapar, al menos en parte, el sentido de la maliciosa parodia que de l hace Galds cuando relata las relaciones entre Horacio y Tristana. El escritor da por supuesta la existencia de una comunidad de lecturas con su pblico, a falta de cuya comunidad la comprensin del nuevo libro que le entrega ahora resultara deficiente y, en gran medida, fallida. Pero apenas har falta insistir en que tal es, de cualquier manera y en trminos generales, el supuesto de toda comunicacin literaria. El poeta opera siempre sobre la base de una tradicin que con l comparten los destinatarios de sus escritos, como han de compartir el resto de los valores culturales, empezando -claro est- por el idioma, en que uno y otros se encuentran integrados. Lo notable en este caso es que, entre dichos valores culturales, y precisamente por lo que atae al proceso de la creacin artstica, figuraba con gran relieve y prevaleca al tiempo de escribir Galds la teora del realismo, las modernas tendencias realistas detestadas por la madre de Tristana; y esa teora preconizaba, en lo literario, no por cierto la imitacin de los clsicos ni nada que se le parezca, sino muy al contrario la observacin directa y descripcin puntual de los materiales inmediatamente ofrecidos por la sociedad. Sin embargo, lo que hallamos aqu y nos parece digno de nota no es el hecho de que la obra galdosiana aparezca inserta dentro de la tradicin literaria, como de todos modos hubiera tenido que estarlo aunque l no quisiera; lo interesante es que, en efecto, lo quiere, que invoca esa tradicin en forma bien expresa y premeditada, colocando a sus lectores frente a la forzosidad de remitirse a ella como indispensable marco de referencias. Con esto, comprobamos una vez ms aqu la actitud flexible de don Benito frente a las teoras literarias, que en ningn momento adoptar con seguridad dogmtica. Pues, aun cuando alguna vez tomara, como es sabido que lo hizo, apuntes del natural para luego llevarlos al lienzo donde pinta la realidad, no por ello deja de componer sta con los elementos de la fantasa potica incorporados a la mente colectiva. Y al efectuar esta combinacin sigue las lecciones del modelo que nunca cesara de estudiar durante su vida de novelista: Cervantes. No hay duda: el recurso de presentar a sus criaturas imaginarias colocadas simultneamente en
dos, o quiz ms de dos planos -el de la experiencia cotidiana y el de esa otra experiencia, privilegiada y decantada, que las estilizaciones poticas del pasado nos suministran- tiene un inequvoco sello cervantino. Como en el autor 10 del Quijote, aunque no con tan asombrosa variedad ni sutileza tan rara, tambin en Galds los nombres atribuidos a los personajes revelan con su incertidumbre y plasticidad la condicin proteica de quienes los llevan, saltando siempre desde lo inmediato-concreto del hidalgo aldeano (o de la rica villana de Osuna) a los ms diversos mbitos de la fantasa literaria. Este salto del personaje puede darse en la descripcin de su carcter ofrecida por el narrador, puede cumplirse en la interpretacin de ese carcter que otros personajes hagan, y puede ser obra de la mente acalorada del personaje mismo. De todo ello hay muestras, segn habr podido advertirse, en el caso de don Lope de Sosa, como en tantos y tantos otros. El procedimiento, con sus alucinantes posibilidades, da lugar a una relacin muy compleja entre el autor y el lector a travs de los seres ficticios que pueblan las pginas de sus novelas transitando de una en otra. En un reciente ensayo sobre la estructura narrativa he insistido en sealar con general alcance el fenmeno de la absorcin que la obra de arte potica ejerce tanto sobre el autor como tambin sobre su lector, incorporndolos, ficcionalizados, al espacio imaginario en que dicha obra consiste, de modo que ambos pasan a ser, igualmente, personajes del cuento. Quiz los otros personajes, los propiamente dichos, cuyas vidas y acciones tejen la trama del relato (o de la pieza dramtica, o del poema heroico) sean, como tantsimas veces acontece, figuras histricas de bien conocida biografa y perfil humano; quiz, aunque no los conozcamos, respondan en su pergeo a modelos reales que ha estudiado el autor; quiz ste, el autor mismo con sus condiciones y circunstancias verdaderas, se ha hecho sujeto de la narracin como protagonista, como figura secundaria, o como mero espectador que observa y anota; pero en todo caso, sea Napolen o sea don Benito Prez Galds, el ente de ficcin animado en las pginas del libro se ha separado y diferenciado de cualquier hombre real. Con referencia a las novelas de este ltimo, he mostrado en mi estudio sobre los narradores de la serie Torquemada que, en efecto, el autor, aun el que funciona a la manera de un dios situado por encima de todas las limitaciones humanas, se inmiscuye dentro del campo magntico de la novela y entabla all dilogo con el lector, hacindole participar asimismo en el curso de la accin. Pues tambin el lector cumple una funcin esencial en la creacin potica de la que es destinatario, y para cumplirla debe transformarse adquiriendo a su vez entidad ficticia, es decir, desprendindose de la contingencia de cualquier individuo particular que efectivamente lee o puede leer la obra en cuestin para quedar proyectado dentro de su marco, donde entabla contacto con el autor por referencia a los dems personajes. As, he destacado en dicho estudio momentos en que el autor dialoga con sus lectores en un plano de realidad fingida a propsito de la muerte de un personaje ya conocido de ellos, cuya noticia les da disculpndose por hacerlo de sopetn; o bien los considera vctimas posibles y eventuales de las malas artes del implacable usurero... Las novelas de Torquemada presentan las relaciones del narrador con sus personajes y, por mediacin de ellos, con su lector, en una gran diversidad de caminos. Pero hay en el orbe novelstico de Galds, tan variado en recursos, un caso particularmente curioso donde, con la elegancia de perfecta demostracin matemtica, queda muy de relieve la transformacin de ese autor omnisciente en un personaje ficticio ms. Me refiero a El amigo Manso, singularsima novela a la que Ricardo Gulln consagr un magistral estudio cuya dedicatoria le debo y agradezco. En tal novela, el autor ese que todo lo sabe y todo lo ve, que domina como demiurgo su propia creacin, ha quedado al margen o, mejor dicho, aparece en el cuadro del relato trado de 11 la mano por el narrador principal, quien por su parte es -y expresamente se declara ser- un mero ente de ficcin. Recurdese: su primer captulo, titulado Yo no existo, elabora este aserto del epgrafe con las palabras iniciales siguientes, que de entrada resultan chocantes y tienen que sorprender en la pluma de un escritor realista: Declaro -dice su personaje- que ni siquiera soy el retrato de alguien, y prometo que si alguno de estos profundizadores del da se mete a buscar semejanzas entre mi yo sin carne ni huesos y cualquier individuo susceptible de ser sometido a un ensayo de viviseccin, he de salir a la defensa de mis fueros de mito.... Soy -contina diciendo- una
condensacin artstica, diablica hechura del pensamiento humano (ximia Dei)...; Quimera soy, sueo de sueo y sombra de sombra, sospecha de una posibilidad... Enseguida va a aparecer el autor: Tengo yo un amigo -agrega el personaje inexistente- que ha incurrido por sus pecados... en la pena infamante de escribir novelas... Este tal vino a m hace pocos das, hablome de sus trabajos, y como me dijera que haba escrito ya treinta volmenes, tuve de l tanta lstima que no pude mostrarme insensible a sus acaloradas instancias. Reincidente en el feo delito de escribir, me peda mi complicidad para aadir un volumen a los treinta desafueros consabidos. Etctera. Segn puede verse, se trata aqu de don Benito Prez Galds ficcionalizado, como es Miguel de Cervantes Saavedra quien, ficcionalizado, se pasea en el captulo IX de la primera parte del Quijote por el Alcan de Toledo. Y luego, al final de la novela, cuando el amigo Manso, protagonista-narrador, debe morir, acude de nuevo a los buenos oficios del autor omnisciente para informarnos de que El mismo perverso amigo que me haba llevado al mundo sacome de l... Hombre de Dios -le dije-, quiere usted acabar de una vez conmigo y recoger esta carne mortal en que, para divertirse, me ha metido? Cosa ms sin gracia!... Es decir, que el personaje se encara con el autor creador suyo para pedirle que lo mate. No tenemos aqu ya, con pleno desarrollo, la original idea en que basara Unamuno su nivola Niebla? Si mal no recuerdo, dos artculos haba dedicado en su da Unamuno a comentar, bajo el ttulo de El amigo Galds, esta novela de 1882, sin reparar en el artificio con que su trama est presentada y desenvuelta. Y Gulln destaca otros testimonios de la impresin que le haba producido, aunque callara siempre el motivo bsico de su inters. Cierto que Galds no haba dado a ese artificio la profundidad teortica ni la transcendencia filosfica que Unamuno haba de infundirle, sino que lo emple con humor ligero, muy segn su personal temple; pero tampoco es menos cierto que, en cuanto tcnica novelstica, la relacin entre Manso y don Benito es exactamente la misma que entre Augusto Prez y don Miguel. (Detrs de ambos, claro est, se encuentra la confrontacin de don Quijote en la segunda parte de su historia con las historias, verdadera y apcrifa, de sus hazaas aparecidas previamente.) Hasta podra afirmarse que, en un aspecto, hay mayor sutileza en el escritor canario que en el vasco; pues mientras ste no puede prescindir de imponernos su individualidad imperiosa hasta hacer de su personaje un monigote movido a discrecin -de cuya flaqueza como novelista sacar su fuerza el filsofo-, aqul sabe echarse a un lado y prestarle al suyo autonoma, encomendando a su mediacin el contacto del lector discreto con el no menos discreto autor. En el seno de la obra y por virtud suya -por su virtud esttica- es donde ese contacto se entabla y adquiere eficacia significativa. Otro ejemplo muy notable de aparicin de un personaje por vas inesperadas y nuevas, entre los varios que pudieran extraerse del mundo galdosiano, es el que, en Misericordia, nos ofrece el caso de don Romualdo. Como todo el mundo sabe, este 12 sujeto haba sido una invencin de la protagonista, Benina, quien, para disimular sus actividades mendicantes y justificar la procedencia de sus frutos ante su ama, doa Paca, arm el enredo de que le haba salido una buena proporcin de asistenta, en casa de un seor eclesistico alcarreo, tan piadoso como adinerado. Con su presteza imaginativa bautiz al fingido personaje, dndole, para engaar mejor a la seora, el nombre de don Romualdo. Ms adelante la misma Benina pensar en don Romualdo y su familia como en seres reales, pues de tanto hablar de aquellos seores y de tanto comentarlos y describirlos haba llegado a creer en su existencia. 'Vaya que soy gil! -se deca. Invento yo al tal don Romualdo, y ahora se me antoja que es persona efetiva y que puede socorrerme'. Pero he aqu que, avanzada la novela, un da, el da menos pensado, cuando regresa a casa, le dice doa Paca: Que ha estado aqu don Romualdo. Pronto sentir Benina que lo real y lo imaginario se revolvan y entrelazaban en su cerebro: la invencin de su mente se ha concretado y va a aparecer ahora en carne y hueso (carne y hueso de ficcin) trayendo la buena nueva, es decir, la noticia de esa herencia que sacar de penas, fatigas y miserias a la familia. Don Romualdo es, pues, una figuracin de la fantasa de un personaje ficticio que se materializa y adquiere cuerpo en el mismo nivel de realidad imaginaria donde viven y se mueven los dems personajes de la novela; es un infundio, pero un infundio que, desde la cabeza de quien lo concibi, pasar a entrar en el juego,
introduciendo un factor autnomo capaz de alterar decisivamente el destino de las existencias individuales implicadas en la trama novelesca. Nadie ignora que el tema de la fantasa como fuerza creadora, asociado muchas veces a la ceguera fsica y en contraste con ella, es uno de los ms frecuentados por Galds, en cuya pluma recurre siempre de nuevo. La misma Benina, en Misericordia, es para Almudena una belleza arrebatadora (como para Pablo, hasta haberse operado de la vista, fue Marianela belleza perfecta); y por cierto que el narrador calificar la aparicin de don Romualdo de maravilloso suceso, obra del subterrneo genio Samdai, esto es, del fabuloso rey de baixo terra en cuyos poderes cree el mendigo rabe. Pero en este ltimo caso la creacin de la fantasa resulta, por un lado, mucho ms compleja de lo ordinario, pues surge, no en el autoengao de la ilusin, sino en un deliberado engao, aunque piadoso y bien intencionado, de Benina, al que, sin embargo, vienen a mezclarse luego ciertos estmulos del deseo ilusorio que ella trata de combatir con pensamientos sobrios: No hay ms don Romualdo que el pordioseo bendito...; y por otro lado, la figura confeccionada en fro dentro de la mente de un personaje termina por incorporarse, tomar sustancia y convertirse ante sus propios ojos en personaje real, no en mera alucinacin. Tampoco estamos aqu en presencia de ese tratamiento ambiguo que, de mano maestra, suele dar Galds a las fantasas de sus personajes, colocndolas en el doble plano de la anomala psquica y de la verdad metafsica (pinsese, por ejemplo, en las conversaciones del nio Lusito Cadalso con Dios padre, en Miau), sino que esta vez se atiene a la que pudiramos considerar explicacin realista de los hechos, y slo a ella, confiando a las contingencias del imprevisible azar, a una inverosmil aunque muy posible casualidad, a uno de esos golpes de teatro con que la vida nos sorprende en ocasiones, el hacer buena la mentira urdida por Benina. Pues resulta que don Romualdo existe de veras; y no slo existe, sino que, adems, viene en efecto a traerle a aquella pobre casa el bienestar soado... La irona est en que, para quien haba inventado la mentira creyendo y no creyendo en ella, para la heroica y santa Benina, ese bienestar que su don Romualdo trae se mudar, como los tesoros del ciego Almudena, en amargo fruto de desengao e ingratitud. 13 Estupenda sabidura la de nuestro autor omnisciente que, con arte tan consumado y sin alarde alguno, hace brotar as un personaje de la cabeza de otro, que resultar a la postre inocente vctima de su propia creacin. Estas ligeras anotaciones apenas se proponen tocar, ac y all, el asunto de la relacin entre autor, personaje y lector en la imponente obra novelstica de Galds, quien, como todos los grandes clsicos, deja tela cortada para generaciones sucesivas de comentaristas y crticos. Universidad de Chicago ortunata y Jacinta: heteroglosia y polifona en el discurso del narrador Jess Rodero La mayora de los estudios sobre la voz narradora en Fortunata y Jacinta seala la importancia de la misma en el desarrollo de la novela. Stephen Gilman apunta que Galds escribe en un estado de continua transicin creadora entre el dilogo reproducido y la narracin en tercera persona, pasando por el dilogo indirecto (531). Ricardo Gulln, por su parte, nota la incorporacin del habla ajena al lenguaje del narrador. De esta manera, el autor, sin necesidad de advertirlo, expone en la narracin puntos de vista mltiples, como hara si utilizara dilogos, y con los mismos resultados de comunicacin directa entre personaje y lector (208). En la misma direccin apunta Geoffrey Ribbans cuando afirma: More characteristic than the use of direct speech or free indirect discourse singly is a combination of both of them with narrative [...] It is this highly characteristic mode of narration which enables him to pass so smoothly from narration to indirect or direct reflexion of the
spoken word.
(46) Tambin Agnes Gulln ve en la imitacin indirecta con el uso del estilo indirecto libre una de las caractersticas ms peculiares de la novela, ya que no siempre queda claro qu parte o cantidad de lenguaje corresponde al propio narrador y cunto al personaje cuyo punto de vista o pensamiento es evocado con unas palabras o con un estilo que nos mueven a identificarlos con tal personaje.
(568) Lo que estos crticos denominan dilogo indirecto, discurso indirecto libre e imitacin indirecta seran ejemplos tpicos de la relativa vaguedad y ambigedad con que se ha tratado el problema del discurso del narrador en Fortunata y Jacinta. En este sentido, creo que un enfoque desde el punto de vista de la teora dialgica de Bajtin puede ayudarnos a identificar de forma ms concreta y sistemtica los distintos discursos que convergen en los enunciados del narrador, enunciados tratados indiscriminadamente por la mayora de los crticos. Pero antes de entrar en el anlisis de estos enunciados, me parece de inters hacer referencia a la posicin que ocupa el narrador como autor y como personaje en el contexto de la novela. Esto servir para clarificar la proposicin de este trabajo, a saber, que el discurso autorial es uno ms entre mltiples discursos, que no toma una posicin de autoridad cerrada, sino polivalente y ambigua, y que el discurso realista, como caracterstico de la novelstica de Galds, pasa aqu por un proceso de heterogeneizacin que lo fragmenta y diluye en la polifona dialgica del conjunto de la novela. Este procedimiento narrativo se puede apreciar en la mayor parte de las novelas de Galds (La de Bringas, El amigo Manso, La desheredada), aunque quizs en ninguna de ellas aparezca de forma tan difana y compleja como en Fortunata y Jacinta. Nuestro narrador se presenta inmerso en la realidad representada como personaje perteneciente a la burguesa de la poca, aunque siempre distanciado de ese mundo. 76 Como muy bien apunta James Whiston, the narrator, while taking no part in the action, is himself a character, since he claims to have met and talked with some of the other characters (79). Efectivamente, sus fuentes de informacin sobre la historia que est narrando son, por lo general, los mismos personajes: Las noticias ms remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto Mara Villalonga.
(I, i, 1; 97) Cuentan Jacinta y su criada que...
(1, ix, 7; 355)
Cuenta la que despus fue seora de Rubn que...
(II, vi, 8; 639) As, el discurso del narrador aparece en relacin dialgica, de entrada, con otros discursos que se van a recrear en el proceso ficcionalizador, ya sea directamente, ya sea hibridizados, ya sea estilizados. De manera que este discurso es siempre un discurso referido y estilizado del discurso ajeno, el cual revierte sobre el discurso del narrador que es ya un discurso de otro. En este contexto, el narrador va a jugar con la presencia o carencia de informacin, con su omnisciencia o no-omnisciencia. A veces nos dice que no conoce tal o cual informacin, o duda respecto a la veracidad de las palabras de los personajes; otras veces, sin embargo, es capaz de entrar en la mente de los personajes y transcribir sus sueos, impresiones y emociones. En esta ambivalencia y oscilacin, el narrador reconoce, tambin, que su discurso no es el nico posible y que puede ser completado por otros. Por ejemplo, el de Zalamero: Lo referente a esta insigne dama [Guillermina] lo sabe mejor que nadie Zalamero, que est casado con una de las chicas de RuizOchoa. Nos ha prometido escribir la biografa de su excelsa pariente cuando se muera.
(I, vii, 1; 264) Por lo tanto, este discurso del narrador recoge informacin de otros discursos y oscila entre la tendencia centrpeta y unificadora de un discurso monolgico al que se alude pero que no aparece representado (el de Zalamero) y la tendencia centrifuga de un discurso dialogado e hbrido (el presente del narrador). Este discurso del narrador se convierte, en ocasiones, en reflexin sobre el mismo proceso de la escritura. De esta manera, se establece un juego de oscilacin entre el discurso serio y la parodia de ese mismo discurso -juego que desmiente el discurso realista serio para introducirlo en el movimiento polifnico de toda la obra. El narrador no slo se presenta metido en la ficcin y sin autoridad omnisciente, sino que llama la atencin del lector sobre su actividad de cuentista. Veamos un ejemplo. En el captulo dedicado a las Micaelas, el narrador se presenta como historiador que hace una relacin verdica y grave de los hechos. Sin embargo, a continuacin se ve obligado a hacer mencin a muchos pormenores y circunstancias enteramente pueriles, y que ms bien han de excitar el desdn que la curiosidad del que lee (II, vi, 8; 636). Narra as la aventura de sor Marcela con un ratn, para terminar: Y acabose el cuento del ratn. La relacin verdica y grave se transforma en cuento. Otras veces se convierte en folletn, en comedia o en drama. Estamos, pues, ante una conciencia narrativa fragmentada que pone en contacto dialgico discursos de 77 diversa procedencia. Esto indica que el problema de la voz autorial en Fortunata y Jacinta es ms complejo de lo que ha sugerido gran parte de la crtica (por ejemplo, Correa, Montesinos, Gilman y Nimetz). Para tratar de desentraar la complejidad de este tejido discursivo desde una perspectiva bajtiniana, conviene, ante todo, recordar las ideas bsicas del crtico ruso sobre la novela. Mijail Bajtin define la novela como gnero abierto e incompleto en contacto continuo con el presente. Este contacto es dialgico, es decir, refleja la pluralidad de discursos presentes en la realidad contempornea. Y refleja tanto aquellos discursos procedentes de diferentes estratos dentro de una misma lengua (heteroglosia), como aquellos procedentes de la relacin entre diferentes lenguas (poliglosia). Como apunta Agnes M. Gulln, Bajtin divide el lenguaje en perodos de conciencia temporal:
Hubo, segn l, en un principio una situacin monoglsica: el momento en el que se asume el lenguaje nativo como supremo y nico. De este estado se evoluciona hacia el heteroglsico o el momento en el que la sociedad reconoce diferentes niveles de expresin discursiva [...] Desde esta situacin se evolucion hacia la poliglosia, la situacin actual: Una lengua indgena admite como integrales, partes de otros idiomas.
(557) Por otro lado, contina Bajtin, la novela se aleja de los gneros mayores (pica, drama y poesa lrica) precisamente por esta cualidad de apertura e indefinicin con respecto a esos gneros acabados, absolutos y cerrados. La novela toma el presente en su apertura y continuo proceso de cambio como punto de partida y centro de orientacin ideolgica y artstica. En este contexto, el autor, como voz de autoridad, desaparece o, al menos, se diluye en la multiplicidad polifnica que define el discurso novelstico contemporneo: The underlying, original formal author (the author of authorial image) appears in a new relationship with the represented world. Both find themselves now subject to the same temporally valorized measurements, for the depicting authorial language now lies on the same plane as the depicted language of the hero, and may enter into dialogic relations and hybrid combinations with it.
(The Dialogic 27-28) Estas relaciones y combinaciones dialgicas que se establecen entre los distintos niveles discursivos de la novela son reflejo de la tensin entre las fuerzas centrpetas (unificadoras y centralizadoras) y centrfugas (estratificadoras y heteroglsicas) que operan en la vida lingstica. La confrontacin entre estas fuerzas hace que la lengua se estratifique, no slo en dialectos, sino tambin en diversos registros sociales e ideolgicos: clases sociales, grupos generacionales. Este trabajo trata de analizar el discurso del narrador en Fortunata y Jacinta como ejemplo destacado de la heteroglosia social y de la forma en que los distintos estratos lingsticos, con sus fuerzas centrpetas y centrfugas, operan en el discurso de dicho narrador y en el mundo narrativo representado. Fortunata y Jacinta es una obra esencialmente heteroglsica donde se enfrentan y contrastan multitud de discursos: desde el discurso burgus religioso-autoritario hasta el 78 discurso fragmentado del cuarto estado; desde el discurso estilizado y pardico que Juega con otros textos literarios (folletn, drama del honor, Quijote) hasta el discurso supuestamente autorial que juega con otros discursos contemporneos (sean estos polticos, sociolgicos, histricos o periodsticos). Esta multitud de discursos aparece en continuo contacto dialgico en distintos niveles. Pero es en la voz del narrador donde todos los estratos lingsticos entran en contacto unos con otros para afirmarse y negarse mutuamente, de tal forma que ninguno de ellos toma, ni puede tomar, un papel primordial. Por lo tanto, como afirma Bajtin: One often does not know where the direct authorial word ends and where a parodic or stylized playing with the characters' language begins (The Dialogic 77). Por eso, resulta sumamente arriesgado identificar la voz del autor con la de algn personaje,
como hacen algunos crticos. Este es el caso, entre otros, de Michael Nimetz (Don Evaristo Feijoo is one of Galds' finest minor characters and could well be a selfportrait of the author [85]) o, ms recientemente, de Harriet S. Turner (The seasoned Feijoo appears as an authorial, and in part, autobiographical projection, speaking for Galds on politics, charity and the relationship of the sexes [79]) y de Francisco Caudet, (Esta frase 'salva' a Feijoo y... a Galds. Porque, como ya se ha insinuado, Feijoo y Galds tenan no pocos rasgos en comn. En buena medida el primero, era un alter ego del segundo [III, iv, 10; 145]). Identificar la voz de Feijoo con la voz autorial de Galds, y, por lo tanto, con sus intenciones y mundo ideolgico es negar el mundo representado de la novela, en el que la voz autorial (si es que es posible discernir claramente esa voz en el texto) es una voz representada, una imagen lingstica, y caer en lo que Bajtin llama un biografismo ingenuo: There is a sharp and categorical boundary line between the actual world as source of representation and the world represented in the work. We must never confuse [...] the represented world with the world outside the text (naive realism); nor must we confuse the author-creator of a work with the author as a human being (naive biographism).
(The Dialogic 253) Bajitn reduce a tres categoras bsicas los recursos estilsticos que pueden aparecer en la novela para crear la imagen de una lengua. Estas categoras son: la hibridizacin, la interrelacin dialgica de lenguas (que incluye la estilizacin, la variacin y la parodia) y el dilogo puro. Aunque, como aade el crtico ruso: These three categories of devices can only theoretically be separated in this fashion since in reality they are always inextricably woven together (The Dialogic 358). Teniendo en cuenta este entretejimiento de recursos en todo momento, nos centraremos en los dos primeros para ver de qu forma aparecen en la voz del narrador y el efecto que producen en la novela. La hibridizacin Bajtin define la hibridizacin como una mezcla, dentro de los lmites de una frase, de dos conciencias lingsticas separadas por el tiempo o la diferenciacin social. Este recurso aparece continuamente en el discurso del narrador. Su voz nunca es una voz de 79 autoridad que tiende a la unificacin lingstica, sino la expresin polifnica de la novela, expresin en la que se mezclan los discursos de los personajes mediante el cambio de punto de vista narrativo. Este procedimiento se da, en ocasiones, de forma explcita, en cuyo caso el narrador pone el discurso ajeno en letra cursiva. Con ello trata de distanciar ese discurso ajeno contaminante del propio: Un da fue Barbarita reventando de gozo y orgullo a la librera.
(I, i, 1; 107) Doa Lupe era liberal, cosa extraa, liberal en toda la extensin de la palabra.
(II, iv, 1; 547)
Fortunata estaba pasando la pena negra con aquella visita de tantismo cumplido.
(II, iv, 7; 582) Estos seran casos de hibridizacin parcial en los que an se trata de diferenciar la palabra propia (narrador) de la ajena (personaje). Parece que el narrador trata aqu de establecer un cierto grado de distanciamiento irnico con respecto a un tipo de discurso considerado inferior o excesivamente alejado del suyo como para ser asumido plenamente sin aclarar su procedencia. Al fin y al cabo, el narrador es tambin un personaje, y como tal siente la necesidad, de vez en cuando, de identificarse y afirmarse, diferenciando su discurso del ajeno. En otras ocasiones, los dos discursos aparecen diluidos el uno en el otro, de tal manera que la voz narradora asume el discurso ajeno y lo introduce en su propio discurso, sin marcas de autoridad que contrasten los dos estilos. El resultado ser un discurso internamente dialgico de doble voz y que podramos definir como discurso hbrido puro. Veamos un par de ejemplos donde se hibridizan, por un lado, las voces de Jacinta y del narrador; y por otro, las de Fortunata y el narrador: Quera llorar; pero qu dira la familia al verla hecha un mar de lgrimas? Habra que decir el motivo... Si todo era un embuste, si aquel hombre estaba loco... S, s, s: no poda ser otra cosa: tisis de la fantasa... Pero si lo revelado poda ser una papa, tambin poda no serlo, y he aqu concluida la reaccin de alivio.
(I, viii, 5; 307) Aqu de la Virgen! Pero qu cosas! Si Mara Santsima protega ahora al enemigo! Esta idea extravagante no la poda echar de s. Cmo era posible que la Virgen defendiera el pecado? Tremendo disparate! Pero disparate y todo, no haba medio de destruirlo.
(II, vii, 3; 672) An podemos encontrar una clase de hibridizacin producto de las dos anteriores, es decir, discurso del narrador en el que parte del discurso ajeno aparece diferenciado y parte asimilado internamente: La infeliz tarasca viciosa, con estos cuidados y las ternezas de doa Guillermina, y ms an, con la proximidad de la muerte, estaba que pareca otra, curada de sus maldades y arrepentida en toda la extensin de la palabra, diciendo que se quera morir lo ms catlicamente posible, pidiendo perdn a todos con unos ayes y una religiosidad tan fervientes que partan el corazn.
(III, v, 4; 171)
Este ltimo prrafo es particularmente interesante porque en l no slo aparecen hibridizados parcial y totalmente (segn la distincin antes apuntada) el discurso del 80 narrador y el de doa Lupe, sino que adems asistimos a la recreacin, desde el punto de vista de doa Lupe, del discurso de otros personajes acerca del momento de la muerte de Mauricia la Dura: Diole esta noticia su amiga Casta Moreno, que la supo por Cndido Samaniego (III, v, 4; 171). As, el discurso hbrido que nos presenta el narrador entra en contacto dialgico con otros discursos, a los que alude, pero que no estn presentes en el texto. Hemos visto, pues, tres tipos de hibridizacin a los que hemos denominado: hibridizacin Parcial, hibridizacin pura e hibridizacin mezclada. Hay, todava, un cuarto tipo que podramos llamar hibridizacin extrema o mltiple. En este caso, el discurso del narrador entra en contacto con el discurso no de uno, sino de, al menos, dos personajes. En el siguiente ejemplo el narrador mezcla sus palabras con las de doa Lupe y Papitos por igual: Luego era una insolente, porque en vez de reconocer sus torpezas deca que la seora tena la culpa, y que ella, la muy piojosa, no estara all ni un da ms porque mist... en cualisquiera parte la trataran mejor.
(II, ii, 5; 499) Aqu el narrador alterna el punto de vista de doa Lupe y de Papitos para terminar con el discurso literal de Papitos en cursiva, lo que hemos llamado hibridizacin parcial. En el siguiente ejemplo la hibridizacin mltiple adquiere la caracterstica de incluir la estilizacin pardica de un tercero. El narrador representa en su discurso la reaccin de Fortunata ante la posibilidad de que Jacinta tenga un amante (informacin proporcionada por Aurora, finalmente amante de Juanito tambin): Jacinta... Jess!... el modelito, el ngel, la mona de Dios... Qu dira Guillermina, la obispa, empeada en convertir a la gente y ver la que peca y la que no peca?... Qu dira?... ja, ja, ja... Ya no hay virtud! Ya no haba ms ley que el amor! Ya poda ella alzar su frente! Ya no le sacaran ningn ejemplo que la confundiera y abrumara. Ya Dios las haba hecho a todas iguales... para poderlas perdonar a todas.
(IV, i, 12; 330) Aqu el narrador toma el punto de vista de Fortunata, mezcla su discurso con el de ella, pero adems, ese discurso de doble voz incluye la parodizacin del discurso moral-religioso de Guillermina. Por lo tanto, tres discursos entran en coexistencia y, como dice Bajtin, co-existence and becoming are here fused into an indissoluble concrete unity that is contradictory, multispeeched and heterogeneous (The Dialogic 365).
La estilizacin pardica Veamos ahora cmo funciona el contacto entre discursos a travs de lo que Bajtin llama la interrelacin dialogada de lenguas, que adquiere su expresin ms clara en la estilizacin pardica, en la cual esa interrelacin se convierte en colisin entre el discurso que parodia y el parodiado.
81 En Fortunata y Jacinta el narrador utiliza este recurso de dos formas fundamentales: mediante la estilizacin pardica del discurso de los personajes y mediante la estilizacin pardica de discursos intertextuales o contextuales, incluyendo textos periodsticos, polticos y literarios. En cuanto a la estilizacin del discurso de los personajes, veamos dos ejemplos en que se parodia el discurso de Jos Izquierdo: Izquierdo haba sido chaln, tratante de trigos, revolucionario... haba sido casado dos veces con mujeres ricas, y en ninguno de estos diferentes estados y ocasiones obtuvo los favores de la voluble suerte. De una manera y otra, casado y soltero, trabajando por su cuenta y por la ajena, siempre mal, siempre mal, hostia!
(I, ix, 6; 346) En este ejemplo, la parodizacin del discurso de Izquierdo aparece tambin como hibridizacin. En el siguiente caso, el narrador va a usar explcitamente el discurso del personaje de forma pardica. Izquierdo se encuentra en un restaurante dialogando con Ido del Sagrario y dice: Le vi pasar, maestro. Y dije, digo: a cuenta que voy a echar un espotrique con mi tocayo (I, ix, 4; 336). Lneas ms abajo el narrador se apropia de ese discurso para parodiarlo en el suyo: hizo el otro un gesto tranquilizador... y pidi rdenes acerca del vino, le dijo, dice (I, ix, 4; 337). Es, sin embargo, el otro tipo de estilizacin pardica (juego con otros textos, hablados o escritos, ficcionales o no), es decir, el recurso a la intertextualidad, el que adquiere un mayor desarrollo en el discurso del narrador. Podemos apreciar esto en el uso de cierta clase de discurso retrico-poltico. El narrador utiliza este tipo de discurso estilizado para contrastarlo con el contexto de la novela y con la realidad poltico-social en ella representada: Es curioso observar cmo nuestra edad, por otros conceptos infeliz, nos presenta una dichosa confusin de todas las clases, mejor dicho, la concordia y reconciliacin de todas ellas. En esto aventaja nuestro pas a otros, donde estn pendientes de sentencia los graves pleitos histricos de la igualdad. Aqu se ha resuelto el problema sencilla y pacficamente, gracias al temple democrtico de los espaoles y a la escasa vehemencia de las preocupaciones nobiliarias.
(I, vi, 1; 240) El registro lingstico usado por el narrador no expresa un punto de vista productivo e ideolgico propio, sino que se enfrenta irnicamente a otro registro subyacente, no explcito, pero presente en el contexto social de la novela. De esta forma, el discurso representado se convierte en discurso pardico, en el cual dos conciencias lingsticas se unen y entrecruzan: la parodiada y la que realiza la parodia. Esta ltima no aparece como tal en el discurso pardico, sino que est invisiblemente presente en l. Tambin el discurso religioso aparece parodiado en trminos similares. Ya comentamos ms arriba cmo el narrador estiliza pardicamente el discurso de Guillermina a travs del punto de vista de Fortunata. En general, el discurso religioso, como todos los discursos de autoridad unificadores y centradores, se enfrenta a lo largo de la novela con las tendencias centrfugas de la heteroglosia social y textual, y acaba por convertirse en un discurso diluido que pierde su valor de autoridad. Por
ello, me parece producto de una lectura poco atenta o guiada por ciertos prejuicios la aseveracin de Montesinos, segn la 82 cual jams profiere el novelista nada que suene a crtica o stira del clero y menos del culto (235). Por supuesto que el novelista nunca profiere discursos satricos o crticos explcitos o directos. Sin embargo, al enfrentar el discurso religioso a otros discursos (Guillermina-Mauricia, Guillermina-Fortunata, Nicols-Fortunata), e incluso al enfrentar el culto religioso a la estilizacin carnavalizada del mismo realizada por los chicos del barrio, ese discurso religioso pierde su carcter de autoridad unificadora. De tal manera que se ve obligado a enfrentarse dialgicamente y en posicin de igualdad a los dems registros del texto, especialmente al discurso marginal del cuarto estado: No fue poco su asombro al ver en el patio resplandor de hogueras y multitud de antorchas, cuyas mviles y rojizas llamas daban a la escena temeroso y fantstico aspecto. Qu era aquello? Que los granujas de la vecindad haban pegado fuego a un montn de paja que en mitad del patio haba, y despus robaron al maestro Curtis todas las eneas que pudieron, y encendindolas por un cabo empezaron a jugar al vitico, el cual juego consista en formarse de dos en dos, llevando los juncos a guisa de velas, y en marchar lentamente echando latines al son de la campanilla que uno de ellos imitaba...
(III, vi, 4; 196) Si tenemos en cuenta que esta escena se produce durante una de las visitas de Fortunata a la moribunda Mauricia la Dura, podemos hacernos una idea del grado de parodia del discurso religioso alcanzado, sobre todo cuando la posterior escena del funeral real de Mauricia parece una reproduccin del funeral carnavalizado de los nios. Estamos ante una tpica parodia sacra de estilo medieval (la parodia de textos y ritos sagrados). Se puede aplicar a la Espaa de Galds el anlisis que Bajtin hace de la Edad Media: El hombre medieval viva dos vidas: una era oficial, monolticamente seria y sombra, subordinada a un estricto orden jerrquico, llena de miedo, dogmatismo, veneracin y piedad, y otra era la de la plaza carnavalesca, una vida libre, plena de risa ambivalente, de sacrilegios, de profanaciones de todo lo sagrado, de rebajamientos y obscenidades que provienen del contacto familiar con todo y con todos. Y ambas vidas eran legtimas, pero separadas por estrictos lmites temporales.
(Problemas 182) Una ltima clase de estilizacin pardica sera la del discurso literario. En Fortunata y Jacinta la referencia intertextual a otros discursos literarios juega un papel fundamental. Todos, o casi todos, los personajes poseen uno o varios textos a los que se refieren y con los que enfrentan su propio discurso. El drama del honor en Ido del Sagrario, la comedia y el folletn en Jacinta, el drama romntico en Fortunata, el folletn, la comedia de enredo y el mito de don Juan en Juanito, Don Quijote en Maximiliano Rubn. El resultado de este dilogo intertextual, como apunta Alicia Andreu, es la prdida gradual de las limitaciones individuales de cada texto, a
medida que los textos se van confrontando entre ellos. Este proceso es responsable de que la posicin jerrquica en la que tradicionalmente se ha colocado a los diferentes textos [...] vaya desapareciendo. Por consiguiente, en el sistema dialgico de Fortunata y Jacinta no existe una diferenciacin, ni cuantitativa ni cualitativa, de los textos que componen la novela. Cada uno de ellos, desde aquellos considerados por la 83 crtica tradicionalmente como los de menor valor -como por ejemplo el texto folletinescohasta los ms apreciados por los cnones establecidos -como por ejemplo, el religioso o Don Quijote- desempean en la obra una funcin semejante, la cual no es otra que la de dialogar con los textos que to rodean.
(71) De tal manera que estos textos literarios se presentan, implcita o explcitamente, de forma seria o pardica, y aluden, en su confrontacin con la realidad representada, a la interaccin entre vida y literatura, entre realidad y ficcin; aluden al discurso como producto de la realidad o como producto de la ficcin. Esta cervantinizacin de la novela de Galds es uno de los aspectos destacados de la misma y sera tema para otro ensayo. Por su parte, el narrador, como lugar de encuentro de todos los discursos, tambin utiliza el juego intertextual como recurso estilstico. Daremos un par de ejemplos de estilizacin pardica de discursos literarios. En el primero, el narrador emplea un tipo de discurso apologtico, para referirse a la muerte de Isabel Cordero: Su muerte fue de esas que vulgarmente se comparan a la de un pajarito. Decan los vecinos y amigos que haba reventado de gusto. Aquella gran mujer, herona y mrtir del deber, autora de diez y siete espaoles, se embriag de felicidad slo con el olor de ella, y sucumbi a su primera embriaguez.
(I, i, 5; 197) Adems del discurso apologtico, se advierte una estilizacin pardica de los epitafios mortuorios, as como la incorporacin de otros discursos sociales (vecinos y amigos), con lo cual, encontramos en un solo prrafo un ejemplo ms de hibridizacin y estilizacin entrelazadas. En el segundo ejemplo, la palabra del narrador va a tomar la forma del discurso tpico de la novela policiaca para narrar el momento en que Maximiliano Rubn decide romper la hucha con todos sus ahorros para mantener a Fortunata. La estilizacin pardica se utiliza aqu para describir irnicamente la situacin emocional de Maxi: El tiempo apremiaba y doa Lupe poda venir. Cuando cogi la hucha llena, el corazn le palpitaba y su respiracin era difcil... La infeliz vctima, aquel antiguo y leal amigo, modelo de honradez y felicidad, gimi a los fieros golpes, abrindose al fin en tres o cuatro pedazos... Y la sangre? Limpi la colcha como pudo, soplando el polvo... Tendra algo en la ropa? Se mir de pies a cabeza. No haba nada, absolutamente nada. Como todos los matadores en igual caso,
fue escrupuloso en el examen; pero a estos desgraciados se les olvida siempre algo, y donde menos lo piensan se conserva el dato acusador que ilumina a la justicia.
(II, i, 5; 475-76) Como en el caso anterior, podemos observar no slo la estilizacin pardica de un discurso literario (novela-folletn policiaco), sino tambin la hibridizacin del discurso del narrador con el de Maxi, por un lado, (Y la sangre? [...] Tendra algo en la ropa?) y con un tipo de discurso moralizador pardico, por otro (y donde menos lo piensan se conserva el dato acusador que ilumina a la justicia). Estos dos ltimos ejemplos dan una idea de la enorme heterogeneidad dialgica que inunda toda la novela. No estamos ante un uso ms del estilo indirecto libre o del dilogo 84 indirecto, como apuntan los crticos citados al inicio, sino ante un procedimiento profundamente dialgico. El narrador, en su discurso hbrido y estilizado, no slo representa y parodia la lengua concreta de otros individuos, sino que, adems, convierte su propia conciencia de estilizador en una conciencia mixta, mezclada, hbrida en s misma. Podemos afirmar que Fortunata y Jacinta no es una novela estrictamente realista. Cuando digo realista me refiero a la concepcin de la novela, propia de cierto realismo del siglo XIX europeo, como arte de reflexin objetiva y como espejo totalizador de la realidad. En la novela de Galds no se da una visin pretendidamente objetiva y totalizante de la realidad, sino una interpretacin parcial y subjetiva de esa realidad desde mltiples puntos de vista. No se trata ya de plasmar, mediante la omnisciencia del punto de vista, una realidad uniforme y totalizadora, sino de dejar abierto el campo de visin del lector para que su interpretacin no se vea mediatizada por un narrador autoritario. En conclusin, muy bien podramos decir de la novela de Galds lo que Bajtin afirma de las novelas de Dostoievski: The works (the novels) in their entirety, taken as utterances of their author, are the same never-ending, internally unresolved dialogues among characters (seen as embodied points of view) and between the author himself and his characters; the characters' discourse is never entirely subsumed and remains free and open [...] In Dostoievsky's novels, the life. experience of the characters and their discourse may be resolved as far as plot is concerned, but internally they remain incomplete and unresolved.
(The Dialogic 349) Quizs por eso mismo el argumento de nuestra novela se resuelve con la muerte de Fortunata y la locura de Maximiliano, pero sus discursos permanecern siempre incompletos y sin resolucin, ya sea en el silencio de Fortunata, ya sea en el desdoblamiento fragmentador de las ltimas palabras de Maxi, con las que se cierra el texto: -Si creern estos tontos que me engaan! Esto es Legans. Lo acepto, lo acepto y me callo, en prueba de la sumisin absoluta de mi voluntad a lo que el mundo quiera hacer de mi persona. No encerrarn entre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. Pongan al llamado Maximiliano Rubn en un palacio o en un
muladar... lo mismo da.
(IV, vi, 16; 542) University of Strathclyde
Obras consultadas Andreu, Alicia G. Modelos dialgicos en la narrativa de Benito Prez Galds . Philadelphia: John Benjamins, 1989. Bajtin, Mijail M. The Dialogic Imagination. Ed. Michael Holquist. Austin: Univ. of Texas Press, 1981. . Problemas de la potica de Dostoievski. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1988. Correa, Gustavo. El simbolismo religioso en las novelas de Prez Galds. Madrid: Gredos, 1962. Gilman, Stephen. La palabra hablada en Fortunata y Jacinta. Historia y crtica de la literatura espaola. Vol. 5. Ed. Francisco Rico. Barcelona: Crtica, 1982. 527-32. Gulln, Agnes Moncy. Traducir una novela polifnica: Fortunata y Jacinta. Actas del 85 congreso internacional sobre el centenario de Fortunata y Jacinta . Coordinador Julin vila Arellano. Madrid: Universidad Complutense, 1989. 553-68. Gulln, Ricardo. Tcnicas de Galds. Madrid: Taurus, 1970. Montesinos, Jos F. Galds. Madrid: Castalia, 1969. Nimetz, Michael. Humor in Galds. New Haven: Yale Univ. Press, 1968. Prez Galds, Benito. Fortunata y Jacinta. Ed. Francisco Caudet. Madrid: Ctedra, 1983. Ribbans, Geoffrey. Prez Galds: Fortunata y Jacinta. London: Grant and Cutler, 1977. Turner, Harriet S. Galds' Fortunata y Jacinta. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. Whiston, James. Language and Situation in Part I of Fortunata y Jacinta. Anales Galdosianos 7 (1972): 79-91. Zavala, Iris M. La posmodernidad y Mijail Bajtin. Una potica dialgica . Madrid: EspasaCalpe, 1991.
Sobre el krausismo de Galds Denah Lida A la memoria de ngel del Ro -IAl llegar a Madrid en 1862 se encuentra Galds con un ambiente de represin, de crisis en aumento, ante el cual reacciona como muchos jvenes de su poca. 1 Slo que, bien pronto, hallar su instrumento de expresin en la pgina escrita. Aunque Galds figura ms adelante en las Cortes como diputado, no ser de los que se distingan por su oratoria. Sus primeras incursiones en la novela -La Fontana de Oro y El audaz2- le llevarn hacia la historia patria y los Episodios nacionales. Despus, con las obras que siguen, va explorando Galds el camino que le llevar a las Novelas espaolas contemporneas. Aparecern el tema religioso -Gloria, Doa Perfecta, La
familia de Len Roch-, el de la educacin -La desheredada, El amigo Manso, El doctor Centeno - y, simultnea o sucesivamente, el de la burocracia, el de la economa, y hasta el de la cesanta. Su postura combativa frente a la ignorancia, la mala educacin, la pobreza, la corrupcin en todos los rdenes, moral, poltico o religioso, no cambiar radicalmente a lo largo de su vida, aunque s vaya adquiriendo nuevos y ms perfectos modos de expresin. Desde sus primeros escritos en La Nacin, diario progresista, critica el tradicionalismo reaccionario, y propugna la renovacin y el avance en materia cientfica, econmica y moral. 3 Rechacemos la imagen de un provinciano que se deja formar pasivamente por la Facultad de Derecho de la Universidad Central; uno de sus bigrafos lo describe como a tenacious lad of unusual moral courage.4 No es pura casualidad que los profesores a quienes ms se acerc fuesen dos interesantes figuras relacionadas con el movimiento reformador de la Universidad: Fernando de Castro y Alfredo Adolfo Camus.5 Durante esos primeros aos en Madrid Galds frecuentar los sitios en que se renen los liberales -cafs, clubs, el Ateneo-: desea informarse y participar en su actividad. Predispuesto en favor de los ideales que profesan sus contertulios, es natural que se deje influir por ellos. Rubn Landa nos dice que Giner, [...] en su afn de encontrar y formar hombres que salvasen a Espaa de su decadencia, 'descubre' a Galds ya cuando este publica su primera novela [...]. 6 Pero Galds nunca formar parte de la llamada escuela krausista or whatever each one understood as Krausism.7 En realidad, por los aos en que Galds inicia su labor literaria no se habla en especial de Krause.8 Haca ya tiempo que Sanz, inspirado en el filsofo alemn, haba llegado a una interpretacin personal del ideal de la humanidad que sus discpulos llevaron al terreno de la enseanza. Giner y sus compaeros no enseaban una filosofa; enseaban a filosofar. 9 Sus crticos los tildan de acatlicos, fementidos, librecultistas y pseudo-filsofos, libertinos, ateos, hipcritas, materialistas, positivistas, ms bien que de krausistas. 10 Con estos eptetos, antes definan sus variados temores que la ndole del enemigo.11 2 No debe sorprendemos, pues, que Galds escoja de las doctrinas y declaraciones de unos y otros lo que ms responda a sus fines artsticos. 12 Si bien al principio su mundo literario est poblado de figuras algo acartonadas,13 pronto se llenar de vitalidad, de hombres de carne y hueso que acaso representan o sugieren ciertos tipos, pero que no sern smbolos a secas. La tesis, en la medida en que pueda decirse que la haya, quedar entonces en lugar secundario con respecto a las exigencias estticas, a la complejidad y tumulto vital a que aspira al arte de Galds. 14 Ya en 1870 haba definido su ideal de narrador en un artculo que dedica a los Proverbios de Ventura Ruiz Aguilera. La novela moderna de costumbres ha de ser la expresin de cuanto bueno y malo existe en el fondo de esa clase [la clase media], de la incesante agitacin que la elabora, de ese empeo que manifiesta por encontrar ciertos ideales y resolver ciertos problemas que preocupan a todos, y conocer el origen y el remedio de ciertos males que turban las familias. La grande aspiracin del arte literario en nuestro tiempo es dar forma a todo esto.15
Lzaro -el estudiante universitario de La Fontana de Oro-, Pepe Rey, Teodoro Golfn, portaestandartes del progreso, tienen algo del hombre moderno en busca de ese mundo mejor a que aspiraban no slo los partidarios de Sanz y de Giner, sino otros liberales. 16 Pero esos personajes no llegan a tener vibracin de humanidad; se quedan en smbolos del fervor liberal (Lzaro); de unas ideas a que se oponen las del conservadorismo tradicionalista, mucho ms fuerte y eficaz (Pepe
Rey);17 del cientfico que puede mejorar fsicamente al hombre, aunque es incapaz de modificar su tabla de valores (Golfn). Sin embargo, estos primeros experimentos, fracasados para quien los compare con el mejor Galds, apuntan ya a lo que sern los personajes progresistas de que aqu nos ocuparemos: son hombres educados, inteligentes, de moral rigurosa. A algunos se les teme, se desconfa de ellos, se les considera ateos. Pero de todas las novelas anteriores a La familia de Len Roch es quiz Gloria la nica en que Galds introduce puntos de vista que los enemigos atribuan a una ideologa krausista, como, por ejemplo, la armona, ms que tolerancia, religiosa 18 basada en una interpretacin personal, ntima de Dios.19 En la sociedad espaola del siglo XIX, se dira, no hay solucin viable ni para Gloria ni para Morton, y la nica esperanza de armona la encarna el novelista en un porvenir poco claro y seguro, aunque posible: el hijo.20 Como sabemos, al problema religioso le da Galds muchas vueltas, y nos lo presenta en diversas obras, cada vez con otro matiz u otra perspectiva. Muy pronto reconoci que era, sobre todo en la clase media, tema que ofreca materia novelable de primer orden. As lo declara en el artculo a que aludimos antes, de 1870. [...] en la vida domstica, qu vasto cuadro ofrece esta clase, constantemente preocupada por la organizacin de la familia! Descuella en primer lugar el problema religioso, que perturba los hogares y ofrece contradicciones que asustan, porque mientras en una parte la falta de creencias afloja o rompe los lazos morales y civiles que forman la familia, en otras produce los mismos efectos el fanatismo y las costumbres devotas.21
3 - II Con La familia de Len Roch se inicia un grupo de novelas en las que se perfilan ms netamente tipos de tendencia krausista e ideas que la reflejan. Los personajes se parecen poco entre s, aunque tienen en comn algunos rasgos; las circunstancias de su vida ofrecen aun menos semejanza, y los argumentos slo coinciden en el fracaso de los hombres modernos frente a la sociedad tradicional.22 En las ideas hay ms conformidad: Galds sigue combatiendo la ignorancia, la falta de educacin, la hipocresa, la mojigatera. En qu se distinguen, pues, estas novelas de las anteriores? En tres aspectos fundamentales: en que el ambiente se fija en el Madrid contemporneo, en que los personajes gozan de mayor autonoma 23 y no son meros instrumentos al servicio de las ideas,24 en que los defectos de la sociedad se hacen contrastar con un fondo de justicia, razn y armona trazado con mayor verosimilitud, con ms sutil equilibrio y que, por eso mismo, resulta ms persuasivo que el ambiente apasionado de Doa Perfecta.25 Todo es ms complejo: los conflictos ideolgicos reflejan con mayor autenticidad la polmica entre los apologistas del catolicismo y sus adversarios; los personajes responden, no solo a una tesis, sino a exigencias de su escenario social, de su propia historia y su propia alma. Galds es ya casi el novelista pleno.26 Esta mayor tensin vital no permite al escritor detenerse en un tema ms que lo necesario para evocarlo rpidamente en sus mltiples aspectos o manifestaciones. Galds abarcar un vasto mapa espiritual en las dcadas que sigan. Por lo pronto, cuatro novelas estn principalmente orientadas hacia las nuevas ideas: La familia de Len Roch, La desheredada, El amigo Manso y El doctor Centeno. En obras posteriores, aunque reaparezcan muchos personajes creados en esta poca, Galds destacar otras preocupaciones. La historia, la realidad, se nos da en vidas concretas. 27
Galds se concentrar en la presentacin de la vida individual: ya no hacen falta modelos ni smbolos estereotipados. En los anhelos, penas, fracasos, alegras de los hombres -incluidos los antihroes- encontraremos toda la historia espaola contempornea. Los resultados de este crecimiento del novelista no se ven al pronto con nitidez, pues Galds tardar an unos aos en crear personajes verdaderamente orgnicos. Pero la suerte est echada y Len Roch ya no podr ser lo que algunos han deseado ver en l: un simple krausista. Cacho Viu quiere sugerirnos, por un lado, que amigos y animadores liberales de Galds esperaban de ste la creacin de un protagonista que fuese rotundo campen de las ideas de Giner y que triunfara, sin ambigedades, sobre el ambiente reaccionario. Por otro ado, insina que la crtica hecha a La familia de Len Roch por esos mismos amigos revela su decepcin porque la obra no satisface ese fin.28 Una y otra hiptesis son inexactas, pues nada de lo escrito por Giner ni Clarn, cuyo testimonio aporta Cacho Viu, lleva a esa conclusin. Es cierto que Giner critica la primera parte de la novela en el artculo sobre ella, publicado en El Pueblo Espaol,29 aunque la prefiere a las Novelas contemporneas que la preceden (286).30 Le encuentra un defecto que caracteriza asimismo, segn l, a las anteriores novelas: la debilidad de los personajes masculinos, 4 defecto que padece Len en sumo grado (290). Esto, ms su irresolucin, inexperiencia y cobarda (!), son tachas incompatibles con la idea de un hombre inteligente, bueno, animoso (ibid.). En suma: inverosimilitud. Otros peros de Giner: que la obra es un catlogo de retratos, no una novela con accin externa; que est llena de largos discursos y sermones; que hay tal cual salida de mal gusto, o que se le escapa al escritor algn giro poco castizo. El crtico elogia, en cambio, el tono tranquilo, que cree es el que le conviene particularmente a Galds. Resea cuidadosa, detallada, que se ocupa mucho del estilo y la estructura y poco de las ideas. De la crtica contempornea, quiz fuera la de Clarn la ms acertada, como que advierte muy bien que el principal objeto de Galds no ha sido trazar el retrato de un krausista. 31 Para Alas, Roch es librepensador, pero no es filsofo.32 No es Len -agrega- el varn perfecto, el Mesas de estos nuevos judos que esperamos al hombre nuevo; gran novela podra hacer un autor como Galds con semejante carcter; pero esta vez no ha sido ese su asunto; tal vez Len Roch no es siquiera el principal personaje de la obra [...].33
Indudable acierto. Por lo pronto, la novela lleva el ttulo La familia de Len Roch y no el solo nombre del personaje. Clarn reconoce el papel decisivo de esa familia en que cada uno es catlico a su manera cuando subraya la maestra con que el autor describe tan terrible diversidad. 34 Antes, ha definido bien claramente lo que para l es el tema central: [...] el que haya credo que el asunto de esta obra es el problema del conflicto religioso, se equivoca, o a lo menos no juzga con toda exactitud; [...] las consecuencias del conflicto [...] forman su propio asunto [...]
(217) El crtico no protesta ni juzga fracasada esta novela, como quiere hacer creer Cacho Viu al citar el pasaje en que Clarn afirma que Len Roch no es un varn perfecto. 35 Claro que no; ni un
perfecto krausista tampoco. El escritor ya sabe que no hay nada perfecto y que no se pueden crear grandes personajes si se sacrifica su individualidad a la rigurosa perfeccin de una tesis o de una idea preconcebida. Sin embargo, si de algo peca novelsticamente Len Roch, es precisamente de acercarse demasiado a la perfeccin, de ser demasiado honrado. Pero no lo es mas que el propio Giner, ante cuya entereza, en particular al negarse a aceptar cargos y favores ofrecidos por el gobierno para no comprometer su labor ni perjudicar a sus colegas, palidecen los sacrificios de Len.36 Esa rectitud se ver ms claramente cuando nos detengamos a estudiar el carcter de Len y el papel que desempea en la obra, y, por otra parte, el de Mximo Manso, protagonista de una novela en la que tanto importa la continua referencia a ciertas teoras pedaggicas evidentemente afines a Giner. Entre La familia de Len Roch (1878) y El amigo Manso (1882) aparece La desheredada (1881), clave en el desarrollo del arte de Galds. En la primera de estas tres obras podemos apreciar el conflicto entre tradicionalistas y extranjerizantes, con las consecuencias de esa lucha. La desheredada nos lleva a otro terreno: en primer plano, las tribulaciones de un personaje slo guiado por antojos y fantasas y, en segundo plano, los peligros de una educacin deficiente. 5 En El amigo Manso esas fuerzas obran de modo muy distinto: al protagonista se le ha negado imaginacin, trata de imponerse la razn, lo cual recuerda La familia de Len Roch , y se pone a prueba un sistema educativo que no deja de parecerse, hasta cierto punto, al que practicaban Giner y algunos de sus compaeros de La Institucin Libre de Enseanza. Si las cuestiones pedaggicas eran fundamentales para los discpulos de Sanz, en la novela de Galds que sigue a las antes citadas, El doctor Centeno (1883), todos los males de la educacin espaola, desde la primaria hasta la universitaria, se debaten y pintan bajo multitud de aspectos. Merecen estudiarse juntas estas cuatro obras porque cada una de ellas ilumina de manera muy especial la forma en que los temas afines aparecen tratados en las otras.
- III La familia de Len Roch Len Roch, hijo del dueo de un molino de chocolate, ha tenido vocacin intelectual temprana; de nio estudiaba aritmtica en un rincn de la tienda de su padre. Su juventud, como la de Mximo Manso, transcurre sin calaveradas, sin aventuras (I, 137).37 Ya mayor, se dedica a las ciencias naturales y a la filosofa, que le trae un mareo insoportable (I, 136); 38 vuelve a los estudios experimentales, se divierte con la historia, le encanta la filosofa y cultiva la astronoma. Cuando le conocemos es ya matemtico y autor de un libro de geologa, y sigue cultivando esa historia natural, que, segn su suegro, el Marqus de Tellera, es la ciencia del da, la ciencia del materialismo (I, 106).39 Pero Len no hace vida de ermitao como el amigo Manso: [...] no consagraba todo su tiempo al estudio, Engranado en la mquina social por las afecciones, por el matrimonio, por la ciencia misma, no poda ser uno de esos sabios telaraosos que los poemas nos presentan pegados a los libros y a las retortas, y tan ignorantes del mundo real como de los misterios cientficos. Len Roch se presentaba en todas partes, vesta bien, y an se confunda a los ojos de muchos con las medianas del vulgo bien vestido y correcto [...] Y as se le vea con su mujer en el paseo de carruajes [...] Tambin iba al teatro con su mujer, observando la deliciosa disciplina de los abonos a turno [...] Daba de comer a pocas personas en un solo da de la semana, habiendo disputado y ganado a su mujer la eleccin de comensales, que eran de lo mejor entre lo poquito bueno que
tenemos en discrecin y formalidad [...] Tambin iban jvenes de la plyade universitaria, brillantes en el profesorado y en las ardientes disputas [...]
(I, 132-34) Adems de lo indicado, se diferencia Len del profesor de filosofa de la novela posterior en lo agradable de su figura, en el fumar -hbito que no logra Manso quitarle a su discpulo, aunque lo intenta (52)- y en mirar casi con envidia (I, 136) a ciertos creyentes. Roch, como Manso, emplea poco, de joven, la imaginacin, pero un da la echa a volar, cosa que jams hace Mximo y que quiz sea lo que a ste le salva. En general, Len representa mejor el justo medio: divide su vida entre el estudio y la familia, entre el campo y la ciudad y evita tanto el bullicio como la esquivez, la vida muy apartada como la muy pblica (I, 140-41). Podramos colocarlo entre Manso y Pea, acercndolo ms a ste. En cambio, con Mximo comparte, adems del estudio y cierta escasez de imaginacin -aunque nunca lleguen al extremo de Manso-, la falta de talento 6 oratorio,40 la sinceridad, la honradez, la bondad de carcter, y -opinin corriente entre intelectuales- su reprobacin de la costumbre del duelo.41 Len desea tener hijos y desarrollar en ellos con derechura el ser moral y el fsico (I, 140). Manso nos cuenta cmo se completaban los estudios de su discpulo Manuel: [...] salamos a pasear por las tardes, ejercitndonos de cuerpo y alma [...] (32). El uno es casado y suea con tener hijos que educar; el otro, soltero, pone en prctica esa educacin. El gran parecido entre los dos est en lo espiritual ms que en las condiciones externas. As nos presenta el autor a Len Roch. El mismo Len se autorretrato como hombre cuyos gustos y carcter le inclinan a la vida oscura y estudiosa (I, 64) y le obligan a resistir las ambiciones sociales y nobiliarias de su padre. Aunque logra desenvolverse con mucho ms xito que Mximo Manso en la zona social a donde [su] padre [le] hizo venir (I, 65), confiesa la repugnancia que le produce esa sociedad: No puedo respirar en ella; todo me entristece y fastidia, los hechos, las personas, las costumbres, el lenguaje..., las pasiones mismas, aun siendo de buena ley (ibid.). Antes de casar con Mara Egipciaca piensa labrarse una vida ajustada a su ideal: 42 He formado mi plan -nos dice- con la frialdad razonadora de un hombre prctico, verdaderamente prctico (I, 66). Cree estar procediendo con cuidado y reserva, observndolo todo cientficamente, y cree hallar en Mara lo que busca y necesita: [...] un ser de tales condiciones [ignorante, sencilla, no frvola] es el ms a propsito para m, que as podr yo formar el carcter de mi esposa, en lo cual consiste la gloria ms grande del hombre casado (I, 68). Muy pronto se da cuenta de que su mujer tiene ya un carcter formado y duro (I, 87), resistente a las ideas que l procura inculcarle. Ya es tarde cuando declara a Pepa Fcar: Yo, a quien muchos tienen por hombre de entendimiento, me equivoco siempre en las cosas prcticas (II, 143). Retrospectivamente, Len reconoce que su amor no ha tenido nada que ver con la lgica y la razn: [...] no hubo eleccin, no; me enamor como un bruto. Fue una cosa fatal, una inclinacin irresistible, un incendio de la imaginacin, un estallido de mi alma, que hizo explosin, levantando en peso las matemticas, la mineraloga, mi seriedad de hombre estudioso y todo el fardo enorme de mis sabiduras...
(I, 66) Qu distinto de Manso, que no busca, que se va enamorando poco a poco sin darse cuenta; del Manso que, mientras esta formando al discpulo, cree que la mujer est hecha ya a su ideal; de ese
Manso a quien se le concede la oportunidad de ir conociendo su error y -admirable hallazgo novelstico- de amar ms a Irene sabindola imperfecta! (A lo que s se parecen hasta cierto punto las ideas de Roch es al plan matrimonial deductivo del Avito Carrascal de Amor y pedagoga.) Y cmo ven los dems personajes a Len? Empecemos por recordar que en esta novela las circunstancias que rodean el drama personal pintan el ambiente polmico de los aos de sesenta a setenta. El marqus de Tellera y su hijo Gustavo son portavoces de la opinin pblica sobre las ideas modernas. (Luis Gonzaga y el padre Paoletti, personajes de mayor individualidad, son ms sutiles y no se hacen meros ecos del vulgo.) Para Tellera, Alemania es el pas de las locas utopas de donde vienen las nuevas ideas que el marqus opone 7 a la religiosidad espaola (I, 11011). A la canalla desvergonzada que aparenta dirigir la opinin, y a su cinismo cree Gustavo oponer su propio valor, y a su chismografa volteriana43 los principios santos y la autoridad de la iglesia (I, 129). Hijo modelo, hombre de xito, de buena educacin, discretamente inmoral, como manda la buena sociedad, Gustavo prosigue: La civilizacin cristiana es como un hermoso bosque. La religin lo ha formado en siglos; la filosofa aspira a destruirlo en das. Es preciso cortarle las manos a esa brutal leidora. La civilizacin cristiana no puede perecer en manos de unos cuantos idelogos auxiliados por una gavilla de perdidos que, por no tomarse el trabajo de tener conciencia, ha suprimido a Dios.
(I, 131) Len sirve de reactivo con que colorear mejor la imagen que tenan los dems de los jvenes intelectuales. No hace falta que sea un perfecto krausista; basta que se le considere como tal y que contra l se dirijan todos los prejuicios y falacias de la sociedad. Su relacin con el nuevo pensamiento est sugerida principalmente por ciertos rasgos suyos de carcter, ciertas posturas frente a personas, hechos, situaciones, ms bien que por su actuar concreto, como ocurre con Manso. Las consecuencias catastrficas a que alude Clarn provienen de la ignorancia y el miedo, no del conocimiento de la verdad. No nos sorprende, por lo tanto, que toda la familia Tellera, ms los amigos de sta, vean en Len un ateo, un hereje, un enemigo de Dios que tiene que condenarse, un racionalista o materialista que nos recuerdan los de Menndez Pelayo, Ortis y Jov y otros defensores de la tradicin contra las ideas nuevas.44 Len, a la par de los primeros secuaces de Sanz -Fernando de Castro, Azcrate, Salmern, Giner-, es ateo slo desde el limitado punto de vista de una ortodoxia convencional. Su ideal religioso es el de una vida cristiana que l hace radicar en la sinceridad, la virtud, la piedad. No soy, no puedo ser como la muchedumbre para quien no hay ley divina ni humana, no puedo ser como esos que usan una moral en recetas para los actos pblicos de la vida, y estn interiormente podridos de malas intenciones.
(II, 153) [...] obedezco y atiendo a mi conciencia, que tiene el don castizo de hacerme or siempre su voz por encima de todas las otras voces de mi alma.
(II, 154) [...] la familia cristiana, centro de toda paz, fundamento de virtud, escala de la perfeccin moral, crisol donde cuanto tenemos, en uno y otro orden, se purifica. Ella nos educa, nos obliga a ser mejores de lo que somos, nos quita las asperezas de nuestro carcter, nos da la ms provechosa de las lecciones, poniendo en nuestras manos a los hombres futuros, para que desde la cuna los llevemos a la edad de la razn.
(III, 247) Len nos habla en estos pasajes de un cristianismo en que el individuo est en demasiado directa comunicacin con Dios. Contra este misticismo, reflejo de la concepcin religiosa de los primeros krausistas, reaccionan violentamente los tradicionalistas. Para Roch, en cambio, ateos son aquellos en quienes la religin es mera hipocresa. Su apego a las convenciones de la vida social les obliga a que hagan de las cosas ms serias un juego frvolo, y conservando en sus almas un desdn absoluto a la virtud, a la verdadera piedad, invoquen con su lenguaje campanudo una moral que desconocen y un Dios que niegan con sus actos (II, 134). Len s cree en ese Dios que nombra. Cuando se le acusa de no tener derecho de juzgar a su mujer y opinar sobre si su fanatismo 8 es demencia, exclama: Slo Dios puede determinar lo que en el fondo de la conciencia pasa y fijar el lmite entre la piedad y el fanatismo (II, 152). Y al final, cuando aconseja a Pepa sobreponerse a la desesperacin y resignarse, le dice: [...] yo creo en el alma inmortal, en la justicia eterna, en los fines de perfeccin [...] (III, 254). Con la misma dificultad que encontraban los crticos de Giner para atacar su rectitud y honradez tropiezan los parientes de Len. Se le reconoce, adems, saber, talento -es lo mejor que ha salido de la Escuela de Minas desde que existe, nos dice el Marqus de Fcar (I, 26)-, nobleza, bondad, modestia, rigor moral -confieso, le declara su cuado Gustavo, que eres mejor que algunos que se tienen por creyentes (I, 128). Aunque hay momentos en que parece perder los estribos, Len acaba por triunfar sobre s mismo, si no sobre los dems, precisamente por estas virtudes. No huye con Pepa despus de la muerte de Mara. Horrible corazn el mo -dice a su amiga- si tal consintiera! (III, 197).45 Nada de lo cual basta para que se realice su anhelo de formar el carcter de su esposa. Es en esto donde el pensamiento de Len se acerca mucho a ciertos ideales krausistas expuestos por Sanz y Giner: la importancia que se da al papel de la mujer en la familia, el empeo en educarla (la primera institucin docente fundada por discpulos de Sans fue la Asociacin para la Enseanza de la Mujer, 1871, el creer, como don Quijote, que se puede y debe moldear racionalmente las circunstancias de la propia vida, sin depender de un destino azaroso. Pero Len se equivoca tan de lleno como se equivocar el don Avito de Unamuno. Roch confiesa su error con profunda pena. Ante su mujer enferma, se pregunta cmo pudo l mismo no prever, no impedir que llegase por tan diablicos caminos aquella conjuncin de los dos crculos de su vida [...] (III, 1). Y el autor precisa el propsito inicial ms explcitamente: [Len] tena planes magnficos, entre ellos el de dar al propio pensamiento la misin de informar la vida, hacindose dueo absoluto de sta y sometindola a la tirana de la idea.
(III, 2)
Pero no lo logra. Len declarara ante el padre Paoletti: La tenebrosa batalla en que he sido vencido despus de luchar con honor, con delicadeza, con habilidad y aun con furia, ha concluido ya (III, 33). Galds nos explica de esta manera el resultado de la batalla en que triunfa el enemigo: [...] los hombres que suean con esta victoria grandiosa no cuentan con la fuerza que podramos llamar el hado social, un poder enorme y avasallador, compuesto de las creencias propias y ajenas, de las dursimas terquedades colectivas o personales, de los errores, de la virtud misma, de mil cosas que al propio tiempo exigen vituperio y respeto, y finalmente, de las leyes y costumbres, con cuya arrogante estabilidad no es lcito ni posible las ms de las veces emprender una lucha a brazo partido.
(III, 2) La victoria grandiosa con que suea Len est destinada al fracaso,46 como lo estaba la del Caballero de la Triste Figura, porque ni uno ni otro se da cuenta de sus propias limitaciones ni de la fuerza del hado social. Pero el desenlace de Len Roch resulta asimismo quijotesca derrota en otro sentido. El 9 triunfo de la sociedad no es completo y rotundo; tambin ella fracasa frente a Len, como tan a menudo -para el lector moderno- parece fracasar la del siglo XVII frente al caballero andante. Ni llega a comprenderlo ni a convertirlo. Ni mucho menos a elevarse en la lucha ni en el triunfo -punto capital para el Galds que busca el progreso y el mejoramiento humanos. El conflicto no lleva a ninguna parte. Aqu no hay victoria del protagonista, la familia de Len Roch. Mueren dos de los hijos; de los otros dos, Leopoldo es un perdido; Gustavo adelanta su carrera, pero mantiene amores ilcitos que trata de encubrir; y los padres hacen una vida hipcrita y corrupta que lleva a todos al borde de la ruina. Al fin y al cabo, si Len no los convierte, por lo menos no se desdice, y mantiene su dignidad. La razn no ha gobernado ciertamente su vida y la de su mujer, como l esperaba en un principio, pero si es razonable y decorosa su ltima decisin de no sucumbir a la flaqueza sentimental que le arrastrara hacia Pepa.47 Len no es un personaje totalmente logrado, aunque mucho aventaja ya a sus antecesores en materia de complejidad viva. Parece todava algo forzado y violento su ideal de rectitud. Impavidum ferient ruinae, que dijo el pagano! (III, 263) Impavidez, en efecto, y consoladora tendencia a la serenidad (ibid.), pero entre ruinas. Con La desheredada Galds da un gran paso adelante en la invencin de animadas criaturas novelsticas. Esa obra ser el puente que lleve de Len Roch a Mximo Manso.
La desheredada El gran acierto de esta novela es el hacer del conflicto una lucha interna, el irnos revelando un drama personal, es decir, un alma en crisis. No es que antes el personaje no sufriera, dudara, eligiera; pero ahora el enemigo est dentro y no fuera, el campo de batalla se interioriza sin perder su relacin con la sociedad. Len Roch no puede configurar su propia vida de acuerdo con los ideales de su juventud porque ha partido de una valoracin errnea del carcter de Mara Egipciaca, y una vez que lo ha advertido no tiene fuerzas para contrarrestarlo. Isidora Rufete tambin es incapaz de llevar su vida por el rumbo que desea, pero su error es partir de una ilusin sobre s misma; error fundado en el exceso de fantasa,48 y no en la racionalidad en que cree fundarse Len
o, despus, Manso. Cuando la de Rufete no tiene ms remedio que reconocer que se ha equivocado, que nada tiene de sangre noble, tampoco puede dominar su error, y se deja caer por ese derrumbadero hasta lo ms profundo del abismo moral. Len, en cambio, salva su propio decoro y sale sereno de casa de Pepa. [...] qu le importaba estar vencido, slo, proscrito y mal juzgado, si resplandeca en l la hermosa luz que arroja la conciencia cuando est segura de haber obrado bien?.
(III, 263) Cuando es uno su propia vctima, ms difcil resulta salvarse. Ese es el caso de Isidora. Tambin es, en cierto sentido, el de Manso, aunque l encuentra una salida para no despearse, como veremos adelante. Precisamente con La desheredada aparece en Galds una nueva concepcin 10 novelstica, de gran significado para su obra ulterior. En el mundo individualizado que en esta novela se crea no hemos de buscar smbolos sencillos, claros, unilaterales, que representen tal o cual idea o tesis, tal o cual tipo humano. Fraccionamiento y desdoblamiento. No es que Galds deje de mostrarnos el mal y el bien, pero stos se encontrarn dispersos a lo largo de la obra, y entretejidos con creciente maestra en un mismo personaje.49 El hermano de Isidora, Mariano, alias Pecado, es un nio que se ve obligado a trabajar por su ta, con quien vive. Cuando acuchilla a un compaero, que luego muere, los vecinos concluyen que lo que hace falta en Espaa son crceles, no escuelas. Su hermana cree, por el contrario, que en la escuela se le quitaran las malas maas, pero cuando logra mandarlo a una, no resulta as. Casi estamos por darle la razn al pueblo. Sin embargo, al leer El doctor Centeno y enterarnos del sistema docente de Pedro Polo, cuyos hambrientos estudiantes no pueden menos de recordamos los de la comedia y la picaresca espaolas, se comprende mejor que no fuera ese el camino por el cual se pudiese corregir Mariano. Ni siquiera hace falta acudir a otra novela de Galds para dar con la explicacin: en la misma Desheredada tenemos a Melchor Relimpio, egresado de la Facultad de Derecho, que haba salido del vientre de la madre Universidad tan desnudo de saber como vestido de presuncin [...] (130). 50 El autor cita a otro personaje, Augusto Miquis, de quien pronto hablaremos, en cuya opinin Melchor haba salido de la Universidad hecho un pozo de ignorancia. Y contina Galds: Entre todas las ciencias estudiadas, ninguna tena que quejarse por ser menos favorecida; es decir, que de ninguna saba nada [...] (143). Para completar el cuadro que se va formando en esta obra de las consecuencias de la educacin, o falta de ella, es indispensable tener en cuenta dos personajes ms -Augusto Miquis y Juan Bou- que, presentan nuevas perspectivas. El simptico estudiante, luego mdico y hombre de saber slido (62), no tiene nada de smbolo del pensamiento krausista, aunque todas las teoras novsimas le cautivaban, y le cautivaban ms cuando eran ms enemigas de la tradicin. El transformismo en ciencias naturales y el federalismo en poltica [...] (61). Cree en la armona de la naturaleza con la misma fe que manifiesta su hermano Alejandro en la perfeccin del mundo natural.51 Rene en s el dominio de la materia y el del arte: igualmente fantico por la ciruga y por la msica, qu anttesis!, dos extremos que parecen no tocarse nunca, y sin embargo se tocan en la regin inmensa, inmensamente heterognea del humano cerebro [...] (60). Es demasiado caprichoso, demasiado poco metdico para representar la imagen convencional de un discpulo de Sanz o de Giner. Pero en el mundo galdosiano hay muchas maneras de ser dentro de las cuales pueden darse los hombres que han de formar la sociedad. En Miquis la inteligencia, la gracia, la bondad, la alegra, el predominio de un buen sentido al que en nada perjudica su esplndida imaginacin son los rasgos que informan una vida fructfera para l y para los dems.
Juan Bou es todo lo contrario. Tena dos gneros de fanatismo: el del trabajo [...], y el de la poltica (293). Es en cierto modo el anti-krausista. Nada intelectual ni terico; hombre tosco, vanidoso, arbitrario. La revolucin del 68 produce en l grandes cambios: de manso se hizo furibundo, de discreto, 11 charlatn; [...] tom parte en todos los motines, trabaj en todas las sublevaciones [...] (294). A Juan Bou le preocupan los males del pas: la pobreza, la holgazanera, las injusticias sociales. Sumamente trabajador, el cataln Bou es, adems, honestsimo, frente al seorito Pez, insignificante parsito. Bou es el nico que se hace respetar de Mariano y el que ofrece, bruto pero honrado, a casarse con Isidora. Luego, guiado por su desconfianza de las teoras puras para resolver la cuestin social, decide estudiar prcticamente los excesos de la holgazanera (397). As es como logra Isidora aprovecharse de l durante algn tiempo. Galds, pues, sigue insistiendo en problemas que l mismo haba ya novelado. En este caso, el de la educacin ocupa lugar prominente y tiene su importancia para casi todos los personajes principales, en una forma u otra, lo mismo que el de la imaginacin y la razn, todo ello con gran variedad de matices. A esta manera de fragmentar un tema en vez de centrarlo en un personaje o dos volver el autor, en general, con El doctor Centeno, aquel crimen novelesco sobre el gran asunto de la educacin, que Galds haba prometido en el primer captulo de El amigo Manso, y que, por lo tanto, ya tema entonces pensado.
El doctor Centeno El cuadro de los males pedaggicos que afligan al pas por la dcada del sesenta es amplio, movido y complejsimo. Si en l se destacan tal o cual personaje o situacin, lo cierto es que en el gran asunto de la educacin entran todos los caracteres y toda la intriga de la novela. Por lo pronto resalta en ella la figura de Pedro Polo, anttesis del maestro que nos describe Sanz. Polo, evangelista de la avidez (I, 70); Polo, constructor de jorobas intelectuales (I, 132). El profesor debe encarnar la majestad de su alta misin: debe ser solemne, ha dicho solemnemente don Julin; debe buscar todos los medios de exposicin clara, animada, con que despierte en el auditorio (segn el gnero y cultura de ste) la atencin, el inters serio, y en cuanto cabe la conviccin; la enseanza debe estar en relacin continua con el auditorio a que se dirige. 52 Polo, en cambio, pona la desolacin all donde estaban las gracias; destrua la vida propia de la inteligencia para erigir en su lugar muecos vestidos de trapos pedantescos (I, 70). A los chicos los trata con crueldad, administrndoles pellizcos o dejndoles sin comer por cualquier falta. Lo peor es que haca estas justiciadas a toda conciencia, creyendo poner en prctica el ms juicioso y eficaz sistema docente [...] (I, 90). Consecuencias: Bostezos que parecan suspiros, suspiros como puos llenaban la grande y trgica sala (I, 68). En lo que toca a la ineficacia pedaggica, se es el ms grave de los casos, pero no es Polo el nico infractor de las normas de la buena enseanza moderna. Su ayudante, el pobre Ido del Sagrario, vctima de tantas burlas, es hombre probo, trabajador, honrado como los ngeles, inocente como los serafines, esclavo, mrtir, hroe, santo, apstol, pescador de los hombres, padre de las generaciones (I, 67). Galds aplasta bajo su letana de hiprboles a este personaje, por el cual siente y nos hace sentir tanta compasin. Pues con ser 12 de temperamento opuesto al de don Pedro, el desgraciado Ido no tiene ms xito. Su fracaso resulta doble, porque Ido es desastroso tambin como padre de familia. Adems de dar la vida a unas criaturas enfermizas y malformadas, no gana para mantenerlas. Buen nmero de los males de la sociedad que hay que corregir se renen en esta familia. En el cuadro que traza de sus miserias y necesidades -mezcla de negro humorismo y compasin- da Galds expresin vivsima a algunas de las constantes preocupaciones sociales que comparte con los krausistas: Eran los cuatro nios de Ido una generacin lucidsima, propia
para dar lustre y perpetuidad a la raza de maestros de escuela. El uno de ellos era cojo, el otro tena las piernas torcidas en forma de parntesis, el tercero ostentaba labio leporino, y la mayor y primognita era algo cargada de espaldas, por no decir otra cosa. Adems estaban plidos, cacoquimios, llenos de manifestaciones escrofulosas. Pluguiera a Dios que no representase tal familia el porvenir de la enseanza en Espaa! Era, s, dechado tristsimo de la caquexia popular, mal grande de nuestra raza, mal terrible en Madrid, que de mil modos reclama higiene, escuelas, gimnasia, aire y urbanizacin.
(II, 180-81) Al otro extremo de Polo por sus ideas, y por no poder ponerlas en prctica, est don Jess Delgado, personaje tan interesante y complejo que merecera un estudio aparte. Se le ha expulsado de la Direccin de Instruccin Pblica por loco. S, don Jess est loco; se escribe cartas a s mismo y l mismo las contesta. Pero no es que le hayan dejado cesante por esa locura, sino porque empezaron a notar rarezas en sus informes y extrasimas teoras traducidas del alemn (II, 6768). Cmo no iba a despertar recelos quien mencionaba a Froebel y a Pestalozzi, nombres ambos asociados al grupo extranjerizante y krausista?53 Delgado es, en efecto, portavoz de muchas de las ideas de Sanz y de Giner sobre la pedagoga. Cree que lo importante no es parecer sino ser, y que a este principio debe sujetarse la educacin, que el fin educativo es preparar a vivir con vida completa; (II, 73). Cuando sus compaeros jvenes de la casa de huspedes le hacen vctima de cruel burla escribindole una carta que lleva por firma el nombre del perro de la casa, don Jess les escribe una respuesta dirigida al perro en la cual revela, con perspicacia digna de don Quijote, que se ha dado cuenta de la maliciosa intencin de los estudiantes. Excluidos estn ah! todos ellos, por su grosera, por su falta de sentimiento social y caritativo de los beneficios de la Educacin Completa [ttulo de su plan docente] (II, 80). Se refiere luego a la vida disipada y anti-higinica de los jvenes y a su ignorancia de que todo conocimiento tiene dos valores, uno como saber y otro como disciplina (ibid.). Ante el panorama de maestros que se le presenta qu puede hacer el pobre alumno ansioso de aprender? Felipe Centeno suea con la enseanza tal como l la deseara. Le gusta la geografa, retratar el mapa. Y su fresca imaginacin juvenil traslada de un salto el mtodo a otras materias. As, as deban ser enseadas todas las cosas. Por qu no se han de pintar la Gramtica y la Doctrina? (I, 85). Lo que Felipe desea sin saberlo es un maestro que responda, no en lo fsico, no en lo personal, sino en la prctica docente, al ideal profesado por los krausistas. 13 Porque en los cansados libros no se mentaba nada de lo que a l le pona tan pensativo, nada de tanto problema constantemente ofrecido a su curiosidad ansiosa. Oh! si el doctsimo D. Jos le respondiera a sus preguntas, cunto aprendera! Adquirira infinitos saberes, por ejemplo: por qu las cosas, cuando se sueltan en el aire, caen al suelo; por qu el agua corre y no se est quieta; por qu es el llover; qu es el arder una cosa; [...] qu significa el morirse [...]
(I, 89)54
Seguramente que si Felipn hubiera llegado a conocer la Residencia de Estudiantes, el contraste le habra hecho exclamar con Alfonso Reyes: Cuanto hemos pensado -visitando los pabellones, los jardines, la biblioteca de la Residencia de Estudiantes- en el quevedesco pupilaje del Dmine Cabra [...]55 Polo, su maestro y amo, que suele maltratar al muchacho, lo defiende en una ocasin, aunque por motivos interesados que el chico desconoce. Esta demostracin de afecto le basta a Felipe para soltar la fantasa y ponerse a divagar sobre la relacin que podra, que debera existir entre los dos: [...] subi al desvn pensando en l [Polo] y representndose una escena, un lance en que los dos, maestro y discpulo, eran muy amigos y se contaban cariosamente sus respectivas cuitas y aventuras (II, 144-45). No estamos muy lejos de la vida casi familiar entre profesor y alumno de que nos hablan Sanz, Giner y Jobit.56 Centeno pasa de la vida srdida y aburrida con Polo, que ocupa la mayor parte del primer tomo, a la vida llena de sorpresas, de novedades y de altibajos econmicos con Alejandro Miquis, vida que se nos narra en el segundo tomo de la obra. Hemos visto cmo actan sobre Felipe don Pedro y don Jos. Ahora girarn alrededor del protagonista el nuevo amo y todos sus compaeros de la casa de huspedes de doa Virginia, y entre ellos don Jess Delgado. Quien fomenta en el chico el cultivo de una vida de ilusiones es su amo, porque la inocencia de Felipe hace de l un magnfico resonador para las invenciones de Miquis. A ste, estudiante de leyes y escritor de comedias, que con su amigo Cienfuegos era alegra de las aulas, ornamento de los cafs, esperanza de la ciencia, martirio de las patronas (I, 12), le caracterizan la generosidad, el optimismo y la fantasa inagotables. En Miquis, simpatiqusimo, aunque despistado -y tan opuesto al trillado ideal krausista que Delgado lo ha excluido de la Educacin Completa-, hay quien ve un gran peligro para el pas. Don Florencio Morales y Temprado, conserje del Observatorio, y amigo de Polo, es hombre burgus, conservador, sin ciencias ni lecturas, muy bueno con los estudiantes, a quienes no pierde ocasin de aleccionar. Aunque las flaquezas humanas de Polo no se limitan a la pedagoga, para don Florencio no hay conflicto entre la amistad que mantiene con un cura de conducta bastante reprochable y los reproches que dirige a la conducta de otros. Es Morales quien traza ante Felipe una descripcin de su amo como libertino y mala cabeza que imita muy evidentemente el lenguaje polmico de los tradicionalistas: Tu amo es un loco, es uno de estos jovenzuelos que se han emponzoado con las ideas extranjeras. Qu nos traen las ideas extranjeras? El atesmo, la demagogia y todos los males que padecen los pases que no han querido o no saben hermanar la libertad con la religin.
(II, 162) Pues esas ideas, ese atesmo, ese desbarajuste es lo que nos quieren meter aqu [...] Hay unos cuantos..., todos muchachos, chiquillos, estudiantejos que leen 14 libros franchutes y no saben palotada de nada... Hay unas cuantas cabezas ligeras, y tu amo es de ellos..., que nos quieren traer aqu todas esas andrminas ['embustes'] forasteras.
(II, 163)57 Luego habla del atesmo, demagogia y filosofa alemana (II, 164) de esta gente, y recomienda
que Miquis se deje de patraas ateas y de locuras demaggicas (II, 166). El pobre Felipe escucha las opiniones de don Florencio con el mismo respeto y credulidad con que suele absorber todo lo que se le dice, porque los dems le parecen pozos de inteligencia frente a su propia ignorancia. Otra faceta religiosa encarna en un personaje de mayor relieve que don Florencio. Para presentar posturas diversas resultara demasiado grueso y simplista oponer el burgus acomodado de edad madura al estudiante universitario. Ms eficaz es el caso de Federico Ruiz, auxiliar de astrnomo, coetneo y amigo de Miquis. Es catlico ferviente y se le ha ocurrido crear un Cielo cristiano en que se reemplazan los nombres mitolgicos de las estrellas por nombres bblicos y cristianos. En el observatorio trabaja concienzudamente, aunque por la poca en que le conocemos suea con ser autor de teatro. Como se ve, Ruiz tambin es un joven inquieto, lleno de ilusiones, en el que conviven la ciencia y el arte; pero, al contrario de Miquis, no se deja destruir por sus fantaseos. Federico pasa sistemticamente por los estudios de astronoma y, una vez que se ha cansado de ellos, por la msica y el teatro. Por fin, se dedica a la filosofa. Escribe un tratado sobre Hegel, y haba empezado a estudiar varios sistemas desconocidos en Espaa, a saber: los de Spencer, Hartmann. Aqu no salan del Krausismo, que en pocas partes tiene adeptos, como no sea en Blgica (II, 230).58 Claro est que Ruiz estudiaba estas cosas para combatirlas, porque le daba el naipe por Santo Tomas (ibid.). Sin embargo, no milita en el campo de don Florencio hasta ltima hora, en que produce un conflicto entre los amigos. Al declarar el mdico que la enfermedad de Miquis no tiene remedio y que se acerca el fin, Ruiz, contra la opinin de los dems compaeros, siente el deber de decrselo a Alejandro para que se confiese. El enfermo reconoce su intencin y la respeta, aunque no muestra la menor inclinacin a seguir su consejo. El astrnomo no consigue que su amigo muera como catlico cristiano, pero s logra mantener lo que l considera el decoro y la moralidad, impidindole la entrada a la Tal, hermana de doa Virginia y amante de Miquis. El valor de esta pequea victoria de Ruiz viene a ponerse en duda porque el autor le opone el consejo de doa Isabel Godoy, ta abuela de Miquis -ya senil, pero inocente y pura- de que la belleza de la Tal hara resucitar a su sobrino si la viera. Estos personajes, y otros de quienes no hemos hablado (Arias, futuro ingeniero; Cienfuegos, estudiante de medicina que lucha contra escaseces y humillaciones (II, 15); doa Claudia, madre de Polo; Marcelina, hermana de ste; Maritornes, Juanito, las chicas de Snchez Emperador, o sea, Amparo y Refugio), forman el gran panorama de la sociedad madrilea que se presenta ante Felipe. Son su verdadera escuela. En ella Mariano Rufete, el de La desheredada, no puede cambiar y mejorar. Felipe s, porque busca lo mejor en todos. Al fin, logra colocarse con un buen amo que le brinda una vida material y 15 moralmente superior a la que ha conocido hasta entonces. Y si sigue siendo una irona lo de el doctor Centeno, por lo menos el doctor llegar, en Tormento, a salvarle la vida a la desesperada Amparo Snchez Emperador. La triste realidad y el feliz ensueo aparecen uno al lado del otro en El doctor Centeno como en La desheredada, con la diferencia de que Felipe no se deja dominar por su deseo ni se rinde ante la amargura de la vida; tampoco es su sueo tan ilusorio y egotista como el de Isidora, a pesar de que es natural que el nio apenas piense en otra cosa que su propio bienestar. Su fortaleza para enfrentarse con las injusticias, con los golpes de la vida, y su capacidad de salir a flote, quedan afirmadas cuando le volvemos a encontrar sirviendo a Agustn Caballero.
El amigo Manso Qu caractersticas podra tener esa enseanza ideal con que Felipe suea para s mismo? Las posibilidades, en abstracto, son muchas, pero una cabal respuesta novelstica pudiera ser la que ha dado el autor en el libro que precede a la historia de Centeno, El amigo Manso. Galds parece alternar, en las cuatro obras que venimos estudiando, lo individualmente perfilado con lo
panormico y tpico, y si hemos faltado al orden cronolgico, es porque en Manso podemos ver la sntesis de los dos procedimientos en una novela magistral que, adems, se concentra en la prctica pedaggica que profesaban Sanz y Giner.59 Mximo Manso nos cuenta su propia historia desde el momento en que el autor, con sus conjuros, hace que el personaje brote de una llamarada roja, convertido en carne mortal (8): personaje sabedor de que es hombre por el dolor que siente. 60 El autobigrafo se describe en detalle: tiene poco ms de treinta y cinco aos, es soltero, en todo lo fsico representa un justo medio nada desagradable, es miope, goza de buena salud y buen apetito. Desde nio ha sido estudioso (no ms que estudioso) y es ahora catedrtico de filosofa. En lo moral dominan la severidad hasta el punto de excitar la risa de algunos (16), el mtodo, la sobriedad, el don de extirpar inexorablemente pasioncillas y vicios -como el fumar y el ir al caf (17). Es de carcter templado, de imaginacin subordinada a la observacin y a la razn y nada dado a la vida de sociedad. Mximo Manso se siente muy dueo de su propio destino. Este es el que podramos llamar autorretrato oficial. Aunque el autor ha aludido el hablar por su cuenta propia, y todo lo vemos desde el estrecho ngulo del narrador en primera persona, no nos quedamos con un cuadro plano y empobrecido. Manso se revela asimismo al describir a otros personajes, al explicar su relacin con ellos, al relatar las cosas que le pasan y las que l hace. As, una interrupcin de doa Javiera sirve para informarnos de que Manso estaba ocupado en escribir el prlogo y poner notas a la traduccin, hecha por un amigo suyo, del Sistema de Bellas Artes de Hegel;61 y la descripcin de la buena choricera, cuyo aspecto hizo volver a reinar el orden en la cabeza de Manso, revuelta de ideas sobre lo bello -su buen 16 parecer, la mantilla negra y las joyas de pura ley [que] daban grandsimo realce a su blanca tez y a su negro y bien peinado cabello, su gallarda estatura, por ms que la vida sedentaria le haba hecho engrosar ms de lo que ordena el Maestro en el captulo de las proporciones (22-23)- nos descubre las inclinaciones hegelianas del narrador. Pero hay ms, aun sin salirnos de ese pasaje. Pues ah atisbamos por primera vez el serio conflicto que se plantear luego entre la teora y la prctica, entre los abstractos ideales y la concreta realidad. 62 El peso de doa Javiera trastorna el canon establecido por Hegel para las justas proporciones, pero Manso casi llega a encontrarle belleza a ese defecto, y siente la tentacin de aadir a sus comentarios uno sobre la Irona en las Bellas Artes; (23). Qu larga y compleja trayectoria espera a Manso antes de que se patentice el hecho de que su gusto no est regido por la razn pura, como l cree, y que, cuanto menos perfecta es Irene, tanto ms la quiere! Len Roch hubiera reconocido mucho antes que se haba entregado a sus emociones; pero es que Len no ha rendido por tanto tiempo ese culto a la razn, por mucho que confiara en que la razn gobernara su vida. Otro ejemplo. Al contarnos su gran aventura docente con Manuel Pea, 63 no slo conocemos al discpulo, sino que penetramos mejor el carcter del maestro. En efecto, las doctrinas pedaggicas de Manso se parecen mucho a las de Giner y sus colegas de la Institucin Libre de Enseanza. Manso se alegra al notar que inspira a Pea respeto y simpata -feliz circunstancia, pues no es verdadero maestro el que no se hace querer de sus alumnos, ni hay enseanza posible sin la bendita amistad, que es el mejor conductor de ideas entre hombre y hombre (29). Empieza por hacer que Manuel se exprese libremente para conocer tanto los aspectos promisorios de su saber y su temple de nimo como sus puntos flacos. Decide iniciar su tarea por el cultivo de lo esttico: Principi mi obra por los poetas (30). A las clases matutinas siguen, por la tarde, los paseos, las visitas al Prado, las excursiones por Madrid.64 Manso est contento de su alumno, incluso cuando se da cuenta de que el joven es incapaz de escribir con elegancia y de que siente mucha aversin a los estudios especulativos. Reconoce sus grandes dotes para la oratoria y para todo lo que tenga aplicacin actual e inmediata. El afecto y la adhesin al discpulo, imposible de limitar a lo estrictamente intelectual, tienen consecuencias graves. Manso va interesndose cada vez ms en la vida privada de Pea y llega a preocuparle el hecho de que el origen humilde de Manuel pueda ser obstculo para su carrera (slo comprender
su error ante el gran xito del joven en los crculos de la alta sociedad madrilea). Pero de hecho lleva a cabo la prctica de cultivar las habilidades del alumno, aunque resulta ms y ms evidente la triste verdad de que Manolo no se parece a su maestro. Advirtase que, al dar por terminados los estudios, se establece entre Manso y su discpulo una relacin nueva, sin que por mucho tiempo los protagonistas se den cuenta de ello. La rivalidad entre los dos tiene sus races en el principio de la obra, pero no la vemos crecer porque el narrador -Manso- no la percibe y, por lo tanto, no nos la descubre sino indirectamente. Manso se aferra a sus conceptos pedaggicos a pesar de la desilusin que sufre. Esta es la verdadera piedra de toque de su mtodo. Las aptitudes y la personalidad son tan ajenas a Manso que ste 17 no puede imaginar qu es lo que el futuro reserva para su discpulo: 'Tendremos en l una de tantas eminencias sin principios, o la personificacin del espritu prctico y positivo?' Aturdido yo, no saba qu contestarme (52). Muchos lectores suponen lo primero,65 pero, por razones que explicaremos luego, cabe una respuesta ms optimista. Ni uno ni otro de esos extremos representa por s la verdad. Otras afinidades con el krausismo se notan en el inters de Manso por la educacin de Irene y por el papel de la mujer en la sociedad. Pero tambin es cierto que eso le impide, durante un largo perodo, ver a la verdadera Irene. El narrador, que se cree filsofo, o profesor de filosofa, prctico y observador de la realidad, nos muestra primero a la chica estudiosa y luego a la joven de discrecin, mesura, recato y laboriosidad (78), en la cual ve l la conciencia pura y la rectitud de sus principios morales (89); en resumen: una mujer del Norte (90), la mujer perfecta, la mujer positiva, la mujer razn (91). Lo que Manso no ve es que Irene no ha recibido esa educacin a que se refiere Krause cuando predica el cultivo, en la mujer, de todos los sentimientos sociales, y sus facultades intelectuales en relacin proporcionada con su carcter y su destino. 66 Tambin Len Roch desea una mujer de ese tipo, dotada de las grandes bases de carcter, es decir, sentimiento vivo, profunda rectitud moral [...] (I, 67), pero sabe que la educacin de Mara ha sido muy descuidada, [que] ignora todo lo que se puede ignorar (ibid.). Manso tarda en reconocer que la Dulcinea de sus sueos no es ms que la Aldonza Lorenzo de la realidad. Sin embargo, con un proceder semejante al que aplica a doa Javiera, empieza muy pronto a introducir excepciones al ideal y a aceptar los reparos que se le podran hacer a Irene. Hasta parece renegar de sus propias creencias educativas cuando declara que la mejor escuela para llegar a la perfeccin es la de la pobreza que obliga a la joven arreglarse la ropa para mantener el aseo (90). Acabar, como se sabe, olvidado de la mujer nrdica y ms enamorado de la Aldonza imperfecta y burguesa que de la Dulcinea ideal e intachable. Manso parece dejrnoslo vislumbrar contra su propia voluntad de mantener el secreto. Jugarreta de Galds, permitir que el personaje se traicione y quede en ridculo. A medida que Mximo va observando a Irene y creyendo ver en ella todos los rasgos de la perfeccin, nota que nacen en l ciertos pensamientos que le sorprenden y cuyo origen no se puede explicar. Sanz haba contado ya con las sorpresas sentimentales y haba concluido que eran irreducibles al anlisis: Regimos, es verdad, y guiamos nuestros pensamientos, tejemos algunos hilos de nuestra Ciencia pero no fundamos nosotros los principios de ella, ni continuamos sino hasta un cierto lmite sus consecuencias; brotan impensadamente del fondo del Espritu ideas primordiales, como ecos de armonas lejanas, que resisten a todo anlisis e indagacin ulterior. Y en el mundo del sentimiento, en los movimientos del corazn que nos revelan a nosotros mismos, en las determinaciones de la voluntad que nos revelan a los dems, se levantan cada da y hora simpatas imprevistas, movimientos involuntarios, cuyo origen no sabemos explicar, cuya direccin y ltimo estado no sabemos dominar ni prever.67
[...] en vano estamos alerta y guardamos las puertas del Espritu, para que nada entre en l sino a nuestra vista y con nuestro pase.68
Un perfecto krausista no hubiera olvidado, o ignorado, las palabras del maestro. 18 Pero siguen apareciendo a lo largo de la obra puntos de contacto entre Manso y los krausistas. Su gran curiosidad por las lecturas nocturnas de Irene -que resultan ser las cartas de Pea- le lleva a preguntarse si no leera algn escrito suyo, del propio Manso. Las posibilidades incluyen una Memoria sobre la psicologa y la neurosis, unos Comentarios a DuBois-Reymond, el fisilogo positivista alemn, y una traduccin de Wundt, de quien se haba ocupado con especial inters Giner.69 Pero estos son simples pormenores. La verdadera preocupacin del protagonista en ese momento est muy lejos de ser filosfica; es totalmente sentimental e irracional. La obra abunda en detalles de este tipo, en la yuxtaposicin de afinidades filosficas y verdades sentimentales, del hombre que Manso cree ser y del que se nos revela. Pasemos directamente a la clase famosa que da el maestro despus de enterarse de que su rival es Manolito Pea. En los trozos citados podemos apreciar la sntesis encarnada por el personaje de Galds: el filsofo interpreta y analiza su experiencia de hombre, y los acontecimientos de la vida iluminan y prestan apoyo emprico al pensamiento. Aqu logra Manso dar expresin racional a su sorprendente advertencia preliminar -Yo no existo- y, a la vez, preparar su salvacin final. Comienza con una definicin del hombre como microcosmos, que es fcil situar en la teora del panentesmo: El hombre es un microcosmos. Su naturaleza contiene en admirable compendio todo el organismo del universo en sus Variados rdenes... (281). Sigue una generalizacin -evidentemente abstrada de la experiencia propia- donde esa verdad se comprueba en sencillas acciones particulares en que apenas solemos fijarnos. Despus, otra declaracin que evoca ideales krausistas -la armona entre la sociedad y la filosofa-, y aqu se nos vuelve a recordar que el hecho aislado, insignificante, puede ser un reflejo de la sntesis universal (ibid.). Desde ese momento el credo de Manso se ve invadido por la necesidad de desenredar su tragedia personal. Busca para si un lugar decoroso en esa sociedad en que es incapaz de instalarse. Y concluye: El filsofo descubre la verdad; pero no goza de ella. El Cristo es la imagen augusta y eterna de la filosofa, que sufre persecucin y muere, aunque slo por tres das, para resucitar luego y seguir consagrada al gobierno del mundo. El hombre de pensamiento descubre la verdad; pero quien goza de ella y utiliza sus celestiales dones es el hombre de accin, el hombre de mundo, que vive en las particularidades, en las contingencias y en el ajetreo de los hechos comunes.
(Ibid.) Se sugiere, pues, una clara distincin entre el metafsico y el hombre de accin que hereda las verdades que aqul descubre y que las aprovecha. Semejante distincin no est de acuerdo con el desarrollo de las ideas de Krause llevado a cabo por los discpulos de Sanz, en busca del filsofo social que sea a la vez moralista y hombre de accin. 70 El papel de la filosofa es elevar al hombre sin hacerle perder su sentido de la realidad: La Filosofa convierte al hombre del mundo del sentido al
mundo del espritu como a centro y regin serena, en que reponga aqul sus fuerzas cansadas, recuente y pruebe sus medios de accin, proporcionndolos a las necesidades histricas, y levante su vista a los fines totales de la vida, oscurecidos y casi olvidados por los particulares e inmediatos.71 19 Hacia el final de la clase, otra breve afirmacin de una de las creencias de los krausistas: [...] la filosofa es el triunfo lento o rpido de la razn sobre el mal y la ignorancia (281), y una reiteracin del citado contraste entre el sacerdote de la razn, privado de los encantos de la vida y de la juventud, y el hombre de mundo, frvolo, perezoso de espritu, a quien el filsofo abandona las riquezas superficiales y transitorias a fin de retener para s mismo lo eterno y profundo (282). Por ltimo, Manso emprende una defensa de la conciencia moral, sin la cual no podr salvarse la sociedad, que se encuentra en un estado de desorganizacin deplorable. Defensa que, por otro lado, si saltamos de El amigo Manso a La familia de Len Roch, viene a justificar, diramos, y a iluminar favorablemente la decisin que toma Len de separarse de Pepa. Al establecer que el papel del filsofo es el de descubrir la verdad, Manso define tambin el papel que l mismo desempea en la obra. A la vez, queda claro que Manuel Pea es el hombre que actuar en el escenario social y poltico de las particularidades, mientras que su maestro goza de lo eterno y profundo. Si aceptamos esa manera de razonar es evidente que, no siendo Mximo un ente social, como s lo es Len Roch, es muy relativo su fracaso. Manso ha cumplido con su deber al ayudar a Pea a lograr su destino, y desaparece. Sus propias palabras nos hacen creer que reaparecer como fuerza creadora en otro momento y en otro lugar. Por qu, pues, se siente que es el discpulo quien triunfa sobre el maestro? Primero, porque Manso, a pesar de su declaracin de ser quimera, sueo de sueo y sombra de sombra (6), cobra tanta humanidad que llega a convencemos de su existencia. Esa condensacin artstica, diablica hechura del pensamiento humano (5), es un gran acierto de Galds. Adems, el mismo personaje-narrador, que al principio se empea en que no existe ni existir nunca, desea pasar a la esfera social y hace sus dbiles esfuerzos por conseguirlo. Pero hay ms. El lector se va dejando engaar acerca de la eficacia social de Manso porque este se ve obligado, por las frecuentes crisis en la familia de su hermano, a hacerles toda clase de servicios materiales -proporcionarles una institutriz, buscar ama de cra, etc.- y lo cierto es que logra cumplir con todo. As, esperamos al final un testimonio decisivo de su existencia plenamente humana. En ese momento el narrador mismo nos recuerda de golpe que no es nadie, que no tiene atributo personal alguno; a lo sumo, esto puede equivaler a ser todos, a poseer los atributos del ser (6), como haba indicado al principio. Parecera que el novelista estuviera burlndose; pero en tal caso, no se burla slo de su personaje, sino del lector tambin. Cabe pensar que todo el trabajo de Manso tendr como fruto el que Pea sea un poltico ms, igual a los otros?72 No sera exacto. En primer lugar, como experimentacin pedaggica, el intento del profesor de filosofa ha sido eficaz porque ha logrado despertar y cultivar las habilidades latentes en su alumno.73 Adems, es injusto suponer que la oratoria, vaca aunque elegante, el don de gentes y el desorden de su vida social harn de Pea un hombre tan poco escrupuloso como Jos Mara Manso, por ejemplo. El krausismo opone al optimismo de unos y al pesimismo de otros el mejoramiento, el progreso gradual a base de buena voluntad. 74 No hay ms que comparar a Manuel con los Jos Mara, los Pez, los Sainz del Bardal, y hasta con los Cimarra, para ver que est 20 por encima de ellos y que representa una esperanza de progreso. Progreso lento, minsculo, pobre, s; pero es el nico que en Espaa cabe esperar despus del fracaso de la Primera Repblica. (Pronto vendr el negativismo y el pesimismo del 98, que no podr ver en un Pea otra cosa que un cnico.) Manuel y, en menor grado, Irene son los nicos personajes que se han elevado y han
madurado a lo largo de la obra. Ningn personaje -como ningn hombre- es el ideal; nadie es perfecto, pero unos son mejores que otros. El bien puede llegar de cualquier parte sin distincin de niveles sociales o intelectuales. Doa Javiera, sin educacin alguna, tiene suficiente juicio para darse cuenta de las necesidades de su hijo y ponerle en manos de Manso. ste cumple su funcin. Por qu no va a cumplir la suya Irene, por quien Manuel ha rechazado a tanta muchacha frvola?75 En cuanto a la filosofa de Manso, l, en efecto, parece presentrsenos como hombre de ideas afines al krausismo: su inters en los autores que ocupaban al grupo krausista, sus ideas sobre la educacin, etc. Pero, como se ha visto, es mucho ms que eso. Galds sonre benvolo ante el idealista que aspira a ser el mximo hombre de razn, ese Quijote manso que crea la imagen de su Dulcinea moderna: intelectual, nada catlica, nrdica, y se encuentra con una Aldonza Lorenzo a quien -gran irona!- quiere ms que a la otra. Aunque la polmica religiosa no figura en esta novela, Irene, sutilmente, resulta ser en parte la sntesis de Pepa Fcar y Mara Egipciaca, con la diferencia de que aqu, a medida que Irene se revela religiosa y hasta supersticiosa, va creciendo el amor de Manso. La inocencia del amigo Manso provoca la risa pero tambin la simpata y el afecto, igual que en don Quijote. Burla, pero no slo de lo krausista, y, junto a la burla, cario. Quiz pueda caracterizarse mejor la impresin total que deja Manso si lo comparamos con el don Cipriano de Zurita, el cuento de Clarn.76 El propio Clarn, que pinta en esa breve obra maestra un cuadro mordaz de la desintegracin del krausismo, elogia con entusiasmo la novela de Galds.77 Desde las obras -que inicia Doa Perfecta- cargadas de polmica ideolgico-religiosa hasta las que plasman novelsticamente los variados aspectos de la educacin espaola -la serie culmina con El doctor Centeno- vemos desfilar, en formas cada vez ms complejas, la vida social ambiente, y vemos crecer y afirmarse con paso seguro el arte de Galds. Si en el efectivo pensamiento y accin de los krausistas no hallamos un modelo fijo y reiterado, sino que, por el contrario, comprobamos cmo se transforman y fraccionan las doctrinas del grupo encabezado por Sanz del Ro, menos an encontraremos tipos puros e inmviles en las novelas de Galds. Por una parte, don Benito parecera favorecer en su obra las ideas de Sanz y su escuela, y ms las de Giner; varios de sus protagonistas y muchos de sus personajes secundarios aparecen, en mayor o menor medida, como librepensadores, anticlericales, extranjerizantes... Por otro lado, ms de una vez se dira que Galds ridiculiza o hace fracasar a las criaturas literarias a las cuales atribuye esas tendencias. Ni lo uno ni lo otro puede por si servirnos de frmula absoluta. Hay que ahondar en cada caso, en cada novela, y abrazar las cuatro en su totalidad y juego mutuo, para apreciar 21 con justeza la sutil escala de adhesiones y rechazos con que respondi Galds a lo que slo en sentido muy elstico puede llamarse krausismo.78 Brandeis University. Waltham, Massachusetts
La caracterizacin plstica del personaje en la obra de Prez Galds: del tipo al individuo Joaqun Gimeno Casalduero El hroe romntico, por lo excepcional de su persona y de sus circunstancias, se diferencia de los personajes que le sirven de fondo y del pblico que le admira. No es extrao, por eso, que se aparte su figura de las figuras que la realidad presenta. Ser prncipe o juglar, pirata o mendigo, criminal o verdugo, monje o guerrero, pero adems conservar en cada uno de los casos el extico acento de su carcter. Su exotismo se vincular a veces a unas circunstancias histricas pasadas, otras a unos trminos geogrficos remotos, otras a la intensidad de unos sentimientos, a la profundidad de unas pasiones, y siempre a la conquista de una libertad que dignifica y que
ennoblece. El hroe realista, por el contrario, se asemeja a su pblico y se asemeja a los otros personajes; todos ellos con la misma posibilidad de entrar, de dar lugar a una novela (Los personajes valen igualmente lo mismo, dice Casalduero, cualquier trozo de vida puede dar de s una novela). 25 Es el hombre corriente, con sus dolores y con sus alegras, con sus triunfos y con sus desengaos, con sus temores y con sus deseos; de ah la nueva serie de figuras: militares, profesores, sacerdotes, mdicos, ingenieros, periodistas. Y con ellas la sociedad contempornea presentando la contraposicin o la yuxtaposicin de un mundo que acaba y de otro que comienza; con ellas tambin nuevas actitudes: el afn cientfico, la veracidad positivista. Precisamente determinados por estas actitudes los personajes aparecen. El autor (narrador-observador) se interesa por el hombre que describe, por la sociedad en la que aqul se mueve y por las fuerzas que lo condicionan. Para Galds el personaje ni comienza ni acaba con la obra, la transciende, por el contrario; reaparece a menudo en sus novelas, y sus reapariciones aseguran su vida independiente. Busca Galds, en su empeo por captar la realidad, la veracidad del personaje; lo presenta por eso como parte de la realidad, como elemento que de aquella procede, y de ah que se esfuerce en diferenciarlo, en hacerlo reconoscible al describirlo. Galds, con todo, no inventa mtodos descriptivos, adopta algunos de los que se venan utilizando; mtodos quiz naturalistas, no por su origen, sino por la difusin que entre los naturalistas alcanzaron. Insistiendo en el detalle, precisando rasgos fsicos y caracteres fisiolgicos, se llega a la individualizacin que se buscaba; pero Galds no pretende slo describir al personaje y diferenciarlo, busca adems que la representacin que el lector construye de cada personaje coincida con la que l primero, en cuanto autor, haba construido. De ah su regocijo cuando lo consigue; dice as en Tormento al aludir a Bringas: Una coincidencia feliz nos exime de hacer un retrato, pues bastan dos palabras para que todos los que esto lean se le figuren y puedan verle vivo, palpable y luminoso cual si le tuvieran delante. 26 Y Galds, para conseguir que sus lectores imaginen fielmente al personaje, para que (repitiendo sus palabras) se le figuren y puedan verle vivo, palpable y luminoso 20 cual si le tuvieran delante, compara a menudo sus figuras con las que aparecen en cuadros o en grupos escultricos famosos. 27 De esa manera, al atribuir al personaje unos rasgos conocidos, se le individualiza y diferencia, y al mismo tiempo se consigue que el autor y los lectores coincidan al imaginarlo.28 Se pueden sealar tres grados de precisin en esta comparacin caracterizadora: 1) se compara al personaje con los de la pintura o la escultura de un pas, de una poca o de una escuela; 2) se le compara con los de un pintor o de un escultor determinado; 3) se le compara con los personajes de un cuadro o con una figura escultrica conocida. En el primero de los casos la comparacin, por la vaguedad de su segundo trmino, no individualiza todava, no describe al personaje: Con los santos de talla, mrtires jvenes o Cristos guapos en oracin, tena indudable parentesco de color y lneas. dice Galds en Torquemada en la cruz de Rafael del guila.29 Es por eso necesario si se quiere ir ms all del color y de las lneas, apuntar las semejanzas entre el personaje y el modelo: Aquel rostro afilado, se dice de Malibrn en La incgnita, aquel mirar penetrante, aquellas facciones correctsimas, la barba rubia acabada en punta, la frente de marfil, la color anmica, te recuerdan esos cuadros votivos de la pintura italiana que tienen en el centro a la Virgen, y a cada lado de sta dos santos, San Jorge o San Francisco, San Jernimo o San Pedro. Cornelio me hace recordar a veces al San Jorge, con su cariz de guerrero afeminado, y a veces, psmate, al San Francisco de Ass, de serfica y calenturienta belleza.30 Si la comparacin de por s no identifica todava, puede, sin embargo, atribuir al personaje una cierta actitud o unos ciertos sentimientos, y en este sentido es como frecuentemente se utiliza. Dice Galds de Fortunata, por ejemplo: Aquellas admirables guedejas sueltas la asemejaban a esas imgenes del dolor que acompaan a los epitafios.31 En el segundo grupo (en el que se compara un personaje con otros de un pintor o de un escultor
determinado) se logra una mayor caracterizacin que en el grupo precedente, porque el trmino de comparacin se ha reducido, no porque se suministre ahora un mayor nmero de datos: Alfonso, dice Galds en Casandra de don Alfonso de la Cerda, no hace ms que sobar su escurrida barba toledana, que parece pintura del Greco.32 Esa reduccin, con todo, atribuye al personaje ciertos rasgos caracterizadores, los cuales, aunque demasiado vagos para conferirle an una especial fisonoma, sustituye a la enumeracin de pormenores que en el grupo anterior testimoniaba la similitud entre el personaje y el modelo. Se dice en Casandra (p. 122) del mismo don Alfonso: Cabeza del Greco, cuerpo flaco de longitud elegante; y se dice en Fortunata y Jacinta: Haba visto ojos lindos, pero como aqullos no los haba visto nunca. Eran como los del Nio Dios pintado por Murillo.33 Es frecuente, sin embargo, acudir tambin a la enumeracin de semejanzas, lo exigen a menudo las afirmaciones generalizadoras que explican el modelo: Su perfecta hechura de cuerpo, se dice en ngel Guerra, su rostro de peregrina belleza, recordaban los inspirados retratos que hizo Murillo del Nio Dios, de ese nio tan hechicero como grave, en cuyos ojos brilla la suprema inteligencia, sin menoscabo de la gracia infantil.34 Obsrvese, con todo, que Galds no puede todava dibujar clara y distintamente un personaje; y no puede (tanto con las comparaciones de este grupo como con las del grupo precedente) por el mtodo que emplea; mtodo que consiste en describir atribuyendo al objeto de la descripcin caractersticas que se presentan como propias 21 de ciertos grupos especficos: Sus ojos eran espaoles netos, se dice de los de don Manuel Pez en La de Bringas, de una serenidad y dulzura tales, que recordaban los que Murillo supo pintar interpretando a San Jos.35 Este mtodo, aunque antiguo (Mariano Baquero en su obra ya citada ha sealado su trayectoria en nuestra literatura), cobra en el XIX nuevo vigor y nueva trascendencia. Los costumbristas, por de pronto, dedicados a construir tipos para sus cuadros de costumbres, encontraron en l el instrumento que, atribuyendo a lo particular lo general, tipificaba. Dice as, para trazar el tipo especial del individuo cofrade, Mesonero Romanos: Es hombre como de medio siglo, pequeo, rollizo y sonrosado; su trage es serio, o como l dice, de militar negro; zapato de oreja, pantaln holgado y sin trabas, y en los das de solemnidad calzn corto con charreteras, casaca de moda en 1812, chaleco de pao de seda, y corbata blanca con lazo de rosetn; 36 encuentran en l tambin los costumbristas el instrumento que les permite consignar para el futuro prcticas, costumbres, personajes y actitudes que poco a poco iban desapareciendo. Los autores realistas, por su parte, aunque muchos rechazando como Balzac el tipo,37 se sirven de la generalizacin particularizadora para construir figuras con las cuales, por lo que tienen de representativo, pueden analizar, definir, atacar o defender a ciertos grupos o a ciertas instituciones. Mtodo que en Galds trasciende, como es lgico, los lmites de la comparacin con la escultura o con el cuadro. Aparece as alguna vez en sus novelas, sola o acompaando a otros elementos caracterizadores, la descripcin que con lo general particulariza; al dibujar a Salvador Monsalud, por ejemplo, se combina sta ltima con la comparacin que venimos estudiando (con una comparacin que al ser de por s de lo ms generalizante pertenece al primer grupo de los establecidos al principio): Era un joven de veintin aos, de estatura mediana y cuerpo airoso y flexible. Su rostro moreno semejbase un poco al semblante convencional con que los pintores representan la interesante persona de San Juan Evangelista, barbilampio y un poco calenturiento... Con su traje de guardia espaola, Monsalud estaba muy gallardo, pero sin aquel espantable continente marcial que caracteriza a los militares de aficin: era su figura la de un soldado en yema, o campen verde, que an no se haba endurecido al sol de los combates ni acorazado con la fanfarrona soberbia de una larga vida de cuarteles.38 Sin embargo, Galds utiliza el mtodo usualmente para atribuir a un personaje caractersticas que no le corresponden, y para mostrar de esa manera la impropiedad de tales generalizaciones: Poda pasar, dice de Juan Bou en La desheredada, por marinero curtido en cien combates contra las olas, y tambin por bandido de las leyendas.39
Enseguida indicaremos lo que en Galds este uso significa, pero nos conviene terminar ahora con el tercero de los grupos que estamos estudiando; con aqul en el que se compara un personaje con otros de un cuadro o de un grupo escultrico famoso. Consigue Galds entonces su propsito, logra que el lector imagine al personaje como l primero, en cuanto autor, lo haba concebido: Tena cara de santo, dice Galds en ngel Guerra, parecindose mucho, pero mucho, al retrato del Maestro Juan de vila, obra del Greco;40 y se refiere as en la misma novela a otro personaje: Parecindose al San Jos del Greco que decora la capilla de Guendulain (p. 1476); y dice en Lo prohibido: Vi... el rostro amarillo de Pepe, que me recordaba el San Francisco de Alonso Cano, macerado, febril y exange;41 y dice as en El caballero encantado: Un caballero anciano, de faz noble y esculida, de barba gris puntiaguda, tipo tan exacto del Greco, que por un instante se dudara 22 si era real o pintado... Recordando el cuadro del Greco, Gil le bautiz con el nombre de Conde de Orgaz.42 La comparacin distingue, por lo tanto; puede, pues, atribuirse a ella, y como esencial, la funcin identificadora. Los personajes, en efecto, aparecen no slo con unos rasgos conocidos, sino adems con una fisonoma determinada; fisonoma, por otra parte, que es la misma cuando el autor contempla o cuando contemplan los lectores. De ah que se pueda incluir en este grupo la descripcin que para presentar a un personaje lo compara, y en cierta manera lo identifica, con otros pertenecientes a la realidad contempornea; como cuando se dice de Bringas en Tormento: Era la imagen exacta de Thiers, el grande historiador y poltico de Francia. Qu semejanza tan peregrina! Era la misma cara redonda, la misma nariz corva; pelo gris, espeso y con un copete piriforme, la misma frente ancha y simptica; la misma expresin irnica, que no se sabe si proviene de la boca o de los ojos o del copete;43 en Halma tambin se compara con Hartzenbusch a uno de los personajes: Urrea encontr en don Remigio extraordinaria semejanza, salva la edad, con la fisonoma expresiva, inolvidable, de don Juan Eugenio Hartzenbusch;44 y en Fortunata y Jacinta Galds, revelando la funcin y el carcter del mtodo, facilita incluso, aunque indirectamente, la fotografa de uno de los personajes: Los que quieran conocer su rostro, dice de Estupi, miren el de Rossini, ya viejo, como nos le han transmitido las estampas y fotografas. 45 Mtodo este, claro est, que al acentuar lo individual se opone al que anteriormente sealbamos, al que con lo general particularizaba, al que para dibujar un personaje le atribua rasgos pertenecientes a un grupo caracterstico, rasgos tipificadores, por lo tanto. Por eso aunque Galds utilice alguna vez lo general particularizado, insiste, tambin de vez en cuando, en la imposibilidad de atribuir a un personaje las caractersticas que de acuerdo con sus circunstancias deberan corresponderle: Era don Jos Bailn, dice en Torquemada en la hoguera, un animalote de gran alzada, atltico, de formas robustas y muy recalcado de facciones, verdadero y vivo estudio anatmico por su riqueza muscular, ltimamente haba dado otra vez en afeitarse; pero no tena cara de cura, ni de fraile, ni de torero. Era ms bien un Dante echado a perder... Es el vivo retrato de la Sibila de Cumas pintada por Miguel ngel.46 Es decir, Galds est advirtiendo que el mtodo que con lo general particularizaba, a pesar de su raigambre y a pesar de la acogida que le dispensaron los naturalistas, concluye por aquellos aos. Su terminacin no slo testimonia el triunfo del mtodo que acenta los rasgos individualizadores, testimonia tambin la terminacin del costumbrismo, la llegada de un momento en el que ya no se puede contemplar la realidad con los ojos de antes. Y Galds por eso consigna claramente en La desheredada la desaparicin del costumbrismo, y vincula la desaparicin a los cambios, a la renovacin social que tiene lugar entonces: Desde Quevedo ac, se ha tenido por corriente que los escribanos sean rapaces, taimados, venales y, por aadidura, feos como demonios, zanquilargos, flacos, largos de nariz y de uas, sucios y mal educados. Este tipo amanerado ha desaparecido... En estos tiempos de renovacin social las figuras antiguas fenecieron, y no hay ya un determinado modelo personal para cada arte o profesin. As vers hoy un juez de primera instancia que parece un guardia de Corps, vers un bartono que parece un alcalde de Casa y Corte, vers marinos que parecen oidores, y hasta podrs ver un filsofo que se confundira con un cannigo. 47 Y en
Torquemada en el purgatorio, trece aos ms tarde, no slo asegura Galds la terminacin del costumbrismo, explica y muestra 23 adems las circunstancias que la exigieron. Recuerdan entonces sus afirmaciones las que Mesonero Romanos, medio siglo antes, haba establecido; porque el presente supone para el Curioso Parlante una uniformidad social que iguala y confunde al mismo tiempo: Hemos llegado a una poca en que no hay creencia en la moda, como no la hay en poltica, ni en literatura, ni en nada: reina en ella la anarqua, como en la sociedad; se afecta la grosera y el feo ideal, como en las acciones; se encubre la vaciedad a fuerza de tela, como la falta de razn a fuerza de palabras; por ltimo, se ha destruido toda gerarqua, se han nivelado y confundido todas las clases, como en el mecanismo social.48 Uniformidad y confusin a la que tambin Galds alude, pero con actitud diferente; pues aquellas circunstancias que en Mesonero Romanos se dibujaban como calamidades se presentan ahora de manera positiva: Esta tendencia a la uniformidad, que se relaciona en cierto modo con lo mucho que la Humanidad se va despabilando, con los progresos de la industria y hasta con la baja de los aranceles, que ha generalizado y abaratado la buena ropa, nos ha trado una gran confusin en materia de tipos. 49 Las diferencias van ms lejos, sin embargo; habla el Curioso Parlante para sealar esa confusin precisamente, aunque esa confusin se acente y magnifique: Dichosos tiempos en que no se haban inventado an las barbas prolongadas, ni el bigote retorcido, o se dejaban como patrimonio de los militares y capuchinos! El gabn, nivelador y socialista, y la negra corbata, no haban an confundido, como despus lo hicieron, todas las clases, todas las edades, todas las condiciones, y hasta casi todos los sexos.50 Es decir, los tipos genricos se confunden, pero no desaparecen; y si desaparecen son reemplazados por otros nuevos que los sustituyen. El hombre es siempre el mismo, cambian tan slo formas y disfraces; y ese cambiar de formas y disfraces, ese girar en crculo, muestra las fuerzas (temporales) que sobre la humanidad gravitan, que la impulsan y que la condicionan; muestran por otra parte los lmites del horizonte humano, lo relativo de las apreciaciones, de las creencias y de los gustos: No concluiramos nunca si hubiramos de trazar uno por uno todos los tipos antiguos de nuestra sociedad contraponindolos a los nacidos nuevamente por las alteraciones del siglo. El hombre en el fondo siempre es el mismo, aunque con distintos disfraces en la forma: el cortesano que antes adulaba a los reyes, sirve hoy y adula a la plebe bajo el nombre de tribuno; el devoto se ha convertido en humanitario; el vago y calavera en faccioso y patriota, el historiador en hombre de historia, el mayorazgo en pretendiente, el chispero y la manola en ciudadanos libres y pueblo soberano. Andarn los tiempos, mudaranse las horas, y todos estos tipos, hoy flamantes, pasarn como los otros a ser anejos y retrgrados; y nuestros nietos nos pagarn con sendas carcajadas las pullas y chanzonetas que hoy regalamos a nuestros abuelos... Quin reir el ltimo?51 Galds, por el contrario, afirma no slo que los tipos genricos se mezclan y confunden, sino adems que se desgastan, que terminan sin ser sustituidos; y, para l, la uniformidad fsica y moral, que los destruye y que todo lo nivela, es testimonio de la terminacin de un mundo y del comienzo de otro diferente: Reconozcamos que en nuestra poca de uniformidades y de nivelacin fsica y moral se han desgastado los tipos genricos, y que van desapareciendo, en el lento ocaso del mundo antiguo, aquellos caracteres que representaban porciones grandsimas de la familia humana, clases, grupos, categoras morales. No acompaa la nostalgia, sin embargo, a lo que desaparece, como suceda en las obras costumbristas;52 se sale, s, al encuentro de lo que comienza con un 24 regocijo que se acenta o que se oculta. Regocijo ante un cambio que tiene lugar en todas las escalas, que aparece con muy distintas dimensiones y en muy diferentes perspectivas; regocijo, por eso, en lo pequeo y en lo grande, en la solucin de problemas trascendentes y en el mejoramiento de tcnicas y mtodos; regocijo, cmo no, ante la evolucin del novelista, ante la evolucin que lleva fatalmente, al construir el personaje, del tipo al individuo: Apenas quedan ya tipos de clase, como no sean los toreros. En el escenario del mundo se va acabando el amaneramiento, lo que no deja de ser un bien para el arte, y ahora nadie sabe quien es nadie, como no lo estudie bien, familia por familia y persona por persona.
Universidad de Southern California
l pjaro vol: Observaciones sobre un leitmotif en Fortunata y Jacinta
Roger L. Utt Notable en la crtica dedicada exclusivamente a la obra de Prez Galds, Fortunata y Jacinta, es la tendencia a preocuparse por cuestiones que en s ofrecen un campo de anlisis e interpretacin muy amplio. Me refiero a los veintitantos artculos aparecidos desde 1950 (punto inicial del auge de la crtica galdosiana, que sigue creciendo hasta la fecha) cuyo acento recae casi siempre en uno de estos tres temas bsicos: el estudio de personajes (sobre todo, Fortunata y Maximiliano Rubn); el anlisis de la estructura general de Fortunata y Jacinta; o la exposicin en trminos generales del significado socio-poltico-filosfico de la novela. Esta tendencia reiterativa hacia la interpretacin de largo alcance es sin duda comprensible, dada la extraordinaria extensin de la novela y la consecuente necesidad de establecer un caudal de coordenadas interpretativas que nos permitan juzgar la verdadera contribucin de esta obra al gnero literario predominante del XIX. (Claro est que la tarea no rebasa el estado germinal: todava apenas se conoce esta novela tan importante fuera de una entusiasta cofrada de hispanistas.) Sin embargo, la misma amplitud de Fortunata y Jacinta ofrece, a su vez, un campo casi intacto para el estudio detenido de sus componentes, digamos, secundarios (o bien, primarios, segn el partido de crtica literaria a que uno jure su fidelidad), es decir, los recursos literarios subyacentes que contribuyen a un conocimiento ntimo de la novela. El presente trabajo seguir uno de estos caminos secundarios: el simbolismo mltiple de la imagen del ave y de las alusiones al aire (o a la falta de l) en Fortunata y Jacinta95. Casi toda la accin de la novela ocurre en interiores, sea en la venerable casa de los Santa Cruz o en la menos prestigiosa de doa Lupe, sea en varios apartamentos y tiendas madrileos, sea en el convento de las Micaelas, o en las sucesivas tertulias cafeteriles. Incluso el episodio del viaje de novios (I, v) se reduce substancialmente a una sucesin de escenas de interiores yuxtapuestas unas a otras. No nos debe sorprender el que una novela urbana y hasta cierto punto social como sta se desarrolle entre paredes y tapias -donde, en efecto, aparece normalmente congregada la sociedad civilizada; pero s es interesante la sensibilidad de Galds respecto al confinamiento de algunos personajes en la medida en que ste afecta y refleja diversos estados de nimo. Por de pronto notamos que la trama de la novela se inicia, significativamente, con la descripcin del ambiente opresivo de la Cava de San Miguel, donde conocemos por primera vez a Fortunata, y termina con la angustiada declaracin del loco Maximiliano al dejarse llevar al encierro en el manicomio. Leemos en el ltimo prrafo del relato: -Si creern estos tontos que me engaan! Esto es Legans. Lo acepto, lo acepto y me callo, en prueba de la sumisin absoluta de mi voluntad a lo que el mundo quiera hacer de mi persona. No encerrarn entre murallas mi pensamiento... 38 Hay pocas excepciones notables en la novela a este constante encierro de sus personajes. Por un lado, en las partes tercera y cuarta, notamos las apuradas salidas de Fortunata a la calle, soadas y reales, cuando ya no puede ms, cuando se siente sofocada por su encierro fsico y por la presin que su lucha moral determina en su espritu; por otro, encontramos un caso muy interesante de sucesos que ocurren en exteriores en el captulo que lleva el ttulo significativo, Las Micaelas, por fuera (II, v) -un captulo curioso, tanto por el cambio abrupto de tono narrativo como por el contenido- en el cual Galds juega intencionadamente con alusiones al aire libre, hasta establecer, en la imagen del disco de noria, un smbolo de importancia secundaria. Quizs tambin encontremos aqu una motivacin psicolgica de la triste exclamacin final de Maxi, pues en este captulo presenciamos una temporada en la vida del desdichado farmacutico en la que se encierra entre murallas la encarnacin de su pensamiento y esperanza nica. Me refiero a la reclusin de
Fortunata en las Micaelas a fin de hacerse digna, a los ojos de la familia Rubn, de casarse con Maximiliano. La primera vista directa del convento se nos da al final del captulo anterior (II, iv, 8) cuando Maxi y Fortunata se pasean por los altozanos de Vallehermoso. Por primera vez en la novela, los personajes -y el lector- salen a las afueras de la capital para apreciarla en su totalidad: Maximiliano le hizo notar lo bien que luca desde all el apretado casero de Madrid, con tanta cpula y detrs un horizonte inmenso, que pareca la mar. Despus le seal hacia el lado del Oriente una mole de ladrillo rojo, parte en construccin, y le dijo que aqul era el convento de las Micaelas, donde ella iba a entrar (660a)96. La narracin sigue en el prximo captulo con una breve resea histrica de la llamada faja Norte de Madrid, lugar predilecto en esa poca para las casas de correccin de mujeres; y por fin, se efecta la entrada de la nefita. Sintiendo que la narracin ahora requiere un sondeo de los pensamientos del novio abandonado, y previendo la improbabilidad de que ste se los revele a ningn otro personaje, Galds sita a Maximiliano de nuevo en alta y solitaria oposicin al apretado casero de Madrid y, ms inmediatamente, a aquellas paredes tras de las cuales respiraba [notemos bien el verbo] la persona querida. En esta coyuntura narrativa sera de esperar un monlogo interior; lo que se nos ofrece es ms original: lo que Maximiliano ve desde la colina resulta mucho ms elocuente de lo que el personaje mismo nos hubiera dicho en ese trance. El episodio del ir tapiando poco a poco el convento, lo cual, a su vez, prefigura la muerte de una gran ilusin en el corazn del pobre Rubn, es de extraordinaria delicadeza e intensidad dramtica: Alejndose hasta ms all de la acera de enfrente y subiendo a unos montones de tierra endurecida, se vea por encima de la iglesia en construccin un largo corredor del convento, y aun se podan distinguir las cabezas de las monjas o recogidas que por l andaban. Pero como la obra avanzaba rpidamente, cada da se vea menos. Observ Maxi en los das sucesivos que cada hilada de ladrillos iba tapando discretamente aquella interesante parte de la interioridad monjil como la ropa que se extiende para velar las carnes descubiertas. Lleg un da en que slo se alcanzaba a ver las zapatas de los maderos que sostenan el techo del corredor, y al fin la masa constructiva lo tap todo, no quedando fuera ms que las chimeneas, y aun para columbrar stas era preciso tomar la visual desde muy lejos.
(665a) 39 Perdido el contacto visual con el interior del convento, Maxi ahora cae distrado, midiendo el horizonte del campo circundante y de su propia melancola. De repente ve algo que le interesa: [...] lo ms visible y lo que ms cautivaba la atencin del desconsolado muchacho era un motor de viento, sistema Parson, para noria, que se destacaba sobre el altsimo aparato a mayor altura que los tejados del convento y de las casas prximas. El inmenso disco, semejante a una sombrilla japonesa a la cual se hubiera quitado la convexidad, daba vueltas sobre su eje pausada o rpidamente, segn la fuerza del aire.
(665b)
A partir de este momento, podemos ver desarrollarse, en el empleo simblico del disco de noria y el consecuente juego de aire-alegra, un aspecto singular dentro del procedimiento novelstico galdosiano: la elevacin, en el plano artstico, de un objeto cotidiano y accidental a un nivel simblico, y el desarrollo paralelo, en el plano psicolgico, del mismo objeto como estmulo consciente o subconsciente del personaje. He aqu el esquema de esta tcnica: 1) Una atraccin espontnea por un objeto, en su funcin o condicin natural, pronto se convierte en una fascinacin: La primera vez que Maxi lo observ, movase el disco con majestuosa lentitud, y era tan hermoso de ver con su coraza de tablitas blancas y rojas, parecida a un plumaje [calificacin que no carece totalmente de significado, como veremos luego], que tuvo fijos en l los tristes ojos un buen cuarto de hora.
(665b) 2) En virtud de circunstancias perfectamente plausibles, pero bien controladas por el autor, el objeto va adquiriendo potencialidades simblicas: As como los ojos de Maximiliano miraban con inexplicable simpata el disco de noria, su odo estaba preso, por decirlo as, en la continua y siempre igual msica de los canteros, tallando con sus escoplos la dura berroquea. Creerase que grababan en lpidas inmortales la leyenda que el corazn de un inconsolable poeta les iba dictando letra por letra. Detrs de esta tocata reinaba el augusto silencio del campo, como la inmensidad del cielo detrs de un grupo de estrellas.
(665b) 3) El objeto se apodera de la imaginacin del personaje y aumenta, a la vez, el realismo de las acciones de ste, dndoles un punto fijo e inmediatamente reconocible, en contraste con el cual las acciones se ponen en fuerte relieve visual97. En sucesivas excursiones diarias al campo de sus ilusiones, Maxi, como hipnotizado, se deja guiar desde muy lejos por lo que le comunica el disco: Era como ir a misa para el hombre devoto, o como visitar el cementerio donde yacen los restos de la persona querida. Desde que pasaba de la iglesia de Chamber vea el disco de la noria, y ya no le quitaba los ojos hasta llegar prximo a l. Cuando el motor daba sus vueltas con celeridad, el enamorado, sin saber por qu y obedeciendo a un impulso de su sangre, avivaba el paso. No saba explicarse por qu oculta relacin de las cosas la velocidad de la mquina le deca: Apresrate, ven, que hay novedades. Otros das lo vea quieto, amodorrado en brazos del aire... Hubiera l lanzado al aire el mayor soplo posible de sus pulmones para hacer andar la mquina. Era una
tontera; pero no lo poda remediar.
(666a) 40 4) Y en la etapa final del procedimiento, el objeto, ya transfigurado subjetivamente por el personaje, se integra plenamente en el aparato simblico de la narracin: El estar parado el motor parecale seal de desventura. Se renen concisamente en esta corta frase las tres dimensiones narrativas del disco: a) la realidad objetiva del disco en s: El estar parado el motor...; b) el vnculo subjetivo entre el disco y el personaje: parecale...; y c) la obvia funcin simblica del disco en la narracin: seal de desventura. Establecida ya la triple funcin del disco, el autor podr volver a mencionarlo, cuando parezca oportuno, con toda seguridad de que su alcance simblico, por mnimo que sea, no pasar inadvertido para el lector atento98. Mediante el recurso literario del disco de noria, Galds insiste una y otra vez en el contraste implcito e irnico entre el enclaustramiento no totalmente voluntario de Fortunata en las Micaelas y la libertad de Maximiliano; libertad ilusoria, porque el patolgico Rubn llega a sentirse prisionero del disco, convirtindolo poco a poco en smbolo particular de su propia desgracia, mientras Galds efecta simultneamente una conversin simblica paralela -ahora en un plano tcnico- cuyos mltiples efectos giran, nunca mejor dicho, alrededor del movimiento o quietud del aire. Y no se agota con esto la capacidad simblica de este episodio. Segn veremos en la segunda parte del presente artculo, Galds yuxtapone, al principio de la novela, la horrorosa escena de las aves condenadas en la Cava de San Miguel, donde luchan entre s, para respirar un poco de aire (notemos otra vez el verbo), a la introduccin repentina de Fortunata, cuyos primeros gestos le dan cierta semejanza con una gallina. Surge as una clara conexin simblica: Fortunata, ave comn a los ojos de la buena sociedad madrilea, quedar ahogada y hecha vctima por esa sociedad. Luego, en el captulo que acabamos de analizar, Galds vuelve a pintar -esta vez, desde otra perspectiva y en trminos humanos- aquella misma escena de la Cava, ahora llamada el convento de las Micaelas; y no es nada fortuito, aunque bien lo parezca, el que las malas pjaras all enjauladas se llamasen filomenas (vanse las notas 5: 12 y especialmente 4: 3). Y, en fin, este complicadsimo aparato simblico est tan plenamente integrado y entretejido en la trama de la novela que apenas se fija el lector en lo que todo esto muestra de la extraordinaria capacidad tcnica del escritor. * * * Estrechamente relacionada con el uso deliberado de una serie de referencias al aire es la alusin constante al ave. Estas referencias ornitolgicas, demasiado frecuentes para no ser tomadas en cuenta (hay por lo menos 45 citas significativas en la obra 99), a veces ocurren como denuestos espontneos, a veces en funcin de metaforizacin popular, pero en la gran mayora de los casos, con un sutil, pero insistente, peso simblico, como veremos en seguida. Sea lo que fuera, la imagen del ave, y su obvia relacin con la libertad y con la sensacin del espacio abierto, est tan presente en Fortunata y Jacinta como para establecer un leitmotif, hbilmente elaborado, que sirve de contrapunto peridico a la corriente principal de la accin de la obra. Insistimos en el trmino leitmotif. 41 No es que Galds construya un aparato simblico torpe y pesado, una tecla que pueda tocar de vez en cuando para despertar a sus lectores. Nada de eso. Una vez claramente fundada la imagen dominante del mecanismo en el tercer captulo de la primera parte, sigue latente a lo largo de la novela, reapareciendo a la vista slo para aadir un leve toque simblico que, sin entorpecer el ritmo y buen sentido de lo narrado, siempre ayuda a enriquecerlo. Se nos presenta el leitmotif Ave-Aire por primera vez en la escena de la visita de Juanito Santa Cruz al viejo Estupi en el sptimo piso de la Cava de San Miguel (I, iii, 4). Aqu Galds
introduce enfticamente ambos aspectos del tema. Al entrar Juanito por la tienda de aves y huevos, se le presenta la escena espantosa del exterminio violento de no slo las presentes, sino las futuras generaciones gallinceas. Notemos el tono falazmente fnebre, casi esperpntico (no obstante la chispeante irona galdosiana que asoma siempre por entre las lneas), del pasaje que sigue: A la derecha, en la prolongacin de aquella cuadra lbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorca los pescuezos con esa destreza y donaire que da el hbito, y apenas soltaba una vctima y la entregaba agonizante a las desplumadoras, coga otra para hacerle la misma caricia (474b). Y a rengln seguido, Galds inyecta la imagen, muy acentuada, de la prisin sofocante de estas criaturas miserables -una imagen, adems, que no deja de sugerir un reflejo -en escala microcsmica- del apretado casero de Madrid y del caos moral que resulta, en parte, de tal compresin urbana: Jaulones enormes haba por todas partes llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las caas, sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire, y aun all los infelices presos se daban picotazos por aquello de si t sacaste ms pico que yo..., si ahora me toca a m sacar todo el pescuezo. Luego, despus de navegar a tientas por entre esta carnicera, Juanito sube la famosa escalera, que pareca la subida a un castillo o prisin de Estado, y de paso ve por primera vez a la que tanto sufrir luego en manos de varios desplumadores. Echando una mirada curiosa por una puerta abierta, pens no ver nada, y vio algo que, de pronto, le impresion: una mujer bonita, joven, alta... La moza tena pauelo azul claro por la cabeza y un mantn sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfn se infl con l, quiero decir que hizo ese caracterstico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileas del pueblo se agasajan dentro del mantn, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural.
(475a) Para reforzar la asociacin Ave-Fortunata, Galds aade el detalle genial del huevo crudo que Fortunata est sorbiendo con toda tranquilidad y donaire -una accin perfectamente natural y plausible en tales circunstancias y que de paso lleva un riqusimo simbolismo mltiple a lo largo de la novela: Fortunata y la novela, en fin, ya se han definido. Galds pone remate a la escena con la salida ruidosa y abrupta de Fortunata, con su grito yi voy!: Y al soltar aquel sonido, digno canto de tal ave, la moza se arroj con tanta presteza por las escaleras abajo, que pareca rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oa el ruido de su ropa azotando los peldaos de piedra, y crey que se mataba. Todo qued al fin en silencio... (475b). 42 Todo este pasaje del primer encuentro de Fortunata y Juanito muestra una patente intencionalidad artstica -y no mera descripcin documental, realista por parte de Galds, de acuerdo con el mtodo novelstico sealado antes en el comentario sobre el disco de noria: Rige siempre una ley de causalidad que fomenta la accin y que la hace verosmil, mientras el genio artstico se vale de un gesto o detalle aparentemente espontneo para enriquecer la narracin, hacindolo correr por ella con leves ecos simblicos que resuenan en el fondo de la obra, a impulso, casi nos parece, de su propia vitalidad interna. As podemos hablar de una serie de menciones de un ave, ninguna de las cuales es sorprendente de por s, pero que vistas en conjunto con todas las dems alusiones que iremos sealando, podramos calificar de sugestivas. Por tales tomamos dos referencias al pavo, usadas
en una frase coloquial de la poca de Galds: edad del pavo100. En los contextos respectivos, Galds se vale de esta expresin (reproducida, en todas las ediciones que he manejado, en letra bastardilla, queriendo indicar as la procedencia popular de la expresin) para subrayar con sutil irona lo caduca que es la resistencia moral de los bien acomodados jvenes que describe. Hablando de la difcil transicin afectiva entre los jvenes Juanito y Jacinta (I, iv, 2), dice el narrador que Barbarita no tena inconveniente en dejar solos largos ratos a su hijo y a su sobrina; porque si cada cual en s tena el desarrollo moral que era propio de sus veinte aos, uno frente a otro continuaban en la edad del pavo, muy lejos de sospechar que su destino les aproximara cuado menos lo pensasen (479-80). En otra ocasin, a propsito de una descripcin de Olmedo (II, i, 3), ese personaje que encarna los peores rasgos del seoritismo achulao, sale la misma calificacin del autor, y con la misma reserva irnica: Si existiera el uniforme de perdido, Olmedo se lo hubiera puesto con verdadero entusiasmo y senta que no hubiese un distintivo cualquiera -cinta, plumacho [ntese el trmino] o galn-, para salir con l diciendo tcitamente: Vean ustedes lo perdulario que soy. Y en el fondo era un infeliz. Aquello no era ms que una prolongacin viciosa de la edad del pavo (598a). En otros pasajes el pavo se menciona para realzar de una manera indirecta el contraste entre las costumbres domsticas de la familia Santa Cruz y las de Fortunata 101. Ahora el pavo aparece como objeto de una comida, y no de una comida cualquiera, sino como plato del suntuoso men de la casa Santa Cruz, tan distinto del sabroso pero humilde escabeche de besugo que Fortunata le prepara alguna vez (756a) a su amante. Notamos la mencin del pavo en este sentido primero en la entrevista subrepticia en San Gins entre Barbarita y Estupi, cuando ste le cuenta a aqulla los resultados de su inspeccin del mercado ese da, que los pavos de la escalerilla no estn todo lo bien cebados que debamos suponer... y, francamente, mi parecer es que se los compremos a Gonzlez. Los capones de ste son muy ricos... (I, x, 4: 570b), y luego al describirnos Galds las costumbres culinarias de aquella gran familia: Excelente y alegre cena la de aquella noche en casa de los opulentos seores de Santa Cruz!... Los pavos y capones eran para los das siguientes... (I, x, 5: 572a). En esta vena, es mucho ms significativa la asociacin de Jacinta y Juanito con el ave comestible. Pensamos en uno de los dilogos entre los recin casados 43 durante su viaje de novios, ahora parados en una estacin de fonda, camino de Sagunto (I, v, 4): -Pjaros fritos! -grit Jacinta, a punto que Juan bajaba del vagn-. Trete una docena... No; oye...: dos docenas. [...] Jacinta deca que en su vida haba hecho una comida que ms le supiese. -ste s que est de buen ao... Pobre ngel! [ngel dice, nada menos, palabra clave de toda la novela! 102] El infeliz estara ayer con sus compaeros posado en el alambre, tan contento, tan guapote, viendo pasar el tren, y diciendo: All van esos brutos..., hasta que vino el ms bruto de todos, un cazador, y... pum! ... Todo para que nosotros nos regalramos hoy. Y a fe que estn sabrosos. Me ha gustado este almuerzo.
(489b) Estas observaciones de Jacinta, aparentemente espontneas y consecuentes con su carcter de mujer cuyo generoso corazn se desbordaba en sentimientos filantrpicos (488a), llegan a ser, sin que
por ahora lo sepa Jacinta, ni quizs el lector, un resumen irnico de todo el conflicto venidero: Fortunata y Jacinta trata, en principio, de la suerte de dos pjaras inocentes -ngel es la una, y la otra quiere serlo -atacadas por un cazador amoral. El que bien lo sabe es, desde luego, Galds, y su acierto artstico, tanto aqu como en otros pasajes que vamos observando, es el haber sabido manejar un simbolismo tan rico y complejo sin dejarse ver la mano siempre regidora del artista. (No nos atrevemos a pisar el terreno resbaladizo de la interpretacin freudiana de tal simbolismo). Dentro de los lmites y criterios de nuestra investigacin, este pasaje, en fin, no tiene igual en toda la narracin. En otro momento (I, viii, 3), encontraremos de nuevo una referencia importante al ave comestible. Juanito, habindose tomado otra comida rica, y pensando con maliciosa satisfaccin en que todava no haba acabado l de cometer una falta, y ya estaba [Jacinta] perdonndosela (522b), suelta espontneamente el vocativo que antes a su mujer le disgustaba por ser un desecho de una pasin anterior (I, v, 2: 484a): Aqu te tengo reservada esta pechuga de calandria. Toma, abre la boquita, nena (523b). En realidad, lo que antes le era a Jacinta un resquemor, pronto se convertir en una sospecha triste y profunda que al fin culminar en un desprecio total hacia su marido y en una mezcla compleja de miedo, aborrecimiento, conciliacin y respeto hacia su formidable rival, Fortunata. A medida que Jacinta va enterndose de las trampas que le arma su marido, Galds caracteriza en varios pasajes, esmeradamente paralelos, el estado de nimo de la dulce mujer engaada, valindose de la metfora del ave, concretamente de la paloma, smbolo universal de la paz familiar y de la celosa agresividad: Jacinta, al quedarse otra vez sola con su marido, volvi a sus pensamientos. Le mir por detrs de la butaca en que sentado estaba. Ah, cmo me has engaado!... [...] Las inequvocas adivinaciones del corazn humano decanle que la desagradable historia del Pitusn era cierta... Entrle de improviso a la pobrecita esposa una rabia!... Era como la clera de las palomas cuando se ponen a pelear...;
(I, viii, 5: 529b) Y cuando pasaba un rato largo sin que [Juanito] se moviera, Jacinta se entregaba a sus reflexiones... El Pituso se le meta al instante entre ceja y ceja. Le estaba viendo!... 44 Entonces senta las cosquillas, pues no merecen otro nombre, las cosquillas de aquella infantil rabia que sola acometerla, sintiendo adems en sus brazos cierto prurito de apretar y apretar fuerte para hacerle sentir al infiel el furor de paloma que la dominaba...
(I, x, 2: 564a) Y ms adelante, al final de la escena teatral de la entrevista engaosa en la casa Santa Cruz entre Guillermina Pacheco y Fortunata, sta descubre la presencia de Jacinta, quien lo ha odo todo desde la alcoba contigua, pasmada y aterrorizada por lo que Fortunata ha dicho de su relacin adltera con Juanito. Guillermina, que con harta razn se siente culpable de este fiasco, trata de salvar la
situacin tan comprometedora: -Perdnala, querida ma, que [Fortunata] no sabe lo que se dice. -Y usted... -aadi, saliendo a la puerta- bien comprender que debe retirarse. Hgame el favor... Quiz todo habra concluido de un modo pacfico; pero la Delfina se levant de repente, poseda de la rabia de paloma que en ocasiones le entraba...
(III, vii, 3: 841a) La asociacin de Fortunata con la imagen del ave es constante desde la introduccin de este personaje en el pasaje que ya hemos visto. Esta asociacin suele ocurrir en forma de un epteto dicho con referencia a Fortunata por otros personajes, o por el autor mismo, en tono despectivo o irnico. A partir de la parte tercera de la novela veremos complementarse cada vez ms ambos aspectos de nuestro tema -el del aire, que por una parte sofoca el pjaro y que por otra le da libertad, y el del pjaro mismo; la correlacin de estos elementos se intensifica a medida que el conflicto de Fortunata se precipita hacia el clmax. En el captulo titulado La revolucin vencida (III, iii, 1), Juanito, motivado por un profundsimo hasto de Fortunata, consigue, no sin dificultad, llevar a cabo la nueva ruptura con ella, pero no antes de or, entre sollozos y gritos, estas resentidas palabras de la prjima: -Bien, bien; bastante hemos hablado... Te vas; pues muy santo y muy bueno. Lo sentir, calcula si lo sentir...; pero ya me ir consolando. No hay mal que cien aos dure. Aire, aire! (757a; ms adelante volveremos a encontrar esta misma exclamacin perentoria que nos recuerda la triste condicin de las aves condenadas en la Cava de San Miguel)103. Atormentada por los acontecimientos aciagos de aquel encuentro, sale Fortunata la noche siguiente, obedeciendo a uno de esos formidables impulsos en lnea recta que conducen a toda accin terminante, con determinacin de provocar un escndalo en la familia Santa Cruz: Ver el portal [de los Santa Cruz] fue para la prjima, como para el pjaro que ciego y disparado vuela, topar violentamente contra un muro... (III, iii, 2: 758a). Al enterarse Fortunata de la posible venida de su rival a visitar a la enferma Mauricia la Dura, sta, viendo el apuro de Fortunata, le dice as. -Pues, chica, no seas pava... Vete arrepintiendo de todo, menos de querer a quien te sale de entre ti, que esto no es, como quien dice, pecado. No robar, no ajumarse, no decir mentiras; pero en el querer, aire, aire!, y caiga el que caiga (III, vi, 1: 80304). Una vez ms la mujer de Maximiliano Rubn anhelar el desahogo fsico y espiritual de la calle libre, lejos del marido que le inspira tanto asco: 45 El mantn, dnde estaba? No pudo recordarlo: pero lo buscara, a tientas tambin y una vez hallado, saldra de la alcoba, cogera el llavn que estaba colgado de un clavo en el recibimiento, y aire!..., a la calle! (III, vi, 6: 821a). Luego, movida a compasin y remordimiento al observar una tarde en casa de doa Lupe la lastimosa condicin de su esposo insano, dice Fortunata para s: Si Dios quisiera que [Maxi] se pusiera bueno...! Pero como va Dios a hacer nada que yo le pida... Si soy lo ms malo que l ha echado al mundo! Para m esta casa se tiene que acabar. Adnde me retirar? Qu ser de m? Pero adondequiera que vaya me gustar saber que este pobrecito, el nico que me ha querido de verdad, el que me ha perdonado dos veces y me perdonara la tercera... Y la cuarta... Yo creo que me perdonara tambin la quinta, si no tuviera esa cabeza como un campanario. Y esto es por culpa ma. Ay, Cristo,
qu remordimiento tan grande! Ir con este peso a todas partes, y no podr ni respirar.
(IV, iii, 3: 902a) Y en otro pasaje hacia el final (IV, vi, 7), Guillermina le avisa a Ballester de la desaparicin inesperada de Fortunata, que acaba de parir: -Viene usted a esta casa? -le dijo la dama-. Pues tmelo con paciencia, que el pjaro vol. La seora esa se ha ido a la calle (950b). Cuando Fortunata propone marcharse de la casa de doa Lupe (IV, iii, 5), sta considera bien las consecuencias escandalosas de tal accin. Pidiendo consejo a la efigie de don Pedro Manuel de Juregui (el de los Pavos), a Lupe le faltaba poco para ver a su marido salirse de aquel cuadro en que retratado estaba, tomar vida y voz para decirle: Si no arrojas de tu casa a esa pjara, me voy yo, me borro de este lienzo en que estoy, y no me vuelves a ver ms. O ella o yo. Y cuando la pjara repiti que se marchaba, doa Lupe no pudo menos de decirle con acritud: Pero qu haces que no has echado ya a correr?... (906b). Como hemos visto, la aplicacin de trminos ornitolgicos se extiende hasta a algunos personajes secundarios. A Mauricia la Dura, quien desempea el papel del alter-ego de Fortunata, una vez le habla Guillermina as: -Djate de tonteras... Y cmo est esta pjara hoy? Qu tal, hija? (III, vii, 2: 804a). Claro est que para Guillermina todas las perdidas como Mauricia deben llamarse as. Ms importante, sin embargo, es el caso de Maximiliano. Al introducirnos al pattico Maxi (II, i, 2), el autor no deja lugar a dudas sobre el sino del futuro esposo de Fortunata: Usaba de su escasa memoria como de un ave de cetrera para cazar las ideas; pero el halcn se le marchaba a lo mejor, dejndole con la boca abierta y mirando al cielo (594b). Y luego se nos dice que en su noche de boda, Maxi, incapacitado por una desazn espasmdica, debida, segn se lee entre renglones, a un terror subconsciente de una confrontacin ntima, dorma como los pjaros, con la cabeza bajo el ala. El mezquino cuerpo se perda en la anchura de aquella cama tan grande, y all poda pasearse en sueos el esposo como en los inconmensurables espacios del Limbo (II, vii, 4: 706b). Muy avanzada la narracin, Galds introduce, con intencin quiz demasiado obvia, el episodio de los pjaros enjaulados en la casa de doa Desdmona, es decir, la seora esfrica de Quevedo que vive al lado de la de los Pavos. Maximiliano, ya totalmente perdido en su mana por las sublimidades de la lgica, y trastornado por el adulterio de su mujer, responde un da a la 46 invitacin de la seora a que viniera a admirar su coleccin ornitolgica. Al entrar en la casa de la seora de Quevedo, Maximiliano segua torneando en su cabeza las ideas de la noche anterior. La matar a ella y me matar despus, porque en estos casos hay que poner el pleito en manos de Dios. La justicia humana no lo sabe fallar. -Qu mala es esta pjara! -deca Doa Desdmona-. No sabe usted lo mala que es [frase harto frecuente en la boca de Fortunata, y tambin de Mauricia, cada una hablando de s misma]. Ha matado ya tres maridos..., y de los hijos no hace caso. Si no fuera por el macho, que es, ah donde usted lo ve, toda una persona decente, los pobrecitos se moriran de hambre. -Hay que perdonarla -replic Maxi con humorismo-, porque no
sabe lo que se hace... Y si la furamos a condenar, quin le tirara la primera piedra? -Vamos ahora a los pericos, que ya estn alborotados. La lgica exige su muerte -pensaba Rubn colgando cuidadosamente una jaula en que haba muchos nidos-. Si siguiera viviendo, no se cumplira la ley de la razn.
(IV, v, 3: 925-26) Si aceptamos la irona multplice de esta escena, entonces nada ms natural que posteriormente la misma Doa Desdmona as le anunciara as a Maxi el nacimiento clandestino del verdadero Pitusn: -Querido -dijo a Rubn la dama esfrica, tocndole amistosamente en el hombro-. Hgame el favor de decirle a Lupe, que la pjara mala sac pollo esta maana..., un polluelo hermossimo..., con toda felicidad... (IV, v, 4: 930b). Es digno de destacar que Fortunata nunca se aplica a s misma el apodo que tantos otros usan para describirla, sino en el momento de su apoteosis moral. Aqu se cruzan plenamente, por primera y nica vez en la novela, el leitmotif del ave y la preocupacin fundamental de la obra. Me refiero a la Idea vindicativa que justifica y motiva el espritu de Fortunata y que, al final, le confiere la profunda satisfaccin de haber vencido la ley social por la fuerza superior e irresistible que es, para ella, la ley de la sangre. En el momento culminante de la novela, Fortunata dice para s: [...] Qu contenta estoy, Seor, qu contenta! Yo bien s que nunca podr alternar con esa familia, porque soy muy ordinaria y ellos muy requetefinos; yo lo que quiero es que conste, que conste, s, que una servidora es la madre del heredero, y que sin una servidora no tendran nieto. Esta es mi idea, la idea que vengo criando aqu, desde hace tantsimo tiempo, empollndola hasta que ha salido como sale el pjaro del cascarn... [...] Quedbase muy convencida despus de sentar estas arrogantes afirmaciones, y la satisfaccin le produca tal contento, que se pona a cantar en voz baja, arrullando a su hijo; y cuando ste se dorma, continuaba rezongando como la pjara en el nido...
(IV, vi, 2: 938a) Con estas palabras triunfantes de Fortunata104, se cierra el leitmotif del ave en la novela. Por supuesto, no debemos situar en el mismo plano simblico el pasaje que acabamos de citar con aquellas metforas automticas de Guillermina y doa Lupe o con los afectados eufemismos de la seora de Quevedo. Pero lo que s hay de comn entre ambos tipos de expresin es un arraigo en la metfora espontnea del habla corriente. Los personajes del mundo novelstico 47 de Galds metaforizan la realidad sin darse cuenta de lo que hacen y, por consiguiente, sin ser conscientes (ni tienen por qu serlo) del potencial simblico latente en su expresin espontnea. Y no slo los personajes. Acomodados por el calor humano y buen humor del estilo ameno, ntimo, casi conversacional del autor, fcilmente pasamos por alto el sutil toque simblico del calificativo (sealado anteriormente en estas pginas) que el narrador emplea, en tres ocasiones distintas, para
describir el estado de nimo de Jacinta, enfurecida por el escndalo que le ocasiona el adulterio de su esposo (529b; 564a; 841a). Estas expresiones, precisamente por ser propiedad del habla corriente, por no oler a literatura, no llaman la atencin del lector; sin embargo, no pueden dejar de manifestar una capacidad simblica que aade otra dimensin al personaje de Jacinta (= la dulce paloma enrabiada) con respecto a Fortunata (= la mala pjara, tosca, enjaulada, sofocada). Luego veremos un procedimiento semejante, aunque desarrollado en menor grado, en lo que toca a las alusiones al aire. El complicado juego tripartito de ave/disco/aire, que subraya el forzado encerramiento de Fortunata, desemboca luego en otra metaforizacin de su encierro fsicoespiritual. Cuando Fortunata, desesperada, busca salida de su situacin intolerable con Maximiliano, habla en un lenguaje natural, rico de metforas comunes a todo hablante espaol (aire!..., a la calle!...: no podr ni respirar...); esta naturalidad, sin embargo, no impide que haya resonancias simblicas -por muy remotas que sean- en lo que dice, pues aqu habla, a su modo y en sus propias circunstancias particulares, el lenguaje de las aves enjauladas en la Cava de San Miguel. A lo que venimos es a la conclusin de que Galds ha sabido incorporar en el arte de novelar lo que tiene de potencial artstico el idioma cotidiano -el de los personajes, el de un narrador muy personal y, salvo tal cual expresin ya pasada de moda, el de nosotros los lectores tambin. Nosotros, no menos que los que habitan el mundo galdosiano, vivimos todos rodeados de smbolos o tropos lingsticos cuya identidad potica yace en un olvido asegurado por la repeticin inconsciente. Lo que hace Galds es aprovecharse de esta tendencia natural e inevitable, para sus propsitos artsticos; se aprovecha del simbolismo disfrazado en el habla idiomtica sin que tal resurreccin o identificacin falsee el perfecto fiel de balanza que debe existir entre la exactitud y la belleza, segn la famosa sentencia del propio autor. Enlazando cabos sueltos, diramos que la novela demuestra en lo bsico dos procedimientos complementarios en el manejo del leitmotif Ave-Aire. Por una parte, el autor siempre intenta que los efectos simblicos de una determinada situacin dramtica se desarrollen internamente, que surjan por dentro de la situacin misma, a su vez netamente plausible y consecuente con el contexto narrativo en que ella ocurre (pensamos no slo en el episodio de la noria, sino tambin en la imagen de Fortunata comindose el huevo crudo, en el pasaje de los pjaros fritos, o bien en la escena en casa de Doa Desdmona). Establecidas as las dimensiones simblicas de la obra, se infunde en la narracin una sugestividad simblica derivada del habla aparentemente natural, espontnea y coloquial de los personajes (y del mismo narrador), creando as resonancias sutiles que bien sobrepasan los requisitos mnimos de observacin indispensables a toda gran novela realista, sin perjudicar la ilusin de verosimilitud. 48 La prueba del genio de Galds artista, tanto como del valor de la novela en calidad de obra de arte, se funda en que esta tcnica siempre obedece a una ley de proporcin que exige, como dijo Flaubert, que la mano del artista est presente en todas partes de su obra, sin ser visible en ninguna105. University of California, Santa Barbara
También podría gustarte
- Preguntas ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOSDocumento3 páginasPreguntas ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOSNery Art100% (4)
- Charla Limpieza y SaneamientoDocumento50 páginasCharla Limpieza y SaneamientoRubén Villanueva MurilloAún no hay calificaciones
- Circuitos ElectricosDocumento21 páginasCircuitos ElectricosXimeGarciaAún no hay calificaciones
- Taller de TeselacionesDocumento7 páginasTaller de Teselacionesmarylen626934Aún no hay calificaciones
- Hola Andres Soy Maria Otra Vez - Loquel - Heredia Maria F - SANT - LOQUE - 9789504643531 - Anna's ArchiveDocumento140 páginasHola Andres Soy Maria Otra Vez - Loquel - Heredia Maria F - SANT - LOQUE - 9789504643531 - Anna's Archivenelson evansAún no hay calificaciones
- Especificaciones Técnicas UMADocumento1 páginaEspecificaciones Técnicas UMASergio AyalaAún no hay calificaciones
- Ciénega de Flores ReporteDocumento4 páginasCiénega de Flores ReporteEl Mariachi TecalitlanAún no hay calificaciones
- "Aplicación Del Metodo Bench and Fill Stoping Como Una Variante Del Método Vertical Crater Retreat (VCR) para Optimizar Las Operaciones en Cia. MineraDocumento137 páginas"Aplicación Del Metodo Bench and Fill Stoping Como Una Variante Del Método Vertical Crater Retreat (VCR) para Optimizar Las Operaciones en Cia. MineraAngela Merchan RosasAún no hay calificaciones
- Guía BPA Arveja PDFDocumento21 páginasGuía BPA Arveja PDFRudy Puma VilcaAún no hay calificaciones
- Fundamentación Epistemológica (Versión 3)Documento14 páginasFundamentación Epistemológica (Versión 3)Felipe Arjona MartínezAún no hay calificaciones
- Examen Timpo Icfes Sesion Grado 8Documento9 páginasExamen Timpo Icfes Sesion Grado 8Jorge SaldarriagaAún no hay calificaciones
- GRUPO 4 Resolución Del Caso PropuestoDocumento3 páginasGRUPO 4 Resolución Del Caso PropuestoDylan AguilarAún no hay calificaciones
- Curso Basico de Seguridad PortuariaDocumento54 páginasCurso Basico de Seguridad PortuariaJaime Ivan Vera MelgarAún no hay calificaciones
- Precios de InsumosDocumento5 páginasPrecios de Insumosyasmira antonopulosAún no hay calificaciones
- GUIA DE PROCEDIMIENTOS Espirometria y Fisioterapia RespiratoriaDocumento18 páginasGUIA DE PROCEDIMIENTOS Espirometria y Fisioterapia RespiratoriaEliana Bereche SanchezAún no hay calificaciones
- L.M. E-606-Spte-Ueaz. Rev. ADocumento4 páginasL.M. E-606-Spte-Ueaz. Rev. AyoooAún no hay calificaciones
- Celdas de CombustibleDocumento33 páginasCeldas de CombustibleHolleeyAún no hay calificaciones
- Eritema Nodoso en PediatriaDocumento17 páginasEritema Nodoso en PediatriaMonica Silva BerruzAún no hay calificaciones
- Informe de Trabajo Colaborativo RazonamientoDocumento5 páginasInforme de Trabajo Colaborativo Razonamientoedwin100% (1)
- Programa de InmunizacionesDocumento25 páginasPrograma de Inmunizaciones_vanesa_Aún no hay calificaciones
- Estudio Transversal DescriptivoDocumento5 páginasEstudio Transversal DescriptivoBritney GuevaraAún no hay calificaciones
- Resumen de Envases y EmbalajesDocumento2 páginasResumen de Envases y EmbalajesFISHAún no hay calificaciones
- DTU 60.11 en EspañolDocumento16 páginasDTU 60.11 en EspañolsruanAún no hay calificaciones
- Presupuesto de Gasfitería y ElectricidadDocumento5 páginasPresupuesto de Gasfitería y ElectricidadJohnny Carlos Cruzado Gonzales100% (1)
- Perdonarnos Unos A OtrosDocumento5 páginasPerdonarnos Unos A OtrosLeo Escobar100% (1)
- Danza Fantasia SelvaticaDocumento5 páginasDanza Fantasia SelvaticaDiana Milagros Castro LazarteAún no hay calificaciones
- Guia de Laboratorio de Suelos 2Documento121 páginasGuia de Laboratorio de Suelos 2vicmarmansillaAún no hay calificaciones
- Definición de Cerámicos en QuímicaDocumento2 páginasDefinición de Cerámicos en Químicabruno garciaAún no hay calificaciones
- E Glosario de Terminos y Simbolos PDFDocumento2 páginasE Glosario de Terminos y Simbolos PDFRamon pujols100% (1)
- Informe Normas de C.E.N (Código Eléctrico Nacional)Documento37 páginasInforme Normas de C.E.N (Código Eléctrico Nacional)Jesús OrtegaAún no hay calificaciones