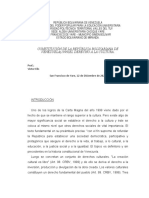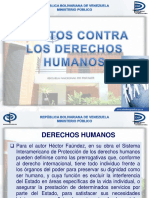Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1886 Constitucion
1886 Constitucion
Cargado por
José Carlos LópezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1886 Constitucion
1886 Constitucion
Cargado por
José Carlos LópezCopyright:
Formatos disponibles
La Carta Poltica y el reconocimiento formal de los derechos indgenas
l 27 de diciembre de 1967, dieciocho indgenas cuiva, entre ellos ocho nios, fueron asesinados a traicin por blancos que los invitaron a una fiesta. El juez encargado del proceso debi liberar a los culpables, al aceptar el punto de vista de la defensa, segn la cual la caza de indios se consideraba en la regin, desde haca mucho tiempo, una prctica normal.1 Veinticuatro aos despus lleg la nueva Constitucin Poltica, y con ella, un panorama distinto: por primera vez en la historia de Colombia, los indgenas tenan un puesto legtimo en una Asamblea que tena
1
ste fue conocido como el caso La Rubiera, en el departamento de Arauca. Los hechos son narrados de la siguiente manera por el Proyecto Nunca Ms: En esa ocasin, los colonos de la regin vieron a algunos de estos cerca de sus viviendas, sintieron temor y decidieron deshacerse de ellos; pensaron en asesinarlos en un lugar cerca de un ro, pero pensaron que algunos de ellos podran escapar. Para evitarlo, idearon otra estrategia criminal, que consista en reunirlos a todos en una vivienda de la finca La Rubiera y darles muerte all. Fue as como los invitaron a una comida en dicha finca y lograron que llegaran 18 en total. Cuando los invitados se sentaron a la mesa, los asesinos, que se encontraban ocultos, salieron ante una seal acordada, y a tiros y machetazos dieron muerte a 16 de ellos; los otros 2 lograron escapar. Los asesinos, despus de perpetrado el crimen, amarraron los cadveres de los indgenas a las colas de los caballos, los llevaron a un lugar cercano, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Entre tanto los que lograron escapar, despus de varios das de largas caminatas, llegaron hasta las autoridades y denunciaron el crimen. Disponible en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/ZonaSiete01.html
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
64
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
como misin fijar las normas que iban a regir la vida econmica, social y poltica de la nacin (Gros 1993, 9). De ser considerados como animales, salvajes y menores de edad, de ser invisibles e inexistentes en la Constitucin de 1886, los pueblos indgenas pasaron a ser sujeto de derecho, con derechos constitucionales especficos. Al decir del lder caucano Jess Piacu, del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas. Qu explica esta irrupcin de los indgenas en el escenario poltico nacional? Varios factores, entre ellos, la conjuncin de la movilizacin de los pueblos indgenas con las oportunidades polticas. El movimiento indgena estaba en pleno auge cuando comenz a agitarse en el pas la Asamblea Nacional Constituyente. Tena ya logros importantes en recuperacin de tierras, abolicin de formas serviles de trabajo (el terraje), constitucin de organizaciones regionales y experiencias educativas y de gestin econmica. Tambin se preparaba la conmemoracin en 1992 de los quinientos aos de la llegada de los europeos al continente americano, lo cual atrajo la atencin de la opinin pblica internacional sobre la situacin de los pueblos indgenas. Era un momento especialmente favorable para los indgenas que coincida con la poca de la Asamblea Nacional Constituyente (1991). La misma Constituyente fue escenario excepcional de apertura democrtica. El movimiento indgena colombiano encontr all condiciones favorables para el reconocimiento de sus derechos. Tuvo tres representantes en la Asamblea: dos por eleccin popular, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, y uno, Alfonso Pea Chepe, como resultado de los acuerdos para la desmovilizacin del movimiento Quintn Lame.2
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS RECONOCIDOS
La Constitucin Poltica de Colombia contiene un catlogo bastante amplio de derechos de los pueblos indgenas. Es uno de los primeros textos constitucionales que reconoce en forma explcita los derechos colectivos
2
El Movimiento Indgena Quintn Lame surge en los aos setenta como expresin desesperada de la represin sufrida por las comunidades indgenas, fundamentalmente en el Cauca, y agudizada a partir de la dcada de los setenta (palabras del movimiento, diciembre de 1984). Aparece pblicamente en 1984 y a inicios de los noventa se desmoviliza e incorpora a la vida poltica legal, con las negociaciones de paz que se dan al comenzar el proceso constituyente.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
65 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
(especficamente en el captulo 3 del ttulo II y de manera ms dispersa en los artculos 246, 321, 329, 330, 55t y 56t). La Carta proclam un Estado multicultural como principio constitucional. En ese nuevo Estado, adems de los derechos individuales (derechos bsicos de todo ciudadano de una repblica democrtica), los pueblos indgenas y sus integrantes tienen derechos colectivos especficos. Con esa especificidad se busca garantizar su existencia como comunidades diferentes al resto de los ciudadanos. Los derechos conquistados por los pueblos indgenas y plasmados en la Constitucin Poltica colombiana se pueden clasificar en varios temas: territorio, autonoma, diversidad tnica y cultural y participacin poltica.
Territorio
Los representantes indgenas llevaron en 1991 a la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta de elevar a precepto constitucional el concepto de resguardo con los atributos de inembargable, imprescriptible e inalienable. La iniciativa se acept y se consagr en el artculo 63. Tambin se dictan otras disposiciones constitucionales, en las que se incluye la elevacin de los territorios indgenas al estatuto de entidades territoriales (art. 286). Tal disposicin busca asegurar la proteccin de las tierras, de las formas de propiedad solidarias y asociativas (art. 329) y de los recursos naturales de estos territorios (art. 330). En razn de lo anterior, los indgenas comienzan a participar de los ingresos corrientes de la nacin, ya que los resguardos pasan a ser entidades (autnomas) de derecho pblico (art. 357). La Entidad Territorial Indgena (ETI) no es un resguardo ms grande: es una entidad poltico-administrativa nueva, destinada a garantizar autonoma y a promover la relacin entre los indgenas, la sociedad nacional y la sociedad global, en un marco de respeto mutuo y sin detrimento de su identidad, su cultura, su conocimiento y su patrimonio. Segn Hctor Mondragn, la nocin de ETI debe verse con amplitud, no en forma restrictiva. Una Entidad Territorial es aqulla donde los pueblos indgenas desarrollan sus planes de vida y su cosmovisin. Por eso, no debe entenderse como el resultado de determinados procedimientos para su formalizacin, lo cual reducira el gobierno autnomo que reconoce el artculo 287 slo a los territorios que progresivamente cumplan unos determinados requisitos y trmites (Mondragn 2005, 17).
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
66
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
En algunas zonas urbanas, incluso en Bogot, la situa-
cin de los desplazados es especialmente dramtica. En Valledupar, el alcalde de la ciudad inform al Relator Especial que los indgenas desplazados acusan altos ndices de desnutricin y que incluso se sealan casos de mortalidad infantil por hambre. El municipio carece de recursos para atender todas las necesidades de la poblacin indgena desplazada. Las mujeres cabeza de familia y los nios sufren las peores consecuencias de los desplazamientos involuntarios, muchas se dedican a la mendicidad y los nios con frecuencia viven en la calle. Sin registros confiables es difcil canalizar adecuadamente la ayuda humanitaria.
Autonoma
Muchos artculos de la Carta Poltica reconocen de manera directa el derecho a la autonoma de los pueblos indgenas de Colombia. Igual como ocurre con los territorios indgenas, que se elevaron a la categora de entidades territoriales (art. 286), en este caso se habla de autonoma administrativa, presupuestal y de diseo de sus planes de desarrollo (art. 287). Se reconoce tambin la competencia de las autoridades tradicionales para velar por la aplicacin de las disposiciones legales sobre los usos del suelo, disear las polticas de desarrollo comunal, percibir y distribuir sus recursos, colaborar en el mantenimiento del orden pblico y representar a los territorios ante el gobierno (art. 330). Otro avance importante referido a la autonoma se relaciona con el reconocimiento del derecho de las autoridades de los pueblos indgenas para ejercer funciones jurisdiccionales en su mbito territorial, segn sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitucin Poltica y a las leyes (art. 246). La creacin de esta jurisdiccin es uno de los componentes ms importantes de la nueva Constitucin en cuanto a los derechos indgenas, ya que sin pluralismo jurdico no se puede hablar de derechos humanos indgenas.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
67 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
Diversidad tnica y cultural
La Constitucin Poltica de Colombia reconoce la multietnicidad y pluriculturalidad de la nacin (art. 7), principio del que se deriva el de la igualdad y dignidad de todas las culturas (art. 70). Lo anterior debe reflejarse en todas las acciones del Estado en territorios indgenas. Con ellas se debe propender por la conservacin cultural de los pueblos originarios, respetando sus tiempos y espacios (art. 7). Por estas razones la Ley 21 de 1991, que ratifica el Convenio 169 de la OIT de 1989, establece que cualquier accin que se vaya a realizar en estos territorios debe consultarse y acordarse con las comunidades indgenas que los habitan. La amplia normativa jurdica constitucional que reconoce y ampara los derechos indgenas en Colombia plasma sus derechos a la diversidad tnica y cultural, al respeto a sus lenguajes (en el artculo 10 se reconocen oficialmente las lenguas indgenas en sus respectivas tierras), a una educacin acorde con las lenguas de tales pueblos que afirme su identidad cultural, y a sus patrimonios culturales (art. 68). Es importante destacar que la promocin de la etnoeducacin debe basarse en la afirmacin de la identidad, en un mandato ligado con el principio de respeto y proteccin a la diversidad cultural. En ese marco, la Constitucin Nacional plantea que la enseanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingsticas propias ser bilinge.3 No obstante, tal norma debe tambin analizarse desde un punto de vista no restrictivo: en muchas regiones del pas hay pueblos indgenas con variadas influencias lingsticas y por ello, hablar de educacin bilinge resulta limitado, dada la complejidad de las trayectorias lingsticas. La lengua wayu, por ejemplo, muestra variadas diferencias dialectales de acuerdo con la zona habitada (alta, media o baja Guajira). El pueblo yuko (ubicado actualmente en la serrana del Perij) se divide tambin en variados grupos de dialectos, sin que una denominacin global los agrupe. As mismo, mientras algunos estudios relacionan la lengua de los chimila (sabana de San ngel, departamento del Magdalena) con la familia lingstica chibcha, para otros es mucho ms clara la influencia de la familia arawak. El pueblo puinave (departamentos de Meta y Vichada, circundantes del ro Inrida) utiliza de manera cotidiana una lengua cer3
Segn el artculo 10 de la Constitucin Poltica, el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y los dialectos de los grupos tnicos son tambin oficiales en sus territorios. La enseanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingsticas propias ser bilinge.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
68
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
cana a la de los mak, pero reconoce que sus antepasados hablaban nor, lengua que sigue siendo usada por algunos abuelos y que se hace presente en muchos de sus rituales.4
Participacin poltica
La Constitucin colombiana contempla la participacin poltica de los indgenas en el mbito nacional y reconoce modalidades especiales para el ejercicio de sus derechos polticos. El ejercicio de tales derechos tiene dos mbitos puntuales de aplicacin: el primero, relacionado con el autogobierno local. El segundo, el parlamento nacional, con la participacin de representantes indgenas. El primer mbito se deriva de las consideraciones arriba nombradas acerca de la autonoma territorial de los pueblos indgenas. El ejercicio de este derecho implica la posibilidad efectiva de autoinstituir autoridades con miras a autorregular la vida y el gobierno del propio pueblo. De manera correlativa, este derecho contiene el efectivo respeto y el reconocimiento de tales autoridades por parte del conjunto de los organismos del Estado, en procura de facilitar su labor y de no entorpecer sus funciones. Esta nocin de autonoma, autogobierno y autoinstitucin de autoridades propias se recoge en el Proyecto de Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indgenas. En el artculo 3 de dicho proyecto se plantea que los pueblos indgenas tienen derecho a la libre determinacin. En virtud de ese derecho determinan libremente su condicin poltica y persiguen libremente su desarrollo econmico, social y cultural. A su vez, el artculo 4 enuncia:
Los pueblos indgenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias caractersticas polticas, econmicas, sociales y culturales, as como sus sistemas jurdicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida poltica, econmica, social y cultural del Estado.
Aunque el sistema de las Naciones Unidas no ha aprobado este instrumento, es claro el avance fundamental del Proyecto de Declaracin al considerar la vida poltica de la comunidad como un factor preponderante en la delineacin de la autonoma del pueblo indgena. Esto no se haba considerado en instrumentos tan importantes como el Convenio 169 de la OIT. Es desde esta perspectiva que deben leerse las estipulaciones hechas en la Carta Poltica, ya que otras interpretaciones pueden recortar el
4
Vase cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/colombia.pdf
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
69 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
mbito de la autonoma a terrenos que no tocan lo poltico, lo que cercena gravemente las posibilidades de los pueblos indgenas en la lucha permanente por su dignidad y la garanta de sus derechos. En relacin con el segundo mbito, la Constitucin Poltica establece dos cargos de senadores y hasta cinco de representantes al Congreso Nacional, reservados constitucionalmente para legisladores representantes de los indgenas (art. 171). La Ley 21 de 1991 refuerza y complementa el marco de proteccin de los derechos indgenas plasmados en la Constitucin. Reglamenta estos derechos y ratifica y hace ley nacional el Convenio 169 de la OIT sobre poblaciones (pueblos?) indgenas y tribales en pases independientes. A este aparato normativo se suman varias leyes y decretos adicionales para la proteccin de dichos pueblos, pero que en la actualidad ya no tienden a protegerlos, sino a anular los derechos conquistados, como lo veremos ms adelante. Con la consagracin de los derechos mencionados, la Constitucin de 1991 marca una nueva fase en las relaciones de los pueblos indgenas (y de los dems grupos tnicos de Colombia) con el Estado colombiano, al consignar tres principios hasta entonces inditos en la historia constitucional del pas: El principio de reconocimiento y de proteccin de la diversidad tnica y cultural de la nacin colombiana (art. 7). El reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el pas (art. 70). El principio de la autonoma normativa y judicial de los pueblos indgenas (art. 246).
LA DESILUSIN CONSTITUCIONALISTA Y EL QUEHACER
Entre el reconocimiento formal y la violencia real
Pese al reconocimiento de pas pluricultural y a los avances consagrados en la Constitucin, los pueblos indgenas colombianos padecen hoy un etnocidio, estn involucrados en un conflicto armado ajeno y son despojados de sus territorios por megaproyectos y transnacionales. Colombia est lejos de ser un pas en va de integracin tnica:5 si bien tiene una
5
Naciones Unidas, Informe del seor Maurice Gll-Ahanhanzo, relator especial, encargado de examinar la cuestin de las formas contemporneas de racismo y
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
70
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
nacin multicultural, no es un Estado pluricultural, el reconocimiento constitucional sigue siendo insuficiente. Llmese etnocidio como lo dicen los indgenas colombianos, o genocidio como se le denomina en el derecho penal internacional, hoy por hoy, en el alba del siglo XXI, los pueblos indgenas estn en alto riesgo y deben enfrentar amenazas graves para defender su supervivencia como pueblo, sus derechos conquistados ya con tanta sangre, su integridad y autonoma poltica, cultural y territorial. Estas amenazas provienen hoy por hoy del conflicto armado, de proyectos de transnacionales y del Estado colombiano. El primero implica: La no observacin por parte de los actores armados de la declarada condicin de los indgenas de no participacin en el conflicto. La injerencia por parte de los actores armado en sus territorios. El reclutamiento de jvenes en sus filas. Los sealamientos como integrantes de una u otra banda de los actores armados. Eso genera conflictos y divisiones en las comunidades. Desorganizacin social (jurisdiccin y gobierno propio en medio del conflicto y prdida de legitimidad de las autoridades tradicionales). Asesinatos selectivos y desapariciones de lderes, hostigamientos. Amenazas y ataques a las comunidades, que las han obligado al desplazamiento forzado. Erradicacin de cultivos ilcitos por fumigacin area (la fumigacin area de cultivos de coca y amapola amenaza no solamente la salud de los pueblos indgenas, sino tambin su seguridad alimentaria).
discriminacin racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, 1997. El relator especial comprueba que en Colombia existe desde la poca colonial una discriminacin racial persistente, estructural y econmica debida a la dominacin de los blancos sobre los indgenas y los afrocolombianos, sistema que est perpetuado por la educacin, los medios de comunicacin y la economa a travs de las relaciones interpersonales, aunque ha surgido una gran esperanza con el cambio histrico e institucional que represent para el pas la promulgacin de la Constitucin de 1991 (...). El relator especial ha comprobado que las poblaciones indgenas y los negros han sido y son marginados, son los ms pobres y vulnerables y viven en condiciones econmicas y sociales desfavorables (...).
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
71 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
Segn Villa y Houghton (2005), tras la aprobacin de la Constitucin de 1991 se han vivido dos fases diferenciadas en torno a la garanta de los derechos de los pueblos indgenas. Entre 1992 y 1996 se vive una etapa de expectativa y optimismo, en razn de los derechos conquistados con la redaccin de la nueva Carta constitucional. En esta fase se observa una mayor capacidad de incidencia por parte del movimiento indgena, as como una evidente visibilizacin ante la opinin pblica nacional. As mismo, se consigue una mayor interlocucin con variados organismos del Estado y se evidencia una mayor insercin en los escenarios de participacin electoral. En la fase siguiente, de 1997 en adelante, se muestra una dinmica denominada de resistencia a la guerra, que se genera por la agudizacin del conflicto armado y la constante afectacin de los pueblos indgenas. Segn Villa y Houghton (2005, 41) Mientras en 1996 slo 14 municipios de 9 departamentos registran hechos de violencia poltica [contra los pueblos indgenas], en 1997 el nmero de municipios se dispara a 44 en 16 departamentos. En 1998, las regiones del gran Urab y el medio Atrato son el epicentro de una marcada tendencia de violaciones de los derechos humanos de integrantes de los pueblos indgenas. En los departamentos de Choc (Carmen de Atrato), Antioquia (municipios de Mutat, Murind y Frontino) y Crdoba (Tierralta) se genera la mayor cantidad de violaciones. En este ao, son asesinados 110 embera kato, y toda la comunidad fue vctima de diversas violaciones de sus derechos, sobre todo por parte de paramilitares (Villa y Houghton 2005, 43). En el ao de 1999 se profundiza la dinmica y la violencia se concentra en las regiones anotadas. Al inicio se presenta el etnocidio contra el pueblo kankuamo, en el departamento del Cesar. El pueblo nasa vive un masivo desplazamiento forzado en el municipio de Jambal. En el ao 2000, la violencia contra las y los indgenas se expande y golpea de manera predominante a este pueblo. En la mayora de los casos acta contra l la insurgencia y en el sector de Santander de Quilichao, los paramilitares. En 2001 puede constatarse con mayor claridad que las principales zonas de disputa territorial por parte de los grupos armados donde se afectan los pueblos indgenas son el departamento del Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento de Putumayo. La masacre del Naya, donde se golpea de manera inmisericorde al pueblo nasa, es una muestra de las tendencias registradas. En 2002 se cuentan 298 indgenas asesinados y heridos. Es el ao ms intenso en la ocurrencia de este tipo de violaciones. El departamento
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
72
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
de Putumayo se ve particularmente afectado como resultado de la implementacin del Plan Colombia en esa zona. Tambin son permanentes el acoso contra los indgenas nasa en el departamento del Valle (municipios de Florida, Pradera y Jamund), y los atentados contra los pueblos wiwa y kankuamo, en la Sierra Nevada. En lo corrido del gobierno de lvaro Uribe Vlez se ha agravado la situacin de los pueblos indgenas. Hasta febrero de 20056 se haban producido 496 asesinatos contra indgenas, ms de la cuarta parte de todas las vctimas en los ltimos treinta aos (Villa y Houghton 2005, 49). En el mismo periodo se haban producido 65 desapariciones forzadas. Por otro lado, las amenazas de las transnacionales (que ya traen con sus proyectos la presencia de actores armados en los territorios indgenas) y del mismo Estado colombiano vienen a travs de: Extraccin de recursos naturales: (globalizacin) petrleo, minera, biodiversidad. Proyectos de desarrollo a gran escala o megaproyectos. Proyecto de ley de reforma agraria. Nuevo cdigo de minera.
El Estado colombiano no garantiza plenamente el libre desarrollo de la cultura y de la forma de vida de las comunidades indgenas, que disponen de herramientas legislativas, polticas, econmicas y sociales insuficientes para que se les otorgue la proteccin que merecen como grupos diferenciados. La posible aplicabilidad de los instrumentos que protegen los derechos indgenas ha sido entorpecida por la falta de voluntad poltica, que se observa en que ciertas iniciativas legislativas amenazan derechos ya consagrados en la Constitucin. Es el caso de la Ley de Supresin de Trmites, que afecta directamente el mecanismo de consulta previa, institucionalizado por la Ley 21 de 1991.7
6 7
El gobierno de Uribe empez el 7 de agosto de 2002. La Ley 21 de 1991, que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales, exige al gobierno una consulta con las comunidades indgenas sobre los estudios de impacto ambiental. Define la realizacin de consultas, previas a la ejecucin de proyectos de infraestructura, exploracin y explotacin de recursos naturales. Esta Ley se ve como anulada por la Ley de Supresin de Trmites, que redujo el procedimiento de la consulta a 24 horas, sin perder el carcter de mecanismo de garanta de la integridad tnica, lo que foment decisiones unilaterales e incluso
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
73 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
Es sta, entonces, una diversidad cultural bonita en las fotos de revistas pero inexistente en las polticas y los desarrollos legislativos nacionales. Se aplauden las diferencias culturales en el folclor, siempre y cuando no interfieran con los conceptos sobre el derecho y el Estado. Se refuerza de esta manera la idea arriba descrita del multiculturalismo como racismo reprimido. Como subraya el profesor De Lucas (2001), no se trata nicamente de diferencias sociales y culturales, tambin es evidente la inequidad de las relaciones, es decir, la asimetra en el ejercicio del poder. Porque los pueblos indgenas de Colombia no son solamente diferentes: son adems y sobre todo desiguales.
Por el reconocimiento social y poltico
Despus de la positivacin de derechos indgenas en la Constitucin de 1991, comienza una poca de ilusiones constitucionalistas, que se concretan en la defensa ingenua por parte del movimiento indgena del proyecto de nacin (Houghton 2001b). Es una poca breve:
(...) al tiempo, esa Constitucin abri la compuerta a la ms grande agresin contra los pueblos indgenas: los megaproyectos de infraestructura y explotacin de recursos naturales (...) con la conciencia de esta realidad, al interior de las organizaciones y
arbitrarias por parte del gobierno. La situacin se pone cada vez ms grave cuando el Estado colombiano negocia contratos de exploracin, prospeccin y explotacin de recursos de la biodiversidad, sin tener en cuenta a las autoridades indgenas. Ejemplos de la mencionada situacin son los casos del pueblo uwa, en el centrooriente del pas, enfrentado a los proyectos de extraccin petrolera por parte de una transnacional en sus territorios ancestrales, y del pueblo embera kato, en el departamento de Crdoba, parte de cuyos territorios se estn anegando por el llenado de la represa hidroelctrica Urr I. Los kofn, los guahbo, los sliva, los bari-motiln son otras comunidades indgenas que han padecido los rigores del impacto de las explotaciones petroleras que se hacen en su territorio, sin cumplir con los procesos de concertacin, ni con los procedimientos legales contemplados en las normas para la consulta a las comunidades afectadas. Las organizaciones indgenas han denunciado que las empresas petroleras, mineras y madereras que explotan los recursos de los territorios indgenas han promovido impactos en las etnias, en la reduccin de sus territorios, en la violencia, colonizacin, encarecimiento de la vida, aculturacin, contaminacin de las aguas, prdida del bosque, de la caza, la pesca y la recoleccin, prdida de tranquilidad e invasin de lo sagrado.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
74
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
autoridades indgenas se fue finalizando la poca de la ilusin constitucionalista (Hougton 2001b).
Muchos testimonios ilustran esta desilusin amarga de los pueblos indgenas y de sus organizaciones:
Hemos ganado en esta dcada, por va legislativa, ms derechos que en ningn reconocimiento de la multiculturalidad del pas, de nuestras lenguas, de nuestras formas propias de gobierno y ejercicio de justicia, las entidades territoriales indgenas, la circunscripcin especial indgena, la participacin en los Ingresos Corrientes de la Nacin, la Comisin Nacional de Territorios, la Mesa Permanente de Concertacin, y la adopcin del Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991, entre los muchos que a diario firma el Estado colombiano. Para los Pueblos indgenas, el problema no lo constituye la falta de leyes. No. El asunto es la aplicabilidad de estos instrumentos, de un lado por quienes debemos ser los sujetos activos de uso y aplicacin de estos derechos, y de otro la falta de voluntad poltica y de iniciativas bien intencionadas de quienes deben hacer cumplir stos (ONIC 1999). (...) No exigimos nada distinto a lo que la misma ley nos concede y no utilizamos medios diferentes a los que la misma ley nos permite... Qu tenemos que hacer para que se cumpla la ley? Si alguno de Ustedes sabe, por favor dgalo, que lo que hemos hecho hasta ahora para nada nos ha servido (OIA, 1998). A pesar de la Constitucin de 1991 que reconoce que somos un estado multitnico y pluricultural, en la realidad ste no se ve, porque ese modelo an no est construido, solamente est escrito en el papel. Toda la cuestin poltica de nuestros gobiernos, que por un lado dicen que somos un Estado multitnico y pluricultural, pero por el otro lado estn de acuerdo con la globalizacin econmica, no encaja, es como el aceite y el agua, porque la globalizacin no respeta las diferencias. La globalizacin tiene un punto concreto que es el exterminio de la diferencia, porque ah lo que prima es la parte econmica.8
8
Palabras de Abadio Green, presidente de la OIA y ex presidente de la ONIC, en el seminario Diez aos de la Constitucin, realizado en la Universidad Nacional de Colombia, Bogot, 4, 5 y 6 de junio de 2001.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
75 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
Qu decir frente a estas desilusiones e interrogantes? Podemos decir que la mera transformacin de las leyes no garantiza el cambio en las estructuras sociales, ni en las relaciones de poder. Por estas razones, en los ltimos aos se habla de la eficacia simblica del derecho, la prctica recurrente de aprobar normatividades donde, o se persigue la ineficacia de las mismas normas o se busca obtener objetivos que no se enuncian de manera explcita en dichas normatividades.9 Por ello, al reconocimiento jurdico debe corresponder un reconocimiento social y poltico de las capacidades y perspectivas de los pueblos indgenas. Se requiere establecer de verdad nuevas relaciones entre el Estado, los pueblos indgenas y la sociedad en general. Dicho de otra manera, los pueblos indgenas, sus autoridades y los proyectos de vida que generen no deben considerarse como zonas aisladas de poder, nuevamente marginadas de lo que acontece en el resto del pas, sino como constituyentes de relaciones de poder y relaciones sociales que inciden en el conjunto de la sociedad colombiana. Por estas razones algunos estudios10 sealan que la Constitucin de 1991 ha trado importantes renovaciones en materias como la defensa de los derechos fundamentales y la justicia constitucional, pero ha mostrado variadas carencias en aspectos tales como el modelo econmico y la frustrada democratizacin del rgimen poltico. Por esto, decimos que frente a los pueblos indgenas se nos muestra la misma paradoja: se reconocen importantes derechos, se avanza en la consolidacin de su autonoma y se conquistan espacios importantes de participacin poltica, pero al mismo tiempo son objeto de variados atentados contra buena parte de su territorio, as como contra la vida e integridad fsica de las y los integrantes de estos pueblos.
Contrastes y contradicciones
La Constitucin Nacional, las leyes y las dems disposiciones normativas consagran la igualdad de las personas ante la ley. Tambin los convenios internacionales favorecen el reconocimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la estructura social, econmica y cultural de la nacin ha dado lugar a persistentes y agudos fenmenos de discriminacin de personas y grupos sociales por razones de etnia o por circunstancias sociales y regionales.
9 10
Al respecto vase Garca (1993). Vanse Uprimny (2001) y Mantilla y Mnera (2005).
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
76
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
Como se ha dicho, la Constitucin abri nuevos espacios pero no lo arregl todo. No basta con proclamar que Colombia sea multicultural para que lo sea. No basta hacer positivos unos derechos para que se realicen. En su crtica al enfoque jurdico de los derechos humanos, que choca con algunas problemticas que lo rebasan,
(...) si bien la lucha por el reconocimiento jurdico de derechos refleja subjetividades empoderadas y que pugnan por reconocimiento y poderes sociales, el reconocimiento jurdico no es ms que el reconocimiento de la legitimidad de una demanda determinada. Este reconocimiento es un elemento que da fuerza legal a la demanda, pero no la garantiza en absoluto. No slo es necesario un determinado poder social y poltico para lograr un reconocimiento formal de un derecho. Sigue siendo necesario a menudo mucho ms poder para su realizacin (Herrera 2000, p. 184).
Gutirrez hace una precisin importante, de la que muchas veces no tienen conciencia los movimientos populares: El mbito jurdico es
un mbito de lucha abierto pero no neutral y desigual, porque exige a todos los actores de la lucha el reconocimiento de la legitimidad del sistema jurdico y del marco de accin por l posibilitado. De este modo, queda cerrada la posibilidad de una lucha que no reconozca la legitimidad de dicho sistema jurdico y del orden social correspondiente (...). (Gutirrez, 2000)
Mark Tushnet (2001) ha sealado que el discurso de los derechos en abstracto puede generar problemticas tales que desembocaran en una probable inutilidad poltica de dichas categoras para los movimientos sociales. En primer lugar, Tushnet seala que los derechos son inestables si no se analizan en un contexto social especfico, por lo que el debate sobre los derechos nos remite a las acciones ligadas con un objetivo poltico claro: la sociedad deseable, la sociedad que queremos tener. En segundo lugar, debemos tener presente que es usual que al reclamar la garanta de un derecho determinado, nuestro opositor replique argumentando a su vez la garanta de otro derecho (pinsese en el derecho al territorio de una comunidad, frente al derecho a la propiedad de un individuo o un grupo de capital). Por ltimo, cuando exigimos un derecho nos embarcamos en una experiencia poltica concreta que tiene
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
77 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
valor en s misma y que puede ir ms all de la reivindicacin de los derechos, ya que stos son medios vinculados a fines polticos determinados: bienestar, igualdad, autonoma, dignidad humana, etc. Si los derechos se conciben como fines aislados tienden a la reificacin y pueden frustrar determinadas alternativas emancipatorias.
ADECUACIN ENTRE LA LEGISLACIN INDGENA Y LA LEGISLACIN NACIONAL
La Constitucin Poltica positiviz los derechos indgenas: reconoci a los indgenas como ciudadanos y pueblos diferentes al resto de la nacin, consider sus culturas con igual dignidad y valor que las del resto de colombianos y les otorg derechos colectivos especficos. Eso representa una innovacin importante, pero al mismo tiempo genera grandes tensiones tericas y prcticas. Hasta dnde pueden llegar los derechos propios y la autonoma de los pueblos indgenas? Debe un Estado multicultural aceptar todas las decisiones autnomas de los pueblos indgenas, incluso aquellas que vulneren derechos individuales de sus miembros o que se opongan a intereses de la mayora numrica de los colombianos? Cmo armonizar la jurisdiccin propia de los pueblos indgenas con la legislacin estatal nacional? Los problemas surgidos por la gestin de sociedades multiculturales no son ms que el teln de fondo de viejas cuestiones: el acceso al poder y a la riqueza, y el reconocimiento de la capacidad de constituir y reconstituir el espacio pblico, de establecer las reglas del juego y los objetivos, de acordar lo valioso. Son asuntos propios tanto de la soberana del Estado, como del orden internacional. Con el ascenso del multiculturalismo las cuestiones identitarias y las exigencias del pluralismo cultural se colocan en primer plano. Cul es su relevancia? Qu valor hay que atribuir a la cultura y a sus expresiones especficas? Cmo mantener la igualdad y el consenso mnimos?11 El reconocimiento y la garanta de los derechos humanos en las sociedades multiculturales plantean problemas conceptuales y normativos a la nocin de derechos humanos, y por ende, a la de derechos fundamentales. Frente a estos interrogantes y tensiones se destacan dos posiciones opuestas:
11
Javier de Lucas, clases del programa de doctorado Derechos Humanos y Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, enero de 2001.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
78
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
os traumas psicolgicos y sociales que causa la violencia entre las poblaciones indgenas son incalculables. El ms alto grado de vulnerabilidad lo demuestran los nios y las nias menores de 18 aos, las mujeres y los ancianos. A finales de 2003, los medios de comunicacin informaron de una serie de suicidios entre nias emberas en el departamento de Choc, atribuidos a la depresin colectiva causada por los horrores del conflicto armado
Una, la de los pueblos indgenas y de sus defensores, que preconiza maximizar la autonoma de los pueblos indgenas. Otra, ms cercana a la tradicin liberal, que opta por minimizar esta autonoma y porque prevalezcan los derechos individuales y la soberana del poder central sobre cualquier complejo de normas propias y de autonomas territoriales.12
Papel de la Corte Constitucional
Los megaproyectos y la explotacin de recursos en territorios indgenas son casos emblemticos de estas tensiones. Generan conflictos entre los intereses de los pueblos indgenas frente a gobiernos y transnacionales, que alegan los derechos individuales al trabajo y la libertad econmica, entre otros. Corresponde a la Corte Constitucional medir y resolver estas tensiones. Debe pronunciarse en torno a la manera de armonizar el principio del respeto y de la promocin de la identidad cultural con el principio constitucional de que los recursos del subsuelo pertenecen a la nacin. En general, compete a la Corte Constitucional, en la estructura organizativa del Estado, decir la ltima palabra con respecto a la interpretacin de la Constitucin. Le corresponde pronunciarse acerca de la relacin de jerarqua y de prioridad en la que, en cada situacin, se encuentran los principios y los derechos relativos a los pueblos indgenas con respecto a los otros principios y derechos constitucionales:
La sopesacin de los principios de diversidad tnica y cultural versus unidad poltica y proteccin de los derechos fundamenta-
12
En la primera parte de este trabajo se hace referencia a este debate.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
79 LA CARTA POLTICA Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS INDGENAS
les, conforme a la directriz establecida por esta Corte, puede ser hecha slo frente a casos concretos. Si bien el legislador tiene competencia para establecer las directivas de coordinacin entre el sistema judicial indgena y el nacional, la eficacia del derecho a la diversidad tnica y cultural y el valor del pluralismo pueden ser logrados satisfactoriamente slo si se permite un amplio espacio de libertad a las comunidades indgenas y se deja el establecimiento de lmites a la autonoma de stas a mecanismos de solucin de conflictos especficos.13 Varios interrogantes
La autonoma indgena, tal como la contempla la Constitucin, formula importantes dilemas en los siguientes sentidos: Con respecto al manejo de los recursos ubicados en territorios indgenas. En relacin con la jurisdiccin y el derecho indgena formalmente reconocidos (art. 246).
Sin embargo, este reconocimiento formal de la autonoma y de la jurisdiccin consagrado tanto en la Constitucin colombiana como en el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre pueblos indgenas y tribales, por su formulacin tan general no da las herramientas efectivas para resolver los conflictos de derechos que pueden surgir. Y ms bien tiende a limitar el mismo concepto de autonoma de las comunidades indgenas, ya que segn su artculo 8 (Convenio 169, OIT), los pueblos indgenas
debern tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que stas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurdico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Estimar la jurisdiccin indgena plantea interrogantes sobre los derechos humanos que retan algunos supuestos generalizadores del pensamiento liberal sobre la relacin entre los derechos colectivos y los individuales. Una pregunta fundamental al respecto est relacionada con el posible conflicto entre el derecho a la propiedad individual (punto nodal del discurso liberal) frente a los derechos colectivos a la autonoma y al
13
Corte Constitucional, sentencia T-349 de 1996, magistrado ponente (M. P .), Eduardo Cifuentes Muoz.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
80
LOS DERECHOS EN NUESTRA PROPIA VOZ Pueblos indgenas y DESC: una lectura intercultural
territorio de los pueblos indgenas. En caso de conflicto entre uno y los otros cabe preguntarse: cul prevalece? Como lo mencionbamos, la Constitucin colombiana reconoce el pluralismo jurdico, pero establece limitaciones formulando, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, que la jurisdiccin indgena no puede entrar en contradiccin con los derechos fundamentales, tales como son reconocidos en el derecho nacional e internacional, o sea con la Constitucin y las leyes. Esta formulacin plantea un dilema que identific la Corte Constitucional colombiana en su sentencia T-349 de 1996, relacionado con los derechos a la supervivencia y la diversidad cultural. Esa sentencia seal que tales limitaciones a la autonoma indgena, al ser aplicadas a la letra, imposibilitan la garanta plena de los derechos indgenas. En dicha sentencia esa Corte declar que la referencia a la Constitucin y la ley como restricciones sobre la jurisdiccin indgena no debe entenderse en un sentido de que todas las normas constitucionales y legales deben ser aplicables pues eso reducira el reconocimiento de la diversidad cultural a mera retrica. Una caracterstica fundamental de la jurisdiccin indgena es la idea de que en cuanto a sus asuntos internos, la autonoma indgena debe ser mxima y restringida slo por los derechos fundamentales, es decir, por el derecho a la vida y la proteccin de la esclavitud y de la tortura. Se argumenta que el respeto para con este ncleo de derechos fundamentales que definen un ncleo de dignidad humana esencial y transcultural, provee la base mnima para el dilogo intercultural. Por ello, la Corte utiliza una regla para el intrprete: maximizar la autonoma indgena y, por tanto, minimizar las restricciones a las indispensables, para salvaguardar intereses de superior jerarqua. Pese a la posicin avanzada de la Corte Constitucional, sta todava limita la autonoma indgena.
Anne Sophie Berche, Alejandra Mara Garca y Alejandro Mantilla Coleccin Textos de aqu y ahora. 1 Edicin: ILSA. Bogot, Colombia, mayo de 2006.
También podría gustarte
- Informe Normas Deber y Ley NaturalDocumento10 páginasInforme Normas Deber y Ley NaturalMario Martinez40% (5)
- Revista HellingerDocumento9 páginasRevista HellingerDiego Galo Ulloa100% (2)
- Ensayo Sobre El AbortoDocumento4 páginasEnsayo Sobre El Abortoamy kaito100% (1)
- Fichas de MonografiaDocumento4 páginasFichas de MonografiaCristina BrionesAún no hay calificaciones
- TallerDocumento2 páginasTallerluisiaahAún no hay calificaciones
- La Defensa de La Dignidad Humana Como NecesidadDocumento2 páginasLa Defensa de La Dignidad Humana Como NecesidadCar Ro AvlsAún no hay calificaciones
- Persona Sociedad y TrabajoDocumento16 páginasPersona Sociedad y TrabajoDEIBER ANTONIO MARZOLA TAFURAún no hay calificaciones
- Abugattas Juan - La Busqueda de Una Alternativa CivilizatoriaDocumento99 páginasAbugattas Juan - La Busqueda de Una Alternativa Civilizatoriacarlos rafaelAún no hay calificaciones
- Caso Ana Estrada y La Eutanasia - 2Documento3 páginasCaso Ana Estrada y La Eutanasia - 2Fredh SanchezAún no hay calificaciones
- ASERTIVIDADDocumento3 páginasASERTIVIDADDoylith AlvaAún no hay calificaciones
- Primera Asistencia Técnica Desarrollo Personal Ciudadanía y CivicaDocumento19 páginasPrimera Asistencia Técnica Desarrollo Personal Ciudadanía y CivicaleninalekAún no hay calificaciones
- Paradojas de La Dignidad HumanaDocumento4 páginasParadojas de La Dignidad HumanalcbarriosAún no hay calificaciones
- Constitucion de La RBVDocumento13 páginasConstitucion de La RBVVictor ElisAún no hay calificaciones
- Codigo de Etica Ministerio PúblicoDocumento7 páginasCodigo de Etica Ministerio PúblicoRodilPadillaBernabeAún no hay calificaciones
- Analisis Del Discurso Del Papa Francisco A Al 70 Asamblea General de Las Naciones UnidasDocumento6 páginasAnalisis Del Discurso Del Papa Francisco A Al 70 Asamblea General de Las Naciones UnidasGustavo100% (1)
- Pc1 CreDocumento9 páginasPc1 CreVICTOR MARCELO BARRON FUENTESAún no hay calificaciones
- Valores en Lo ComunDocumento12 páginasValores en Lo Comunyallelpo07Aún no hay calificaciones
- Artículo Respeto - La Falta de RespetoDocumento2 páginasArtículo Respeto - La Falta de RespetoyonisalazarAún no hay calificaciones
- En Defensa de La Filosofía. Sánchez Vázquez.Documento2 páginasEn Defensa de La Filosofía. Sánchez Vázquez.Alexis LarrosaAún no hay calificaciones
- Delitos Contra Los Derechos HumanosDocumento51 páginasDelitos Contra Los Derechos Humanossolmar20Aún no hay calificaciones
- ¿Qué Dice La Biblia Sobre La SexualidadDocumento5 páginas¿Qué Dice La Biblia Sobre La SexualidadCprofeticoAún no hay calificaciones
- El RespetoDocumento12 páginasEl RespetoanayansiatencioAún no hay calificaciones
- ANTROPOLOGIA PREGUNTAS CHAT Una Vez Realizada Estas Actividades ReflexivasDocumento2 páginasANTROPOLOGIA PREGUNTAS CHAT Una Vez Realizada Estas Actividades ReflexivasSofi luuAún no hay calificaciones
- El Contenido Esencial de Los Derechos Fundamentales Según El Tribunal Constitucional PDFDocumento34 páginasEl Contenido Esencial de Los Derechos Fundamentales Según El Tribunal Constitucional PDFJose Ramos FloresAún no hay calificaciones
- Tema 5, La Dignidad de La Persona - CuestionarioDocumento2 páginasTema 5, La Dignidad de La Persona - CuestionarioLeonardo RiveraAún no hay calificaciones
- Alicia - Reyes - Tarea 5Documento5 páginasAlicia - Reyes - Tarea 5ali97Aún no hay calificaciones
- Taller de Derecho Penal GeneralDocumento3 páginasTaller de Derecho Penal Generalomar diazAún no hay calificaciones
- 2 Datos Generales de La EmpresaDocumento38 páginas2 Datos Generales de La EmpresaCARMEN DEL ROSARIOAún no hay calificaciones
- Grupo 6 Demanda de Cese de Hostilidad.Documento11 páginasGrupo 6 Demanda de Cese de Hostilidad.heber henrry gomez guevaraAún no hay calificaciones
- 1941 Pio Xii La Solemnita Tema Principios Directivo de La Moral Vida Economica y Social Uso Bienes Familia TrabajoDocumento10 páginas1941 Pio Xii La Solemnita Tema Principios Directivo de La Moral Vida Economica y Social Uso Bienes Familia TrabajoGlaucio Vinicius AlvesAún no hay calificaciones