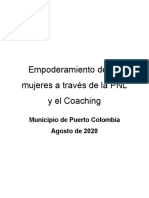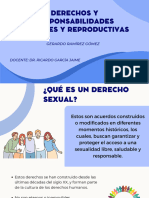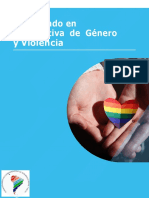Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ideologia de Genero (Adove)
Ideologia de Genero (Adove)
Cargado por
tejedaooDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ideologia de Genero (Adove)
Ideologia de Genero (Adove)
Cargado por
tejedaooCopyright:
Formatos disponibles
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
Contenido
1. El espritu que ha de animarnos a participar en el Encuentro....................................... 4 1.1. Espiritualidad ................................................................................................................... 4 1.2. Estilo pastoral .................................................................................................................. 4 1.3. Mayor ardor misionero .................................................................................................... 5 1.4. Acrecentar la unidad de la Iglesia ................................................................................... 5 1.5. Suscitar una fe libre y personal ....................................................................................... 5 2. El encuentro nacional presentado por las autoconvocadas ......................................... 7 2.1. Breve resea histrica..................................................................................................... 7 2.2. Funcionamiento ............................................................................................................... 7 3. Encuentros Nacionales Nuestras propuestas .............................................................. 8 3.1. Gnesis y objetivos ......................................................................................................... 8 3.2. Antecedentes y marco internacional............................................................................... 8 3.3. Financiamiento ................................................................................................................ 8 3.4. Realizaciones .................................................................................................................. 9 3.5. Metodologa de trabajo.................................................................................................... 9 3.6. Los talleres .................................................................................................................... 10 3.7. Temas de fondo ............................................................................................................ 10 3.8. Conclusiones prcticas ................................................................................................. 11 3.9. Ms propuestas ............................................................................................................. 11 3.9.1. Talleres sobre Salud Reproductiva, Salud, Adolescencia y Juventud .................. 11 3.9.2. Salud Mental ........................................................................................................... 12 3.9.3. Ecologa y Medio ambiente .................................................................................... 12 3.9.4. Adicciones ............................................................................................................... 12 3.9.5. Derechos Humanos ................................................................................................ 12 3.9.6. Violencia.................................................................................................................. 12 3.9.7. Religin ................................................................................................................... 12 3.9.8. Gnero y Familia..................................................................................................... 12 3.9.9. Trabajo .................................................................................................................... 12 3.9.10. Prostitucin.............................................................................................................. 13 4. Del Sexo al Gnero ............................................................................................................ 14 4.1. Conceptos ..................................................................................................................... 14 4.2. Construccin del Gnero .............................................................................................. 14 5. Reflexiones a la luz de los valores .................................................................................. 16 5.1. Carta Apostlica Mulieris dignitatem............................................................................. 16 5.2. El Magisterio de la Iglesia catlica y la mujer ............................................................... 19 5.3. Declaracin de interpretacin de gnero por la delegacin de la Santa Sede........ 20 5.4. Perspectiva de gnero: sus peligros y alcances .......................................................... 21 5.5. Definicin del trmino gnero ....................................................................................... 21 5.6. El feminismo de gnero ................................................................................................ 22 5.7. Neo Marxismo ............................................................................................................... 23 5.8. Cuando la Naturaleza estorba ...................................................................................... 23 5.9. Una buena excusa: La mujer ........................................................................................ 24 5.10. Roles socialmente construidos .................................................................................. 25 5.11. El objetivo: desconstruir la sociedad.......................................................................... 26 5.12. Primer blanco, la Familia............................................................................................ 26 5.13. Salud y derechos sexuales reproductivos ................................................................. 28 5.14. Ataque a la Religin ................................................................................................... 29 5.15. Conclusin.................................................................................................................. 30 6. La filosofa del gnero....................................................................................................... 32 6.1. Conceptos ..................................................................................................................... 32 6.2. La filosofa del Gnero y la Sexualidad ........................................................................ 33 6.3. El lenguaje en la Filosofa del Gnero .......................................................................... 33 6.4. Conclusin ..................................................................................................................... 34 7. Femenino&Masculino ....................................................................................................... 35 7.1. La existencia incorporada ............................................................................................. 37 7.2. La comunicacin ........................................................................................................... 37 7.2.1. Fracasos de la comunicacin ................................................................................. 37
2 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos 7.2.2. La conversin ntima ............................................................................................... 37 7.2.3. El afrontar ................................................................................................................ 38 7.3. La libertad condicionada ............................................................................................... 38 7.4. La eminente dignidad .................................................................................................... 38 7.5. El Compromiso .............................................................................................................. 38 8. El siniestro plan de control poblacional ......................................................................... 39 8.1. Amrica Latina, en particular Brasil, es un sector clave ............................................... 39 8.2. Es preciso controlar Brasil............................................................................................. 39 8.3. Pero, cmo disfrazar el plan? ..................................................................................... 39 8.4. La utilizacin de las mujeres ......................................................................................... 40 8.5. Crear una mentalidad contraria a la familia numerosa................................................. 40 8.6. Todo vale: hasta el ABORTO ....................................................................................... 40 8.7. Conclusiones ................................................................................................................. 40 9. Somos verdaderamente demasiados sobre la tierra?.................................................. 42 9.1. El Hambre como excusa ............................................................................................... 42 10. La ONU y la globalizacin ............................................................................................. 43 10.1. Introduccin ................................................................................................................ 43 10.2. Unificacin poltica, integracin econmica............................................................... 43 10.3. Globalizacin y holismo ............................................................................................. 44 10.4. La Carta de la Tierra .............................................................................................. 44 10.5. Las religiones y el globalismo .................................................................................... 44 10.6. El pacto econmico mundial ...................................................................................... 45 10.7. Un proyecto poltico servido por el derecho .............................................................. 45 10.8. Un sistema de derecho internacional positivo ........................................................... 46 10.8.1. Un tribunal penal internacional ............................................................................... 46 10.8.2. La gobernancia global ........................................................................................ 46 10.9. Reafirmar el principio de subsidiaridad...................................................................... 47 Notas: ...................................................................................................................................... 47 11. Salud Pblica?.............................................................................................................. 48 11.1. Ley 25.673.................................................................................................................. 48 11.2. Decreto 1282/2003..................................................................................................... 49 11.3. El preservativo reduce el contagio del Sida slo en el 69% de los casos ................ 52 11.4. La pldora: un ejemplo de hipocresa......................................................................... 52 12. El aborto o interrupcin voluntaria del embarazo ..................................................... 54 12.1. Un juego de palabras ................................................................................................. 54 12.2. Distintas modalidades ................................................................................................ 55 12.3. Posturas abortistas y respuestas............................................................................... 56 12.4. La clonacin ............................................................................................................... 58 12.5. Embriones sobrantes ................................................................................................. 59 13. Uniones Civiles ............................................................................................................... 61 14. Deuda Externa ................................................................................................................ 65 14.1. Introduccin ................................................................................................................ 65 14.2. El compromiso de la Iglesia ....................................................................................... 65 14.3. Es urgente encontrar soluciones viables y ticas ..................................................... 65 14.4. Llamamiento a las autoridades .................................................................................. 66 14.5. Asegurar el buen uso de la ayuda econmica .......................................................... 66 14.6. Llamamiento a la comunidad cristiana y a las personas de buena voluntad ........... 66
3 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
1. El espritu que ha de animarnos a participar en el Encuentro
1.1. Espiritualidad
Se debe rechazar la tentacin de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad, ni con la lgica de la Encarnacin y, en definitiva, con la misma tensin escatolgica del cristianismo. Si esta ltima nos hace conscientes del carcter relativo de la historia, no nos exime en ningn modo del deber de construirla (NMI 52). 1. Encuentro con la Persona de Jesucristo: No nos satisface ciertamente la ingenua conviccin de que haya una frmula mgica para los grandes desafos de nuestro tiempo. No, no ser una frmula lo que nos salve, pero s una Persona y la certeza que ella nos infunde: Yo estoy con vosotros!... Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en l la vida trinitaria y transformar con l la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusaln celeste (NMI 29). Dijo Luigi Giussani en 1987: Lo que falta no es tanto la repeticin verbal del anuncio como la experiencia de un encuentro. El hombre de hoy espera quizs inconscientemente la experiencia del encuentro con personas para las cuales el hecho de Cristo es realidad tan presente que cambi su vida. 2. Santidad: ...hacer hincapi en la santidad es ms que nunca una urgencia pastoral. (NMI 30). Significa expresar la conviccin de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la insercin en Cristo y la inhabitacin de su Espritu, sera un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida segn una tica minimalista y una religiosidad superficial. (NMI 31), 3. Oracin: Aprender esta lgica trinitaria de la oracin cristiana, vivindola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, pero tambin de la experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas (NMI 32). Una oracin intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la historia: abriendo el corazn al amor de Dios, lo abre tambin al amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir la historia segn el designio de Dios (NMI 33). ...se equivoca quien piense que el comn de los cristianos se puede conformar con una oracin superficial, incapaz de llenar su vida. Especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe, no slo seran cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo (NMI 34). Juan Pablo II nos insiste en que "la oracin ha de ir antes que todo. Quien no lo entiende as, quien no lo practique, no puede excusarse en la falta de tiempo: lo que falta es amor". 4. Prioridad de la gracia: En la programacin que nos espera, trabajar con mayor confianza en una pastoral que d prioridad a la oracin, personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visin cristiana de la vida: la primaca de la gracia. Hay una tentacin que insidia siempre todo camino espiritual y la accin pastoral misma: pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar (NMI 38) 5. Pasin por el anuncio del Evangelio: ... hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orgenes, dejndonos impregnar por el ardor de la predicacin apostlica despus de Pentecosts. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: ay de m si no predicara el Evangelio! (1 Co 9,16). Esta pasin suscitar en la Iglesia una nueva accin misionera, que no podr ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabar por implicar la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo slo para s, debe anunciarlo (NMI 40).
1.2.
Estilo pastoral
1. el amor: ... nuestra programacin pastoral se inspirar en el mandamiento nuevo que l nos dio: Que, como yo os he amado, as os amis tambin vosotros los unos a los otros (Jn 13,34)... Muchas cosas sern necesarias para el camino histrico de la Iglesia tambin en este nuevo siglo; pero si faltara la caridad (gape), todo sera intil! (NMI 42). ... nadie puede ser excluido de nuestro amor, desde el momento que con la encarnacin el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre (NMI 49) 2. la comunin: ... la comunin (koinona), que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia (NMI 42). Espiritualidad de la comunin es tambin capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un don para m, adems de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente (NMI 43). La unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino integracin
4 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos orgnica de las legtimas diversidades. Es la realidad de muchos miembros unidos en un slo cuerpo, el nico Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 12,12) (NMI 46) 3. abiertos a los signos de los tiempos: No es raro que el Espritu de Dios, que sopla donde quiere (Jn 3,8), suscite en la experiencia humana universal, a pesar de sus mltiples contradicciones, signos de su presencia, que ayudan a los mismos discpulos de Cristo a comprender ms profundamente el mensaje del que son portadores. No ha sido quizs esta humilde y confiada apertura con la que el Concilio Vaticano II se esforz en leer los signos de los tiempos?. Incluso llevando a cabo un laborioso y atento discernimiento, para captar los verdaderos signos de la presencia o del designio de Dios, la Iglesia reconoce que no slo ha dado, sino que tambin ha recibido de la historia y del desarrollo del gnero humano (NMI 56). 4. interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza humana: Para la eficacia del testimonio cristiano, especialmente en estos campos delicados y controvertidos, es importante hacer un gran esfuerzo para explicar adecuadamente los motivos de las posiciones de la Iglesia, subrayando sobre todo que no se trata de imponer a los no creyentes una perspectiva de fe, sino de interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser humano. La caridad se convertir entonces necesariamente en servicio a la cultura, a la poltica, a la economa, a la familia, para que en todas partes se respeten los principios fundamentales, de los que depende el destino del ser humano y el futuro de la civilizacin (NMI 51). Las LPNE (Lneas pastorales para la nueva evangelizacin, 1990) nos recomendaban tres actitudes capaces de encarnar, en todos, un celo evangelizador ms vivo y entusiasta: la renovacin del ardor; el fortalecimiento de la unidad eclesial y el anuncio de la verdad con respeto a la libertad.
1.3.
Mayor ardor misionero
La sentida necesidad de que la Iglesia en la Argentina asuma una accin decididamente misionera, que involucre a todos y cada uno de sus miembros, y afronte, desde el Evangelio, los desafos del secularismo y la injusticia hace ineludible renovar el fervor espiritual y el entusiasmo misionero, ante las eventuales tentaciones de amargura por las frustraciones y de desinters o aburguesamiento. La renovacin en el ardor, tambin exige alumbrar la conciencia para discernir de qu forma obstaculizamos la eficacia de la Palabra de Dios, y asumir con humilde valenta y perseverancia la necesaria conversin. Como se trata, adems, de una tarea no slo humana, junto a una asidua oracin nutrida en el contacto familiar con la Biblia y en una permanente formacin integral, que sostengan la intrepidez misionera, es imprescindible profundizar la confianza en el Espritu Santo que anima a la Iglesia e impulsa toda accin evangelizadora. As se evitar el desnimo o la desilusin por no alcanzar prontamente los frutos deseados, y se afrontar al ambiente de indiferencia en relacin a Cristo y su mensaje, que se percibe en la cultura contempornea (LPNE 34).
1.4.
Acrecentar la unidad de la Iglesia
Juan Pablo II destaca, como uno de los retos del momento, "las divisiones eclesiales que crean evidente escndalo en la comunidad cristiana. Ya Pablo VI sealaba como uno de los grandes males de la evangelizacin, la falta de unidad interior por las rupturas producidas dentro de la Iglesia. La unidad requiere siempre que las particularidades se integren en una armona que las supere sin anularlas. La consecucin de tal armona, que integre y supere las particularidades, exige, en no pocas ocasiones, dosis generosas de humildad y renuncia. Todos los miembros de la Iglesia, hemos de tomar parte activa en la construccin de su unidad interior, creando un clima apto para que desaparezcan los prejuicios y divisiones mediante una fraterna apertura hacia los dems, capaz de hacer reconocer gustosamente las aptitudes de cada uno y de permitir a todos dar su propio aporte al enriquecimiento de la nica comunin eclesial. En la unidad se juega la eficacia de la evangelizacin nueva; de ella depende que el mundo crea. Mientras dure el tiempo de la historia, cada da habremos de hacer renovados esfuerzos - pacientes y esperanzados - para nutrirla y fortalecerla, sin dejar de implorar fervientemente, el don de la docilidad a la gracia y a las mociones del Espritu Santo (LPNE 35).
1.5.
Suscitar una fe libre y personal
Una de las grandes tareas que ha de enfrentar la evangelizacin es la de conjugar la obligacin de anunciar la verdad con el respeto a la libertad.
5 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos La Iglesia, como toda comunidad religiosa, tiene el derecho elemental de no ser impedida en la enseanza y en la profesin pblica de su fe, y por mandato divino tiene el deber de anunciar el mensaje de Jess. Ha de prestar este servicio a los hombres porque, desde la redencin de Cristo, todos tienen derecho a escuchar la verdad del Evangelio, testimoniada y predicada por la Iglesia. De ella no somos ni dueos ni rbitros sino depositarios, herederos y servidores. El mandato misionero exige invitar a la fe, sin coaccin alguna, dando cabida a que surja en el corazn del hombre la respuesta libre que slo puede provocar el Espritu. Esta actitud respeta por igual la gratuidad divina del llamado y la dignidad de la persona humana; slo as podr suscitar la respuesta de fe, que ha de tener carcter de acto libre, para ser autntica. El servicio a la verdad del Evangelio exige hoy una actitud de humilde valenta para testimoniarla y predicarla, y un estilo nuevo, despojado de toda arrogancia, prepotencia e irona, en el modo de buscar y comunicar la verdad. Un estilo cimentado en la santidad de vida, que con inquebrantable confianza en la fuerza de la Palabra de Dios responda ms eficazmente a las exigencias legtimas de la sensibilidad contempornea. El estilo nuevo, respetuoso de la libertad personal, ha de proclamar la verdad en toda su integridad pero con la sencillez y actitud de servicio caractersticas de la santidad de vida evanglica. Estilo que nos exige una generosa apertura al dilogo, como camino para que el Evangelio llegue a iluminar toda la realidad y cautive el corazn de todos los hombres (LPNE 36).
6 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
2. El encuentro nacional presentado por las autoconvocadas
A continuacin transcribimos la invitacin y presentacin que las mujeres autoconvocadas publicaron en distintos medios. Ni un paso atrs ni uno adelante, codo a codo. El Encuentro Nacional de Mujeres se realiza en Argentina desde 1986, regionalmente. Se renen miles de mujeres de diversas condiciones sociales, corrientes y movimientos y analizan durante tres das su situacin, fijan estrategias, tejen redes, comparten experiencias. Son encuentros auto convocados, sin banderas polticas, religiosas ni econmicas.
2.1.
Breve resea histrica
La mujer particip activamente en la evolucin humana, pero prcticamente no figura en los libros de historia, y eso es discriminacin. En los aos 70, se hablaba de igualdad, en los discursos, mientras las mujeres sentan que seguan tan discriminadas como en todas las pocas. Comenz la lucha y la unidad en distintos mbitos: sindicales, feministas, sociales, polticos. Fueron perseguidas, discriminadas, encarceladas, pero no bajaron sus brazos. A nivel mundial, se desarrollaban movilizaciones por los derechos femeninos, avanzando hacia la igualdad total. El golpe del 76 fren los intentos de las argentinas de unirse a las campaas mundiales, pero no por mucho tiempo. Ante la represin y la economa que perjudic a la mayora, surgieron nuevas formas de resistencia. Problemas como la tierra, la vivienda, la salud, las inundaciones, los desaparecidos, su sexualidad, la violencia, convocaron a las mujeres. 1975, declarado Ao Internacional de la Mujer por la ONU, en la Conferencia Mundial de la Ciudad de Mjico. La cantidad de temas abordados en dicho encuentro, lo transformaron en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas de la Mujer, a 1975 al comienzo de la dcada sobre Igualdad, Desarrollo y Paz, que culminara en Nairobi, 1985. Las argentinas que volvieron de Nairobi, trajeron la premisa de realizar el Encuentro Nacional de Mujeres, ao a ao, regionalmente. Y con todos los problemas que acarrea organizar estos eventos en nuestro pas, Buenos Aires, Crdoba, Mendoza, Chaco, Tucumn, o Salta son algunos lugares que vieron azorados a miles de damas dispuestas a compartir discusiones, pero tambin alegras y experiencias
2.2.
Funcionamiento
El Encuentro se realiza en un fin de semana largo, como el de Rosario se realizar en los das 16, 17 y 18 de agosto. Funcionan talleres de los ms diversos temas, en grupos de 25 o 30, por lo que hay varios con la misma discusin Mujer y trabajo, salud, educacin, familia, crisis, participacin, violencia, ecologa, sexualidad, deporte, cultura, son algunos ejemplos de la amplia gama de lo que nos importa y convoca. Pero no todo es trabajo, porque se realizan peas, funciones de teatro, exposiciones y una marcha. Todo culmina con la lectura de las conclusiones, las decisiones tomadas y la eleccin de la prxima sede.
7 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
3. Encuentros Nacionales Nuestras propuestas
Licenciada Mara Ins Franck Encuentro Nacional 2002
3.1.
Gnesis y objetivos
Los Encuentros Nacionales de Mujeres Autoconvocadas que se vienen realizando en nuestro pas desde el ao 1986 son, segn las organizadoras, espacios abiertos, horizontales, libres, 'sin dueos' que las mujeres argentinas hemos conquistado para reunirnos ao tras ao y debatir desde nuestra condicin de mujeres la realidad social, econmica y poltica del mundo actual y de nuestro pas. Son horizontales, porque entre nosotras no hay jerarquas, somos todas iguales y estamos todas en el mismo nivel. Que sean espacios sin dueos significa que pertenecen slo a las mujeres y que por encima de los Encuentros no existe ninguna estructura llmese direccin, junta ejecutiva o cualquier otra denominacin que pretenda encasillarnos o embarcarnos en declaraciones o posiciones que surjan de esas direcciones y no del conjunto de las mujeres"1. La Comisin Organizadora de los mismos se elige para cada oportunidad y su conformacin refleja intereses de diferentes sectores (en especial movimientos polticos y sociales, partidos polticos y sindicatos).
3.2.
Antecedentes y marco internacional
El primer Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas se organiz por iniciativa de un grupo de mujeres que haban participado del Foro de ONGs celebrado en Nairobi (Kenya) en 1985. Los Encuentros Nacionales de Mujeres Autoconvocadas se enmarcan as en un movimiento de carcter internacional que pretenden constituir un espacio donde se expresan las reivindicaciones de las mujeres y se avance en la lucha por el derecho a una vida digna y por la eliminacin de toda forma de discriminacin hacia las mismas. A nivel mundial este movimiento se plasma principalmente en las Conferencias Internacionales sobre Mujer y Desarrollo que se vienen llevando a cabo desde 1975 hasta la fecha2. A nivel regional tenemos que mencionar las Conferencias Regionales sobre la Integracin de la Mujer en el Desarrollo Econmico y Social de Amrica Latina y el Caribe3. Producto de una de estas Conferencias, la realizada en la Ciudad de Mar del Plata en el ao 1994 fue el Programa de Accin Regional para las Mujeres de Amrica Latina y el Caribe 19952001, cuyo objetivo principal es acelerar el logro de la equidad de gnero y la total integracin de las mujeres en el proceso de desarrollo, as como el ejercicio pleno de la ciudadana en el marco de un desarrollo sustentable, con justicia social y democracia4. En este Programa se enmarcan directamente muchas de las iniciativas de este tipo que se presentan en la regin.
3.3.
Financiamiento
Los Encuentros se declaran autofinanciados, aunque reciben aportes en mayor medida de entes gubernamentales (municipales, provinciales, nacionales), y de ciertas de empresas y comercios. En el balance financiero del XIV Encuentro (Paran, 2000), distribuido en la publicacin final del encuentro a los participantes, se especifican ingresos provenientes de bonos contribucin; de la organizacin de actividades como peas y diversos stands; de la contribucin de sindicatos; de
1 2
Ver Conclusiones del XV Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas; Paran; 2001 La primera Conferencia Internacional sobre Mujer y Desarrollo se llev a cabo en Mxico en el ao 1975; la siguen las Conferencias de Copenhague en 1980, la de Nairobi en 1985 y, por ltimo, la de Beijing en 1995. 3 Las mismas se vienen llevando a cabo cada tres aos, a partir de 1978, luego de que se elaborara el Plan de Accin Regional sobre la Integracin de la Mujer en el Desarrollo Econmico y Social de Amrica Latina PAR(La Habana, 1977). Sus ltimas ediciones se llevaron a cabo en Mar del Plata (septiembre de 1994), en Santiago de Chile (noviembre de 1997) y en Lima (febrero de 2000). 4 Sexta Conferencia Regional sobre la Integracin de la Mujer en el Desarrollo Econmico y Social de Amrica Latina y el Caribe; Programa de Accin Regional para las Mujeres de Amrica Latina y el Caribe, 1995-2001; objetivo central del programa. 8 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos venta de autoadhesivos; de aportes de diversas empresas, desde empresas de remises hasta Telefnica de Argentina, pasando por la O.N.G. Un Techo para mi Hermano; de las inscripciones; de las ventas del buffet durante el encuentro y de los videos y casettes del mismo. Figura tambin un importante subsidio del gobierno de la Provincia de Ro Negro (casi $17.863,88).
3.4.
Realizaciones
Hasta el momento se han llevado a cabo diecisiete Encuentros Nacionales de Mujeres Autoconvocadas, desde 1986 hasta el 2002. El prximo de estos encuentros, el nmero 22, se realizar en la ciudad de Crdoba.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Buenos Aires Crdoba Mendoza Rosario (Santa Fe) Ro Hondo (Santiago del Estero) Mar del Plata (Buenos Aires) Neuqun Tucumn Corrientes Jujuy Buenos Aires San Juan Resistencia (Chaco) Bariloche Paran (Entre Ros) La Plata (Buenos Aires) Salta Rosario (Santa Fe) Mar del Plata Mendoza Jujuy Crdoba 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3.5.
Metodologa de trabajo5
Los Encuentros funciona a travs de talleres, que presentan las siguientes caractersticas: Los talleres son soberanos: significa que el temario propuesto para cada taller es indicativo y son las participantes quienes resuelven los temas y el alcance de los mismos. Si un taller supera las cuarenta participantes se recomienda dividirlo para facilitar el debate. Cada taller cuenta con una coordinadora designada por la Comisin Organizadora. El rol principal de la coordinadora es impulsar la participacin de todas las mujeres del taller. Las participantes deben nombrar dos o ms secretarias quienes deben registrar las opiniones y debates. La coordinadora, junto a las secretarias y todas las participantes que lo deseen, redactan las conclusiones del taller, donde se consignan las diferentes opiniones de cada tema, an las opiniones individuales. Esta redaccin debe ser aprobada por todas las participantes por consenso. No se vota. El documento final es entregado a la Comisin Organizadora el ltimo da del Encuentro. Una observacin puntual a la metodologa de discusin es la dialctica de lucha con que se abordan los temas y la manifestacin de cierto resentimiento y agresividad en el enfoque prevaleciente.
5
Extrado del temario distribuido por la Comisin Organizadora del XVI Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de agosto de 2001. 9 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
3.6.
Los talleres
En el Encuentro llevado a cabo en la ciudad de La Plata durante el ao 2001, se organizaron cuarenta talleres6. La temtica de los mismos es similar en todos los encuentros. El temario de cada taller es entregado a las participantes al comienzo del Encuentro. A ttulo de ejemplos, transcribimos el correspondiente al taller Mujer y salud sexual y reproductiva y Mujer y estudios de gnero. Mujer y salud sexual y reproductiva: Prevencin y mtodos anticonceptivos en la pareja. Papel del Estado, Educacin sexual. Derecho al conocimiento de las/os nias/os y de la/os adolescentes. Proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Leyes provinciales vigentes. Aborto clandestino. Implicancias y consecuencia. Despenalizacin del aborto. Derecho a disponer del propio cuerpo. Mujer y estudios de gnero: concepto de gnero. Relacin gnero-clase-etnia. Construccin social del concepto de gnero desde la vida cotidiana. Diferencias jerrquicas entre gneros. Efectos del concepto estereotipado del gnero en la salud fsica de la mujer. Las resistencias socioculturales frente al concepto de gnero.
3.7.
Temas de fondo
Aunque los talleres abordan temas en principio dismiles, en muchos de ellos se observa la recurrencia en el tratamiento de algunos puntos especficos, que son los siguientes: Roles y estereotipos: la mentalidad dominante en los encuentros entiende que las diferencias entre el varn y la mujer (...) no corresponden a una naturaleza fija que haga a unos seres humanos varones y a otros mujeres. Piensan ms bien que las diferencias de manera de pensar, obrar y valorarse a s mismos son el producto de la cultura de un pas y de una poca determinados, que les asigna a cada grupo de personas una serie de caractersticas que se explican por las conveniencias de las estructuras sociales de dicha sociedad7. Esta serie de caractersticas configura el estereotipo. El Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas se propone en este sentido trabajar por revertir estereotipos de gnero en el hogar, asumiendo el rol maternal como una trampa8. El concepto de gnero: se trata de un trmino de contornos difusos y de uso ambiguo, aunque podemos decir que se entiende por gnero una construccin cultural independiente del sexo, que depende de la opcin personal del individuo y que es variable en sus manifestaciones. En estos Encuentros, el gnero es generalmente enfocado como la imposicin sociocultural de roles, expectativas, lugares en funcin de un sexo biolgico que va cambiando en tiempo y espacio y atraviesa otras categoras: clase, etnia, etc.. Hoy, el paradigma de gnero pasa para la mujer por la imposicin del rol maternal y por la perpetuacin del sistema patriarcal. As consideradas las cosas, se requiere para su cambio una nueva forma de educacin no sexista9.
La salud sexual y reproductiva: la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing,
China, 1995) define el concepto de salud reproductiva como no slo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar fsico, mental y social en todos los
6
En esta oportunidad, el listado de talleres fue el siguiente: Mujer y trabajo; Mujer y desocupacin; Mujer e identidad; Movimiento de mujeres; Mujer trabajadora rural; Mujer y educacin; Mujer y salud; Mujer y violencia; Mujer y sindicatos; Mujer y familia; Mujer sostn de familia; Mujer y sexualidad; Mujer y feminismo; Mujer salud sexual y reproductiva; Mujer adolescencia y juventud; Mujer y organizacin barrial; Mujer y crisis global; Mujer y tercera edad; Mujer y derechos humanos; Mujer aborigen; Mujer y estudios de gnero; Mujer cultura y arte; Mujer en situacin de prostitucin; Mujer y su participacin en el poder; Mujer y partidos polticos; Mujer y salud mental; Mujer y universidad; Mujer y migracin; Mujer y adicciones; Mujer con capacidades diferentes; Mujer y cooperativismo; Mujer y lesbianismo; Mujer y religin; Mujer solidaridad integracin latinoamericana; Mujer y medios de comunicacin; Mujer y deporte; Mujer ecologa y medio ambiente; Mujer ciencia y tecnologa; Mujer y crcel; Mujer y deuda externa. 7 Conferencia Episcopal Peruana, Comisin Episcopal de Apostolado Laical; La ideologa de gnero, sus peligros y alcances; Presentacin de Mons. Oscar Alzamora Revoredo, S.M. 8 Ver las Conclusiones del XV Encuentro Nacional de Mujeres Autovconvocadas; Paran; 2000. 9 Ver las Conclusiones del XV Encuentro Nacional de Mujeres Autovconvocadas; Paran; 2000. 10 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos aspectos relativos al sistema reproductivo y a sus funciones y procesos. As pues, gozar de salud reproductiva implica tener una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos y la capacidad de reproducirse, as como la libertad de decidir cundo y con qu frecuencia10. El gnero, entonces, se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. En este punto, los Encuentros Nacionales de Mujeres Autoconvocadas abogan por la planificacin familiar, la anticoncepcin gratuita, la sancin de leyes reproductivas en las provincias que no las tengan, el acceso de todas las mujeres sin discriminacin de edad ni estado civil, la posibilidad de la esterilizacin y el recurso al aborto como mtodo de planificacin familiar11. Educacin sexual: ste es otro de los puntos delicados. Los Encuentros propugnan que se establezcan programas de educacin sexual y salud reproductiva en todos los niveles: jardn, primaria y secundaria dictado por personal capacitado a tales fines, en el marco de una educacin sexual para la prevencin del HIV y del embarazo no deseado y de los derechos de la mujer al placer12. Concepto y tipos de familia: consecuentemente con todo lo expuesto, no se maneja un concepto unvoco de familia, sino que se pretende que la familia se ajuste a la estructura social del momento, definindola como el entorno afectivo que puede incluir la pareja, los abuelos, los hijos o los amigos13. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo: en este punto se sostiene que la mujer es la nica que debe decidir sobre su cuerpo y que la mayor violencia hacia la mujer es no tener la libertad de decidir sobre su cuerpo y su vida14.
El derecho al aborto: relacionado con el punto anterior, las conclusiones de estos encuentros
apuntan a favorecer la despenalizacin y la legalizacin del aborto, as como a la atencin gratuita en hospitales pblicos, en defensa de la vida de la mujer, acompaada de polticas de prevencin, educacin e informacin. Uno de los argumentos principales se basa en la presunta cantidad de muertes de mujeres pertenecientes a sectores humildes por abortos mal practicados15.
3.8.
Conclusiones prcticas
Desde el punto de vista de quien ha participado en alguno de estos encuentros, es necesario destacar el alto grado de politizacin de los mismos. En efecto, la presencia de movimientos sociopolticos y partidos polticos de izquierda es llamativa, as como el alto nivel de combatividad presente en las discusiones. Al respecto, cabe destacar que en los talleres donde se manifest la participacin de pequeos grupos de mujeres catlicas, se logr moderar alguna de las ideas vertidas, principalmente debido a que es muy posible hacerse cargo de la redaccin de las conclusiones de los talleres. Desde ya que estos encuentros no son representativos de las mujeres argentinas; sin embargo subsiste la duda respecto a la influencia que las conclusiones finales puedan tener a la hora de disear polticas en el pas. Con todo, constituyen un avance local del movimiento de mujeres internacional.
3.9.
Ms propuestas
3.9.1. Talleres sobre Salud Reproductiva, Salud, Adolescencia y Juventud Es importante hacer hincapi en la formacin de hbitos sanos. Es una forma de evitar los embarazos no deseados (este trmino eugensico no debe ser usado). Fomentar la abstinencia entre los jvenes para prevenir el Sida, despus de todo es el nico mtodo probablemente eficaz.
10 11
Informe final de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer; punto 96. Ver las Conclusiones del XV Encuentro Nacional de Mujeres Autovconvocadas; Paran; 2000. 12 Id. 13 Id. 14 Id. 15 Id. 11 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Slo en lo sexual es prominente el pleno goce?. Si pensamos, el tabaco y la droga tambin ocasionan placer y sin embargo sabemos las consecuencias de su consumo. En otras reas, por ejemplo la de alimentacin, no se les dice a las personas (Jvenes), que coman, cundo, cmo y lo que quieran... ya que el Estado regala digestivos. En cambio, se fomentan buenos hbitos alimentarios. Luego, es esta lgica la que ha de aplicarse para la educacin sexual siempre y cuando el fin sea una poblacin sana. 3.9.2. Salud Mental No debe confundirse enfermedad psquica con el sufrimiento que radica en la naturaleza humana. Si esto ocurre, el aborto eugensico tiene otro argumento ms. Legalmente, se consiente el aborto si est en grave riesgo la salud de la madre y la definicin de salud de la OMS que se utiliza incluye la salud psquica. Lo cierto es que una madre que sabe que el hijo que a concebido no es normal sufre, no est enferma psicolgicamente. Lo que necesita es atencin, apoyo y acompaamiento en la dura tarea de contener a su hijo, no la autorizacin para abortar. 3.9.3. Ecologa y Medio ambiente Existe el concepto equvoco que la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes no puede comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras. Es importante destacar la dignidad de la persona humana que hoy se quiere igualar a la de otros seres vivos y an los inanimados somos una comunidad de vida independiente somos parte de una familia terrestre. Rechazar la visin catastrfica del neomaltusianismo sobre la devastacin ambiental, el agotamiento de los recursos y la extincin masiva de especies. Luego, si no se comprende la falacia de estos conceptos, se introducen otros como: control de la natalidad, anticoncepcin y aborto. S es importante defender la naturaleza, don del que tendrn que gozar tambin los que nos sucedan. 3.9.4. Adicciones El concepto de hbitos sanos y ayuda a los drogodependientes debe ser la propuesta y el canal para resolver dichos conflictos. Lamentablemente, as como se reparten preservativos tambin se reparten jeringas descartables. Luego, parece ser que no importa la drogadiccin, sus causas y sus consecuencias, sino la posible transmisin del Sida. 3.9.5. Derechos Humanos El primero de todos es el derecho a la vida. El aborto atenta contra l. Cmo defender los otros sino reconocemos al principal?. 3.9.6. Violencia El violento debe ser castigado, no el inocente o indefenso. Lamentablemente la violencia contra la mujer se utiliza para favorecer posturas pro aborto. Lo cierto es que quienes piden legalizar el aborto estn en contra de la pena de muerte para el violador. 3.9.7. Religin Teniendo en cuenta el espritu que nos anima, debemos decir la verdad y defender el derecho al culto sin discriminaciones ni persecuciones. 3.9.8. Gnero y Familia No podemos aceptar el reconocimiento jurdico de la homosexualidad, la unin de homosexuales, la adopcin por parte de estas uniones, ni las distintas formas de familia. Creemos en el orden natural y en ese contexto debatimos. Proponemos polticas de familia para promoverla y apoyarla, condiciones de vida digna para sus miembros: vivienda, salud, trabajo, etc. Promover la integracin familiar mediante asignacin coincidente de vacaciones de los padres, licencia por maternidad a ambos, subsidios para las familias numerosas, etc. Exigir del Estado el marco para que la familia pueda cumplir su rol. Reconocerla como institucin primera y fundamental, clula bsica de la sociedad. 3.9.9. Trabajo Tener en cuenta la maternidad, flexibilidad horaria para la mujer con hijos pequeos, guardera en los lugares de trabajo. No a la discriminacin en la asignacin de empleo mediante test de embarazos preocupacionales.
12 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos 3.9.10. Prostitucin A partir de las causas: pobreza, falta de educacin, escasez de empleo, etc. buscar alternativas que la erradiquen.
13 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
4. Del Sexo al Gnero
Resumen de la charla de la Dra. Mara Del Rosario Delgado, da 29 de Marzo de 2003.
4.1.
Conceptos
Gnero: conjunto de significaciones simblicas que se van formando a partir de la conformacin biolgica. Toda conducta est constituda o formada por Series complementarias
Congnitas
Experiencias Infantiles
Disposicin
Factor Desencadenante
Acto
La palabra congnito tiene que ver con la herencia y la vida intrauterina. Es la conformacin biolgica. La significacin simblica de las referencias culturales de lo femenino y de lo masculino, y la transmisin de sto que se haga por la va paterna, es lo que hace que veamos la realidad natural de otra manera.
4.2.
Construccin del Gnero
En la construccin de genero hay diferentes pasos: 1. Atribucin del Gnero: Es en el momento del nacimiento cuando se le pone un nombre. El nio con su anatoma genital va a estimular que los padres (segn como sean ellos) lo traten de manera diferente si es nena o nene. Nacemos en una cultura que es transmitida a los hijos a travs del lenguaje. Esto es: desde el deseo de un hijo, con determinadas caractersticas, los sueos y ambiciones de los padres, las caricias y contactos, etc. Ejemplo: los juguetes son para nenes o nenas. Se MASCULINIZA O FEMINIZA a un individuo desde un primer momento. 2. Ncleo del Gnero: Las experiencias infantiles marcan sesgan, condicionan. Es tan fuerte lo que sucede en estas experiencias primeras que queda consolidado despus de los 3 aos un sentimiento de ser nene o nena. Es muy difcil modificar ese sentimiento. 3. Significacin del Gnero: El nio se empieza a relacionar con su fsico (genital). Cuando a un chico se le saca los paales empieza a ser pis igual que pap, o sentada como mam y aunque no tenga conocimiento de la funcin reproductiva se va adquiriendo el conocimiento del sexo. Ejemplo: Los nios dicen: pap, el abuelo y el to tienen pito como yo. Las nias: mam, la abuela, la ta no tienen "pito" como yo por eso somos nenas. La familia revaloriza los roles. Cuando la mam se pinta y el pap le dice "que linda que ests...... Cuando la mam le dice al hijo Mira que bien lo hace pap.... Todas las experiencias infantiles van formando una Disposicin. 4. Rol Sexual De Genero: Es aqu donde el nio NORMATIVIZA la sexualidad humana. Freud explica desde el complejo de edipo esta normativizacin (incorporar la norma) a. primer paso donde el nio se siente TODO de la madre y la madre se siente orgullosa de su beb.
14 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Tiene que ser as. Es momento constitutivo de la vida squica. b. segundo momento: aparece el pap. El padre rompe esa relacin simbitica entre madre e hijo. c. Viene a ordenar la relacin, Transmite Normas. Va ms all de lo estrictamente sexual. Hay un pap que prohibe, que pone limites. Ejemplo: Le dice al nio te quedas con la abuela porque mam y pap salen juntos. El chico debe incorporar la norma (de orden simblico). Para esto necesita un desarrollo neurocognitivo que se da aproximadamente a los 4 5 aos. El pap no solo prohibe sino que ensea pautas culturales, modelos culturales. l tambin esta atado a esos modelos culturales. Ejemplo: estoy apurado pero tengo que detenerme en el semforo en rojo. Depende de cmo haya vivido las experiencias infantiles, como haya vivido la valoracin de la sexualidad y la valorizacin de lo normativo en el seno de la familia ser determinara su identidad sexual. Sumada a la cultura donde est inmerso. Cuando hay una persona de sexo masculino que su deseo sexual est orientado a otro hombre se considera una conducta PERVERSA (no quiere decir que la persona sea perversa o mala sino su conducta.) Lo perverso es la conducta que no registra la norma. Sabe pero no le importa. Sabe pero no lo sabe, no se adecua a la NORMA. La homosexualidad es un trastorno segn el cdigo de patologa sexual D C M 4. Como en todo problema sociolgico la homosexualidad puede tener varios significados o varias causas. Puede ser un problema de gnero o un problema en la normativizacin de la sexualidad.
15 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
5. Reflexiones a la luz de los valores
5.1. Carta Apostlica Mulieris dignitatem
Estos puntos esenciales han sido tomados de la Carta Apostlica Mulieris dignitatem de Juan Pablo II del 15 de agosto de 1988 y del Catecismo de la Iglesia Catlica: 1. Hemos de situarnos en el contexto de aquel "principio" bblico segn el cual la verdad revelada sobre el hombre como "imagen y semejanza de Dios" constituye la base inmutable de toda la antropologa cristiana: "Cre pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le cre, macho y hembra los cre" (Gen 1, 27) (MD 6). Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creacin, los tres primeros captulos del Gnesis ocupan un lugar nico. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la Escritura de suerte que expresan, en su lenguaje solemne, las verdades de la creacin, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocacin del hombre, finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvacin. Ledas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la Tradicin viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los Misterios del "comienzo": creacin, cada, promesa de la salvacin (Catic 289). 2. Este conciso fragmento de Gen 1, 27 contiene las verdades antropolgicas fundamentales: el hombre es el pice de todo lo creado en el mundo visible, y el gnero humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creacin; ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer; ambos fueron creados a imagen de Dios (MD 6). El hombre ocupa un lugar nico en la creacin: "est hecho a imagen de Dios"; en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material; es creado "hombre y mujer"; Dios lo estableci en la amistad con El. (Catic 355) 3. El hombre -ya sea hombre o mujer- es persona igualmente; ambos, han sido creados a imagen y semejanza del Dios personal. Lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho de que -a diferencia del mundo de los seres vivientes, incluso los dotados de sentidos (animalia)- sea tambin un ser racional (animal rationale). Gracias a esta propiedad, el hombre y la mujer pueden "dominar" a las dems criaturas del mundo visible (Cf. Gen 1, 28) (MD 6). Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunin con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningn otro ser puede dar en su lugar (Catic 357) 4. En la segunda descripcin de la creacin del hombre (Cf. Gen 2, 18-25) el lenguaje con el que se expresa la verdad sobre la creacin del hombre, y especialmente de la mujer, es diverso, y en cierto sentido menos preciso; es, podramos decir, ms descriptivo y metafrico, ms cercano al lenguaje de los mitos conocidos en aquel tiempo. Sin embargo, no existe una contradiccin esencial entre los dos textos... si se leen juntos, nos ayudan a comprender de un modo todava ms profundo la verdad fundamental sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, como hombre y mujer (MD 6). 5. En la descripcin del Gnesis (2, 18-25) la mujer es creada por Dios "de la costilla" del hombre y es puesta como otro "yo", es decir, como un interlocutor junto al hombre, el cual se siente solo en el mundo de las criaturas animadas que lo circunda y no halla en ninguna de ellas una "ayuda" adecuada a l. La mujer, llamada as a la existencia, es reconocida inmediatamente por l como "carne de su carne y hueso de sus huesos" (Cf. Gen 2,25) y por eso es llamada "mujer". En el lenguaje bblico este nombre indica la identidad esencial con el hombre: is - issah, cosa que, por lo general, las lenguas modernas, desgraciadamente, no logran expresar. "Esta ser llamada mujer (issah), porque del varn (is) ha sido tomada" (Gen 2, 25). El texto bblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos desde el comienzo son personas, a diferencia de los dems seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro "yo" en la humanidad comn. Desde el principio aparecen como "unidad de los dos", y esto significa la superacin de la soledad original, en la que el hombre no encontraba "una ayuda que fuese semejante a l" (Gen 2, 20) (MD 6). El
16 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos hombre no puede existir "solo" (Cf. Gen 2, 18); puede existir solamente como "unidad de los dos" y, por consiguiente, en relacin con otra persona humana. Se trata de una relacin recproca, del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta tambin existir en relacin al otro "yo. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios: por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. "Ser hombre", "ser mujer" es una realidad buena y querida por Dios: el hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, "imagen de Dios". En su "ser hombre" y su "ser mujer" reflejan la sabidura y la bondad del Creador (Catic 369). Dios no es, en modo alguno, a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las "perfecciones" del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfeccin de Dios: las de una madre y las de un padre y esposo (Catic 370). Dios, que se deja conocer por los hombres por medio de Cristo, es unidad en la Trinidad: es unidad en la comunin. De este modo se proyecta tambin una nueva luz sobre aquella semejanza e imagen de Dios en el hombre... El hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre; significa adems que el hombre y la mujer, creados como "unidad de los dos" en su comn humanidad, estn llamados a vivir una comunin de amor y, de este modo, reflejar en el mundo la comunin de amor que se da en Dios, por la que las tres Personas se aman en el ntimo misterio de la nica vida divina. En la creacin del hombre se da tambin una cierta semejanza con la comunin divina. Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una llamada y tarea. Sobre la imagen y semejanza de Dios, que el gnero humano lleva consigo desde el "principio" se halla el fundamento de todo el "ethos" humano. El Antiguo y el Nuevo Testamento desarrollarn este "ethos", cuyo vrtice es el mandamiento del amor. En la "unidad de los dos" el hombre y la mujer son llamados desde su origen no slo a existir "uno al lado del otro", o simplemente "juntos", sino que son llamados tambin a existir recprocamente, "el uno para el otro"... Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir tambin que el hombre est llamado a existir "para" los dems, a convertirse en un don. Esto concierne a cada ser humano, tanto mujer como hombre, los cuales lo llevan a cabo segn su propia peculiaridad (MD 7). Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La Palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. "No es bueno que el hombre est solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada" (Gn 2,18). Ninguno de los animales es "ayuda adecuada" para el hombre. La mujer, que Dios "forma" de la costilla del hombre y presenta a ste, despierta en l un grito de admiracin, una exclamacin de amor y de comunin: "Esta vez s que es hueso de mis huesos y carne de mi carne" (Gn 2,23). El hombre descubre en la mujer como un otro "yo", de la misma humanidad (Catic 371) Humanidad, significa llamada a la comunin interpersonal. El texto del Gnesis 2, 18-25 indica que el matrimonio es la dimensin primera y, en cierto sentido, fundamental de esta llamada. Pero no es la nica. Basndose en el principio del ser recproco "para" el otro en la "comunin" interpersonal, se desarrolla en esta historia la integracin en la humanidad misma, querida por Dios, de los "masculino" y de lo "femenino" (MD 7). El hombre y la mujer estn hechos "el uno para el otro": no que Dios los haya hecho "a medias" e "incompletos"; los ha creado para una comunin de personas, en la que cada uno puede ser "ayuda" para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas ("hueso de mis huesos...") y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que, formando "una sola carne" (Gn 2,24), puedan transmitir la vida humana: "Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra" (Gn 1,28). Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera nica en la obra del Creador (Catic 372). "Constituido por Dios en un estado de santidad, el hombre, tentado por el Maligno, desde los comienzos de la historia abus de su libertad, erigindose contra Dios y anhelando conseguir su fin fuera de Dios" (GS 13). ...en este comienzo el pecado se inserta y configura como contraste y negacin... en su significado esencial, el pecado es la negacin de lo que es Dios -como Creador- en relacin con el hombre, y de lo que Dios quiere desde
17 de 66
6.
7.
8.
9.
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos el comienzo y siempre para el hombre... independientemente de esta distribucin de los papeles en la descripcin bblica- aquel primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios varn y mujer. Este es tambin el pecado de los progenitores y a ello se debe su carcter hereditario. En este sentido lo llamamos pecado original "...el ser humano hombre y mujer- es herido por el mal del pecado del cual es autor. Pero esto no significa que la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano, tanto mujer como hombre, haya sido destruida por el pecado; significa, en cambio, que sido ofuscada y, en cierto sentido, rebajada ". En efecto, el pecado rebaja al hombre (MD 9). 10. La descripcin bblica del Libro del Gnesis delinea la verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre, as como indica igualmente la alteracin de aquella originaria relacin entre el hombre y la mujer, que corresponde a la dignidad personal de cada uno de ellos... Por tanto, cuando leemos en la descripcin bblica las palabras dirigidas a la mujer: Hacia tu marido ir tu apetencia y l te dominar (Gen 3, 16), descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en relacin a esta "unidad de los dos", que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es ms grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero y, por consiguiente, al vivir para el otro aparece el dominio: l te dominar ". Este "dominio indica la alteracin y la prdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental, que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer; y esto, sobre todo, con desventaja para la mujer, mientras que slo la igualdad, resultante de la dignidad de ambos como personas, puede dar a la relacin recproca el carcter de una autntica comunin de personas... La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesin masculina... Las mismas palabras se refieren directamente al matrimonio, pero indirectamente conciernen tambin a los diversos campos de la convivencia social: aquellas situaciones en las que la mujer se encuentra en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer. La verdad revelada sobre la creacin del ser humano, como hombre y mujer, constituye el principal argumento contra todas las situaciones que, siendo objetivamente dainas, es decir injustas, contienen y expresan la herencia del pecado que todos los seres humanos llevan en s. Los Libros de la Sagrada Escritura confirman en diversos puntos la existencia efectiva de tales situaciones y proclaman al mismo tiempo la necesidad de convertirse, es decir, purificarse del mal y librarse del pecado: de cuanto ofende al otro, de cuanto disminuye al hombre, y no slo al que es ofendido, sino tambin al que ofende. Este es el mensaje inmutable de la Palabra revelada por Dios (MD 10). 11. En nuestro tiempo la cuestin de los derechos de la mujer ha adquirido un nuevo significado en el vasto contexto de los derechos de la persona humana. Iluminando este programa, declarado constantemente y recordado de diversos modos, el mensaje bblico y evanglico custodia la verdad sobre la unidad de los dos", es decir, sobre aquella dignidad y vocacin que resultan de la diversidad especfica y de la originalidad personal del hombre y de la mujer. Por tanto, tambin la justa oposicin de la mujer frente a lo que expresan las palabras bblicas el te dominar (Gen 3, 16) no puede de ninguna manera conducir a la masculinizacin de las mujeres. La mujer -en nombre de la liberacin del dominio del hombre- no puede tender a apropiarse de las caractersticas masculinas, en contra de su propia originalidad femenina. Existe el fundado temor de que por este camino la mujer no llegar a realizarse y podra, en cambio, deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. Se trata de una riqueza enorme. En la descripcin bblica la exclamacin del primer hombre, al ver la mujer que ha sido creada, es una exclamacin de admiracin y de encanto, que abarca toda la historia del hombre sobre la tierra. Los recursos personales de la feminidad no son ciertamente menores que los recursos de la masculinidad; son slo diferentes. Por consiguiente, la mujer -como por su parte tambin el hombre- debe entender su realizacin como persona, su dignidad y vocacin, sobre la base de estos recursos, de acuerdo con la riqueza de la feminidad, que recibi el da de la creacin y que hereda como expresin peculiar de la imagen y semejanza de Dios (MD 10). En el plan de Dios, el hombre y la mujer estn llamados a "someter" la tierra como "administradores" de Dios. Esta soberana no debe ser un dominio arbitrario y destructor. A imagen del Creador, "que ama todo lo que existe" (Sb 11,24), el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ah su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado (Catic 373). 12. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atraccin sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a travs de los siglos y las culturas. Su origen psquico permanece en gran
18 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos medida inexplicado. Apoyndose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la Tradicin ha declarado siempre que "los actos homosexuales son intrnsecamente desordenados". Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobacin en ningn caso (Catic 2357). 13. Esta inclinacin, objetivamente desordenada, constituye para la mayora de ellos una autntica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasin y delicadeza. Se evitar, respecto a ellos, todo signo de discriminacin injusta. Estas personas estn llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Seor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condicin (Catic 2358) 14. Las personas homosexuales estn llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de s mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oracin y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfeccin cristiana (Catic 2359)
5.2.
El Magisterio de la Iglesia catlica y la mujer
En cuanto al Magisterio de la Iglesia catlica sobre la femineidad en el siglo XX, motivado por los grandes cambios sociales y por los mismos movimiento feministas, recordaremos algunos de los documentos ms significativos, comenzando por la Encclica Rerum Novarum, de Len XIII (1891), en donde el Pontfice, al plantear por vez primera la doctrina social de la Iglesia, se refiere a la mujer con respecto a dos temas fundamentales: la familia y el trabajo. En el Magisterio eclesistico asistimos a un proceso por el cual, inicialmente, el trabajo femenino y, por lo tanto, la presencia de la mujer en la sociedad, no es un valor en s, sino una necesidad econmica, por sobre la cual, en la perspectiva de la Iglesia, siempre estar la unidad de la familia y, en documentos como las Encclica Quod Apostolici Muneris (1978) y Casti Connubii, de Pio XI (1930), incluso, la jerarqua familiar, con la doctrina paulina de la primaca del marido sobre la esposa, aunque esto no elimine la libertad y dignidad de la mujer como persona. Esta ltima Encclica supone un impulso para los derechos de la mujer como persona, pero, sobre todo, pretende proteger a la familia de las soluciones emancipadoras que se manifiestan en contra de la indisolubilidad del matrimonio, del fin de la procreacin y del respeto a la vida engendrada. Siempre en el contexto de la salvaguarda de la familia, la Encclica Divini Redemptoris (1937) critica al comunismo, en el sentido que limita la emancipacin de la mujer a su participacin en la produccin, tendiendo a colectivizar el trabajo del hogar. La maternidad es otro de los temas fundamentales del magisterio eclesistico; por esto, la Rerum Novarum pretende salvaguardar las condiciones laborales de la mujer, y exige que no se la destine a trabajos agotadores e impropios para su naturaleza, destinada a la maternidad; asimismo, denuncia las jornadas laborales que se les asignan a las obreras, tan interminables y agotadoras que ellas no puedan atender sus hogares. Notamos, por lo tanto, que al tema de la maternidad, segn la Iglesia hay que vincular otro: el respeto a lo peculiar de la femineidad. As pues, Pio XII, quien expres mucha preocupacin pastoral por el tema de la mujer, en vista tambin de las profundas transformaciones sociales posteriores a la segunda guerra mundial, dej planteado el binomio paridad-diferencia, mostrando preocupacin por las pretensiones de absoluta paridad entre hombre y mujer. Hombre y mujer son iguales, pero no en todo, ya que les corresponden campos diferentes de actividad. La Iglesia, en poca de Pio XII apoya derechos de la mujer como el voto y la igualdad de salarios, como asimismo la defensa de la mujer y la familia en las legislaciones. Sin embargo, al salir hacia la sociedad, la mujer siempre tendr una responsabilidad primordial: el evitar todo aquello que amenace a la familia. En el pensamiento de la Iglesia catlica acerca de la mujer reconocemos un progreso, aunque se mantengan los conceptos antropolgicos y ticos fundamentales que caracterizan la doctrina catlica sobre el origen, naturaleza y destino del ser humano adems del valor del matrimonio, de la familia y de la virginidad y castidad. En el pensamiento de Po XII ya haban comenzado a aflorar dos temas: el de la reciprocidad y el de una funcin especfica y necesaria de la mujer en la sociedad. Por el primero, se afirma que los dos sexos estn ordenados el uno al otro, de manera que ejerzan una influencia mutuamente coordinada en toda la sociedad. Con respecto al segundo, en varias intervenciones pblicas en que expres su pensamiento sobre el tema de la mujer, dicho Papa afirm que la ndole maternal femenina permite a la mujer ser transmisora de valores espirituales en la familia, la cultura y la sociedad, la cual la mujer est llamada a recristianizar o cristianizar. Tal cosa implica que la vocacin cristiana femenina no consiste slo en aquellos destinos tradicionalmente reconocidos por la Iglesia y vinculados al uso de la sexualidad, como la maternidad, la virginidad o la castidad, sino que la realizacin de la mujer en mbitos ms vastos y
19 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos ligados a otras facultades humanas va siendo, con el tiempo, no slo objeto de permisin, sino reconocimiento positivo de vocacin. As pues, en una Encclica como la Pacem in Terris, de 1962, basada en los derechos humanos, Juan XXIII afirma que la participacin de la mujer en la vida pblica y el reconocimiento de la igualdad de sus derechos son un signo de los tiempos, con todo el sentido de redencin, y por lo tanto positivo, que la expresin conlleva. El tema de la paridaddiferencia est presente, a nuestro aviso, tambin en Paulo VI, aunque en un contexto renovado por la circunstancia histrica del Concilio Vaticano II y por la presencia del feminismo radical. Las principales intervenciones de este Pontfice sobre el tema femenino se encuentran consignadas en el Mensaje del Concilio al mundo (1965), en la Carta Apostlica Octogesima Adveniens (1971) y en el Mensaje a la Conferencia Mundial del Ao Internacional de la Mujer: La promocin de la mujer en trminos cristianos a la luz de la fe (1975). Considera el Pontfice que es necesario un autntico feminismo, diferente del radical, inspirado en el materialismo, el hedonismo y un nihilismo existencialista. En el Mensaje del Concilio se destacan tres ideas: la primera es que la Iglesia ha elevado y liberado a la mujer con base en su fundamental igualdad con el hombre. En segundo lugar, se hace uso del concepto de vocacin al decir que la mujer debe cumplir plenamente con sta, en vista que su influencia en el mundo y la sociedad es sin precedentes. En tercer lugar, se le asigna una directiva concreta al trabajo de la mujer en la sociedad, que consiste en conseguir que la humanidad no se deteriore. Tales declaraciones no significan, sin embargo, ningn cambio en el pensamiento de la Iglesia con respecto al sacerdocio de las mujeres. En efecto, en 1976, la Congregacin para la Doctrina de la Fe reafirma que el no permitirle el sacerdocio a las mujeres corresponde a un respeto hacia la voluntad de Cristo, quien mostr, en su vida, gran aprecio y cario para con las mujeres, pero que no las destin a tal misin. El actual Pontfice le ha dedicado varios importantes documentos a la condicin femenina, entre los cuales haremos referencia, en particular, a la Carta Apostlica Mulieris Dignitatem, de 1988. El documento tiene un enfoque antropolgico, en sus declaraciones acerca del significado y misin del existir como mujer, una antropologa, diramos, que tiene dos vertientes: filosfico y teolgico, y que es completada por una tica de la Redencin. Desde el punto de vista filosfico, se afirma la dignidad personal del ser humano, varn y mujer y su reciprocidad de ayuda y apoyo recproco. La nocin de persona fundamenta, luego, la igualdad esencial entre los dos sexos. Incluso, la misma disposicin psico-fsica de la mujer para la maternidad alcanza su plena comprensin si se la vincula con la nocin de persona, cuya dimensin maternal hace la persona femenina particularmente apta para acoger al ser humano como persona concreta. La antropologa teolgica toma en cuenta las nociones de pecado y redencin. En cuanto al primero, se subraya, acentuando ms el texto del cap. III del Gnesis que el del Pentateuco, que pecador fue el ser humano, varn y mujer, y no principalmente la mujer. Incluso, el pecado afect la original reciprocidad entre varn y mujer, con desventaja para la mujer, a la que el varn ha tendido a dominar. En cuanto a la Redencin, se pone en evidencia que la Nueva Alianza se origina a partir de la decisin de una mujer y de la maternidad de una mujer, acontecimientos sin precedentes en el Antiguo Testamento, que, en general, nos muestra unos varones que estipulaban la alianza con Dios, en representacin del pueblo. Como decamos, tal antropologa de la igual dignidad de los sexos es completada por el ethos de la Redencin. Este inspira las ideas que ser persona es llegar a ser don de s; que la dignidad de la mujer se realiza en su vocacin al amor; que la mujer no debe hacer llegar su pretensin de igualdad hasta su propia masculinizacin, porque sus peculiares recursos, como los del varn, son necesarios a la Iglesia y a la sociedad, lo que nos aclara ms el concepto de reciprocidad de apoyo y ayuda entre los dos sexos. Al mismo tiempo tal ethos define los criterios de actuar de la mujer en la familia, en la Iglesia y en la sociedad, en donde las responsabilidades son asignadas, por igual a hombres y mujeres, por supuesto segn su ser y dones peculiares (Cfr. tambin la Exhortacin Pastoral Cristifideles Laici, de 1988).
5.3. Declaracin de interpretacin de gnero por la delegacin de la Santa Sede
(IV Conferencia mundial sobre la mujer, Pekn 1995) Aceptando que la palabra gnero en este documento ha de entenderse segn su uso ordinario en el mbito de las Naciones Unidas, la Santa Sede lo admite con el significado comn de esta palabra en las lenguas en que existe. La Santa Sede entiende el trmino gnero como fundado en una identidad biolgico-sexual, varn y mujer. Adems, la Plataforma de Accin (Cf. pargrafo 193, c) usa claramente la expresin ambos gneros.
20 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos La Santa Sede excluye, as, interpretaciones dudosas basadas en concepciones muy difundidas, que afirman que la identidad sexual puede adaptarse indefinidamente, para acomodarse a nuevas y diferentes finalidades. Asimismo, no comparte la nocin de determinismo biolgico, segn la cual todas las funciones y relaciones de los dos sexos estn establecidas en un modelo nico y esttico. El Papa Juan Pablo II insiste en la distincin y complementariedad de la mujer y el hombre. Al mismo tiempo, se ha alegrado de los nuevos papeles que desempean las mujeres, ha puesto de relieve hasta qu punto los condicionamientos culturales representan un obstculo para el progreso de las mujeres, y ha exhortado a los hombres a fomentar este gran proceso de liberacin de la mujer (Carta a las mujeres, 6). En su reciente Carta a las mujeres, el Papa explica el punto de vista de la Iglesia del siguiente modo: Es posible acoger tambin, sin desventajas para la mujer, una cierta diversidad de papeles, en la medida en que tal diversidad no es fruto de imposicin arbitraria, sino que mana del carcter peculiar del ser masculino y femenino (n. 11). Pekn, 15 de septiembre de 1995
5.4.
Perspectiva de gnero: sus peligros y alcances
"El gnero es una construccin cultural; por consiguiente no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo Al teorizar que el gnero es una construccin radicalmente independiente del sexo, el gnero mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; en consecuencia hombre y masculino podran significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino". Estas palabras son un extracto del libro El Problema del Gnero: el Feminismo y la Subversin de la Identidad" de la feminista radical Judith Butler, que viene siendo utilizado desde hace varios aos como libro de texto en diversos programas de estudios femeninos de prestigiosas universidades norteamericanas, en donde la perspectiva de gnero viene siendo ampliamente promovida. La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en setiembre de 1995 en Pekn, fue el escenario elegido por los promotores de la nueva perspectiva (trmino gnero como "roles socialmente construidos") para lanzar una fuerte campaa de persuasin y difusin. Es por ello que desde dicha cumbre la "perspectiva de gnero" ha venido filtrndose en diferentes mbitos no slo de los pases industrializados, sino adems de los pases en vas de desarrollo.
5.5.
Definicin del trmino gnero
Precisamente en la cumbre de Pekn, muchos de los delegados participantes que ignoraban esta "nueva perspectiva" del trmino en cuestin, solicitaron a sus principales propulsores una definicin clara que pudiera iluminar el debate. As, la directiva de la conferencia de la ONU admiti la siguiente definicin: "El gnero se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo". Esta definicin cre confusin entre los delegados a la cumbre, principalmente entre los provenientes de pases catlicos y de la Santa Sede, quienes solicitaron una mayor explicitacin del trmino ya que se presenta que ste podra encubrir una agenda inaceptable que incluyera la tolerancia de orientaciones e identidades homosexuales, entre otras cosas. Fue entonces que Bella Abzug, ex-diputada del Congreso de los Estados Unidos intervino para completar la novedosa interpretacin del trmino "gnero": "El sentido del trmino 'gnero' ha evolucionado, diferencindose de la palabra 'sexo' para expresar la realidad de que la situacin y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio". Quedaba claro pues que los partidarios de la perspectiva de gnero proponan algo mucho ms temerario, como por ejemplo que "no existe un hombre natural o una mujer natural, que no hay conjuncin de caractersticas o de una conducta exclusiva de un slo sexo, ni siquiera en la vida psquica". As, "la inexistencia de una esencia femenina o masculina nos permite rechazar la supuesta 'superioridad' de uno u otro sexo, y cuestionar en lo posible si existe una forma 'natural' de sexualidad humana".
21 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Ante tal situacin, muchos delegados cuestionaron el trmino as como su inclusin en el documento. Las "feministas de gnero" defienden y difunden las siguientes definiciones: Hegemona o hegemnico: Ideas o conceptos aceptados universalmente como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales. Desconstruccin: La tarea de denunciar las ideas y el lenguaje hegemnico (es decir aceptados universalmente como naturales), con el fin de persuadir a la gente para creer que sus percepciones de la realidad son construcciones sociales. Patriarcado, Patriarcal: Institucionalizacin del control masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad, que perpeta la posicin subordinada de la mujer. Perversidad polimorfa, sexualmente polimorfo: Los hombres y las mujeres no sienten atraccin por personas del sexo opuesto por naturaleza, sino ms bien por un condicionamiento de la sociedad. As, el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera. Heterosexualidad obligatoria: Se fuerza a las personas a pensar que el mundo est dividido en dos sexos que se atraen sexualmente uno al otro. Preferencia u orientacin sexual: Existen diversas formas de sexualidad, incluyendo, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y trasvestis como equivalentes a la heterosexualidad. Homofobia: Temor a relaciones con personas del mismo sexo; personas prejuiciadas en contra de los homosexuales. (El trmino se basa en la nocin de que el prejuicio contra los homosexuales tiene sus races en el ensalzamiento de las tendencias homosexuales). Estas definiciones fueron tomadas del material obligatorio del curso "Re-imagen del Gnero" dictado en un prestigioso College norteamericano. Asimismo, las siguientes afirmaciones corresponden a la bibliografa obligatoria del mismo: "La teora feminista ya no puede darse el lujo simplemente de vocear una tolerancia del 'lesbianismo' como 'estilo alterno de vida' o hacer alusin de muestra a las lesbianas. Se ha retrasado demasiado una crtica feminista de la orientacin heterosexual obligatoria de la mujer". "Una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto es la de informar a toda mujer que la penetracin heterosexual es una violacin, sea cual fuere su experiencia subjetiva contraria". Existen an otros postulados que las "feministas de gnero" propagan cada vez con mayor fuerza: "Cada nio se asigna a una u otra categora en base a la forma y tamao de sus rganos genitales. Una vez hecha esta asignacin nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es -femenina o masculino-. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son expresin natural de un plano gentico, el gnero es producto de la cultura y el pensamiento humano, una construccin social que crea la 'verdadera naturaleza' de todo individuo". Es as que para las "feministas de gnero", ste "implica clase, y la clase presupone desigualdad. Luchar ms bien por desconstruir el gnero llevar mucho ms rpidamente a la meta".
5.6.
El feminismo de gnero
Pero en qu consiste el "feminismo de gnero" y cul es la diferencia con el comnmente conocido feminismo?. El trmino "feministas del gnero" fue acuado en primer lugar por Christina Hoff Sommers en su libro "Quin se rob al Feminismo?", con el fin de distinguir el feminismo de ideologa radical surgido hacia fines de los '60, del anterior movimiento feminista de equidad. Aqu las palabras de Hoff Sommers: "El feminismo de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una feminista de equidad quiere para la mujer lo que quiere para todos: tratamiento justo, ausencia de discriminacin. Por el contrario, el feminismo del 'gnero' es una ideologa que pretende abarcarlo todo, segn la cual la mujer norteamericana est presa en un sistema
22 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos patriarcal opresivo. La feminista de equidad opina que las cosas han mejorado mucho para la mujer; la feminista del 'gnero' a menudo piensa que han empeorado. Ven seales de patriarcado por dondequiera y piensan que la situacin se pondr peor". Al parecer, este "feminismo de gnero" tuvo una fuerte presencia en la Cumbre de Pekn. Durante todas las jornadas de trabajo, aquellas mujeres que se identificaron como feministas abogaron persistentemente por incluir la "perspectiva del gnero" en el texto, por la definicin de "gnero" como 'roles socialmente construidos' y por el uso de "gnero" en sustitucin de 'mujer' o de masculino y femenino. De hecho todas las personas familiarizadas con los objetivos del "feminismo de gnero", reconocieron inmediatamente la conexin entre la mencionada ideologa y el borrador del "Programa de Accin" del 27 de febrero que inclua propuestas aparentemente inocentes y trminos particularmente ambiguos.
5.7.
Neo Marxismo
La teora del "feminismo de gnero" se basa en una interpretacin neo-marxista de la historia. Comienza con la afirmacin de Marx, de que toda la historia es una lucha de clases, de opresor contra oprimido, en una batalla que se resolver solo cuando los oprimidos se percaten de su situacin, se alcen en revolucin e impongan una dictadura de los oprimidos. La sociedad ser totalmente reconstruida y emerger la sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurar la paz y prosperidad utpicas para todos. Frederick Engels fue quien sent las bases de la unin entre el marxismo y el feminismo. En el libro "El Origen de la Familia Propiedad y el Estado", escrito por el pensador alemn en 1884 se seala: "El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio mongamo, y la primera opresin de una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino". Los marxistas clsicos crean que el sistema de clases desaparecera una vez que se eliminara la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se aceptara la ilegitimidad, se forzara la entrada de la mujer al mercado laboral, se colocara a los nios en institutos de cuidado diario y se eliminara la religin. Sin embargo, para las "feministas de gnero", los marxistas fracasaron por concentrarse en soluciones econmicas sin atacar directamente a la familia, que era la verdadera causa de las clases. Se afirma la necesidad de destruir la diferencia de clases, ms an la diferencia de sexos: " asegurar la eliminacin de las clases sexuales requiere que la clase subyugada (las mujeres) se alce en revolucin y se apodere del control de la reproduccin; se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como tambin el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologas como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de nios. Y as como la meta final de la revolucin socialista era no slo acabar con el privilegio de la clase econmica, sino con la distincin misma entre clases econmicas, la meta definitiva de la revolucin feminista debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento feminista- no simplemente acabar con el privilegio masculino sino con la distincin de sexos misma: las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importaran culturalmente".
5.8.
Cuando la Naturaleza estorba
Es claro pues que para esta nueva "perspectiva de gnero", la realidad de la naturaleza incomoda, estorba, y por tanto, debe desaparecer: "Lo 'natural' no es necesariamente un valor 'humano'. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza; ya no podemos justificar la continuacin de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orgenes en la Naturaleza. De hecho, por la sola razn de pragmatismo empieza a parecer que debemos deshacernos de ella". Para los apasionados defensores de la "nueva perspectiva", no se deben hacer distinciones porque cualquier diferencia es sospechosa, mala, ofensiva. Dicen adems que toda diferencia entre el hombre y la mujer es construccin social y por consiguiente tiene que ser cambiada. Buscan establecer una igualdad total entre hombre y mujer, sin considerar las naturales diferencias entre
23 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos ambos, especialmente las diferencias sexuales; ms an, relativizan la nocin de sexo de tal manera que, segn ellos, no existiran dos sexos, sino ms bien muchas "orientaciones sexuales". As, los mencionados promotores del "gnero" no han visto mejor opcin que declararle la guerra a la naturaleza y a las opciones de la mujer. Segn O'Leary, las "feministas de gnero" a menudo denigran el respeto por la mujer con la misma vehemencia con que atacan el irrespeto, porque para ellas el "enemigo" es la diferencia. Sin embargo, es evidente que no toda diferencia es mala ni mucho menos irreal. Tanto el hombre como la mujer -creados a imagen y semejanza de Dios- tienen sus propias particularidades naturales que deben ser puestas al servicio del otro, para alcanzar un enriquecimiento mutuo. Esto, claro est, no significa que los recursos personales de la femineidad sean menores que los recursos de la masculinidad; simplemente significa que son diferentes. En tal sentido, si aceptamos el hecho de que hombre y mujer son diferentes, una diferencia estadstica entre hombres y mujeres que participen en una actividad en particular, podra ser ms que una muestra de discriminacin, el simple reflejo de esas diferencias naturales entre hombre y mujer. No obstante, ante la evidencia de que estas diferencias son naturales, los propulsores de la "nueva perspectiva" no cuestionan sus planteamientos sino ms bien atacan el concepto de naturaleza. Adems, consideran que las diferencias de "gnero", que segn ellos existen por construccin social, fuerzan a la mujer a ser dependiente del hombre y por ello, la libertad para la mujer consistir, no en actuar sin restricciones indebidas, sino en liberarse de "roles de gnero socialmente construidos". En ese sentido, Ann Ferguson y Nancy Folbre afirman: " las feministas deben hallar modos de apoyo para que la mujer identifique sus intereses con la mujer, antes que con sus deberes personales hacia el hombre en el contexto de la familia. Esto requiere establecer una cultura feminista revolucionaria auto-definida de la mujer, que pueda sostener a la mujer, ideolgica y materialmente 'fuera del patriarcado'. Las redes de soporte contra-hegemnico material y cultural pueden proveer substitutos mujer-identificados de la produccin sexo-afectiva patriarcal, que proporcionen a las mujeres mayor control sobre sus cuerpos, su tiempo de trabajo y su sentido de s mismas". Con dicho fin, Ferguson y Folbre disean 4 reas claves de "ataque": 1) Reclamar apoyo econmico oficial para el cuidado de nios y los derechos reproductivos. 2) Reclamar libertad sexual, que incluye el derecho a la preferencia sexual (derechos homosexuales/lesbianos). 3) El control feminista de la produccin ideolgica y cultural (es importante porque la produccin cultural afecta los fines, el sentido de s mismo, las redes sociales y la produccin de redes de crianza y afecto, amistad y parentesco social). 4) Establecer ayuda mutua: sistemas de apoyo econmico a la mujer, desde redes de identificacin nica con la mujer, hasta juntas de mujeres en los sindicatos que luchen por los intereses femeninos en el trabajo asalariado.
5.9.
Una buena excusa: La mujer
Luego de revisar la peculiar "agenda feminista", Dale O'Leary evidencia que el propsito de cada punto de la misma no es mejorar la situacin de la mujer, sino separar a la mujer del hombre y destruir la identificacin de sus intereses con los de sus familias. Asimismo, agrega la experta, el inters primordial del feminismo radical nunca ha sido el de mejorar directamente la situacin de la mujer ni aumentar su libertad. Por el contrario, para las feministas radicales activas, las mejoras menores pueden obstaculizar la revolucin de clase sexo/gnero. Esta afirmacin es confirmada por la feminista Heidi Hartmann que radicalmente afirma: "La cuestin de la mujer nunca ha sido la 'cuestin feminista'. Esta se dirige a las causas de la desigualdad sexual entre hombres y mujeres, del dominio masculino sobre la mujer".
24 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos No en vano, durante la Conferencia de Pekn, la delegada canadiense Valerie Raymond manifest su empeo en que la cumbre de la mujer se abordara paradjicamente "no como una 'conferencia de la mujer'" sino que "los temas deban enfocarse a travs de una 'ptica de gnero'". As, dice O'Leary, la "nueva perspectiva" tiene como objeto propulsar la agenda homosexual/lesbiana/bisexual/transexual, y no los intereses de las mujeres comunes y corrientes.
5.10.
Roles socialmente construidos
Para tratar este punto, tomemos la definicin de "gnero" sealada en un volante que fuera circulado en la Reunin del ComPrep (Comit Preparatorio de Pekn) por partidarias de la perspectiva en cuestin. "Gnero se refiere a los roles y responsabilidades de la mujer y del hombre que son determinados socialmente. El gnero se relaciona a la forma en que se nos percibe y se espera que pensemos y actuemos como mujeres y hombres, por la forma en que la sociedad est organizada, no por nuestras diferencias biolgicas". Vale sealar que el trmino 'rol' distorsiona la discusin. Siguiendo el estudio de O'Leary, el 'rol' se define primariamente como: parte de una produccin teatral en la cual una persona, vestida especialmente y maquillada, representa un papel de acuerdo a un libreto escrito. El uso del trmino 'rol' o de la frase 'roles desempeados' transmite necesariamente la sensacin de algo artificial que se le impone a la persona. Cuando se sustituye 'rol' por otro vocablo -tal como vocacin-, se pone de manifiesto cmo el trmino 'rol' afecta nuestra percepcin de identidad. Vocacin envuelve algo autntico, no artificial, un llamado a ser lo que somos. Respondemos a nuestra vocacin a realizar nuestra naturaleza o a desarrollar nuestros talentos y capacidades innatos. En ese sentido, por ejemplo, O'Leary destaca la vocacin femenina a la maternidad, pues la maternidad no es un 'rol'. Cuando una madre concibe a un hijo, emprende una relacin de por vida con otro ser humano. Esta relacin define a la mujer, le plantea ciertas responsabilidades y afecta casi todos los aspectos de su vida. No est representando el papel de madre; es una madre. La cultura y la tradicin ciertamente influyen sobre el modo en que la mujer cumple con las responsabilidades de la maternidad, pero no crean madres, aclara O'Leary. Sin embargo, los promotores de la "perspectiva de gnero" insisten en decir que toda relacin o actividad de los seres humanos es resultado de una "construccin social" que otorga al hombre una posicin superior en la sociedad y a la mujer una inferior. Segn esta perspectiva, el progreso de la mujer requiere que se libere a toda la sociedad de esta "construccin social", de modo que el hombre y la mujer sean iguales. Para ello, las "feministas de gnero" sealan la urgencia de "desconstruir estos roles socialmente construidos", que segn ellas, pueden ser divididos en tres categoras principalmente: Masculinidad y Feminidad.- Consideran que el hombre y la mujer adultos son construcciones sociales; que en realidad el ser humano nace sexualmente neutral y que luego es socializado en hombre o mujer. Esta socializacin, dicen, afecta a la mujer negativa e injustamente. Por ello, las feministas proponen depurar la educacin y los medios de comunicacin de todo estereotipo y de toda imagen especfica de gnero, para que los nios puedan crecer sin que se les exponga a trabajos "sexo-especficos". Relaciones familiares: padre, madre, marido y mujer.- Las feministas no slo pretenden que se sustituyan estos trminos "gnero-especficos" por palabras "gnero-neutrales", sino que aspiran a que no haya diferencias de conducta ni responsabilidad entre el hombre y la mujer en la familia. Segn Dale O'Leary, sta es la categora de "roles socialmente construidos" a la que las feministas le atribuyen mayor importancia porque consideran que la experiencia de relaciones "sexoespecficas" en la familia son la principal causa del sistema de clases "sexo/gneros". Ocupaciones o profesiones.- El tercer tipo de "roles socialmente construidos" abarca las ocupaciones que una sociedad asigna a uno u otro sexo.
25 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Si bien las tres categoras de "construccin social" ya podran ser suficientes, el repertorio de las "feministas de gnero" incluye una ms: la reproduccin humana que, segn dicen, tambin es determinada socialmente. Al respecto, Heidi Hartmann afirma: "La forma en que se propaga la especie es determinada socialmente. Si biolgicamente la gente es sexualmente polimorfa y la sociedad estuviera organizada de modo que se permitiera por igual toda forma de expresin sexual, la reproduccin sera resultado slo de algunos encuentros sexuales: los heterosexuales. La divisin estricta del trabajo por sexos, un invento social comn a toda sociedad conocida, crea dos gneros muy separados y la necesidad de que el hombre y la mujer se junten por razones econmicas. Contribuye as a orientar sus exigencias sexuales hacia la realizacin heterosexual, y a asegurar la reproduccin biolgica. En sociedades ms imaginativas, la reproduccin biolgica podra asegurarse con otras tcnicas".
5.11.
El objetivo: desconstruir la sociedad
Queda claro pues, que la meta de los promotores de la "perspectiva de gnero", fuertemente presente en Pekn, es el llegar a una sociedad sin clases de sexo. Para ello, proponen desconstruir el lenguaje, las relaciones familiares, la reproduccin, la sexualidad, la educacin, la religin, la cultura, entre otras cosas. Al respecto, el material de trabajo del curso Re-Imagen del Gnero, dice lo siguiente: "El gnero implica clase, y la clase presupone desigualdad. Luchar ms bien por desconstruir el gnero llevar mucho ms rpidamente a la meta. Bien, es una cultura patriarcal y el gnero parece ser bsico al patriarcado. Despus de todo, los hombres no gozaran del privilegio masculino si no hubiera hombres. Y las mujeres no seran oprimidas sino existiera tal cosa como 'la mujer'. Acabar con el gnero es acabar con el patriarcado, como tambin con las muchas injusticias perpetradas en nombre de la desigualdad entre los gneros". En tal sentido, Susan Moller Okin escribe un artculo en el que se lanza a pronosticar lo que para ella sera el "soado futuro sin gneros": "No habra presunciones sobre roles masculino o femenino; dar a luz estara conceptualmente tan distante de la crianza infantil, que sera motivo de asombro que hombres y mujeres no fueran igualmente responsables de las reas domsticas, o que los hijos pasaran mucho ms tiempo con uno de los padres que con el otro. Sera un futuro en el que hombres y mujeres participen en nmero aproximadamente igual en todas las esferas de la vida, desde el cuidado de los infantes hasta el desempeo poltico de ms alto nivel, incluyendo los ms diversos tipos de trabajo asalariado. Si hemos de guardar la ms mnima lealtad a nuestros ideales democrticos, es esencial distanciarnos del gnero Parece innegable que la disolucin de roles de gnero contribuira a promover la justicia en toda nuestra sociedad, haciendo as de la familia un sitio mucho ms apto para que los hijos desarrollen un sentido de justicia". Para ello, tambin proponen la "desconstruccin de la educacin" tal como se lee en el discurso que la Presidenta de Islandia, Vigdis Finnbogadottir, diera en una conferencia preparatoria a la Conferencia de Pekn organizada por el Consejo Europeo en febrero de 1995. Para ella, as como para todos los dems defensores de la "perspectiva de gnero", urge desconstruir no slo la familia sino tambin la educacin. Las nias deben ser orientadas hacia reas no tradicionales y no se las debe exponer a la imagen de la mujer como esposa o madre, ni se les debe involucrar en actividades femeninas tradicionales "La educacin es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del 'gnero' debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y conscientizar en este sentido a los maestros, para asegurar as que nias y nios hagan una seleccin profesional informada, y no en base a tradiciones prejuiciadas sobre el 'gnero".
5.12.
Primer blanco, la Familia
"El final de la familia biolgica eliminar tambin la necesidad de la represin sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se vern en la forma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulacin estatal en vez de esto, hasta las categoras de homosexualidad y heterosexualidad sern abandonadas: la misma
26 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos 'institucin de las relaciones sexuales', en que hombre y mujer desempean un rol bien definido, desaparecer. La humanidad podra revertir finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural". Esta palabras de Alison Jagger, autora de diversos libros de texto utilizados en programas de estudios femeninos en Universidades norteamericanas, revelan claramente la hostilidad de las "feministas del gnero" frente a la familia. "La igualdad feminista radical significa, no simplemente igualdad bajo la ley y ni siquiera igual satisfaccin de necesidades bsicas, sino ms bien que las mujeres -al igual que los hombres- no tengan que dar a luz La destruccin de la familia biolgica que Freud jams visualiz, permitir la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de cuantos han existido anteriormente". Al parecer, la principal razn del rechazo feminista a la familia es que para ellas esta institucin bsica de la sociedad "crea y apoya el sistema de clases sexo/gnero". As lo explica Christine Riddiough, colaboradora de la revista publicada por la institucin internacional anti-vida Catholics for a Free Choice ("Catlicas por el derecho a elegir"): "La familia nos da las primeras lecciones de ideologa de clase dominante y tambin le imparte legitimidad a otras instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las que nos ensean primero la religin, a ser buenos ciudadanos tan completa es la hegemona de la clase dominante en la familia, que se nos ensea que sta encarna el orden natural de las cosas. Se basa en particular en una relacin entre el hombre y la mujer que reprime la sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer". Para quienes tienen una visin marxista de las diferencias de clases como causa de los problemas, apunta O'Leary, 'diferente' es siempre 'desigual' y 'desigual ' siempre es 'opresor'. En este sentido, las "feministas de gnero" consideran que cuando la mujer cuida a sus hijos en el hogar y el esposo trabaja fuera de casa, las responsabilidades son diferentes y por tanto no igualitarias. Entonces ven esta 'desigualdad' en el hogar como causa de 'desigualdad' en la vida pblica, ya que la mujer, cuyo inters primario es el hogar, no siempre tiene el tiempo y la energa para dedicarse a la vida pblica. Por ello afirman: "Pensamos que ninguna mujer debera tener esta opcin. No debera autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esa opcin, porque si esa opcin existe, demasiadas mujeres decidirn por ella" Adems, las "feministas de gnero" insisten en la desconstruccin de la familia no slo porque segn ellas esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural. Al respecto, Nancy Chodorow afirma: "Si nuestra meta es acabar con la divisin sexual del trabajo en la cual la mujer maternaliza, tenemos que entender en primer lugar los mecanismos que la reproducen. Mi recuento indica exactamente el punto en el que debe intervenirse. Cualquier estrategia para el cambio cuya meta abarque la liberacin de las restricciones impuestas por una desigual organizacin social por gneros, debe tomar en cuenta la necesidad de una reorganizacin fundamental del cuidado de los hijos, para que sea compartido igualmente por hombres y mujeres". Queda claro que para los propulsores del "gnero" las responsabilidades de la mujer en la familia son supuestamente enemigas de la realizacin de la mujer. El entorno privado se considera como secundario y menos importante; la familia y el trabajo del hogar como "carga" que afecta negativamente los "proyectos profesionales" de la mujer. Este ataque declarado contra la familia, sin embargo, contrasta notablemente con la Declaracin Universal de los Derechos Humanos promulgada, como es sabido, por la ONU en 1948. En el artculo 16 de la misma, las Naciones Unidas defienden enfticamente a la familia y al matrimonio: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nbil, tienen derecho, sin restriccin alguna por motivos de raza, nacionalidad o religin, a casarse y fundar una familia; y disfrutarn de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolucin del matrimonio
27 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos 2. Slo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podr contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la proteccin de la sociedad y del Estado. Sin embargo, los artfices de la nueva "perspectiva de gnero" presentes en la cumbre de la mujer pusieron al margen todas estas premisas y por el contrario apuntaron desde entonces la necesidad de "desconstruir" la familia, el matrimonio, la maternidad, y la feminidad misma para que el mundo pueda ser libre. En cambio, los representantes de las principales naciones comprometidas con la defensa de la vida y los valores familiares que participaron en Pekn, alzaron su voz en contra de este tipo de propuestas, sobre todo al descubrir que el documento de la cumbre eliminaba arbitrariamente del vocabulario del programa las palabras "esposa", "marido", "madre", "padre". El Papa Juan Pablo II, por su parte, tiempo antes de la Conferencia de Pekn, ya haba insistido en sealar la estrecha relacin entre la mujer y la familia. Durante el encuentro que sostuvo con Gertrude Mongella, Secretaria General de la Conferencia de la Mujer, previo a la cumbre mundial, dijo: "No hay respuesta a los temas sobre la mujer, que pueda pasar por alto la funcin de la mujer en la familia. Para respetar este orden natural, es necesario hacer frente a la concepcin errada de que la funcin de la maternidad es opresiva para la mujer" Lamentablemente, la propuesta del Consejo Europeo para la Plataforma de Accin de Pekn fue completamente ajena a las orientaciones del Santo Padre. "Ya es hora de dejar en claro que los estereotipos de gneros son anticuados: los hombres ya no son nicamente los machos que sostienen la familia ni las mujeres slo esposas y madres. No debe subestimarse la influencia psicolgica negativa de mostrar estereotipos femeninos" Ante esta postura, O'Leary escribe en su informe que si bien es cierto que las mujeres no deben mostrarse nicamente como esposas y madres, muchas s son esposas y madres, y por ello una imagen positiva de la mujer que se dedica slo al trabajo del hogar no tiene nada de malo. Sin embargo, la meta de la perspectiva del 'gnero' no es representar autnticamente la vida de la mujer, sino una estereotipificacin inversa segn la cual las mujeres que "slo" sean esposas y madres nunca aparezcan bajo un prisma favorable.
5.13.
Salud y derechos sexuales reproductivos
En la misma lnea, las "feministas de gnero" incluyen como parte esencial de su agenda la promocin de la "libre eleccin" en asuntos de reproduccin y de estilo de vida. Segn O'Leary, "libre eleccin de reproduccin" es la expresin clave para referirse al aborto a solicitud; mientras que "estilo de vida" apunta a promover la homosexualidad, el lesbianismo y toda otra forma de sexualidad fuera del matrimonio. As, por ejemplo, los representantes del Consejo Europeo en Pekn lanzaron la siguiente propuesta: "Deben escucharse las voces de mujeres jvenes, ya que la vida sexual no gira slo alrededor del matrimonio. Esto lleva al aspecto del derecho a ser diferente, ya sea en trminos de estilo de vida la eleccin de vivir en familia o sola, con o sin hijos- o de preferencias sexuales. Deben reconocerse los derechos reproductivos de la mujer lesbiana" Estos "derechos" de las lesbianas, incluiran tambin el "derecho" de las parejas lesbianas a concebir hijos a travs de la inseminacin artificial, y de adoptar legalmente a los hijos de sus compaeras. Pero los defensores del "gnero" no slo proponen este tipo de aberraciones sino que adems defienden el "derecho a la salud" que, en honor a la verdad, se aleja por completo de la verdadera salud del ser humano. En efecto, ignorando el derecho de todo ser humano a la vida, estos proponen el derecho a la salud, que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva. Paradjicamente, esta "salud reproductiva" incluye el aborto y por tanto, la "muerte" de seres humanos no nacidos.
28 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos No en vano, las "feministas de gnero" son fuertes aliadas de los Ambientalistas y Poblacionistas. Segn O'Leary, aunque las tres ideologas no concuerdan en todos sus aspectos, tienen en comn el proyecto del aborto. Por un lado, los Ambientalistas y Poblacionistas, consideran esencial para el xito de sus agendas, el estricto control de la fertilidad y para ello estn dispuestos a usar la "perspectiva de gnero". La siguiente cita de la Division for the Advance of Women (Divisin para el Avance de las Mujeres) propuesta en una reunin organizada en consulta con el Fondo de Poblacin de la ONU, revela la manera de pensar de aquellos interesados primariamente en que haya cada vez menos gente que vea el "gnero": "Para ser efectivos en el largo plazo, los programas de planificacin familiar deben buscar no slo reducir la fertilidad dentro de los roles de gnero existentes, sino ms bien cambiar los roles de gnero a fin de reducir la fertilidad". As, los "nuevos derechos" propuestos por las "feministas de gnero", no se reducen simplemente a los derechos de "salud reproductiva" que como hemos mencionado ya, promueven el aborto de un ser humano no nacido, sino que adems exigen el "derecho" a determinar la propia identidad sexual. En un volante que circul durante la Conferencia de Pekn, la ONG International Gay and Lesbian Human Rights Commission (Comisin Internacional de los Derechos Humanos de Homosexuales y Lesbianas) exigi este derecho en los siguientes trminos: "Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamado a los Estados Miembros a reconocer el derecho a determinar la propia identidad sexual; el derecho a controlar el propio cuerpo, particularmente al establecer relaciones de intimidad; y el derecho a escoger, dado el caso, cundo y con quin engendrar y criar hijos, como elementos fundamentales de todos los derechos humanos de toda mujer, sin distingo de orientacin sexual". Esto es ms preocupante an si se toma en cuenta que para las "feministas de gnero" existen cinco sexos. Rebecca J. Cook, docente de Leyes en la Universidad de Toronto y redactora del aporte oficial de la ONU en Pekn, seala en la misma lnea de sus compaeros de batalla, que los gneros masculino y femenino, seran una "construccin de la realidad social" que deberan ser abolidos. Increblemente, el documento elaborado por la feminista canadiense afirma que "los sexos ya no son dos sino cinco", y por tanto no se debera hablar de hombre y mujer, sino de "mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales". La "libertad" de los propulsores del "gnero" para afirmar la existencia de 5 sexos, contrasta con todas las pruebas cientficas existentes segn las cuales, slo hay dos opciones desde el punto de vista gentico: o se es hombre o se es mujer, no hay absolutamente nada, cientficamente hablando, que est en el medio.
5.14.
Ataque a la Religin
Si bien las "feministas de gnero" promueven la "desconstruccin" de la familia, la educacin y la cultura como panacea para todos los problemas, ponen especial nfasis en la "desconstruccin" de la religin que, segn dicen, es la causa principal de la opresin de la mujer. Numerosas ONG acreditadas ante la ONU, se han empeado en criticar a quienes ellos denominan "fundamentalistas" (Cristianos Catlicos, Evanglicos y Ortodoxos, Judos y Musulmanes, o cualquier persona que rehuse ajustar las doctrinas de su religin a la agenda del "feminismo de gnero"). Un video promotor del Foro de las ONG en la Conferencia de Pekn, producido por Judith Lasch, seala: "Nada ha hecho ms por constreir a la mujer que los credos y las enseanzas religiosas". De la misma manera, el informe de la Reunin de Estrategias Globales para la Mujer contiene numerosas referencias al fundamentalismo y a la necesidad de contrarrestar sus supuestos ataques a los derechos de la mujer. "Toda forma de fundamentalismo, sea poltico, religioso o cultural, excluye a la mujer de normas de derechos humanos de aceptacin internacional, y la convierten en blanco de violencia extrema. La eliminacin de estas prcticas es preocupacin de la comunidad internacional". De otro lado, el informe de la reunin preparatoria a la Conferencia de Pekn organizada por el Consejo Europeo en febrero de 1995, incluye numerosos ataques a la religin:
29 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos "El surgimiento de toda forma de fundamentalismo religioso se considera como una especial amenaza al disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y a su plena participacin en la toma de decisiones a todo nivel en la sociedad". "debe capacitarse a las mujeres mismas, y drseles la oportunidad de determinar lo que sus culturas, religiones y costumbres significan para ellas". Vale sealar que para el "feminismo de gnero", la religin es un invento humano y las religiones principales fueron inventadas por hombres para oprimir a las mujeres. Por ello, las feministas radicales postulan la re-imagen de Dios como Sophia: Sabidura femenina. En ese sentido, las "telogas del feminismo de gnero" proponen descubrir y adorar no a Dios, sino a la Diosa. Por ejemplo, Carol Christ, autodenominada "teloga feminista de gnero" afirma lo siguiente: "Una mujer que se haga eco de la afirmacin dramtica de Ntosake Shange: 'Encontr a Dios en m misma y la am ferozmente' est diciendo: 'El poder femenino es fuerte y creativo'. Est diciendo que el principio divino, el poder salvador y sustentador, est en ella misma y que ya no ver al hombre o a la figura masculina como salvador". Igual de extraas son las palabras de Elisabeth Schussler Fiorenza, otra "teloga feminista de gnero" que niega de raz la posibilidad de la Revelacin, tal como se lee en la siguiente cita: "Los textos bblicos no son revelacin de inspiracin verbal ni principios doctrinales, sino formulaciones histricas Anlogamente, la teora feminista insiste en que todos los textos son producto de una cultura e historia patriarcal androcntrica". Adems, Joanne Carlson Brown y Carole R. Bohn, tambin autodenominadas telogas de la "escuela feminista de gnero", atacan directamente al cristianismo como propulsor del abuso infantil: "El cristianismo es una teologa abusiva que glorifica el sufrimiento. Cabe asombrarse de que haya mucho abuso en la sociedad moderna, cuando la imagen teolgica dominante de la cultura es el 'abuso divino del hijo' - Dios Padre que exige y efecta el sufrimiento y la muerte de su propio hijo? Si el cristianismo ha de ser liberador del oprimido, debe primero liberarse de esta teologa". Por todo ello, los dueos de la "nueva perspectiva" promueven el ataque frontal al cristianismo y a toda figura que lo represente. En 1994, Rhonde Copelon y Berta Esperanza Hernndez elaboraron un folleto para una serie de sesiones de trabajo de la Conferencia Internacional de Poblacin y Desarrollo del Cairo. El folleto atacaba directamente al Vaticano por oponerse a su agenda que entre otras cosas incluye los "derechos a la salud reproductiva" y por consecuencia al aborto. " este reclamo de derechos humanos elementales confronta con la oposicin de todo tipo de fundamentalistas religiosos, con el Vaticano como lder en la organizacin de oposicin religiosa a la salud y a los derechos reproductivos, incluyendo hasta los servicios de planificacin familiar". Contrastantes con todas estas posturas de ataque y agresin a la religin, a la Iglesia, concretamente al Vaticano, son las posturas de la mayora de mujeres del mundo que segn el informe de O'Leary defienden sus tradiciones religiosas como la mejor de las protecciones de los derechos y la dignidad de la mujer. Mujeres catlicas, evanglicas, ortodoxas y judas agradecen en particular, las enseanzas de sus credos sobre el matrimonio, la familia, la sexualidad, y el respeto por la vida humana. La Santa Sede por su parte, seal en los meses previos a Pekn, el peligro de la tendencia en el texto planteado por la ONU, a dejar de lado el derecho de las mujeres a la libertad de conciencia y de religin en las instituciones educativas.
5.15.
Conclusin
El "feminismo de gnero" es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar. No puede apelarse a la naturaleza, ni a la razn, la experiencia, o las opiniones y deseos de mujeres verdaderas, porque segn las "feministas de gnero" todo esto es "socialmente construido". No importa cunta evidencia se acumule contra sus ideas; ellas continuarn insistiendo en que es simplemente prueba adicional de la conspiracin patriarcal masiva en contra de la mujer.
30 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Sin embargo, existen muchas personas que quizs por falta de informacin, an no estn al tanto de la nueva propuesta y de los peligrosos alcances de la misma. En Estados Unidos el "feminismo de gnero" ha logrado ubicarse en el centro de la corriente cultural norteamericana. Prestigiosas universidades y Colleges de los Estados Unidos difunden abiertamente esta perspectiva. Adems, numerosas series televisivas norteamericanas hacen su parte difundiendo el siguiente mensaje: la identidad sexual puede "desconstruirse" y la masculinidad y femineidad no son ms que "roles de gneros construidos socialmente". Si tomamos en cuenta que el avance de las tecnologas ha logrado que dichos programas con toda la nueva "perspectiva de gnero" lleguen diariamente a los pases en vas de desarrollo principalmente a travs de la televisin por cable, sin descartar las muchos otros medios que existen en nuestro tiempo, esto nos pone ante un nuevo reto que debe ser enfrentado lo antes posible para evitar las graves consecuencias que ya est ocasionando en el Primer Mundo. Ms an cuando la "desconstruccin" de la familia y el ataque a la religin, la tradicin y los valores culturales que las "feministas de gnero" promueven en los pases en desarrollo, afecta al mundo entero.
31 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
6. La filosofa del gnero
La filosofa del genero incluye ideas de diferentes corrientes de pensamiento filosfico y psicolgico armonizadas o, mejor dicho, forzadas a armonizarse en una propuesta que busca destruir el concepto de familia tal como lo conocemos actualmente. Postula que la misma es fruto de la sociedad decadente de nuestros tiempos y del devenir histrico que asegura la desigualdad del hombre con la mujer. Por ende, para lograr la igualdad definitiva entre hombre y mujer es necesario: Cambiar todos los roles masculinos y femeninos existentes. Considerar la familia actual como algo perimido. Estructurar un nuevo tipo de unin "familiar" Permitir diferentes formas de contacto sexual como parte de la igualdad. Negar la identidad biolgica-psquica-espiritual del "ser mujer" y del "ser hombre". Eliminar el lenguaje actual en lo referido a temas masculinos femeninos: Cambiar todos los trminos que incluyen tcitamente/excluyen a la mujer dentro del hombre. Por ejemplo: "los alumnos de esa escuela" por "los alumnos y alumnas de esta escuela" Anular la proposicin "de" en la determinacin del nombre de casada de la mujer. Androginizar el lenguaje. Puesto que no existe forma de describir lo que no es masculino o femenino que deben tender a unirse. Por ello la filosofa del genero no busca la igualdad de derechos o de deberes entre hombre y mujer sino la destruccin de la familia normal de hoy para reconstruir un concepto de familia distinto, mas no solo distinto: nuevo. Para que exista igualdad entre hombre y mujer, hay que destruir las estructuras actuales y crear otras nuevas. No basta cambiar, hay que hacer una nueva sociedad, generar sus propios valores y ser los superhombres (o supermujeres) ms all del bien y del mal, por cierto, conceptos ambos que deben reclasificarse sujetos a una concepcin actual que valorizar de nuevo, adaptado a esta evolucin, lo bueno y lo malo reestructurndolo en base a una perspectiva de gnero. Gran parte de estas ideas se encuentran semi-textualmente en Engels de quien analizar algunos prrafos de una de sus obras por considerarlos apropiados en cuanto a como esta ideologa se nutre de su pensamiento, otras tienen su trasfondo en Nietzsche y en Sartre pero, lo mas importante de destacar es que la "filosofa del gnero" incorpora todo lo que le pueda ser til a sus fines (tenga el origen ideolgico que tenga) y desecha todo lo que no contribuya a los mismos. As, Nietzsce puede ser til en ciertos aspectos y no en otros, tomndose entonces solo los aprovechables. Observamos entonces que el "corpus de la filosofa del gnero es una hbil maquinacin mental que nos recuerda ms a las argumentaciones de los sofistas que a una honesta forma de plantear problemas existenciales.
6.1.
Conceptos
Segn el profesor Schooyans el concepto de Gnero es utilizado por las feministas radicales como una "ideologa segn la cual, los roles del hombre y la mujer no estn dentro de la naturaleza, sino que son el resultado de la historia y de la cultura". Esta visin histrica de los roles masculinos y femeninos esta ntimamente ligada a la familia y al arquetipo de organizacin del Estado. Algo curioso es que siendo el concepto de Gnero utilizado por pases de praxis y mentalidad ideolgicamente capitalistas sean utilizados concepciones que tienen, tal vez no sus orgenes pero s buena parte de sus explicaciones y fundamentos, en pensadores como Marx y Engels. Con todo, el feminismo radical va mas all de esta concepcin histrica, dndole un patrocinio sociolgico en el cual "la sociedad invent los papeles del hombre y de la mujer". Schooyans nos dice entonces que sta ideologa: "intenta desmaternizar a la mujer e indirectamente patrocinara el matrimonio entre personas del mismo sexo." Engels por su parte cimienta estas ideas con frases como "La familia, ... es el elemento activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado ms bajo a otro ms alto.
32 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Bajo esta percepcin la familia de hoy debe transformarse en una familia distinta donde, por ejemplo, pap y mam, sean, tal vez, pap y pap o mam y mam, aunque, en la prctica, tal vez ninguno sea ni el padre ni la madre biolgica de ese nio o nia. El propio Engels justifica esta visin al escribir que: el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria y en que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes"
6.2.
La filosofa del Gnero y la Sexualidad
"...en primer lugar eran tres los gneros de los hombres, no dos, como ahora, masculino y femenino sino que haba tambin un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre perdura hoy en da, aunque como gnero ha desaparecido. Era, en efecto, entonces el andrgino una sola cosa, como forma y como nombre, partcipe de ambos sexos, masculino y femenino, mientras que ahora no es mas que un nombre sumido en el oprobio" La filosofa del gnero busca desmitificar la masculinidad y la femineidad como atributos inherentes a la mujer y al hombre. Tal objetivo solo es lograble haciendo aceptable todo tipo de relacin amorosa y sexual, no solo las que consideramos como normales. Los interrogantes antropolgicos acerca del hombre son, posiblemente, tan antiguos como el comienzo de su uso de razn. En la Grecia de Platn pareciera ser que por "el amor" se justificaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Varias partes de "el Banquete" nos describen comportamientos homosexuales de los comensales, comenzando con el anfitrin Agatn y terminando por el propio Scrates que parece tomar este tema sin demasiado inters. Voltaire en uno de sus escritos filosficos nos comenta al respecto: "si el amor que se llama socrtico y platnico fuera un sentimiento honesto, lo aplaudiramos; pero como fue relajacin, debe sonrojarnos Grecia porque no lo prohibi" Engels observa tambin este comportamiento relajado cuando reflexiona: "Y el amor sexual, tal como nosotros lo entendemos, era una cosa tan indiferente para el viejo Anacreonte, el cantor clsico del amor en la antigedad, que ni siquiera le importaba el sexo mismo de la persona amada , nace un nuevo criterio moral para juzgar las relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente: Son legtimas o ilegtimas?, sino tambin: Son hijas del amor y de un afecto recproco?". Es decir, no es tan importante la compatibilidad y la complementariedad de hombre y mujer como "el amor". Con ideas tan amplias sobre las diferencias (o similitudes) de los sexos podemos entender que la filosofa del gnero asuma la conciencia de la persona como una percepcin que est en evolucin, aceptando hoy lo que tal vez en otro tiempo no fuera aceptable. O sea: "El fundamento de la ciencia es el hombre, la conciencia humana est en constante evolucin histrica y vital ya que el hombre es esencialmente historia viva."
6.3.
El lenguaje en la Filosofa del Gnero
Segn el gnero , "en el lenguaje sexista se evidencia la posicin de inferioridad o subordinacin de la mujer o a travs del mismo se la invisibiliza" Podemos preguntarnos: una vez que separemos los conceptos de masculinos y femeninos, puesto que la idea es asexuar todo cmo expresaremos (por ejemplo) a nuestros jvenes? Los jvenes gays y los jvenes hombres? O diremos los jvenes homosexuales y los jvenes heterosexuales y las jvenes lesbianas o las jvenes heterosexuales y no olvidemos hablar del actual joven "hombre" que puede llegar a ser el futuro joven "ex hombre" actual transexual. Con todo, la filosofa del gnero tiene claro que hay que cambiar el lxico si se desea cambiar la mentalidad.
33 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos "Los fonemas son en ltima instancia el fundamento de la cultura, de las cuales se desprende el lxico y la sintaxis y de la cuales a su vez depende nuestro conocimiento de la realidad, determinado por las palabras que utilizamos." Que debemos trabajar por una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, es una proposicin de perogrullo, que sin embargo debe ser concienciada cada da en nuestras culturas predominantemente machistas. Si bien, no deja de ser cierto, que la conducta machista es fruto de una educacin materna machista. O sea, los formadores de "machos" generalmente son las mujeres. Sin embargo, la filosofa del gnero absorbe mltiples variables a esta situacin de desigualdad, proponiendo ir bastante mas lejos que en lo que a derechos y oportunidades, etc. se refiere. El Genero propone: la igualdad. Pero qu igualdad? Veamos que nos dicen las entidades propulsoras de esta filosofa como por ejemplo el CLADEM (Comit de Amrica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer): "gnero" no se refiere a los sexos masculino y femenino, sino que se refiere a una ideologa que niega el fundamento natural de los roles tradicionales del hombre y la mujer y que alega que todos ellos, incluyendo el concepto mismo de la maternidad, son puras invenciones sociales sujetas a cambio. En este contexto, la sexualidad es reinterpretrada para que incluya como "normales" el homosexualismo, el bisexualismo, y el trasvestismo. As en su "Declaracin de los derechos humanos desde una perspectiva de gnero", presentada ante la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 50 Aniversario de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, CLADEM incluye entre los "derechos sexuales y reproductivos", no solo el derecho a la "libertad en la orientacin sexual", sino tambin "al aborto seguro y legal". Podemos plantearnos seriamente la igualdad? No es obvio que somos en esencia distintos? Se puede dudar de la "desigualdad" (bellsima desigualdad!) entre un hombre y una mujer? Engels aporta su visin de las cosas: "... la emancipacin de la mujer y su igualdad con el hombre son y seguirn siendo imposibles mientras permanezca excluda del trabajo productivo social y confinada dentro del trabajo domstico, que es un trabajo privado. La emancipacin de la mujer no se hace posible sino cuando sta puede participar en gran escala, en escala social, en la produccin y el trabajo domstico no le ocupa sino un tiempo insignificante. Esta condicin slo puede realizarse con la gran industria moderna, que no solamente permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta lo exige y tiende ms y ms a transformar el trabajo domstico privado en una industria pblica." Me puede gustar cocinar, pero eso no es un rol masculino ni femenino. Detesto cambiar un neumtico, pero eso tampoco me identifica como hombre y mujer: Cul es la igualdad planteada? El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histrica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empu tambin las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproduccin. Esta baja condicin de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y ms an en los de los tiempos clsicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de formas ms suaves, pero no, ni mucho menos, abolida. Ser que la igualdad es el derecho a trabajar como una esclava en una fbrica 12 horas al da? As se igualara a muchos hombres, jvenes y nios que lo hacen, Y eso est bien? O tal vez ser que se desea que el hombre se embarace? As las cosas sern bien parejas.
6.4.
Conclusin
"Si en un porvenir lejano, la familia monogmica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es imposible predecir de qu naturaleza sera la que le sucediese". Muy bien, podemos estar de acuerdo con Engels! Mas... Uds. creen que estamos lejos de todo esto.? En la Conferencia de Beijing (perteneciente a la ONU) se propona dentro de una clasificacin de "Nuevos derechos humanos": "El derecho de la libre opcin sexual de las "cinco opciones normales": heterosexual, homosexual, bisexual, trasvestismo y lesbianismo" De esto a plantear una nueva clase de familia que no sea la "monogmica" tal como lo vaticinaba Engels podramos decir que: ya nos hemos adelantado.
34 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
7. Femenino&Masculino
Exposicin en Maristas, sbado 26 de abril de 2003. Carlota Lattuca de Pochettino
La dignidad de la mujer. Reflexiones a partir de algunos aportes de la Filosofa Personalista.La propuesta: participar activamente en un espacio filosfico- antropolgico que aborda lo vital, lo existencial. Se trata de ponderar cunto hay en juego y cunto necesitamos beber en las fuentes de lo femenino. Y de recoger la invitacin de Pndaro s lo que eres! Sabemos que la existencia personal es el modo especfico de existencia... lo que sta expresin significa y encierra es lo que intentaremos repensar juntos. Aunque no podemos definir a la persona como a un objeto que est ante nuestra mirada, no la confinamos a lo indecible. Podemos decir que es actividad libre, autocomunicacin, adhesin, se expresa y se conoce actuando, creando incesantemente situaciones, reglas, instituciones. Nuestros actos nos constituyen, en el movimiento de personalizacin que es creacin, libertad responsable... Por ms que combinemos mil fotografas de alguien no podremos reproducir una persona que piensa, que proyecta, que quiere, que obra. Se advierte la paradoja: la existencia personal es el modo especficamente humano de existencia y, sin embargo, ella debe ser incesantemente conquistada. A esta experiencia nadie puede ser condicionado ni obligado. Aquellos que la llevan a las cimas llaman a los dems a su alrededor, despiertan a los dormidos y as, de llamado en llamado, la humanidad se libera del pesado sueo vegetativo que todava la embota16 La fenomenloga ( y santa) Edith Stein, que nos ha aportado obras de una profundidad y actualidad invalorables desde el punto de vista de la Filosofa del hombre, situando la Filosofa Tomista en dilogo con la Fenomenologa, nos explica que la persona es el nico ser vivo que ha de formalizarse a s misma. Todos los otros seres que existen son lo que son. Estn identificados consigo mismos. El ser humano, desde el primer instante de su concepcin, porta una forma en cuya entidad anida el misterio de una persona nica, que en su proceso evolutivo y de socializacin se encontrar en la necesidad de trabajar para construir su propia identidad. Es un organismo vivo. Es varn o mujer en esa ntima y prometedora realidad que es a la vez una, dctil y fuerte.17 Vale la pena notar como, en los mencionados procesos socializadores siempre se ver a los hombres y sociedades discutir sobre las fronteras de sus derechos para respetar el bien comn. Se trata acerca de la libertad de movimiento, de palabra, de prensa, de asociacin, de la vida privada; presuncin de inocencia; proteccin del trabajo, de la salud, de la raza, del sexo, de la debilidad, del aislamiento. A las amenazas y abusos que en estos aspectos se constatan nos referamos al expresar al principio de esta exposicin cunto hay en juego! en esta definicin de lo masculino y lo femenino. La conciencia individual ha de madurar a travs de la conciencia total y del drama de su poca. Abordaremos un breve pantallazo histrico que es slo de algunos elementos y con las limitaciones que el tiempo que nos asignaron nos plantea.18 Lo hacemos en una actitud constructiva. Buscamos las posibilidades humanas contenidas en la estructura varn mujer, en la relacin varn- mujer, en el encuentro varn-mujer. a) En Aristteles, Edad Media y siglos posteriores el binomio femenino-masculino era planteado, preponderantemente, como una cuestin de naturaleza . Se admite la igualdad sustancial del hombre y de la mujer en la dignidad humana pero se confina la sexualidad a lo biolgico, a la corporeidad objetiva. Lo sexual se considera un hecho de naturaleza y no se atiende a las posibilidades o implicaciones humanas especficas. Se insiste en la
16 17
Mounier. E. El Personalismo. Eudeba. Buenos Aires, 1968. Stein, E. La estructura de la persona humana. B.A.C. Madrid, 1998. 18 Gevaert, J. El problema del hombre. Sgueme. Salamanca, 1984. 35 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos complementariedad pero sta se restringe a la procreacin. Incluso se considera que la mujer tiene un papel pasivo en la procreacin: La vida viene del hombre. La mujer la recibe y la guarda. Reconocemos que las teoras y las especulaciones no cubran exactamente la realidad vivida. Entonces como hoy, era un hecho que el hombre y la mujer permanecan juntos durante toda la vida viviendo una autntica relacin de amor. A veces las ideas antropolgicas anotaban este hecho. b) Existen desde hace tiempo otros intentos que se sustentan en las polaridades psicolgicas y la complementariedad psicolgica y humana. La plenitud del hombre est dividida. Lo que me falta lo tiene el del otro sexo. Se asemeja al estadio anterior pero discriminando ms los caracteres de lo femenino y de lo masculino. Atribuye al varn el producir, a la mujer el recibir, al varn buscar y abrazar, a la mujer dejarse tomar. Al varn proyectar y transformar el mundo, a la mujer guardar la vida. El varn es abstracto, razonador, orientado a las cosas. La mujer es concreta, sentimiento, orientada a las personas. Todo esto es muy relativo. Para captarlo en su exactitud hay que verlo en el encuentro. Buytendijk: hay aspectos psicolgicos complementarios y diferencias fisiolgicas reales pero tambin hay que atender a los aspectos culturales, al proyecto existencial, al modo de estar en el mundo. Von Gebsattel: los amantes son maestros del antroplogo. Se trata de un misterio que venerar ms que de conocer. Que no se introduzca el pensamiento all donde ellos en el amor, veneran un misterio. c) Diferencias puramente culturales: Prepondera la educacin y la estructura cultural en general. El marxismo ve la diferencia entre varn y mujer como expresin de situaciones sociales y culturales. Considera la relacin hombre mujer como medida para juzgar las relaciones humanas en general. La sexualidad tiene una dimensin social ( No olvidemos que definen a la persona como el conjunto de sus relaciones sociales). Abolir todas las diferencias sociales y econmicas, los derechos y las prestaciones de los hombres y las mujeres tienen que ser iguales. La mujer debe gozar de independencia econmica. El amor es la norma suprema que determina la duracin del matrimonio y de las relaciones sociales. La educacin de los hijos corresponde a la sociedad. S. de Beauvoir dice que cada hombre es como lo ve el otro. No tiene una naturaleza sino que es libertad. Reacciona respecto de la reduccin de la mujer a su sexo. Exige que la mujer pueda identificarse si lo quiere, con la imagen precisa que el varn ha alcanzado en las culturas industrializadas de occidente. En la total libertad de las relaciones entre los sexos se evelar el rostro humano de la sexualidad. Antes que su sexo la mujer es persona libre que se proyecta a s misma en el mundo. Sus reivindicaciones aparecen como reaccin a diversas formas de sometimiento y estn atravesadas por el reduccionismo marxista de la persona a la dimensin social en su materializacin. No obstante, son muy tiles y el abordaje realizado en crculos de estudio, que incluyen otros marcos tericos, han contribuido al reconocimiento y de la dignidad de la mujer esclareciendo cuestiones relacionadas con su bienestar y salud. a), b) y c) son tres absolutizaciones falsas. La Antropologa Filosfica que nace como disciplina en las primeras dcadas del siglo XX acenta la unidad del hombre con su cuerpo por eso hay que tener en cuenta el peso que representa la sexualidad en la vida de la persona. Respecto de las caractersticas psicolgicas de los sexos y de las polarizaciones que se dan siempre ligadas a lo fisiolgico y a lo cultural afirmamos que son muy positivas y fuente de gozo en el encuentro. Mencionbamos que lo femenino masculino encierra un misterio que venerar. Lo que es realmente un mal es la desigualdad unida a la alienacin, a la opresin, al sometimiento. Ejemplificamos con la mano: Si la consideramos en su ser material anatmico fisiolgico, separndola de la totalidad de la persona no ser lo mismo que si contemplamos su sentido humano, las manos que trabajan, que acarician, que dibujan, que tocan el piano...o descargan un golpe sobre otro ser humano....La mano humana es principio de la instrumentalidad y de la transformacin del mundo al servicio del hombre. La estructura fisiolgica est orientada. Alberga en s posibilidades y llamadas... Del mismo modo sucede con la sexualidad humana. El amor revela su naturaleza en este encuentro intersubjetivo e interpersonal que no puede separarse de las condiciones corpreas y psicolgicas que me llevan a reconocer al otro como otro. En este encuentro interpersonal se ponen de manifiesto las posibilidades humanas de todos los elementos del hombre y la mujer, sus
36 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos diferencias, sus complementariedades, las elaboraciones sociales y culturales en las diversas manifestaciones de lo femenino y de lo masculino potenciado, promovido en el reconocimiento del otro como otro que revela a cada uno su genuino ser. Esta diferenciacin e integracin se esclarece an ms desde la reflexin sobre la fecundidad que pertenece de modo especfico a la sexualidad. La fecundidad reviste dimensin fisiolgica, biolgica e interpersonal. Es tambin un dilogo con un nuevo ser . Transmisin de las verdades y los valores que confieren a la existencia una razn de ser y reconocimiento recproco como hombre y como mujer en el trabajo comn por el hijo. La estructura hombre mujer es la que mejor expresa al ser humano en su naturaleza interpersonal... Para ahondar en esta realidad personal e interpersonal nos sustenta la reflexin acerca de las estructuras del universo personal que desarrolla E. Mounier en su obra El Personalismo (ya citada). El autor presenta estas estructuras como factores de personalizacin. Hemos de entenderlas en su interrelacin...Es bueno tener presente que refieren cuestiones bsicas del significado de ser persona. Las enumeraremos y explicaremos brevemente, invitando a la lectura de la obra para su profundizacin. Creemos muy oportuno, como hijos de la posmodernidad tomar conciencia de que est sucediendo un evidente proceso de adolescentizacin social; este desarrollo promueve todo lo contrario: el proceso de personalizacin.
7.1.
La existencia incorporada
Es la existencia encarnada. Somos nuestro cuerpo. Por mi cuerpo estoy expuesto: al impedirme ser totalmente transparente, me arroja fuera de m. Por los sentidos me arroja al espacio. Por su envejecimiento me ensea la duracin. Por la muerte, la eternidad. Me hace sentir el peso de la esclavitud y est en la raz de toda conciencia. . El cuerpo es mediador de toda vida espiritual: la vida del pensar, del querer y del querer el bien, la libertad. Humaniza la naturaleza, la domina, la libera, liberando tambin la tcnica y la mquina. Esto plantea la necesidad de lucha y combate y rechaza el optimismo liberal o revolucionario.
7.2.
La comunicacin
La persona se logra no volcndose sobre s sino siendo ms transparente a s misma y para los dems. Nos personaliza el descentrarnos: - Salir de s: dominarse. - Comprender: ponerse en el punto de vista del otro. Tomas en mi singularidad la singularidad del otro con acogimiento y concentracin. - Tomar sobre s, asumir: el dolor, la pena de los otros. - Dar: Sin esperar nada a cambio. Fuerza viva del impulso personal. Disuelve la opacidad y la soledad ( puede parecer perturbadora pues desconoce el orden de los instintos) La generosidad desarma el rechazo ofreciendo al otro un valor. De all el valor liberador del perdn y la confianza. - Ser fiel: el crdito a otro es infinitamente fecundo. Es invocacin que nutre. El amor pleno es creador de voluntad del otro, quiere y promueve su realizacin plena. 7.2.1. Fracasos de la comunicacin Sartre seala que la mirada fija y petrifica. Para l solo hay intersubjetividad y no es posible el encuentro. Se da el fracaso cuando surge el malentendido, cuando algo en nosotros resiste al esfuerzo de la reciprocidad y cuando esa reciprocidad es un nuevo egocentrismo. 7.2.2. La conversin ntima En el silencio y en el retiro aparece la concentracin de fuerzas. (Ser momentneo, si no puede ser causa de perversin). No se es persona ingenuamente. La persona jams puede comunicarse ntegramente y prefiere medios indirectos: irona, humor, ficcin. Recogerse, concentrarse no es aislarse y cerrarse. Hay que salir de la interioridad para mantenerla. Klages: La persona es un adentro que tiene necesidad de un afuera. Valery: Tambin podemos estar encerrados fuera de nosotros.
37 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos 7.2.3. El afrontar Existir humanamente es decir no, protestar, afirmar mis opiniones. Ruptura, rechazo son categoras esenciales de la persona. La fuerza interior, espiritual es uno de los principales atributos. Muchos carecen de valor moral porque temen los golpes. La madurez implica elegir fidelidades que valen ms que la vida. Por rica que sea la persona se quiebra si el acto se quiebra. Obrar es elegir, zanjar, rehusar, rechazar. Edificar es sacrificar. La decisin expresa la libertad y la fuerza interior. Afrontar significa que la persona ha de defender antes que su vida, su dignidad. En ese caso el no ha de ser irreductible. Para integrarse hay que ser duro y rico. Esto requiere rechazos, renuncias reales, embarazosas, desgarradoras. Si la organizacin impide actuar y decidir es ms peligrosa que el veneno de la desesperacin.
7.3.
La libertad condicionada
La libertad se conquista sobre los determinismos naturales y con ellos. La libertad no es una condena (Sartre), es un don (Marcel), el hombre puede prometer y traicionar. Bakunin: No soy libre si no son libres los seres que me rodean: la alineacin engendra alineacin. La libertad progresa gracias al esfuerzo y sacrificio. La libertad lo es de una persona en situacin. La batalla de la libertad no conoce fin. Se gana una batalla y luego aparece otro combate. Me elijo y construyo el mundo en esta eleccin y en la responsabilidad.
7.4.
La eminente dignidad
El ser personal es un ser hecho para sobrepasarse, en tanto proyecto en pos de valores individuales o colectivos. Es una afirmacin de la tica personalista que el sufrimiento ( sobre todo el ocasionado a otro) madura el descubrimiento de lo moral. La ley piloteada por nuestra libertad es instrumento de liberacin en la fecunda tensin entre la norma, el lmite y las concreciones del amor . La alegra es inseparable de la vida valorizada pero no lo es menos el sufrimiento el cual se sensibiliza y desarrolla a medida que la persona se enriquece de existencia.
7.5.
El Compromiso
Una teora de la accin ocupa en el personalismo un lugar central. La persona responsable que tiene fe en s alberga un poder desmesurado. No estamos aislados. El esfuerzo hacia la verdad y la justicia es esfuerzo colectivo. Las cuatro dimensiones de la accin: El hacer: Dominar y organizar una materia exterior. Ciencia aplicada. Industria. Poltica como personalizacin de lo econmico e institucionalizacin de lo personal. El obrar: Accin tica. Autenticidad. Una relacin entre personas jams se establece en el plano tcnico solamente, buscando como fin la eficiencia y el xito, sin reparar en los medios. El hombre es haciendo y no hace sino lo que es. Dimensin contemplativa: No compromete la inteligencia sola, sino a toda la persona. Hace a la accin proftica, nutrida de la exploracin y perfeccionamiento de los valores. Dimensin colectiva: La comunidad de trabajo, de destino y la comunin espiritual son indispensables para la humanizacin integral.
38 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
8. El siniestro plan de control poblacional
Sobre el Informe Kissinger: National Security Study Memorandum 200 "Levantse sobre Egipto un nuevo rey, que no conoca Jos. l dice a su gente: He aqu que el pueblo de los hijos de Israel se ha vuelto ms numeroso y ms poderoso que nosotros. Venid, tomemos sabias medidas para impedir que l crezca. (...). Entonces el Faran orden a todo su pueblo: Arrojad en el Ro (el Nilo) a todo nio que nazca. Pero dejad vivir a las nias" (Ex 1, 810, 22) Para el Faran no era interesante exterminar a los hebreos, que le servan de mano de obra, sino impedir su crecimiento, mantenindolos bajo control. Muy semejante a esta historia del control de poblacin en los tiempos modernos. Para este fin ya se realizaron varias Conferencias Mundiales: en Bucarest, Rumania (1974), en la Ciudad de Mxico (1984) y el Cairo (Egipto, qu coincidencia!) en 1994. Para aclarar los que est por detrs de todo esto, conviene que leamos un documento confidencial, fechado el 10 de diciembre de1974, de autora del entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, titulado National Security Study Memorandum 200 (abreviadamente NSSM 200): Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests. En buen espaol: Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad y los Intereses Intercontinentales de los Estados Unidos. El documento, conocido como Informe Kissinger, fue entregado por el Consejo nacional de Seguridad de Estados Unidos al entonces presidente americano Gerald Ford, Solamente en 1989 la Casa Blanca desclasific el documento, que ahora es de dominio pblico. En este informe se afirma que el crecimiento de la poblacin mundial es una amenaza para los Estados Unidos, y que es preciso controlarla por todos los medios: anticonceptivos, esterilizacin en masa, creacin de una nueva mentalidad contra la familia numerosa, inversin fuerte de millones de dlares en todo el mundo. Veamos resumidamente algunos trechos de este documento:
8.1.
Amrica Latina, en particular Brasil, es un sector clave
"La asistencia para el control poblacional debe ser empleada principalmente en los pases en desarrollo de mayor y ms rpido crecimiento donde los Estados Unidos de Norteamrica tiene intereses polticos y estratgicos especiales. Estos pases son: India, Bangladesh, Paquistn, Nigeria, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turqua, Etiopa y Colombia" (pginas 14/15, prrafo 30)
8.2.
Es preciso controlar Brasil
"Amrica Latina: Se prev que habr un rpido crecimiento poblacional en los siguientes pases tropicales: Brasil, Per, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es fcil ver que, con una poblacin actual de ms de 100 millones, el Brasil domina demogrficamente el continente; hacia fines de este siglo, se calcula que la poblacin de Brasil llegar a los 212 millones de personas: el mismo nivel poblacional de los Estados Unidos de Norteamrica en 1974. La perspectiva de un rpido crecimiento econmico - si no fuese debilitada por el exceso de crecimiento demogrfico - indica que Brasil tendr cada vez mayor influencia en Amrica Latina en los prximos 25 aos" (pgina 22)
8.3.
Pero, cmo disfrazar el plan?
"Los Estados Unidos de Norteamrica pueden ayudar a disminuir las acusaciones de motivacin imperialista por su apoyo los programas poblacionales declarando reiteradamente que tal apoyo viene de la preocupacin que los Estados Unidos de Norteamrica tiene que ver con: a. el derecho de cada matrimonio de escoger con libertad y responsabilidad el nmero y el espaciamiento de sus hijos y el derecho de ellos de tener informacin, educacin y medios para realizar eso; y b. el desarrollo social y econmico fundamental de los pases pobres en los cuales el rpido crecimiento poblacional es una de las causas y consecuencias de la pobreza generalizada". (Pgina 115)
39 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
8.4.
La utilizacin de las mujeres
"La condicin y la utilizacin de las mujeres en las sociedades de los pases subdesarrollados son de extrema importancia en la reduccin del tamao de la familia. Para las mujeres, el empleo fuera del hogar ofrece una alternativa para el matrimonio y embarazo precoz, e incentiva a la mujer a tener menos hijos despus del matrimonio... Las investigaciones muestran que la reduccin de la fertilidad est relacionada con el trabajo de la mujer fuera del hogar..." (Pgina 151)
8.5.
Crear una mentalidad contraria a la familia numerosa
"La gran necesidad es convencer al grueso de la poblacin que es para su beneficio individual y nacional tener, en media, slo tres o entonces slo dos hijos" (Pgina 158)
8.6.
Todo vale: hasta el ABORTO
"Ciertos hechos sobre el aborto precisan ser entendidos: ningn pas ha reducido el crecimiento de su poblacin sin recurrir al aborto"(Pgina 182). Si usted quiere copiar el texto completo del Informe Kissinger en ingls, Dirjase a http://www.pop.org/students/nssm200.html Fuente: http://www.cristiandad.org/provida/kissinger.htm
8.7.
Conclusiones
Naciones Unidas contina imponiendo el control demogrfico en muchos de los pases del tercer mundo, ignorando tanto la soberana de las naciones como la evidencia de que la bomba demogrfica fue una exageracin Las Naciones Unidas estn provocando la rebelin de los pases que no aceptan sus polticas en materia de poblacin: En Bolivia el Fondo de las Naciones Unidas para la Poblacin (UNFPA) public recientemente un Informe en el que acusaba a este pas de no gastar dinero suficiente en asistencia sanitaria, y alertaba sobre el elevado ndice de crecimiento poblacional. A estas afirmaciones respondi al da siguiente uno de los directores de las autoridades locales sanitarias, acusando a la organizacin de ignorar los datos de la realidad. Al parecer el nmero de muertes de madres por cada 100.000 mujeres es de 240 y no de 390 como afirmaba el informe; y el porcentaje de nios que nacen en hospitales es de un 49%, y no de un 46% como tambin mantena el documento. El Informe tampoco recoga el dato de que el riesgo de fallecimiento de la madre a causa de abortos ha disminuido en los ltimos aos en ese pas. Las autoridades sanitarias bolivianas han condenado duramente las acusaciones infundadas expuestas en el informe UNFPA. Cuando este Informe se presenta en Estados Unidos tampoco queda exento de crticas. Cathy Brown, de la American Life Leage, afirma que algunos de los sistemas utilizados por las campaas de control demogrfico de la ONU, en ocasiones, atentan contra la salud de la mujer y ni siquiera han sido aprobados en USA, y que sus programas de planificacin familiar no han hecho nada para aliviar la pobreza. Ese dinero podra haberse utilizado para proveer agua limpia, comida, electricidad y asistencia sanitaria. La reunin que la ONU organiz para discutir la tendencia al envejecimiento que vive el mundo, en el que, segn el Informe, las poblaciones ms pequeas y ancianas en los prximos 50 aos se encontrarn en los pases desarrollados, con impactos econmicos que afectan tanto al sistema de jubilaciones como de Seguridad Social, al reducirse la disponibilidad de la mano de obra, tuvo como respuesta el encuentro Respuestas al envejecimiento poblacional y a la disminucin de la poblacin, organizado por la Divisin para la Poblacin, del Departamento de Asuntos Sociales y Econmicos, celebrado, del 16 al 18 de octubre, en Nueva York, en el que expertos y catedrticos de ocho pases desarrollados contradijeron las previsiones y las polticas del UNFPA, que consideran que no comparte los miedos de la Divisin sobre el envejecimiento de la poblacin. El documento reciente de la UNFPA con respecto a la situacin de China supone otra contradiccin; as, mientras ahonda en condenas sobre la violencia familiar en Suecia, no hace referencia alguna a las vctimas de la poltica del nico hijo impuesta por el Gobierno chino en un pas en el que la cultura prefiere tener varones y donde miles de nias mueren tras haber sido abandonadas. Muchas de estas nias son internadas en orfanatos donde el ndice de mortalidad es con frecuencia muy elevado, otras son abortadas. Contradiciendo recientes informes que afirmaban que las autoridades chinas estn haciendo la vista gorda a la aplicacin del principio del hijo nico, funcionarios chinos han hecho saber que esta poltica demogrfica seguir en pie. Recientemente se ha tenido conocimiento de un escndalo ms cruel todava. Funcionarios de los programas de control familiar ahogaron a un beb perfectamente sano antes sus propios padres.
40 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Segn informaba el Times de Londres, el pasado 24 de agosto, el suceso tuvo lugar en el pueblo de Caidian, en el centro de la provincia de Hubei, en el marco de la poltica del hijo nico. La noticia suscit tal clamor popular, que el Gobierno de Hubei afirm que los responsables seran castigados, algo que ocurre pocas veces. La ONU no condena estos intolerables crmenes y abusos cometidos en nombre del control familiar; si a esto sumamos las estadsticas errneas que ltimamente generan sus informes, comprenderemos fcilmente que hoy muchos pases no confen en su poltica en materia de poblacin.
41 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
9. Somos verdaderamente demasiados sobre la tierra?
Nota presentada en www.conoZe.com En geopoltica, uno de los factores de dominio mundial es el control de la poblacin, dato que ha interesado siempre a los estadistas, fundamentalmente a los de este siglo que termina. La razn? En poco menos de 70 aos hemos vivido dos revoluciones demogrficas de tal calibre, que las relaciones de poder entre los Estados pueden dar un giro imprevisto en cuestin de pocas generaciones. Como explica Grard Franois Dumont, profesor de la Sorbona y presidente del Instituto Demogrfico de Pars, la poblacin mundial ha experimentado un avance fundamental durante este siglo: de 1.634 millones de personas contabilizadas en 1900, segn los clculos ms fidedignos, habremos pasado a 6.127 en el ao 2000. Este gigantesco salto en la poblacin (un 375%) es nico de nuestro siglo, y es lo que ha permitido hablar de superpoblacin, si los datos se toman en trminos absolutos, y no relativos a los avances tecnolgicos. Pero, asevera el profesor Dumont, de manera simultnea, las ltimas dcadas del siglo XX estn marcadas por un segundo fenmeno extraordinario, sin precedentes en la Historia: un descenso de la fecundidad a niveles inimaginables en el cuadrante ms desarrollado del planeta. La causa, segn el investigador, es un cambio en el comportamiento humano, que l ha bautizado como El mito de Cronos, y cuyas tesis expone en un ensayo homnimo, editado en Espaa por Rialp, y que l mismo resume de esta forma: El epicentro de la causalidad parece ser la prdida del sentido de continuidad, el refugio permanente en el instante. Segn la mitologa griega, sta era la actitud adoptada por Cronos, el cual, para que nunca pudiesen sucederle, se iba ofreciendo un festn en el que devoraba a sus propios hijos, convencido de que la ausencia de un sucesor convertira su reinado en eterno y mantendra su poder intacto. En la actualidad, y a semejanza de Cronos, parece que las poblaciones de las sociedades ms industrializadas no quieren dejar que los jvenes ocupen su lugar. Acaso piensan que, restringiendo la fecundidad, se podrn frenar los efectos del tiempo? Gary S. Becker, Premio Nobel de Economa, afirma al respecto: La teora malthusiana no se sostiene ante ninguna prueba; ms bien, se han verificado circunstancias que demuestran lo contrario, o sea, que el crecimiento de la poblacin ha sido fundamental para el crecimiento econmico. Los documentos finales emanados de las Conferencias de las Naciones Unidas en El Cairo y en Pekn desatan muchos temores sobre el crecimiento de la poblacin, pero yo sostengo que estos temores son injustificados. No hay pruebas de que el crecimiento de la poblacin haga declinar el crecimiento econmico, al contrario, el crecimiento de la poblacin es un factor importante del crecimiento econmico. Es necesario establecer un vnculo optimista y no pesimista sobre el crecimiento demogrfico, dado que las teoras de Malthus han demostrado su inexactitud y su poca fiabilidad.
9.1.
El Hambre como excusa
El Papa Juan Pablo II, en su discurso ante la FAO en 1996, precisaba tambin: Sera ilusorio creer que una estabilizacin arbitraria de la poblacin mundial, o incluso una disminucin, podran resolver directamente el problema del hambre. Como han denunciado los expertos y la Santa Sede en ms de una ocasin, el control de la poblacin con la excusa de acabar con el hambre esconde una mentalidad imperialista que quiere controlar y aliviar la presin demogrfica que los pases pobres ejercen cada vez ms fuertemente hacia un Occidente envejecido. Segn Dumont, discpulo del famoso demgrafo francs Sauvy, el esquema de la extincin de las civilizaciones desaparecidas siempre ha sido el mismo: descenso de la natalidad, envejecimiento, declive y decadencia. La clarividencia nos obliga, pues, en primer lugar, a conocer los hechos, es decir, la realidad del invierno demogrfico europeo.
42 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
10. La ONU y la globalizacin
Nota presentada en www.conoZe.com P. Michel Schooyans Michel Schooyans, sacerdote, es profesor emrito de la Universidad de Lovaina, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz y del Pontificio Consejo para la Familia. Traduccin: Doctora Beatriz de Gobbi. Publicado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana [http://www.imdosoc.org.mx]
10.1.
Introduccin
Los trminos mundializacin y globalizacin son hoy en da parte del vocabulario corriente. Ambos conceptos se utilizan indistintamente para indicar que, en escala mundial, los intercambios se multiplicaron rpidamente, lo que se hace evidente en los sectores cientficos, tcnicos y culturales. La multiplicacin de intercambios se torn posible gracias a sistemas de comunicacin ms rpidos y eficaces. Dentro de este primer sentido corriente, los trminos mundializacin y globalizacin evocan la interdependencia de las sociedades humanas. Una crisis econmica en los Estados Unidos, decisiones de la OPEP sobre el precio del petrleo, las tensiones entre palestinos e israeles --para citar apenas algunos ejemplos-- tienen repercusiones de carcter mundial. Nos vemos comprometidos, interpelados e incluso afectados por catstrofes que pasan lejos de nosotros, sentimos nuestra responsabilidad frente al hambre y la enfermedad en todo el mundo. Las propias religiones dialogan intensamente. Inclusive dentro de la Iglesia catlica, las comunicaciones se intensificaron. Adquirimos as una aguda conciencia de que pertenecemos a la comunidad humana. En este primer sentido, habitual, hablamos de integracin. En lenguaje comn se dice que las distancias no cuentan ms, que los viajes aproximan a los hombres, que el mundo se convirti en una aldea. El mundo tiende a una mayor unidad. En principio deberamos alegrarnos. Es natural que la nueva situacin lleve a que se consideren nuevas estructuras polticas y econmicas que procuren brindar respuesta a nuevas necesidades. Sin embargo, ello no puede realizarse a cualquier precio y de cualquier manera (1).
10.2.
Unificacin poltica, integracin econmica
Desde hace algunos aos, el sentido de las palabras mundializacin y globalizacin se hizo un poco ms preciso. Por mundializacin, se entiende ahora, la tendencia que lleva a la organizacin de un nico gobierno mundial. El acento se coloca sobre la dimensin poltica de la unificacin del mundo. En su forma actual, tal tendencia fue desarrollada por diversas corrientes estudiadas por los internacionalistas (2). En esta lnea de pensamiento basta citar dos ejemplos. El primer modelo remonta al final de los aos 60 y es de autora de Zbigniev Brzezinski (3). Segn esta visin, Estados Unidos debe reformular su tradicional mesianismo y asumir la conduccin mundial. Deben organizar las sociedades polticas particulares tomando en cuenta una tipologa que las clasifica en tres categoras segn su grado de desarrollo. La mundializacin se define aqu a partir de un proyecto hegemnico con una disyuntiva esencial: imponer la Pax americana o sumergirse en el caos. Al final de los aos ochenta surge otro proyecto mundialista, del cual Billy Brandt es uno de los principales artesanos. El Norte (desarrollado) y el Sur (en desarrollo) necesitan uno del otro; sus intereses son recprocos. Resulta urgente tomar nuevas medidas internacionales para superar el abismo que los separa. Dichas iniciativas deben ser tomadas en el plano poltico; deben incidir prioritariamente sobre el sistema monetario, el desarme, el hambre. Segn el programa de supervivencia del informe Brandt, es preciso crear un mecanismo de vigilancia de alto nivel que tendra por principal misin tornar a la ONU ms eficaz, as como consolidar el consenso que la caracteriza (4). El concepto de mundializacin que aparece aqu no se vincula de manera alguna a un proyecto hegemnico. Se sita en la tradicin de la internacional socialista. Sin duda, no se llega a recomendar la supresin de los Estados, pero la soberana de estos debera limitarse y colocarse bajo el control de un poder mundial, si queremos garantizar la supervivencia de la humanidad. Al mismo tiempo en que el trmino mundializacin adquiere una connotacin esencialmente poltica, la palabra globalizacin adquiere una connotacin fundamentalmente econmica. La
43 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos multiplicacin de los intercambios y la mejora de las comunicaciones internacionales estimulan a hablar de una integracin de los agentes econmicos a nivel mundial. Las diversas actividades econmicas seran divididas entre los diferentes Estados o regiones. El trabajo sera dividido: a unos les corresponderan, por ejemplo, las tareas de extraccin, a otros, aquellas de transformacin. Finalmente, en la cspide del sistema de toma de decisiones, se encontraran aquellos avocados a las tareas de produccin tecnolgica y de coordinacin mundial. Dicha visin de la globalizacin es francamente liberal. Sin embargo, con una cierta reserva: aunque sean preconizadas de manera amplia la libre circulacin de bienes y capitales, lo mismo no se da con respecto a la libre circulacin de personas (5).
10.3.
Globalizacin y holismo
En los documentos recientes de la ONU, el tema de la globalizacin surge con ms frecuencia que el de la mundializacin, no obstante ambos conceptos no son contradictorios ni compiten entre s. La ONU incorpora las concepciones corrientes que acabamos de mencionar. Sin embargo, aprovecha la percepcin favorable a la actual concepcin de la globalizacin para someter esa palabra a una alteracin semntica. La globalizacin es reinterpretada a la luz de una nueva visin del mundo y del lugar del hombre en el mundo. Esta nueva visin se denomina holismo. Esta palabra, de origen griego, significa que el mundo constituye un todo, dotado de ms realidad y ms valor que las partes que lo componen. En ese todo, el surgimiento del hombre no es ms que un avatar en la evolucin de la materia. El destino inexorable del hombre es la muerte, desaparecer en la Madre-Tierra, de donde naci. El gran todo, llammoslo as para simplificar, la Madre-Tierra, o Gaia, trasciende por lo tanto al hombre. Este debe doblarse a los imperativos de la ecologa, a las conveniencias de la Naturaleza. La persona no solamente debe aceptar no destacarse ms en el medio ambiente; sino que debe tambin aceptar no ser ms el centro del mundo. Segn dicha lectura, la ley natural no es ms aquella escrita en su inteligencia y en su corazn; es la ley implacable y violenta que la Naturaleza impone al hombre. La vulgata ecolgica presenta al hombre como un predador, y como toda poblacin de predadores, la poblacin humana debe, de acuerdo con esta concepcin, ser contenida dentro de los lmites de un desarrollo sustentable. La persona, por lo tanto, no slo debe aceptar sacrificarse hoy a los imperativos de Madre-Gaia, sino que tambin debe aceptar sacrificarse a los imperativos de los tiempos venideros.
10.4.
La Carta de la Tierra
La ONU est en proceso de elaborar un documento muy importante sistematizando esa interpretacin holstica de la globalizacin. Se trata de la Carta de la Tierra, de la cual innumerables borradores ya fueron divulgados y cuya redaccin se encuentra en fase final. Dicho documento sera invocado no slo para superar a la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948, sino tambin, segn algunos, para reemplazar al propio Declogo. Veamos, a ttulo de ejemplo, algunos extractos de dicha Carta: Nos encontramos en un momento crtico de la historia de la Tierra, el momento de escoger su destino... Debemos unirnos para fundar una sociedad global durable, fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia econmica y la cultura de la paz... La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo... El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupacin comn a todos los pueblos. La proteccin de la vitalidad, de la diversidad y de la belleza de la Tierra es un deber sagrado... Un aumento sin precedentes de la poblacin humana sobrecarg los sistemas econmicos y sociales... En consecuencia, nuestra opcin es formar una sociedad global para cuidar de la Tierra y cuidarnos los unos a los otros o exponernos al riesgo de destruirnos a nosotros mismos y destruir la diversidad de vida... Precisamos con urgencia de una visin compartida respecto de los valores bsicos que ofrezcan un fundamento tico a la comunidad mundial emergente...
10.5.
Las religiones y el globalismo
Para consolidar dicha visin holstica del globalismo, deben ser aplanados algunos obstculos y elaborados ciertos instrumentos. Las religiones en general, y en primer lugar la religin catlica, figuran entre los obstculos que se deben neutralizar. Fue con ese objetivo que se organiz, dentro del marco de las celebraciones del milenio en septiembre del 2000, la Cumbre de lderes espirituales y religiosos. Se busca lanzar la Iniciativa unida de las religiones que tiene entre sus objetivos velar por la salud de la Tierra y de todos los seres vivos. Fuertemente influenciado por la New Age, dicho proyecto apunta a la
44 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos creacin de una nueva religin mundial nica, lo que implicara inmediatamente la prohibicin a todas las otras religiones de hacer proselitismo. Segn la ONU, la globalizacin no debe envolver apenas las esferas de la poltica, de la economa, del derecho; debe envolver el alma global. Representando a la Santa Sede, el Cardenal Arinze no acept firmar el documento final, que colocaba a todas las religiones en un mismo pie de igualdad (6).
10.6.
El pacto econmico mundial
Entre los numerosos instrumentos elaborados por la ONU respecto de la globalizacin, merece ser mencionado aqu el Pacto mundial. En su discurso de apertura al Forum del Milenio, el Sr. Kofi Annan retom la invitacin que dirigiera en 1999 al Forum econmico de Davos. Propona la adhesin a ciertos valores esenciales en los mbitos de las normas de trabajo, de los derechos humanos y del medio ambiente. El Secretario General garantizaba que de esa manera se reduciran los efectos negativos de la globalizacin. Ms precisamente, segn Annan, para superar el abismo entre el Norte y el Sur, la ONU debera hacer un amplio llamado al sector privado. Se procuraba obtener la adhesin a ese pacto de un gran nmero de actores econmicos y sociales: compaas, hombres de negocios, sindicatos, Organizaciones de la sociedad civil. Dicho Global Compact, o Pacto mundial, sera una necesidad para regular los mercados mundiales, para ampliar el acceso a las tecnologas vitales, para distribuir la informacin y el saber, para divulgar los cuidados bsicos en materia de salud, etc. Dicho pacto ya recibi numerosos apoyos, entre otros, de la Shell, de Ted Turner, propietario de la CNN, de Bill Gates e incluso de numerosos sindicatos internacionales. El Pacto mundial suscita, es obvio, grandes interrogantes. Ser que podremos contar con las grandes compaas mundiales para resolver los problemas que ellas hubieran podido contribuir a resolver hace mucho tiempo si lo hubiesen deseado? La multiplicacin de los intercambios econmicos internacionales justifica la instauracin progresiva de una autoridad centralizada, llamada a regir la actividad econmica mundial? De qu libertad gozarn las organizaciones sindicales si las legislaciones laborales, incorporadas al derecho internacional, deben someterse a los imperativos econmicos globales? Qu poder de intervencin tendrn los gobiernos de los Estados soberanos para actuar en nombre de la justicia, en las cuestiones econmicas, monetarias y sociales? An ms grave: a la luz de la precariedad financiera de la ONU, no se corre el riesgo de que dicha organizacin sea vctima de una tentativa de compra por parte de un consorcio de grandes compaas mundiales?
10.7.
Un proyecto poltico servido por el derecho
Sin embargo, es en el plano poltico y jurdico que el proyecto onusiano de la globalizacin se hace ms inquietante. En la medida en que la ONU, influenciada por la New Age, desarrolla una visin materialista, estrictamente evolucionista del hombre, desactiva la concepcin realista que est subyacente en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948. Segn esta visin materialista, el hombre, pura materia, es definitivamente incapaz de descubrir la verdad sobre s mismo o sobre el sentido de su vida esta forma es reducido al agnosticismo de principio, al escepticismo y al relativismo moral. Los por qu? No tienen sentido alguno; slo importan los cmo? La Declaracin de 1948 presentaba la prodigiosa originalidad de fundar las nuevas relaciones internacionales en la extensin universal de los derechos humanos. Tal debera ser el fundamento de la paz y del desarrollo. Tal debera ser la base legitimando la existencia y justificando la misin de la ONU. El orden mundial debera ser edificado sobre verdades fundadoras, reconocidas por todos, protegidas y promovidas progresivamente a travs de la legislacin de todos los Estados. La ONU hoy desactiv esas referencias fundadoras. Hoy los derechos humanos no estn ms fundados en una verdad que se impone a todos y es por todos libremente reconocida: la igual dignidad de todos los hombres. De aqu en adelante los derechos humanos son el resultado de procedimientos consensuales. Se argumenta que no somos capaces de alcanzar la verdad respecto de la persona, y que inclusive dicha verdad no es accesible o no existe. Debemos entonces entrar en acuerdo, y decidir, por un acto de pura voluntad, cul es la conducta justa, ya que las necesidades de accin nos apremian. Pero no decidiremos refirindonos a valores que se nos imponen por la simple fuerza de su verdad. Vamos a comprometernos en un procedimiento de discusin y, despus de escuchar la opinin de cada uno, adoptaremos una decisin. Esta decisin ser considerada justa porque es el resultado efectivo del procedimiento consensual. Se reconoce aqu la influencia de John Rawls. Los nuevos derechos humanos, segn la ONU actual, surgirn a partir de procedimientos consensuales que pueden ser reactivados indefinidamente. No son ms la expresin de una verdad
45 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos inherente a la persona; son la expresin de la voluntad de aquellos que deciden. De aqu en adelante, mediante tal procedimiento, cualquier cosa podr ser presentada como nuevo derecho de la persona: derecho a uniones sexuales diversas, al repudio, a hogares monoparentales, a la eutanasia, mientras se aguarda el infanticidio, ya practicado, la eliminacin de deficientes fsicos, los programas eugensicos, etc. Es por dicha razn que en las asambleas internacionales organizadas por la ONU, los funcionarios de esta organizacin se empean en llegar al consenso. De hecho, una vez adquirido, el consenso es invocado para hacer que se adopten convenciones internacionales que adquieren fuerza de ley en los Estados que las ratifican.
10.8.
Un sistema de derecho internacional positivo
Ese es el ncleo del problema colocado por la globalizacin segn la ONU. A travs de sus convenciones o de sus tratados normativos, esta organizacin est dispuesta a articular un sistema de derecho supraestatal, puramente positivo, que lleva una fuerte influencia de Kelsen (7). El objeto del derecho no es ms la justicia sino la ley. Una tendencia fundamental se observa cada vez ms: las normas de los derechos estatales no son vlidas si no son validadas por el derecho supraestatal. Como Kelsen anticipara en su clebre Teora pura, el poder de la ONU se concentra de manera piramidal. Todos, individuos o Estados deben obedecer la norma fundamental surgida de la voluntad de aquellos que definen el derecho internacional. Dicho derecho internacional puramente positivo, libre de toda referencia a la declaracin de 1948, es el instrumento utilizado por la ONU para imponer al mundo la visin de la globalizacin que debera permitirle colocarse como superestado. 10.8.1. Un tribunal penal internacional Al controlar el derecho --colocndose, de manera definitiva, como la nica fuente del derecho y pudiendo a todo momento verificar si ese derecho es respetado por las instancias ejecutivas--, la ONU entroniza un sistema de pensamiento nico. Se constituye entonces un tribunal tallado para su sed de poder. De esta manera, crmenes contra los nuevos derechos del hombre podran ser juzgados por la Corte Penal Internacional, fundada en Roma en 1998. Por ejemplo, en el caso en que el aborto no fuera legalizado en un determinado Estado, este ltimo podra ser excluido de la sociedad global; en el caso en que un grupo religioso se opusiese a la homosexualidad, o a la eutanasia, dicho grupo podra ser condenado por la Corte Penal Internacional por atentar contra los nuevos derechos humanos. 10.8.2. La gobernancia global Estamos, por lo tanto, frente a un proyecto gigantesco, que ambiciona realizar la utopa de Kelsen, con el objeto de legitimar y montar un gobierno mundial nico, en el cual las agencias de la ONU podran transformarse en ministerios. Es urgente --nos aseguran-- crear un nuevo orden mundial, poltico y legal, y es preciso apurarse para encontrar los fondos para ejecutar el proyecto. Dicha gobernancia mundial ya fue desarrollada en el informe del PNUD de 1994. El texto, escrito ha pedido del PNUD por Jean Tinbergen, premio Nobel de economa (1969), evidencia ser un documento encomendado por y para la ONU. Citamos a continuacin algunos extractos.(8) Los problemas de la humanidad ya no pueden ser ms resueltos por los gobiernos nacionales. De lo que necesitamos es de un gobierno mundial. La mejor manera de conseguirlo es reforzar el sistema de las Naciones Unidas. En ciertos casos eso significara la necesidad de cambiar el papel de las agencias de las Naciones Unidas, que de consultivas pasaran a ser ejecutivas. As, por ejemplo, la FAO se transformara en el Ministerio Mundial de la Agricultura; UNIDO se tornara en el Ministerio Mundial de la Industria, e ILO en el Ministerio Mundial de Asuntos Sociales. En otros casos, seran necesarias instituciones completamente nuevas. Estas podran incluir, por ejemplo una Polica Mundial permanente que podra citar naciones a comparecer delante de la Corte Internacional de Justicia, o delante de otras Cortes especialmente creadas. Si dichas naciones no respetan las decisiones de la Corte, sera posible aplicar sanciones, tanto militares como no militares. Sin duda, cuando cumplen bien su papel, los Estados protegen a sus ciudadanos, se esfuerzan en hacer respetar los derechos del hombre y utilizan para ese fin los recursos apropiados. Actualmente, en los ambientes de la ONU, la destruccin de las naciones aparece como indispensable para alcanzar el objetivo de extinguir definitivamente la concepcin antropocntrica de los derechos humanos. Eliminando ese cuerpo intermediario que es el Estado nacional, adems de debilitar la sociedad civil, se eliminara la subsidiaridad pues sera constituido un Estado centralizado. El camino estara abierto para la llegada de los tecncratas globalizantes y otros aspirantes a la gobernancia mundial.
46 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
10.9.
Reafirmar el principio de subsidiaridad
En efecto, el derecho internacional positivo es el instrumento utilizado por la ONU para organizar la sociedad mundial global. Bajo el disfraz de la globalizacin, la ONU organiza en su beneficio la gobernancia mundial. Bajo el disfraz de responsabilidad compartida, ella invita a los Estados a limitar su justa soberana. La ONU globaliza presentndose cada vez ms como un superestado mundial. Tiende a gobernar todas las dimensiones de la vida, del pensamiento y de las actividades humanas, ejerciendo un control cada vez ms centralizado de la informacin, del conocimiento y de las tcnicas; de la alimentacin, de la salud y de las poblaciones; de los recursos del suelo y del subsuelo; del comercio mundial y de las organizaciones sindicales; en fin y sobre todo de la poltica y del derecho. Exaltando el culto neopagano a la Madre Tierra, priva al hombre del lugar central que le reconocen las grandes tradiciones filosficas, jurdicas, polticas y religiosas. Delante de esta globalizacin construida sobre cimientos de arena, es preciso reafirmar la necesidad y la urgencia de fundar la sociedad internacional en el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas. El sistema jurdico que predomina en la ONU torna dicho reconocimiento estrictamente imposible, pues hace que el derecho y los derechos del hombre surjan de determinaciones voluntarias. Es preciso, por lo tanto, reafirmar la primaca del principio de subsidiaridad tal como debe ser correctamente comprendido. Esto significa que las organizaciones internacionales no pueden expoliar a los Estados, ni a los cuerpos intermedios ni en particular a la familia, de sus competencias naturales y de sus derechos, sino que, al contrario, deben ayudar a ejercerlos. La Iglesia no puede dejar de oponerse a dicha globalizacin, que implica una concentracin de poder que exhala totalitarismo. Delante de una globalizacin imposible, que la ONU se esmera en imponer alegando un consenso siempre precario, la Iglesia debe aparecer, semejante a Cristo, como seal de divisin (9) No puede endosar ni una unidad ni una universalidad que estuvieran encima de las voluntades subjetivas de los individuos o impuestas por alguna instancia pblica o privada. Frente al surgimiento de un nuevo Leviatn, no podemos permanecer callados ni inactivos ni indiferentes.
Notas:
(1) Para una discusin ms amplia de los temas abordados en esta comunicacin, referirse al libro La face cache de lONU, Paris, Editions Le Sarment/Fayard, 2000. (2) Ver a ese propsito, HARDT Michael y NEGRI Antonio, Empire, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 2000. (3) BRZEZINSKI Zbigniev, Between two ages. Americas Role in the Technetronic Era, Harmondswot, Penguin Book Ltd., 1970. (4) Cfr. NorthSouth: A Programme for Survival, Londres, Pan Books World Affairs, 1980, especialmente el captulo 16, pgs. 257266. (5) Entre los primeros tericos modernos de esa concepcin, podemos mencionar Francisco de Vitoria (con su interpretacin de la destinacin universal de los bienes) y Hugo Grotius (con su doctrina de la libertad de navegacin). (6) Fue en esa ocasin que la Congregacin para la Doctrina de la Fe public su declaracin Dominus Iesus. (7) Cfr. KELSEN Hans, Thorie pure du droit, traduccin para el francs de Charles Eisennman, Paris, LGDJ, 1999. (8) Dicho texto se encuentra en Human Development Report 1994, publicado por el PNUD, New York Oxford, 1991, la cita est en la pg. 88. (9) Cfr. Lc 2, 33s; 12, 5153; 21, 1219; Mt 10, 3436; 23; 31s; Jn 1, 6; 1 Jn 3, 224, 6.
47 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
11. Salud Pblica?
11.1. Ley 25.673
Crase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacin Responsable, en el mbito del Ministerio de Salud. Objetivos. Sancionada: Octubre 30 de 2002. Promulgada de Hecho: Noviembre 21 de 2002. El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: Artculo 1 Crase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacin Responsable en el mbito del Ministerio de Salud. Artculo 2 Sern objetivos de este programa: a) Alcanzar para la poblacin el nivel ms elevado de salud sexual y procreacin responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminacin, coacciones o violencia; b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los adolescentes; e) Contribuir a la prevencin y deteccin precoz de enfermedades de transmisin sexual, de vih/sida y patologas genital y mamarias; f) Garantizar a toda la poblacin el acceso a la informacin, orientacin, mtodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreacin responsable; g) Potenciar la participacin femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreacin responsable. Artculo 3 El programa est destinado a la poblacin en general, sin discriminacin alguna. Artculo 4 La presente ley se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos se considerar primordial la satisfaccin del inters superior del nio en el pleno goce de sus derechos y garantas consagrados en la Convencin Internacional de los Derechos del Nio (Ley 23.849). Artculo 5 El Ministerio de Salud en coordinacin con los Ministerios de Educacin y de Desarrollo Social y Medio Ambiente tendrn a su cargo la capacitacin de educadores, trabajadores sociales y dems operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para: a) Mejorar la satisfaccin de la demanda por parte de los efectores y agentes de salud; b) Contribuir a la capacitacin, perfeccionamiento y actualizacin de conocimientos bsicos, vinculados a la salud sexual y a la procreacin responsable en la comunidad educativa; c) Promover en la comunidad espacios de reflexin y accin para la aprehensin de conocimientos bsicos vinculados a este programa; d) Detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar contencin a los grupos de riesgo, para lo cual se buscar fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevencin de enfermedades de transmisin sexual, vih/sida y cncer genital y mamario. Artculo 6 La transformacin del modelo de atencin se implementar reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreacin responsable. A dichos fines se deber: a) Establecer un adecuado sistema de control de salud para la deteccin temprana de las enfermedades de transmisin sexual, vih/sida y cncer genital y mamario. Realizar diagnstico, tratamiento y rehabilitacin; b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los mtodos y elementos anticonceptivos que debern ser de carcter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicacin mdica especfica y previa informacin brindada sobre las ventajas y desventajas de los mtodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT; c) Efectuar controles peridicos posteriores a la utilizacin del mtodo elegido. Artculo 7 Las prestaciones mencionadas en el artculo anterior sern incluidas en el Programa Mdico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prcticas mdicas y en el nomenclador farmacolgico.
48 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Los servicios de salud del sistema pblico, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarn a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. Artculo 8 Se deber realizar la difusin peridica del presente programa. Artculo 9 Las instituciones educativas pblicas de gestin privada confesionales o no, darn cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones. Artculo 10 Las instituciones privadas de carcter confesional que brinden por s o por terceros servicios de salud, podrn con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 6, inciso b), de la presente ley. Artculo 11 La autoridad de aplicacin deber: a) Realizar la implementacin, seguimiento y evaluacin del programa; b) Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, para que cada una organice el programa en sus respectivas jurisdicciones para lo cual percibirn las partidas del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. El no cumplimiento del mismo cancelar las transferencias acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud, se establecern las alcuotas que correspondan a cada provincia y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Artculo 12 El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector pblico se imputar a la jurisdiccin 80 - Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacin Responsable, del Presupuesto General de la Administracin Nacional. Artculo 13 Se invita a las provincias y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley. Artculo 14 Comunquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DOS. REGISTRADA BAJO EL N 25.673 Eduardo Camao. Juan C. Maqueda. Eduardo Rollano. Juan C. Oyarzn.
11.2.
Decreto 1282/2003
Reglamntase la Ley N 25.673. Bs. As. 23/5/2003 VISTO el Expediente N 2002-4994/03-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley N 25.673 sobre Salud Sexual y Procreacin Responsable, y CONSIDERANDO: Que dicha norma legal crea el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE en el mbito del MINISTERIO DE SALUD. Que la Ley N 25 673 importa el cumplimiento de los derechos consagrados en Tratados Internacionales, con rango constitucional, reconocido por la reforma de la Carta Magna de 1994, como la Declaracin Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales; la Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Contra la Mujer; y la Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio, entre otros. Que el artculo 75, inc. 23) de nuestra CONSTITUCION NACIONAL, seala la necesidad de promover e implementar medidas de accin positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la misma y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, antes mencionados. Que la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define el derecho a la planificacin familiar como "un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir as en forma eficaz al desarrollo del pas." Que lo expuesto precedentemente implica el derecho de todas las personas a tener fcil acceso a la informacin, educacin y servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo. Que la salud reproductiva es un estado general de bienestar fsico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Que estadsticamente se ha demostrado que, entre otros, en los estratos ms vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y varones, ignoran la forma de utilizacin de los mtodos anticonceptivos ms eficaces y adecuados, mientras que otros se encuentran imposibilitados econmicamente de acceder a ellos.
49 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Que en consecuencia, es necesario ofrecer a toda la poblacin el acceso a: la informacin y consejera en materia de sexualidad y el uso de mtodos anticonceptivos, la prevencin, diagnstico y tratamiento de las infecciones de transmisin sexual incluyendo el HIV/SIDA y patologa genital y mamaria; as como tambin la prevencin del aborto. Que la ley que por el presente se reglamenta no importa sustituir a los padres en el asesoramiento y en la educacin sexual de sus hijos menores de edad sino todo lo contrario, el propsito es el de orientar y sugerir acompaando a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, procurando respetar y crear un ambiente de confianza y empata en las consultas mdicas cuando ello fuera posible. Que nuestro ordenamiento jurdico, principalmente a partir de la reforma Constitucional del ao 1994, incorpor a travs del art. 75, inc.) 22 la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIO, y con esa orientacin, sta ley persigue brindar a la poblacin el nivel ms elevado de salud sexual y procreacin responsable, siendo aspectos sobre los que, de ninguna manera, nuestros adolescentes pueden desconocer y/ o permanecer ajenos. Que, concretamente, la presente ley reconoce a los padres, justamente, la importantsima misin paterna de orientar, sugerir y acompaar a sus hijos en el conocimiento de aspectos, enfermedades de transmisin sexual, como ser el SIDA y/o patologas genitales y mamarias, entre otros, para que en un marco de responsabilidad y autonoma, valorando al menor como sujeto de derecho, mujeres y hombres estn en condiciones de elegir su Plan de Vida. Que la Ley N 25.673 y la presente reglamentacin se encuentran en un todo de acuerdo con lo prescripto por el artculo 921 del CODIGO CIVIL, que otorga discernimiento a los menores de CATORCE (14) aos y esta es la regla utilizada por los mdicos pediatras y generalistas en la atencin mdica. Que en concordancia con la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIO, se entiende por inters superior del mismo, el ser beneficiarios, sin excepcin ni discriminacin alguna, del ms alto nivel de salud y dentro de ella de las polticas de prevencin y atencin en la salud sexual y reproductiva en consonancia con la evaluacin de sus facultades. Que el temperamento propiciado guarda coherencia con el adoptado por prestigiosos profesionales y servicios especializados con amplia experiencia en la materia, que en la prctica asisten a los adolescentes, sin perjuicio de favorecer fomentar la participacin de la familia, privilegiando el no desatenderlos. Que en ese orden de ideas, las polticas sanitarias nacionales, estn orientadas a fortalecer la estrategia de atencin primaria de la salud, y a garantizar a la poblacin el acceso a la informacin sobre los mtodos de anticoncepcin autorizados, as como el conocimiento de su uso eficaz, a efectos de su libre eleccin, sin sufrir discriminacin, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de Derechos Humanos y en ese contexto a facilitar el acceso a dichos mtodos e insumos. Que, en el marco de la formulacin participativa de normas, la presente reglamentacin ha sido consensuada con amplios sectores de la poblacin de los mbitos acadmicos y cientficos, as como de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temtica, las jurisdicciones locales y acordado por el COMITE DE CRISIS DEL SECTOR SALUD y su continuador, el CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR SALUD. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervencin de su competencia. Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades emergentes del artculo 99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL. Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: Artculo 1 Aprubase la Reglamentacin de la Ley N 25.673 que como anexo I forma parte integrante del presente Decreto. Artculo 2 La Reglamentacin que se aprueba por el artculo precedente entrar en vigencia a partir del da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial. Artculo 3 Facltese al MINISTERIO DE SALUD para dictar las normas complementarias interpretativas y aclaratorias que fueren menester para la aplicacin de la Reglamentacin que se aprueba por el presente Decreto. Artculo 4 Comunquese, publquese, dse a la Direccin Nacional de Registro Oficial y archvese. DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Gins M. Gonzlez Garca. ANEXO I REGLAMENTACION DE LA LEY N 25.673
50 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Artculo 1- El MINISTERIO DE SALUD ser la autoridad de aplicacin de la Ley N 25.673 y de la presente reglamentacin. Artculo 2- A los fines de alcanzar los objetivos descriptos en la Ley que se reglamenta el MINISTERIO DE SALUD deber orientar y asesorar tcnicamente a los Programas Provinciales que adhieran al Programa Nacional, quienes sern los principales responsables de las actividades a desarrollar en cada jurisdiccin. Dicho acompaamiento y asesora tcnica debern centrarse en actividades de informacin, orientacin sobre mtodos y elementos anticonceptivos y la entrega de stos, as como el monitoreo y la evaluacin. Asimismo, se debern implementar acciones que tendientes a ampliar y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la satisfaccin de la demanda. La ejecucin de las actividades deber realizarse con un enfoque preventivo y de riesgo, a fin de disminuir las complicaciones que alteren el bienestar de los destinatarios del Programa, en coordinacin con otras acciones de salud orientadas a tutelar a sus beneficiarios y familias. Las acciones debern ser ejecutadas desde una visin tanto individual como comunitaria. Artculo 3- sin reglamentar. Artculo 4- A los efectos de la satisfaccin del inters superior del nio, considreselo al mismo beneficiario, sin excepcin ni discriminacin alguna, del ms alto nivel de salud y dentro de ella de las polticas de prevencin y atencin en la salud sexual y reproductiva en consonancia con la evolucin de sus facultades. En las consultas se propiciar un clima de confianza y empata, procurando la asistencia de un adulto de referencia, en particular en los casos de los adolescentes menores de CATORCE (14) aos. Las personas menores de edad tendrn derecho a recibir, a su pedido y de acuerdo a su desarrollo, informacin clara, completa y oportuna; manteniendo confidencialidad sobre la misma y respetando su privacidad. En todos los casos y cuando corresponda, por indicacin del profesional interviniente, se prescribirn preferentemente mtodos de barrera, en particular el uso de preservativo, a los fines de prevenir infecciones de transmisin sexual y VIH/ SIDA. En casos excepcionales, y cuando el profesional as lo considere, podr prescribir, adems, otros mtodos de los autorizados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) debiendo asistir las personas menores de CATORCE (14) aos, con sus padres o un adulto responsable. Artculo 5- Los organismos involucrados debern proyectar un plan de accin conjunta para el desarrollo de las actividades previstas en la ley, el que deber ser aprobado por las mximas autoridades de cada organismo. Artculo 6- En todos los casos, el mtodo y/o elemento anticonceptivo prescripto, una vez que la persona ha sido suficientemente informada sobre sus caractersticas, riesgos y eventuales consecuencias, ser el elegido con el consentimiento del interesado, en un todo de acuerdo con sus convicciones y creencias y en ejercicio de su derecho personalsimo vinculado a la disposicin del propio cuerpo en las relaciones clnicas, derecho que es innato, vitalicio, privado e intransferible, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 4 del presente, sobre las personas menores de edad. Entindase por mtodos naturales, los vinculados a la abstinencia peridica, los cuales debern ser especialmente informados. La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA (ANMAT) deber comunicar al MINISTERIO DE SALUD cada SEIS (6) meses la aprobacin y baja de los mtodos y productos anticonceptivos que renan el carcter de reversibles, no abortivos y transitorios. Artculo 7- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en el plazo de DIEZ (10) das contados a partir de la publicacin del presente Decreto, deber elevar para aprobacin por Resolucin del MINISTERIO DE SALUD, una propuesta de modificacin de la Resolucin Ministerial N 201/02 que incorpore las previsiones de la Ley N 25.673 y de esta Reglamentacin. Artculo 8- Los Ministerios de SALUD, de EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA y de DESARROLLO SOCIAL debern realizar campaas de comunicacin masivas al menos UNA (1) vez al ao, para la difusin peridica del Programa. Artculo 9- El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA adoptar los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 9 de la Ley N 25.673. Artculo 10- Se respetar el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participacin en el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE previa fundamentacin, y lo que se enmarcar en la reglamentacin del ejercicio profesional de cada jurisdiccin.
51 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Los objetores de conciencia lo sern tanto en la actividad pblica institucional como en la privada. Los centros de salud privados debern garantizar la atencin y la implementacin del Programa, pudiendo derivar a la poblacin a otros Centros asistenciales, cuando por razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser exceptuados del cumplimiento del artculo 6, inciso b) de la ley que se reglamenta, a cuyo fin debern efectuar la presentacin pertinente por ante las autoridades sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el primer prrafo de este artculo cuando corresponda. Articulo 11- sin reglamentar. Articulo 12- sin reglamentar. Articulo 13- sin reglamentar. Articulo 14- sin reglamentar
11.3. El preservativo reduce el contagio del Sida slo en el 69% de los casos
Como era de esperar, en Espaa, y ha ocurrido en precedentes ocasiones, las declaraciones de un obispo, en este caso del cardenal arzobispo de Barcelona monseor Carles, sobre la prevencin del sida, han desencadenado una contestacin que se ha caracterizado por su inusitada vehemencia. Pero, como no era de esperar, en esta ocasin tambin el Ministerio de Sanidad ha elevado su voz para tratar de descalificar lo manifestado por el purpurado cataln. Sin embargo, a mi juicio, las declaraciones de monseor Carles no han hecho sino recordar lo que las autoridades sanitarias ms cualificadas manifiestan sobre este tema. En efecto, el Centro para el Control y la Prevencin de las Enfermedades Infecciosas de Atlanta (CDC), el ms importante organismo mdico sobre transmisin de enfermedades infecciosas, afirma: La abstinencia y las relaciones sexuales con una pareja sana son las nicas estrategias absolutamente seguras para evitar el sida. El adecuado uso del condn en cada acto sexual puede reducir, pero no eliminar el riesgo de transmisin de enfermedades sexuales. Querra saber qu diferencia existe entre esta declaracin y lo manifestado por el arzobispo de Barcelona. Comento otra declaracin, en este caso de Population Reports, que, por ser una revista especficamente encaminada a promover la planificacin familiar, puede avalar ms, si cabe, lo que afirma, y que transcribo textualmente: La abstinencia, o una relacin sexual mutuamente fiel con un compaero no infectado, es la nica manera segura de evitar la transmisin del sida. Los condones ofrecen una buena proteccin, pero no perfecta. Esta cita procede de un nmero monogrfico de Population Reports, dedicado a promover la utilizacin del preservativo. Aado un dato ms. En el mayor anlisis realizado (Soc. Sci. Med. 36, 1635, 1993) para valorar el poder protector del preservativo en la transmisin del Sida, se afirma que ste reduce la posibilidad de contagio en un 69,9% . Finalmente, el dato ms objetivo, que indica la insuficiencia de los medios propuestos por los distintos y sucesivos Ministerios de Sanidad de nuestro pas para prevenir la transmisin del Sida, es la expansin del contagio heterosexual. El contagio por esta va, sobre la que ms especficamente tienden estas campaas de promocin del preservativo, ha pasado a ser, de un 3% en 1998, a un 4,5% en 1991, un 12,8% en 1995, un 17,5% en 1996, y un 18% en 1997. Pero incluso hay un dato ms significativo, y es que en 1997, de las mujeres que se contagiaron por el virus HIV, un 34% lo hicieron por va heterosexual. Estimo que las declaraciones del cardenal estn dentro de la lnea cientficamente ms correcta para detener la expansin del Sida, y que se podra resumir as: para evitar con seguridad el contagio, abstinencia, o relaciones sexuales con persona sana. Para los que quieran tener relaciones sexuales promiscuas, el preservativo reduce significativamente las posibilidades de contagio, pero no las elimina. No hay ms lea que la que arde.
11.4.
La pldora: un ejemplo de hipocresa
Al acusar al Vaticano de falta de sensibilidad, la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Poblacin (UNFPA), la seora Nafis Sadik, ha querido estimular la polmica que algunos medios de comunicacin desataron ante la intervencin del Vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida, monseor Elio Sgreccia, en la que simplemente constataba que la pldora que distribuye esta agencia de la ONU en los campos de refugiados de Albania es abortiva. Ahora, el diario Avvenire, quien acogi el artculo de monseor Sgreccia, sugiere interrogantes a los que desde hace aos no ha respondido el Fondo de las Naciones Unidas para la Poblacin. Riccardo Cascioli, experto en derechos humanos en los pases en vas de desarrollo, constata que la pldora del da despus (o pldora abortiva) no est destinada a las mujeres violadas por los serbios
52 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos en Kosovo, pues stas llegan a los campos de refugiados despus de las 72 horas que se requieren para abortar con este frmaco tras la relacin sexual forzada. Pero si las pldoras que ha enviado la agencia de la ONU no son para las vctimas de las violaciones tnicas, entonces, para quines son? Sobre todo las mujeres que tienen relaciones sexuales dentro de los campos de prfugos son -explica Cascioli-, con frecuencia, vctimas de violaciones de sus mismos compatriotas. Aunque nadie lo dice, el ndice de violencia sexual (uno de los canales por los que se desfoga la rabia y la frustracin de una persona humillada) es muy elevado. Con su poltica de las pldoras -contina explicando el artculo publicado por Avvenire-, las agencias de la ONU no pretenden impedir la violencia, sino simplemente evitar las consecuencias. El cardenal Ersilio Tonini ha querido intervenir sobre la materia, afirmando que el dolor que provoca la situacin de estas pobres mujeres, vctimas de las violencias ms atroces, debera suscitar ms respeto por parte de los medios de comunicacin. La intervencin de monseor Sgreccia -aade el cardenal Tonini- se hizo indispensable, pues un telogo haba lanzado la hiptesis de la licitud moral de esta pldora en aquellas circunstancias. Ante la pregunta de qu dira a una de estas mujeres que le viniera a pedir ayuda, el cardenal responde: En un primer momento, creo que no le dira nada. En primer lugar, una mujer que ha sufrido un mal tan enorme tiene necesidad de alguien cercano que la rodee de afecto. No es necesario hablar, sino estar. Hace falta, despus de tanta bestialidad, tener cerca a alguien que te trata como una criatura humana.
53 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
12. El aborto o interrupcin voluntaria del embarazo
Nota presentada en www.conoZe.com
12.1.
Un juego de palabras
El tema es de una rabiosa actualidad, por varias razones, y, entre otras, las siguientes: porque se trata de una transgresin tan generalizada que hoy se la considera como un fenmeno masivo porque pretende ahogarse cualquier escrpulo de rechazo con una propaganda dirigida a un lavado de conciencia que justifique la transgresin o no la considere como tal porque un reto desvergonzado pone en primera fila, para atraer la pblica atencin, a quienes se proclaman como heronas por haber abortado porque la transgresin se ha convertido en un negocio tan lucrativo en s mismo que los abortariums hacen propaganda de su tcnica, incluso ms all de la nacin donde se hallan establecidos para atraer clientela de los pases en que est penalizado el aborto porque a ese negocio se aade, para mayor escarnio, el que ha surgido con la venta del fruto abortado de la concepcin, para fabricar cosmticos y productos de belleza porque la legislacin abortista se extiende por el mundo respondiendo a lo que se ha llamado "anti-life mentality" porque, desgraciadamente, tambin entre nosotros la legalizacin despenalizante del aborto est instalada porque esta legalizacin despenalizante autoriza un crimen que deja los criterios morales, inspiradores del ordenamiento jurdico, a la voluntad omnipotente de la mayora. (Recurdese que la Congregacin de la doctrina de la fe declar, el 8-XI-1974, que un cristiano no puede dar su aprobacin a una ley que admita en principio la licitud del aborto, ley inmoral en si misma). Como guas introductorias, y espero que clarificadoras, del tema objeto de nuestro estudio, me permito significar dos cosas: que no es lo mismo aborto que interrupcin voluntaria del embarazo y que la aparicin y difusin de esta ltima frase interrupcin voluntaria del embarazo sirve a la poltica del lavado de conciencia a que antes nos referimos. La frase interrupcin voluntaria del embarazo se trata de un lenguaje superpuesto o de cobertura que, gramaticalmente, se denomina eufemismo. Ahora bien, en este eufemismo gramatical descubrimos, si lo observamos, tres propsitos diferentes, a saber Uno, muy simple e irrelevante, que pretende tan slo eludir no ideas, pero s vocablos que en el uso social resultan hirientes o malsonantes, tal y como sucede cuando se dice: "empleada domstica", "enfermos en una institucin penitenciaria", "Fulanita tuvo un desliz" o "a don Fulano le pusieron a la sombra". Otro, que aspire a producir una desviacin, o al menos un equvoco conceptual, de forma que el lector o el oyente entienda o vacile ante la idea de que el vocablo o la frase son portadores, tal y como sucede cuando se habla de que contina la reconversin industrial, ocultando que sigue el desmantelamiento de las fbricas El tercero y ltimo aparece cuando lo que se busca es un juicio de valor moral diferente y hasta opuesto al que se considera como recibido y aceptado por la conciencia personal y colectiva, como sucede con la frase "interrupcin voluntaria del embarazo";. La frase ha sido calificada de asptica pues con ella se trata de eludir la palabra aborto, ya que sta conlleva un carcter delictivo; y de hipcrita por Julin, quien entiende que, admitida, se podra decir que el ahorcado tuvo una interrupcin voluntaria de la respiracin, o que, como yo aado, el golpe de estado no fue un golpe, sino un intento de interrupcin artificial de la vida parlamentaria. Con la frase interrupcin voluntaria del embarazo se desva el juicio moral aceptado, que condena la muerte querida del fruto de la concepcin, hacia los problemas planteados a la madre, a la que se contempla como mujer, no en estado de buena esperanza, sino de embarazo, soportadora de una carga, que entra en colisin con sus derechos y de la que est facultada y legitimada para desembarazarse.
54 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Por otro lado, y como decamos, aborto e interrupcin voluntaria del embarazo no son identificables, ya que no siempre significan lo mismo. En efecto, hay abortos que no se producen voluntariamente y que por lo mismo no constituyen interrupcin voluntaria del embarazo, y, a su vez, hay interrupciones voluntarias del embarazo que no son abortos, porque en lugar de pretender la muerte del nasciturus tratan de conseguir su viabilidad mediante un parto provocado o prematuro que interrumpe la ontognesis intrauterina y, por consiguiente, el embarazo. Esto nos lleva, y partiendo de la palabra aborto, a sealar sus diversas modalidades. A tal fin, los esquemas, segn se considere el aborto, han de ser distintos.
12.2.
Distintas modalidades
Atendiendo al porqu, el aborto puede ser espontneo, natural o secumdum nature o artificial, provocado o contra nature. El primero constituye un mtodo de selectividad natural que alcanza hasta un 15 por 100 de los embarazos (Botella Llusi ha escrito que la abortividad es un fenmeno fisiolgico y espontneo que pone en marcha la naturaleza: uno de cada media milln de candidatos llega a realizarse de una manera completa, y que no plantea, por ello mismo, ningn problema de carcter tico. El segundo, al ser obra del hombre y actuar contra naturaleza, supone una transgresin moral que proclama su ilicitud, y una transgresin del recto ordenamiento jurdico, que reclama su tipificacin como delito. Atendiendo al estado de desarrollo del producto de la concepcin que se elimina, el aborto puede afectar al germen o blastocito brotado por la fertilizacin del vulo, al embrin en marcha hacia el hbitat gentico femenino, o a dicho embrin ya implantado, desde el comienzo de su anidacin hasta el alumbramiento, pudiendo producirse en un momento de menor o mayor madurez del mismo. Atendiendo al lugar en que se realice, el aborto puede practicarse en la mujer y fuera de la mujer. El que se practica en el complejo anatmico femenino puede tener lugar en la opus naturae en cualquier instante de su desarrollo, tal y como acabamos de exponer, o bien en el resultado anormal que supone la instalacin patolgica del germen fuera del hbitat gentico femenino, en cuyo supuesto no puede hablarse propiamente de aborto, sino de aborto ectpico, o de mtodo teraputico, mdico o quirrgico, para evitar un proceso ontogentico imposible o maligno. El aborto que hoy, por los avances de la tcnica, puede practicarse fuera del organismo de la mujer es el llamado aborto in vitro, que consiste en la destruccin de los grmenes conseguidos en el laboratorio por la fecundacin . Atendiendo a los mtodos empleados para conseguir el aborto, ste se puede lograr, en el caso de que el nasciturus se halle todava en estado de germen o embrin, mediante el empleo de los frmacos llamados pldoras del da despus, que no actan como antiovulatorios, sino como abortivos, impidiendo la marcha del germen hacia su hbitat o la implantacin y anidacin en el mismo, tal y como se logra con los DIU o dispositivos intrauterinos. En el caso de que el embrin haya anidado, la eliminacin del mismo se realiza por procedimientos qumicos, fsicos y mecnicos, de un dramatismo espeluznante, como la succin de la criatura, por vaco y a travs de una aspiradora; por embriotoma o craniotoma, que consiste en el troceo de la criatura mediante la utilizacin de la legra o cucharilla quirrgica de bordes afilados; por la cesrea, seguida de la occisin del nasciturus por hierosotoma o corte del cordn umbilical, y por inyeccin intrauterina de un veneno de origen vegetal, animal o fsico y generalmente de cloruro sdico. Atendiendo a la intencin, el aborto puede ser directo y querido, buscndose deliberadamente la eliminacin del nasciturus, o indirecto o inducido, que no se desea, pero que, no obstante, se produce a consecuencia del tratamiento mdico o quirrgicamente obligado de una enfermedad (ligaduras de vasos para contener hemorragias graves en la matriz, cncer de tero o tumor maligno). En este caso, la licitud moral del aborto es un derivado del principio de causalidad de doble efecto, ya que el aborto no es el tratamiento de una dolencia grave, sino el resultado del tratamiento para curarla. Atendiendo a la contemplacin que del aborto hacen los ordenamientos juridicos, puede ser el aborto ad libitum o libre, realizado despus de una consulta privada de la mujer con el mdico; prohibida, por hallarse tipificado como delito en el Cdigo penal, sin perjuicio de una gama de atenuantes y eximentes; indicado o autorizado en los supuestos, plazas y condiciones que marca
55 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos la ley. Tambin, y desde este punto de vista, el aborto puede ser legal o clandestino y realizarse con o sin el consentimiento de la mujer.
12.3.
Posturas abortistas y respuestas
Centrando nuestra atencin en el aborto propiamente dicho, es decir, en el que se ha venido calificando, segn la doctrina recibida, como criminal, al proponerse la eliminacin voluntaria por medios artificiales del embrin, la primera cuestin es el de su licitud moral y, como subsiguiente, el de su legalizacin por el ordenamiento jurdico. Para defender las posturas abortistas se esgrime: a) que no siendo persona, porque slo lo es el nacido, el aborto no puede ser calificado ni moralmente de ilcito ni criminalmente de delito b) que el embrin goza slo de una vida in fieri, sujeta a un proceso de hominizacin en la que el ser humano como tal slo surge en la ltima etapa intrauterina c) que la colisin de derechos entre el nasciturus o embrin y la madre ha de resolverse a favor de la ltima, por ser superiores los de sta a los de aqul d) que, en ltimo trmino, no se trata de imponer el aborto, sino de respetar, en este campo como en tantos otros, la libertad de conciencia, pro eleccin, inherente a una sociedad democrtica y pluralista. Vamos a examinar la argumentacin expuesta: Durante el proceso ontogentico, se dice, no hay ms que aquello que los romanos definieran como pars o portio viscerum matris, es decir, un apndice del organismo de la madre, de no mayor significacin que cualquiera de sus rganos no vitales. La cosa, por llamarlo de alguna manera, que la mujer guarda en su seno forma parte de su cuerpo, y no es ms, al menos inicialmente, que un cogulo de sangre, del que la mujer, como de algo propio y que le estorba, se puede libremente deshacer. La verdad es que el fruto de la concepcin no es algo, sino que es alguien, no es portium matris, sino que es un otro, un t frente a un yo, como asegura con acierto Julin Maras. Afirmar que la cosa no deviene persona hasta el momento de la separacin total del seno materno ni siquiera se puede mantener en el campo de lo jurdico formal. El fruto de la concepcin, como dato cientfico experimental, constituye, por lo tanto, un ser nuevo. Este ser nuevo tiene, y no cabe dudarlo, una vida dependiente, pero vida dependiente no quiere decir vida indiferenciada o confundida o identificada con la vida de la madre. La vida dependiente del nasciturus desde momento de la fertilizacin es una vida distinta, como prueban los hechos siguientes: 1) el fenmeno del rechazo subsiguiente a la implantacin, que obliga al germen, por anidarse, a un esfuerzo increble que conlleva la detencin del perodo materno 2) la vitalidad del embrin, producto de las fecundaciones in vitro, fuera del claustro materno 3) la necesidad de que los abortos voluntarios hayan de producirse no a travs del organismo materno, sino mediante una actuacin occisiva directa sobre el nasciturus 4) invocacin del embarazo para conseguir el retraso en aplicacin de la pena capital en algunos ordenamientos jurdicos 5) el indulto que, por ejemplo, concedi Franco a varias mujeres terroristas condenadas a muerte, en atencin no a ellas, que la haban merecido, sino a las criaturas inocentes que llevaban en su seno Ahora bien, descartada la tesis de la pars vis rum matris y admitido que nos hallamos ante una vida nueva, cabe plantear si esa vida nueva, pendiente pero distinta, del nasciturus es, realmente y en todo momento, una vida humana, individualizada y personalizada, o se trata tan slo de una spes vitae o spes hominis, de una vida que por hallarse en gestacin, in fieri, o en proceso de hominizacin, no puede equipararse al hombre en acto o in facto esse, exigiendo idntica proteccin. El tema, aunque supone una retirada de la primera lnea, en la que se niega significacin biolgica diferenciada a la vida prenatal, no deja de ser apasionante, pues incide en la consideracin que merece una vida diferenciada, que se admite, pero a la que se niega la calidad y la dignidad de vida humana propiamente dicha.
56 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos El tratamiento diferenciado del nacido y del nasciturus, que hasta hace algn tiempo poda defenderse apoyndose en la incertidumbre teolgico-moral derivada de un conocimiento reducido de la biologa, se halla hay en da superado. La ciencia biolgica ha demostrado hasta la saciedad que la tesis de la animacin gradual o retardada no es cierta, que en el proceso ontogentico no van apareciendo sucesivamente tres almas distintas, sino que el alma que infunde la vida al vulo fertilizado es nica, y que esa sola y nica alma vitalizante del ser promueve su epignesis o desarrollo durante la vida intrauterina, y despus de ella hasta la muerte. No habiendo, pues, modificaciones del ser, sino modificaciones de las manifestaciones del ser, el hombre es el mismo antes y despus, in radice y a posteriori, ad ova usque ad mortem, y el cdigo gentico instalado en el germen garantiza la identidad de un sujeto sari iuris, absolutamente irrepetible, que en la humanidad toda no encontrar otro que le sea igualable. Tal fue la postura de la animacin inmediata de san Alberto Magno, y la que hay se fortalece con las aportaciones experimentales de bilogos genetistas. En este sentido, el famoso rey del aborto, el doctor Bernard Nathanson, ha dicho Dramticamente tengo que reconocer que el feto no es un trozo de carne, sino un paciente; el profesor Jerome Lejeune ha escrito que no es una afirmacin metafsica, sino, simplemente, una verdad experimental, que con la fecundacin un nuevo ser viene a la existencia, y Jimnez Vargas y Lpez Garcia aseguran que desde la fertilizacin esta viviendo una persona humana (y) que si el comienzo de la vida no se sita en la fecundacin, no queda referencia ninguna para concretar en qu momento se produce. Acosada la postura abortista, realiza su ltimo y definitivo esfuerzo aceptando como principio el s a la vida y exceptundolo tan slo en casos graves, que sealan las indicaciones. Como indicaciones comnmente aceptadas por los ordenamientos jurdicos vigentes se hallan: la indicacin mdica, para el aborto teraputico; la indicacin gentica, para el aborto eugensico, y la indicacin tica, para el aborto honoris causa. Otras indicaciones son la social (por excesivo nmero de hijos, situacin de pobreza), la demogrfica (para detener el crecimiento de la poblacin: China, Japn, India, pases africanos), la tnica o selectiva (para la depuracin de la raza), la de inmadurez (para los casos de mujeres subnormales o menores de quince o diecisis aos) y la complementaria (para el supuesto de que fracasara el tratamiento anticonceptivo). En todo caso, y admitido legalmente el aborto, es preciso hacer una serie de consideraciones genricas para tener una idea lo ms acertada posible de su contexto, incidencias y repercusiones. a) Al polarizar la atencin sobre la mujer, tratan sin duda de crear un clima que simpatice con su decisin abortiva, se oscurecen los efectos patolgicos que el aborto ejerce sobre la propia mujer, expuesta a mayores peligros por su prctica, clandestina o no, qu por el parto natural y dejando en la penumbra las alteraciones fisiolgicas, psquicas y morales subsiguientes, que incluyen hemorragias internas, infecciones, desrdenes mentales y complejos de culpabilidad (denunciados por la organizacin Mundial de la salud en su informe de 1970). b) se prescinde de los problemas morales planteados a quienes en principio colaboran con la prctica abortiva, como el mdico y los facultativos que en ella han de intervenir, y al contribuyente, que en los casos de prestacin gratuita de la intervencin por las dependencias de la seguridad social aporta su dinero para la dotacin econmica de la misma. La clusula de conciencia, invocada, por ejemplo, en la profesin periodstica, y la objecin de conciencia, legalizada constitucionalmente en favor de los que se oponen al servicio militar, debieran tambin, y en pura lgica, admitirse para que los profesionales rehsen su colaboracin en la prctica abortiva (la Cmara de Mdicos de Alemania Federal acord en 1972 que ningn mdico puede ser obligado a cooperar a la supresin del embarazo y que sta no puede ser objeto de prestacin del seguro mdico) y los ciudadanos eludan o desgraven los impuestos que les son exigidos para contribuir al asesinato. c) No se explica, salvo que se pretenda una revancha contra el machismo, que para la prctica legal del aborto slo se exija el consentimiento de la madre, sin tener en cuenta para nada el del padre, olvidando la contribucin del mismo a la formacin del nuevo ser, la circunstancia de que su paternidad juega como oficio, incluso tratndose de la vida intrauterina de su hijo, y contradiciendo toda la orientacin legislativa moderna encaminada al ejercicio conjunto, que aqu se desconoce, de la patria potestad. d) se prescinde, en contraste con la reiterada exaltacin de lo social, del inters y aun del derecho de la sociedad a la proteccin de su patrimonio gentico, de mayor alcance y significado que su
57 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos patrimonio forestal o artstico. Con el aborto lo social cede ante una decisin privadsima de la mujer-individuo, que destruye un ser cuya aportacin al progreso de la sociedad pudiera ser decisivo. Si el Estado, como gerente de la sociedad, no puede arrebatar los hijos a la madre, tampoco la mujer puede apropiarse de ellos y, en pleno ejercicio del ius abutandi, arrebatrselos a la sociedad. e) En el aborto hay una cita necrolgica en el valle de la muerte, a la que concurren la madre, el mdico y el Estado. La madre, que rechaza al hijo y se niega a convertirse en sujeto activo del acontecimiento grande y misterioso de la maternidad (Juan Pablo II, 3-1-1979); el mdico, que, por una inversin profesional, no sirve a la vida, sino que la destruye (nuestros maestros nos ensearon a curar, nunca nos ensearon a matar, escribe Antonio Garrido Lestache, en su obra El quehacer de cada da), y el Estado, que, en lugar de cumplir con su misin protectora de los ms dbiles e indefensos, deja sin castigo, como escribe entre nosotros el obispo de Guadalajara, monseor Pla Ganda, el asesinato de miles de nios. f) se estimula la auto destruccin de una sociedad a la que con acierto se califica de dimisionaria, al arruinar, cada da ms velozmente, los cimientos bsicos de la civilizacin. La civilizacin no surge espontneamente. Es fruto de la entrega y del sacrificio que implican el cumplimiento del propio deber. Si la carga penosa del cumplimiento del propio deber se soslaya con el pretexto de la comodidad o de la libertad, sobre todo en situaciones difciles, el mdico no tratar al enfermo contagioso, el soldado huir ante el adversario, el religioso no se expondr al martirio, el minero no descender al pozo y la mujer no soportar las molestias del embarazo y querr nunca mejor dicho que ahora desmadrarse. Tal es la sociedad dimisionaria de nuestro tiempo, que ha perdido, como dira Jos Antonio, el saber de la norma, el sentido de la misin, la alegra del trabajo hecho a conciencia y que, erradicando todo ello, ha sembrado el egosmo, la frivolidad y hasta la brutalidad de un Cdigo que enarbola solamente derechos y desconoce la nocin del deber. La legalizacin del aborto es un sntoma ms del talante dimisionario de la poca, que coadyuva, empujando hacia su declive a la sociedad contempornea. Cuando el Estado autoriza el aborto, han dicho los obispos italianos (1978) compromete de forma muy grave todo el orden jurdico, ya que introduce un principio que legitima la violencia contra el inocente sin defensa. g) Por ltimo, se pasa por alto un sucursalismo colonizante que se materializa por influencias poderosas del exterior. Ciertas ayudas financieras de carcter electoral han sido condicionadas a la legalizacin del aborto.
12.4.
La clonacin
Miguel ngel Irigaray Soto www.conoZe.com La clonacin, lo sabemos, tiene importantes problemas, relacionados no tanto con una u otra ideologa, con una u otra religin, sino, ms bien, con los derechos humanos inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo. En ella est claro que entran en conflicto, por una parte, los derechos del embrin al que se utiliza para determinados fines teraputicos, y el derecho del enfermo a ser curado. Habr quien alegue que el embrin no tiene derechos, pues la ciencia no est unnimemente de acuerdo en que el embrin constituya una vida humana, una persona; sin embargo, las mismas cautelas de buena parte de la comunidad cientfica internacional, que no sabe qu hacer con miles de embriones congelados en los hospitales (as sucede, por ejemplo, en Espaa), revelan que, como mnimo, hay una sospecha generalizada de que puede haber vida humana, pues, de otro modo, fcilmente se destruiran, sin ningn problema de conciencia. Si se duda, es que algo (o alguien) parece haber tras un embrin. Esa sospecha debera ser suficiente para preservar los derechos de ste, no sea que, como el cazador que no supiera si apunta a un oso o a una persona, estemos disparando, sin remedio, contra una vida humana. Pero es que, adems, hoy nos estamos planteando un falso dilema, entre la opcin de clonar embriones para extraer de ellos clulas madre capaces de generar luego tejidos de muy diversos tipos, o la opcin de frenar el avance cientfico por problemas morales. No hay tal dilema, porque los cientficos saben bien que las clulas madre pueden extraerse tambin del cordn umbilical del recin nacido, o a partir del tejido de un adulto: es sta una va que se est investigando y que, parece, puede aportar tambin inmensas posibilidades, sin problema tico-moral alguno. No convendra concentrar los esfuerzos cientficos y los recursos econmicos en este camino? As respetaramos, sin malabarismos de conciencia, el derecho del enfermo a ser curado y el derecho del embrin, en cuanto ser humano (como mnimo, se sospecha que lo es), a la vida, a no ser utilizado como cosa u objeto que luego se tira a la basura. Recordemos que el embrin al que se le extraen las clulas madre acaba siendo destruido. Esa destruccin, tanto si el embrin es vida humana como si slo se sospecha que lo es, supone una violacin flagrante de derechos, el primero
58 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos de los cuales es el derecho a la vida; sin l, no tienen consideracin ni fundamento el resto de derechos. La clonacin presenta tambin otro tipo de problemas, ya que la persona no puede fabricarse en laboratorio, como resultado de un proceso tcnico, al modo como se producen coches o chorizos. La persona siempre es un sujeto, digno de total respeto en su origen y en su final, no un objeto que podemos manejar a nuestro antojo; mucho menos fabricar un embrin, una persona, para utilizarla con un determinado fin. Se utilizan las cosas o, como mucho, los animales y plantas (por ejemplo, para comer), pero nunca a las personas.
12.5.
Embriones sobrantes
Fernando Pascual www.mujernueva.org Decir que "sobran" pltanos significa que podemos tirar o regalar esos pltanos que estn "de ms". Decir que sobran hormigas significa que, segn nosotros, son demasiadas las hormigas que corren por nuestros campos y ciudades, y podemos no tener remordimientos de conciencia si cada da matamos cientos de ellas mientras paseamos por la calle. Decir que "sobran embriones humanos", qu quiere decir? Que estamos pensando en los embriones como si se tratase de pltanos o de hormigas. Seran algo que "sobra"; entonces, podemos decidir si tirar a la basura a los "embriones sobrantes", si usarlos para experimentacin, si venderlos, si congelarlos para cuando sean necesarios, y otras mil posibilidades que podamos imaginar... El que algunos hablen de embriones humanos sobrantes nos debera dejar inquietos, porque un embrin es un ser humano. Como t o como yo, slo que mucho ms pequeo. O, mejor, como fuimos t y yo y cada uno de los seres humanos cuando estbamos en el seno de nuestras madres. Cierto es que hoy da hay embriones que estn en un congelador o en una probeta de laboratorio, o que con mucha facilidad algunas mujeres (mejor, algunas madres) abortan a sus hijos porque temen un nacimiento no programado por ellas o por otros. Pero nos deja preocupados el pensar que haya seres humanos tratados como si fueran una cosa para usar y para tirar. Lo cierto es que no faltan voces que, en nombre de la ciencia, de la medicina e, incluso, de valores "altruistas", piden que sea lcito usar los embriones humanos que "sobran" para la experimentacin. Algunos estn convencidos de que gracias a esos embriones sacrificados podremos curar en pocos aos enfermedades como la diabetes, el Alzheimer o la esclerosis. Segn ellos, impedir el uso de esos embriones sera eliminar las esperanzas que tantos millones de enfermos han puesto en el progreso de la medicina moderna. Si miramos al pasado, hubo quienes pensaron algo parecido, pero no respecto de embriones, sino de nios y adultos. Por eso, en algn pas que presuma de civilizado y progresista, se us a cientos de prisioneros polticos y militares, a minusvlidos y a enfermos graves, para realizar todo tipo de experimentos salvajes. A algunos prisioneros, por ejemplo, se les dejaba expuestos a temperaturas sumamente bajas. De este modo, algunos cientficos podan estudiar el mecanismo de la congelacin de piernas y brazos y preparar medicinas y mecanismos para curar a miles de soldados que sufran una situacin parecida. Hubo incluso quien haba previsto los progresos que la medicina podra lograr si los presos fuesen conejillos de indias para el bien de la humanidad, en vez de ocupar pasiva e intilmente crceles que eran pagadas por todos los ciudadanos honrados y productivos... Usar a seres humanos como ratas de laboratorio y justificar esos experimentos en funcin de los resultados obtenidos es una injusticia que no tiene nombre. Un principio tico elemental nos dice que algo es bueno o malo no segn el resultado que se consigue, sino segn lo que se hace. Qu sentiramos si se salvase la vida de un gran futbolista necesitado de un transplante urgente de hgado por medio del asesinato de un nio pobre que se convierte en el donador annimo de ese hgado? Algo parecido ocurre con la experimentacin: la ciencia no puede progresar si permitimos pruebas salvajes que daen a algunos seres humanos para el beneficio de otros (aunque sean millones). Desde luego, quienes pretenden experimentar con los embriones humanos razonan como quienes experimentaron con los judos o los gitanos. Si los nazis afirmaron que gitanos y judos no eran seres humanos o, si lo eran, no merecan vivir en la tierra ("sobraban"), est claro que se podan sentir justificados para seguir su proyecto criminal de hacer todo tipo de experimentos sobre estos grupos raciales. Lo mismo pasa con las edades: si decimos que "sobran" las personas que son demasiado viejas, es fcil que lleguemos a tratarlas como a objetos, y usarlas como "material de experimentacin". O si uno es demasiado pequeo (un nio recin nacido, un feto an no nacido, un embrin en el seno de la madre o congelado en el laboratorio) y lo declaramos "sobrante", ser
59 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos fcil caer en la tentacin de usarlo y tirar luego lo que quede del experimento como se tira una colilla despus de haber disfrutado un rato de un cigarrillo... Gracias a Dios, no todos los mdicos y cientficos son "nazis" ni se quedan tan tranquilos cuando ven cmo son abortados o destruidos miles o millones de embriones humanos. Muchos mdicos de ayer y de hoy han defendido al hombre, grande o pequeo, sano o enfermo, embrin o anciano en estado de coma. Muchos mdicos saben que el progreso mdico es posible slo en el respeto de los derechos de todos, incluso de los ms dbiles y de los ms enfermos. Saben que la investigacin para curar a los diabticos y a los que sufren enfermedades nerviosas no ser justa si tiene que usar abusivamente a otros seres humanos (embriones o adultos) como si el derecho de algunos enfermos justificase la destruccin de otros (sanos o enfermos, no importa: todos valen igual porque son hombres). Defender los derechos humanos nos exige hoy luchar por los ms dbiles de los ms dbiles: los embriones. No podemos permitir que sean llamados "sobrantes", porque ningn hombre sobra. No hay embriones "sobrantes", ni enfermos "sobrantes", ni ancianos "sobrantes". Si acaso, "sobran" los asesinos, tambin cuando matan en nombre de la ciencia, de la raza o de los fanatismos... E incluso, en ese caso, el asesino no puede ser "usado", sino castigado de modo justo y en el respeto de una humanidad que no ha perdido ni siquiera con su accin homicida. Por eso, ningn pas ni pueblo civilizado puede permitir la experimentacin con embriones o adultos "sobrantes". Defender al hombre ha sido siempre seal de progreso y de justicia. Hoy, defender a los embriones, es ms urgente que nunca, para el bien de todos. Ms vale una medicina que experimenta desde el respeto a todos los hombres que una medicina que pueda progresar rpidamente (en lo tcnico, pero no en lo humano) a base de la destruccin de algunos hermanos nuestros.
60 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
13. Uniones Civiles
Nota presentada en www.conoZe.com Richard Stith La legitimacin de las uniones homosexuales como instituciones familiares supone discriminacin para el resto de uniones. Consideremos de entrada el matrimonio entre hombre y mujer y preguntmonos si precisa este matrimonio el reconocimiento o apoyo del Estado para que exista. Sabemos que no: el matrimonio y la familia existen mucho antes que el Estado, en el orden cronolgico, en el social, y tambin en el orden ontolgico. Entonces, por qu han decidido todos los estados reconocer y beneficiar el matrimonio entre hombre y mujer? Si no es para crearlo, por qu le dan reconocimiento y legitimacin explcita? Alguno podr argumentar que quiz sea para darle un sello oficial de aprobacin moral o de validez religiosa. Podra ser esta parte de la razn en algunos estados teocrticos, pero no en la gran mayora de los que hoy reconocen y legitiman el matrimonio heterosexual, porque la mayora de estos estados son no confesionales, democrticos y libres. Por otra parte, si el apoyo moral o religioso fuera el fin de su reconocimiento, habra que preguntar por qu el Estado no da apoyo oficial a otros importantes vnculos religiosos -como la ordenacin de los sacerdotes o el voto de los monjes- o a las muchas amistades que forman la base de la sociedad civil. Por qu no hay un registro oficial de amistades donde podamos apuntarnos cada vez que tengamos nuevos amigos o amigas? La respuesta es evidente. El Estado tiene un inters especial en la unin entre hombre y mujer porque es el nico vnculo que puede generar nuevos seres humanos, seres indefensos pero imprescindibles para la comunidad. Este inters especial no implica una desaprobacin estatal indirecta de los monjes ni de los amigos en general. Es verdad que hay cierto sello simblico a favor de la familia en la que se enmarca el matrimonio entre hombre y mujer, pero este sello moral no es el fin que el Estado persigue; se trata solamente de un efecto secundario. La meta del reconocimiento y de la legitimacin jurdica del matrimonio heterosexual por parte del Estado es el bien de los hijos. Y este bien se quiere por razones evidentes a todos: si no se protegen y no se educan con cuidado, y por muchos aos, no tendremos una nueva generacin de ciudadanos capaces de asumir su papel en la libertad ordenada que es la democracia. Para la proteccin y la formacin de los nios, que son muy vulnerables, se necesita una familia unida, un padre y una madre que puedan resistir las fuerzas desintegradoras que vienen desde dentro y desde fuera, y se necesita hasta unos abuelos que pueden respaldar a los padres y a los hijos. Por lo tanto, el Estado hace todo lo que puede para fortalecer el vnculo matrimonial. Insiste en un compromiso refrendado pblicamente e impone unos derechos y deberes mutuos para todos los miembros de la familia. Ms an, el Estado reconoce los sacrificios que tienen que hacer los padres, sacrificios para sus hijos, s, pero sacrificios que sirven tambin al bien comn y al inters general de la sociedad. Estos sacrificios merecen una recompensa y hasta un cierto incentivo por parte del Estado. Por eso se proponen ventajas especiales para la amistad matrimonial, para que la gente forme y conserve esta amistad a pesar de las dificultades que puedan surgir. Estas ventajas pueden y deben reflejarse, y as ocurre en la mayora de los pases, en el reparto equitativo de las cargas fiscales, en el acceso a las ventajas de la seguridad social, y en el derecho civil en general. En este sentido se entiende que el Estado deba otorgar tambin un seguro y una ventaja jurdica especfica a cualquier persona casada que elija apartarse de su carrera profesional pblica para dedicarse al cuidado de los hijos. Para hacer a los nios menos vulnerables, esta persona (por lo comn, la madre, pero a veces tambin el padre) se hace a s misma muy vulnerable. Comparte voluntariamente la vulnerabilidad y la dependencia de los nios. Sabe que est perdiendo defensas frente al divorcio o frente a la muerte del que gana los ingresos familiares. De este modo, aunque sea una persona adulta y potencialmente independiente, ella merece una atencin y hasta un subsidio especial amparado por el derecho. La justicia, el bien de los nios y el bien comn as lo requieren. Todo lo mencionado hasta ahora no es nada sorprendente, pues se deriva de los requerimientos de equidad vigentes en cualquier sociedad moderna. Lo que s es sorprendente es cmo nos olvidamos de ello cuando se trata de legitimar como familia las uniones entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, se dice a menudo que los homosexuales no tienen libertad de casarse y de tener una vida familiar normal y que, por tanto, hay que adecuar una legislacin para que ello sea posible. Pero no
61 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos es cierto. Lo mismo que el matrimonio heterosexual ya existe antes de cualquier reconocimiento estatal, las amistades homosexuales tambin pueden existir sin certificacin oficial. No certificar no es prohibir. Tanto los gays y las lesbianas como los monjes tienen plena libertad de hacer votos de fidelidad sin pedir permiso a estado alguno. Incluso si se crease una religin que pueda aprobar y llamar ''matrimonio'' a su unin, el Estado tambin lo permitira. Una vez que se ha conseguido la no punibilidad de sus actos sexuales, los homosexuales no pueden decir que haya obstculo alguno que les impida formar uniones permanentes de amistad a su libre arbitrio. Entonces, por qu seguir debatiendo la cuestin? Qu se pretende? Otra vez la respuesta resulta clara. Quieren los beneficios indirectos y directos que el Estado da a los matrimonios entre hombre y mujer en orden a la conformacin de familias. Se pide el ''sello de aprobacin'' que tiene la familia tradicional. Pero esta pretensin resulta de un malentendido. La aprobacin estatal que tiene la familia es sobre todo para que logre criar bien a los hijos, no para que goce de algn estatus religioso o moral. El Estado moderno no tiene ningn propsito directo en dar sellos aprobatorios a ciertos tipos de amistades ni a ritos particulares de iniciacin, ya sean primeras comuniones o bailes de debutantes. Segn John Stuart Mill, el gran pensador liberal en su famoso ensayo On Liberty, ''slo cuando hay dao definido o un riesgo concreto, bien al individuo o bien al pblico, sale el caso del marco de la libertad y entra en el de la moralidad y el derecho''. En el caso que nos ocupa el Estado presume que las personas adultas no precisan permisos morales especiales para el ejercicio de su libertad. Proponer que el Estado d tales sellos y permisos es proponer volver a un estado pre-democrtico y pre-liberal. No obstante, vemos que se sigue insistiendo en que el Estado reconozca o legitime unos permisos morales concretos y explcitos referidos a las uniones homosexuales, por qu? Se suelen presentar tres argumentaciones. 1.- Los que quieren el reconocimiento estatal y la legitimacin que se deriva para las uniones homosexuales suelen responder: ''Pero aparte de cualquier sello simblico, el apoyo del Estado nos ayudara a formar amistades ms fuertes y perdurables. Y este sera un gran beneficio porque disminuira el caos o la provisionalidad que a menudo existe en nuestras vidas sexuales''. Bien, puede ser cierto este argumento. Pero es tambin un argumento pre-ilustrado trado de otros tiempos afortunadamente superados, basado en el paternalismo y en el supuesto papel activo que debera ejercer el Estado para proporcionar una feliz relacin afectiva a sus ciudadanos. El apoyo estatal a los matrimonios heterosexuales no precisa basarse hoy en da en nada de eso. Para justificar sus ventajas jurdicas es suficiente la meta de proteger y formar bien a los hijos. De aqu que tengamos que negar validez a este argumento. 2.- Los defensores del carcter familiar de la unin homosexual pueden retomar la discusin afirmando: ''Pero nosotros tambin podemos tener hijos. Con la ayuda de otras personas fuera de nuestras parejas, podemos adoptar nios, por ejemplo''. Este argumento tiene un poco ms de fuerza, porque se basa en el bien de los nios. Pero no convence tampoco. Como es sabido, los nios no pueden venir desde dentro de una pareja de un solo sexo, sino solamente desde fuera. Entonces, no hay (y no puede haber en una comunidad libre) ningn inters de parte del Estado en la promocin misma de tales parejas. El inters de la comunidad surge solamente cuando otras personas dan a estas parejas la posibilidad de criar nios. Ah s, el Estado tiene un inters que debe ejercer. Ante todo, tiene que decidir si el bien de los nios permite que sean adoptados por parejas formadas por personas de un mismo sexo. Solamente si se resuelve esta cuestin afirmativamente, tiene el Estado un inters en fortalecer y legitimar estas parejas. Es decir, no hay ninguna necesidad de sancionar la unin de hecho como familia hasta que se apruebe en principio la adopcin de nios y, an as el reconocimiento estatal vendra en el momento de cada adopcin y no en el momento original de formar cada pareja. 3.- Podemos esperar una tercera objecin: ''Si no quieren reconocer nuestras uniones porque no son frtiles en s, Cmo es que se reconocen matrimonios entre heterosexuales infrtiles o entre personas mayores?'' Se puede responder que no hay heterosexuales en s infrtiles, o sea, acerca de los cuales se sabe sin ms con certeza absoluta que no pueden tener hijos. Tambin, aunque fuera posible comprobar la imposibilidad de la fecundacin en algunas parejas, esta comprobacin requerira una invasin de la vida privada polticamente inaceptable, y, adems, muy costosa. As
62 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos es razonable que el Estado presuma que exista la posibilidad de tener hijos en cada pareja de hombre y mujer. En el caso de los matrimonios entre personas mayores, la argumentacin tendra sentido si, y solo si, esas personas no pudiesen procurar como abuelos un bien (en el que se proyecta la imagen del matrimonio) a sus nietos o a los nios en general. Como ello est lejos de poderse argumentar fuera de casos muy aislados, tampoco creemos que la objecin sea de recibo. Aparte de la necesidad de intervenir en la vida privada para proteger a los nios, el Estado debe abstenerse de cualquier otra intervencin en los mbitos afectivos. No debe pretender certificar oficialmente todas y cada una de las amistades aprobadas o amparadas por la comunidad donde se den. La razn de esta abstencin no es solamente guardar la pureza de la doctrina liberal sobre la no injerencia. La razn fundamental es la proteccin que el igual trato debe brindar a cualquier unin, es decir: el principio de no discriminacin. La sancin legitimadora de la unin homosexual por el poder estatal sera injusta para todos los otros estilos de vida que tambin pueden aspirar a disfrutar del beneficio de la legitimacin familiar y que ahora quedan fuera de la sancin estatal. Hablamos aqu no slo de los monjes que pueden aspirar a constituir una familia monacal, sino tambin de las muchas y variadas combinaciones de personas y fines que puedan darse al albur de la libertad de eleccin. Cmo podemos excluir, por ejemplo, a la poligamia u otras formas de matrimonio plural, o a las ''comunas de amor libre'' si vuelven a estar de moda? Incluso por qu quedarnos solamente con las uniones afectivas en las que hay contacto fsico aunque solo sea visual? Por qu no certificar todas las amistades o uniones que la gente quiera registrar, incluso las virtuales? En este contexto conviene que traigamos a colacin con mencin explcita las distintas situaciones que pueden presentarse en tiempos ms o menos cercanos, dadas las razones de legitimacin que ampara el principio de no discriminacin consagrado en casi todos los ordenamientos jurdicos del mundo. La pregunta que nos hacemos es hasta dnde podemos legitimar sin discriminar? Veamos a lo que nos referimos en el supuesto de que no nos paramos en la heteromonogamia (matrimonio de uno con una) sino que intentamos abarcar, con el propsito de no discriminar, todas las situaciones posibles que puedan darse o se dan en la vida real. Para no discriminar tendramos que legitimar, adems de la homomonogamia (el matrimonio de uno con uno) y de la homomonogamia lsbica (de una con una), la homopoligamia (de uno con unos), la homopoligamia lsbica (de una con unas), la promiscuidad (de dos o ms varones con otros dos o ms), la promiscuidad lsbica (de dos o ms mujeres con otras dos o ms), la heteropoligamia (de uno con unas), la heteropoliandria (de una con unos), la poliandria bisexual (de una con unas y unos), la poligamia bisexual (de uno con unas y unos), y la promiscuidad bisexual limitada (de dos o ms unas y unos con dos o ms unas y unos). Y todo ello sin incorporar casos de uniones legitimables en las que incorporemos a humanos no adultos, a no humanos de las distintas especies, o, incluso a medio humanos (ya que las posibilidades de hibridacin que nos avanza la manipulacin gentica son cada vez ms numerosas). Tambin podemos, en caso de que el legislador est interesado, incorporar en las distintas y casi infinitas combinaciones que acabamos de mencionar, los diferentes tipos de relacin diacrnica de las variadas combinaciones mencionadas con respecto a la descendencia, segn sea adoptada o no. Y, por ltimo, tambin podemos incorporar al cuadro de posibles situaciones, la incgnita de la duracin, pues siempre ser conveniente para evitar discriminaciones estipular distintos marcos jurdicos para el paso de una situacin a otra segn el tiempo que haya durado la anterior. Ni qu decir tiene que el multifamilismo resultante dara al traste con la posibilidad de distinguir y reconocer la familia. Hemos de decir que la apertura hacia todos estos reconocimientos es de hecho una meta perseguida por algunas personas que escriben a favor del equiparamiento entre el matrimonio de personas del mismo sexo y familia. Por ejemplo, el profesor David Chambers de la Universidad de Michigan ha escrito: ''Si el derecho matrimonial puede concebirse [simplemente] como algo que facilita las oportunidades de dos personas de vivir una vida emocional que les parece satisfactoria, el derecho debe ser capaz de lograr lo mismo para unidades de ms de dos. [El] efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo puede consistir en volver a la sociedad ms receptiva
63 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos hacia la evolucin del derecho en otra direccin''. Otra conocida estudiosa que apoya la causa de estas uniones ha dicho que: ''Hay pocos lmites a los tipos de matrimonio que la gente podra querer crear. Quiz algunos se atreveran a cuestionar las limitaciones didicas del matrimonio occidental y buscar algunos de los beneficios de la vida familiar ampliada a ms personas, a travs de matrimonios de grupos pequeos, arreglados para compartir recursos, cuidado y trabajo''. Qu pasara si siguiramos estos consejos y proporcionramos un mismo apoyo pblico a todas las formas de vida que algunas personas pueden encontrar emocionalmente satisfactorias? Por lo menos multiplicaramos la injusticia de forzar a todos los que no estn de acuerdo con estas supuestas formas de vida familiar a subvencionarlas a travs de sus impuestos. E, incluso, a promocionarlas a travs de la escuela pblica y de la escuela concertada. Pero es probable tambin que los costes directos e indirectos llegaran al final a un punto en el que seran simplemente demasiado altos para compensar pagarlos. Hablamos no slo de los costes econmicos sino tambin de la calidad de vida en la sociedad civil. Queremos realmente un registro oficial de amistades? Aunque no nos coaccionara el Estado a registrarnos, sino solamente ofreciera incentivos positivos, no sera una intrusin demasiado grande en la vida privada?, no perderamos mucho en cuanto a la libertad y la flexibilidad en los vnculos personales?, no habramos creado una burocracia excesiva? Por todas estas razones, creemos que rechazaramos la tentacin de extender al infinito la lista de uniones que pueden recibir el sello y apoyo de la comunidad. Pero si hemos aprobado unas uniones solamente para su bien privado emocional, y no para el bien pblico de los hijos, cada omisin de esta lista ser atacada con razn como una discriminacin. Creemos que al fin y al cabo, la comunidad se retirara de toda la tarea de apoyo a cualquier tipo de relaciones. No se abstendra de proteger y educar a los nios, pero lo hara solamente en guarderas pblicas. Dejara de certificar y de subsidiar todo tipo de amistad, incluso el matrimonio heterosexual. Es posible que entonces desapareciera la institucin jurdica del matrimonio y con ella tambin la familia en la que los humanos nos realizamos como tales. Nuestras palabras finales, como resumen, son las siguientes: en el presente y futuro del debate sobre la familia lo ms importante es tener muy claro qu no es familia. Slo teniendo claro este punto podremos dar eficaz proteccin y amparo a los seres ms amables, a las criaturas ms necesitadas, a las personas mejor preparadas para el regalo y el amor. Solo en la medida en que separemos la familia de otras situaciones podremos dar a los nios, nuestros hijos, lo que nuestros mayores nos dieron a nosotros: un mundo donde vivir, querer y morir como humanos. Esperemos que as sea y que para ello rectifiquemos algunos errores que ya han empezado a diseminarse entre nosotros.
64 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos
14. Deuda Externa
Declaracin de la conferencia episcopal espaola acerca de la condonacin de la deuda externa LXXIII asamblea plenaria de la conferencia episcopal espaola (Madrid, 23-26 de noviembre de 1999) 14.1. Introduccin El Jubileo del ao 2000, proclamado por Su Santidad el Papa Juan Pablo II para celebrar el bimilenario del nacimiento de nuestro Salvador, ha de contener, junto a otras dimensiones importantes, acciones concretas que muestren al mundo la voluntad de reconciliacin de todos los cristianos y que sirvan para que los ms pobres tengan acceso a unas condiciones de vida ms dignas. Uno de los factores que en la actualidad tiene una amplia repercusin negativa en la vida de ms de mil millones de personas en el mundo es el constituido por la deuda externa de los pases ms pobres, calificada por el Santo Padre de pesado lastre () que compromete las economas de pueblos enteros, frenando su progreso social y poltico" 19. Este problema, sumamente complejo, tiene muy graves consecuencias tanto econmicas como sociales, jurdicas y polticas, adems de ineludibles implicaciones ticas, que no se pueden ignorar: en efecto, pone en entredicho la subsistencia misma de cientos de millones de personas, que ven herida su dignidad por condiciones de vida infrahumanas. Por eso, siguiendo el camino trazado por Juan Pablo II 20 y por el Mensaje de la 2 Asamblea Especial para Europa del Snodo de los Obispos21, recientemente celebrado, consideramos nuestro deber pronunciarnos pblicamente sobre esta cuestin, de la cual ya nos ocupamos tambin en la Asamblea Plenaria del pasado ao, solicitando la condonacin de la deuda externa22.
14.2.
El compromiso de la Iglesia
La Iglesia, fiel a la tradicin bblica y al mandamiento del Seor, tiene una larga historia en compromisos en favor de los ms pobres, algo de lo que da testimonio la comunidad cristiana y la vida y las obras de tantos creyentes en Jess que hicieron de la misericordia y de la justicia social, el centro de su existencia cristiana. En este mismo dinamismo, propio de la caridad cristiana y del compromiso solidario que conlleva, se incluye ahora el afn del Santo Padre y de numerosas Conferencias Episcopales, comunidades, organizaciones, instituciones y fieles cristianos, por obtener la condonacin total o parcial de la deuda externa de los pases ms pobres. Se considera que ello es un acto de justicia, que, en palabras del Santo Padre, es urgente realizar, puesto que son los pobres los que ms sufren a causa de la indeterminacin y el retraso de las medidas que puedan liberarlos de esa carga23. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantas personas, que incluso ven amenazada su propia vida debido a las situaciones que resultan del mantenimiento y el apremio de pago de esa deuda externa contrada por los gobernantes de su pas.
14.3.
Es urgente encontrar soluciones viables y ticas
Es moralmente inaceptable la presente situacin de desigualdad y sufrimiento de la mayor parte de la humanidad, mientras una minora accede a condiciones de vida cada vez ms confortables, incluso a costa de los mismos pases pobres, y se aferra a ellas como a algo propio. Esta minora es incapaz de compartir los bienes, que han sido creados por Dios para el disfrute de toda la humanidad, con los que no pertenecen a su propio mbito geopoltico. Creemos que es urgente, por tanto, que se tomen medidas para eliminar la deuda, dado que la condonacin de la misma es una condicin previa para que los pases ms pobres puedan luchar eficazmente contra la miseria y la pobreza, como pona de relieve el Santo Padre recientemente 24.
19 20
Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero de 1998 Cf. Encclicas Sollicitudo rei socialis y Centesimus annus; y Carta Apostlica Tertio millennio adveniente.
21
22
n 6.
LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espaola, 23-27 de noviembre de 1998 23 Alocucin del 23 de septiembre de 1999 a los impulsores de la campaa Jubileo 2000; cf. Llamamiento del Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Cardenal Roger Etchegaray, 18 septiembre 1997 24 Alocucin del 23 de septiembre de 1999. Afortunadamente, aunque tmidos, se han comenzado a ver algunos signos esperanzadores en este sentido, por ejemplo, en las declaraciones de los Jefes de Estado y de Gobierno 65 de 66
Formndonos para discernir
Gua de Contenidos Medidas de ese tipo, no slo practicables y ticamente exigibles, son totalmente necesarias y hasta imprescindibles en nombre de la justicia y de la solidaridad que une a todos los seres humanos y a todos los pueblos creados por un mismo y nico Dios, a su imagen y semejanza y con idntica dignidad.
14.4.
Llamamiento a las autoridades
Elogiamos y estimulamos los pasos que han comenzado a darse para la condonacin total o parcial de la deuda externa. Continuamos, sin embargo, insistiendo en el llamamiento a las Autoridades de nuestro pas y a los responsables de las instituciones financieras. Les pedimos que pongan en prctica medidas objetivamente generosas que den como resultado, no aparente ni ficticio, el levantamiento del peso de la deuda externa no slo de los pases denominados tcnicamente los ms pobres y altamente endeudados, sino tambin de aquellos otros que pertenecen a la comunidad iberoamericana y que sufren esa situacin, aunque no estn explcitamente incluidos en el grupo mencionado.
14.5.
Asegurar el buen uso de la ayuda econmica
Hay que evitar que esta condonacin total o parcial revierta en la compra de armamento o en beneficio econmico de los gobernantes de los pases destinatarios o sea utilizada en obras socialmente innecesarias que persiguen el prestigio y el afianzamiento de estos gobiernos; al mismo tiempo habr que garantizar y controlar su empleo en servicio de la comunidad, especialmente de sus capas econmicamente menos favorecidas.
14.6. Llamamiento a la comunidad cristiana y a las personas de buena voluntad
Por ltimo, hacemos igualmente un llamamiento a todos los miembros de la comunidad cristiana y a todas las personas de buena voluntad para que, de todo corazn y con un profundo sentido de fraternidad, adopten comportamientos sobrios de vida y se comprometan activamente en favor de nuestros hermanos ms necesitados, y de manera especial, para que colaboren y participen en las iniciativas sociales que pretenden conseguir la condonacin de la deuda externa. De forma particular, les pedimos que se unan a los esfuerzos de la campaa Deuda externa deuda eterna? Ao 2000: libertad para mil millones de personas, a cuyos promotores y realizadores queremos expresar nuestro apoyo y aliento y lo hacemos convencidos de que esto ayudar a celebrar debidamente el Jubileo del ao 2000 y trabajar por una "civilizacin del amor, fundada sobre valores de paz, solidaridad, justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena realizacin" 25.
de los pases integrantes del llamado G-7; y, en el caso espaol, en el anuncio realizado por miembros muy cualificados del Gobierno de la Nacin . 25 Juan Pablo II.Carta Apostlica Tertio millennio adveniente,52 66 de 66
También podría gustarte
- Guiadidactica SocioafectivoDocumento34 páginasGuiadidactica SocioafectivoLinda Jaber50% (2)
- Cuestionario Final Del Módulo 1Documento4 páginasCuestionario Final Del Módulo 1marina martinez100% (1)
- Evangelium VitaeDocumento140 páginasEvangelium VitaetejedaooAún no hay calificaciones
- Representacion en Materia Cambiaria - PaolantonioDocumento31 páginasRepresentacion en Materia Cambiaria - PaolantoniotejedaooAún no hay calificaciones
- Daniel Wallace - El Gran PezDocumento64 páginasDaniel Wallace - El Gran Pezblakevox92% (12)
- Ley Organica de Municipalidades 2756Documento24 páginasLey Organica de Municipalidades 2756tejedaooAún no hay calificaciones
- Mi Primera Gramatica LatinaDocumento49 páginasMi Primera Gramatica LatinatejedaooAún no hay calificaciones
- Mi Primera Gramatica LatinaDocumento49 páginasMi Primera Gramatica LatinatejedaooAún no hay calificaciones
- Cuestionario Final Del Módulo 3.2Documento6 páginasCuestionario Final Del Módulo 3.2Néstor Róman100% (1)
- Fase 4 - Silvia MorenoDocumento9 páginasFase 4 - Silvia MorenoJuliana SerranoAún no hay calificaciones
- RESUMEN GeneroDocumento29 páginasRESUMEN GeneroEviitaa CarleAún no hay calificaciones
- Politica y Legislacion Unidad 4Documento7 páginasPolitica y Legislacion Unidad 4Mateo LundenAún no hay calificaciones
- Las Cruzadas: Las Cruzadas: Recuperación de Tierra Santa "Jerusalén"Documento4 páginasLas Cruzadas: Las Cruzadas: Recuperación de Tierra Santa "Jerusalén"Manuel MolinaAún no hay calificaciones
- Formato Fpi-07 V2 Propuesta ListaDocumento8 páginasFormato Fpi-07 V2 Propuesta ListaAndres Felipe Leal RodriguezAún no hay calificaciones
- Clase 3 . - Deberes y Derechos de Los EstudiantesDocumento17 páginasClase 3 . - Deberes y Derechos de Los EstudiantesJairo GonzalezAún no hay calificaciones
- Franz femiNICIDIO (1) FRANZDocumento7 páginasFranz femiNICIDIO (1) FRANZnv.diego.guAún no hay calificaciones
- Problemas Culturales y 'Èticos.Documento5 páginasProblemas Culturales y 'Èticos.Mariana Treviño100% (1)
- Empoderamiento de Las Mujeres A Través de La PNL y El Coaching - Puerto ColombiaDocumento5 páginasEmpoderamiento de Las Mujeres A Través de La PNL y El Coaching - Puerto ColombiaMariaJoséSanzAún no hay calificaciones
- Violencia de Género Politica CriminalDocumento11 páginasViolencia de Género Politica CriminalLuna Guadalupe Romero CruzAún no hay calificaciones
- Notas para La Memoria FeministaDocumento213 páginasNotas para La Memoria FeministaFay De DanannAún no hay calificaciones
- Proyecto de NacionDocumento19 páginasProyecto de NacionFeos pero GraciososAún no hay calificaciones
- Atribuciones Del Estado en Materia EducativaDocumento17 páginasAtribuciones Del Estado en Materia EducativaAle Carreras0% (1)
- Convención Sobre La Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer.Documento14 páginasConvención Sobre La Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer.trabajo-desiataAún no hay calificaciones
- Derechos SexualesDocumento17 páginasDerechos SexualesGerardo Ramírez GómezAún no hay calificaciones
- Reglamento de Régimen Interior 09-10Documento44 páginasReglamento de Régimen Interior 09-10ies manuel tarraga escribanoAún no hay calificaciones
- 4f PDF. Ley General de Educación 28044 (Actualizada Al 7-7-17)Documento34 páginas4f PDF. Ley General de Educación 28044 (Actualizada Al 7-7-17)Joshep Leonardo Santiago RamirezAún no hay calificaciones
- FEMINICIDIODocumento6 páginasFEMINICIDIOFreddy EscalanteAún no hay calificaciones
- Programa de Manejo de Cuencas en Latinoa MericaDocumento25 páginasPrograma de Manejo de Cuencas en Latinoa Mericadanielic12Aún no hay calificaciones
- Generacion de CristalDocumento11 páginasGeneracion de CristalEsveidy Clemente GonzálezAún no hay calificaciones
- Perspectivas Multiples en El Cuidado y Bienestar Infantil Investigacion Teoria y Practica Fundamentada Ileana Seda y Roxana Pastor PDFDocumento274 páginasPerspectivas Multiples en El Cuidado y Bienestar Infantil Investigacion Teoria y Practica Fundamentada Ileana Seda y Roxana Pastor PDFCindy Jaimes MoncadaAún no hay calificaciones
- El Género Como Un Factor de Desigualdad en America Latina.Documento5 páginasEl Género Como Un Factor de Desigualdad en America Latina.Anonymous TXPXoTFY5iAún no hay calificaciones
- Panorama Del Violencia (Uruguay)Documento206 páginasPanorama Del Violencia (Uruguay)ccentroaméricaAún no hay calificaciones
- Laboral 30 SabadoDocumento5 páginasLaboral 30 SabadoPatty MarquezAún no hay calificaciones
- Pespectiva de Género y ViolenciaDocumento175 páginasPespectiva de Género y Violenciaandrea morillasAún no hay calificaciones
- EDUCACION - Legislación Provincial de CórdobaDocumento346 páginasEDUCACION - Legislación Provincial de CórdobaDaniel Augusto Romero86% (7)
- Actividad 15 DesarrolloDocumento19 páginasActividad 15 DesarrolloAlejandra RojasAún no hay calificaciones