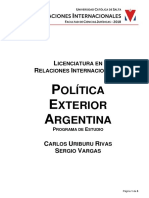Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen James D Resistencia e Integracion El Peronismo y La Clase Trabajadora Argentina 1946 1946
Resumen James D Resistencia e Integracion El Peronismo y La Clase Trabajadora Argentina 1946 1946
Cargado por
Gabriela MengoniTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen James D Resistencia e Integracion El Peronismo y La Clase Trabajadora Argentina 1946 1946
Resumen James D Resistencia e Integracion El Peronismo y La Clase Trabajadora Argentina 1946 1946
Cargado por
Gabriela MengoniCopyright:
Formatos disponibles
DAVIS JAMES: RESISTENCIA E INTEGRACION. EL PERONISMO Y LA CLASE TRABAJADORA ARGENTINA 1946-1946. 1. El peronismo y la clase trabajadora, 1943-1946.
EL TRABAJO ORGANIZADO Y EL ESTADO PERONISTA. La economa argentina respondi a la recesin mundial de la dcada 1930-40 mediante la produccin local de un creciente nmero de bienes manufacturados que antes se importaban. A la vez que en general mantuvo adecuados niveles de renta para el sector rural y garantizo los privilegiados nexos econmicos de la elite tradicional con Gran Bretaa. Adems durante la segunda guerra mutual se asisti a un considerable aumento del crecimiento industrial argentino, encabezado por las exportaciones. En la dcada de 1940-50 Argentina tena una economa cada vez ms industrializada, mientras el tradicional sector agrario segua constituyendo la principal fuente de divisas, el centro dinmico de acumulacin de capital se hallaba en la manufactura. En la estructura social se modific la composicin interna de esa fuerza laboral. Sus nuevos integrantes provenan ahora de las provincias del interior antes que de la inmigracin europea, sumamente reducida desde 1930. Se desplazaban principalmente hacia Buenos Aires. Si bien la economa industrial se expandi rpidamente la clase trabajadora no fue beneficiada por ese proceso, los salarios reales en general declinaron al rezagarse detrs de la inflacin. Frente a la represin concertada por los empleadores y el Estado, los obreros poco podan hacer para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. La legislacin laboral y social era escasa. El movimiento laboral estaba dividido en cuatro gremios: FORA anarquasta, USA sindicalista, CGT dividida en la CGT N 1 y la CGT N 2. La gran mayora del proletariado estaba al margen de toda organizacin sindical efectiva. El grupo ms dinmico que intent organizarse fueron los comunistas. Pern se consagr a atender algunas de las preocupaciones fundamentales de la emergente fuerza laboral industrial. Al mismo tiempo, se dedic a socavar la influencia de las fuerzas de izquierda que competan con l en a esfera sindical. Su poltica social y laboral cre simpatas por l tanto entre trabajadores agremiados como entre los ajenos a toda organizacin. Adems, sectores decisivos de la jefatura sindical llegaron a ver sus propios futuros en la organizacin ligados a la supervivencia poltica de Pern. El creciente apoyo a Pern se cristaliz el 17/10/45. durante el lapso de 1946-55 se asisti a un considerable aumento de la capacidad de organizacin y el peso social de la clase trabajadora, se produjo una rpida extensin del sindicalismo. Esta extensin de la agremiacin fue acompaada por la implantacin de un sistema global de negociaciones colectivas. Los convenios firmados en toda la industria argentina en el perodo 1946-48 regulaban las escalas de salarios y las especificaciones laborales e incluan adems un conjunto de disposiciones sociales que contemplaban la licencia por enfermedad, la licencia por maternidad y las vacaciones pagas. En cada sector de la actividad econmica slo se otorg a un sindicato el reconocimiento oficial que lo facultaba para negociar con los empleadores, que estaban obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y los salarios y condiciones estaban establecidos por esa negociacin se aplicaban a todos los obreros de es industria. Adems se cre una estructura sindical especfica centralizada, que abarcaba las ramas locales y ascenda hasta una nica central, la CGT. Finalmente quedaba bien establecido el papel de Estado. El ministerio de trabajo era la autoridad estatal que otorgaba a un sindicato el reconocimiento, conocido como Ley de Asociaciones Profesionales, que estableci ese sistema, estipula tambin el derecho del Estado a supervisar reas de la actividad sindical. En esta forma la estructura legal aseguraba a los sindicatos muchas ventajas: derechos de negociacin, proteccin, estructura sindical centralizada y unificada,
deduccin automtica de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales y paliacin de stas a vastos planes de bienestar social. Pero al mismo tiempo, otorg al Estado las funciones de garante y supervisor final de este proceso y de los beneficios derivados de l. En el primer perodo, de 1946-51, se operaron la gradual subordinacin del movimiento sindical al Estado. El peso de la intervencin estatal y el apoyo poltico popular que reciba Pern de los trabajadores agremiados limit las opciones abiertas a los lderes de la vieja guardia sindical. Cada vez ms. Los sindicatos se incorporaron a un monoplico movimiento peronista y fueron llamados a actuar como agentes del Estado ante la clase trabajadora, que organizaban el apoyo poltico a Pern y servan como conductos que llevaban las polticas del gobierno a los trabajadores. En la segunda presidencia, se perfil ms el Estado justicialista, con sus pretensiones corporativas de organizar y dirigir grandes esferas de la vida social, poltica y econmica, se torn evidente la incorporacin de la clase trabajadora a ese Estado. Las ventajas econmicas concretas para la clase trabajadora resultaron claras e inmediatas, los salarios reales aumentaron. La integracin poltica del sindicalismo al Estado peronista fue muy poco cuestionado en sentido general. Ciertamente, un legado cultural que los sindicalistas recibieron de la era peronista consinti en la integracin de la clase trabajadora a una comunidad poltica nacional y un correspondiente reconocimiento de su status cvico y poltico dentro de esa comunidad. Aparte de esto, la experiencia de esa dcada leg a la presencia de la clase trabajadora dentro de la comunidad un notable grado de cohesin poltica. La era peronista borr en gran medida las anteriores lealtades polticas que existan en las filas obreras e implant otras nuevas. LOS TRABAJADORES Y LA ATRACCION POLITICA DEL PERONISMO La relacin entre los trabajadores y sus organizaciones y el movimiento y el Estado peronista resulto por lo tanto indudablemente vital para la comprensin del perodo 1943-55. Gino Germani, explico esa adhesin a Pern en trminos de obreros migrantes sin experiencia que, encapaces de afirmar en su nuevo mbito urbano una propia identidad social y poltica e insensibles a las instituciones y la ideologa de la clase trabajadora tradicional. Se encontraron disponibles para ser utilizados por sectores disidentes de la elite. Esos proletarios inmaduros fueron quienes, segn esa explicacin se congregaron bajo la bandera peronista. En los estudios revisionistas, el apoyo a Pern ha sido visto como el lgico compromiso de los obreros a sido visto como el lgico compromiso de los obreros con un proyecto reformista dirigido por el Estado que les prometa ventajas materiales concretas. Ms recientes, esos estudios no han presentado la imagen de una masa pasiva manipulada sino la de actores, dotados de conciencia de clase, que procuraban encontrar un camino realista para la satisfaccin de sus necesidades materiales. No hay duda, de que el peronismo desde el punto de vista de los trabajadores, fue en un sentido fundamental una respuesta a las dificultades econmicas y la explotacin de clases. Pero era algo ms. Era tambin un movimiento representativo de un cambio decisivo en la conduccin y las lealtades polticas. Si bien el peronismo represent una solucin concreta de necesidades materiales experimentadas, todava nos falta comprender por qu la solucin adopt la forma especfica de peronismo y no una diferente. Los trabajadores como ciudadanos en la retrica poltica peronista. El atractivo poltico fundamental del peronismo reside en su capacidad pararedefinir la nocin de ciudadana. La cuestin de la ciudadana y la del acceso a la plenitud de los redechos polticos, fue un aspecto poderoso del discurso peronista.
La fuerza de ese inters por los derechos polticos de la ciudadna se origino en la foja de escndalos de la decada infame que sigui al derrocamiento de Irigoyen por los militares en 1930, se asistio a la reimposicin y el mantenimiento del poder poltico de la elite conservadora mediante un sistema de fraude y corrupcin institucionalizados. El peronismo puso reunir el capital poltico denunciando la hipocresa de un sistema democrtico formal que tena escaso contenido democrtico real. El peso de las acusaciones peronistas hasta incluyo aquellos partidos formalmente opositores al fraude de la dcada 1930-40 que fueron vistos como comprometidos con el rgimen conservador. Sin embargo, la atraccin ejercida por el peronismo sobre los trabajadores no puede explicarse simplemente en funcin de su capacidad para articular exigencias de participacin poltica y pleno reconocimiento de los derechos de la ciudadana. Formalmente, los derechos asociados a esas reclamaciones existan desde haca largo tiempo en la Argentina. La formulacin por el peronismo de demandas democrticas era, por lo tanto, la exigencia de restablecimiento de derechos ya anteriormente reconocidos. El xito de Pern con los trabajadores se explic, ms bien, por su capacidad para refundir el problema total de la ciudadana en un molde nuevo, de carcter social. El discurso peronista neg la validez de la separacin, formulada por el liberalismo, entre el Estado y la poltica por un lado y la sociedad civil por otro. La ciudadana deba ser redefinida en suncin de la esfera econmica y social de la sociedad civil. En los trminos de su retrica, luchar por derechos en el orden de la poltica implicaba cambio social. Al subrayar la dimensin social de la ciudadana, Pern desafiaba en forma explicita la validez de un concepto de democracia que la limitaba al goce de los derechos polticos formales, y a la vez ampliaba ese concepto hasta hacerlo incluir en la participacin en la vida social y econmica de la nacin. Pern constantemente recordaba a su pblico que tras la fraseologa del liberalismo haba una divisin social bsica y que una verdadera democracia slo poda ser constituida si se enfrentaba con justicia esa cuestin social. La refundicin por Pern del tema de la ciudadana involucraba una visin distinta y nueva del papel de la clase trabajadora en la sociedad. Tradicionalmente, el sistema poltico liberal e Argentina reconoca la existencia poltica de los trabajadores como ciudadanos individuales dotados de una formal igualdad de derechos en el campo poltico, pero al mismo tiempo haba rechazado su constitucin como clase social en ese campo, aquel sistema haba negado transferir al terreno poltico la identidad social. El peronismo en cambio, fundaba su llamamiento poltico a los trabajadores en un reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social propiamente dicha, que solicitaba reconocimiento y representacin como tal en la vida poltica. La clase trabajadora deba tener acceso directo y privilegiado al Estado por medio de sus sindicatos. La retrica peronista contena fuertes elementos de caudillismo personalistas, para Pern los trabajadores tenan derecho a interesarse por el desarrollo econmico de la nacin y a contribuir a determinarlo. Las cuestiones de la industrializacin y el nacionalismo econmico deban ser situadas en el marco de esa nueva visin del papel de los obreros en la sociedad. Sine embargo, en lo que se refiere a planes polticos y compromisos formales. La identificacin del peronismo con la industrializacin y de sus adversarios con una Argentina agroexportadora estaba lejos de ser exacta. Con diversos nfasis, slo muy pocos de los partidos argentinos negaban, en la dcada 1940-50, la necesidad de alguna suerte de industrializacin patrocinada por el Estado. La verdadera cuestin en juego era el problema de los distintos significados potenciales de la industrializacin, es decir, los parmetros sociales y polticos con arreglo a los cuales ese proyecto deba operarse. Una visin digna de crdito: carcter concreto y creble del discurso poltico de Pern.
El vocabulario del peronismo era visionario y creble. La credibilidad (PERON CUMPLE!) arraigaba en parte en la ndole inmediata y concreta de esa retrica. Ese lenguaje contrast con el lenguaje de alta abstraccin empleado por los adversarios a Pern. La doctrina peronismo tomaba la conciencia, los hbitos, los estilos de vida y los valores de la clase trabajadora tales como los encontraba y afirmaba su suficiencia y su validez. Glorificaba lo cotidiano y lo comn como base suficiente para la rpida consecucin de una sociedad justa. Primordialmente esto significaba apoyar a Pern como jefe de Estado y mantener un fuerte movimiento sindical. En este sentido, la atraccin poltica del peronismo era plebeya; ignoraba la necesidad de una elite poltica ilustrada y reflejaba e inculcaba un profundo antiintelectualismo. EL HERTICO IMPACTO SOCIAL DEL PERONISMO. Significado de la dcada infame: respuestas de la clase trabajadora. La dcada infame es el punto de referencia en relacin con la cual los trabajadores midieron su experiencia del peronismo. Para la cultura popular de la era peronista la dcada infame fue experimentada como un tiempo de frustraciones y humillacin profunda. El tango, una expresin cultural que expreso justamente todos estos sentimientos de frustracin que sentan los trabajadores. Experiencia privada y discurso pblico. El impacto social del peronismo debe ser considerado a la luz de esa experiencia de la clase trabajadora en el perodo anterior a 1943. en la crisis del orden tradicional inaugurada por el golpe militar de 1943 fue puesto en cuestin mucho ms que la autoridad poltica e institucional de la elite conservadora. Hacia 1945, la crisis poltica haba provocado un cuestionamiento acerca de cul era el orden natural de las cosas y el sentido de limites acerca de lo que se poda o no se poda discutir y expresar legtimamente. En este sentido, el poder del peronismo radic en su capacidad para dar expresin pblica a lo que hasta entonces slo haba sido internalizados, vivido como experiencia privada. El poder social que el peronismo expresaba se reflej en su empleo del lenguaje. Trminos que traducan las nociones de justicia social, equidad, decencia haban de ocupar ahora posiciones centrales en el nuevo lenguaje del poder. Sin embargo, ms importante que esto fue la circunstancia de que trminos que antes simbolizaban la humillacin de la clase obrera y que explicita falta de status en una sociedad adquirieron ahora connotaciones y calores diametralmente opuestos como por ejemplo: descaminados, cabecitas negras. Los lmites de la hereja: ambivalencia del legado social peronista. Gran parte de los esfuerzos del Estado peronista desde 1946 hasta su deposicin en 1955 puede ser vistos como un intento por institucionalizar y controlar el desafo hertico que haban desencadenado en el perodo inicial y por absorber esa actitud desafiante en el seno de una nuevo ortodoxia patrocinada por el estado. Considerado bajo era luz el peronismo fue en cierto sentido, para los trabajadores, un experimento social de desmovilizacin pasiva. En su retrica oficial puso cada vez ms de relieve la movilizacin controlada y limitada de los trabajadores baso la tutela del Estado. El propio Pern se refiri con frecuencia a su preocupacin por los peligros de las masas desorganizadas y en la situacin peronista ideal los sindicaros deba actuar como instrumentos del Estado para movilizar y controlar a los trabajadores.
La ideologa peronista formal reflejaba esa preocupacin. Predicaba la necesidad de armonizar los intereses del capital y el trabajo dentro de la estructura de un Estado benvolo, en nombre de la nacin y de su desarrollo econmico. La ideologa peronista distingua entre el capital explotador y el capital progresista, socialmente responsable, comprometido con el desarrollo de la economa nacional. De ste los trabajadores no tenan nada que tener. Como conclusin lgica de esa premisa, la ideologa peronista tambin subrayaba que los intereses de la nacin y su desarrollo econmico deban identificarse con los de los trabajadores y sus sindicatos. Se entenda que los trabajadores compartan con el capital nacional. No explotador, un inters comn en la defensa del desarrollo nacional contra las depredaciones del capital internacional y su aliado interior, la oligarqua. El Estado peronista tuvo sin duda alguna considerable xito en el control de la clase trabajadora, tanto social como polticamente, el conflicto de clases mejoro. Varias razones pueden proponerse para explicar ese xito. Una fue la capacidad de la clase trabajadora para satisfacer sus aspiraciones materiales dentro de los parmetros ofrecidos por el Estado, otra, el prestigio personal de Pern. Tambin es preciso tomar en consideracin la habilidad del Estado y su aparato cultural, poltico e ideolgico para promover intereses comunes de las clases. La retrica peronista, deriv su influjo, en definitiva, de su aptitud para decirle a su pblico lo que este deseaba escuchar. El peronismo marc una coyuntura decisiva en la aparicin y formacin de la moderna clase trabajadora argentina. Su existencia y su sentido de identidad como fuerza nacional coherente, tanto en lo social como en lo poltico se remontan a la era de Pern. El apoyo que los trabadores dieron a Pern no se fund exclusivamente en su experiencia de clase de las fbricas. Fue tambin una adhesin de ndole poltica generada por una forma particular de movilizacin y discurso poltico. Resulta claro que las dos bases de la movilizacin no deber ser contrapuestas entre vieja y nueva clase trabajadora. La clase trabajadora no lleg al peronismo ya plenamente formadas y se limit a adaptar esa causa y su retrica como el ms conveniente de los vehculos disponibles para satisfacer sus necesidades. En un sentido, la clase trabajadores misma fue constituida por Pern. Este fue un proceso complejo para muchos trabajadores que viene redefinir su identidad y lealtades establecidas. La era peronista tambin lego a las clases trabajadores un sentimiento muy profundo de solidez e importancia potencial nacional. La legislacin laboral y de bienestar social represento en su conjunto una realizacin en gran escala en lo que concerna a derechos y reconocimiento de la clase trabajadora, una realizacin que reflejaba movilizacin de los trabajadores y conciencia de clase y no simplemente aceptacin pasiva. El peronismo aspiraba a logar una alternativa hegemnica viable para el capitalismo argentino, quera promover un desarrollo econmico basado en la integraron social y poltica de la clase trabajadora.
También podría gustarte
- Planificación Anual de Ciencias Sociales 5ºDocumento4 páginasPlanificación Anual de Ciencias Sociales 5ºjuanaperalta91% (22)
- Caso Practico Interalimentacion S. A. DD013 LogisticaDocumento8 páginasCaso Practico Interalimentacion S. A. DD013 LogisticaRICARDO100% (2)
- Padron 1Documento746 páginasPadron 1marquezesteban0% (1)
- ESTETICA Gadamer - Fin Del ArteDocumento1 páginaESTETICA Gadamer - Fin Del ArteLudmila Aquino0% (1)
- Tango CuentoDocumento1 páginaTango CuentoLudmila AquinoAún no hay calificaciones
- Los Kurdos Un Pueblo Sin Hogar Ni EstadoDocumento2 páginasLos Kurdos Un Pueblo Sin Hogar Ni EstadoLudmila AquinoAún no hay calificaciones
- Lobato 2007 Historia de Las Trabajadoras en La Argentina Cap 1Documento39 páginasLobato 2007 Historia de Las Trabajadoras en La Argentina Cap 1Ludmila Aquino100% (2)
- Cine de TerrorDocumento280 páginasCine de TerrorLudmila Aquino100% (1)
- Geopolitica Argentina - Docx Falta AnalisisDocumento23 páginasGeopolitica Argentina - Docx Falta AnalisisFernando Huascar Laura LauraAún no hay calificaciones
- 2.informe de Gestion 27032019 PDFDocumento16 páginas2.informe de Gestion 27032019 PDFNicolaaAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Historia Economica y Social PDFDocumento112 páginasUnidad 2 Historia Economica y Social PDFEstefanía LazarteAún no hay calificaciones
- Resumen de La Revolución de Mayo de 1810Documento48 páginasResumen de La Revolución de Mayo de 1810Grub Mirtha78% (9)
- Cabal Modo Gastronomia Octubre - Listado Final ComerciosDocumento10 páginasCabal Modo Gastronomia Octubre - Listado Final ComerciosJoseAún no hay calificaciones
- Programa 2022Documento17 páginasPrograma 2022Caro GodoyAún no hay calificaciones
- JHGJGJKDocumento33 páginasJHGJGJKSergio Fabian LizarazoAún no hay calificaciones
- Educación para AdultosDocumento6 páginasEducación para AdultosGabrielaMartini100% (1)
- Imperialismo Chino PDFDocumento14 páginasImperialismo Chino PDFNicolás SalgueroAún no hay calificaciones
- Lom 2021 Definitivo Zona 4 Nivel SecundarioDocumento786 páginasLom 2021 Definitivo Zona 4 Nivel SecundarioEmiliano FloresAún no hay calificaciones
- Una Maestra Que Dejó Huella - Vera de FlachsDocumento21 páginasUna Maestra Que Dejó Huella - Vera de FlachsMartin EmeAún no hay calificaciones
- La Educación Superior No Universitaria en ArgentinaDocumento319 páginasLa Educación Superior No Universitaria en ArgentinagusconsAún no hay calificaciones
- AVELLANA-KORNFELD - El Español de La Argentina y El Contacto Con Lenguas IndígenasDocumento15 páginasAVELLANA-KORNFELD - El Español de La Argentina y El Contacto Con Lenguas Indígenascesar_cesar_cesarAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales, Argentina, Bolivia, Brasil, México y ParaguayDocumento334 páginasMovimientos Sociales, Argentina, Bolivia, Brasil, México y ParaguayRamiro Santana CaraballoAún no hay calificaciones
- TP N 9 Historia 5to. Los Golpes MilitaresDocumento13 páginasTP N 9 Historia 5to. Los Golpes Militaresエリ-ちゃんAún no hay calificaciones
- Argentina en La Época de RosasDocumento30 páginasArgentina en La Época de RosasrolandogandolfoAún no hay calificaciones
- Precios Máximos de Hoteles en PreViaje 5Documento1 páginaPrecios Máximos de Hoteles en PreViaje 5Cronista.comAún no hay calificaciones
- Normalismo y MujeresDocumento16 páginasNormalismo y MujerescintiayaAún no hay calificaciones
- El Desarrollo de La Sociología Jurídica LatinoamericanaDocumento67 páginasEl Desarrollo de La Sociología Jurídica LatinoamericanaAshly Isabel Diaz ParraAún no hay calificaciones
- AGUIRRE, Maria Rosa Ficha AccesibleDocumento6 páginasAGUIRRE, Maria Rosa Ficha AccesibleKatherine A Vazquez FAún no hay calificaciones
- Wynarczyk TresEvangelistasCarismaticos 2014Documento130 páginasWynarczyk TresEvangelistasCarismaticos 2014DamiánEstebanBlancAún no hay calificaciones
- 17 60-3300Documento5 páginas17 60-3300Kalu LópezAún no hay calificaciones
- Planes para Bsas y AmbaDocumento37 páginasPlanes para Bsas y AmbaValentina TrevisánAún no hay calificaciones
- Asi Se Hizo La Patria BILLIKENDocumento15 páginasAsi Se Hizo La Patria BILLIKENMaria PoniatyszynAún no hay calificaciones
- Emprendimientos Tecnocreativos Creatividad y Tecnología Aliados o Enemigos Es PDFDocumento137 páginasEmprendimientos Tecnocreativos Creatividad y Tecnología Aliados o Enemigos Es PDFJelsinStalinPalominoHuaytapumaAún no hay calificaciones
- Rafael Agacino - Hegemonia y Contrahegemonia...Documento38 páginasRafael Agacino - Hegemonia y Contrahegemonia...Pato MaloAún no hay calificaciones
- Material Didáctico Nro. 2 - Vexilologia - Otras Normas y Principios Protocolares Aplicables Al Ceremonial de BanderasDocumento15 páginasMaterial Didáctico Nro. 2 - Vexilologia - Otras Normas y Principios Protocolares Aplicables Al Ceremonial de BanderasSonia CastroAún no hay calificaciones