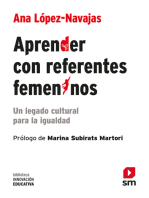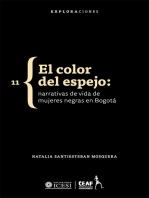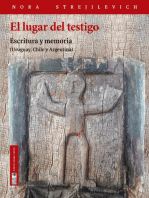Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Violi Patrizia - El Infinito Singular
Violi Patrizia - El Infinito Singular
Cargado por
GnemeDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Violi Patrizia - El Infinito Singular
Violi Patrizia - El Infinito Singular
Cargado por
GnemeCopyright:
Formatos disponibles
Patrizia Violi
El infinito singular
EDICIONES CTEDRA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
INSTITUTO DE LA MUJER
Feminismos
Consejo asesor:
Giulia Collaizz: Profesora de Literatura Comparada y Teora
de los Lenguajes. Universidad de Minnesota _
Mara Teresa Gallego: Profesora de Derecho. Universidad de Ma-
drid. Directora del Instituto Universitario de Estudios de la MUjer
de la Universidad Autnoma de Madrid
IsabellVlartinez J3cnlloch: Profesora de Psicologa de ];1 Perso?alidad.
Universltat de Valencia. Directora del Seminari d'Estudis
i lnvestigaci Feminista ue la de .
OIga Mella Puig: Consejera Tcnica dellnstl,tuto de MU.Jer .
Mary Nash: Profesora de Historia '.Llntvcrsidad ce,nt:<tl de
Barcelona. Directora del Centre d'Estudis de Historia de la Dona (C.b.H,J).)
Verena Stolke: Profesora de Antropologa. Universidad de Barcelona
Amela Valcrcel: profesora de Historia de la Pilosofia
Matikle Vzquez: Subdirectora General de Estudios y Documentacin del
Instituto de 13 Mujer de Madrid
Direccin y coordinacin: Isabel Morant Densa: Profesora de Historia Moderna
Ttulo original de la obra:
L'infinito singolare
cultura Libre
Diseno de cubierta: Carlos Prcz-Bermdez
Ilustracin de cubierta: Fernando Munoz
Traduccin: Jos Luis Aja, Carmen Borra. Marina Caffarauo
Patriza Viol
Ediciones Ctedra, S. A.. 1991
Telmaco, 43. 28027 Madrid
Depsito legal: M. 2.358-1991
I.S.\l.N., H4-376-0978-X
Printed in Spain
Impreso en Anzos, S. A. Puenlabrada (Madrid)
Introduccin a la edicin castellana
Hace algo ms de una dcada que, desde el feminismo, diversas
mujeres del entorno en que vivo -no entiendo de pases y patrias-e--,
nos venimos planteando las implicaciones que tiene en nuestras vidas
el sexismo de la lengua castellana.
Al tiempo que rastreamos sus orgenes, sus causas y sus efectos, en-
sayamos posibles lenguajes que nos permitan expresar nuestra expe-
riencia. Muchas opciones tienen la utilidad de la provocacin, brin-
dando oportunidades al pensamiento crtico. La mayora sirve para
modificar profundamente nuestra mutilada capacidad de percibir, in-
terpretar, imaginar, reconocer e identificar. En todo caso esta refle-
xin individual y colectiva nos hace compartir una experiencia comn
que, al no haber sido nombrada como tal, ha permanecido oculta, con-
fundida e irreconocible, condenada a no existir por representar <do que
no se dice: aquello que se considera una desviacin de la experiencia
masculina prctcndidarncntc universal.
En este contexto, pienso a menudo en el lenguaje patriarcal que he
aprendido como en una perversa traduccin de la experiencia de las
mujeres, realizada a travs de la experiencia de los hombres y a su ser-
VICIO.
Me satisface comprobar que, mujeres que tenemos destinos y vidas
diversas, vamos descubriendo tal perversidad en los distintos mbitos
y en las distintas lenguas; se refuerza as mi conviccin, compartida
con la autora de Infinitosingular, de que existe esa experiencia comn: la
experiencia de la diferencia sexual que, tambin a travs del lenguaje,
nos es negada.
Las leyes del sistema patriarcal y las trampas que nos tiende su len-
guaje nos obligan continuamente a situarnos en posiciones duales y
7
contrapuestas, dividindonos mediante y etiquetas. ?e
fundamentacin confusa. Por ello creo necesana aquI una aclaracin
sobre los trminos igualdad y diferencia. Igualdad se confunde en
muchas ocasiones con eliminacin de lo femenino por medio de la
identificacin con lo masculino, perdiendo as el contenido de equipa-
racin de derechos y oportunidades para que. hombres y mujeres pue-
dan desarrollar los valores que elijan, cualquiera que sea el gnero que
socialmente se haya asignado a dichos valores. Diferencia es un tr-
mino al que se ha cargado de rasgos esencia.listas y jerarquizantes, aun
en los casos en que de modo explcito ha querido reflejar nicamente
diversidad.
La diferencia sexual, de orden biolgico, se ha utilizado para cons-
truir culturalmente dos gneros llenos de esencias y jerarquas, gneros
que en el campo del lenguaje aparecen como diferencias accidentales,
tratando de borrar su relacin con la diferencia sexual, suplantando la
experiencia di versa de mujeres y hombres por una experiencia que se
quiere universal, la experiencia masculina.
Desde esa diversidad que deriva de la diferencia sexual podemos
encontrar, en el pasado, <das huellas de un sistema de significacin dis-
timo, los sintomas de una resistencia que aparecen implcitos e indi-
rectos en algunas manifestaciones literarias de las mujer.es, no as
conceptualizacin de las ciencias del lenguaje, que se res.Jsten a admitir
un sujeto distinto del masculino y una significacin diversa.
A pesar de ello, an apartadas de un lenguaje propio, en terreno ex-
trao, colonizadas por un lenguaje que nos resulta ajeno, situadas en la
posicin de objeto y no-sujeto, definidas en negativo, o
derivadas de quienes se han constituido a s mismos como sujetos, no
desistimos de la tarea de traspasar la barrera que separa el silencio e!
lenguaje extranjero del discurso femenino singular. .
Con voz propia, Patrizia Violi, en posicin de sujeto que produce
su propio discurso, analiza las difciles relaciones de!. lenguaje con la
diferencia sexual. Parte de la conviccin de que existe un nexo de
unin entre estas dos realidades, basndose en la ciencia y en su expe-
riencia, y tambin se plantea preguntas, sobre lo que le rodea y sobre s
misma. Como investigadora y como mujer manifiesta que sus expe-
riencias en el mbito de la ciencia y en el mbito individual aparecen
como una doble realidad en la que estn escindidos los lugares y las
funciones, escisin sta que ella considera necesario articular. Para em-
prender su tarea, que como seala no es un simple ejercici? de
sino una necesidad vital, no cuenta con caminos ya recorndos ru con
8
modelos a seguir o perfeccionar; como otras mujeres han hecho, ten-
dr que partir de la difcilmente reconocible experiencia comn y de su
experiencia individual inventando nuevas formas de anlisis y de ex-
presin ante la amenaza de no ser capaz de entender ni de expresarse en
absoluto.
Creo importante poner de manifiesto que a su trabajo se aade el
esfuerzo de recorrer los caminos que ya estn trazados por quienes han
establecido lo que constituye ciencia y lo que no debe considerarse
como tal: los antroplogos, filsofos, lingistas y semilogos, hombres
como caba esperar por la posicin que ocupan, han dedicado en este
siglo parte de su atencin a lo que unos han convenido en llamar len-
guaje de las mujeres, otros han considerado como desviaciones en el
lenguaje, y muchos han estimado como tema no pertinente para sus in-
vestigaciones.
Recorriendo estos caminos, tan aparentemente bien cimentados y
establecidos, Violi encuentra las carencias, los sesgos; descubre cmo
la pretendida objetividad, en muchos casos, no es ms que simple sub-
jetividad masculina y cmo, en otros, lo que se dice ciencia es slo
ideologa. Resalta tambin que la lingstica a la hora de elegir la for-
ma primaria no vacila en optar por la masculina, estableciendo as la
femenina como secundaria, opuesta o derivada; todo ello sin referen-
cias o explicaciones que justifiquen lo reiterativo de esta eleccin, ar-
gumentando a lo sumo razones de importancia, arbitrariedad, antige-
dad o de mero accidente.
Por tanto, su esfuerzo es un doble esfuerzo, como si toda accin nos
supusiera la bien conocida doble jornada. Por una parte deber des-
montar las argumentaciones que se presentan como vlidas y universa-
les sin serlo y, por otra, deber articular nuevas argumentaciones, res-
petando a su vez la lgica y la coherencia, que permitan expresar la ex-
periencia de las mujeres y hagan posible comunicarla.
La autora ofrece tambin un inventario de investigaciones que se
estn realizando en este campo, sobre todo en lengua inglesa, haciendo
constar que, desde su punto de vista, algunas de ellas pueden llegar a
va muerta. En cualquier caso, es importante destacar que el aprendi-
zaje a travs del error es un mtodo de investigacin que no hemos uti-
lizado las mujeres, dada la hostilidad del medio en el que nos hemos
movido quienes hemos osado entrar en la casa de la ciencia. El tanteo,
con aciertos y errores, tambin nos ensea por dnde debemos o no
debemos continuar; por ello, el miedo al error no debera frenar nin-
gn impulso de conocimiento.
9
No quiero terminar mi introduccin, por una parte., s,in
a la autora los relmpagos de luz que nos ofrece en los distintos caplt,u-
los de este libro, iluminando todo lo que esconde bajo su manto el SIS-
tema patriarcal y, por otra, sin dedicar una sonrisa complicidad a,
mujeres nambikwara, quienes, segn cita la autora, Lvi-
Strauss para que hiciesen ms comprensible su lenguaje .elimlOando
las marcas femeninas que lo alejaban de la norma masculina, y hacer-
lo as inteligible al antroplogo, respondan con una de
dichas marcas, reforzando las caractersticas que las distanciaban de
la norma, y terminando su discurso con una ,
De afectadas, manieristas, maliciosas o preclOsas ridculas y,
tarde de feministas, utilizado este adjetivo como un insulto, han Sido
las mujeres que, situadas en posicin de sujeto, han
do a adaptar su discurso a las exigencias del sujeto que se. qUIere uruver-
sal y rechaza compartir el espacio, el tiempo, el lenguaje y el protago-
nismo que nos corresponde a las mujeres y a los como
nas. Por ello, mi complicidad, agradecimiento y solidandad a qUIenes
como ellas y como Patrizia Violi han colaborado y colaboran en acer-
car cada vez ms el ocaso del sistema patriarcal, momento en el que po-
dremos rer, pero no para interrumpir un dilogo imposible,
continuar un discurso que contenga 10 femenino y lo mascultno, SlO
someternos al sistema de oposiciones hegemnicas al que todava nos
condena el orden patriarcal.
ANA MAERU MNDEZ
10
Introduccin
Este libro ha nacido de una conviccin y de muchas preguntas. La
conviccin es que la diferencia sexual constituye una dimensin fun-
damental de nuestra experiencia y de nuestra vida, y que no existe nin-
guna actividad que no est en cierto modo marcada, sealada, o afecta-
da por esta diferencia en alguna de sus facetas.
Las preguntas a las que he intentado encontrar respuesta eran ms
especficas: De qu modo se manifiesta la diferencia en el lenguaje? Si
es cierto que podemos encontrar huellas de esta diferencia en todos
nuestros actos y comportamientos, el lenguaje tambin debera, de una
forma o de otra, aportar algn indicio; pero en qu nivel resulta perti-
nente esta pregunta? Cmo se puede pensar que esta dimensin de
nuestro ser, tan enraizada en las determinaciones materiales del indivi-
duo, pueda tener una cierta relevancia en el lenguaje, que se presenta
ante la percepcin del hablante Como el ms general y abstracto de los
sistemas simblicos, al margen de toda interpretacin subjetiva e indi-
vidual? Cmo la diferencia sexual, una categora tan unida a la ma-
teria y a lo prc-scmitico. puede tener un papel en la estructura sim-
blica?
Podra decir que estas preguntas han nacido de una doble exigen-
cia, terica y personal a la vez, pero quiz sera ms exacto afirmar que
han surgido de un doble malestar.
Como sucede a muchas mujeres que desempean un trabajo inte-
lectual, he vivido constantemente en relacin con aquellos sistemas se-
miticos y lingsticos que constituan el objeto de mi trabajo una sepa-
racin entre mi actividad dentro de la investigacn cientfica y te-
rica y lo ms individual de mi experiencia. El resultado ha sido gene-
ralmente una escisin de lugares y funciones que tendan a proceder
11
paralelamente sin cruzarse nunca: por una parte la reflexin terica
objetiva en el plano pblico, por otra la experiencia subjetiva en el
privado. En primer lugar reflexionar sobre la diferencia sexual en el
lenguaje ha significado tambin alterar y confundir esta separacin
dual, intentando que entraran en interaccin campos hasta ahora sepa-
rados.
Si por un lado el lenguaje se presenta como el objeto ms inmedia-
to, no es, sin embargo, el ms fcil, porque exige replantear y volver a
discutir muchos de los supuestos cientficos (sera ms e x a ~ t o decir
ideolgicos) sobre los que se fundan la lingstica y la semitica, re-
nunciando a basar el propio trabajo en las certezas de un mtodo indis-
cutible.
Por otra parte, e11enguaje se me presenta cada vez con mayor clari-
dad como campo de anlisis primordial y privilegiado, por ser el punto
de articulacin del nexo entre representaciones, subjetividad e ideolo-
ga. El lenguaje, como sistema que refleja la realidad social pero que al
mismo tiempo la crea y la produce, se convierte en el mbito en el que
la subjetividad. toma forma y consistencia, desde el momento en que el
sujeto solamente se puede expresar dentro del lenguaje y el lenguaje no
puede constituirse sin un sujeto que lo haga existir.
Mi objetivo principal es analizar de qu modo se simboliza la dife-
rencia sexual dentro de la lengua, y de qu modo lo refleja la teora lin-
gstica, lo que significa tambin, desde otro punto de vista, cuestio-
narse las posibilidades de expresin de la subjetividad femenina en el
lcnguaje y los sistemas simblicos que nos representan.
Si la diferencia sexual est por una parte anclada en lo biolgico y
precede a la estructuracin semitica, por otra es elaborada social y
cultural mente; padece en otros trminos un proceso de semiotiza-
cin, desde el momento en que est inscrita en un complejo sistema
de representaciones que transforman al macho y a la hembra en el
hombre y en la mujer. Es precisamente el paso del sexo, en cuanto
biologa y dato natural, al gnero, como resultado de procesos semiti-
cos y lingsticos en la construccin del sentido el objeto principal de
mi investigacin.
El estudio se desarrolla en distintos niveles, cada uno de los cuales
representa diversas perspectivas y posibilidades de lectura con respecto
a un mismo tema. En primer lugar he intentado ver de qu forma el
lenguaje refleja esta diferencia en su interior, tenindolo en cuenta ms
como sistema estructurado que en su uso efectivo. Esta diferencia se
verifica sobre todo mediante la categora lingstica del gnero grama-
12
tical, categora que, si bien no es universal, est sin embargo muy di-
fundida y se encuentra presente en toda la familia de las lenguas in-
doeuropeas y en la de las lenguas semticas.
He revisado los anlisis de los lingistas sobre este punto, descu-
briendo su sorprendente falta de adecuacin explicativa. Estas limita-
ciones son la consecuencia directa de lo asumido de forma implcita en
sus teoras sobre la diferencia sexual, confirmando cmo los supuestos
ideolgicos pueden inutilizar la cientificidad del propio anlisis.
Sin embargo, hallar la presencia de la diferencia sexual en la estruc-
tura simblica de la lengua no es suficiente si tampoco se hacen expl-
citas las formas y las modalidades segn las que sta se manifiesta. Lo
masculino y lo femenino, como trminos opuestos que articulan la ca-
tegora de la diferencia, no tienen el mismo estatuto ni ocupan la mis-
ma posicin. La relacin que los une es la de la derivacin, en la que
uno de ellos, lo femenino, se deriva del otro como su negacin. Priva-
do de cualquier cualidad autnoma especfica, es reconducido a lo
masculino, que lo absorbe definindolo como su polo negativo. As lo
masculino cubre al mismo tiempo la doble posicin de trmino espec-
fico para uno de los dos sexos y trmino genrico que vale para la uni-
versalidad del gnero humano.
En el lenguaje encontramos una situacin anloga l la que ya se ha
revelado en otros campos y en mbitos ms especficos, como en el dis-
curso filosfico, analtico y cientfico: la ocultacin y la negacin de la
diferencia sexual como forma productiva de dos sul1etivldades diversas,
dos sexualidades diversas, dos modalidades diversas de expresin y co-
nocimiento. En vez de presentarnos dos sujetos autnomos y diferen-
ciados, sin que uno de ellos pueda reducirse a la negacin del otro, el
lenguaje, como la cultura, dan la palabra a un solo sujeto, aparente-
mente neutro y universal, pero masculino en realidad, al que someten
toda diferencia como su simtrico adversario. La diferencia sexual, all
donde aparezca, est tan reducida a la caricatura de s misma, es tan in-
capaz de liberar sus capacidades creativas porque no puede reflejar dos
objetos diversos.
Esto explica algunas de las contradicciones especficas que las mu-
jeres, en cuanto individuos reales, viven en relacin con el lenguaje.
En los ltimos diez aos se han realizado muchos anlisis sobre el de-
nominado lenguaje de las mujeres, intentando definir los rasgos que
lo caracterizan, determinados generalmente en direccin de una moda-
lidad ms atenuada y suavizada, menos asertiva que la masculina. So-
bre los lmites y las posibles contradicciones de este tipo de anlisis me
detengo particularmente en el tercer captulo; aqu querra observar
solamente que el nivel del uso lingstico no puede disociarse de las
consideraciones que he ido haciendo en el plano de la estructura lin-
gstica.
La inadecuacin y la carencia dela mujeren relacin con el lenguaje
se interpreta ms bien como la inadecuacin Y" la carencia del lenguaje
con respecto a la mujer. En efecto, hombres y mujeres no se encuen-
tran en la misma posicin ante el lenguaje porque la diferencia entre
masculino y femenino no est simbolizada en el mismo nivel es decir
conforme a las diferencias especficas, sino que ya est segn
doble articulacin de sujeto y objeto, de primer trmino y de trmino
derivado, de trmino definidor y su negacin. As las mujeres se en-
cuentran atrapadas en una situacin paradjica: situadas corno sujetos
hablantes en un lenguaje que ya las ha construido como objetos.
Para acceder a la posicin de sujetos, las mujeres tienen que identi-
ficarse con la forma universal, que es la de lo masculino y negar por
tanto lo especfico de su gnero invalidando la diferencia.
Esta diferencia se convierte en aquello de lo que no se puede ha-
blar, en lo que no se llega a mencionar, no en virtud de una imposibili-
dad metafsica, sino como resultado de un preciso interdicto histrico.
La experiencia que las mujeres tienen de la diferencia sexual ha sido
siempre lo no dicho de la cultura masculina, lo no dicho desde el punto
de vista histrico, no su indecible ontolgico.
Hay, por ltimo, un tercer nivel de lectura en el que he intentado
resumir y analizar el discurso de la teora semitica, las aporas a las
que conduce y las posibilidades que deja abiertas. Por tanto, en mi di-
sertacin se intercalan constantemente otras ajenas, las del metalen-
guaje terico y las de otras mujeres que han trabajado ya sobre estos te-
mas, en el continuo intento de analizar los datos y al mismo tiempo
discutir las explicaciones que sobre ellos se han elaborado hasta ahora
cuestionando los pasos que faltan y los conceptos silenciados. Cierto es
que al final de esta investigacin no se encuentran soluciones fciles.
Las distintas propuestas que se han planteado parecen moverse dentro
de la alternativa del derecho a la igualdad y del derecho a la diferencia,
lo .simplificando, supone o la aspiracin a una lengua neutra que
ha eliminado toda huella de diferencia, o, por el contrario, acentuar la
bifurcacin de dos lenguas separadas e incomunicables.
Creo que el problema podra plantearse desde una perspectiva di-
versa. que tendiera a poner de manifiesto, a liberar las posibilidades
creativas y vitales que la diferencia sexual encierra en s misma, desde
14
e! momento en que sta se convierte en e! punto donde se expresan dos
sujetos diversos, no definidos simtricamente. Esto significa particu-
larmente que se consiga pensar en lo femenino ms all de las oposi-
ciones dicotmicas dentro de las que ha estado siempre confinado para
plantear la cuestin de un sujeto femenino.
En la prctica lingstica creo que esto puede significar una mayor
falta de prejuicios en relacin con los estereotipos y con las representa-
ciones de lo masculino y lo femenino, de los signos y de las modalida-
des que caracterizan nuestros discursos como masculinos o femeni-
nos. Ms all de principios preconstiruidos. esto podr significar que
en cada ocasin se adopten formas que den nfasis a la diferencia o for-
mas que la neutralicen, confundiendo los roles preestablecidos y com-
plicando los efectos de sentido que se producen. Me parece que e! obje-
tivo esencial es el de modificar las condiciones de produccin del dis-
curso ms que sus contenidos, examinando detalladamente la identifi-
cacin automtica entre masculino y universal, alterando, confundien-
do y modificando las oposiciones duales que nos obligan siempre a ser
una cosa u otra.
Creo ,que esto no puede llevarse a cabo si no es a partir de la expe-
riencia especifica que constituye para las mujeres la diferencia sexual, y
por tanto tambin por la realidad concreta de nuestro ser fsico y cor-
preo. Cmo repercute esta dimensin en el anlisis lingstico no est
nada claro por el momento; aqu me limito a exponer algunas indica-
ciones al respecto y a sugerir algunos posibles desarrollos.
y un ltimo punto. Ocultar la diferencia y reducirla a estereotipo y
caricatura no tiene, desde luego, efectos negativos solamente sobre las
mujeres; tambin los hombres, evidentemente, estn privados de una
separacin que les atribuye el lugar de! pblico y de la palabra, aisln-
doles del mundo de los afectos y de los sentimientos. Si desde este pun-
to de vista se pueden hacer hiptesis sobre objetivos finales comunes a
hombres y a mujeres, creo sin embargo que el camino por recorrer no
es comn, como tampoco son equivalentes las posiciones respectivas
que deben ocupar tanto los unos como las otras.
A partir de la parcialidad de un punto de vista, he intentado mos-
trar que ni siquiera el lenguaje, sistema universal y abstracto por exce-
lencia, es neutro e indiferenciado en cuanto a la diferencia sexual, ins-
crita profundamente en su estructura, segn una modalidad que atri-
buye a lo masculino y a lo femenino lugares y funciones, que deriva un
trmino de otro en tanto que lmite y negacin. De este modo no en-
contramos en la lengua ni en la teora que la describe el reflejo de dos
15
sujetos diversos, sino la forma de una sola subjetividad, la masculina,
asumida como universal.
He dicho que el mbito dentro del que se mueve mi estudio es esen-
cialmente el paso del sexo, en cuanto dato biolgico natural, al gnero
como transformacin de la diferencia natural en hecho cultural. Sin
embargo, la diferencia sexual no es slo el conjunto de las representa-
ciones y de los discursos que la representan; ahonda sus races en lo
biolgico y en el sustrato material que precede a la significacin. El
problema que se plantea en este punto es si, en un nivel profundo, la
diferencia sexual juega todava un papel en relacin con el lenguaje y
con los sistemas simblicos, o por el contrario recae en lo indiferencia-
do de un prelingstico no articulado ni articulable. Esta cuestin se
inserta en otra bastante ms general, es decir, la de la relacin entre lo
presemitico. en cuanto materia no formada todava, umbral inferior
de la semiosis, y los sistemas simblicos de representacin. Es posible
separar netamente los dos campos o quiz no es lcito suponer nexos
ms profundos entre los dos niveles? Y si fuera as, cmo se pueden
articular estos nexos? Con qu instrumentos, segn qu hiptesis?
La sospecha que obstaculiza mi trabajo es que este plano profundo,
prcscmitico, interviene en la estructura de los sistemas lingsticos y
semiticos y lo hace en su interior ya diferenciado, ya afectado por la
diferencia sexual, si bien en este sentido solamente he formulado algu-
na sugerencia para posteriores investigaciones.
En este terreno fronterizo entre cultura y naturaleza, entre palabra
e impulso, mi trabajo se detiene por el momento.
16
CAPTULO PRIMERO
Los antecedentes.
A travs de la mirada del hombre
Quin puede decir cuntas y cules fueron? Es
como si hubiesen aniquilado previamente las pa-
labras con las que pudiramos entenderlas.
RAINER .i\IARA RIl.KE.
Definir un problema significa tambin volver a leer una historia.
Volver a pasar por los discursos que otros han creado no es slo un
ejercicio histrico-filolgico, significa asimismo reconstruir, a partir
de las respuestas que han sido dadas, la forma de las preguntas que las
han motivado, las opciones que han guiado la bsqueda, los criterios
utilizados. Quiere decir por lo tanto volver a leer una serie de datos, no
slo y sobre todo por aquello que nos aportan, sino principalmente por
lo que stos no nos han dicho, por las preguntas que no se han hecho.
y ante todo significa desenmascarar los lugares en que, tras la raciona-
lidad y neutralidad del planteamiento cientfico, se pone de relieve el
objeto de aquel discurso, su punto de vista, su orientacin, su diferen-
ciacin sexual.
Por tanto, desde el primer momento proclamo la tendenciosidad
de esta obra, que est articulada en un doble nivel: el objeto de investi-
gacin no es para m menos importante que el sujeto que lo investiga,
no pudiendo definirse el primero ms que a partir de las formas del se-
gundo.
Las primeras investigaciones sobre el problema de la diferencia-
cin sexual del lenguaje, en la doble acepcin de variaciones lingsti-
17
En cambio, en el segundo caso, el idioma comn de interaccin es
el femenino;
cial.mente puedan c.xixtir dos lenguas distintas para d .;Tupode los hombres v para el ek- LIs
mujeres, las dos eS,trucmras tienden ms tarde a fundirse en un nico idioma (corno veremos
en los 1IldlOS del Caribe) formas diferenciadas segn el St.:XO, llul' se
lhstnhu}.'Cn en los planos fonolgico, morto-sinrrriro y semntico. Teniendo en rucnta eS[;1
aclaracin, seguiremos utilizando, por comodidad, el trmino bilin.,'ismm>, <lWH]lI('("ll' Ilo
se utilice en sentido estricto.
, Se trata ms bien de la existencia de formas lexicolgicas y expre-
srones reservadas a la comunicacin entre mujeres, y de otras reserva-
das a la entre hombres. El idioma comn a los grupos,
usado en la interaccin hombre-mujer (y mujer-hombre) en ciertos ca-
sos es el de los hombres y en otros el de las mujeres. Existen por tanto
do.s e.structuralmente distintos del bilingismo. sexual: en el
pnmero el idioma masculino se utiliza en la interaccin hombre-
hombre y en la mixta, mientras que el femenino est reservado a una
nica interaccin mujer-mujer siguiendo un esquema de este tipo:
Un ejemplo del primer tipo de bilingismo es el idioma hablado
por indios del Caribe habitantes de las Pequeas Antillas que fue
Jes?ersen, en el que la lengua hablada por las mujeres
inerr es mas arcaica. Perteneci al antiguo grupo tnico de los Ara-
wak, quienes fueron exterminados hacia el 1400 por los indios del Ca-
ribe o Kalinas, que se apropiaron de las mujeres de los desaparecidos
Arawak.
De esta manera el idioma de los conquistadores (kalia) fue im-
puesto [enjzua comn que las mujeres deban aprender para po-
der comunicarse con los hombres de la tribu vencedora. Su idioma ori-
ginario (el ieri) no haba desaparecido del todo, pero permaneci
F-F
idioma femenmo
F-F
F-M
M-F
idioma [emenino
M-M
idioma masculino
M-M
M-F
F-M
idioma masculino
cas reservadas a la mujer que habla y de marcas sexuales presentes en la
estructura lingstica, se remontan a los primeros decenios de este si-
glo. A partir de los aos 20, tanto en Amrica como en Europa, antro-
plogos y lingistas dedicaron su atencin a estudiar la cultura de las
llamadas sociedades primitivas y fue en este momento cuando empeza-
ron a identificarse las formas que la codificacin sexual asume en el
plano fonolgico, sintctico y lxico.
Quiz no sea casual que el problema de la diferenciacin sexual del
lenguaje se tomara, en este primer periodo, exclusivamente en relacin
al estudio de pueblos primitivos y diferentes. Naturalmente esta elec-
cin est ligada a la influencia del ambiente cultural y cientfico de
aquellos aos, pero an as no nos podemos sustraer a la impresin de
que el problema, enunciado as, asuma curiosas caractersticas propias
de los mbitos de pueblos lejanos cultural y geogrficamente diferentes
de nuestra civilizacin. Esta hiptesis tambin est avalada por la con-
viccin terica, explcita en las obras escritas durante este periodo, de
que la diferenciacin sexual del lenguaje es un resto arcaico, ligado a
cuestiones tab y a la exogamia, destinado a desaparecer progresiva-
mente al avanzar el proceso de civilizacin de las sociedades primiti-
vas. El lenguaje de las mujeres, como lo llaman antroplogos y lin-
gistas, se presenta as desde el principio, como doblemente otro; un
nuevo enigma presente en culturas de por s diferentes y difcilmente
descifrables, un resto arcaico, un residuo molesto del que la civiliza-
cin se encargar de liberarnos.
Los primeros trabajos sobre este tema se deben a Jespersen (1922),
Malinowsky (1929) y Sapir (1929), y en los decenios posteriores vol-
vieron a estudiar este asunto Trubetzkoy (1949), Flannery (1946) y L-
vi-Srrauss (1955). Para todos estos autores el punto de partida es co-
mn: en los lenguajes que estudiaron existen algunas formas reservadas
a los hombres y otras reservadas a las mujeres, segn criterios de distri-
bucin no siempre homogneos y unvocos. En estos casos se habla de
bilingismo, aunque ms adelante veremos que ya la utilizacin de una
definicin como bilingismo de las mujeres, encierra en s misma
una ambigedad reveladora de una eleccin terica y metodolgica
bien precisa, aunque no visible. De todas formas y desde un punto de
vista ms tcnico, se puede decir que en realidad no es correcto hablar
de un autntico bilingismo, desde el momento en que la estructura
gramatical es nica y no sufre, por 10general, alteraciones l.
1 El autntico bilingismo se da cuando una misma comunidad lingstica habla dos
idiomas gramatical y lexicalmcnte diferentes. En los idiomas que estudiaremos, aunque ini-
18 1')
como idioma secundario, relegado a la comunicacin entre mujeres.
Posteriormente ambos idiomas se fundieron en uno nico, llamado
Caribe des les, que comprenda elementos ieri y kalia con predomi-
nio de los primeros, sobre todo en el plano gramatical, que es lo ms
caracterstico de la estructura de un idioma. Este predominio se expli-
ca fcilmente por el hecho de que la transmisin la realizan sobre todo
las mujeres, que as aseguraron la continuidad de su lengua materna.
En el idioma comn, el Caribe deslIes, se han mantenido por tanto for-
mas lingsticas reservadas a las mujeres, que las utilizan slo para co-
municarse entre ellas.
En cambio, el caso del idioma yana es totalmente opuesto. Es una
lengua india del norte de California que estudi Sapir en 1929. Aqu es
el idioma hablado por las mujeres el que asume el rol de lenguaje co.
mn, presentando formas ms abreviadas, desde un punto de vista
morfofonolgico, con respecto a las estructuras correspondientes al
lenguaje masculino, que tienen rasgos arcaicos ms largos. En este
caso la evolucin natural del lenguaje, que se basa en criterios de eco-
noma morfolgica al substituir las formas largas por las breves, slo se
ha manifestado en el lenguaje de las mujeres, mientras que en el de los
hombres se ha mantenido un carcter conservador y de purismo lin-
gstico. Como bien advierte Sapir, la permanencia de formas arcaicas
en los hombres se debe a una afirmacin del estatus y del manteni-
miento del poder.
Ya se ha aludido a que una de las posibles formas de explicar el bi-
lingismo, teora utilizada por jespersen por ejemplo, conecta la exis-
tencia de un idioma de mujeres separado del de los hombres con el
fenmeno del tab lingstico. Como ya se sabe, en las sociedades ar-
caicas el idioma an conserva un carcter mgico (que todava perdura
en nuestras culturas, pero en formas diversificadas) por el que algunos
rituales o nombres especiales estn sujetos a prohibiciones lingsticas,
cuya transgresin implica severos castigos y en algunos casos incluso la
muerte. El tab lingstico es una garanta para el mantenimiento del
orden social y como tal depende esencialmente de dos factores, por un
lado de las prcticas mgicas y religiosas, por otro de las relaciones de
parentesco.
En lo referente al primer punto, los rituales y las frmulas mgicas
son casi en todas partes objetos de tab lingstico con respecto a la di-
ferencia de sexo. A veces, como en el caso de los indgenas de las islas
Trobriand, existen rituales mgicos distintos para hombres y mujeres,
que son tab recprocamente para los pertenecientes al otro grupo se
20
xual. Las mujeres no deben conocer ni pronunciar las frmulas propias
de la magia masculina, ni los hombres las de la magia femenina. Cual-
quier infraccin a este tab, volvera la magia inoperante, e incluso
maligna (MaJinowsky, 1929).
Sin embargo, en la mayora de los casos, el tab lingstico ligado a
los ritos mgicos y religiosos afecta slo y exclusivamente a las mujeres:
son ellas las que no pueden participar del conocimiento (y por lo tanto
del poder) que posee la palabra mgica. As, en Australia, el idioma
mstico del pueblo kamilaroi, el yanan, slo lo hablan los hombres du-
rante las ceremonias de iniciacin (Capell, 1966); en las tribus cuna de
Panam los jefes utilizan un lenguaje crptico desconocido para las mu-
jeres, yen los pueblos mayas e1lenguaje ritual de las ceremonias religio-
sas est prohibido a las mujeres. En estos pueblos es comn la inaccesi-
bilidad de las mujeres al lenguaje sagrado de iniciacin, privilegio mas-
culino defendido por la institucin del tab, del que es evidente su do-
bIe funcin: como elemento de regularizacin social y al mismo tiem-
po refuerzo de la autoridad religiosa.
Otro tipo de tab caracterstico circunscrito a las mujeres, se refiere
a la prohibicin existente en muchas sociedades de pronunciar el nom-
bre de algunos de los hombres del clan, ligados por ciertas relaciones
de parentesco (por ejemplo, el nombre del marido).
Jespersen cuenta que entre los zules, a menudo, son tab para las
mujeres todos los nombres de todos los componentes masculinos de la
familia del marido. En el caso de la familia real la prohibicin se ex-
tiende tambin al nombre del marido, de los hermanos y del abuelo; y
no slo sus nombres, sino tambin las slabas y los fonemas que los
puedan recordar, deben evitarse en el lenguaje corriente. Despus estos
trminos se incorporan normalmente en el lugar de los tabes, consti-
tuyendo as un lenguaje de mujeres que no slo se diferencia del mas-
culino, sino que tambin da lugar a la formacin de subsistemas espec-
ficos, puesto que para cada mujer la aplicacin del tab es individual y
diferente.
Otro ejemplo interesante es el de el pueblo de los ba-ila del norte de
Zimbawe, en donde las mujeres deben cantar canciones obscenas du-
rante el funeral del marido, utilizando trminos sexuales cuya pronun-
ciacin suele ser normalmente riguroso tab en presencia de hombres
(Evans-Pritchard, 1965), como si nicamente con la muerte del mari-
do pudiesen expresar su sexualidad a travs de una actividad verbal.
Hay que advertir que a menudo el tab lingstico no afecta solamente
a las mujeres, sino que se extiende tambin a todos los miembros de
21
clases inferiores, dividiendo as, de una forma transversal, la estructura
social siguiendo criterios que mezclan diferencias sexuales y diferen-
cias de clases. Por ejemplo, en el antiguo drama hind, el privilegio de
hablar en snscrito slo estaba reservado a reyes, prncipes, sacerdotes
y bramanes, mientras que mujeres y hombres de clases inferiores slo
podan hablar el lenguaje corriente, el prakrit. Naturalmente, la super-
posicin de criterios de exclusin diferentes, de sexo y de clase social al
mismo tiempo, no modifica las conclusiones anteriores, sino que pro-
pone una nueva lectura capaz de articular a la vez el sistema de relacio-
nes con el de las oposiciones sexuales, no para reducir stas a una varie-
dad de las primeras, sino para mostrar el punto de interseccin de los
dos planos. El dueo del lenguaje), que ostenta las reglas y establece
las normas del juego, es a la vez objeto social y sujeto sexuado, y slo en
el cruce de estos dos territorios se puede plantear la cuestin de la dife-
rencia sexual del lenguaje.
Despus del tab, la exogamia es el segundo elemento bsico para
el problema del bilingismo. En las sociedades patriarcales el matri-
monio contrado fuera del clan introduce la presencia de mujeres que
hablan un idioma extranjero y que ensean a sus hijos esta lengua ma-
terna. Mientras los hijos varones, al llegar a la adolescencia abando-
nan la influencia de la madre para entrar en la sociedad de los hombres
y por consiguiente dejan de usar el lenguaje de las mujeres, las hijas
siguen manteniendo las costumbres lingsticas aprendidas de sus
madres conservando las caractersticas del dialecto natal, aunque
conozcan y hablen tambin el idioma del grupo masculino (Pop, 1952;
Frazer, 1900).
En cualquier caso, sea cual sea la explicacin que se prefiera, el fe-
nmeno del bilingismo femenino est muy difundido y los ejemplos
son muy numerosos. Sin embargo se debe distinguir entre varios tipos
de manifestaciones: efectivamente algunos idiomas pueden diferenciar
de forma gramatical (como en el caso de los pronombres en las lenguas
indoeuropeas) o lxica (como se ver en el ejemplo de los yana) el
sexo de las personas de las que se habla o a las que nos dirigimos. Este
caso tiene un origen muy diferente que el de las variaciones lingsticas
determinadas por el sexo de! sujeto objeto de enunciacin. Natural-
mente estos dos fenmenos pueden llegar a funcionar de manera rec-
proca, de forma que el sexo del sujeto del que se habla selecciona for-
mas diferentes segn sea e! sexo del locutor; sin embargo estos dos pla-
nos de anlisis deben mantenerse diferenciados, puesto que no estn
necesariamente conectados. Con referencia al problema del bilingis-
22
IDO como selecciones diferenciadas segn el sexo del hablante, puede
describirse este fenmeno de forma tipolgica segn los diferentes ni-
veles de pertinencia en los que se manifiesta.
Las primeras diferencias se encuentran en el nivel fonolgico. Ya
Trubetzkoy llamaba la atencin en 1949 sobre la necesidad de distin-
guir entre las diferencias fonticas debidas a elementos naturales, por
ejemplo, el tono de la voz masculina o femenina, o la de un nio y un
adulto, que tienen el valor de un sntoma, presentes tambin en actos
de vocalizacin no lingsticos como el llanto o la risa, y las diferencias
codificadas en el sistema fonolgico, que como sistema de smbolos
est establecido convencionalmente. En nuestro caso slo son vlidas
estas ltimas, ya que marcan una diferencia que est inscrita dentro del
idioma y por lo tanto es independiente de los datos naturales o psicol-
gicos. A la fonologa expresiva pertenecen slo los procesos estableci-
dos convencionalmente y que caracterizan fonticamente a un sujeto
parlante (Trubetzkoy, 1949).
Por los datos en nuestro poder es difcil deducir los principios ge-
nerales de la diferenciacin de los sonidos entre hombres y mujeres; se-
gn parece, muchos de stos se refieren a las consonantes sonoras y a
las fricativas. Entre los esquimales las mujeres convierten en nasales
las oclusivas en posicin final (Boas, 1911); y entre los indios gros ven-
tre de Montana las oclusivas velares de las mujeres corresponden a las
sibilantes fricativas de los hombres (Flannery, 1946). Trubetzkoy alu-
de al caso de un dialecto mongol, el darkat, en el cual la x aspirada de
los hombres corresponde a la k oclusiva en la pronunciacin femeni-
na. Adems, en las mujeres, todo el sistema voclico aparece con un
desplazamiento articulado hacia adelante, mediante el cual la u, oy a de
los hombres se convierten en , y en las mujeres, y a la u, o, a de los
hombres les corresponde la u, 0, y a.
Entre los cukci de Karncharka, e! mismo fonema se pronuncia en-
tre los nombres como e(palatal) y entre las mujeres como c (igual a Is),
y en general las consonantes lquidas se substituyen por fricativas sibi-
lantes (Bogoraz, 1922).
En la lengua de los youkagirs, al noroeste de Siheria, hay ciertos so-
nidos que los hombres adultos pronuncian como palatales explosivas,
t, 9, las mujeres como fricativas (ts, dz) y los ancianos como palata-
les ().
Es interesante observar cmo en algunos casos (yana, cukci) la mu-
jer puede utilizar libremente las formas masculinas cuando se refiere a
las palabras de un miembro del otro sexo sobre todo cuando relata his-
23
torias sobre hombres, como en los cuentos en los que un hombre habla
a otro hombre. En los ejemplos utilizados se ha tomado en cuenta que
la pronunciacin opera como elemento de identidad sexual. En el
de que un hombre utilice las formas fonolgicas femeninas se le const-
dera homosexual. En el plano morfa-fonolgico ya hemos aludido a la
lengua yana, en donde las formas morfolgicas ms largas y arcaicas
son las empleadas por los hombres. En el polo opuesto se halla la len-
gua hablada por los indios rossati, de Louisiana, tribu en donde son las
mujeres las que han mantenido las formas ms arcaicas y ms comple-
jas morfolgicamente (Haas, 1944).
Son an ms interesantes las diferencias relativas al plano morfo-
sintctico, en especial las de la estructura de los pronombres. Algunos
idiomas, como el cocoama, lengua del Amazonas, o el thai, estudiado
por Haas (1944), tienen dos formas distintas para el pronombre en pri-
mera persona. En la lengua cocoama, yo hombre se dice la; mientras
que yO) mujer se dice etse; en lengua thai yO hombre se dice phomy
yO) mujer dicban. Normalmente en casi todos los idiomas slo el pro-
nombre de la tercera persona est diferenciado basndose en el sexo,
mientras que los de primera y segunda no estn marcados, desde el mo-
mento en que la comunicacin misma establece claramente el sexo del
locutor. En cambio, idiomas como el cococama o el thai marcan tam-
bin dentro de la estructura misma de la lengua la diferencia sexual del
yo hablante.
La lengua thai, especialmente, cuenta con un sistema de pronom-
bres extremadamente complejo, que asimismo tiene en cuenta una am-
plia red de jerarquas sociales; tambin en este caso las diferencias se-
xuales y la estratificacin social se superponen e interrelacionan res-
pectivamente. .
En la lengua varuro (lengua india de Venezuela) hay dos listas
completas de pronombres masculinos y femeninos que se seleccionan
segn sea el sexo de quien habla, cosa que normalmente no se da nunca
en la estructura pronominal.
Por ejemplo, en las lenguas indoeuropeas, donde el sexo est mar-
cado slo en la tercera persona -la no persona, segn Benveniste
(1966)- la seleccin no se realiza al comienzo de la comunicaci?n,
sino con referencias lingsticas discursivas (anforas, correferencias,
ete.). No es por tanto el sexo del locutor lo determinante, sino, segn el
idioma, el sexo de la persona de quien se habla o el de la persona a
quien se hace referencia (ejemplo, Su mujer en espaol, ois wife en
ingls).
24
Otro caso interesante es la lengua chiquito, hablada por una tribu
de Bolivia, donde existe una diferencia de gnero en el idioma masculi-
no que no tiene parangn en el femenino. Los hombres utilizan un -?-
nero (lengua masculina) para referirse a los dioses, a los
y a los hombres y usan un gnero femenino (lengua femenina) para
aludir a las mujeres, a los animales y a los conceptos no sagrados
(Furfey, 1944). .
Por ltimo, en el plano lxico, muchos idiomas presentan
mas lexicolgicos diferenciados, relacionados en general con los dife-
rentes tipos de actividades que caracterizan el grupo y el
grupo femenino, como sucede en el Caribe y ,el En mu-
chos idiomas los nombres de los parientes se diferencian segun el sexo
de la persona con quien se establece la relacin de y a me-
nudo tambin segn otros parmetros corno la edad. Por .en
las islas Trobriand, hermana se puede decir con tres palabras distin-
tas, segn el sexo de quien habla y de su relacin de ancianidad (Mali-
nowsky, 1929). En la lengua yana algunos conceptos. se en
trminos distintos o con formas morfolgicas diferenciadas SI el sujeto
de la accin es un hombre o una mujer. As, el hombre que camina se
dice ni, mientras que la mujer que camina se dice ni; en este caso la
variacin morfolgica est estructurada en base a una diferencia de
den fonolgico. En cambio, en otros casos, se recurre.a dos ?I-
ferentes: un hombre baila) se dice buri y una mUjer baila se dice
dijari. . ., . . .
Estudiando todos estos ejemplos de mvesngacion es evidente el In-
ters de antroplogos, etnlogos y lingistas por las diferencias
sexo ha introducido en el idioma y en el comportamiento de las CIVIb-
zaciones estudiadas por ellos. El objeto de estudio no es slo la diferen-
cia lingstica, sino el, nexo que se crea entre la estructura patriarcal de
la sociedad y el consiguiente establecimiento de la as
la organizacin de formas diferenciadas dentro del mismo.
Este es un problema cercano: si el sujeto femenino -y su
se identifica en el punto de interseccin entre los procesos individuales
y las representaciones colectivas, la formacin del patriarcado, el inter-
cambio de las mujeres y la diferenciacin lingstica representan las
correspondientes articulaciones de un mismo concepto terico, bsico
para la reconstruccin de la historia de aquel sujeto y de l.as .de
su exclusin. Pero volviendo a leer los resultados de esas InveStigacIO-
nes se descubre que la exclusin del sujeto femenino ya implcita
en las teoras y mtodos de la ciencia que los formula. El discurso an-
25
tropolgico sita a la mujer en una posicin de no sujeto, y es a la vez
basndose en esta posicin en la que desarrolla y crea su propia nocin
de sujeto. De otraforma sepuededecir quela naturalidad dela mujerpermane
ceal mismotiempocomo condicin que la excluye del rol de sujetoy como garanta
para la constitucin del sujeto masculino.
Intentar demostrar cmo la imposibilidad de la mujer para acce-
der a una posicin de sujeto es una necesidad lgica del discurso antro-
polgico, ya que deriva de sus races tericas, y al mismo tiempo que
tales races son la consecuencia directa de la posicin subjetiva del
antroplogo, de su situacin no parcial con respecto al objeto de su
estudio.
Como ya se sabe, para Lvi-Strauss la base de cualquier sociedad
humana es la prohibicin del incesto, del que deriva la exogamia y el
consiguiente intercambio de mujeres entre los hombres. A partir de
este hecho mtico se origina la cultura: la circulacin de las mujeres po-
sedas e intercambiadas por los hombres, garantiza y funda la sociabili-
dad. Segn Lvi-Strauss las reglas que sustentan este proceso de inter-
cambio son todas reducidas a unas pocas e invariables estructuras fun-
damentales, las estructuras elementales del parentesco, aun cuando se
diferencien de cultura a cultura (Lvi-Strauss, 1949). La gran cantidad
de reglas para el matrimonio se pueden reducir a unas pocas formas de
intercambio de mujeres; los sistemas de parentesco obtenidos de esta
forma son comparables a las estructuras del lenguaje siguiendo un
principio de homologa entre propiedades formales de estructuras dis-
tintas. La correlacin entre estructuras de parentesco y estructuras lin-
gsticas se pone al nivel de las unidades constitutivas que organizan
los sistemas. A diferencia de lo que han hecho antroplogos como
Whorf o Sapir, que establecieron la relacin entre hechos lingsticos
y datos culturales pertenecientes a niveles de anlisis muy alejados, L-
vi-Strauss considera los trminos de parentesco como elementos de es-
caso significado. Como los fonemas de una lengua, stos estn organi-
zados en sistemas que siguen leyes generales ocultas, y en ambos casos
estamos frente a sistemas estructurados de relaciones. En otro orden de realidad,
los fenmenos de parentesco son fenmenos del mismo tlpo que los fe-
nmenos lingsticos (Lvi-Strauss, 1958).
La condicin que hace posible la correlacin es que las reglas del
matrimonio y los sistemas de parentesco sean considerados como una
especie de lenguaje, es decir, un conjunto de operaciones destinadas a
asegurar, entre los individuos y los grupos, un cierto tipo de comunica-
cin. Que el mensaje est aqu constituido por lasmujeres delgrupo que
26
circulan entre los planes, las estirpes o las familias (y no, en cambio, en
el lenguaje, por laspalabrasde/grupoque circulan entre los individuos), no
altera de hecho la identidad del fenmeno considerado en los dos ca-
sos (ibdem).
El intercambio de mujeres est as relacionado con el de las pala-
bras y el de los mensajes: stas no son slo bienes que los hombres se
intercambian, sino que tambin son signos, mensajes que circulan ha-
ciendo posible la comunicacin social entre los hombres. Sin embargo,
tambin estaba muy claro para Lvi-Strauss que las mujeres no son
slo signos. Defendindose de las acusaciones de antifeminismo- pro-
vocadas por su obra Estructuraselementales delparentesco, Lvi-Strauss es-
cribi;
Nos podernos sorprender realmente al ver atribuida a las mujeres
la funcin de elementos en un sistema de signos. Pero tengamos cuida-
do, ya que, aunque las palabras y los fonemas hayan perdido (de hecho
ms en apariencia que en la realidad) su carcter de valores y se hayan
convertido en simples signos, no se puede reproducir ntegramente la
misma evolucin en lo concerniente a las mujeres. Al contrario que las
mujeres, las palabras no hablan. Adems de signos, las mujeres son pro-
ductoras de signos; como tal stas no pueden reducirse al estado de
smbolos o de fichas (Lvi-Strauss, 1958).
El reconocimiento de que las mujeres son tambin productoras designos
no hay que interpretarlo, sin embargo, segn mi opinin, como una
posibilidad para las mujeres de acceder a la posicin se sujetos; si stas
son productoras de signos, 10 son en cuanto que producen significado para
el hombre, y esta posibilidad de significar procede directamente del he-
cho de estar dotadas de un valor natural, es decir, el valor sexual,
afectivo y reproductor que stas tienen para los hombres. Por otra par-
te, me parece que esta interpretacin emerge directamente de los pasos
en los que Lvi-Strauss compara mujeres y signos lingsticos. Origi-
nariamente, tambin las palabras tenan un valor de objeto mgico,
que se ha perdido en el momento en el que el lenguaje se ha generaliza-
do y convertido en instrumento pblico de comunicacin, contribu-
yendo a empobrecer la percepcin, a despojarla de sus implicaciones
afectivas, estticas y mgicas. Sin embargo el valor mgico perdido por
las palabras sigue rodeando a las mujeres, ahondando sus races en la
naturaleza y en la biologa. Al contrario de la palabra, convertida to-
talmente en signo, la mujer sigue siendo al mismo tiempo signo, valor.
As se explica que las relaciones entre los sexos hayan preservado esa
riqueza afectiva, ese fervor y ese misterio del que sin duda, en sus or-
27
genes, estaba impregnado todo e! universo de las comunicaciones hu-
manas (Lvi-Strauss, 1949).
Por lo tanto, lo que diferencia a las palabras de las mujeres, es e! va-
lor que las segundas, al contrario que las primeras, han preservado,
manteniendo en las relaciones entre los sexos el fervor y el miste-
rio que el lenguaje ha perdido desde hace tiempo.
En este punto, resulta claro que si las mujeres son tambin produc-
toras de signos, lo son no en cuanto a sujetos de un proceso cultural au-
tnomo, sino en virtud de un valor- sealado en la naturaleza y desti-
nado a otros; en cuanto portadoras de un significado que no slo en-
cuentra en el hombre su destinatario natural, sino que slo por ste
puede ser reconocido.
El doble estatuto de las mujeres, su ambigua posicin en ese siste-
ma de comunicacin entre hombres en que consisten las reglas matri-
moniales y el vocabulario de parentesco, se articula as entre dos polos:
por un lado objetos-valor en s, sobre la base de su propiedad reproduc-
tiva natural, y por el otro, signos, mensajes que los hombres intercam-
bian y sobre los que se funda su misma posibilidad de comunicacin
social. Esta doble caracterizacin perdura siempre, desde el momento
que la mujer no se reduce nunca enteramente a un puro signo, sino que
mantiene un valor propio que ha constituido el ser objeto de inter-
cambio.
Ahora bien, tal y como observa Teresa de Laureris, hay una contra-
diccin interna en este modelo: para que la mujer tenga valor como
objeto de intercambio es necesario que haya tenido lugar una divisin
sexual precedente, es decir, el valor del objeto-mujer es ya un hecho
cult.ural, simblico, y no un dato natural o biolgico. Es lo mismo que
decir que en los orgenes de la sociedad, en el momento (mtico) en el
que se impuso el tab del incesto y con l lo social, los trminos y los
objetos del intercambio estn ya constituidos en una jerarqua de valor,
estn ya sujetos a la funcin simblica (de Lauretis, 1981).
Cmo es posible semejante descuido>, se pregunta de Lauretis.
Segn su interpretacin, esta contradiccin proviene en parte de la di-
ferente acepcin con la que el trmino valor es utilizado por Lvi-
Strauss, diferencia que se conecta a los dos modelos tericos a los que
el antroplogo hace referencia, por un lado e! modelo de Saussure, que
implica una nocin de valor como relacin diferencial, y por el otro el
concepto marxista de valor.
Pero hay otro punto an ms central: las mujeres son vistas como
portadoras naturales de valor porque la medida de ese valor, e! tr-
28
mino respecto al cual este puede hacer referencia y medirse, es el sujeto
masculino. Realmente es cierto que, como Lvi-Strauss, en la socie-
dad humana son los hombres los que se intercambian las mujeres, y no
viceversa (Lvi-Strauss, 1958), y sobre esto sera difcil contradecirle,
aunque esta asimetra no causa problemas al antroplogo porque las
mujeres estn dotadas por naturaleza de valor, y por lo tanto predesti-
nadas naturalmente al pape! de objeto de intercambio. Pero qu esta-
blece este valor sino el hecho de ser objeto del deseo de los hombres?
Las mujeres son naturalmente objetos-valor slo si se postula un suje-
to masculino como sujeto de la teora y de ese pensamiento simblico
cuya emergencia habra requerido, para Lvi-Strauss, el intercambio
de las mujeres. Queda ahora por preguntarse qu pape! tiene la teora
del intercambio de las mujeres en la economa del pensamiento de L-
vi-Strauss. Un ltimo proyecto en su trabajo era el intento de unificar y
llevar estructuras de la lengua y estructuras de la cultura a un sistema
ms general y unitario, un cdigo universal, estructura generalsima
de! espritu humano, o ms precisamente del inconsciente l. Ya se li-
mite el examen a una sola sociedad o se extienda a varias de ellas, siem-
pre ser necesario empujar los anlisis de los diferentes aspectos de la
vida social lo suficientemente a fondo como para llegar a un nivel en el
que ser posible el paso de un mbito al otro; es decir, elaborar una es-
pecie de cdigo universal, capaz de expresar las propiedades comunes a
las estructuras especficas deducidas de cada aspecto (...).
Una vez operada esta reduccin preliminar, el lingista y el antro-
plogo podrn preguntarse si diferentes modalidades de comunicacin
-reglas de parentesco y de matrimonio por un lado, de lenguaje por
otro- que sean observables en la misma sociedad, pueden o no estar
unidas a estructuras inconscientes similares. En caso afirmativo estare-
mos seguros de haber llegado a una expresin verdaderamente funda-
mental (Lvi-Strauss, 1958).
Tal proyecto se basa en la posibilidad de reducir y correlacionar es-
tructuras de parentesco y estructuras lingsticas, relacin a su vez po-
sible slo reconduciendo las reglas matrimoniales a las formas de in-
tercambio de las mujeres y estas ltimas a su doble estatuto de signo y
valores.
La posicin de no-sujetos de las mujeres se convierte as en un su-
puesto lgico de la teora, de forma que resulta necesaria su definicin
como elementos del sistema, naturaleza y substrato material de la co-
I Para una critica ms detallada sobre este punto, vase Eco 1968.
29
municacin entre los hombres y como tales necesariamente opuestas al
sujeto (masculino) de la cultura y del lenguaje. La diferencia sexual se
halla en esta perspectiva nicamente descifrable como diferente biol-
gico-natural anterior e independiente de cualquier atributo simblico
y de cualquier forma de representacin. La mujer slo puede ser la por-
tadora natural de esta diferencia y, por lo tanto, lgicamente, est ex-
cluida del papel de sujeto. Es en la teora de Lvi-Strauss, en su mismo
discurso, en donde la mujer est negada doblemente como sujeto: en
primer lugar porque se la define como vehculo de la comunicacin
masculina (esocial), que ya es un vehculo tanto simblico como so-
ciobiolgco; y en segundo lugar porque la sexualidad femenina se re-
duce a la funcin natural de la procreacin, algo a medio camino en-
tre la fertilidad de la naturaleza y la productividad de una mquina,
mientras que tanto el deseo como el smbolo son propiedad del hom-
bre en los dos sentidos de la palabra, como algo que el hombre posee y
que es inherente a l como una cualidad (de Lauretis, 1981).
Volviendo al tema del lenguaje de las mujeres, ahora podemos ver
mejor de qu forma la negacin de la mujer como sujeto se manifiesta
en la eleccin misma de los criterios sobre cuya base este fenmeno ha
sido estudiado y ledo por antroplogos y etnolingistas.
Dentro de la lingstica, la construccin de un modelo descriptivo
con variantes diferenciadas sobre la base de un determinado parmetro
(sea ste el sexo, la clase social, o la zona geogrfica), plantea siempre el
problema terico de la definicin de la forma primaria respecto a la
cual las otras formas sern definidas como derivadas o secundarias.
(Ms adelante veremos cmo este problema se volver a plantear de
forma crucial con respecto al gnero gramatical masculino y femeni-
no). Este problema puede tener varias soluciones. Se puede considerar
como primaria la variante ms antigua y como derivada la forma ms
moderna, o bien la forma morfolgicamente ms sencilla respecto a la
ms compleja, o bien la ms frecuente estadsticamente. Es evidente
que ninguno de estos criterios es neutral con respecto al propio objeto
de descripcin y cada eleccin metodolgica supone ya una determina-
da postura frente a la lengua y una jerarqua de valores basada en cada
uno de los diferentes criterios. En todos los estudios de los etnolingis-
tas cuyo trabajo estamos estudiando la forma primaria es siempre la
masculina, que se presenta como norma lingstica, mientras que la
forma femenina es la derivada, un lenguaje secundario que se asoma al
de los hombres como lenguaje parasitario. Por ejemplo, Sapir (1929),
al hablar de la lengua yana, describe las formas masculinas como for-
30
mas plenas de las que despus derivan las femeninas, formas reduci-
das, no obstante el hecho de que el lenguaje ms difundido es precisa-
mente el de las mujeres, utilizado tanto en la comunicacin mujer-
mujer como en las mixtas, mientras que el lenguaje (hombre) est re-
servado al caso de comunicacin hombre-hombre. Este esquema es-
tructuralle impide a Sapir ver este lenguaje de mujeres como una sim-
ple derivacin de una forma lingstica primaria, bsica y masculina.
De la misma forma Haas, Flannery y otros consideran siempre las
formas masculinas como normativas y prestigiosas. Cuando Levi-
Strauss habla de las mujeres nambikwara subraya que stas hablan de
forma afectada, imitando la pronunciacin infantil.
Evidentemente, ahora no se trata de comparar los datos de an-
troplogos y lingistas, sino de la existencia del bilingismo o la situa-
cin real de subordinacin, lingstica o no, de las mujeres y su excl u-
sin de la lengua del poder que para las sociedades de las que hablamos
es esencialmente el 'lenguaje mgico-religioso. Tampoco se trata de dis-
cutir si las mujeres eran o no un mero objeto de intercambio en las so-
ciedades patriarcales.
El problema se halla sobre todo en la posibilidad terica de plantear
los datos dentro de una perspectiva que pueda considerar tambin a las
mujeres productoras de cultura, ya que estn dotadas de un deseo pro-
pio y no son slo un objeto del deseo masculino.
La imposibilidad de pensartericamente el problema de la diferencia se-
xual sin situar inmediatamente a las mujeres en la posicin de objeto
-objeto de deseo, objeto de estudio, objeto de observacin, pero siem-
pre definidas slo por su reaccin con el sujeto que las observa, estudia
y desea, en una palabra, que las hace existir-e-, aparece mucho ms cla-
ramente en las mismas palabras de Lvi-Strauss cuando habla de las
mujeres nambikwara: Las mujeres se complacen en subrayar este ras-
go (la aspiracin) deformando ciertas palabras (kiti/u dicho por ellas se
convierte en kendiutsu), articulando justo en los labios y simulando una
especie de balbuceo que evoca la pronunciacin infantil. Su discurso
tiene as un aspecto manierista y un preciosismo del que son totalmente
conscientes: cuando nolas entiendo y les pido que 10 repitan, exageran mali-
ciosamente el estilo que les es propio. Derrotado decido renunciar;
empiezan a rer y la broma termina; han ganados (Lvi-Srrauss, 1955,
la cursiva es ma).
El sujeto es el yo hablante que establece la medida del sentido.
Cuando las mujeres se sustraen a su rol de dciles objetos de estudio, es-
condindose tras una carcajada burlona y consciente, aqul ya no las
31
entiende y slo le queda definir su comportamiento como manierista
y preciosista.
La imposibilidad de comprender, detrs de este manierismo, una
diferencia quiz intuitiva, pero ciertamente radical, es completa, supo-
ne la derrota total. Frente a la irnica carcajada de estas mujeres que no
se dejan entender no queda ms que una mirada asombrada y extraa.
y esto no es slo debido a una limitacin subjetiva del investigador: los
mismos trminos y las mismas descripciones aparecen con sorpren-
dentes similitudes en todos los autores. Trubetzkoy, al subrayar el esti-
lo expresivo y las alteraciones fonolgicas de la zona de Siberia, no
puede dejar de pensar que la forma correcta de hablar es la de los
hombres mientras que las mujeres son afectadas, menos naturales, de
forma que si un hombre las imita parece afeminado. El sujeto que ha-
bla, que describe, que analiza, en definitiva, el sujeto del discurso, es
siempre el sujeto masculino y es su deseo, su situacin y su lgica la que
determina la perspectiva de la realidad. Pero su subjetividad especfica
y singular se configura inmediatamente como la objetividad de la cien-
cia. Porque la objetividad cientfica del antroplogo no es ms que
esto, es la subjetividad masculina que ha escondido su carcter unilate-
ral y particular para asumir la forma de un discurso general, universal y
sobre todas las partes. El problema no es tanto que la subjetividad no
entienda o equivoque las formas de una subjetividad diferente de la
suya, sino que sta deje de ser tal para transformarse en la forma de la
objetividad cientfica. Por tanto, lo que no es entendido por ese sujeto
no es aceptado como una posible alternativa, y pasa a formar parte de
los trminos del discurso planteado. Esta eliminacin de lo subjetivo
en favor de lo aparentemente objetivo del paradigma cientfico impide
ver o sacar a la luz las formas diferenciadas en las que hombres y muje-
res estn (diversamente) colocados con respecto a un orden patriarcal;
sencillamente uno de los dos trminos se sita en el margen, fuera de la
cultura y de los procesos simblicos. De esta forma la diversidad se
convierte en manierismo y preciosismo incomprensible, y las mujeres
en prcieuses ridicules (esta referencia aparece bastantes veces especial-
mente en jespersen), extraas criaturas, curiosidades lingsticas de
quienes incluso puede ser interesante enumerar sus extraas ocurren-
cias verbales, pero siempre naturalizando su papel lingstico dentro
de un esquema biolgico bastante determinista. Su identidad es sobre
todo sexual y a partir de este dato biolgico la utilizacin lingstica
slo puede reducirse al sexo y a los caracteres inherentes a l. Dentro
de este marco es imposible plantear otras preguntas o interrogarse so-
32
bre el estatuto de un sujeto que ni siquiera puede hipotctizarse. al estar
slo circunscrito a trminos de eliminacin o desviacin. Donde esta
reduccin no se consigue y donde hay algo obstinado que sigue sustra-
yndose, no queda ms que el reconocimiento de una derrota, la admi-
sin de una posibilidad. Las palabras para entender han sido bo-
rradas.
33
CAPTULO II
La alternativa original
El gnero de las palabras, cual alternativa pre-
cIsa...
(GASTON BACHELARO)
Pero un filsofo soador, cuando suea el len-
guaje, cuando las palabras para l salen del fondo
mismo de los sueos, cmo puede no ser sensible
a la rivalidad entre lo masculino y lo femenino
que l descubre en el origen de la palabra?
(GASTN BACHELARD)
Lo hemos visto. Antroplogos y lingistas nos 10 han demostrado.
Hombres y mujeres hablan de manera diferente, por 10 menos en las
sociedades ms arcaicas y lejanas de las formas de civilizacin del mun-
do occidental. Pero esta diferencia es el residuo de organizaciones cul-
turales primitivas destinadas a desaparecer con el desarrollo de esas
culturas, o permanece reconocible, aun con modalidades diferentes,
tambin en nuestras culturas, en nuestro lenguaje cotidiano?
Antes de afrontar esta pregunta quisiera proponer otra, que nos lle-
var a desplazar la reflexin hacia otro nivel de anlisis no centrado en
el usoque los hablantes hacen de la lengua, sino sobre la estructura mis-
ma del sistema lingstico. Se puede pensar en la diferencia sexual en
el lenguaje no slo como en una variable sobre el plano de la ejecucin
de los hablantes, sino tambin como en una categora que tiene un rol
en la organizacin del sistema lingstico? Intentar demostrar que la
35
respuesta a esta pregunta es afirmativa: el lenguaje no es neutro, no
slo porque quien habla deja en su discurso huellas de su propia enun-
ciacin, revelando as su presencia subjetiva, sino tambin porque la
lengua inscribe y simboliza en el interior de su misma estructura la di-
ferencia sexual, de forma ya jerarquizada y orientada.
Naturalmente, los dos planos, el de la lengua como sistema y el de
la utilizacin lingstica, no estn separados, sino que entran en una
interaccin recproca: simbolizando en su interior la diferencia sexual
el lenguaje configura de antemano la estructura de los roles sexuales
que ms tarde sern asimilados por los que hablan y reproducidos en el
uso lingstico. Ser mujer, y ser hombre, tambin implicar introducir
en la propia palabra las representaciones ya presentes en el sistema lin-
gstico y acomodarse a ellas. El lenguaje es precisamente el lugar don-
de se organizan, bajo forma de cdigos sociales, la creacin simblica
individual, la subjetividad de las personas, estructurndose enrepre-
sentaciones colectivas que sern, a su vez, las que determinen y formen
la imagen que cada persona individual construye de s misma y de la
propia experiencia. La relacin es circular; en el lenguaje se codifican
las representaciones colectivas de 10femenino, que las mismas mujeres
reproducirn en la construccin de la propia imagen, imagen que a su
vez tendr que actuar de acuerdo con los cdigos sociales.
Es precisamente en la interseccin entre subjetividad y cdigos
donde se cuestiona la diferencia sexual, de la relacin entre las mujeres,
sujetos empricos y concretos, individualidades especficas, yellengua-
je. Pero sobre este punto tendremos tiempo de volver y veremos tam.
bin cmo en muchas otras reas femeninas este nexo no ha sido lo su-
ficientemente investigado, reproduciendo ms bien la tradicional se-
paracin entre el lenguaje como sistema y uso lingstico, por lo
que se interpretan muy a menudo las caractersticas de los usos lin-
gsticos de las mujeres, cualesquiera que sean stos, en trminos de
inadecuacin respecto al sistema ms que como consecuencia, e in-
cluso como respuesta, a un sistema lingstico que precedentemente ha
simbolizado ya en su interior la diferencia sexual, a menudo de forma
carente e inadecuada.
En el lenguaje la diferencia sexual est simbolizada principalmente
a travs de la categora del gnero. Es mi intencin demostrar que el
gnero no es slo una categora gramatical que regula hechos concor-
dantes puramente mecnicos, sino que, por el contrario, es una catego-
ra semntica que manifiesta dentro de la lengua un simbolismo pro-
fundo ligado al cuerpo: su sentido es precisamente la simbolizacin de
36
la diferencia sexual. Atribuir al gnero un valor semntico y no slo un
valor de forma gramatical, no es nicamente una cuestin tcnica de
importancia marginal; la decisin implica la posibilidad de leer la opo-
sicin masculino/femenino que encontramos en el lenguaje como algo
ya dotado de sentido y por 10 tanto abre el camino hacia una interpre-
tacin diferente de la relacin entre simbolismo natural y manifesta-
ciones lingsticas. Segn mi opinin, este punto ha estado casi siem-
pre sobreentendido en la reflexin de los lingistas sobre la cuestin
del gnero; la causa de tal sobreentendimiento no es diferente de la que
impeda a Lvi-Strauss entender la carcajada de las mujeres nambikwa-
ra: en ambos casos lo que est en juego es la posicin subjetiva del bus-
cador en referencia a la diferencia sexual reducida a pura materialidad,
simple dato natural desprovisto de sentido.
Afirmar el valor semntico del gnero nos permitir considerar
esta categora como una forma dentro de la cual e1lenguaje simboliza,
en su misma estructura gramatical, la diferencia sexual; analizar la mo-
dalidad con la que esta categora ha sido descrita por la teora lingsti-
ca nos dar la forma de recorrer una de las muchas reducciones a las
que ha sido objeto 10 femenino. Finalmente releer los efectos de senti-
do que produce el gnero en e1lenguaje contribuir a hacernos ver las
modalidades de representacin de lo femenino que sugiere e impone el
lenguaje.
El sistema de los gneros
El gnero, como categora gramatical, tiene esencialmente una
funcin clasificatoria respecto a los objetos que se denominan median-
te el lenguaje; su origen etimolgico (la palabra latina genus) nos re-
monta al concepto de clase o tipo, concepto por 10 tanto genrico,
no conectado inmediatamente a la oposicin masculino/femenino. Si
puede parecer natural, considerando slo las lenguas romances como
el italiano, el francs y el espaol, o las germnicas, como el alemn,
ingls, dans, etc., hacer coincidir la categora de gnero con la oposi-
cin masculino/femenino y en ocasiones neutro (pero veremos que el
sistema prev cuatro posiciones y no tres), hay que tener en cuenta que
el concepto de gnero est ms articulado y la sexual no es la nica
oposicin posible.
An mantenindonos slo dentro de la familia de las lenguas in-
doeuropeas, las oposiciones relevantes para la definicin de gnero
37
gramatical son. adems de masculino/femenino, animado/inanimado
y personal/no personal (o humano/no humano). Las categoras de
animado/inanimado y personal!no personal tienden en muchos casos
a superponerse, por lo menos parcialmente, y algunas veces a fundirse.
Por eso las dos distinciones ms relevantes parecen las de masculino/
femenino y animado/inanimado, cuya organizacin, referente al in-
doeuropeo, est representada por Meillet (1921) en el esquema si-
guiente:
gnero
animado femenino
inanimado (= neutro)
halla el neutro, es decir. lo que no es ni femenino ni masculino. Ya
Aristteles. asumiendo la clasificacin triple de los gneros hecha por
sus predecesores, not que en griego los nombres de muchas cosas
eran gramaticalmente masculinos o femeninos, por lo que introdujo el
trmino intermedie para designar el tercer gnero. Ms tarde lo que
no era ni masculino ni femenino se llam ni lo uno ni lo otro, por lo
que a travs de la traduccin latina pas a ser neutro.
En algunas lenguas como el dans existe adems del neutro un
cuarto gnero, el comn, que vale tanto para el masculino como para
el femenino.
De esta manera existen tres posibilidades de organizacin: los idio-
mas con cuatro gneros que corresponden a un esquema como el que
sigue:
Los idiomas de tres gneros se estructuran de este modo:
Entre stos se encuentran como el alemn, el griego, el islands, etc.; y
por ltimo los idiomas con dos gneros (masculino y femenino), como
todas las lenguas romances.
Tambin existen casos como el ingls (y la mayor parte de las len-
guas hindes modernas) en los que el gnero tiende a desaparecer por
lo menos en el lxico. En el ingls el gnero se utiliza slo en el sistema
de pronombres personales adems de en algunos tipos de nombres,
como se ver ms adelante.
Asimismo hay que tener en cuenta que, desde un punto de vista cs-
Si en el indoeuropeo comn la distincin entre animado/ina-
nimado parece esencial, mientras que masculino/femenino se pre-
senta como un subgnero de la primera, la situacin cambia radical-
mente en el desarrollo posterior del indoeuropeo, donde la distincin
animado/inanimado tiende a desaparecer por completo, mientras que
la oposicin masculino/femenino se desarrolla y se convierte en domi-
nante. En las lenguas romances cae el gnero neutro y tambin en mu-
chos otros casos (el celta, el bltico, el albans) el antiguo sistema se
transforma en uno de dos gneros, masculino y femenino.
Slo las lenguas eslavas (ruso, serbio, checo, polaco, sorabo, mace-
donio, etc.) continan manteniendo la antigua distincin fundamental
entre animado e inanimado (o en casos particulares como el blgaro y
el macedonio entre personal y no personal). En todas estas lenguas la
distincin animado/inanimado se representa o dentro del masculino o
dentro del plural, segn las circunstancias que varan de idioma a idio-
ma; en algunos casos se introduce la distincin, muy parecida, entre
humano/no humano, y finalmente en otros casos (como el polaco y el
sorabo) las dos distinciones estn marcadas separadamente o de forma
combinada (cfr. Hjelmslev, 1956).
Por lo tanto parece que. aparte del caso de las lenguas eslavas, en
las otras lenguas indoeuropeas hay una cada de las primitivas oposi-
ciones animado/inanimado y humano/no humano que progresiva-
mente dejan de advertirse, mientras que casi en todos los idiomas se
mantiene, an de manera diferenciada, la oposicin masculino/
femenino. En realidad esta no se limita a slo dos gneros, ya que tam-
bin puede dar lugar a sistemas de cuatro gneros. En primer lugar se
38
I
masculino
(no-masculino)
,
masculino
(no-masculino)
I
gnero comn
I
gnero neutro
neutro
I
femenino
(no-femenino)
1
femenino
trictamente lingstico, la distincin de gnero sirve para tener en
cuenta dos tipos de fenmenos: la referencia pronominal y la concor-
dancia entre el nombre y otras partes del discurso (por ejemplo, artcu-
lo y adjetivo). Tambin las formas de estas concordancias, adems del
nmero de gneros, estn diferenciadas dentro de las lenguas indoeu-
ropeas. En las lenguas romances, con dos gneros, la concordancia se
refiere al artculo, al adjetivo y a las formas verbales compuestas. En las
eslavas (donde ya se ha visto que se barajan las distinciones masculino/
femenino y animado/inanimado) la concordancia abarca hasta las for-
mas pasadas de los verbos; en cambio, en ingls se limita al pronombre
de la tercera persona singular. Si se sale de la familia de las lenguas in-
doeuropeas las cosas se complican mucho ms. En muchos idiomas
africanos del grupo bant rige un sistema de clasificacin infinitamen-
te ms complejo: estos idiomas, llamados lenguas por clases, relacio-
nan formas gramaticales diferenciadas con oposiciones semnticas
como lquido/slido, grande/pequeo, llano/en relieve, redondo
como un anillo/redondo como un baln, llano como una sbana/
parecido a un bloque de azcar, etc., hasta llegar en algunos casos, a un
sistema de clasificacin con diecisis gneros diferentes.
Tambin los fenmenos de concordancia pueden ser muy comple-
jos: en el swahili, un idioma bant que tiene seis gneros, el gnero del
nombre selecciona adems de las formas correctas para el plural y el
singular, la determinacin de los verbos, adjetivos y de todos los modi-
ficadores, incluidos los prefijos para designar el sujeto. En este caso la
concordancia se extiende a prcticamente todos los elementos de la
frase y el marcaje del gnero resulta especialmente redundante.
En cambio, las lenguas ugro-finesas (hngaro, finlands, etc.) se
caracterizan por la ausencia total de gneros gramaticales incluso en el
caso del pronombre personal; la familia del algonquiano (lenguas ame-
rindias) ignora la distincin entre masculino y femenino, pero s tiene
la de animado/inanimado o en ciertos casos la de humano/no humano.
Por ltimo, las lenguas semitas tienen todas el gnero masculino/
femenino y presentan el fenmeno de la polaridad, por el que algu-
nos sustantivos que son masculinos en singular, pasan a ser femeninos
en plural o viceversa.
Ahora bien, si el gnero es una categora tan diferenciada de un
idioma a otro, tanto en sus requisitos de concordancia como en los tra-
mos especficos que organizan su seleccin, la primera pregunta que
debemos plantearnos es la referente a su funcin. Para qu sirven los
gneros en un idioma, y sobre todo, de qu forma estn relacionados
40
los gneros lingsticos con nuestra percepcin y conocimiento de la
realidad? Resulta evidente que la manera en que un idioma selecciona
ciertas cosas y no otras necesarias para la organizacin de los gneros
contribuye a determinar nuestra forma de percibir lo real y de configu-
rar nuestra experiencia. Tampoco en este asunto el idioma es neutro y
su organizacin influye en el sistema simblico y cognitivo de quien
habla desde el momento en que los gneros tendern a ser vividos
corno categoras naturales a las que llevar la experiencia de la realidad.
Pero hasta qu punto los gneros se crean naturalmente y cul es el
nexo que une las categoras del lenguaje con las de la experiencia?
Como veremos ms adelante, los lingistas consideran el gnero
como una categora estrictamente gramatical o ms bien gramaticaliza-
da, que deriva de una pura lingstica; sta sera por tanto una mera ca-
tegora mecnica cuyo fin es realizar sencillos hechos de concordancia.
Desde este punto de vista el gnero carece de motivacin semntica y
es totalmente arbitrario a la vez que desprovisto de cualquier posible
significado que sea verificable objetivamente.
En realidad, como observa Hjelmslev (1956), si en algunos casos,
como por ejemplo en ciertos idiomas del noreste del Caucaso el gnero
parece definible solamente por hechos de concordancia gramatical y la
categora de gnero no est motivada en otros casos se verifica lo con-
trario. Por ejemplo, las clases nominales del bant estn ligadas inme-
diatamente a la experiencia emprica del mundo natural y remiten a
una descripcin a menudo muy concreta de los objetos designados.
Esto nos hara pensar en una escala que ira de los casos menos a los
ms motivados. Pero este problema es mucho ms complejo terica-
mente, puesto que implica, desde un punto de vista lingstico, un pro-
blema crtico: el de la definicin de la sustancia semntica de los mor-
femas (Hjelmslev, 1956). I... a cuestin es crucial, ya que si se atribuye a
los morfemas una base semntica, negando que puedan existir opera-
dores sintcticos puros privados de significado, despus debe admitirse
la existencia de una sustancia semntica que se sustrae a una compro-
bacin emprica. Este punto es muy importante para nuestros fines:
plantear el prohlema de la diferencia sexual dentro del lenguaje signifi-
car precisamente preguntarse sobre las categoras semnticas escon-
didas que no necesariamente se manifiestan en el nivel de la forma le-
xicolgica superficial. Evidentemente, formular hiptesis sobre un sis-
tema semntico profundo, no verificable objetivamente dentro del
lxico, es algo problemtico y que se presta a acusaciones de irracio-
nulidad.
41
Podra objetarse que desde el momento en que otros idiomas se articu-
lan basndose en categoras completamente diferentes, estas oposicio-
nes no tienen ningn carcter natural ni mucho menos universal. Pero
la semntica de las clasificaciones puede variar tanto que distintas
propiedades naturales lleguen a convertirse en pertinentes; por ejem-
plo, forma, estructura, comestible, etc. Es evidente que la pcrte-
a un grupo de propiedad o a otro depende y es una funcin del
tIpO e.specfico de y, por tanto, de su ambiente natural y de sus
necesidades materiales; en cualquier caso existe una relacin entre ca-
Por otro lado, como observa Hjelmslev (1956), es necesario olvi-
darse de una vez por todas, de creer que existen hechos semnticos ob-
servables inmediatamente y que el nimo del investigador no afecta a nada
(cursiva ma). Precisamente, esta investigacin quisiera ir ms all de
los hechos inmediatamente perceptibles para encontrar los nexos se-
mnticos que pueden poner en contacto las formas lingsticas con los
datos de la experiencia.
Si nos centramos en los rasgos determinantes de las lenguas indoeu-
ropeas sobre los que se organizan las caractersticas gramaticales, como
las oposiciones masculino/femenino, animado/inanimado, humano/
no humano, podremos observar, subyacentes a ellas, algunas opciones
semnticas constitutivas: en primer lugar la diferencia entre los sexos,
desp,us la oposicin dotado de vida/sin vida, a continuacin la sepa-
racron entre el hombre y el resto del universo y, por tanto, la distincin
entre cultura y naturaleza, es decir, precisamente esas formas bsicas
identificadas en su momento por los antroplogos como las estructu-
ras generadoras del sentido, las oposiciones semnticas de base sobre
las que se articulan las categoras bsicas de la experiencia. Parece,
pues, ha instituido un posible nexo entre categoras semnticas y
cognoscitivas profundas, del que depende la estructura misma del sen-
tido, y categoras gramaticales que forman dentro del lenguaje las opo-
siciones semnticas, segn el siguiente esquema:
masculino
femenino
hombre
mujer
humano
no humano
animado
inanimado
cultura
naturaleza
dotado de vida
privado de vida
tegoras y experiencia y el grado de esta correspondencia puede variar
sensiblemente de un idioma a otro. An as, lo que es todava ms inte-
resante, tambin en un idioma como el swahili, que cuenta con una es-
tructura de gneros totalmente diferente de la nuestra: los objetos del
mundo natural se clasifican dentro de sus seis gneros, siguiendo reglas
no muy distintas de las nuestras. Casi todos los nombres que designan
seres humanos pertenecen a la 1." clase, los objetos inanimados a la 2.a,
los rboles y las plantas a la 3.a, los animales a la 4.a, los nombres abs-
tractos a la 5.", y as sucesivamente. Parece pues que aqu tambin nos
encontramos con la permanencia de categoras semnticas homog-
neas.
En lo referente estrictamente al problema de la diferencia sexual
en el lenguaje, y por tanto, las modalidades en las que tal diferencia est
simbolizada en la estructura lingstica, la cuestin del gnero es algo
central. Ya hemos visto cmo la distincin masculino/femenino no
est presente en todos los idiomas; de todas formas est muy difundida
si se considera que no existe rama desarrollada del indoeuropeo en
la que no aparezca, caracterizando todos los idiomas de esta familia en
toclas sus ramas, de la germnica a la eslava, al romance, a la indo-
iran, a la griega, a la celta y a toda la familia de lenguas semitas. An
sin ser universal, esta oposicin est tan difundida que requiere un es-
tudio ms detallado.
La cuestin del gnero afecta en distintos planos. Por un lado hay
que ver de qu modo las categoras gramaticales estn relacionadas
con la oposicin semntica entre masculino y femenino, y por otro,
cmo sta ltima a su vez se une a la diferencia entre los sexos y, por
tanto, a la oposicin hombre/mujer. Esta misma oposicin se halla en
varios niveles (el gramatical, el semntico, el natural), que estn rela-
cionados, pero no son necesariamente equivalentes. La simbolizacin
que efecta el idioma consiste precisamente en asumir sobre uno de es-
tos planos, el ms vaco desde el punto de vista de la significacin y del
gnero gramatical, la inversin semntica que deriva de una oposicin
anteriormente dotada de significado, por tanto de una oposicin na-
tural ya simbolizada. Pero sigamos por orden. Esto es un asunto muy
discutido y, como veremos, pocos lingistas estaran de acuerdo con
nosotros. Podemos volver a formular la hiptesis de una manera me-
nos provocativa: la inscripcin de la diferencia sexual en el idioma, a
travs de la organizacin de los gneros, contribuye ciertamente a sim-
bolizar de alguna manera tal diferencia y, por tanto, en la percepcin y
categorizacin de la realidad, influyendo en nuestra visin de mundo.
42
43
Efectivamente, no existen dudas de que el gnero, en cuanto categora
gramatical, tiende a ser percibido como el reflejo de un orden natural
de las cosas, de forma que las palabras ya no son masculinas o femeni-
nas, sino que lo son las mismas cosas a las que se refieren. El problema
afecta al orden de esta correspondencia que, en cuanto tal, no parece
posible negar. Acaso la simbolizacin precede a la inscripcin lings-
tica, o es slo un efecto determinista?
Esta cuestin, expuesta as, puede parecer algo sin principio ni fin,
de escaso inters, adems de imposible de comprobar. Pero no se trata
de establecer un hipottico origen diacrnico del nexo que une las
estructuras de la lengua y las organizaciones simblicas, sino ms bien
de ver de qu forma la diferencia sexual est pensada dentro de las dis-
tintas descripciones posibles de los fenmenos, qu papel juega y qu
funciones asume. Y tambin hay que preguntarse sobre los supuestos
implcitos que subyacen en los diferentes planteamientos tericos,
mostrando lo que las teoras nos permiten ver y lo que, en cambio, nos
ocultan.
Arbitrariedad o simbolismo?
Demos un repaso a lo que lo que han opinado los lingistas sobre
este tema. La mayora coinciden en la inutilidad lingstica de la cate-
gora de gnero 1, que a primera vista aparece como carente de cual-
quier funcin y sin ninguna motivacin lgica. Meillet (1921) observa
que el gnero gramatical es una de las caractersticas gramaticales me-
nos lgicas y ms inesperadas, y la distincin de los nombres entre
masculino y femenino carece totalmente de sentido. Para Lyons
(1968), desde un punto de vista semntico, las distinciones de gnero
en el nombre suelen ser redundantes); este lingista reconoce su utili-
dad slo para la funcin pronominal, pero dado que hay idiomas como
el hngaro y el finlands en los que no se hace distincin de gnero en
el pronombre de la tercera persona, tampoco considera este rasgo
como algo necesario.'
Efectivamente, desde un punto de vista estrictamente funcional, el
gnero no parece tener una utilidad especial en un nivel lingstico, al
contrario, obliga a la persona que habla a tener que utilizar la concor-
1 De ahora en adelante me referir al gnero exclusivamente en relacin a la diferencia
masculino/femenino, que es la que aqui nos interesa.
44
dancia. En efecto, un acercamiento funcional al anlisis lingstico in-
tenta siempre determinar en qu medida un hecho en un determinado
idioma contribuye a asegurar una comprensin recproca (...). Para el
idioma como instrumento de comunicacin no tiene valor que un ras-
go consienta, slo a l, distinguir entre dos en caso
idnticos (Martinet, 1956). Desde esta perspectiva, una categon
a
gra-
matical encuentra justificacin nicamente cuando satisface una nece-
sidad comunicativa.
Ahora bien, como observa Martinet, la distincin entre gnero
masculino y femenino tiene una evidente funcin pero
slo referente a los hechos de en los que se refiere a la na-
turaleza de los seres o de las cosas nombradas. Este es el caso de los pro-
nombres de tercera persona Yde los sufijos que distinguen los seres fe-
meninos de los masculinos (tigresa - tigre).
Pero la existencia de sufijos para designar lo femenino, as como
para la distincin pronominal, 00 imI:>lica hecho la. existencia de
un gnero, sino el deseo de querer 51 es el sexo del
ser en cuestin (... ). La existencia de sufijos de derivacin de
de agentes de sexo femenino es algo totalmente de la
de un gnero gramatical marcado por la concordancia con el. adjeti va
(ibdem), Efectivamente, es slo con respecto a la cuando
se puede hablar con correccin de gnero, pero es pre,cIsa.mente en este
caso en donde resulta bastante difcil el papel cornurucattvo de la cate-
gora gramatical. Porque, qu funcin comunicativa se da en el
de que en castellano se defina como masculino el vaso y fernenina <da
botella?
Para superar esta contradiccin sin tener que renunciar.a una
descripcin funcional de los elementos lingsticos, Martinet
realizar una reconstruccin derivada de la categora. Dado que es In-
concebible que la distincin de un gnero femenino .haya en
circunstancias no correspondientes a ninguna necesidad de comunica-
cin Martiner intenta que la existencia del gnero derive del nico
caso en que la distincin de gnero tenga una razn especfica para ser
comunicativa, es decir, de la existencia del pronombre. Por tanto, pro-
pone una serie sucesiva de ampliaciones que tener
en cuenta, en el caso indoeuropeo, la ampliacin de la distincin mas-
culino/femenino desde los pronombres a los nombres femeninos aca-
bados en a para los adjetivos, y por tanto, a los sustantivos. . .
Pero en esta teora no queda claro, si la nica necesidad del Idioma
es de tipo formal, por qu una categora tendra que ampliarse tanto y
45
de forma tan extendida ms all incluso de los mbitos de aplicacin
que justifican, funcionalmente, su razn de ser. Si el nico caso en el
cual la distincin entre masculino y femenino tiene una utilidad lin-
gstica es en el de los pronombres, por qu tal distincin debera de-
sarrollarse en todo el lxico contraviniendo as todo principio de eco-
noma y simplicidad?
El anlisis de la funcionalidad comunicativa no parece, pues, capaz
de ofrecernos una explicacin satisfactoria de la cuestin del gnero.
Por otra parte, si los gneros no tienen una razn funcional, cmo po-
demos explicar el hecho que, por lo menos en el caso indoeuropeo, en
todos los idiomas aparece una distincin entre masculino y femenino,
es decir, que se expresa lingsticamente una categora como la oposi-
cin sexual, de por s extralingstica?
Al fallar la va funcional, se vuelve a plantear el tema de la base
natural para la distincin del gnero. Se trata de la categora de gne-
ro generada semnticamente por las categoras de la experiencia o es
una pura forma lingstica arbitraria y carente de significado? Tam-
bin en este punto los lingistas suelen coincidir. La primera observa-
cin general que debe hacerse es que el reconocimiento del gnero
como categora gramatical es independiente lgicamente de cualquier aso-
ciacin semntica que pudiera establecerse entre el gnero de un nom-
bre y las propiedades, fsicas o de otro tipo, de las personas yde los ob-
jetos designados por ese nombre (Lyons, 1968, la cursiva es ma).
Al reflexionar sobre la naturaleza formal de las categoras gramati-
cales, Sapir explica la existencia de los gneros como una superviven-
cia de conceptos arcaicos, no existentes como tales en la conciencia de
los que hablan, sino mantenidos en la estructura de la lengua por una
especie de inercia de la forma lingstica:
El hecho es que la forma vive ms tiempo que su contenido con-
ceptual. Ambos cambian continuamente, pero, por lo general, la for-
ma tiende a instalarse, por decirlo de alguna manera, en el idioma, in-
cluso cuando su contenido se ha ido o ha cambiado su naturaleza. La
forma irracional, la forma por la forma -o como queramos definir
esta tendencia a mantener las distinciones formales una vez que stas
han llegado a la existencia- tambin es natural, por lo que respecta a
la vida del idioma, por la conservacin de las formas de comporta-
miento que han perdido desde hace tiempo el significado que una vez
tuvieron (Sapir, 1921).
Si el gnero es en la actualidad una mera supervivencia de una for-
ma irracional a la que no le corresponde ningn elemento semntico,
46
en principio tuvo que ser creada por un concepto, por.
dada su necesidad clasificatoria. Para Sapir esta conexron se
en un pasado mtico en el cual el inconsciente de la creo el
primer inventario de la experiencia. Esta es su opmIon:. .
Parecera realmente que en cierta poca del
de la raza humana desarroll un precipitado invenrano de la experten-
cia, se confi a clasificaciones prematuras que no admitan
nes, y por tanto, transmiti a los herederos de su id.ioma ciencia en
la que realmente ellos no crean, y a la que no te.nIa pOSibIlIdad de
rrotar. Y de esta manera el dogma, rgidamente por la
cin, se convirti en formalismo. Las categoras lingsticas con.stltu-
yen un sistema de despojos dogmticos -y se trata de dogmas del mcons-
riente (Sapir, 1921, cursiva ma). .. .
Si esta llamada a los dogmas del mconscrentc parece abrir una
posibilidad para entender el nexo que se ha de una forma
fuerte como para seguir perdurando sin modIficacIones, entre una orr-
ginaria clasificacin de la y
rada las formas lingsticas, esta posjhil idad se mega enseguida. Con
respecto a sus clasificaciones, el idioma es irracional y testarudo, y
por otro lado Sapir no piensa que la diferencia sexua.l ser, de
ninguna manera, un criterio fundamental para constrturr la base de
una categorizacin. Es ms, parecera bastante forzado el pensar que
dos conceptos tan groseramente materialistasy desde un punto de
vistafilosfico, como la masculinidad y la femIl1Jdad, sean
conexin entre calidad, persona Yaccin, y no los recordanamos fcil-
mente si no hubiramos estudiado a los clsicos, la idea de que no es
absurdo introducir (...) las nociones combinadas de nmero y de sexo
(ibM... cursiva ma). .
As pues, la diferencia sexual es accidental desde el de VIsta
filosfico y carece de inters terico dada su groser.a su
presencia en el lenguaje slo el de la de la utiliza-
cin, ms que una necesidad En. estas pa-
labras parece quedar un eco de la segun la. cual
la diferencia sexual no sera ni gnero l1J especie, S100 solo un acciden-
Una vez ms, tras un anlisis terico aparentemente neutral, nota-
mos detrs la presencia del que habla, la posicin del observador .que,
como deca Hjelmslev, est bien lejos de hallarse de los fenmc-
nos lingsticos que intenta estudiar. El hecho sernantrco no eSun dato
inmediato, observable con objetividad, sino que se el pro-
ceso de su descripcin. No asombra por tanto, que qUien considera ab-
47
surdo y forzado que el accidente de la sexualidad pueda ser un nexo de
unin entre calidad y persona. no consiga despus ver en la oposicin
masculino/femenino otra cosa que un residuo formal y sin motivo.
Pero nos queda una duda. Cmo este accidente grosero e irrele-
vante ha podido condicionar tan profundamente las clasificaciones in-
conscientes? Cmo los conceptos de lo femenino y lo masculino han
jugado un papel tan importante en el primitivo inventario de la expe-
riencia de la raza humana, como para permanecer inscritos en todos
los idiomas, si no son ms que una casualidad natural, simples hechos
sin significacin propia ni simbolizados antes de que el idioma, con su
inercia, nos los impusiera? Sapir no nos explica esto y la hiptesis for-
malista no resuelve las contradicciones. Slo queda presente un juicio
positivo para aquellos idiomas, como el ingls, que han sabido librarse,
o casi. de las distinciones de gneros intiles, como dice Sapir, concep-
tos parasitarios. que siguen marcando profundamente otros idiomas,
como las lenguas romances. En este juicio va implcita la idea de un de-
sarrollo progresivo que coincide con la eliminacin de las categoras
intiles. pero dentro de stas el gnero parece ser el concepto ms mo-
lesto.
El rasgo comn a todas las distintas explicaciones elaboradas por
los lingistas, parece ser la ocultacin de la diferencia sexual que se
manifiesta en el idioma y la negacin de su posible sentido. El gnero,
en cuanto categora gramatical portadora de esa diferencia, dentro del
idioma, se reduce as a una forma vaca, arbitraria, ilgica y carente de
sentido, sin motivacin semntica, a veces provocaelora de inversiones
simblicas sucesivas, pero sin sentido precedente ni dotado de signifi-
cado propio. Esta es una interpretacin de los datos que presenta el as-
pecto de ser una racionalizacin del fenmeno, y corno sucede a menu-
do con las racionalizaciones, se revela como algo profundamente irra-
cional desde el momento en que en vez de explicarnos la naturaleza del
problema. esconde sus datos, ocultando su alcance para reducirlo a un
mero accidente casual. Volvemos, pues, a la cuestin de la relacin en-
tre la estructura lingstica y la inversin simblica. Las simbolizacio-
nes son el resultado de una clasificacin nominal casual o es la clasifi-
cacin nominal la que depende. por lo menos en parte, de una inver-
sin simblica anterior?
Esta alternativa est inscrita en una oposicin terica que yo lla-
mara arbitrariedad contra simbolismo.
La interpretacin arbitraria del gnero considera la formacin y
evolucin de esta categora como debida a causas estrictamente inter-
48
nas del idioma (como el ejemplo, la evolucin fontica, el papel de la
analoga, similitudes morfolgicas y otros parecidos). Incluso all don-
de no queda ms remedio que reconocer alguna funcin simblica de
la diferencia de gneros, sta se considera secundaria y se interpreta de
una forma muy reducida desde el momento en que la categora de g-
nero sigue siendo considerada como intil y, posiblemente, elimina-
ble, tal y como ha sucedido, por lo menos en parte, en el ingls. En este
ejemplo resulta muy claro que la carga simblica de la diferencia sexual
se ha ocultado, escondido, o reducido en el mejor de los casos, a un de-
terminista y casual efecto psicolgico de acoplamiento a las estructuras
lingsticas dadas. A esta hiptesis interpretativa se puede contraponer
otra totalmente opuesta que considera las categoras lingusticas como
el resultado de una inversin semntica previa, inversin extralings-
tica de por s, pero ya simbolizada en el momento en el cual organiza la
distribucin nominal segn determinadas categoras. Con otras pala-
bras, no es el dato natural de la diferencia de sexos, como dira Sapir su
grosera materialidad, quien estructura las categoras lingsticas,
sino la simbolizacin que esta diferencia ha padecido con respecto a es-
tructuras que parecen muy anteriores e independientes de las formas
gramaticales especficas con las que las reflejarn las diferentes lenguas.
Plantear una inversin simblica anterior a la forma lingstica signi-
fica leer la diferencia sexual como estructura ya significante y simboli-
zada, y por tanto, capacitada a su vez para producir sentido y simboli-
zacin.
No es, pues, un puro dato natural, un accidente biolgicamente
constituido, sino oposicin natural que se convierte despus en lugar
de inversiones simblicas que se reflejan en determinadas formas lin-
gsticas. Existira entonces una primera inversin, prel ingisrica y
emocional, de valores conectados con el simbolismo sexual (por lo
tanto, a la oposicin masculino/femenino en cuanto oposicin, en
este momento, ya simbolizada, y ya no slo natural) sobre conceptos y
datos del mundo natural que se construyen como figuraciones dentro
de la lengua del dualismo sexual. La distribucin de los conceptos y de
los elementos del mundo dentro de las categoras de gnero se har
despus siguiendo en cierta manera unas reglas i n t e r n ~ s que posterior-
mente facilitarn la asimilacin de ciertos tramos al srmbolisrno mas-
culino y de otros al femenino, siguiendo una distribucin, en absoluto
neutra, que desde el principio pone de manifiesto desde la nominacin
de las entidades del mundo, cual ser el espacio semntico en donde se
inscribir lo femenino.
49
Una teora de este tipo se confirma en el estudio de uno de los po-
cos lingistas preocupados por la funcin simblica y metafrica del
gnero, ms all de cualquier principio de economa funcional. Jakob-
son (1959) estudi el problema de la traduccin entre sistemas semiti-
cos diferentes, y en especial entre dos sistemas lingsticos distintos; de
inmediato seal la potencialidad semntica interna en las mismas ca-
tegoras gramaticales, en especial en aquellos usos lingsticos ms lle-
nos de significados metafricos y poticos. En los refranes, en los sue-
os, en la magia, en todo lo que puede llamarse mitologa lingstica
cotidiana, y sobre todo en la poesa, las categoras gramaticales tienen
un elevado significado semntico (...'),
Tambin una categora como la del gnero gramatical, a menudo
juzgada como puramente formal, asume una gran importancia en las
actitudes mitolgicas de una comunidad lingstica. En ruso, lo feme-
nino no puede designar a un persona de sexo masculino y lo masculino
a una persona que pertenezca claramente al sexo femenino. La forma
de personificar o interpretar metafricamente los nombres de seres
inanimados est influida por el gnero. En 1915, en el Instituto Psico-
lgico de Mosc, se realiz un test a varios rusos en el que se demostr
que, al pedirles que personificaran los das de la semana, sistemtica-
mente representaban el lunes, martes y mircoles como seres masculi-
nos y el jueves, viernes y sbados como seres femeninos, sin advertir
que esta distribucin se deba al gnero masculino de los tres primeros
nombres (ponedeJ'nik, vtornik, cetverg), opuesta al gnero femenino de los
otros tres (sreda, pjatnica, subbota). El hecho de que el trmino viernes
sea masculino en algunas lenguas eslavas y femenino en otras, se refleja
en las tradiciones populares de los pueblos correspondientes, que difie-
ren en su ritual de los viernes. La supersticin rusa segn la cual, si cae
un cuchillo al suelo llegar un invitado y si es un tenedor una invitada,
proviene del gnero masculino de noz (ecuchillo) y del gnero femeni-
no de v/lkP (etenedor (jakobson, 1959).
Por otro lado, la imaginacin colectiva siempre ha estado relacio-
nada con la representacin simblica de elementos como el agua, el
fuego, el sol, la luna, la muerte y otros parecidos, configuraciones se-
xuadas, a veces relacionadas con determinaciones gramaticales ligadas
al gnero. Por ejemplo la muerte, femenina en castellano, francs y
ruso, es masculina en alemn (der Tod) y esta diferencia de gnero tiene
consecuencias reflejadas en su representacin iconogrfica: Durero re-
presenta la muerte con la figura de un hombre y los pueblos de lengua
latina bajo el aspecto de una mujer anciana.
50
Estas variaciones en el gnero pueden constituir un grave proble-
ma a la hora de traducir un texto, sobre todo si es poesa, en donde el
gnero asume inmediatamente funciones metafricas y connotativas;
este tema tambin lo trat Jakobson:
En las lenguas eslavas, y tambin en otras, en las que "da" es mas-
culino y "noche" femenino, los poetas representan el da como el
amante de la noche. Al pintor ruso Repin le desconcertaba que los ar-
tistas alemanes encarnaran el pecado en una figura de mujer; no se
daba cuenta de que en alemn "pecado" es una palabra de gnero feme-
nino (die Siinde); y en ruso es masculino (grex). Es el mismo caso de un
nio ruso que estaba leyendo cuentos alemanes traducidos y con gran
asombro descubri que la muerte, sin duda una mujer (en ruso smert' fe-
menino), era la figura de un anciano. Hay una serie de versos de Boris
Pasternak, (zizn') Sestra moja Zizn' ("mi hermana la vida"), cuya traduc-
cin al checo fue especialmente complicada, ya que en este idio-
ma vida es masculino (zivot), mientras que en ruso zizn' (vida) es fe-
menino.
Es interesante saber que el inconveniente surgido en el nacimiento
de la literatura eslava fue el de la dificultad del traductor para conse-
guir dar el simbolismo de los gneros, y que esta dificultad no afectaba
al proceso de conocimiento. Este es el argumento principal del escrito
eslavo original ms antiguo: el prlogo de la primera traduccin del
Evangeliario, realizada poco antes del ao 860 por Constantino el Fil-
sofo, fundador de la literatura y liturgia eslavas.
Esta obra ha sido revisada recientemente por Andr Vaillant. El
apstol eslavo dice: El griego no puede traducirse literalmente a otro
idioma; lo mismo ocurre con cualquier otro idioma que se traduzca.
Nombres como potams, "ro", yastr, "estrella", masculinos en griego,
son femeninos en otros idiomas; como reka y zvezdaen eslavo. Segn
la revisin de Vaillant, esta diferencia elimina la identificacin sim-
blica de los ros con los demonios y de las estrellas con los ngeles de
la traduccin de dos versculos de San Mateo (7, 25 Y9, 9) (jakob-
son, 1959).
Al planteamiento simblico del gnero gramatical se le pueden
formular dos tipos de objetivaciones: por un lado la discordancia exis-
tente en algunos casos entre gnero gramatical y gnero natural; y
por otro las diferencias en las distribuciones de los gneros entre los
distintos idiomas. A continuacin pasamos a estudiarlas ms detenida-
mente.
En muchas lenguas, incluidas las europeas ms conocidas, pueden
51
darse casos de discordancia entre gnero natural y gnero gramari-
cal, y esto podra tomarse como ejemplo del carcter arbitrario y no
motivado del gnero gramatical. Por ejemplo, segn Lyons (1968), en
francs la palabra professeures masculina, aunque pueda referirse tanto a
un hombre como a una mujer. El gnero de! nombre determina en e!
sintagma nominal la concordancia masculina, sin tener en cuenta si la
persona referida es hombre o mujer: lenouveau professeur. Pero cuando el
nombre professeur se refiere a una mujer y en e! predicado se necesita un
adjetivo que normalmente debera concordar con ste, se produce una
discordancia entre el gnero masculino de! nombre y e! sexo femenino
de la persona designada por e! nombre.
En este caso no se puede utilizar correctamente ni la forma mascu-
lina del adjetivo (por ejemplo, beau) ni la femenina (be/le) sin resolver,
por decirlo de alguna manera, el conflicto entre gnero gramatical
y gnero natural. No puede decirse ni Le nouveauprofessesrest beau (que
se refiere necesariamente a un hombre) ni Le noveau professeur est belle
(que no es gramatical). El conflicto) se resuelve con una frase como
Elle est belle, le nouteauprofesseur. (Lyons, 1968). Ahora bien, si es cierto
que pueden existir problemas entre gnero gramatical y gnero natu-
ral, tambin es interesante observar que siempre prevalece el gnero
natural en la referencia pronominal y en la concordancia con el predi-
cado. Esto demuestra, como observa el propio Lyons (1968), que
existe realmente una base natural para los sistemas de gnero de los
idiomas en cuestin.
Con respecto a la distribucin distinta de los gneros en los dife-
rentes idiomas y, por tanto, su eventual carcter no universal, lo que s
es universal es la asuncin, en un cierto grado, de la diferencia sexual
entre las categoras lingsticas, y no las modalidades especficas de tal
asuncin.
El simholismo sexual se representa y expresa lingsticamente en
funcin de los elementos que cada estructura lingstica especfica tie-
ne a su disposicin. Aun as se puede pensar que, por lo menos en algu-
nos casos, el simbolismo de las formas naturales es tan fuerte que se
impone all donde las estructuras lingsticas no lo representan. Por
ejemplo, una de estas simbolizaciones fuertes es la oposicin sol."
luna, como representacin del dualismo sexual masculino/
femenino.
Tan natural parece ser la asociacin simblica de la luna con la fe-
minidad y del sol con el poder masculino, que el poeta Heine tuvo que
sustituir los dos trminos alemanes, que como ya se sabe presentan un
52
cambio de gnero respecto de las lenguas romances: sustituy el sol (die
Sonne), y la luna (der Mond), masculino, por los trminos latinos sol y
luna (K .. Luna, die Gottin, und Sol. der Gott, Die Nordsee).
Nos adentramos aqu en un punto crucial de la discusin sobre el
gnero, aunque slo sea metafrico. Por ejemplo, para Sapir el gnero
no slo es accidental y arbitrario. sino adems no tiene ninguna rela-
cin con el universo imaginario de los que hablan. Se entiende que un
francs no tiene ninguna nocin sexual clara en su mente cuando habla
de un arbre ("un rbol masculino") o de una pomme ("una manzana fe-
menina") (Sapir, 1921).
Esta es una afirmacin un tanto curiosa si se piensa que procede de
una de las ms importantes teoras del relativismo lingstico, en don-
de se sostiene la influencia que la estructura lingstica ejerce sobre
nuestra organizacin perceptiva y cognoscitiva.
Podramos comparar la certeza de Sapir con las reueries de Bache-
lard (el'ara cada palabra masculina yo imagino una femenina bien va-
riada. conyugalmente muy variada, Bachelard, 1960), sin tomarlas
como un ejercicio potico-fantstico, sino teniendo en cuenta su intui-
cin de los hechos lejanos de la conciencia nacional, no por esto menos
importantes para la comprensin de los hechos lingsticos. A conti-
nuacin veamos la opinin de Martinet sobre este tema: Naturalmen-
te. durante el desarrollo de lo que ahora podemos llamar los femeni-
nos, no se puede esperar que una comunidad lingstica funcione ra-
cionalmente y se limite a hacer designaciones de seres fisiolgicamente
femeninos. La imaginacin colectiva sera incapaz. por s sola, de ope-
rar en esta dicotoma total que resulta de la aparicin del gnero feme-
nino si el idioma no la obligase a realizar una eleccin en cada caso.
Pero bajo la presin de las necesidades de la concordancia y en el cua-
dro establecido. sta opera libremente: puesto que para la palabra que
desgina la tierra, as como para cualquier otro sustantivo. es necesario
saber si se utilizarn adjetivos acabados en o o en a, se dejar que la con-
cordancia femenina imponga una vaga idea de pasividad y de recepti-
vidad referida a la tierra, corriendo el riesgo de formar una mitologa
sobre el carcter femenino de la tierra. Por tanto, no seran las creen-
cias de los antiguos pueblos de lengua indoeuropea las que impusieron
al idioma la oposicin entre femenino y masculino, sino la existencia
en el idioma de un principio de oposicin formal que ofreci a la ima-
ginacin colectiva un punto de partida para el desarrollo de sus mitos y
de sus leyendas (Martinet, 1956).
En este caso se hace depender por completo la interpretacin se-
5-'
mntica de la forma lingstica: dado que existe una oposicin formal
(arbitraria), sta se asociar a cualquier simple significado conno-
tativo.
Si en cambio se asume, como he intentado sugerir, que la forma
gramatical existe en cuanto expresin de un valor semntico profundo,
relacionado con un simbolismo del cuerpo que se halla inscrito en el
idioma, tambin el problema de la percepcin de este simbolismo que
pueda existir en la conciencia de los que hablan se acaba formulando
en trminos distintos.
En efecto, es realmente cierto que, al menos en ciertos casos, el g-
nero de las palabras aparece en la conciencia de quien habla como algo
arbitrario y casual. Efectivamente, la inversin simblica que ha pro-
ducido la categora lingstica puede haber perdido la importancia se-
mntica inicial y, por tanto, no ser ya percibida como tal. En estos ca-
sos el gnero tiene el carcter de una imposicin mecnica cuyo valor
simblico el hablante no reconoce necesariamente; an as la forma
lingstica sigue funcionando coma posibilidad generadora de sentido
y de metforas y stas no son otra cosa que el reflejo del simbolismo
inicial que se ha perdido. Con otras palabras, puede afirmarse que el
profundo carcter semntico que ha originado la categora gramatical
permanece como disponibilidad metafrica siempre presente en el idioma,
corno una posibilidad abierta para producir efectos sensoriales incluso
all donde el simbolismo primario no se percibe.
Asimismo Hjelmslev (1956) tambin observaba lo siguiente: El
significado de una categora puede haber cado en desuso hasta el
to de haber desaparecido de la conciencia de los que hablan. Y as se
atribuye a menudo, como una hiptesis, una razn de ser prehistrico
a lo "masculino" y a lo "femenino" cuando stos designan cosas inani-
madas cuya reparticin de gneros parece completamente arbitraria en
el estado actual del idioma y de la comunidad que lo practica (...). En
general, siempre que se est ante gneros ms o menos mecanizados y
gramatical izados, esta hiptesis se impone como una necesidad dado
que constituye la nica explicacin posible de! origen de este hecho.
Por otra parte, el sistema lingstico, una vez constituido y propagado
en el tiempo, se impone constantemente a los sujetos que hablan hasta
tal punto que una supervivencia puede resurgir y convertirse en objeto
de una reinrcrprctacin. El hecho de que el nombre de la luna sea fe-
menino en francs, pero masculino en alemn y el del sol masculino en
francs, pero femenino en alemn, puede considerarse, en el momento
actual, como algo absolutamente arbitrario y sin motivo, una mera su-
54
pervivencia desprovista de sentido. Adems este hecho se impone
constantemente en el espritu puede surgir en cualquier momento una
interpretacin semntica de ste, en la poesa y tambin en el pensa-
miento de cada da; una nocin de personificacin subsiste al estado
potencial y siempre puede ser utilizada. Por lo tanto, en estos s.e
puede hablar de supervivencia slo con grandes reservas; esto se [ustifi-
ca slo con la condicin de aadir que el sistema lingstico, aunque
desprovisto de "razn", habla siempre para la imaginacin y la dirige;
no es de supervivencia, sino de continuacin de lo que habra que ha-
blar, aunque de continuacin en el estado potencial (Hjelmslcv, 1956,
traduccin ma).
El simbolismo sexual y las categoras formales de la lengua tam-
bin pueden no presentarse unidos, como e.s el caso del donde
simbolismo se advierte tambin en ausencia de las categonas gramatr-
cales respectivas, es decir, tambin donde no est directamente repre-
sentado en formas lingsticas. En el ingls, de hecho, idioma de gne-
ro natural o lgico, slo los seres humanos estn dotados de gne-
ro, masculino o femenino, segn su sexo (pero esto slo sirve para la
seleccin del pronombre y para hechos de concordancia, como se ha
dicho); todos los no humanos son neutros. Sin embargo, existen algu-
nos usos del gnero femenino tambin para trminos que gramatical-
mente seran neutros y esto se explica nicamente por una atribucin
de significado simblico. En efecto, mientras el masculino tambi?
puede tener valor genrico o indefinido (o sea, el Femeni-
no), el femenino remite explcitamente al tramo + femenino y por lo
tanto, subraya de forma ms evidente los usos desviados. Las catego-
ras de inanimados que ms frecuentemente se lexicalizan como feme-
ninas en el idioma ingls son los barcos (y a veces tambin los ros), los
ciclones, las locomotoras, los coches y en general los medios de loco-
mocin y las mquinas, y finalmente los nombres de pases, probable-
mente por la simbolizacin metafrica de la patria con la imagen fe-
menina de la mujer-madre.
Por 10tanto, tambin en un idioma donde e! gnero gramatical, en
cuanto a categora lingstica, es prcticamente inexistente, la metfo-
ra sexual est profundamente arraigada en la imaginacin de los que
hablan, tanto que se impone incluso en los casos en los que el sistema
no lo prevera. En un idioma que no tiene oficialmente gnero la fIl-
tracin de valores simblicos es infinitamente ms limpia, porque no
se oculta tras el automatismo de la concordancia gramatical, como por
ejemplo en el francs (Yaguello, 1979).
55
Esta conclusin es casi opuesta a la hiptesis de Sapir: los gneros
gramaticales lejos de ser meras categoras formales no percibidas ni
perceptibles siquiera en la lengua en que estn marcados, estaran sin
embargo presentes en la percepcin lingstica de los que hablan, in-
cluso en idiomas como el ingls en los que estn ausentes como tramos
formalmente marcados l.
Un nivel especial del simbolismo lingstico relacionado con la di-
ferencia sexual es el simbolismo fontico, que designa, segn las pala-
bras de Jakobson (1979) una ntima y natural asociacin por semejan-
za entre sonido y significado. Tanto Sapir (1929 b), como Jespersen
(1933) se han ocupado del simbolismo de la vocal i, que segn ambos
autores estara asociada a ideas de pequeez y ligereza. Segn Jespersen
la vocal [i] anterior, alta y no redondeada, sobre todo en su forma es-
trecha o delgada, sirve muy a menudo para indicar algo pequeo, del-
gado, insisignificante o dbil.
Jespersen muestra cmo sta aparece en muchas palabras de dife-
rentes idiomas que significan pequeo (litt/e, petjt, picc%, piccino, el
hngaro kis, el ingls wee, teeny, slim, el latn minor, mmmus, el griego
mikros), as como en sufijos diminutivos y en verbos que significan ha-
cer o convertir en algo pequeo, Va que pequeez y debilidad se con-
sideran a menudo caractersticas del sexo femenino, creo que el sufijo
femenino en ario -i sirvi en su origen para expresar baja estatura
(ibdem).
En la teora de Jespersen la simbolizacin tiene lugar, antes que en
el plano de las inversiones semnticas, incluso en el plano asignado a
ciertos sonidos (que con seguridad estn ligados intrnsecamente a los
tonos del aparato fontico femenino como los sonidos altos de la i ce-
rrada) un valor simblico relaciopnado con los rasgos semnticos de
pequeez y de feminidad. Ciertamente el problema del simbolismo fo-
ntico suscita una gran controversia y siempre se pueden poner ejem-
plos contrarios; pero parece que existen algunos niveles de simbo-
lismo fontico universales (cfr., sobre este tema, Jakobson y
Waugh, 1979).
Por otra parte, suele suceder que, en el plano morfolgico, los dos
rasgos semnticos de pequeez y feminidad estn hechos sobre la mis-
1 Whorf (1956) habla, a propsito del gnero en ingls, de categora gramatical latente o
criptotipo, para subrayar su naturaleza oculta, crptica. Una categora latente est marcada, en
el morfema o en una configuracin de frases, slo en cierto tipo de oraciones y no en todas en
las que aparece una palabra o un elemento perteneciente a la categora.
56
roa forma lingstica o por formas homlogas, de forma que el mismo
sufijo determina tanto la forma femenina como la del diminutivo. Por
ejemplo, en ruso el sufijo -ka es a la vez femenino y diminutivo, y en
francs sucede lo mismo con el sufijo -ette.
Algunos lingistas (Yaguello, 1979) han observado cmo, en algu-
nos idiomas, existe una correspondencia muy frecuente entre gnero y
tamao en gran nmero de parejas de casi-sinnimos, de forma que el
trmino para designar el objeto de dimensiones ms pequeas es feme-
nino. Un ejemplo de esto son las parejas en francs como: chaise/fauteuil,
lampe/lampadaire, cabane/manoir, auberge/hotel, toiture/autobus, etc. Pero
tampoco en este caso se trata de una caracterstica de tipo univer-
sal y no es difcil encontrar parejas de signo opuesto (e/ triciclo/la
bicicleta).
Aun con estos lmites, parece innegable que a la simbolizacin liga-
da al gnero estn conectados estereotipados referentes que afectan a
las representaciones de lo masculino y lo femenino.
En un estudio experimental del ao 1962, Susan Ervin mostr
cmo las distinciones del gnero estn asociadas para los que hablan
con imgenes estereotipadas de lo masculino y lo femenino. En efecto,
los sujetos asociaban con regularidad ciertos valores (como dbil,
pequeo y otros parecidos) a palabras con terminacin femenina, in-
dependientemente de cada significado. Sobre esta base la autora postu-
laba una generalizacin semntica de la gramtica, es decir, un compo-
nente con significado independiente de la estructura semntica de las
palabras, pero que deriva nicamente de los procesos de interpretacin
simblica relacionados con el gnero gramatical. Naturalmente, seme-
jante generalizacin semntica poda variar de idioma a idioma segn
las distintas organizaciones del sistema de los gneros, pero en cada
paso quedaba la constante de una regularidad de asociaciones entre g-
neros gramaticales, diferencia sexual y representaciones simblicas de
esta diferencia.
Simbolismo y categoras naturales
Mantener que la inversin simblica precede a la forma lingstica
significa reconocer en la diferencia sexual una categora fundadora de
la experiencia y de la misma estructura psquica. En cuanto oposicin
semntica profunda, sta organiza la percepcin del mundo y su repre-
sentacin simblica dentro del lenguaje, creando las bases de la signifi-
57
cacin a partir de una relacin diferenciada de los elementos distingui-
bles. Desde Lvi-Strauss la tradicin estructuralista siempre ha locali-
zado en la percepcin de la discontinuidad, del cambio diferencial, la
base misma de la significacin. La percepcin intuitiva de la diferen-
cia, de un cierto cambio entre dos o ms tamaos, constituye para la
tradicin semitica posterior a Saussure, la primera condicin de la
aparicin del sentido. Aun as la diferencia no puede ms que recono-
cerse sobre un fondo de semejanza que le sirve de soporte. Y as, pro-
poniendo diferencia y parecido como relaciones (colocadas y/o produ-
cidas por el sujeto que conoce) susceptibles de ser agrupadas y formula-
das en una categora propia, la de alteracin/identidad, se puede construir,
como en un modelo lgico, la estructura elemental de la significacin
(Greimas y Courts, 1979, traduccin ma).
La oposicin profunda ligada a la diferencia sexual, se manifiesta
en la coexistencia de dos principios diferentes. uno masculino y uno
femenino, lo que parece ser algo muy frecuente y comn en gran canti-
dad de mitos y religiones, simbolizado de muchas formas en niveles
ms abstractos como en la oposicin entre elyin, principio femenino
pasivo, y el yan, principio masculino activo.
A partir de esta polaridad algunos elementos del mundo natural es-
tn investigados con un simbolismo sexual que despus, generalmente,
se lexicaliza en la categora de gnero. Pero es interesante observar que
la inversin simblica tiene, en casi todos los idiomas, ms de un signi-
ficado sobre algunos conceptos o elementos del mundo natural que
suelen estructurarse por parejas de antnimos representando algunas
oposiciones muy generales y bsicas para la experiencia humana, como
por ejemplo la oposicin entre luz y oscuridad y por lo tanto entre da y
noche, sol y luna; y, la conectada con la primera, entre vida y muerte.
Por ltimo estn las oposiciones que parece que realizan una conexin
estructural entre los elementos de base del mundo natural: agua y fue-
go, tierra y aire o tierra y cielo. Estos son sobre todo los elementos con
mayor carga de simbolismo sexual. EJJo nos autoriza a pensar que tal
simbolismo es el resultado de la combinacin entre la importancia
objetiva de algunas configuraciones naturales y la asimilacin subje-
tiva de estas configuraciones dentro de la significadora oposicin
masculino/femenino. Utilizando los conceptos de importancia y rele-
vancia (Thom, 1972) podra afirmarse que algunos elementos que se
presentan frente a la percepcin como dotados de una importancia na-
tural, se convierten despus en formas cargadas desde el punto de vista
de la simbolizacin sexual. La profundidad semntica ligada al cuerpo
58
configura as aquellos elementos del mundo externo importantes por
naturaleza, en cuanto que son relevantes para la experiencia humana al
estar ligados al paso del tiempo y consecuentemente a la actividad,
trabajo, al descanso (tinieblas y luz, da y noche, sol y luna), a la ali-
mentacin ya la misma supervivencia (tierra, agua, fuego).
Como la atribucin del gnero a los trminos de estas parejas es ex-
tremadamente clarificadora para la reconstruccin del espacio semn-
tico que, en el idioma, organiza las representaciones ms de
lo femenino: Tierra y Naturaleza, matriz y cavidad. Ya en la denomina-
cin del mundo encontramos las simbolizaciones dentro de las que,
desde siempre, se ha inscrito lo femenino.
El tipo de inversin simblica realizado sobre estos objetos impor-
tantes, es decir. su atribucin de un principio femenino o masculino,
puede variar, pero la oposicin entre los dos trminos siempre perma-
nece. Adems parece que all donde haya tenido lugar una transforma-
cin de gnero. sta no ha sido casual y arbitraria, sino que ha venido
acompaada de una evolucin ms profunda y compleja del esquema
cultural. Por ejemplo, se piensa que en el indoeuropeo primitivo la
luna estaba un gnero masculino y, por tanto, tena acompaada por
un simbolismo masculino. mientras que el sol era de gnero femenino,
como es el caso actual de las lenguas germnicas. Segn la teora de
Markale (1972), el cambio de gnero sucedi paralelo a la evolucin de
la sociedad hacia un sentido patriarcal y, por tanto, al paso, en la zona
indoeuropea, del culto de la diosa madre al del dios padre. En ese
mento el sol pas a ser el smbolo de un principio activo. de fuerza y VI-
rilidad, mientras la luna se asoci al principio femenino. Esta simboli-
zacin parece que pas despus a la mitologa griega y la.tina, en
Efeho-Apolo, el conductor del carro solar. se opone a Diana-Artemisa.
simbolizada por el cuarto de la luna.
Una oposicin parecida es el de la pareja da/noche: el nombre de
Zeus deriva precisamente de la palabra da, que es masculina en toda el
rea indoeuropea, mientras la noche tiene en todas partes un nombre
femenino porque, segn Meillet, su carcter religioso se siente
profundamente que el del da porque tiene algo ms misterioso (Mci-
llet, 1921).
En ruso hay dos trminos diferentes para designar a la luna, uno
masculino, mesets (cfr. del latn mensis para mes), y otro femenino, luna.
Pero al ser el sol de gnero neutro permanece la oposicin entre los dos
trminos.
Otro elemento que todas las culturas simbolizan como femenino es
59
la tierra, smbolo maternal por excelencia en cuyo ciclo reproductivo
se refleja la sexualidad humana. En algunos idiomas los rganos sexua-
les femeninos se denominan con la misma palabra usada para nombrar
el nacimiento de un ro, la cavidad profunda y subterrnea de la que
mana el agua. En Babilonia la palabra psi significaba tanto manantial
de un ro como vagina.
Se debe observar que todos los elementos a los que hacemos refe-
rencia siempre se simbolizan como parejas opuestas: la noche y el da,
el sol y la luna, la tierra y el cielo, en donde el valor de un trmino
siempre tiene una relacin y su significado interno deriva de una opo-
sicin binaria. Precisamente dentro de esta bipolaridad se expresa el
dualismo masculino/femenino. Bachelard (1960) observa que <da po-
tencia de un ser puede especificarse tanto como potencia masculina o
como potencia femenina. Toda potencia est sexuada, y tambin puede
ser bisexual. Nunca es neutra y nunca permanecer neutra mucho
tiempo (...). Con significados que evolucionan de lo humano a lo di'vi-
no, con hechos tangibles que se convierten en sueos, las palabras reci-
ben un mayor significado.
Tambin Schelling subrayaba que todas las oposiciones se inscri-
ben casi naturalmente en la oposicin bsica de masculino y femenino:
No es ya una personificacin toda denominacin? Dado que todos
los idiomas indican con un gnero diferente los objetos que comportan
una oposicin; dado que, por ejemplo, decimos el ciclo y la tierra... No
estamos quiz cerca de expresar de esta forma nociones espirituales
simples a travs de divinidades masculinas y ferneninas? (Schelling,
Introduccin a la filosofa de la mitologa, citado por Bachelard, 1960).
Otra pareja con trminos opuestos es agua y fuego. En el rea in-
doeuropea existe un doble sistema de denominacin para esta cuestin:
en algunos casos los trminos son neutros y se caracterizan por el rasgo
inanimado, y en otros se consideran como seres animados y se clasifi-
can uno como masculino y otro como femenino. Segn Meillet, esto
dependa de la existencia de una actitud sagrada-religiosa o profana
con respecto a los elementos naturales:
El hecho de elegir tanto el tipo animado como el "inanimado"
caracteriza los idiomas. En lugares como la India o Roma, donde pre-
valecen las opciones religiosas, las formas de gnero "animado" tien-
den a mantenerse. En lugares como en Grecia, en donde dominan los
puntos de vista profanos y el pensamiento es "laico", las formas de g-
nero inanimado son las nicas que se han conservado (Meillet, 1921);
as, por lo menos en estos casos, la atribucin del gnero sera directa-
60
mente dependiente de la visin del mundo y del sistema cultural y reli-
gioso de una determinada civilizacin.
De todas formas, no existen idiomas que combinen en una misma
pareja de trminos los dos criterios de denominacin animado/
inanimado y el gnero masculino y femenino: si se considera animado
uno de los dos trminos el otro siempre lo es y si uno de los dos trmi-
nos es neutro tampoco el otro tiene gnero masculino o femenino.
Los mismos idiomas en donde el nombre del agua es de gnero
animado (femenino) y en donde sta est personificada y considerada
como divina, tienen tambin un nombre de gnero animado, masculi-
no, para el fuego, y ste es un ser divino... En cambio, los idiomas en
donde el nombre del agua es de gnero neutro, tienen nombres neutros
para el fuego (MeiJlet, 1921).
El hecho de que dos trminos siempre se articulen, en el plano lin-
gstico, dentro de categoras homogneas, parece avalar la teora de
que los dos elementos a donde remiten los trminos se perciben siem-
pre como conectados entre s, corno partes complementarias de una
unidad que no puede disgregarse. En los idiomas en donde prevalece el
rasgo animado, como por ejemplo el snscrito, el agua es el elemento
que siempre debe tener un carcter lexicolgico femenino mientras
que el fuego siempre es de gnero masculino'.
En otros idiomas con gneros fuera del rea lingstica europea,
como las lenguas semitas, se encuentran correlaciones significativas
entre gnero gramatical y atribuciones simblicas. Segn la mayora de
los estudiosos de lenguas semitas, el gnero femenino se asoci a la idea
de debilidad y pasividad y el masculino a la de fuerza y poder. Pero hay
otras interpretaciones que contrastan esta lectura. Wensinck (1927),
en especial, adelanta una hiptesis muy parecida a la que cincuenta
aos ms tarde Markale sostendr a propsito del indoeuropeo primi-
tivo. Segn Wensinck, hubo un estadio arcaico, precedente al patriar-
cado y al nacimiento de las religiones monotestas (judasmo e islamis-
mo) en el que era lo femenino lo que se asociaba a la idea de fuerza y
poder. Desde un punto de vista gramatical, en esta fase primitiva el g-
nero femenino es predominante y est ligado al intensivo.
El paso al siguiente estadio religioso y patriarcal estara acompaa-
do, en el plano lingstico, de un desplazamiento del gnero femenino al
1 Sobre la simbologa sexual unida a las imgenes del agua y del fuego, vase Bachelard
(1942, 1938), que encuentra en sus rveneslas grandes representaciones simblicas del incons-
ciente colectivo.
61
masculino, que se convertira as en dominante. La primitiva religiosi-
dad animista de carcter mgico quedara relegada a la esfera femeni-
na, a la que se contrapone la religin revelada, fundada en el patriarca-
do. De aqu surge una postura general negativa hacia la sexualidad fe-
menina, impura y maligna; en las lenguas semitas todo lo que est uni-
do a la sexualidad es femenino, incluso los rganos genitales masculi-
nos. Para el antiguo pueblo semita, el cielo, el sol, el fuego y el viento,
en cuanto que estaban conectados a una idea de poder mgico y de
energa, eran originalmente femeninos y pasan sucesivamente al mbi-
to masculino. Wensinck pone numerosos ejemplos para demostrar que
todas las palabras que en un periodo ms antiguo de las lenguas semitas
eran de origen femenino, se unan a la esfera de la magia y de lo sagra-
do. El inters de esta tesis me parece consistente, ms todava que en la
hiptesis de una sociedad matrimonial original y arcaica, donde lo fe-
menino .estara ntimamente unido a la idea de fuerza, poder y energa
productiva, en la conexin que esta terica instaura entre patriarcado,
monotesmo y simbolizaciones de la diferencia sexual en el idioma.
Llegado a este punto, hemos obtenido algunos datos en nuestro
anlisis: en todas las lenguas se encuentra una tendencia a llenar de
simbolizaciones sexuales los elementos naturales de la experiencia. Las
estructuras lingsticas se utilizan para dar una base figurativa a este
hecho y de tal forma que las representaciones simblicas tengan una
base concreta.
La diferencia sexual se configura no como accidente, y tampoco
como mero dato material, biolgico, sino como elemento ya signifi-
cante, como una de las categoras que fundan nuestra percepcin y re-
presentacin del mundo. Slo imaginando la oposicin sexual como
un elemento de categora de nuestra experiencia podemos explicarnos
su difundida presencia dentro del lenguaje, la necesidad que el ser hu-
mano parece que siempre ha tenido de sexualizar la naturaleza, de car-
garla de significados simblicos sexuales. Si la diferencia sexual es una
de percepcin del mundo, esto significa que es algo
diferente desde un puro hecho emprico, es ms
bien algo que funda la percepcin emprica y, por as decirlo, la prece-
de. Slo como esquema categrico de nuestra experiencia, la oposicin
se despus en la estructura lingstica, bajo forma de
gene.ro gramatical, Pero esta configuracin no es neutra y casual,
refleja ya una colocacin previa de lo femenino en el universo sim-
blico.
En el momento en el que el simbolismo natural sexuado se mani-
62
fiesta en la estructura lingstica, ste tiende a perder parte de su valor,
trasformndose en frmulas metafricas que, como ya se ha dicho,
pueden tambin ser percibidas por los que hablan de forma muy tenue
o incluso no serlo en absoluto. En el paso del smbolo a la metfora ha-
bra, por lo tanto una prdida, no tanto de significado como de valor,
de inversin emocional, debida segn Ricoeur (1975) al hecho de que
el smbolo, a diferencia de la metfora, presenta tambin un aspecto no
semntico, no reducible al anlisis lingstico y lgico en trminos de
significacin e interpretacin. Algo del smbolo no "pasa" a la met-
fora y por esto resiste una transcripcin lingstica, semntica, lgica
del smbolo (...). La metfora se mantiene en el universo ya purificado
del/ogos. El smbolo duda entre la lnea divisoria entre bios y logos (... ).
La actividad del smbolo es un fenmeno de frontera. Frontera entre el
deseo y la cultura. Frontera entre los sentimientos y sus delegados re-
presentativos o afectivos (Ricoeur, 1975; traduccin ma).
Por esto Ricoeur habla de la adherencia del smbolo, de su aspec-
to de lumen no reducible a lo lingstico, sino relacionado con el he-
cho de que el smbolo est ligado a las configuraciones del cosmos
por leyes de correspondencia. Correspondencia entre macrocosmos y
microcosmos: as se corresponden la unin divina del cielo y de la tie-
rra y la unin del hombre y de la mujer. Correspondencia entre el suelo
frtil y el surco femenino, entre las vsceras de la tierra y el seno mater-
no, como la que existe entre el sol y el ojo, entre el semen masculino y
las semillas, como entre la sepultura y la muerte de la semilla, como
entre un nuevo nacimiento y el retorno de la primavera. Correspon-
dencia en tres registros entre el cuerpo,. la casa y el cosmos
(ibdem).
Si bien es verdad que tal simbolismo puede expresarse slo en
cuanto que se hace lenguaje y palabra y se circunscribe al discurso, Ri-
coeur afirma que algo del smbolo no pasa) al lenguaje y lo que pasa es
siempre del orden del poder, de la eficacia, de la fuerza, de tal modo
que el lenguaje no captura la espuma de la vida.
Me parece que este anlisis ilustra eficazmente la transformacin
que el simbolismo sexual experimenta en el momento en que se aden-
tra en el lenguaje. En la percepcin lingstica el poder del smbolo, su
fuerza, se ha perdido progresivamente y ha quedado un vago carcter
metafrico unido a la categora gramatical de gnero. El sentido meta-
frico es la huella lingstica de lo que originalmente se viva como
smbolo fuerte, corno si en el lenguaje permaneciera el poso de sm-
bolos precedentes.
63
En este contexto algunas metforas tienen, segn Ricoeur, un esta-
tuto especial en cuanto que organizan un campo jerrquico original,
son metforas fuertes o arquetpicas.
Todo ocurre como si ciertas experiencias fundamentales de la hu-
manidad conllevasen un simbolismo inmediato que antecede a la orga-
nizacin ms primitiva del orden metafrico. Este simbolismo origi-
nario parece adherirse a la manera de ser ms inmutable del hombre en
el mundo: ya se trate de altura o de profundidad, de direccin hacia
adelante o hacia atrs, del espectculo celestial o de la organizacin te-
rrestre, de la casa y de la chimenea, del fuego y del viento, de las pie-
dras y del agua. Si se aade adems que este simbolismo antropolgico
y csmico comunica subterrneamente con nuestra esfera de la lbido
y, a travs de sta con lo que Freud ha llamado la lucha de gigantes en-
tre Eros y la muerte, se entiende entonces que el orden metafrico est
sometido por esta experiencia simblica a lo que se podra definir una
propuesta de trabajo. Todo ocurre como si la experiencia simblica pi-
diese a la metfora un trabajo de sentido a la que sta satisface parcial-
mente a travs de su organizacin en niveles y estratos jerrquicos.
Todo ocurre como si una vez ms lo simblico constituyese una reser-
va de sentido cuyo potencial metafrico siempre queda por definir
(ibd.). Indudablemente, entre las experiencias fundamentales de la
humanidad que conllevan un simbolismo inmediato la experiencia de
la diferencia sexual es una de las ms elementales y el campo metafri-
co que se organiza alrededor de ella permanece como un depsito de
sentido potencial, susceptible de reactivar la fuerza y eficacia original.
Pero este campo metafrico se presenta desde el principio sealado JX>r
una isotopa recurrente que construye, utilizando las palabras de Tere-
sa de Lauretis (1985), el objeto como femenino y lo femenino como
objeto.
Creo que un reconocimiento minucioso de la estructuracin meta-
frica bajo diferentes puntos de vista (cientfico, tcnico, filosfico, ju-
rdico, crc.) aclarara en gran medida la naturaleza sexual de sus cam-
pos metafricos. En lo que respecta al punto de vista cientfico, Evelyn
Fox Keller (1978) ha demostrado que se puede encontrar en las expre-
siones lingsticas una postura sistemtica de conquista y dominacin
en lo que respecta al propio objeto de estudio, que metafricamente
est representado como femenino. Y muchos otros ejemplos podran
confirmar lo que justamente ha sido definido como la violencia de la
retrica (de Lauretis, 1985).
l .. as formas en las que los diferentes idiomas simbolizan en su inte-
64
rior la diferencia sexual son evidentemente formas significantes, en las
que es posible identificar una representacin de lo femenino. Por otra
parte se ha visto que una cierta organizacin de los gneros est direc-
tamente unida a la llegada del patriarcado e implcitamente refleja a
compromisos y posiciones.
En este punto son posibles dos objetivos: en primer lugar describir
de qu forma la diferencia sexual se ha inscrito y simbolizado en la es-
tructura lingstica, cmo ha sido manipulada, segn cules jerarquas
y con qu efectos de sentido; en segundo lugar, qu relacin se instaura
entre el nivel abstracto y simblico del lenguaje y las mujeres en cuanto
multiplicidad de objetos reales.
1....0 reduccin de Jo femenino
Reivindicar la existencia de la diferencia sexual como categora es-
tructuradora de la experiencia por un lado y de la produccin de senti-
do por otro, significa reconstruir el recorrido que va desde las bases
materiales de la significacin a su estructuracin simblica dentro del
lenguaje. Este punto fundamental a menudo ha sido sobreentendido
tambin desde dentro de la misma teora feminista, donde a veces se ha
recurrido al utpico proyecto de un lenguaje andrgino, en el que se
expulsara y borrara la marca sexual. Semejante proyecto se basaba en
un equvoco de fondo, es decir, la confusin entre la diferencia en s y
la modalidad en la que esta se ha inscrito y manifestado en el lenguaje
histrica y socialmente. El problema que surge aqu es precisamente el
de reconstruir las formas de esta transformacin, el proceso de desvia-
cin de sentido que ha producido lo femenino como gnero derivado y
subalterno. Esto ha ocurrido principalmente de dos formas, aparente-
mente opuestas y en realidad complementarias: por un lado la aboli-
cin de la diferencia sexual, su ocultamiento, y por el otro la transfor-
macin de la diferencia original en dualismo, en oposicin de trmi-
nos antnimos e irreductibles, segn una disminucin de la estructura
misma de la significacin.
Esta reduccin parece evidente si analizamos el lenguaje de la teo-
ra lingstica y las formas en las que sta ha descrito la categora de g-
nero y el problema de la derivacin.
En lingstica la diferencia est marcada por la presencia o ausen-
cia de determinados rasgos semnticos, segn un esquema binario que
prev slo dos posibilidades: + o -.
65
De la negacin del trmino bsico, el masculino, se obtiene su
opuesto femenino, que no se caracteriza por sus propiedades corres-
pondientes, sino slo por ser negativo frente al trmino a partir del
cual adquiere significado en la relacin de oposicin, precisamente el
masculino.
Es interesante observar cmo esa reduccin y aplastamiento se rea-
liza slo en relacin a uno de los dos lados del cuadrado semitico que
representa las relaciones fundamentales de la significacin: efectiva-
mente, siguiendo la tradicin histrica, es el masculino quien tiene 10
femenino como su negativo, y no al contrario. La eleccin masculina
como primer trmino (o no-marcado) ha determinado la organizacin
de la diferencia sexual de la manera en que hoy se presenta en la mayo-
ra de los idiomas que conocemos.
Afirmar que la diferencia sexual ya est simbolizada desde el mo-
mento en que se halla inscrita dentro del idioma, implica tambin el
explicar las formas y las modalidades en que se ha representado. El
problema no es slo investigar, y reconstruir, las imgenes de lo femeni-
no que el idioma construye mediante sus metforas. Este es desde Iue-
en donde la lnea continua indica la relacin de contradiccin y la dis-
continua la relacin de contrariedad.
Como ya se ha visto al analizar el sistema de gneros, este esquema
es apropiado para dar la razn de las formas gramaticales que, en las
lenguas de gneros, manifiestan lingsticamente esta profunda estruc-
tura semntica. En efecto, en los idiomas de cuatro gneros el neutro
convierte en lxica la categora de los sub-contrarios (no-masculino y
no-femenino). El neutro y el gnero comn pueden estar presentes y la
forma lingstica puede marcar nicamente la posicin masculino/
femenino.
Como puede apreciarse en este esquema, ftmenino y no-Jemenino son
trminos diferentes, que se pueden reducir entre s de algn modo (se-
gn Greimas, stos estn regulados por una relacin de complementa-
ridad). Lo que s ha sucedido en la regulacin lingstica de este esque-
ma abstracto es la reduccin y aplastamiento de un trmino sobre otro,
de forma que el femenino coincide con el no-masculino, haciendo una
oposicin dual que anula la diferencia entre contrarios y contradicto-
rios, superponiendo los dos trminos y dando lugar a la habitual oposi-
cin con dos polos:
En el caso del gnero, el rasgo semntico que funciona como ele-
mento de base es naturalmente el masculino. As Langendoen (1969)
utiliza / + Masculino/ para marcar las entradas masculinas del lxico, y
/ _ Masculino/ para las femeninas. De la misma forma McCawley
(1968), en su proyecto de definicin del rol de la semntica en la
mtica define las formas / + macho/ / - macho/ como parte de la In-
formacin semntica referente al gnero con rol activo en la selec-
cin.
Otros Iinguistas, como Postal (1966) o Chafe (1970), incluyen so-
lamente el rasgo masculino en la informacin semntica del lxi:o.
Por ejemplo, Chafe opina lo siguiente: Considerar lo masculino
como el estado no marcado por un nombre humano y, consecuente-
mente lo femenino como el estado marcado. En general, sin conocer
el sexo de un nombre humano, lo trataremos conceptualmente como
masculino. Tendremos pues que aadir una regla que dice que un
nombre humano puede, a veces, especificarse como Femcnino. En au-
sencia de esta especificacin, todo trmino de persona se asume natu-
ralmente como masculino. En cada caso el femenino siempre coinci-
de con la ausencia de rasgo masculino, con su negacin, segn una
identificacin entre trminos contrarios y contradictorios en la que
merece la pena profundizar. . .
Si quisiramos articular la categora semntica de la diferencia se-
xual dentro de un posible modelo de sign'ificacin como el propuesto
por Greimas (1966), veremos que la situaci,n es ms compleja
de cuanto parece por la descripcin de los lingistas. El cuadrado se-
mitico propuesto por Greimas como estructura bsica de la significa-
cin prev cuatro posiciones y no slo dos; los dos trminos que arti-
culan la categora, masculino y femenino, no estn ligados una. re-
lacin de contradiccin, sino ms bien son trminos contrarios, arncu-
lados sobre un mismo eje semntico. Cada uno de ellos cuenta despus
con un contradictorio, representado por su negacin, no-masculino y
no-femenino, segn el esquema siguiente:
masculino - - - - - - - - --+- femenino
no-femenino .. - - - - - - - - -. no-masculino
masculino no-masculino = femenino
66 67
go un nivel importante, pero que se sita como consecuencia figurati-
va) de una organizacin posicional de dos trminos (masculino y fe-
menino) que ya ha sucedido en un nivel ms profundo de la organiza-
cin semntica, precisamente en el nivel de la estructura bsica de la
significacin.
Si mi teora es correcta, es precisamente en ese nivel profundo, en
la organizacin misma del sentido, en donde las dos posiciones son es-
tructuradas de la forma que acabo de mostrar. Es en este nivel en don-
de lo masculino se coloca como trmino fundador, como sujeto, y lo
femenino como su negacin, su lmite, y al mismo tiempo como su
condicin para existir. Si efectivamente es cierto que un trmino no
puede definirse nunca por s mismo, sino slo por su relacin de oposi-
cin con otro trmino, lo masculino puede existir nicamente en
cuanto se contrapone a lo femenino y lo construye como algo suyo,
como su negacin. Lo femenino se sita as con la doble postura de ser
lmite de lo masculino y a la vez su condicin para existir. Para plan-
tear la cuestin de que un sujeto femenino no es definible slo por la
va negativa, nicamente por la negacin del ser, es necesario volver a
contemplar la categora de la diferencia sexual como categora central
de la experiencia y dar las formas con las que se ha realizado su nega-
cin, su ocultamiento.
Si pasamos del metalenguaje de la teora a los fenmenos que den-
tro del idioma regulan el paso de lo masculino a lo femenino, se pre-
sentarn condiciones iguales.
Un dato comn a todos, los idiomas de gnero que se conocen 1, es
la absorcin de lo femenino por parte de lo masculino; el trmino ge-
nrico no marcado, y por lo tanto, la base, siempre es lo masculino y lo
femenino se coloca como trmino derivado de ste a travs de determi-
nadas transformaciones morfolgicas.
Segn este principio de dominacin, tambin se regula la concor-
dancia gramatical: si nos referimos a dos trminos, uno masculino y
otro femenino, la concordancia siempre se realiza con el masculino
(juan y Mara son dos nios, nunca son dos nias). Sucede lo mismo en
el uso de los pronombres: la forma pronominal masculina prevalece
no slo al hacer referencia a grupos mixtos, sino tambin en los casos
en donde el sexo est indeterminado, casos en donde toda la concor-
1 La nica excepcin parece ser el roqus, en donde el gnero que tiene la funcin de ge-
nrico es el femenino. Pero por otra parte esta lengua clasifica a las mujeres entre los inani-
mados.
68
dancia gramatical se basa en el masculino, como gnero comn y no
marcado. (Pinsese en frases como: Quien lea esto se considerar aoi-
sado...)), y otras parecidas, tan normales para nosotros que nos extraara
encontrar en ellas una concordancia femenina).
El mismo trmino para designar a la especie humana es hombre,
segn una evolucin que ha llevado, por ejemplo en las lenguas
romances, a la supresin de la oposicin existente entre homo, el genri-
co de la especie, y uir, el trmino especfico para los individuos de sexo
masculino.
Con la asimilacin en una sola palabra, lo masculino coincide con
el genrico de la especie, pero manteniendo, en un nivel semntico,
toda la ambigedad de su doble nivel de significado. Como se ha obser-
vado (Spender, 1980) la expresin no es un genrico real, sino ms
bien un pseudo-genrico (o genrico especfico), desde el momento
que en la percepcin del que habla al utilizar el trmino hombre no se
asocia slo un significado genrico como gnero humano, sino tam-
bin el especfico de individuo masculino 1. (Vase por ejemplo la in-
congruencia semntica de frases como el hombre amamanta a sus pe-
qucos}. Como siempre las expresiones lingsticas no son inocentes
expedientes gramaticales, sino formas que caracterizan nuestra percep-
cin de la realidad y su construccin simblica.
Es interesante notar, por lo menos en lo que se refiere al ingls, de
qu modo la definicin del masculino como forma no marcada ha apa-
recido slo a partir de 1600 y se ha adoptado como uso comn despus
de 1746, cuando John Kirkby formul sus Ochenta y Ocho Reglas
Gramaticales para el ingls. La Regla Nmero Veintiuno estableca
que el gnero masculino era ms comprensible que el femenino
(Spender, 1980). El masculino se convierte as en categora universal,
trmino abstracto y general que de hecho se configura como la norma,
respecto a la cual lo femenino constituye la separacin, el rasgo que se
marca. A falta de una prueba contraria el ser humano es de sexo mas-
culino, la diferencia se registrar como ausencia del rasgo masculino,
precisamente no-macho.
La situacin de asimetra entre masculino y femenino se encuentra
difundida en todos los niveles de la estructura lingstica; en un nivel
1 I11PeJtigaci()ffes experimenta/es (Nilsen, 1973) ha mostrado, por ejemplo, que en frases gen-
ricas tipo el hombre necesita la comida, los nios interpretan siempre hombre como
macho. Conclusiones anlogas se pueden encontrar en Harrison (1975) a propsito de las
discusiones sobre la evolucin del hombre.
69
gramatical el caso ms evidente y analizado es el de la for-
macin de los nombres de los agentes, en especial de los nombres de
profesiones, en los que muy a menudo no existen ms. que las forn:
as
masculinas, y falta los derivados morfolgicos para designar a la mujer
que realiza la misma actividad. en no
hay nunca una razn estructural, pr?pla de la
que impida la formacin morfolgica de un las motr-
vaciones derivan evidentemente de causas extralingsticas.
Como ya observaba Meillet (1921), el carcter derivado del gnero
femenino respecto del masculino no tiene causas lingsticas: S.i
queremos dar cuenta de esto, que en los que una distin-
cin entre masculino y femenino, el femenino slempre deriva del mas-
culino y nunca es la forma principal, no lo podremos hacer,
mente. ms que remontndonos a la situacin social respectiva del
hombre y de la mujer en la poca en que se fijaron estas formas grama-
ticales.
Esto eS an ms evidente si se consideran no slo las asimetras
gramaticales, sino tambin las semnticas. En en los
casos en los que hay igualdad de formas morfolgicas
leciendo una fuerte asimetra semntica, por lo que el terrruno femeni-
no adquiere a menudo una connotacin negativa al trmino
masculino correspondiente. En los ltimos diez aos, han
merosos los trabajos que tienden a reconocer la asrmetrta
que existe en el lxico en lo referente al femenino, y es enorm.e la lista
de los ejemplos posibles: un profesional es un que nene una
profesin liberal. pero una profesional, es una prostttuta; master
en ingls es alguien que tiene una habilidad en campo.
mistress significa en cambio amante de alguien; una mujer
no es lo mismo que un hombre galante; un compa.dre no tiene las
mismas connotaciones que una comadre, y as suceslvamente
l
. Tam-
bin en los raros casos en los que el uso del femenino no tiene un senti-
do peyorativo, sigue siendo muy marcada, en muchas parejas trmi-
nos morfolgicos equivalentes, la diferencia entre reas semnticas ne-
I Sobre este tema vanse los trabajos de Kay (1975); Lakoff(1975); Millery (1976),
que contienen un detallado anlisis de cmo la categora del masculino, en ingls, se constr-
tuye como categora cultural. Y para un de todos los aspectos del se-
xismo en el lenguaje, Nilsen, Bosmajian, Cershuny, Stanley (eds.) (1977), en. se
minan las diferentes formas de marcaje sexual que se puede? enc?ntrar en lxico de vanos
lenguajes sectoriales, como en el jurdico, literario, matrimonial, en la l!terat.ura infantil
y en los textos escolares. Para un anlisis detallado referente al francs, vease Yague-
110 (1979).
70
tamente opuestas sobre la base de roles establecidos anteriormente.
Vase la oposicin entre patrimonio y matrimonio, donde, como observa
Yaguello (1979), queda expresada una dicotoma entre el matrimonio
en el sentido de procreacin, dominio de la materfamilias, yel matrimo-
nio visto como acumulacin de bienes, prerrogativa del paler fami-
lias,
Sin embargo. la asimetra semntica que invade el lxico est cons-
tantemente llena de connotacin negativa. de intencionalidad peyora-
tiva en lo referente al sexo femenino. YagueJIo (1979) se refiere a esto
como idioma del desprecio y muestra, con un preciso y detallado
anlisis lxico, cmo la inmensa mayora de los trminos que se refie-
ren a la mujer tienen connotaciones negativas. y cmo todos los adjeti-
vos femeninos pueden tomar un sentido negativo, donde naturalmente
la negacin est inmediata y estrechamente conectada a la esfera se-
xual. La sexualidad es la categora principal a travs de la cual se cons-
truye la nominacin de la mujer. respecto a la cual slo ella puede ad-
quirir existencia y valor. Por un lado, el lxico abunda en calificativos
y trminos que sirven para determinar la escala de aceptacin y deseo
respecto al nico parmetro relevante; por el otro, son la sexualidad y
el cuerpo de la mujer los que constituyen la base metafrica y la fuente
inagotahle para el lenguaje de las injurias y las ofensas. En ningn otro
contexto como en este rea semntica se despliega en toda su amplitud
y al mismo tiempo espantosa uniformidad. el imaginario masculino en
lo referente a las mujeres. Guiraud (1978), que ha analizado el lxico
referente a la esfera de la sexualidad en el francs moderno, enumera
ms de seiscientas palabras para designar a la prostituta. Tambin el
dato cuantitativo es en este caso relevante dado que la nominacin es
una forma de poder y de opresin; el derecho a nombrar es una pre-
rrogativa del grupo nominante sobre el nominado. es la vertiente lin-
gistica de la apropiacin>, (Calvet, 1974).
Guiraud enumera ochocientos veinticinco trminos para el sexo
femenino que, si son cuantitativamente numerosos, son por otra parte
muy poco diferenciados: el sexo de la mujer es un lugar vaco carente
de propiedad especfica, tiene significado slo en cuanto que alude al
deseo y al placer masculino, en s mismo es nicamente el lugar de una
ausencia. Guiraud observa: a propsito de esto hay que destacar que
esta representacin de la sexualidad y el lenguaje que deriva es de ori-
gen totalmente masculino. Estas imgenes y estas experiencias reflejan
una experiencia que. salvo raras excepciones, es vivida y producida
nicamente por los hombres. Es evidente que el lenguaje (...) es muy a
71
menudo pobre e inadecuado en cuanto a la descripcin de la sexuali-
dad femenina (...). La sexualidad ~ y la sexualidad masculina- cons-
tituye la metfora fundamental a travs de la cual imaginamos y repre-
sentamos toda la realidad paiquica.
De ochocientos veinticinco trminos indicados por Guiraud slo
unos setenta son trminos directos, casi todos los otros son derivados
de usos metafricos y eufemismos. La transformacin de los trminos
debida al eufemismo, y la consiguiente introduccin de nuevos trmi-
nos neutros, es particularmente significativa en la ambigedad del
procedimiento que la contiene. En efecto, al intentar disfrazar la reali-
dad, se utiliza un trmino neutro y no connotativo que, sin embargo,
en el momento en que se utiliza como eufemismo, se carga con todos
los valores semnticos del trmino al cual va a sustituir.
Desde el momento en que la sustitucin eufemstica es algo conti-
nuado, todos los trminos tienden a ir cargndose sucesivamente de
connotaciones negativas y, por ltimo, todo el campo semntico refe-
rente a un cierto objeto (por ejemplo las mujeres) se carga de significa-
dos parecidos. El eufemismo que tiene la tarea de proteger el pudor de
hecho lo pone en peligro al privar de su sentido originario expresiones
inocentes que de esta manera se convierten en mucho ms ofensivas.
Como la hiprbole convierte a la chica en prostituta, el eufemismo
transforma a la prostituta en chica (Guiraud, 1978).
La identificacin de todos los campos semnticos sobre los que se
estructura la metfora sexual para la mujer puede ser una tarea intere-
sante: Yaguello hahla de algunos (el animal, el alimenticio, el objeto de
uso comn) y reconstruye. partiendo de las definiciones dadas por los
diccionarios de hombre y mujer, una especie de mapa conceptual de los
estereotipos y de las simbolizaciones ms difundidas. Los resultados re-
ferentes a lo femenino son los previsibles: el lxico nos lleva a un uni-
verso en el cual la mujer siempre acaba en la esfera de la sexualidad, en
cuanto madre y reproductora (y ste es el primero y nico rasgo que la
diferencia del ser humano masculino), yen cuanto a objeto del deseo
masculino, quien establece su valor y capacidad de deseo.
De esta forma la esfera de la sexualidad se articula sobre dos ejes se-
mnticos principales, el de la sexualidadcomo usoy el de la sexualidadcomo
valor, representado respectivamente por las oposiciones madre contra
prostituta y mujer guapa (por tanto deseable) contra mujer fea (y no de-
seable). El espacio semntico que el lxico ha estructurado para deno-
minar a las mujeres es siempre y nicamente una variacin continua de
estos dos extremos. En ambos casos la mujer nunca tiene un papel de
72
sujeto, pero siempre se define, en cuanto objeto, en relacin con la po-
sicin masculina. El orden patriarcal ha marcado profundamente la
forma lingstica delimitando y circunscribiendo las formas de la no-
minacin. La diferencia sexual se reduce a una eliminacin, a un resi-
duo negativo, que la estructura simblica del lenguaje refleja y repro-
duce.
Las formas de interpelacin para la mujer son un caso ejemplar:
sta siempre es definida con respecto a sus relaciones con el hombre,
partiendo de su mismo nombre que primero es el del padre y luego es
el del marido. Resulta evidente la relacin que une poder con derecho
a nombrar: la regla patronmica es la base del patriarcado y de la des-
cendencia por va masculina; en todas las culturas patriarcales es el hijo
varn el nico elegido para continuar la especie y dar el nombre. Es
ms, en ingls y en francs nos podemos dirigir a las mujeres casadas
llamndolas con el nombre propio del marido adems de con su apelli-
do (Mrs. John Smith, Seora Juan Lpez). La mujer siempre es mujer
de y debe de marcarse el tipo de relacin mantenida con e! hombre,
como la distincin entre seora y seorita, por un lado y seor por
otro.
Por tanto, para las mujeres el lenguaje es el lugar de una exclusin y
de una negacin, all donde se sanciona la estructura patriarcal; el espa-
cio semntico que se les atribuye en este sistema es, como 10 ha defini-
do Dale Spender, un espacio semntico negativo, donde las mujeres
no pueden tener, una vez ms, un pape! que no sea el de objeto, al estar
ancladas en el dato biolgico que las define, la sexualidad y la funcin
reproductora. La diferencia sexual, que formulamos como una de las
categoras de base de la experiencia y por tanto de la simbolizacin, no
puede convertirse en elemento portador de una diversidad especfica,
sino slo trmino mudo de una oposicin negativa, dado que lo feme-
nino solamente es vaco respecto a 10 masculino.
En los ltimos aos se han realizado muchos anlisis sobre e! tema
del sexismo del lenguaje, sobre todo en e! rea anglosajona. De todas
formas, leyendo estos trabajos se extrae una sensacin general de insa-
tisfaccin: efectivamente, estos anlisis nos ofrecen un detallado y mi-
nucioso inventario de las formas lingsticas en las que estn marcadas
las asimetras entre masculino y femenino, mostrando la manera difusa
y profunda en la que el patriarcado est inscrito dentro de la estructura
lingstica, pero no nos proporcionan hiptesis tericas ni sugerencias
capaces de superar este inventario til e interesante, pero bastante pre-
visible.
73
Algo parecido sucede tambin en el rea del llamado cambio lin-
gstico, tema ms desarrollado en Amrica que en Europa. Una vez
constatada la importancia del lenguaje en las connotaciones negativas
referentes a las mujeres, es posible hacer algo para modificarlo? Se
puede cambiar el idioma? En esta direccin trabajan muchas autoras,
sobre todo americanas. Por ejemplo, Miller y Swift (1976, 1980) pro-
ponen la eliminacin de todas las formas femeninas derivadas morfo-
lgicamente del ingls y, Mary Ritchie Key (1975) formula una hip-
tesis para la creacin de un lenguaje andrnimo del que se borren to-
dos los rasgos que puedan volver a proponer la diferencia entre mascu-
lino y femenino.
La no sexualizacin del lenguaje parece ser la propuesta ms difun-
dida para eliminar las asimetras lingsticas entre femenino y masculi-
no, sobre todo con referencia a la utilizacin del masculino como ge-
nrico. Como ya hemos visto, el uso de una misma palabra para desig-
nar tanto a la especie humana como el gnero masculino tiene algo de
paradoja porque incluye y excluye al mismo tiempo a las mujeres. Se
obtiene as un genrico doble con un deslizamiento continuo de gne-
ro a especie. En ingls, donde muchas de las palabras genricas para la
especie contienen la raz man (hombre), las feministas han propuesto la
abolicin de todos estos trminos y su sustitucin por trminos real-
mente genricos (por ejemplo,genkind en lugar de mankind, adulthood por
manhood, etc.). o decididamente feminizados (womaniry por
womankind por mankind y otras parecidas). Estas reivindicaciones tienen
un precedente histrico masculino: en 1867 John Stuart Mill apoyaba
el uso de person en lugar de man en los documentos oficiales. La otra
gran batalla afecta a la utilizacin del pronombre genrico e indefinido
he. En la actualidad en Estados Unidos es muy comn hacer el cambio
del pronombre masculino genrico por la forma he o sbe o con el plural
no diferenciado, tbey. mientras que no se han tenido en cuenta los in-
tentos de introducir formas nuevas como las de dos gneros, thon o
tbey.
. Sin duda hay una cierta ingenuidad en muchas de estas propuestas,
en su intencin ideolgica de poder cambiar voluntariamente la es-
tructura lingstica. El lenguaje evoluciona y se modifica segn proce-
sos internos que si por un lado estn evidentemente influidos y son de-
pendientes de la evolucin social, por otro huyen de cualquier deter-
minismo o intento dirigido de modificacin. Evidentemente, la evolu-
cin de la estructura lingstica est conectada con la de las estructuras
y actitudes sociales, lo que no significa que pueda intervenirse volunta-
74
riamente sobre un plano para producir resultados automticos en otro,
y en todos los casos en donde se ha forzado una transformacin lin-
gustica no se ha obtenido resultados. Por otro lado, tambin se debe
tener presente que el sistema lingstico cuenta con una gran capaci-
dad de inercia y de flexibilidad interior al mismo tiempo, por lo que la
introduccin (o eliminacin) de un trmino no produce necesaria-
mente los efectos de sentido deseados desde el momento en que la es-
tructura lingstica tiende a recomponer el nuevo campo semntico si-
guiendo los principios precedentes. Por ejemplo el trmino neutro
chairperson, utilizado en lugar del masculino chairman, ha ido tomando
gradualmente un sentido masculino.
En algunos casos este ejemplo de voluntad ha obtenido algn resul-
tado: creo que el ms interesante para el ingls es el caso del apelativo
Ms. usado en lugar de Miss Mrs (respectivamente Seorita y Seora),
hoy en da muy utilizado por cualquier grupo social y adoptado oficial-
mente en las publicaciones del gobierno federal. Naturalmente, el xi-
to de este trmino se debe tambin a la cada vez menor exigencia social
de distinguir el estado civil de la mujer, distincin que por otro lado
apareci en la utilizacin lingstica slo a partir del siglo XIX. De to-
das formas, ms all del xito de los resultados, el problema de la trans-
formacin lingstica puede resultar interesante ms como provoca-
cin y desenmascaramiento de una ideologa escondida y por lo gene-
ral inadvertida, que como una hiptesis terica fundada. A travs de su
componente de provocacin sta puede convertirse en una de las vas
por las que explicar los estereotipos implcitos, revelar lo que el pa-
triarcado ha inscrito en la estructura lingstica de una forma incons-
ciente y que despus ha convertido en categorias naturales para los que
hablan.
Pero ms que de esto se trata de plantear el tema del sujeto femeni-
no y de preguntarse sobre las contradiciones de tal objeto en relacin a
un lenguaje que siempre ha borrado su especificacin.
75
CAPTULO III
La palabra de las mujeres:
un lenguaje diverso?
El lenguaje, por tanto, lleva inscrita en su interior la diferencia se-
xual. Desde el momento en que la palabra de forma a nuestra experien-
cia de lo real, haciendo posible la nominacin, deja de ser neutra, pues
alude, a travs de una metfora general que ya est inscrita en la estruc-
tura gramatical, a un simbolismo ms profundo de naturaleza sexual.
Sin embargo, desde el principio la diferencia se presenta sealada por
una contradiccin que construye en torno a la nominacin de lo feme-
nino un espacio ambiguo. El movimiento es doble: lo femenino es an-
tes reconducido a pura derivacin de lo masculino y por tanto caracte-
rizado negativamente no sobre la base de una propia especificidad,
sino como desecho y diferencia con respecto a lo masculino que lo
hace existir.
Si por tanto en el lenguaje se puede leer la exclusin de la mujer por
parte de aquel orden patriarcal que haba ya establecido su papel de ob-
jeto, una nueva pregunta se abre camino. Cules sern los usos lings-
ticos de las mujeres, cmo articularn su palabra, de qu modo podrn
relacionarse con un lenguaje que ya he transformado la diferencia en
algo negativo? En los ltimos diez aos numerosos trabajos han inten-
tado dar respuesta a esta pregunta, sobre todo en el rea del feminismo
anglosajn l.
1 Actualmente, la bibliografa es muy amplia en este terreno. Como textos generales
vcansc en particular: Thorne & Henley, 1975; Duhois & Crouch, 1976a; Millcr y Swift,
1976; Ruble l-riczc & Parsons, 1976; Nilsen, Bosmajian, Gcrshunv & Stanlcy, 1977; Smitb,
77
A continuacin proseguimos con una resea de estos estudios que
no ser completa ni exhaustiva, sino un intento de revisar algunas l-
neas de investigacin, volviendo a examinar sus resultados, pero sobre
todo preguntndose por las premisas tericas en las que se fundan tales
anlisis.
En esta perspectiva lo que ms interesa no es tanto la descripcin
fenomenolgica de comportamientos como el modelo de subjetividad
que tal descripcin sobreentiende implcitamente, la forma que el suje-
to asume dentro de la teora. Con este fin ser til ver mejor el paradig-
ma terico y disciplinar dentro del cual se ha desarrollado la investiga-
cin sobre lo que se ha definido como el lenguaje de las mujeres.
A partir de los aos 60 se afirma, en la investigacin lingstica, un
nuevo sector interdisciplinar de inters, la sociolingistica, que tiene
como objeto el estudio sistemtico del lenguaje en cuanto fenmeno
social. La atencin que la nueva disciplina dispensa a las consecuencias
lingsticas de fenmenos no lingsticos, como la clase social, la raza
la edad, la ocupacin, etc., no se centra exclusivamente en la variable
del sexo. Hay que esperar a los aos 70 y a la consolidacin del movi-
miento feminista americano para encontrar los primeros trabajos so-
bre el tema.
Reconducir los trabajos sobre language and sex dentro del mbito dis-
ciplinar y del panorama cultural que los ha producido nos permitir
definir mejor los lmites dentro de los que se ha desarrollado la diferen-
cia sexual, lmites que son, al menos en parte, reducibles a la misma
base terica que ha hecho posibles estos trabajos.
El elemento de mayor inters, y al mismo tiempo el punto de ma-
yor inconsistencia terica, es precisamente el planteamiento general de
la disciplina, que el centro de atencin del lenguaje en s mismo a la so-
ciedad que lo produce y determina. As el lenguaje es examinado esen-
cialmente como reflejo y producto de un mecanismo social a l
preexistente. La diferenciacin sexual del uso lingstico puede por
tanto definirse como parte de un mecanismo general que manifiesta
la diferencia de gnero, como un modo en el que las diferencias de sexo
estn socialmente marcadas, subrayadas y escenificadas) (Thorne y Hen-
ley 1975).
A continuacin veremos con ms detenimiento los lmites que un
planteamiento de este tipo implica inevitablemente. Por el momento
1979; Orasenu, Slater & Adler, 1979; Spendcr, 1980; Tborne, Kramarae & I len ley, Se
pueden encontrar exhaustivas bibliografas generales en Thorne & Henley, 1975 y en Thor-
ne, Kramarae, Hcnley, 1983.
78
es interesante subrayar el panorama terico y poltico en el que se desa-
rroHan las investigaciones, en su mayora americanas, sobre language
and sexo Como ya se ha dicho, stas se inscriben por un lado en el para-
digma sociolingstico ya descrito, y generalmente estn d.iri?idas por
investigadoras que son lingistas de profesin, es l.a
extrema atencin al nivel fenomenolgico del uso lingstico y al aria-
lisis comparativo entre los distintos registros y subcdigos. Por otro
lado, el inters en este campo se ha visto fuertemente marcado por la
creciente relevancia que el Movimiento de Liberacin de la Mujer ha
ido adquiriendo en Estados Unidos desde finales de los aos 60 h.asta
principios de los 70. En este sentido es significativo que. se
una atencin primordial al problema concreto del cambio ltnguIsttco,
y por tanto el propsito de intervenir en el plano de
transformacin del lenguaje en el intento de modificar sus rasgos mas
explcitamente sexistas, terreno este donde se
te los rasgos empricos y pragmticos que caracterIzan tanto los mOVI-
mientes de las mujeres como la perspectiva terica de la investigacin
norteamericana. Como observa Anne Marie Houdebine (1977), no es
nada sorprendente que estos trabajos nos lleguen desde Uni-
dos, puesto que era necesario que ciertas mujeres -ya se sabe la Impor-
tancia de sus luchas en este pas- y adems mujeres lingistas recono-
cieran su deuda a los trabajos militantes de aquellas que han puesto a la
orden del da la cuestin de la diferencia sexual (discriminacin para
ellas) en la lengua, y dada tambin la iniciativa de las mujeres de luchar
en/por la lengua, empezando por eliminar las formas lingsticas sus-
ceptibles de ocasionarles perjuicios e intentando sustituirlas porq.ue l.a
lengua, no puede ser este lugar inocente del
vo, sino la constitucin de un indicio sexual y SOCIal discr-irninante,
claro smbolo de la estructura social que contribuye tambin a perpe-
tuar sus discriminaciones y a reforzarlas. La relacin que transcurre
entre cambio social y cambio lingstico, su interaccin recproca y la
eventual prioridad de uno de los dos momentos sobre el otro se con-
vierten en el punto central de esta reflexin. .
Preguntarse qu lengua hablan las mujeres implica necesaria-
mente reflexionar tambin sobre las formas a travs de las cuales se ex-
presa la diferencia en la lengua. Los dos planos de anlisis plantean una
interaccin, porque la lengua establece y construye en su estructur.a
unos papeles sexuales que despus los (y las en partI-
cular) asumen como propios: para ser mujeres- tambin hay que ha-
blar de un modo determinado.
79
La lengua se convierte as en uno de los mbitos en los que se cons-
tituyen los estereotipos de la representacin femenina, a su vez repro-
ducidos por la misma mujer. En cambio, curiosamente, las investiga-
ciones sobre language andsex parecen separar netamente los dos niveles,
volviendo a proponer la tradicional divisin de lengua como sistema
disociado del contexto y lengua de uso. Como veremos con ms deteni-
miento, las consecuencias de esta separacin son bastante relevantes,
porque el anlisis del uso lingstico aislado lleva a interpretar las ca-
ractersticas del lenguaje de las mujeres, cualesquiera que stas sean,
en trminos de rechazo negativo en relacin con el sistema lingstico,
el cual no es otra cosa que la lengua masculina asumida como norma
ms que como consecuencia directa, e incluso como posible respuesta
a un sistema lingstico que ha sealado previamente la eliminacin, la
falta, la exclusin de la mujer. Curioso lmite, sobre todo si se conside-
ra que todos los anlisis sociolingisticos sobre las minoras tienden
siempre a subrayar la relevancia de este nexo, de central importancia al
cuestionar las influencias recprocas entre lengua y sociedad.
Se ha hablado de lenguaje de las mujeres. Pero es posible hablar,
en el caso de las lenguas modernas, de un autntico lenguaje diferencia-
do, como han hecho los antroplogos con el yana, el caraibo, el koasati
o el gros ventre?
A primera vista las diferencias culturales y lingsticas entre socie-
dades primitivas y sociedades desarrolladas hacen que no sea posible
ninguna comparacin. En realidad sera un error creer que las diferen-
cias de uso lingstico son caractersticas propias slo de sociedades ar-
caicas y que por tanto estn destinadas a desaparecer en las ms evolu-
cionadas.
Ciertamente, en el caso de nuestras lenguas, se tratar no de varian-
tesexclusivas, sino ms bien de variantespreferenciales, que tienden a consti-
tuirse como estilos o registros diferenciados. En este campo, la terminolo-
ga es a menudo bastante ambigua: Robin Lakoff habla de lenguaje de
las mujeres (Women's language), aunque en este caso la acepcin del tr-
mino lenguaje parece bastante vaga, dado que indudablemente tanto
hombres como mujeres utilizan el mismo cdigo lingstico. Otros,
como Ervin Tripp (1972), recurren al trmino estilo, entendido como
confluencia de rasgos lingsticos diversos, pertenecientes a distintos
niveles estructurales de una misma lengua.
Otro trmino utilizado por la sociolinguistica es el de variedad (va-
riery, Fishman, 1972), que se refiere a un tipo de lenguaje entendido
como subcdigo y que incluye, por ejemplo, los dialectos (variedades
80
regionales), las variedades sociales y las formas distintivas relacionadas
con grupos religiosos o tnicos, as como los lenguajes especializados.
Junto a la nocin de variedad se encuentra la de repertorio verbal (para
Fishman la variedad designa un miembro del repertorio verbal), que
plantea un posible modo de organizacin de las diversidades en el uso
lingstico. El repertorio verbal est compuesto por las distintas alter-
nativas presentes en una comunidad lingstica, entre las cuales cada
hablante puede realizar una eleccin.
De todas formas, aunque se hable de estilos, registros o variedades
lingsticas, se hace referencia a la confluencia de una serie de rasgos
preferenciales que parecen caracterizar los usos lingsticos de las mu-
jeres. Estos rasgos afectan a una amplia serie de fenmenos de orden
diverso articulados en el plano fonolgico, sintctico y lxico-
semntico.
En lo que al ingls se refiere (no olvidemos que la mayor parte de
los estudios a los que estamos haciendo referencia proviene de los Es-
tados Unidos), las primeras diferencias se encuentran en el plano fono-
lgico y paralingstico. Naturalmente, la diferencia de altura entre la
voz masculina y la femenina es una caracterstica fisiolgica que se de-
termina en la pubertad; sin embargo, esta diferencia puede acentuarse
y reforzarse a travs de los valores culturales de una sociedad en con-
creto, que asocian un timbre y una altura de voz determinados a cierto
papel sexual. As los hombres tendran tendencia a hablar ms fuerte
de lo normal y las mujeres ms dbilmente. Para ciertas lenguas como
el japons esta diferencia est extremadamente marcada y ritual izada,
pero algunas investigaciones han demostrado que tambin para los ha-
blantes ingleses las voces de los preadolescentes varones y hembras ya
se pueden distinguir, seal de que el aprendizaje inconsciente de ciertos
rasgos tonales no es slo un hecho biolgico, sino tambin un dato so-
cial y cultural asimilado antes de la pubertad (Sachs, Lieberman, Erik-
son, 1973).
Sin embargo las regularidades ms interesantes se encuentran en la
entonacin: segn Robin Lakoff (1975) las frases pronunciadas por las
mujeres, incluso cuando tienen la forma de una enunciativa, presentan
a menudo una inflexin interrogativa como si fueran preguntas, con
una entonacin vacilante y dubitativa, como si pidieran el consenso y
la aprobacin del interlocutor.
Otros (Brend, 1975) subrayan que slo en la pronunciacin feme-
nina concurren formas incompletas, que terminan con una entona-
cin de sorpresa, como si la mujer se encontrara frente a algo incspcra-
81
do ante sus mismas palabras. Por tanto, la entonacin femenina parece
seguir por lo general un esquema de educacin y gentileza, comple-
tando la secuencia y el tono de sorpresa (Brend, 1975), como si la mu-
jer no pudiera (o no quisiera) nunca afirmar su pensamiento de forma
directa y su inseguridad le hiciera en todo momento recurrir a formas
indirectas.
La entonacin es slo uno de los elementos de una vasta serie de es-
trategias atenuantes en el discurso femenino que velan por reflejar las
propias aserciones. Entra en este marco el uso frecuente en ingls de
las tagquestions ' (Lakoff, 1975) yen general, como ya haba notadoJes-
person, de formas atenuantes y eufemsticas, como intercalar en el dis-
curso sonidos del tipo mmmm, hmmm (Hirschman, 1974). Las mujeres
usan con menos frecuencia que los hombres verbos que expresan hos-
tilidad abierta (Gilley y Summers, 1970), y tecurten ms a menudo a
verbos que indican estados psicolgicos; tambin sera mayor la acen-
tuacin enftica y el uso de intensificadores expresivos como soy such
(as y de este modo), as como el empleo de conjunciones en lugar de in-
terjecciones para sealar cambios de argumentos en una conversacin
(Swacker, 1975). Segn Lakoff (1975), tambin habra usos lxicos es-
pecficos propios solamente de! registro femenino, en particular una
serie de adjetivos calificativos (como adorable, love!y y otros similares), y
trminos que hacen referencia a un universo femenino, como los
que aluden a los colores y a la cocina'.
La lectura de estos datos parece plantear una hiptesis de conjunto
sobre el comportamiento lingstico de las mujeres: stas seran menos
rudas, menos violentas, menos explcitas e insistentes, ms educadas;
segn la definicin es excusarse continuamente por lo que se va a decir
o por lo que se acaba de decir y buscar siempre el consenso y la aproba-
cin. Un habla, por tanto, que continuamente se disfraza, se oculta, se
excusa, que nunca se hace explcita o afirmativa, sino que se presenta
ms bien como indirecta o alusiva, como si quien la emplea no tuviera
el derecho o la posibilidad de afirmar explcitamente su palabra ni a s
mismo, de legitimar su propio discurso.
A estas conclusiones y a los datos empricos sobre las que se fundan
1 En ingls la tag-question es una pregunta que se coloca al final de la frase y que retoma el
verbo auxiliar empleado en la oracin principal, pero de forma negativa. Por ejemplo: Did
you come yesterday, didn''-you?)) Corresponde aproximadamente a la pregunta que, como re-
fuerzo, se puede colocar en espaol al final de las oraciones interrogativas directas: ,.Viniste
ayer, no?}}
1 No parece que estos usos tengan correspondencia en espaol.
82
se pueden plantear, sin embargo, algunas objeciones de mtodo. En
primer lugar en relacin con la validez de la muestra estndar exami-
nada y con la posibilidad de generalizar y extender los datos obtenidos
hasta hablar de un estilo femenino o incluso de un lenguaje de las
mujeres. Con este propsito hay que tener presente antes que nada
que todos los primeros estudios sobre sex and language estn basados ge-
neralmente en datos relativos a una clase social bien delimitada: los re-
presentantes de una burguesa media-alta de raza blanca1. Por tanto, lo
restringido del grupo entrevistado hace bastante problemtico una ex-
tensin de las conclusiones a otras capas sociales y su generalizacin
sin condiciones.
Por otro lado, los resultados de estas investigaciones difcilmente
se pueden confrontar entre s dada la variedad y la poca homogeneidad
de los mtodos de estudio utilizados. Esta variedad es en parte conse-
cuencia de las distintas aproximaciones disciplinares y culturales que
caracterizan a este sector en el que se unen y entrelazan motivaciones
cientfico-descriptivas y poltico-pragmticas. El mtodo clsico em-
pleado por antroplogos y etnolingistas es el de los informantes (en-
trevistador) (Haas, 1944, Flannery, 1946, ete.). Sin embargo, en el caso
de las investigaciones sobre soc and language e! informante clsico (en-
trevistador) tiende a ser sustituido por el mismo o la misma analista,
que se encuentra simultneamente en la posicin de analista (terico) y
de proveedor de datos. Por tanto, el mtodo tiende a menudo a hacerse
introspectivo y autoanaltico, recurriendo fcilmente a material anec-
dtico de primera o de segunda mano. Muchos de los trabajos que he-
mos citado no escapan a esta limitacin metodolgica, de la cual sus
autores son a veces conscientes: Dubois y Crouch (1976b), por ejem-
plo, critican e! mtodo de investigacin de Lakoff por sus caractersti-
cas introspectivas y asisremticas, que lo hacen incontrolable e imposi-
ble de verificar llegando entonces a poner en discusin la validez de los
resultados.
Aparentemente ms cientfico es el mtodo de observacin con
transcripcin y registro de datos. Sin embargo, como ha apuntado
Cherry (1975), e! simple acto de transcripcin implica un juicio de va-
1 Esto est particularmente explcito en los trabajos de Kay (1975) y Lakoff (1975). Ln
los aos sucesivos se han realizado estudios comparativos tambin en otros grupos sociales,
con particular atencin a las distintas minoras tnicas y a la cuestin del blackmglish. Vase
sobre todo el nm. 17 de [nternationaljournal oftbeSoci%gy of Language (1977) dedicado integra-
mente a la investigacin sociolinguistica sobre las minoras tnicas femeninas en Estados
Unidos.
83
lor inconsciente sobre los datos mismos, desde el momento en que se
debe decidir lo que constituye una enunciacin efectiva y como conse-
cuencia lo que debe rranscribirse y lo que debe omitirse. Este juicio se
convierte en el trmite a travs del cual se expresan las espectativas in-
conscientes de los investigadores, por lo que a menudo se termina en-
contrando solamente la confirmacin de lo que ya se haba estipulado.
La existencia y consistencia de un estilo femenino caracterizado en
funcin de la confluencia de rasgos especficos es algo que todava debe
ser demostrado de modo sistemtico y emprico, a pesar de la validez
intuitiva de algunos de los resultados obtenidos. Como observan Thor-
ne y Henley (1975), sabernos todava poco sobre las reglas y las res-
tricciones inherentes a la diferenciacin sexual en el uso lingstico, y
sobre las interrelaciones de los diferentes niveles de la estructura lin-
gstica implicados en el estilo masculino y en el femenino respectiva-
mente.
Otro tema muy debatido en los trabajos americanos sobre sex and
language es la cortesa de las mujeres. su mayor buena educacin y gen-
tileza. La primera y ms analtica contribucin en esta lnea es la de
Robin Lakoff (1973, 1975). El estilo femenino, o al menos el estereoti-
po que comnmente se tiene del estilo femenino, incluye entre sus ras-
gos distintivos la cortesa: las mujeres no usan expresiones vulgares e
indelicadas, recurren a menudo a los eufemismos y estn ms dotadas
de tacto e intuicin sobre lo que se debe decir, mientras que los
hombres son ms directos y menos atentos a la sensibilidad ajena. Las
mujeres deben ser seoras. y para quien no se adapta a este papel la
penalizacin en trminos sociales es bastante ms dura que para el
hombre.
En el intento de analizar con trminos ms formales las estructuras
de la cortesa en el lenguaje, Robin Lakoff ha elaborado unas Reglas de
Cortesa ideales. complementarias y paralelas a las Mximas de conver-
sacin de Crice'. Mientras que el Principio de Cooperacin de Grice
I Scgn Gricc (1967) la conversacin se regula por un principio de cooperacin que afir-
ma: !u contribucin.a la conversacin se da en funcin del plano en el que tiene lugar, en
funcin de la orientacin del intercambio lingstico al que ests vinculado. Este principio
se articula en cuatro mximas:
1. Mxima de la cantidad: Di slo lo que es necesario.
2. Mxima de la cualidad: Di slo lo que es verdad.
3. Mxima de la relacin: S pertinente.
4. Mxima del modo: S perspicuo. No seas ambiguo, no seas oscuro.
Estas mximas no se consideran normas de la conversacin, sino ms bien principios re-
guladores que pueden ser transgredidos, y de hecho a menudo lo son, con la finalidad de pro-
ducir determinadas significaciones.
84
tiende sobre todo a describir el aspecto informativo de la comunica-
cin y por tanto las regularidades que son la base de un intercambio de
contenidos claro y exhaustivo, las reglas de cortesa afectan sobre todo
a las modalidades de la interaccin, no tanto a lo que se dice. sino sobre
todo al cmo se dice. Por tanto la competencia pragmtica general se
articula, segn Lakoff, (1973). en dos principios especficos:
1. S claro (lo cual resume el principio de cooperacin de
Grice).
2. S corts.
En realidad, si se considera la importancia que tienen los dos prin-
cipios en la comunicacin. la jerarqua, segn Lakoff, se desbaratara.
Ser educados es mucho ms importante que ser claros, puesto que en
las conversaciones normales el intercambio comunicativo no tiene
tanto la finalidad de transmitir informaciones de hecho. como la de
confirmar y reforzar la relacin misma y con ella los papeles que los
dos interlocutores desempean. Por esta razn resulta de la mxima
importancia quedar bien y permitir que el interlocutor haga lo mismo
(Goffman, 1967), trabajo cooperativo que se basa bastante ms en las
formas de cortesa que en el contenido de la interaccin. Incluso en los
casos en los que la informacin sobre los hechos tiene su relevancia.
resulta fundamental la actitud que se asume ante dicha informacin;
para convencer al interlocutordela validez de un argumentodadoseten-
der a suscitar en el destinatario una opinin favorable al respecto, y este
objetivo se alcanza tambin mediante el uso de las reglas de cortesa.
Naturalmente, una postura como la de Lakoff implica una filoso-
fa de la interaccin y una idea de la funcin y finalidades de la comu-
nicacin completamente opuesta a la planteada en las mximas de Gri-
ce: la claridad del contenido informativo deja de ser el principal objeti-
vo de la interaccin. cuya funcin es eminentemente la confirmacin
de los papeles sociales. Parece as verificarse que cuando la claridad
entra en conflicto con la cortesa, en la mayora de los casos la cortesa
se lleva la mejor parte: en una conversacin se considera ms impor-
tante evitar la ofensa que obtener la claridad. Esto se comprende te-
niendo presente que en las conversaciones en las que predomina la
confianza la comunicacin efectiva de ideas importantes es secundaria
con respecto al simple refuerzo y fortalecimiento de las relaciones.
El principio s corts se articula en tres reglas especficas de la
cortesa:
85
1. Formalidad: mantn las distancias.
2. Respecto: deja facultad de eleccin.
3. Camaradera: (de) muestra simpata.
La primera regla se aplica debido a la preponderancia de los usos
formales sobre los informales; en espaol se encuentran ejemplos de
ello al utilizar la 3.
a
persona en lugar de la 2.", o al recurrir a trminos
tcnicos y neutros en vez de acudir a los ms personales y emotivamen-
te connotados. La primera mxima regla en general el comporta-
miento de aquellas interacciones en las que el estatus social de los in-
terlocutores no es igual.
En cambio, la segunda regla parece ser propia de un estilo domina-
do por rasgos de duda y de incertidumbre, con rasgos la entonacin in-
terrogativa incluso en frases enunciativas, el uso de las lags questions y
sobre todo la tendencia a expresiones atenuantes y eufemsticas; preci-
samente los elementos que se haban caracterizado como especficos
del estilo femenino.
Segn Lakoff, la tercera regla excluye a la primera, y es propia, al
menos en la sociedad americana, de un comportamiento marcadamen-
te amistoso (uso de apodos y nombre propios, trminos jocosos y bro-
mas e incluso una cierta vulgaridad), que implica una completa igual-
dad entre los interlocutores.
La camaradera de la tercera regla est ausente en el estilo femeni-
no, siendo propia de la comunicacion dentro de los grupos ntegra-
mente masculinos. En un estudio posterior, Lakoff retomar este con-
cepto desarrollando una tipologa de los estilos comunicativos, en el
cual la camaradera sera uno de los rasgos que definen el estilo mascu-
lino de interaccin. Las mujeres se atienen sobre todo a las reglas 1 y 2
(maneras obsequiosas acompaadas del eufemismo y de un uso hiper-
correcto y supereducado) que, no por casualidad, son precisamente
aquellas que se aplican a situaciones de desigualdad entre los interlocu-
tores. Generalmente las mujeres anteponen las reglas de la cortesa a
las de la conversacin, recurriendo frecuentemente a implicaciones
conversacionales 1 y prestando ms atencin al tanteo interpersonal.
1 Las implicaciones conversacionales se verifican cuando una de las mximas de conver-
sacin se transgrede expresamente para sugerir un significado implcito que no se quiere ma-
nifestar de forma directa. Como modalidad indirecta y de atenuacin est dentro de la segun-
da regla de cortesa, cuma una forma particular de no imponer la propia opinin al interlo-
cutor.
86
En cambio, la mayora de los hombres seguira las reglas de
cin de Griee, atenindose a la claridad informativa y a la comunica-
cin de los hechos.
Naturalmente, la funcin de la gentileza femenina en el discurso
est en relacin con el papel, propio de las mujeres, de mediadoras en
las relaciones sociales. La cortesa sirve para reducir tensiones y con-
flictos, para disfrazar antagonismos y cuando el h.om-
bre puede ser brusco y directo, la mujer en cambio tiene que mediar .y
apaciguar. De este modo la cortesa parece asociarse a la de agresr-
vidad que, segn Lakoff, caracteriza palabras y de las
mujeres. Uno de los problemas principales que se derivan conc.lu-
siones como las de Lakoff es el del nexo entre sexo y funcin social,
que tienden a menudo a confundirse y a superponerse entre s.
La cuestin que se plantea es la de distinguir entre rasgos caracte-
rsticos del discurso femenino y variaciones ligadas, ms que al sexo
del hablante, a una situacin de interaccin no igualitaria, en la que
naturalmente son con frecuencia las mujeres las que llevan a cabo la in-
teraccin. En otros trminos, las mujeres son ms corteses porque son
mujeres o porque estn dentro de una situacin.que hace su,papel
sea subalterno? Segn otras autoras (cfr. enparticular Baroni, D.
1983), la cortesa no es un rasgo socio-lingstico que caractenza sin
ambigedad un cdigo femenino, sino ms bien un que mar-
ca una determinada situacin (ms que un estatus social) y que lo em-
plean tanto hombres como mujeres cuando deben hablar ante un inter-
locutor que tiene, en esa situacin especfica, ms poder ellos. In-
cluso asumiendo una perspectiva de este tipo queda pendiente el pro-
blema de la coincidencia entre sexo femenino y papel subalterno, don-
de la posibilidad de reducir uno de los dos trminos a otro parece,
cuando menos, problemtica. .'
Antes de tocar este punto hay que discutir an el mbito de aplica-
cin de las reglas de cortesa: segn la hiptesis d.e Lakoff es:a.s reglas
tienen un carcter universal, aunque sus apl icaciones especificas va-
ran en funcin de las diferentes sociedades y culturas. En efecto, la ob-
servacin de culturas diferentes de la nuestra nos muestra situaciones
bastante diferentes. En Japn, por ejemplo, las diferencias entre estilo
masculino y femenino estn mucho ms acentuadas que en Europa o
en Estados Unidos: las mujeres japonesas, al menos en un contexto
dicional acentan al mximo el rasgo cortesa, utilizando largos cir-
cunloquios cuya finalidad no es otra que la ritualizacin de la relacin
misma (cfr. Miller, 1967).
87
Un ejemplo opuesto es el interesante caso de los merinas, habitan-
tes de una comunidad malgache en Madagascar, estudiados por Leo-
nor Keenan (1974), donde los hombres son los depositarios de las nor-
mas de la buena educacin. Sus discursos, siempre alusivos e indirec-
tos, a evitar en toda situacin el choque abierto mediante per-
ygiros de palabras. En cambio las mujeres utilizan un lenguaje
mas directo, vulgar, agresivo; son ellas y no los hombres, las que tienen
el deber de provocar y dirigir las situaciones de choque y tensin.
La oposicin entre los resultados de Keenan y los de Lakoff es slo
aparente. En efecto, en ambas culturas, de formas relativamente dife-
renciadas dentro de los diversos contextos, las mujeres desempean a
pesar de todo un papel similar de mediadoras en la relacin social: en
amb?s casos su es la de mantener el orden de la sociedad, ga-
rantizando la posibilidad de la relacin interpersonal, funcin desem-
peada a,travs de la cortesa, que disminuye las tensiones,
o a traves del lenguaje de la descortesa, que deja a los dems, a los
hombres, la posibilidad de ser corteses.
. Afn a la cortesa es otro rasgo que a menudo se seala como pro-
pIO de,l lingstico de las mujeres: su mayor purismo y conser-
vadurisrno lingstico. Las mujeres estaran ms unidas que los hom-
bres a la norma lingstica con tendencia a la hipercorreccin es decir
a la asimilacin excesiva del modelo dominante. Esta se
analizando en distintos grupos sociales desde el punto de vista fonol-
gico. Fischer (1974) ha estudiado la pronunciacin de la partcula -ing
de las formas verbales inglesas en una comunidad de Nueva Inglaterra,
la forma estndar correcta -ingest impuesta en el uso femenino,
mientras que los hombres prefieren la forma coloquial -in. Labov
(1966) ha puesto de manifiesto formas de hipercorrectismo en las mu-
jeres neoyorkinas de clase media-baja, en particular en la pronuncia-
cin de la Ir/.
La tendencia por parte de las mujeres a la introspeccin de las for-
mas lingsticas ms correctas y prestigiosas parecera contradictoria a
primera vista con su posicin de subordinacin. En realidad tambin
este dato es tpico del cuadro anteriormente esbozado; encontrndose
e.n una situacin de inseguridad, la mujer tiende a permanecer ms s-
anclada a la tradicin que la protege, no permitindose la
mnovacin ni siquiera en el plano lingstico. Como observan Thorne
y Henley (1975), el prestigio no equivale al poder y a menudo una ma-
yor circunspeccin en el comportamiento es el reflejo de un estatus de
subordinacin. La idea de que las mujeres tienen que ser "gentiles" v
88
"seoras", es decir, tienen que controlar atentamente su comporta-
miento, funciona como un fuerte mecanismo de control social.
Trudgill (1972) plantea la hiptesis de que las mujeres tienen ten-
dencia a usar las formas ms estandarizadas porque de este modo com-
pensan su subordinacin a travs de seales lingsticas de estatus. Este
rasgo estara particularmente acusado en las mujeres que no trabajan: al
faltar un estatus laboral las mujeres se haran ms dependientes de los
smbolos de estatus y por tanto particularmente sensibles a la impor-
tancia simblica de la lengua. Adems, a partir de los datos de una in-
vestigacin realizada en Norwich (Inglaterra), Trudgill sostiene que la
lengua no estandarizada de las clases trabajadoras tiene fuertes conno-
taciones de virilidad y sirve para sealar la solidaridad masculina,
mientras que las formas lingsticas ms correctas se consideran for-
mas afeminadas. De manera a menudo inconsciente un gran nmero
de hablantes masculinos estn ms interesados en adquirir un prestigio
oculto y en demostrar solidaridad de grupo que en obtener un cierto
esta tus social, generalmente ms definido.
Estas observaciones indican una interaccin entre sexo y clase so-
cial: las formas empleadas por los trabajadores masculinos parecen
simbolizar la virilidad, o al menos un difundido estereotipo de virili-
dad, incluso en el caso de los hombres pertenecientes a otras clases so-
ciales que a menudo adoptan voluntariamente formas menos estanda-
rizadas por su connotacin viril (Austin, 1965, Labov, 1973).
Purismo, conservadurismo, academicismo. Segn Jespersen, slo
los hombres son responsables del cambio y de la innovacin: (stos)
son los principales precursores de la innovacin del lenguaje, y a ellos
se deben todos aquellos cambios en el transcurso de los cuales se ve que
un trmino sustituye a otro ms antiguo que desaparece a su vez en
funcin de un tercero ms reciente y as en adelante (jespcrscn, 1922).
En cambio, las mujeres conservan y transmiten la tradicin, garanti-
zando la que, no por nada, se denomina lengua materna. Esto resulta
particularmente claro en las situaciones de bilingismo, en las que pa-
recen presentarse diferencias de relieve entre los dos sexos. En Quebec.
donde la lengua materna es el francs y la lengua laboral el ingls, los
hombres se caracterizan por un mayor grado de bilingismo que las mu-
jeres, las cuales, son completamente monolinges o tienen un conoci-
miento muy limitado del ingls. La explicacin de este dato segn Lie-
berson (1965) reside en la diferente situacin social y laboral entre hom-
bres y mujeres: las mujeres oestn en casa o desempean trabajos tan poco
cualificados que no requieren el ingls si no es en mnima medida.
89
El proceso de absorcin de una comunidad lingstica por parte de
pasa a travs de una discriminacin de clase y de sexo al mismo
tiempo, por lo que las clases burguesas medio-altas se apoderan de la
lengua que l,as,clases populares, y los hombres antes que las
en Franela los ltimos bretones monolinges eran viejas cam-
pesmas (Yaguello, 1979).
lado, el tiende a ser sustituido por un nuevo
monolingismo, graclas al cual la lengua materna original se extingue
completamente (Calvet, 1974).
Sin. embargo, esta situacin est obviamente ligada a las condicio-
ne,s socioeconmicas de la vida de las mujeres en una comunidad derer-
minada, y la variacin de estas condiciones puede dar lugar a un cua-
dro completamente opuesto. El caso del black-english de los ghettos ne-
gros por Hannerz ,(1970) plantea una situacin opuesta.
T,amblen aqUI dos dialectos: el ingls estndar y la variante
dialectal negra constituida ::x:>r el block engiish. En este caso sin embar-
son las mujeres las que muestran ms familiaridad con 'el ingls es-
p.uesto que ellas se encuentran ms a menudo que los hombres
en srtuacrones laborales que implican un continuo contacto verbal con
el ingls hablado por los. blancos. En definitiva, los dos esquemas pue-
den alternarse en funcin de las diferentes situaciones sociales,
Los anlisis que hemos considerado hasta ahora se remontan to-
dos, de r:nanera ms o menos explcita, a un modelo descriptivo de tipo
en rasgos lingsticos de distinto tipo -fonolgi-
cos, lxicos, estilsticos, etc.- se han puesto en relacin con el sexo de
hablantes (y eventualmente con otras variantes como la clase so-
cial, la ocupacin, la edad y otras similares), sin tener en cuenta el con-
de uso especfico. Se llega as a definir un estilo femenino en-
como una serie de regularidades abstractas, como inventario
de rasgos caractersticos. Lo que le falta a este modelo es el
de las situaciones especficas, de los contextos sociales y de inte-
raccron en los que se determinadas formas verbales. El regis-
tro depende tambin de una serie de variables de contexto:
del del. locutor, ser relevante el del interlocutor, su posi-
cron de subordinacin o de superioridad, la situacin formal o infor-
mal de la interaccin, su carcter rutinario o extraordinario el hecho
de que haya otros interlocutores presentes, etc. El dato importante,
observa Goffman (1964) es que no se han tenido en cuenta los
atributos de la estructura social, como el sexo o la edad, sino ms bien
el valor que se les asigna en el momento en que son reconocidos en la
90
situacin especifica. Las distintas posiciones sociales estn dotadas de
sus estructuras y propiedades, que no son de carcter intrnsecamente
lingstico, aunque pueden expresarse a travs de este medio. Tambin
Hymes (1974) subraya la importancia de las distintas situaciones y fen-
menos para acercarse al lenguaje sin reducirlo a una forma abstracta o a
una correlacin con una comunidad igualmente abstracta y para situar-
lo dentro del flujo y de los esquemas de hechos comunicativos concretos.
Teniendo en cuenta estas sugerencias e indicaciones metodolgi-
cas, un cierto nmero de trabajos sobre sex andlanguage han defendido
una perspectiva ms intensamente etnometodolgica y relacionada
con la interaccin, en la que las caractersticas del registro femenino se
analizan en el contexto de situaciones interactivas especficas, No se
tratar solamente de describir de forma taxonmica los rasgos caracte-
rsticos de un cierto registro lingstico, sino ms bien de considerar en
su complejidad un determinado comportamiento lingstico masculi-
no y femenino, y por tanto las formas de la interaccin cara a cara, el
contexto en el que se desarrolla, los niveles de competencia, el mo-
mento y el tiempo de la enunciacin, los fines de la conversacin, etc.
La diferenciacin sexual en el lenguaje se considerar en relacin con
una vasta serie de componentes del fenmeno comunicativo; veamos
algunos de ellos. En primer lugar, los distintos participantes; como ya
se ha dicho, no solamente el sexo del locutor es relevante en el proceso
comunicativo, sino tambin el del destinatario; tambin es importante
el tipo y la composicin de una audiencia 1 potencial.
Por otro lado, tambin son relevantes el tipo de canal empleado
(comunicacin verbal o no verbal) y los diversos usos que de tal canal
hacen los hablantes de los dos sexos (Argyle y otros, 1970; Rosenthal y
otros, 1974, indican que las mujeres son ms sensibles que los hombres
a las formas de interaccin no verbal), los distintos cdigos posibles y
las distintas situaciones de interaccin; en definitiva, los argumentos
especficos de los que se habla y por tanto el gnero que caracteriza al in-
tercambio comunicativo.
La cuestin de la iniciativa y del control es tambin de particular
importancia en la conversacin: quin tiene el derecho a la palabra?
Quin, y cundo, puede interrumpir al otro y hacerlo callar? Cmo
se distribuyen las distintas intervenciones durante la interaccin? So-
bre las reglas que rigen la organizacin de la conversacin se hanela-
1 Sobre el problema del sexo del destinatario. vase en particular Brower, Gerritse, De
Haan (1979).
91
borado, en los ltimos aos, numerosos modelos descriptivos. Siguien-
do sobre todo el trabajo de Harvey Sackas, Zimmerman y West (1975)
han analizado de qu modo se distribuyen los turnos de intervencin
en conversaciones mixtas y en conversaciones entre hablantes del mis-
mo sexo. Existen unas reglas especiales que rigen el paso de la palabra
de un hablante a otro (turn ta/king). Estas reglas se pueden violar sobre
todo de dos modos: o por interposicin de los dos hablantes, que tiene
lugar cuando el interlocutor toma la palabra antes de que el hablante
haya concluido, o por una autntica interrupcin, en la que uno
de los oyentes com!enza a hablar en un momento que de ningn
modo se puede considerar como fase de conclusin para el primer lo-
cutor.
Zimmerman y West analizan los tres posibles grupos de conversa-
cin que se pueden dar entre dos personas: entre dos hombres, entre
dos mujeres y entre un hombre y una mujer respectivamente. Mientras
que los primeros grupos las interrupciones e interposiciones no
relaivamente poco numerosas, sino sobre todo igualmente
distribuida, entre los dos interlocutores, en el caso de las conversacio-
nes mixtas la proporcin cambia radicalmente y muestra un cuadro
dramticamente asimtrico. El 98 por 100 de las interrupciones y el
100 por 100 de las interposiciones son obra de los hombres. Es an
ms que en ninguno de los casos examinados la mujer in-
terrumpida haya protestado; mientras en las conversaciones entre ha-
blantes del mismo sexo el silencio se distribua de modo uniforme en
las mi.xt.as mujeres las que permanecen en silencio y no
nen m siquiera SI son interrumpidas. Aunque las interrupciones sean como
las mnimas (del tipo mmmm- o urn hrnrn) funcionan
como mecarusmo de control sobre el argumento de la conversacin
que resulta as casi enteramente conducida y guiada por los hombres.
observan Zimmerman y West parece por tanto que a la situa-
Clan de poder hombre en las instituciones corresponde un ejercicio
de poder tambin en las microsituaciones de interaccin. Los hom-
bres a las mujeres el estatuto de interlocutores igualitarias en la
ya sea con respecto a un uso plano del propio turno de
ya sea respecto a la eleccin de los argumentos de con-
versacion. 1or tanto, puede decir que el mismo poder masculino que
opera en el plano SOCIal sobre el control de las macro-instituciones se
.tambin en el control, por lo menos parcial, sobre las
cromstttuclOnes, como por ejemplo la conversacin.
Otros trabajos sobre las conversaciones entre hombres y mujeres
92
(cfr. particularmente Wood, 1966 y Bernard, 1972) han puesto de re-
lieve el punto de partida de dos esquemas comunicativos diferencia-
dos: la palabra instrumental, que tendra ms relacin con los hechos
y la informacin y la expresiva, ms unida a la emotividad y a los
sentimientos. Esta distincin reproduce la originariamente formulada
por Bales (1950) para el estudio de pequeos grupos en la que se esta-
blece una separacin entre funciones instrumentales (u orientadas al
deber y funciones expresivas (o socio-emocionales). Como era de espe-
rar, los resultados empricos de estos trabajos subrayan el predominio
de la funcin emotivo-expresiva en las intervenciones de las mujeres,
mientras que los hombres se mantendran ms unidos a los hechos y al
intercambio de informaciones. Resultados que, por otro camino, gene-
ran conclusiones no muy diferentes de las ya descritas por Lakoff sobre
el predominio de la cortesa en el registro femenino. En Italia, Attili y
Benigni (1977) han sostenido una hiptesis anloga, estableciendo dos
categoras: discurso orientado hacia la persona (person oriented) y discur-
so orientado hacia el objeto (object oriented). Segn esta afirmacin, las
mujeres centraran el mensaje en s mismas y en el interlocutor ms
que en el argumento objeto del discurso, dando por tanto mayor im-
portancia a la imagen y a los efectos que se producen sobre el otro as
como a los que los otros producen sobre ellas 1.
Naturalmente, los rasgos expresivo e instrumental no se exclu-
yen entre s, sino que pueden coexistir cmodamente dentro del dis-
curso de un mismo interlocutor; la tendencia a utilizar esquemas dico-
tmicos para interpretar los comportamientos lingsticos y no lin-
gsticos tanto de hombres como mujeres parece ms bien el resultado
de estereotipos inconscientes que el fruto de datos empricos. Hirsch-
man (1974), por ejemplo, que habla de oposicin entre una modalidad
afirmativa) y una modalidad de refuerzo advierte contra toda fcil
identificacin entre afirmacin y lenguaje masculino por un lado y re-
fuerzo y lenguaje femenino por otro; los datos parecen bastante ms
controvertidos y muestran a menudo una presencia simultnea de las
dos modalidades.
Queda en fin una cuestin general sobre la adquisicin de estilos
lingsticos diferenciados en funcin de los dos sexos: cundo se pue-
den encontrar los primeros signos de una diversidad en el uso lings-
1 Para un anlisis de la interaccin hombre-mujer que se plantea en las novelas, cfr. Miz-
zau, 1979.
93
tico? En realidad parece que el aprendizaje de los rasgos relacionados
con la diferencia sexual es muy precoz.
Al principio los nios se identifican sobre todo con la madre, sin
distinciones de sexo; con ella aprenden a hablar y, como hemos visto
en situaciones de bilingismo, hablamos de lengua materna. Sin em-
bargo, ya a partir de los tres aos se pueden notar diferencias, que tien-
den a ser muy marcadas hacia los cinco o seis aos. (Garca-Zamor,
1973). La superacin del complejo de Edipo y la identificacin con el
padre implican para el nio el abandono de un registro que se conside-
ra femenino que, por otra parte, es a menudo ridiculizado y penalizado
tanto por los adultos como por los nios de sus mismos aos. A una
edad muy precoz, es decir, antes de los cinco aos, nios y nias han
interiorizado plenamente todos los estereotipos, lingsticos y no lin-
gsticos, que caracterizan las representaciones de lo femenino en el
mundo de los adultos. Como es de esperar, reproducirn en sus com-
portamientos, juegos y palabras, papeles y modelos que la realidad que
los rodea ha definido por ellos.
El conjunto de los trabajos sobre sex and language que hemos exami-
nado de forma sinttica se presenta bastante vasto y complejo, e inter-
namente diferenciado por objetivos, metodologas y resultados. Sin
embargo, a pesar de la variedad de aproximaciones, se pueden encon-
trar similitudes profundas en los presupuestos implcitos previos a la
investigacin emprica, modelo terico comn que se puede definir
ms all de las diferencias especficas. Independientemente de valora-
cin y de la lectura crtica de los resultados obtenidos, la principal in-
tencin es reconstruir tal modelo e investigar sus lmites. Me parece
que stos giran en torno a tres ncleos tericos: en primer lugar la rela-
cin entre sistema lingstico estructura social y los nexos de su rec-
proca interdependencia; en segundo lugar, pero unido al primer pun-
to, la relacin entre sexo, papel social y estereotipos inconscientes so-
bre la diferencia sexual, de la que parte una axiologa que evala los da-
tos de la investigacin. Por ltimo, quiz el ncleo ms importante de
todos, la cuestin del sujeto. Cul es la teora del sujeto que se oculta
tras la aproximacin sociolingstica? Qu subjetividad, y en panicu-
lar qu subjetividad femenina se da por supuesta? Vayamos por
orden.
Como ya se ha dicho, el paradigma disciplinar dentro del que se si-
tan todos los trabajos sobre sex and language est caracterizado por un
marcado desplazamiento de perspectiva del plano lingstico al plano
social: la sociedad se convierte, ms que el lenguaje, en el punto de re-
94
ferncia terica de la que parte la investigacin (Thorne y Henley,
1975). El resultado de este estudio es una tendencia a leer el hecho lin-
gstico como el reflejo del orden social preexistente; el lenguaje se
convierte as en campo de simple reproduccin de mecanismos de ex-
clusin y dominacin que tienen su origen y fundamento en otro con-
texto. Sobre todo en los trabajos que tienden a una descripcin taxon-
mica del estilo femenino predomina lo que yo definira como paradig-
ma sociolgico: el dato biolgico se reemplaza por la estructura social,
que se interpreta como el precedente extralingstico que acta con de-
terminismo causal sobre las manifestaciones lingsticas segn un mo-
delo de tipo behaviorstico estmulo-respuesta. Lo social, como ele-
mento extralingstico, estructura las formas lingsticas confirmando
y manifestando dentro de stas aquellos modelos y rasgos que ya exis-
tan precedentemente. El lenguaje asume por tanto una funcin de es-
pejo y reproduccin de la realidad externa: slo puede reflejar y repro-
ducir las dinmicas de poder que lo preceden.
Lo que se escapa a esta perspectiva es la capacidad de considerar el
lenguaje como produccin directa de la realidad o de efectos de reali-
dad, como uno de los ms importantes campos de construccin y ma-
nipulacin de poderes y competencias donde no solamente se reflejan
las dinmicas sociales, sino sobre todo se crean y producen imgenes y
representaciones colectivas de lo femenino.
La cuestin no es solamente enumerar las diferencias que se produ-
cen en la lengua a causa el sexo (y veremos que en esta enumeracin se
confunden a menudo las diferencias reales con las que parecen ser rea-
les), sino ms bien preguntarse de qu modo el propio lenguaje organi-
za internamente la diferencia sexual, de qu modo da forma y repre-
sentaciones sociales e individuales a lo femenino, cmo estructura la
subjetividad de forma que e individuo de sexo femenino se constituye y
sea constituido como mujer. Si todo ello no se lleva a cabo no hay
que sorprenderse de que en los anlisis sobre el lenguaje de las mujeres
se encuentren los estereotipos habituales sobre las diferencias entre
hombre y mujer: el del hombre voluntarioso y decidido, el de la mujer
insegura y vacilante. Y menos todava los inevitables juicios de valor
unidos a este anlisis y sus implicaciones pragmticas.
Dejando a un lado el plano analtico, el mensaje propuesto plantea
cancelar las diferencias que parecen marcar la inferioridad de la mujer,
dejando de hablar como mujeres para hablar como hombres o, en
el mejor de los casos, desarrollando ambas posibilidades y borrando
cualquier diferencia. Queda excluida de una perspectiva similar toda
95
posible consideracin diversa sobre el significado que la especifici-
dad femenina tiene o puede tener; la diferencia es slo una carencia
que hay que eliminar para llegar a ser correctas, es decir, similares al
hombre.
Conclusin consecuente con la premisa en la que estos trabajos se
inspiran: si la diferencia lingstica es el reflejo determinstico de las
diferencias de los papeles sociales, sta nicamente se puede descifrar
como eliminacin negativa de una situacin social de inferioridad.
Ms all de la ingenuidad y la simplicidad de la propuesta est claro
que tal postura presupone una lectura de la oposicin entre la lengua
de los hombres y la lengua de las mujeres, en la que sta ltima es subal-
terna y parasitaria; desprovista de todo valor autnomo se inscribe
slo como residuo negativo, como eliminacin con respecto a una
norma que es siempre la fijada por el hombre. Esta norma nunca se
discute en cuanto tal: puede criticarse slo en sus aspectos sexistas al
marcar la diferencia sexual en desventaja de la mujer, pero de todas for-
mas se mantiene como el modo correcto y adecuado de hablar. Y tam-
bin de pensar, porque si es correcta la hiptesis de que existen dos
orientaciones diversas en el lenguaje del hombre y de la mujer, la pri-
mera centrada en el objeto, en la finalidad de la informacin y la se-
gunda orientada hacia la relacin con el otro individuo, decir entonces
que la lengua adecuada es la del hombre significa tambin decir que
la interaccin adecuada es la orientada hacia el objeto y no hacia la
relacin. Lenguaje andrgino y pensamiento andrgino, por tanto.
Naturalmente, no todas las posturas son tan explcitas en este pun-
to. Menos ingenua es Robin Lakoff (Lakoff, 1977.; 1979), sobre todo
en sus ltimos trabajos, donde intenta esbozar una gramtica del esti-
lo, segn un modelo generativo, capaz de proporcionar reglas que
permiten describir los comportamientos individuales. Esta gramtica
presenta cuatro estilos diversos, que son obviamente delimitaciones
arbitrarias en una continuidad, segn una escala basada en el diverso
grado y forma de las relaciones entre los hablantes. Se va as de la cla-
ridad en un extremo a la camaradera en otro. Claridad y distan-
cia parecen caracterizar el estereotipo de comportamiento masculino,
mientras la deferencia est asociada al comportamiento femenino.
La camaradera parece ms que nunca propia de las relaciones
entre hombres. A pesar de la insistencia con la que Lakoff subraya que
estos rasgos no tienen carcter normativo y que la diferencia no va
unida a un juicio negativo; a pesar de las justificadas crticas que sta
suscita en Key (Lakoff 1977b), ella no llega a subordinarse a una im-
96
plcita jerarqua valorativa y una asuncin previa de valores, segn los
cuales existe un estilo adecuado, el apropiado al contexto, que fa-
vorece la claridad y la inteligibilidad y no distorsiona el mensaje por-
que todo estilo que traiciona el mensaje es sospechoso (Lakoff
1977b). Estos criterios son, no por casualidad, los caractersticos del
estilo masculino. No nos queda nada ms que esperar, segn sus pala-
bras, que las mujeres lleguen a ser ms similares a los hombres.
Los trabajos que se inspiran en un modelo etnometodolgico y de
interaccin presentan una perspectiva ms dctil y articulada que las
precedentes, pero sin embargo no se escapan de algunas de las limita-
ciones ya reveladas. Tambin en este caso la lengua de las mujeres con-
tina apareciendo como la lengua de una separacin y de una asusencia
que refleja la situacin correspondiente de separacin e inferioridad en
el plano de las relaciones sociales y de las situaciones de poder. La dife-
rencia sexual se ve siempre en trminos de variable sociolingstica
que caracteriza las formas de uso de un cierto grupo de hablantes.
Si analizamos bien esta perspectiva, si se sacan coherentemente to-
das las consecuencias, se concluye haciendo impracticable cualquier
discurso sobre las diferencias de uso lingstico en las mujeres, dado
que la diferencia sexual est ntegramente guiada y analizada dentro de
una lgica de dependencia social y econmica, una dialctica de distri-
bucin del poder en la que parece muy difcil establecer un nivel de es-
pecificacin que permita distinguir a las mujeres de otros grupos mino-
ritarios.
El problema del lenguaje de las mujeres no se plantea en trminos
diversos que el de otras minoras lingsticas, caracterizadas por la per-
tenencia a ciertas clases sociales o a ciertos grupos tnicos; tambin es
un idiolecto propio de un grupo minoritario (aunque este grupo mino-
ritario represente ms de la mitad de la poblacin). Como sucede en
otros casos, por variables como la situacin social, en el caso de las mu-
jeres es el sexo el que entra directamente en contacto con las situacio-
nes de poder, de dependencia o de dominacin vistas como causas de-
terminantes de la diferencia lingstica. As, por ejemplo, si los hom-
bres interrumpen a las mujeres ms a menudo que las mujeres a los
hombres, depende de su situacin de inferioridad social, como les ocu-
rre a los nios en relacin con los adultos, a los hombres de papel y cIa-
se social inferior en relacin con los de clase superior, a los negros en
relacin con los blancos, etc.
En todos estos casos son las relaciones de poder y de dominio las
que estructuran la interaccin y el intercambio lingstico, pero la for-
97
ma de esta relacin de poder nunca se discute como tal, es decir, desde
un punto de vista que asuma el valor que sta plantea previamente,
sino slo como disparidad en la distribucin de tal poder. Es decir,
contina operando, dentro de estos anlisis, una valoracin positiva
sobreentendida de las formas de interaccin masculinas, que implica
por ejemplo que la palabra sea el rasgo relevante y positivo de la inte-
raccin, y sobre ella el hombre concentra toda la atencin del anlisis
en detrimento de un replanteamiento de la funcin de la escucha.
Dado que el comportamiento del hombre es implcitamente el com-
portamiento justo y l detenta el poder de la palabra, hablar se convier-
te en el rasgo positivo y valorizado.
Aunque el modelo propuesto en los anlisis de conversacin resul-
ta bastante ms dinmico que el precedente, puesto que lo social ya no
se ve slo en trmino de puro condicionamiento sino como agregacin
de microsituaciones dinmica, sin embargo los dos fenmenos toma-
dos en consideracin -funcin social y relacin de poder por un lado,
comportamiento lingstico por otro- son siempre analizados como
si fueran dependientes entre s. Como observa Aebischer (1979) stos
estn enlazados por la definicin de uno como la causa y del otro como
el efecto, por la instauracin de un orden jerrquico que declara a
uno de ellos como anterior haciendo explcita esta anterioridad a tra-
vs de los determinismos sociales: papel sexual, lsituacin o estatuto
social.
En todos estos casos el lenguaje de las mujeres se presenta como un
hecho consumado donde se confirman los estereotipos o las hiptesis
de partida que constituyen los presupuestos del anlisis. La diversidad
del lenguaje de las mujeres siempre se relaciona, de formas ms o me-
nos directas, con el reflejo lingstico de precedentes dinmicas de po-
der, sin que sea posible cuestionar esta dversidad como la manifesta-
cin de una alteridad que no se pueda reducir solamente a estas catego-
ras. Los estereotpos ampliamente difundidos sobre el comportamien-
to masculino y femenino parecen proyectarse inconscientemente sobre
los datos, sean stos cuales sean, haciendo imposible distinguir entre el
uso lingstico efectivo y sus presupuestos. No se nos puede impedir
el pensar que se confunden el juicio propio del observador sobre el
modo en que se cree que las mujeres hablan y el modo en que hablan
realmente. Basta saber que el sujeto hablante es de sexo femenino para
atribuirle las cualidades que ya sabemos. Los estereotipos sobre el com-
portamiento verbal de las mujeres y de los hombres no carecen de rela-
cin con los estereotipos sobre la "naturaleza" masculina y femenina.
98
Los hombres son considerados ms objetivos, insistentes y seguros de s
mismos, las mujeres ms emotivas y ms volubles. Se diga lo que se
diga, se intentar siempre ver confirmadas estas suposiciones (Aebis-
cher, 1979).
. Tambin Dale Spender (1980) expone claramente que en la mayo-
na de los trabajos sobre sex and language contina estando presente un
supuesto implcito sobre la superioriad masculina, que lleva a leer
los datos empricos sobre el uso lingstico por parte de las mujeres
siempre en trminos de carencia o inadaptacin. Spender sostiene
que los mismos datos, atribuidos a los hombres, recibiran una inter-
pretacin de signo opuesto. As sucede, por ejemplo, con las expresio-
nes de modo y las que indican intensificacin; empleadas por las muje-
res se interpretan como indicadores de inseguridad y de ncerteza, pero
empleadas por los hombres como signos de refuerzo.
Considrese tambin el estereotipo habitual sobre la locuacidad fe-
menina, negada, sin embargo, en todos los anlisis empricos de la
conversacin hombre-mujer. El mismo rasgo locuacidad, cuando se
a la mujer, asume valores negativos, tanto si est presente (clas
mujeres hablan demasiado) como si est ausente (clas mujeres no ha-
blan mucho porque son insegurase). En otros trminos, las valoracio-
nes e interpretaciones de los datos se basan ms en consideraciones
unidas al sexo del hablante que es su uso lingstico efectivo. Desde
q.u
e
pesa sobre la mujer el haber asumido la inferioridad previa e impl-
citamente, su lenguaje se contina interpretando de forma inevitable
como un lenguaje inferior, estando tan enraizado el principio de la su-
perioridad masculina que muy a menudo se asumen los rasgos del dato
natural e incontrovertible'.
Este pl.anteamiento se desbaratara si se empezaran a interpretar
las careneras, las insuficiencias y las faltas delasmujeres en relacin
con el lenguaje como carencias del lenguaje, que permite slo formas de
expresin codificadas por el registro masculino. Entonces el silencio
de mujer, su separacin con respecto al lenguaje del hombre, en vez
de COmoel reflejo de un estereotipo, el de la mujer insegu-
ra y vacilante, tambin podra interpretarse cama la dificultad de ex-
presar los significados y contenidos propios en una lengua en la que s-
no manifestarse; una dificultad que tambin es resistencia y
distancia hacia palabras y conceptos que se consideran extraos.
, Sobre este tema vase tambin Berretta, 1983.
99
La relacin de la mujer en el lenguaje es intrnsecamente contradic-
toria, porque el lenguaje la empuja a emplear un sistema de representa-
cin y expresin que la excluye y la mortifica. Sin embargo, rela-
cin contradictoria puede revelar algo ms que un valor negatrvo en
caso de que se cuestione desde un punto de vista diferente. Pero para
poder efectuar esta separacin se hace necesaria una el
sujeto y sobre la relacin que se constituye entre sujeto y lenguaje.
Si toda teora presupone, de forma ms o menos explcita, una teo-
ra del sujeto, el problema central es el de hacer explcitas las formas
al1 donde stas no se presentan de forma manifiesta.
El sujeto en sociolingstica no se sita como la base de una onto-
loga que funda su propia teora sobre ste (como sucede por ejemplo
en la lingstica generativa), sino que se configura como resultado Im-
plcito de una aproximacin metodolgica que tiende a
la complejidad de los comportamientos en una suma de vanantes SIn-
gulares, de elementos determinados social y ,que se
nifiestan en situaciones de interaccin concretas y especificas. SUjeto
de la interaccin, sujeto emprico, constelacin de datos empricamen-
te determinables, ste se puede definir solamente como una recons-
truccin a posterior] que tiene lugar a partir de los datos concretos
bre los cuales se funda el anlisis. La finalidad evidente de la SOClO-
lingstica es precisamente la de establecer una relacin entre varieda-
des lingsticas con variantes como la regin geogrfica, .l,a edad: la
educacin, la filiacin tnica o cualquier otra agrupaclon social
(Swacker, 1975).
Definido as, el sujeto es fruto de la combinacin de rasgos que re-
miten a dimensiones sociales, econmicas, culturales y biogrficas es-
pecficas, como por ejemplo, la edad, la raza, la clase social, el
etctera. Cada una de estas variables funciona como elemento categon-
zador de los individuos. La subjetividad slo se puede definir como
combinacin de alguno de estos elementos, por tanto como un conjunto
de variables empricamente determinadas.
Reducida a esencia prelingstica y determinada biolgicamente, la
diferencia sexual constituye una caracterstica externa del individuo,
cualitativamente afn a variables como la clase social o el grado de ins-
truccin; no nos remite a una organizacin del sentido que puede ser
diversa, a otro sistema de significacin, ni tampoco est en grado de
alumbrar una forma diferente de subjetividad, un sujeto constituido de
manera distinta.
La divisin restringida y limitada que la sociolingstica nos pro-
100
pone de la diferencia sexual, entendida como dimensin de superficie,
que no llega a afectar a niveles profundos de organizacin del senti-
do, es en cierto modo responsable de las limitaciones de los resultados
mismos del estudio. El lenguaje de las mujeres, que se nos presenta de
este modo, se limita a una descripcin de estilos y registros de uso lin-
gstico que son ms significativas en el plano de un reconocimiento
del discriminatorio presente en la lengua (interiorizado y re-
producido por el hablante mujer), que en el de las potencialidades posi-
tivas que la diferencia podra sacar a flote en el discurso, en el de la
fuerza creativa que la lengua encierra en potencia aunque de forma no
liberada. Esta limitacin se sita en la falta de una teora del sujeto y
como consecuencia en la ausencia de un cuadro terico que permita
una lectura menos dividida en parcelas y menos descriptiva de los da-
En efecto, solamente a partir de los datos que hemos ve-
nido describiendo hasta ahora, sera posible plantear una hiptesis de
en el intento de unir el plano descriptivo a una hipte-
SIS teonca que se abra al problema de la transformacin en una
acepcin ms amplia y ms rica que la propuesta por el lenguaje an-
drgino.
. paso a una lectura diversa exige, en primer lugar, pasar de una
lIngstica del enunciado a una lingstica de la enunciacin, que est
en grado de asumir y dar un sentido al proceso que lleva a la produc-
cin de los enunciados y al modo en que el sujeto se manifiesta o se
oculta a travs de ellos. La enunciacin es el mecanismo que permite
articular el sistema lingstico en un discurso y es por tanto un elemen-
to de mediacin entre iangue y paro/e, que como tal permite imaginar
cmo ese sistema social que es la lengua puede estar a cargo de un ele-
mento .individual, sin dispersarse en una infinidad de palabras particu-
lares situadas fuera de toda postura cientfica (Greimas y Cour-
ts, 1979).
La enunciacin proporciona el cuadro de referencia para describir
las categoras de la subjetividad dentro del lenguaje, en particular la di-
nmica que se instaura en la relacin yo/t.
Replanteando muchos de los datos empricos enumerados prece-
dentemente, podramos comenzar a entrever, segn esta perspectiva,
U? cuerpo ms unitario y coherente de lo que parece a primera
VIsta.
El predominio de frases interrogativas, de expresiones de modo, de
construcciones sintcticas que colocan en el centro del discurso al in-
terlocutor, tan caracterstico del lenguaje femenino, se convierten en
101
otras tantas formas de una nica estrategia de enunciacin que tiende a
ocultar y esconder al sujeto que produce para en
torno al otro polo de enunciacin, es decir, el tu. Se llegan.a aSI a
curiosa inversin, por la cual el sujeto se oculta, se hace objeto, rruen-
tras que el otro al que se dirige est constituido, PJr misr.n0 discurso,
coma sujeto de la palabra. Pero en este proceso,. el pro-
pio lugar de enunciacin, deja de ser tal, y al dISmInUir. su poaibilidad
de ser nombrado, tambin el t tan enfatizado resulta prrvado de su ca-
rcter diferenciado e individual. Faltando el yo tampoco el t puede
proponerse como real y existir en su .' ,
Si la mujer parece ocultarse como SUjeto de enuncracton, el hombre
por el contrario se sita a s mismo en el ce.ntro del habla s
mismo; pero con este continuo autonomInarse. por elud.Ir al
otro, como segundo polo de la La paradoja de
esta doble anulacin resulta ms evidente SI se considera que, en la
prctica de la enunciacin, los dos trminos nunca se pueden escindir
en realidad: uno presupone siempre al otro. No se puede dar un verda-
deroyo sin la conciencia del t. La conciencia de uno mismo. slo es
posible por contraste. Yo slo empleo elyo dirigindome a que
en mi alocucion ser un t. Esta condicin de dilogo consntuye a la
persona, puesto que implica recprocamente que elyo se convierta en.t
en la alocucin de quien a su vez se designa como yO (BenvenIs-
te, 1966). .
Un sujeto sin objeto, como un objeto sin sujeto, son
jicas de enunciacin, discursos incompletos. En las
ricas se manifiesta de manera ejemplar la dinmica de la subjetividad
en las que se basan. La lengua nunca eS neutra: sta no slo nos.
los rasgos de los sujetos que la componen, sino que en su orgaruzacton
ms profunda, en su mismo cuerpo sintctico nos habla
pasiones, omisiones, nos cuenta la historia de nuestra identi-
dad. Porque elyo y el t, que en la de los hombres y de las mU1eres
cen no encontrarse nunca, representan, fuera de la escena linguistica,
la historia de nuestras inmovilistas identidades sexuales y de su imposi-
ble encuentro. Si bien es cierto que el fundamento lingstico de la
subjetividad se revela en una realidad dialctica que engloba los .dos
trminos y Jos define mediante una relacin recproca (Bcnveniste,
1966), en la forzada separacinque aleja y escinde los dos
tes de esta unidad dialctica podemos ver la medida de la dramtica es-
cisin de nuestras subjetividades. La diferencia sexual que se
ta hoy en la lengua se muestra como la palabra inconclusa de un SUjeto
102
separado, como el signo de un lmite ms que la afirmacin de una po-
tencialidad diversa.
Consideremos otros datos. Se ha dicho que el comportamiento del
hombre est ms centrado en los contenidos informativos y el de la
mujer presta ms atencin a la relacin. Si nos atenemos a esta diferen-
cia teniendo en cuenta lo que est en juego como objeto de intercambio
efectivo en el proceso de comunicacin entre los protagonistas de la
interaccin, vemos que para el hombre es el contenido del mensaje, su
potencialidad objetiva de describir el mundo lo que puede ser fcil-
mente sustituido, variado y corregido, mientras que para la mujer es el
mensaje mismo, independientemente de su contenido, como demues-
tran los anlisis de las conversaciones entre hombres y mujeres. La mu-
jer charla, divaga, es gentil. Su intercambio comunicativo no parece te-
ner otra finalidad, otro sentido ms all de s mismo, ningn punto de
referencia, ninguna pretensin de constituir un contenido en s.
Sin embargo, esto no significa que a la mujer se le puedan atribuir
en sus discursos una mayor subjetividad y al hombre ms objetividad.
Por el contrario, como demuestran muchos estudios (Irigaray, 1985),
es precisamente el hombre quien realiza enunciados ms marcados
desde el punto de vista de la subjetividad de la enunciacin. Esto, por
supuesto, no es sorprendente. Dado que el hombre tiende, ms que la
mujer, a situar su misma enunciacin en el centro del propio discurso,
sus enunciados estarn bastante ms connotados desde el punto de vis-
ta de la manifestacin de la subjetividad del que habla. Puesto que la
mujer, en cambio, no se manifiesta plenamente como sujeto de enun-
ciacin, su discurso resultar ms neutro, menos personal; se plantea
una tendencia al distanciamiento del propio discurso, que se hace du-
bitativo, una tendencia a no asumir plenamente la responsabilidad. La
mujer elude de su produccin lingstica la presencia del sujeto de
enunciacin sustituyndolo por el receptor, hacia el cual se orienta la
estructura misma de la frase (a travs de preguntas, demandas de con-
firmacin, formas dubitativas y atenuantes de las propias afirmacio-
nes, eufemismos, etc.), construyendo as el propio discurso esencial-
mente como un medio para instaurar y mantener la relacin con el in-
terlocutor.
A esta divergencia de funciones comunicativas que, simplificando,
podramos situar en la oposicin entre referencial y real, corresponden
las estrategias de enunciacin que hemos delineado. El hombre descri-
be, nombra, ordena el mundo y 10 real dejando huellas de su propia
subjetividad a partir de un yo que, sin embargo, se oculta a menudo
103
cuando quiere alcanzar la verdad objetiva de la .
neutralidad de la tercera persona. En el lenguaje de la descripcin CIen-
tfica, de la fundacin terica, l (la no-persona segn Benveniste) se
convierte en el disfraz del yo, garantizando la objetividad de una enun-
ciacin neutra, universal y abstracta, aparentemente privada t?do
rasgo subjetivo. Al mismo tiempo .tambin mundo, se
dotado de una realidad autnoma independiente y mas all de la mira-
da que lo describe. .., .
De frente a esta escisin, referida a este imperativo de clandad, ob-
jetividad e informacin, la mujer intenta a la pala?ra domi-
nante, la imita, reproduce las frases que ha aprendido, pero, siempre en
forma de duda, de pregunta. Se trata en el fondo de una realidad que no
la afecta, de una realidad que no le pertenece, que no es suya.
Son todava necesarias algunas puntualizaciones. Leer los datos de
los estudios empricos dentro de un cuadro terico unitario en
la dinmica de la enunciacin, como he hecho ahora plantea induda-
blemente algunas ventajas. Sobre todo permite superar algunas de las
limitaciones que he subrayado en la aproximacin sociolingstica, de
las cuales la ms llamativa me parece precisamente la que afecta a la
cuestin del sujeto. Como se ha dicho el sujeto de! que la sociolin-
gstica nos habla no es una unidad constituida ontolgicamente, sino
ms bien la suma de un conjunto de rasgos que se pueden demostrar
empricamente y se pueden reunir de disti?ta forma segn una lgica
lineal del tipo 1 + 1 + 1... En esta secuencia no se da nunca un punto
de recomposicin unitaria de la subjetividad, sino solamente
truccin de grupos sociales empricos a partir de la y
unin de cada caso caracterizador. Para cada grupo social determinado
de este modo se definen las variedades lingsticas de uso, en relacin
con los rasgos elegidos previamente como significativos.
Replantear los resultados obtenidos a partir de la teora de la enun-
ciacin significa volver a plantear la cuestin diferencia sexual
dentro de! discurso mismo, como efecto de sentido Interpretable en el
mecanismo de la produccin lingstica, entendiendo esta ltim.a
como forma de manifestacin de la subjetividad. Esto provoca un eVI-
dente desplazamiento terico: el sujeto ya no es la
lingstica de rasgos empricos que establecen su categorta en la di-
mensin social, sino que se convierte en la forma lingstica que su enun-
ciacin deja dentro de la lengua. Yana es la correlacin entre fenme-
nos extralingsticas por un lado y variedades lingsticas por otro,
sino la estructuracin del mismo discurso.
104
Sin embargo, hay que aclarar todava dos cuestiones: la primera de
mtodo, la segunda, ms esencial, de valoracin.
Incluso aceptando la clave de lectura que he propuesto, siempre
permanece e! problema de la posible generalizacin de los datos. Has-
ta qu punto es lcito y est justificado hablar de forma general de un
estilo femenino vlido para todos los hablantes-mujer? Puesto que
todas las investigaciones sobre e! uso lingstico parten de una parcela-
cin de los datos reales, y no podran -en e! plano del anlisis- ha-
cerlo de otra manera, me parece como mnimo o problemtico y discu-
tible toda forma de generalizacin, y ya he hecho mencin a algunos de
los problemas tericos que inevitablemente se encuentran en cuestio-
nes de este tipo. Se podr hablar, a lo sumo, de tendencias, sobre las
que indudablemente es interesante reflexionar, que pueden darnos ti-
les sugerencias, pero que sera forzado leer en clave general.
Analizando estas lneas de opinin se imponen algunas considera-
croncs.
Como ya he dicho en los enunciados masculinos y femeninos, e!yo
y e! t se presentan escindidos, separados, irreconciliables entre s,
como si los dos discursos que dirigen, el del hombre y el de la mujer, no
llegaran nunca a entrar en contacto, a interrogarse, a integrarse. Elyo y
el t no se intercambian ni se pueden aliar, son formas opuestas y com-
plementarias al mismo tiempo que nunca tienen la ocasin de encon-
trarse. El uno afirma, describe, organiza el mundo en la palabra sin
ocuparse nunca de quien lo escucha, y est casi reducido a puro sustra-
to material que hace posible su significacin; e! otro hace depender su
propia enunciacin de un t que no la puede hacer existir como sujeto
autnomo.
La estructura dialctica de la relacin entre elyo y e! t resulta sepa-
rada y mutilada por ambos lados, aunque de forma diferente. La forma
de esta separacin, y es importante observarlo porque tenemos que
volver sobre este punto, es la de la oposicin complementaria y sim-
trica, la de divisin especular; y no por tanto una diferencia real, que
pone de relieve dos sujetos autnomos y diversos, sino la reduccin de
una complementariedad forzada. Como consecuencia el modo en que
la diferencia sexual participa en el lenguaje se manifiesta casi como la
caricatura de s misma, como la repeticin de una divisin que slo
puede ser empobrecimiento, lmite, discriminacin: y tanto para los
hombres como para las mujeres, porque si es cierto que la discrimina-
cin asume para la mujer formas ms dramticas aprobando una exclu-
sin que no es solamente lingstica, sta no es sin embargo menos
105
gravosa para el propio hombre, alienado y dividido aunque dirija el
mundo.
La diferencia sexual resulta as vaca de toda posibilidad de signifi-
cacin nueva, no consigue modificar el orden del discurso masculino y
patriarcal, no consigue volver a introducir lo que este discurso ha eli-
minado hace tiempo; al contrario, la diferencia sexual se repliega sobre
s misma, se atrofia en una repeticin patolgica de lugares comunes y
estereotipos que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, estando
ambos confinados dentro de universos parciales, quedando ambos, de
diversas formas, afsicos. Como si, al menos por ahora, estuviera veda-
do y resultara imposible otro modo de vivir y manifestar nuestra dife-
rencia y sta se nos replanteara slo bajo la forma del rechazo, del resi-
duo negativo.
Frente a esta situacin se hace prioritario el deber de liberar la dife-
rencia, de darle cuerpo y palabra para hacerla existir, en el lenguaje y
en la vida, como fuerza creativa que expresa quiz la mayor posibilidad
de renovacin que se nos ha dado. Porque el lenguaje no puede ser an-
drgino. Ni puede ser neutro, es sexuado como los sujetos que lo ha-
blan, aunque hoy su forma sexuada parece todava manifestarse como
negativa, como repeticin de la separacin y divisin de papeles. Los
signos de una posible diversidad se dan, al menos por ahora, casi exclu-
sivamente de forma indirecta, implcita, huellas de una resistencia que
no llega a articularse plenamente en la palabra, pero que se manifiesta
a travs de los silencios, a travs de su cualidad de irreductibles. Porque
la diferencia en el lenguaje de las mujeres tambin podra ser esto, el
signo de una identificacin no realizada, la huella, secreta y oculta, de
otro sistema de significacin, de un sentido lejano que no tiene modo
de expresarse. Junto a la derrota permanece el signo de la diver-
sidad.
106
CAPTULO IV
Un nexo perdido
As, siguiendo sencillamente las huellas del
idioma -un rastro borrado, pero revclador!-
se descubre creado de forma generalizada un signi-
ficado rudamente falseado en lugar de correlacio-
nes ms meditadas que se han ido perdiendo. Es
como un nexo que se siente por todas partes pero
que resulta imposible atrapar.
(MuSH.)
En un cuento de Doris Lessing llamado La habitacin diecinue-
ve se habla de un fallo de la inteligencia, como lo define la autora.
Es la historia de una mujer que posee todo lo que podra hacerla feliz,
un matrimonio por amor con un hombre al que ella ama y que la ama,
una casa bonita, unos hijos maravillosos, ninguna preocupacin. Pero
hay algo que no va bien en su vida, en ella misma, algo de lo que no
puede dar el nombre, que le resulta imposible de definir. Cuando in-
tenta hacerlo slo puede medir lo eliminado en sus palabras y lo que
ella siente.
Mir al hombre rubio de aspecto agradable, su cara limpia, inteli-
gente, con ojos claros, y pens: Por qu no puedo decrselo? Por qu
no? Y dijo: necesito estar ms sola de lo que estoy. Oyendo esto l
volvi hacia ella su lenta mirada clara, y ella vio lo que tema: incredu-
lidad. Estupor. Y miedo. Una mirada incrdula y estupefacta de un ex-
trao que era su marido, tan cercano a ella como su misma respira-
cin.
107
l dijo: Pero los nios van al colegio y te dejan tiempo libre. Ella
se dijo: Tengo que darme fuerzas y decir: si. pero no te das cuenta de
que nunca me siento libre? Que nunca hay un momento en el que pue-
da decirme a m misma: No hay nada de lo que deba acordarme. nada
que deba hacer en la prxima media hora, o una hora. o dos horas...
Pero dijo: No me encuentro bien.
l dijo: Quiz necesites unas vacaciones.,
Ella dice, turbada: Pero sin ti, vcrdad? Porque no poda imagi-
narse el ir sin l y esto era lo que l crea. Viendo su cara l ri. abri
los brazos y ella se refugi en l, pensando: S, s, pero por qu no pue-
do decirlo? Y qu es /0 que tengo que decir?
(Ooris Lessing, To Room Nineteen. Cursiva ma.)
Creo que en este breve pasaje aparece una de las dificultades sobre
las que a menudo se hacen preguntas con respecto a la relacin de las
mujeres con el lenguaje: su dificultad para expresarse, para decir lo que
sienten, la renuncia o la eleccin del silencio, el sucumbir a la soledad.
Qu es lo que la mujer de la habitacin diecinueve quiere expresar y
por qu no lo consigue? Puede existir un significado que no llega a ar-
ticularse como palabra? All donde nos faltan las palabras cmo pode-
mos estar seguros de que lo que sentimos es real? Ella se pregunta:
Qu es lo que tengo que decir?, y necesariamente debe concluir que
tiene que haber en ella algo equivocado. A menudo, frente a la difi-
cultad, surge espontneamente la duda sobre la existencia misma de lo
que queremos expresar. sobre nuestra improcedencia. y la imposibili-
dad de dar voz a una diversidad que es precisamente lo que el lenguaje
ha borrado o relegado a sus mrgenes.
Las mujeres proyectan hacia adentro el lmite de lo inexpresable
impuesto por el lenguaje como un lmite interior propio. Lo que no
est en el ser, en el mundo, en el idioma se vive subjetivamente Como
debilidad, falta o incapacidad propia. Improcedencia subjetiva de
transformarse en universal, y por tanto de acceder a esa forma general,
universal y abstracta que es el lenguaje.
Es esto realmente cierto? Indudablemente si no se toma totalmen-
te en serio que la palabra de las mujeres est inmersa en un movimien-
to doble y contradictorio -por un lado la necesidad y la tensin de ex-
presarse, por otro el cors impuesto por un discurso que ha borrado su
diferencia y especificidad- la conclusin slo podr ser la constata-
cin de que hay algo equivocado en la mujer. Pasaremos en este mo-
108
mento a hablar de una de las paradojas bsicas de toda reflexin sobre
lo femenino. la existencia histrica de una contradiccin irreducible
para las mujeres. obligadas al mismo tiempo a sen) y a expresan) la di-
ferencia. a formular una teora que est a la vez excluida del discurso y
prisionera de ste (de Lauretis, 1984).
Dentro de este mbito se estructura la reflexin sobre la posible di-
versidad de un discurso sexuado, sobre las formas que actualmente
puede asumir ste frente a la objetividad de un lenguaje que no es otro
que la expresin de una subjetividad, precisamente la masculina.
El orden patriarcal y su lenguaje son el producto de la subjetividad
masculina. que se ha legitimado asumiendo la forma de la objetividad.
de la verdad. sin aceptar crticas o preguntas.
Frente a esta Verdad se presentan las huellas de un sistema de sig-
nificacin distinto. quiz cmo sntomas de una resistencia, pero cier-
tamente implcitos e indirectos, tomados frente a una alternativa sin
salida que en su forma radical y extrema se condensa, segn las pala-
bras de Irigaray en la siguiente frmula: ({O eres mujer o hablas-
piensas. Una alternativa que nos remonta a una dicotoma de base cu-
yos trminos se presentan antitticos y contrapuestos: por un lado lo
sensible, lo emocional, la vuelta al pre-edipo y a lo maternal, es decir lo
inexpresable. y por otro el discurso del lagos, del orden, de la razn. Es
una dicotoma en la que quiz ha quedado atrapada la reflexin misma
de las mujeres, cuando en el intento imposible de decir lo indecible
han visto en el silencio, en el cuerpo, en el presagio la nica verdad
posible de lo femenino, sin darse cuenta de que de esta manera se vol-
va a proponer una lgica de simetra donde los trminos opuestos son
complementarios y especulativos.
Es un callejn sin salida donde se olvida que a menudo la autodes-
traccin de la mujer se desarrolla precisamente dentro de las formas
del rechazo de la palabra. La mujer de la habitacin diecinueve renun-
ciar a expresar su sentido, su razn, su afecto, y se retirar a un espacio
vaco, la annima habitacin diecinueve, un lugar que no sirve para
encontrarse sino para poder perderse, la habitacin del ltimo abando-
no, cuando ya no se tiene energa para quedarse.
En realidad los trminos del problema no son una oposicin abs-
tracta entre sensible e inteligible. sino entre sentimiento y razn, emo-
cin y lagos, pero de la manera en que estn colocadas estas modalida-
des para la mujer. Precisamente para ella, y no para el hombre, estos
trminos estn contrapuestos en una dualidad insostenible, as como es
de su subjetividad, y no de la masculina, de la que an falta una historia
109
o una teora (o mejor an, hace poco que sta ha empezado a elaborar-
se, en la reflexin crtica de las mujeres).
No creo casual que el nico lugar donde es posible encontrar hue-
llas de una subjetividad diferente, o reducida, asimilada y homologada
a la masculina, sea la literatura, donde la forma del relato permite un
espacio de libertad y creacin para ponerle voz a la experiencia femeni-
na. En el lugar de la teora la diferencia sexual, y con sta la posibilidad
de hablar de un sujeto y de un sentido diferenciados, aparece apartada y
borrada.
Retomando esta posibilidad, quisiera ahora explayarme en la refle-
xin lingstica all donde sta se ha interrogado ms sobre el proble-
ma del sentido, intentando localizar un espacio donde sea posible arti-
cular la cuestin de las diferencias.
Definiendo el concepto de sentido, Greimas y Courts escriben:
Intuitiva o ingenuamente son dos posibles acercamientos al sentido:
ste puede considerarse tanto lo que permite las operaciones de par-
frasis o de transcodificacin como lo que funda la actividad humana
en cuanto a intencionalidad (Greimas, Courts, 1979).
Por lo tanto parece posible encontrar dos definiciones para el tr-
mino sentido: la primera apunta a su posibilidad de significar en vir-
tud de un cdigo, es decir, de una regla en sentido fuerte, sobre cuya
base sern posibles las operaciones de parfrasis y transcodificacin; la
segunda se coloca en un nivel diferente, de alguna forma ms profun-
do, que se une al problema de la inrencionalidad, es decir, de la atribu-
cin de una tensin, de un valor, quiz de una emocin, que est en la
base de toda actividad humana, incluida la de significar.
En su primera interpretacin el sentido coincide con lo que en lin-
gstica se define normalmente cama significado y que ha sido siempre
el objeto de una investigacin privilegiada de la semntica. Esta disci-
plina se ha preocupado sobre todo de definir el significado lexicolgi-
co de los trminos en base a una correlacin que permitiese acoplar a
cada elemento del plano de la expresin un elemento del plano del
contenido, segn una correspondencia uno a uno. El paso de un plano
a otro est regulado por el cdigo; la correlacin entre expresin y con-
tenido es arbitraria y no motivada, cada modificacin en el plano de la
expresin da lugar a una modificacin en el plano del contenido. Se-
gn esta perspectiva, la esencia del contenido es solamente semntica,
es decir, totalmente reducible y definible por el cdigo que determina
la significacin; el sentido consigue as ser totalmente identificado y
reducido a su componente de significado, ese que hemos visto es slo
110
una de sus dos acepciones posibles. El otro nivel del sentido, el que
tambin est dotado de intencionalidad, de afecto, de una direccin
emotiva, desaparece. Esta tendencia a reducir el sentido, en el lenguaje
y en la actuacin humana, al nico aspecto de significacin racional,
regulado por un principio de correlacin fuerte como es el cdigo, est
presente en toda reflexin lingstica.
Si esta reduccin del sentido a su funcin lgico-conceptual se ha lle-
vado a cabo histricamente, ha dependido tambin en parte del hecho
de que el nivel intencional del sentido se coloca en un plano ms profun-
do y menos visible inmediatamente de lo que es el significado definible
sobre la base de un cdigo. El componente intencional nopuede con-
vertirse en lexicolgico inmediatamente: lo que nos encontramos fren-
te al anlisis lingstico son, en un primer nivel, lexemas, palabras que
no manifiestan inmediatamente, en cuanto tales, su dimensin de in-
tencionalidad, de valor, de afecto. El sentido profundo se oculta as
tras el nivel del significado lingstico puro; no pudiendo expresarse de
forma directa, y visible al momento, necesita un nivel ms superficial
que lo acoja, escondiendo o revelando al mismo tiempo su presencia.
Por este motivo lo que por ahora seguimos llamando sentido inten-
cional o profundo no puede interrogarse con los mismos instru-
mentos de anlisis con los que se define el significado lxico del len-
guaje; de alguna forma ste representa precisamente lo indecible del
discurso, lo que no puede expresarse de forma directa e inmediata por-
que apenas se nombra tiende a convertirse en otra cosa, a esconderse
detrs de un plano ms transparente de significacin. Pero quiz es en
este indecible donde podemos buscar las huellas de una diferencia.
Hablar del sentido profundo como ndecible no significa ponerlo
fuera de un anlisis cientfico del lenguaje, relegarlo a los mrgenes de
la reflexin lingstica y filosfica, aunque parece que ste haya sido
bastante a menudo su destino. Se tratar ms bien de utilizar asimismo
otros instrumentos, aparte de los lgico-conceptuales, porque el senti-
do del que queremos ocuparnos no estar necesariamente regulado por
los mismos principios que rigen la organizacin del significado codifi-
cado. Y se tratar tambin de volver a leer con atencin las reflexiones
de esos lingistas que han intuido la existencia de una complejidad de
niveles diferentes en la articulacin del plano de contenido. En la teo-
ra lingstica existen ya indicaciones en este sentido, aunque evidente-
mente no podremos encontrar, dentro de esos modelos tericos, la ela-
boracin de tales sugerencias en la perspectiva de una reflexin sobre
la diferencia sexual.
111
En su Curso de Lingstica General, Saussure sugera que, en el anlisis
de los hechos semnticos, se tomase en consideracin, junto a la no-
cin de significacin, tambin la de valor. Formando parte de un sistema,
una palabra est revestida no slo de una significacin, sino sobre todo
de un valor, lo cual es muy diferente. Distinguir el valor de la signifi-
cacin no es fcil; a pesar de ello Saussure insiste en la no igualdad de
los dos conceptos. El valor, tomado en su aspecto conceptual, es sin
duda un elemento de la significacin, y es muy difcil saber cmo se
distingue sta aun siendo dependiente. Es necesario sacar a la luz este
problema, so pena de reducir el lenguaje a una simple nomenclarura.
Saussure distingue la significacin del valor, pero reduce despus el
segundo, coherentemente con su planteamiento estructuralista, a un
carcter puramente diferencial anterior a la relacin entre los elemen-
tos del sistema: el valor de cada trmino puede definirse slo en base a
las diferencias que ste tiene con los valores de los otros trminos del
sistema. En cuanto a tal, ste no tiene nada de semntico; como obser-
va Hjelmslev, es el elemento que sirve para definir la concatenacin
paradigmtica de las correlaciones (Hjelmslev, 1957).
El concepto de valor sirve para introducir una categora no reduci-
ble a la de significacin, es decir, de la relacin fijada entre significante
y significado, entre concepto y palabra. Esto sera suficiente slo en el
caso en que las palabras estuvieran encargadas de representar les con-
ceptos dados preliminarmente; en este caso cada palabra tendra, de un
idioma a otro, correspondientes exactos por el sentido, y el problema
del sentido podra resolverse por la mera correlacin entre los dos.
Pero como observa Saussure, no es en absoluto as, y el valor de cual-
quier trmino est determinado por lo que le rodea: incluso de la pala-
bra "sol" es imposible fijar de inmediato el valor si no se considera lo
que le rodea; hay idiomas en los que en imposible decir "me siento al
so}". Otro ejemplo que pone Saussure para aclarar el concepto de valor
es de naturaleza extralingstica y se refiere al valor del dinero que,
precisamente, es independiente de su esencia: No es el metal de una
moneda lo que fija el valor, ya que es verdad que una moneda de plata
puede cambiarse por un billete, por un cheque, por un pagar, etc. Lo
que es importante de subrayar en esta discusin sobre el valor es la
constatacin de que existen, aparte de la significacin, otros compo-
nentes que hay que tener en cuenta en el anlisis del plano del conteni-
do. Esto corresponde a la afirmacin de Hjelmslev segn la cual <da
esencia semntica conlleva varios niveles (Hjelmslev, 1957). Esta estra-
tificacin es responsable del hecho de que existan diferencias en la
112
esencia del contenido que no se pueden describir si no es recurriendo a
categoras de valoracin.
Para Hjelmslev estas valoraciones son en esencia las de las apre-
ciaciones colectivas de las opiniones sociales, ligadas a la percep-
cin que una determinada comunidad lingstica tenga de ciertos obje-
tos o conceptos. Evidentemente, la descripcin valorativa es aquella
que se impone antes en la esencia del contenido. No se llega con la des-
cripcin fsica de las cosas significativas a caracterizar de forma til el
uso semntico adoptado por una comunidad lingstica y pertenciente
a un idioma que se quiere describir; por el contrario, esto se obtiene a
travs de las valoraciones adoptadas por esta comunidad, con las apre-
ciaciones colectivas, con la opinin social (Hjelmslev, 1954).
As puede suceder que los mismos elementos semnticos sean dife-
rentes desde el punto de vista del valor, de la asignacin del valor que
les da una comunidad lingstica.
Por decirlo con otras palabras, cada campo semntico no se organi-
za slo por relaciones de significado sino tambin por valoracione., in-
ternas que hacen que las mismas palabras puedan vivirse de formas to-
talmente diferentes. Por esto una nica y misma "cosa" fsica puede
tener descripciones semnticas distintas segn el tipo de cultura en que
se encuentra (...). Esto no es vlido slo para trminos de juicio inme-
diato como "bueno" y "malo", "bonito" y "feo", ni slo para cosas pro-
ducidas directamente por la civilizacin, como "casa", "silla", "rey",
etc., sino tambin para cosas de la naturaleza (...). El perro recibir una
definicin totalmente distinta entre los esquimales, para quienes es un
animal de tiro, entre los parsos, para los que es un animal sagrado, o en
cualquier sociedad hind en donde se le desprecia al estar considerado
paria, o en nuestras sociedades occidentales en las que es, sobre todo,
un animal domstico. En este caso la definicin zoolgica sera total-
mente insuficiente desde el punto de vista lingstico. Hay que enten-
der que no se trata ahora de una diferencia de grado, sino de una dife-
rencia social y profunda (...). Se entrev que una misma definicin
puede ser vlida, segn las sociedades y por consiguiente segn los
idiomas, para "cosas" totalmente distintas bajo otros aspectos. Asimis-
mo se ve la posibilidad de que en una cierta sociedad "el ser desprecia-
do" afecta al perro, en otra a la prostituta, en otra a la bruja o al carni-
cero, y as sucesivamente. Se aprecia que tales definiciones semnticas
afectarn profundamente el anlisis puramente formal de las unidades
que se discuten (Hjelmslev, 1957).
Por esto la definicin semitica pura no es suficiente para dar
113
cuenta de la complejidad del sentido que no puede reducirse a un nico
proceso de significacin. Una parte del sentido, y en algunos casos una
parte muy importante, depende de la atribucin de valor que reciben
los elementos y que modifica profundamente su relacin con los otros
elementos presentes en el mismo sistema. Es importante tambin su-
brayar que, por lo menos para Hjelmslev, el sentido que deriva de la
atribucin de un valor no es un sentido secundario aadido respecto
del nivel dotado con una significacin primaria, sino que por el con-
trario es anterior a ste. La descripcin valorativa es aquella que se
impone antes en la esencia del contenido.
Como ya se ha dicho, para Hjelmslev la inversin de valor sobre el
plano semntico es bsicamente una cuestin de apreciaciones colecti-
vas y sociales. Un primer examen de la esencia del contenido lleva a
concluir que dentro de esta esencia el nivel primario, inmediato, en
cuanto que es el nico directamente perteneciente al punto de vista
lingstico y antropolgico, es un nivel de apreciacin social (... ). Por
tanto, la descripcin de la esencia debe consistir ante todo en un acer-
camiento del idioma a las instituciones sociales y constituir el punto de
contacto entre la lingstica y los otros sectores de la antropologa so-
cial (Hjelmslev, 1954).
Se ha observado (Zinna, 1984) que el lmite del estudio de Hjelrns-
lev consiste en ver la valorizacin de la esencia del contenido slo
como resultado de una apreciacin colectiva, reduciendo por tanto la
intencionalidad del sentido a un mero hecho social. En cambio, el
componente intencional afectara a esferas que tienen mucho que ver
con la actitud emocional, afectiva y emotiva del sujeto, con los niveles
perceptibles y sensibles que se adentran en lo biolgico.
Este punto merece una atencin especial porque es a la vez proble-
mtico y crucial para nuestros fines. Su importancia radica en la posi-
bilidad de definir un nivel del sentido no estructurado por relaciones
meramente arbitrarias, sino gobernado por un semantismo profundo,
ligado a la esfera de las emociones y de lo corporal. El problema surge
precisamente del carcter indefinido y oscuro de esta zona, situada en
la frontera del lenguaje estructurado, que es el umbral inferior de lo
semitico. Como tal, esta inversin semntica de tipo emocional y ar-
caica tiende a desaparecer de la superficie del lenguaje y PJr tanto a sus-
traerse de una comprobacin objetiva. Ya me he referido a este problema
en la discusin sobre el gnero gramatical: tambin en este caso el reco-
nocimiento de una valoracin semntica de la forma gramatical reque-
ra el plantear una esencia semntica no inmediatamente verificable.
114
Por este motivo creo que el componente simblico del sentido se
ha estudiado poco dentro del mbito de la investigacin lingstica.
Las sugerencias ms interesantes sobre este tema se encuentran en los
trabajos de los antroplogos que han estudiado especficamente el va-
lor del simbolismo. En especial podemos referirnos a Mary Douglas
(1970), que se pregunta si el smbolo tiene un significado slo por su
valor de situacin, es decir, por sus relaciones con otros smbolos den-
tro de un esquema (hiptesis que estara conforme con las teoras de
Hjelmslev sobre el valor como resultado de un sistema colectivo de
apreciacin), o si existen tambin smbolos naturales, o sea, sistemas
naturales de representaciones simblicas que constituiran una especie
de sustrato comn a los diferentes sistemas simblicos. Para Mary
Douglas estos smbolos naturales existen y es precisamente el cuerpo
humano quien proporciona un sistema natural de smbolos. Ms all
de la tesis de Douglas, es decir, la existencia de correlaciones especfi-
cas entre los sistemas simblicos del cuerpo y las organizaciones socia-
les, lo que ms nos interesa es la teora de que el cuerpo puede repre-
sentar uno de los primeros y bsicos sistemas para los smbolos natura-
les, una especie de base material de los procesos simblicos.
Por otro lado, Greimas reconoce explcitamente que hay un nivel
profundo de la articulacin de la esencia del contenido que est ligado
a la dimensin fsico-corprea, y precisamente para referirse a este ni-
vel introduce la categora de timismo, que parte del significado de la pa-
labra timia entendida como humor, disposicin efectivade base.
Segn Greimas, la categora t mica sirve para articular el carcter se-
mntico directamente ligado a la percepcin que el hombre tiene de su
cuerpo (Greimas y Courts, 1979). Esta, pues, tiene la funcin de
identificar un nivel especfico de la organizacin del contenido que se
relaciona directamente con la percepcin corporal del sujeto, con una in-
versin que en primer lugar es sensacin, condicin biolgica, expe-
riencia del mundo sensible. (Efectivamente la categora t mica se es-
tructura en la pareja de oposicin euforia/desazn que es una varia-
cin de la oposicin placer/disgusto.) Por tanto, existira un nivel de la
estratificacin de la esencia del contenido que estara organizado no
por una regla semntica de significacin, ni por un cdigo de correla-
cin, sino por una inversin emocional que se estructura alrededor de
la percepcin corporal llenando las unidades semnticas que se mani-
fiestan despus en la lexicalizacin lingstica. En la base misma de la
significacin se encontrara por tanto una primera atribucin de valo-
res que no son slo significados, sino tambin emociones y sensaciones
115
conectadas con los niveles ms elementales y profundos de nuestra or-
ganizacin perceptiva, lo corporal y lo biolgico.
A partir de esta estructuracin inconsciente del vocabulario, se-
gn la ha llamado Lvi-Strauss (1958), an queda por crear la teora
cientfica'. De todas formas, se puede asumir la existencia de un nivel
simblico del sentido que precede al umbral de lo semitico al ser una
codificacin instituida que constituye su sustrato emocinal y biol-
gICO.
Esta es la acepcin en donde Kristeva utiliza el trmino cbra, alu-
diendo a un nivel de sentido que antecede a la autntica y propia orga-
nizacin lingstica y que representa la hase material profunda y pre-
linguistica '. Cargas "energticas" y a la vez "marcas psquicas", las
emociones articulan lo que llamamos chra: una totalidad no expresiva
formada por las emociones y su permanencia en una movilidad tan re-
gulada como movimentada (Kristeva, 1974). La cbra no pertenece al
orden del significante y representa una especie de umbral presemiti-
co. Ni modelo ni copia, anterior o posterior a la figuracin y por tan-
to al reflejo, consiente analogas solamente con el ritmo vocal ci-
nsico (ibdem).
La chra, funcin preverbal, no se organiza basndose en leyes, por
lo menos en leyes casuales que regulan el funcionamiento del cdigo
lingstico, ya que el nivel emocional sigue otros principios ms cerca-
nos a la estructuracin de lo inconsciente. En efecto, ser precisamente
la teora del sujeto propuesta por la teora del inconsciente lo que nos
permitir leer en este espacio rtmico, sin tesis, sin posicin, el proce-
so de constitucin del significado (ibdem). Por tanto el nivel de senti-
do al cual se refiere la organizacin de la chra basa sus races en lo bio-
lgico mucho antes que cualquier categorizacin lgico-conceptual.
1 El nico trabajo que yo conozco en esta direccin es la investigacin de Thass-
Thienemann La jrmazj(me subsmnsa dd lenguaggio (1967) que intenta encontrar en la estructu-
ra del lxico los residuos de un choque inconsciente arcaico y relacionado con la existencia
orgnica, en particular con las experiencias fundamentales del nacimiento, muerte y sexuali-
dad. Segn el autor, en el lenguaje la realidad primera es el cuerpo humano y las referencias
al cuerpo y a los procesos fsicos preceden a las de los objetos; hay muchos ejemplos que sos-
tienen esta tesis indudablemente interesante pero en ciertos casos un poco forzada en su pre-
tensin de generalizar, lo que induce quiz a interpretaciones etimolgicas discutibles.
2 Hay que tener en cuenta que Kristeva utiliza los trminos simblico y semitico en sen-
tido opuesto al adoptado por m y ms generalmente difundido, segn el cual el rea de lo se-
mitico se refiere a la actividad con la que el hombre se da cuenta dc lo complejo de la cxpe-
riencia organizdndola en estructuras dc contenido a la qUt corresponden sistemas de expre-
sin (Eco, 1984). Para Krisreva, como para Lacan, esta esfera corresponde precisamente al
orden simblico y viene a coincidir con el len.. ,'uaje en cuanto estructura codificada.
Para no crear equvocos rontinua rc utilizando los trminos en la acepcin utilizada co-
mnmente.
116
En resumen, la esencia del contenido se presenta organizada en
una estratificacin de niveles que no prev slo relaciones de significa-
cin arbirtarias e inmotivadas, sino tambin atribuciones de valores y
emociones que parecen constituirse como el nivel profundo pre-
semitico del sentido. Junto al plano del significado como correlacin
codificada se configura otro subyacente que es la base corporal y sen-
sible.
Ahora bien, si la percepcin corporal se presenta inmediatamente
en este nivel simblico, inconsciente, es lcito preguntarse en qu ma-
nera la organizacin profunda del sentido refleja, sita y construye en
su interior la naturaleza sexual del cuerpo humano.
Esta pregunta no parece afectar a ninguna de las reflexiones sobre
el nivel prcscmirico del sentido. Tanto si se habla de valores, de emo-
ciones, o de inconsciencia, todos estos trminos se presentan como no
diferenciados desde el punto de vista sexual, aparentemente asexuados
como tambin aparentemente es neutro el sujeto al cual se refieren. Po-
dra parecer un dato desconcertante, puesto que el nivel de sentido del
que nos estamos ocupando est relacionado inmediatamente con un
componente sensible, perceptible y corporal. En realidad si estudia-
mos ms atentamente lo que hemos dicho, veremos que la desapari-
cin de la diferencia es slo aparente: no se est hablando de un cuerpo
neutro, sino del cuerpo del hombre. Greimas define la categora tmica
como directamente ligada a la percepcin que el hombre tiene desupropio
cuerpo. Ciertamente este descuido se puede atribuir al automatismo de
la gramtica que convierte lo masculino en un trmino genrico, pero
creo que ste nos revela algo ms. Realmente tambin all donde se re-
tlexiona sobre la percepcin del propio cuerpo, siempre se reconstruye
el recorrido en un cuerpo masculino, El sentido simblico es una vez
ms el que un sujeto masculino atribuye a los niveles ms profundos de
la percepcin sensible propia. Y, como ya he demostrado en el segun-
do captulo, all donde este simbolismo corporal emerge en el idioma,
como en el caso de los gneros gramaticales, ste ya est orientado y es-
tructurado segn una jerarqua y una ubicacin que tiene su trmino
bsico en lo masculino. La especificacin, diferente, de los dos trmi-
nos que articulan la diferencia sexual no aparece nunca. Ni siquiera all
donde se habla de percepcin corporal surge la sospecha de que la per-
cepcin que hombres y mujeres tienen de su propio cuerpo no sea la
misma, dado que se trata de dos cuerpos distintos. Si el timismo sirve
para regular el semantismo bsico ligado a la percepcin del cuerpo,
no podr ser una categora neutra y tendr que prever una diferencia-
117
cin, dado que el cuerpo est sexuado y no es neutro. Desde nuestro
punto de vista, el inters que nos ofreca el estudio del sentido simbli-
co radicaba sobre todo en la reintroduccin en el anlisis del sentido de
la categora corporal y sensible, para con esto hacer posible la articula-
cin de la diferencia sexual dentro de la estructura misma de la esencia
del contenido. Si efectivamente el sentido profundo que precede a la
autntica significacin dotndola de valorizaciones no puede definirse
como la forma biolgica de vivir el lenguaje, de concretar lo sensible
en el sentido ya no carente de inversin emocional, un simbolismo
corporal y sensible como ste no podr ser neutro desde el punto de
vista de la diferencia sexual porque en realidad ste tiene las mismas
bases materiales de la significacin. Pero esta opinin nunca se investi-
ga y la especificacin de la diferencia sexual jams aparece. Esto ni si-
quiera se da en la cbra de Julia Kristeva, donde la posicin de la mujer
se asimila a la del poeta, del mstico, del revolucionario, en donde to-
dos estn en el lado de lo apartadr en cuanto son subversores del or-
den del discurso constituido.
Dentro de la dialctica entre tradicin e innovacin, las mujeres, al
estar excluidas del lagos, se encontraran del mismo lado que todos
esos sujetos que, de diferente manera, subvierten el discurso del Padre,
de la Iglesia, del Estado. En esta perspectiva se niega a las mujeres cual-
quier elemento propio que las caracterice y diferencie precisamente a
partir de la experiencia de su diversidad, que no es asimilable en cuan-
to tal ni a la del poeta ni a la del revolucionario. Y no slo esto, tam-
bin la forma privilegiada que articula la palabra del apartados es en
definitiva y sobre todo, si no exclusivamente, la revolucin del len-
guaje poetice, o para ser ms precisos, la operacin de renovacin lin-
gstica que la vanguardia del siglo xx ha conseguido con respecto del
lenguaje potico tradicional. Como se ve, es una posicin que no deja
mucho margen para plantear el problema de la diferencia sexual en
toda su amplitud y complejidad, que no le deja una parte filosfica o
terica autnoma y que no llega a ver mediante la expresin de la in-
versin emocional formas diferentes de las excesivamente culturizadas
de la vanguardia.
Si esta perspectiva no es convincente es necesaria otra puntualiza-
cin. La oposicin entre sentido profundo, simblico, corporal por un
lado y significacin conceptual y lgica por el otro, no es de ningn
modo reducible en la oposicin entre masculino y femenino (o peor
an, a la oposicin entre hombres y mujeres). Esta puntualizacin es
necesaria desde el momento en que a menudo ha habido en la reflexin
118
de las mujeres una tendencia a relacionar directamente y sin mediacio-
nes lo femenino con lo emocional, con lo maternal, con lo pre-edipo,
contra la ley y el orden del Padre, personificados por el discurso de la
razn masculina, oponiendo las dos formas de pensamiento y marcn-
dolas como dotadas naturalmente de una esencia masculina o feme-
nina, que inmediatamente se reflejara en la produccin lingstica de
hombres y mujeres, como si un pensamiento y un sentido fueran para
los unos y el otro para las otras.
A travs de esta identificacin la mujer es llevada, por otra va, a
ser substrato biolgico para la significacin masculina (que permanece
como la nica significacin posible). En esta argumentacin se propo-
ne la habitual dicotoma que parece haber caracterizado no slo el pen-
samiento de los hombres sobre las mujeres, sino tambin, y ms a me-
nudo, el de las mujeres sobre s mismas, y que quiz ha llegado a leer en
el sntoma patolgico, en el lenguaje del cuerpo de la histrica, una
de las formas privilegiadas de la expresividad femenina, sin entender,
adems, que la patologa no es la exaltacin y el reencuentro de un sen-
tido simblico profundo, sino al contrario el lugar extremo de su pr-
dida; la cada al mismo tiempo de la pasin y de la palabra, la imposibi-
lidad de acceder a una forma que haga posible la expresin. Como si se
pudiese permanecer slo del lado de lo emocional, en lo preverbal, olvi-
dando que si lo emocional es mltiple y sin centro, sin tesis y sin
posicin. como dice Kristeva, el yo no lo es. Ni siquiera el fe-
meruno.
I.. a cuestin est en realidad en otro nivel. La diferencia sexual atra-
viesa totalmente el plano simblico del idioma, la organizacin del con-
tenido. Anclada en las bases materiales de la significacin, la diferencia
se plantea en el plano del sernantismo corporal, en la frontera entre lo
biolgico y lo semitico, chocando con el simbolismo que est en la
base de nuestra percepcin fsica, del dato emotivo. Si la esencia del
contenido est, como dice Hjelmslev, estratificada en varios niveles, la
diferencia se coloca en el plano ms profundo y en cuanto tal precede a
la significacin.
Por otra parte, la presencia de un simbolismo corporal profundo,
en el que est marcada la diferencia sexual, est atestiguada, como se ha
mostrado, por la existencia de los gneros en el idioma. Como he ex-
puesto, la categora de gnero no puede explicarse en trminos funcio-
nales, sino slo asignndole un valor semntico consiguiente a una in-
versin simblica profunda, tan fuerte que llega a manifestarse directa-
mente en la lengua bajo forma de categora gramatical. Si la existencia
119
del gnero prueba que la diferencia sexual es una categora bsica de
nuestra y como tal presente en la articulacin pro-
funda del contenido, esta demuestra al mismo tiempo la reduccin de
u?o de l?s dos. que la constituyen. En el momento en que el
genero simboliza en el Idioma la diferencia, la oposicin entre mascu-
lino y ya estructurada segn una polaridad que ve el
masculino como pnmer trmino y el femenino como su derivado li-
mite contrapuesto negativo. Identificado como el no masculino,
vado de naturaleza propia especfica, el femenino est ubicado en el
papel de. no-sujeto, dentro de un campo semntico que lo identifica
con la, TIerra, la Madre, la Naturaleza, la Matriz, En la base de la pro-
?el sentido, la diferencia entre masculino y femenino se ins-
cribe segun la doble posicin de sujeto y objeto. La forma del dualismo
de la oposicin, de la reduccin, se simboliza as en el idioma de tal
para la mujer la posibzlidad de identificarse con la posicin del
bloqueada de antemano; la identificacin slo es posible a
condicin de negar la especifidad de su gnero y convertirse en ser
humano, que precisamente se dice hombre.
Es por esto que la mujer de la habitacin diecinueve no sabe lo
que .tiene decir, no porque est negada al lenguaje, no porque su
sea Inexpresable, sino porque su posicin en el lenguaje est di-
vidida en dos irreconciliables. Su palabra es antagonista al he-
cho de ser mujer, para llegar a la primera tiene que olvidar su diferen-
cia que no puede ser hablada porque constituye precisamen-
te de la palabra. Pero ya que es justo de este lmite de lo que
ella qUIere hahlar, se encuentra presa de una contradiccin fatal.
Para que la mujeres sean posibles caminos diferentes de la dolorosa
soledad de la habitacin diecinueve, habr que partir de esta contra-
diccin.
120
CAPTULO V
El sujeto de la teora
La hiptesis que inicialmente haba guiado mi trabajo era una hi-
ptesis de no neutralidad: el lenguaje no es neutro, lleva incorporada
en su estructura y en nuestro uso la diferencia sexual y la transforma de
dato natural, extrasemitico, en estructura simblica, dotada de sig-
nificacin y a la vez productora de sentido.
Llegados a este punto podemos afirmar que, si el lenguaje es sexua-
do, lo es, por as decirlo, en una sola direccin, de acuerdo con una
nica perspectiva. Los dos trminos que estructuran la oposicin no
tienen el mismo estatuto, sino que se articulan segn una lgica de ne-
gacin: uno de los dos deriva, a travs de la negacin, del otro, que se
convierte en trmino universal.
La existencia especfica y autnoma del femenino se niega y su di-
ferenciacin queda reducida a un reflejo simtrico del masculino. La
dominacin del masculino se extiende por todos los campos metaf-
ricos de las imgenes del femenino y aparece hasta en las ms elemen-
tales figuraciones de! mundo natural, en las metforas arquetpicas
de las que hablaba Ricoeur. Pero el problema no se detiene en las re-
presentaciones que e! lenguaje articula sobre e! femenino, sino que va
ms all, pues tiene que ver con el modo en que los dos trminos, mas-
culino y femenino. se situaron originariamente uno como trmino pri-
mero, fundamental, sujeto, y e! otro como derivado, limitado,
objeto,
Dentro de un sistema de imgenes que ya ha prefijado papeles y po-
siciones, las mujeres, como sujetos reales, individuales y no slo figuras
121
del discurso. se encuentran necesariamente en una situacin contradic-
toria quizs esta situacin se agudiza ms a medida que van siendo
conscientes de esta escisin, considerada como lmite en la compara-
cin de la misma palabra.
Lmite que no parece superable si no es mediante la anulacin de la
diversidad y la adecuacin al modelo masculino, o mediante una re-
nuncia que puede llevar. y a menudo no de forma metafrica, slo a la
El sentido distinto de la mujer. su inexpresable, responde
a la posibilidad de articular en el lenguaje su diferencia,
su sexuada, pero esta posibilidad se ve obstaculizada por la
posIc,lOn que ha de ocupar la mujer en el discurso. De hecho, cmo
podra hablar esa diferencia encarnndose y colocndose fuera de los
lmites del discurso, confn negativo de la palabra sujeto masculino?
El problema del sentido se presenta as indisolublemente unido a la
cuestin del sujeto. Puesto que no hay sujeto sin palabra, de igual modo
que no. se da palabra sin sujeto, cualquier reflexin que se haga sobre el
lenglIaJe encuentra en algn punto de su camino el problema de definir
las formas de la subjetividad que su discurso, ni siquiera implcitamen-
te. puede presuponer.
En las siguientes pginas intentar repasar los momentos ms des-
tacados de la para encontrar las categoras sobre las
que ha construido su sujeto, para hacer objeto de discusin sus presu-
puestos y para examinar sus espacios vacos. Tambin en este caso co-
menzar retomando una historia que quizs pueda constituir otro cap-
tulo de la reconstruccin epistemolgica subyacente a aquellas ciencias
que, no por casualidad, son llamadas las ciencias del hombre.
Se ha dicho que toda teora lingstica supone y fundamenta a la
vez concepci.n del sujeto, bien explcitamente asumida y declara-
da, bIe? .de forma implcita, o bien abiertamente negada.
Tomare esta hiptesis Como punto de partida para intentar reconstruir
en las pginas siguientes un posible recorrido, a travs de la lectura, so-
bre el espacio que el sujeto ocupa en el interior de las diversas teoras y
sobre el papel que stas han reservado a su actividad. Volver a hacer
una consideracin sobre los elementos, a menudo implcitos, a travs
los la lingstica y la semitica han construido el sujeto del
dIscur,so es una preliminar necesaria para comprobar
en que medida estas teorras permiten plantear la cuestin de un sujeto
distinto, un sujeto sexualmente diferenciado.
Estas son las preguntas a las que queremos dar respuesta: en cul de
las teoras actuales se ha previsto un lugar para el sujeto; qu papel jue,
122
ga y qu posicin ocupa dentro de esas teoras; en definitiva, de qu su-
jeto se habla, cules son sus presupuestos filosficos, su realidad onto-
lgica, los lmites de su discurso.
Lo que sigue a continuacin no pretende de ningn modo ser un
examen completo y exhaustivo del panorama lingstico y semitico;
dentro de los puntos de inters de mi trabajo slo tendr en cuenta al-
guno de los momentos que me parecen especialmente relevantes en el
desarrollo de la teora e, incluso dentro de ellos, tan slo analizar al-
gunos aspectos referidos al problema que nos ocupa.
La lingstica moderna nace con Saussure; su Curso delingsticagene-
ral marca un punto de ruptura con la tradicin histrico-filolgica pre-
cedente al redefinir el objeto mismo de la disciplina: la lengua en cuan-
to que sistema, y precisamente sistema de signos. articulado en la doble
relacin de significante y significado.
En la fundamentacin del objeto, la lingstica saussuriana estable-
ce a la vez los lmites, operando una precisa distincin entre el nivel de
la langue y el de la paro/e. La lengua, como totalidad y principio de clasi-
ficacin, es al mismo tiempo un producto social de la facultad del len-
guaje y un conjunto de convenciones necesarias, adoptadas por el cuer-
po social para facilitar en los individuos) (CLG); la paro/e, por el con-
trario, es un acto individual de voluntad y de inteligencia. En la dis-
tincin de los dos planos, Saussure asigna inequvocamente un estatuto
privilegiado a la lengua, haciendo de ella el objeto central, y el nico
posible, de la reflexin lingstica. Al otorgar a la ciencia de la lengua
su verdadero puesto en el conjunto de los estudios sobre el lenguaje, he-
mos dado cabida a la vez a toda la lingstica. Los dems elementos del
lenguaje. que constituyen la parole, se subordinan espontneamente a
esta primera ciencia, y precisamente gracias a esa subordinacin todas
las partes de la lingstica encuentran su lugar natural (ibd.). Incluso
reconociendo la interdependencia que une a la lengua y a la palabra,
siendo la primera a la vez el instrumento y el producto de la segunda,
Saussure repite que son dos cosas absolutamente distintas y organiza-
das segn una precisa jerarqua que asigna al estudio de laparoleuna po-
sicin secundaria y subordinada. no dotada de autonoma terica pro-
pia. La parole, y con ella la actividad del sujeto parlante que la
quedan relegadas al mbito de lo emprico, no pudindose dar conocr-
miento cientfico, sino de la lengua. Una lingstica de la parote es as
slo admitida por Saussure como un lmite (inferior?) de la disciplina,
pero en el mismo momento en que se manifiesta queda confinada in-
mediatamente en los extremos de la teora. Empleando los trminos
123
co.n rigor, el nombre de lingstica puede adoptarse para las dos disci-
plinas y Sepuede hablar de una lingstca de la parole. Pero no hay que
co?fundIrla con la lingustica propiamente dicha, aquella cuyo nico
objeto es la lengua (Ibld.).
Excluyendo de su horizonte a la lingstica de la paraje, la lingsti-
ca.estructural explora el espacio epistemolgico, sin tener en cuenta al
sujeto que ha?la. De. hecho, la lengua, como producto social, se presen-
ta un sistema Independiente de la actividad del sujeto; el signo es
como anterior a cualquier intervencin, elemento ya
constituido que se define como el resultado y el producto de un contra-
y da a un sistema autnomo que no requiere de la cons-
CIenCIa del sujeto. La lengua para Saussure es un sistema de clasifica-
cin no consciente, que escapa a la voluntad subjetiva; se articula en
torno a dos las relaciones sintagmti-
y las paradigmticas o asociativas de los elementos. Esta organiza-
eren parece acercarse a la del subconsciente estructurado sobre la base
de procesos primarios definidos por Freud: la similitud y la
contigidad Esta analoga es de especial importancia, ya que permite
un entre estructura del subconsciente y estructura de la
lengua, identificando estructuras homlogas; en la misma direccin
]akobson (1954) enlaza los procedimientos metafricos y me-
que se refieren respectivamente a la similitud y a la conti-
Con las operaciones inconscientes de condensacin y disper-
sron. SI la estructura de la lengua puede de este modo acercarse a la or-
ganizacin de los procesos primarios, la analoga acenta el carcter no
del sistema. Excluida del sistema lingstico, la consciencia
del sujeto que habla se presenta entonces como intuicin (si bien Saus-
sure no usa ese trmino) sobre la que puede fundarse el juicio lingsti-
co, y en Cuanto tal se convierte en principio de verificabilidad de la dis-
ciplina.
Como el objeto de la lingstica es precisamente el conjunto de
todo que est presente en la conciencia del sujeto hablante, es la
concrencra lo que en definitiva hace de la lengua un objeto concreto.
El sujeto est,. por.10 tanto, excluido de la lengua, pero paradjica-
mente es su consciencia la que hace posible la existencia misma del ob-
jet<:>-lengua, porque precisamente su intuicin la que se erige en cri-
tena de comprobacin y control. Fundamentado de esta manera el ob-
jeto, la, consciencia sujeto hablante hace posible el metalenguaje de
la teona, porque, Como reproduccin del sistema, se pre-
senta tambin carente de sujeto.
124
En el nivel de la parajeel sujeto hablante est pensado como indivi-
duo concreto y como tal debe ser eliminado del sistema, ya que amena-
za los fundamentos del proyecto cientfico. En cuanto sujeto emprico,
no es apropiado para la teora lingstica, y permanece fuera de ella; su
actividad ser ms bien objeto de otras disciplinas, desde la Psicologa a
la Sociologa. La actividad del sujeto hablante debe estudiarse en un
conjunto de disciplinas que tienen cabida en la lingstica slo en vir-
tud de sus relaciones con la lengua (CLG). El estudio de la parole, dice
expresamente Saussure, por tener como objeto la parte individual del
lenguaje, es psicofsico.
Por tanto, parece que en la lingstica saussuriana no hay espacio
para el sujeto, categora esprea que, por un lado, coincide con el indi-
viduo emprico del cual no de puede producir una teora cientfica y,
por otro, construye con la propia conciencia la lengua objeto, pero que
no puede incluirse en el sistema lingstico, que se organiza como una
estructura inconsciente, social pero no subjetivamente determinada.
El sujeto hablante y su conciencia lingstica quedan as reducidos a
criterios de comprobacin y valoracin de la reflexin lingstica, sin
hallar, en cambio, un espacio propio en la teora, que esboza una lin-
gstica de la palabra pero luego no la desarrolla, llevndola casi al terre-
no de otras disciplinas limtrofes como la psicologa o la sociologa.
Si bien Saussure no elabora una lingstica de la paro/e, al menos no
define sus lmites, dejando por as decirlo, el espacio vaco, un espacio
que llenar Benveniste con la teora de la enunciacin. Hasta aquel
momento el estructuralismo lingstico segua despreciando al sujeto y
el proyecto de una lingstica de la palabra queda incompleto, desbor-
dado por el sistema dominante de la lengua.
Pero se deriva otra consecuencia del hecho de haber mantenido va-
co el espacio del sujeto, que es la imposibilidad, para Saussure y los es-
tructuralistas, de pasar de una teora del signo a una teora del discurso:
al quedar en blanco el espacio del sujeto tambin falta una gramtica,
hacindose imposible el paso a la frase. La sintaxis, en efecto, debe asu-
mir una explcita concepcin del sujeto, desde el momento en que su
objeto de anlisis, la frase, es una unidad que pertenece al campo de la
paro/e, no de la /angue; por este motivo la sintaxis se encuentra en una
posicin de frontera entre dos territorios. En la teora saussuriana, al
no haber sujeto, tampoco hay sintaxis, y la frase queda reducida a sin-
tagma. Ser la gramtica generativa la que ocupe el espacio de la sinta-
xis, descubriendo en el sujeto cartesiano el fundamento de las funcio-
nes recursivas y generativas de la lengua.
125
Si bien desde sus primeros escritos Chomsky se muestra en abierta
polmica con el estructuralismo, rechazando en especial la nocin
saussuriana de lengua, definida como secuencia amorfa de conceptos
(Chomsky, 1965), mantiene sin embargo la consciencia del sujeto ha-
blante, a la que llamar intuicin del hablante nativo, como criterio
para fundamentar el objeto de la lingstica.
En la perspectiva generativa la lengua es, ante todo, produccin; el
modelo generativo debe manifestar precisamente la capacidad creati-
va del lenguaje, es decir, la posibilidad, intrnseca a la lengua, de po-
der producir un nmero ilimitado de frases a partir de un catlogo muy
reducido de reglas y estructuras bsicas. La productividad de la lengua
es esencial para justificar la adquisicin del lenguaje: desde los prime-
ros aos de vida el nio est preparado para comprender y producir un
nmero ilimitado de frases, muy superior a las que efectivamente ha
odo; es precisamente esta infinita capacidad productiva la que debe
explicar en primer lugar la teora lingstica. Para poder dar a conocer
el mecanismo de produccin de las frases, Chomsky se encuentra ante
la posibilidad de emplear un espacio hasta entonces olvidado: la sinta-
xis. Para definir este componente, la gramtica generativa se basa en
datos lingsticos que se producen en la intuicin del sujeto, el cual ad-
quiere, en la teora chomskiana, un doble papel: por un lado selecciona
los datos, constituyndose como mecanismo eurstico ((Se puede llegar
a la gramtica por intuicin, Chomsky, 1957); por otro representa el
criterio primero de valoracin y comprobacin de la teora.
Para evaluar una gramtica generativa en particular har falta sa-
ber si, efectivamente, la informacin que proporciona sobre una deter-
minada lengua es correcta, es decir, si se corresponde con la intuicin
del hablante sobre la gramaticalidad de las frases de la lengua en cues-
tin. La intuicin, por tanto, selecciona el objeto de la teora y al mis-
mo tiempo se erige en prueba exterior, garanta de adecuacin. Es
claro que toda gramtica habr de satisfacer determinadas condiciones ex-
ternas de adecuacin; por ejemplo, las frases creadas debern ser aceptadas
por el hablante nativo>. (Chomsky, 1957). La intuicin del hablante
nativo es por ello un concepto central de la gramtica generativa y es el
punto ms interesante de nuestro discurso, puesto que a travs de esta
nocin la teora chomskiana se pregunta sobre la relacin del sujeto
con la lengua. Gracias al sujeto cartesiano, sujeto pensante capaz de or-
ganizar el lenguaje por una facultad innata, es posible el paso del signo,
entendido como unidad aislada, a la frase, o mejor an, a la capacidad
de produccin de frases, concebida precisamente como aptitud lings-
126
tica innata. El sujeto se convierte en un supuesto necesario para teo-
ra y su innatismo viene a constituir la base ontolgica que garantIza. la
existencia misma de la estructura gramatical. Tal estructura precisa
que algunos elementos de la lengua, como por ejemplo la repetibilidad,
sean innatos para que una lengua pueda ser y
mentalismo se complementan, delimitando el espacIo del sujeto..
El sujeto soporte de la sntesis sintctica est claramente definido
por Chornsky como derivado del cogito cartesiano 1966), su-
jeto lgico, que se da en el pensamiento y la Los elemen-
tos que regulan su creatividad son de basado en. una
clasificabilidad que se puede ordenar fcilmente, El resultado es
pre el de una estructura lgica profunda; las reglas
que se incorporan a ella hacen el 1O,no.va-
cin lingustica, pero esta creatividad es SIempre. de tipo sintacnco,
es la posibilidad infinitamente abierta de generar slemp.r: fra-
ses, reguladas por los mismos mecanismos de lgica. .
No es una casualidad, como veremos a conunuacion, que la creati-
vidad lingstica se delimite en un mbito muy preciso, el
sintctico, y no comprometa a los dems niveles de la orgamzaclon lin-
gstica, el fonolgico y el semntico, que t.ienen en sistema
kiano la nica funcin de ser componentes lOterpretatIvos. El sujeto de
esta actividad es, por lo tanto, un sujeto pensante, una sin-
tetizadora que se organiza en el mismo acto El resto
de las posibles concreciones del sujeto quedan y desarro-
lladas, al igual que tambin permanecen implclt.as. otras pos,ibles ope-
raciones relevantes. Los dos ejes lingsticos definidos por Saussure y
Jakobson como constitutivos de las de que
fundamentan a la metfora y a la metorurrua, que tienen cabida en la
configuracin del sujeto cartesiano. .
Si es verdad que es precisamente sobre estos ejes sobre los que se,ar-
ticulan los procesos primarios de condensacin y .el sujeto
de la intuicin linguistica, al colocarse l solo en el plano lgico de la
articulacin sintagmtica, excluye de su organizacin a
tos niveles. Sin embargo, desde el momento en que estos mas
arcaicos (en el sentido de que el proceso primari?, es ms que
el secundario) son los que dominan la produccin del sentido
Chomsky definira como no normativo, como el sueo o la
estas prcticas no pueden formar parte de la esfera de productividad
del sujeto cartesiano, .
Dejando de un lado las operaciones que se articulan en torno a es-
127
tos dos ejes, la gramtica generativa se construye como modelo de la
produccin normab del lenguaje, donde la normalidad coincide tan
slo con el plano lgico sintctico del discurso. La sintaxis se corres-
ponde entonces con el proceso secundario ideado por Freud, y el sujeto
que garantiza su logro es el sujeto de la consciencia pensante, ya estruc-
turado en su unidad sintetizante. Subrayando que la creatividad lin-
obedece a determinadas reglas como la recursividad, la clasifi-
.repeticin, la aplicacin cclica, etc., se construye un modelo
de posibilidades totalmente centrado en la produccin lingstica arti-
culada por la sintaxis. Si la existencia de este tipo de reglas, universales
para Chomsky, permite formular la hiptesis de que el ser humano es
un organismo pre-dotado de una limitacin fuerte en cuanto a la for-
ma la gramtica y que esta limitacin es una precondicin, en el
sentido kantiano del trmino, para la experiencia lingstica
1968), tamroco se puede olvidar que estas reglas se mani-
fiestan solo en un precIso momento durante el aprendizaje lingstico.
entendida como dominio de la componente
srntacuca, no se InICIa hasta los dos aos, edad en la que ya ha conclui-
do la fase que Lacan ha definido como el estadio del espejo, es decir,
ya ha la funcin del yo. En tal sentido se puede de-
CIr que el SUjeto cartesiano en el que se fundamenta la habilidad sintc-
tica es el sujeto del proceso secundario, un sujeto que se reconoce en la
imago y se respecto de su doble especular. Este sujeto no pue-
admitir e.n su estructuracin los elementos de los dos ejes
11OgulStlCOS que configuran el nivel primario, inconsciente. Por otra
parte, hay que destacar que el sujeto cartesiano es un sujeto fuerte al
estar en el e identificado con las concatenaciones lgicas
de la SIntaXIS. El sujeto encuentra su unidad y se constituye como tal
porque se sustenta sobre la sintaxis: sta est llamada a conservar su es-
tructura, estableciendo sus lmites y eliminando la articulacin de los
procesos primarios. As la sintaxis tendr un papel central al organi-
zarse la estructura lgica que garantiza la unidad del yo como funcin
del proceso secundario.
Como confirmacin de esta hiptesis se puede acudir a los datos
que nos ?rinda la patologa del lenguaje, pues parece que los desrde-
nes. relativos al plano sintctico van acompaados de perturbaciones
radicales y profundas en la percepcin unitaria del sujeto (cfr. Luria,
1964; Weigl y Bierwisch, 1970). Por tanto se podria pensar que los di-
planos fontico, sintctico y semntico, no juegan
el rrusmo papel, ru tienen las mismas funciones en la organizacin de
128
la conciencia del sujeto, sino que ms bien forman diversos niveles en
la estructura psquica, en la que la posicin central de la sintaxis pro-
clamada por Chomsky se correspondera con una necesidad ms gene-
ral y fundamental del proceso secundario. El sujeto lgico se constitu-
ye como tal precisamente en la sintaxis, separndose de la indiferencia-
cin de los procesos primarios.
El sujeto as definido es esencialmente sujeto de la frase, sujeto del
enunciado y no de la enunciacin, sujeto que piensa, pero no sujeto que
habla.
Puesto como fundamento ontolgico de la teora, resulta ms ade-
lante excluido y apartado de su misma produccin lingstica. Ello po-
dra parecer en contraste con lo dicho sobre la importancia del concep-
to de produccin en la gramtica generativa; en realidad el contraste es
slo aparente, porque Chomsky no entiende por produccin la efecti-
va actividad de enunciacin del sujeto hablante, sino la capacidad crea-
dora del lenguaje, innata en la mente humana en opinin de los lin-
gistas universales. La ejecucin efectiva, el plano de la performance, se
presume como dado, pero no como pedido directamente, siendo el
verdadero objeto de la teora slo la habilidad del hablante, no su acti-
vidad de ejecucin. La lingstica mentalista no es otra cosa que la lin-
gstica terica que toma a la ejecucin como punto de partida para la
determinacin de la habilidad, siendo esta ltima el objeto primordial
de la investigacin (Chomsky, 1965). El anlisis parte, entonces,
siempre de la palabra ya producida, quedando excluido su proceso de
produccin, al igual que su sujeto.
Por tanto, si por un lado el estrucruralismo, incluso en su versin
empirista y mecanicista de sello anglosajn, considera al lenguaje como
una estructura de la que est excluida totalmente la presencia del sujeto
(que como mximo queda relegado al individuo emprico al margen de
cualquier definicin terica), por otro el mentalismo generativista se
basa en una teora fuerte del sujeto, que sin embargo tiene exclusiva-
mente una funcin organizativa de la conciencia, principio de organi-
zacin lgico-racional, que se realiza a travs de una doble exclusin:
exclusin de la actividad de enunciacin y produccin real del discurso
en favor de una teora de la habilidad, exclusin de todo componente
subjetiva no reducible a la racionalidad del cogito. Sujeto pensante, pero
privado de palabra, separado de su base material y fsica, separado del
mundo sensible y de los niveles profundos de la produccin del senti-
do. La teora que se basa en tal sujeto ser a la vez una teora puramente
lgica, que relega a un segundo plano a los componentes no sintcticos
129
de la lengua, la fontica y la semntica. En el generativismo la semnti-
ca es slo normativa; la apertura creativa de la relacin entre signifi-
cante y significado, esbozada en el horizonte saussuriano si slo
en la forma no menos problemtica de los Anagrames, queda aqUl para-
lizada; su desarrollo hara necesaria una hiptesis de sujeto mucho ms
completa y no slo reducida a la simple habilidad sintctica, por muy
importante que sea en su organizacin. Un sujeto que se muestre en la
lengua proceso dialctico, capaz de articular, no solamente la
ra lgica del lenguaje, sino tambin sus componentes de mas
profundas, un sujeto, en definitiva, capaz de expresarse en su propIa ac-
tividad productiva lingstica, sin quedar reducido a interlocutor em-
prico, y manteniendo toda la plenitud terca.. .
He dicho que la gramtica generativa prev un sujeto del enuncra-
do, pero no un sujeto de la enunciacin: slo con Benveniste tomar
forma el proyecto de una verdadera lingstica y tan slo apuntada,
pero no desarrollada, por Saussure. Superando los lmites del sujeto ha-
blante como sujeto emprico, y fundamentando una teora de la enun-
ciacin, Benveniste culmina la separacin lengua y paroJe, ha-
ciendo emerger al sujeto que estaba oculto en el 'interior del
lingstico. Su proyecto merece una especial atencin porque salva los
vacos de la teora saussuriana, llenndolos con una hiptesis fuerte so-
bre la presencia del sujeto en la lengua que, a diferencia de Chomsky,
no es slo sujeto de discurso, sino tambin de enunciacin. Ser nece-
sario, por tanto, estudiar con detalle las formas de la subjetividad que
describe y prestar mucha atencin a sus presupuestos filosficos.
Desde el comienzo Benveniste define el lugar del sujeto en el inte-
rior de la estructura: no se puede dar sujeto ni subjetividad fuera de la
lengua: En el lenguaje y mediante el lenguaje el hombre se constituye
en sujeto; puesto que slo el lenguaje forma en la realidad, en su realidad
que es la del ser, el concepto de "ego". La "subjetividad" de la que nos
ocupamos ahora es la capacidad del hablante de colocarse como "suje-
to". No est definida por la consciencia que cada uno tiene de ser uno
mismo (en la medida en que uno se da cuenta, tal consciencia no es un
reflejo), sino como la unidad psquica que trasciende la de las
experiencias vividas que ella rene y que asegura la permanencIa de la
consciencia. Opinamos que esta "subjetividad", al margen de que se la
considere desde un punto de vista fenomenolgico o psicolgico, no es
otra cosa que el surgimiento en el ser de una propiedad fundamental
del lenguaje. Es "ego" el que dice "ego". En esto encontramos el funda-
mento de la "subjetividad", que se determina a travs del status lingis-
130
tico de la persona (Benvenisre, 1958). El sujeto se funda entonces en
el acto de enunciarse lingsticamente diciendo yo. No podemos
nunca tomar al hombre separado del lenguaje y no lo vemos nunca en
el momento de inventarlo. No podemos ver al hombre reducido a s
mismo esforzndose por concebir la existencia del otro. En el mundo
encontramos al hombre que habla, al hombre que habla con otro hom-
bre, y el lenguaje sugiere la definicin misma de hombre (...). Es en la
situacin de discurso en la que yo seala al hablante que se enuncia
como "sujeto". Es por tanto absolutamente cierto que el fundamento
de la subjerividad esr en el ejercicio de la lengua (ibid.).
Si el sujeto se manifiesta en el realizacin lingstica, las condicio-
nes de empleo de la lengua son distintas a las condiciones de empleo de
las formas: Benveniste retoma en este tema la distincin saussuriana
entre lengua yparoJe, pero la desarrolla en una nueva direccin, sustra-
yendo el mbito de la paroJe de lo emprico y de la necesidad concreta,
refundndolo bajo la forma de generalidad. El empleo de la lengua se
ve de hecho como un mecanismo total y constante que, de una u otra
manera, afecta a toda la lengua. La dificultad est en captar este gran
fenmeno, tan obvio que parece confundirse con la lengua misma, tan
necesario que se escapa a la vista (Benveniste, 1970).
El mecanismo que media entre la lengua y la paroJe es el de la enun-
ciacin, definida como hacer que funcione la lengua a travs de un
acto individual de utilizacin (ibd). La enunciacin no coincide con
la paroJe, desde el momento en que su objeto no es el texto del enuncia-
do producido, sino el mismo acto de producir un enunciado; la accin
del hablante que asume la lengua como un instrumento y como realiza-
cin individual puede definirse como un vnculo de apropiacin en rela-
cin con la lengua. El hablante se apropia del aparato formal de la
lengua y enuncia su posicin de hablante, por un lado mediante indi-
cios especficos, y por otro con procedimientos accesorios (ibd.).
Es importante hacer notar que antes del acto de anunciacin la
lengua no es otra cosa que una posibilidad de lengua, como la define
Benveniste. Tan slo a continuacin de la enunciacin la lengua se
hace efectiva en un momento del discurso que pone a un emisor frente
a un destinatario, creando por tanto una situacin de dilogo. Ello
cambia radicalmente la jerarqua terica entre lengua como sistema y
paroJe como ejecucin, colocando en el centro de la reflexin lingsti-
ca el mecanismo concreto del lenguaje en su constante hacerse, en el
que la enunciacin se convierte en el aparato formal que hace posible
la articulacin y el paso de un nivel a otro.
131
En este panorama la teora de la enunciacin formulada por Ben-
veniste no es una simple rectificacin terica del modelo estructuralis-
ta, ni tampoco solamente un desarrollo suyo; ms bien representa una
innovacin fundamental de la teora, que abre una brecha en los mo-
delos anteriores establecidos por el estructuralismo, por el esquema co-
municativo y por el logicismo.
La oposicin enunciado/enunciacin permite configurar nuevos
niveles de anlisis lingstico, superando la visin de la lengua como
estructura esttica y clasificatoria, y articulando un trmino medio en-
tre Jangue yparo/e. En este movimiento el lugar que ocupa el sujeto se re-
define por completo: la teora de Benveniste marca el paso del sujeto
hablante al sujeto de enunciacin.
Como ya se ha visto, en el estructuralismo el sujeto estaba excluido
del anlisis; en la teora de la comunicacin quedaba reducido a la figu-
ra emprica del emisor, y en ninguno de los dos casos poda acceder a
una dimensin terica, siendo ocultado o reducido a sujeto emprico.
Benveniste define de nuevo su estatuto terico, situndolo dentro de la
teora a travs de la categora de persona, que elimina la ambigedad
empirista del sujeto hablante. AS, el sujeto se convierte en figura cen-
tral, a partir de la cual slo puede construirse una reflexin sobre el
lenguaje, ya que la teora de la enunciacin solo puede existir en tanto
que vinculada a un sujeto no emprico que permite el surgimiento del
ser dentro del lenguaje. Tal sujeto es a la vez sujeto de discurso y sujeto
de enunciacin, estando los dos trminos redefinidos en la reflexin de
Benveniste: el enunciado siempre est en relacin con el acto esencial
que lo produce; de este modo la oposicin entre Jangue y paroJe est, no
slo articulada, sino colocada en una perspectiva totalmente nueva.
Con la enunciacin se crea un tercer espacio, distinto del sistema lin-
gstico abstracto que puede articular en su doble estructura paradig-
mtica y sintagmtica la economa del signo, pero no la de la produc-
cin del discurso, y distinto tambin de la paroJe entendida como con-
creta y emprica manifestacin de la lengua. El espacio intermedio
abierto por la enunciacin no es slo un puente entre los dos trminos,
sino a la vez modifica su situacin, poniendo las bases de una lingusti-
ca del sujeto, no slo como garanta ontolgica de la sntesis sintctico-
discursiva, sino como efectiva apertura a la palabra del sujeto, sustra-
do de lo emprico, y tericamente fundamentado.
El sujeto de la enunciacin es el sujeto, terico, del lenguaje en su
manifestarse, en su actuar, y es en su carcter transcendental en el que
el lenguaje puede desplegar la universalidad de! ser. Desde este punto
132
de vista la categora lingstica de la persona adquiere un papel predo-
minante: la subjetividad en efecto se manifiesta lingsticamente a tra-
vs de la enunciacin del yo: el ego que dice ego. Pero este yo,
como es sabido, no denomina a ninguna entidad lxica. El yo se re-
fiere a algo especialsimo que es exclusivamente lingiiktico: yo se re-
fiere al acto del discurso individual en el cual se pronuncia y seala al
hablante (Benveniste, 1958). Pero e! yo es slo posible cuando se diri-
ge a otro yo, que se pone como tu, convirtindose a su vez en yo en la
palabra del otro, de acuerdo con un movimiento complementario que
fundamenta la dialctica de la subjetividad. Esta caracterstica del di-
logo es constitutiva de la persona, ya que significa que yo se transforme
en tu en la alocucin de quien a su vez se designa conYO)) (ibid.). As el
sujeto se constituye dentro del lenguaje, en el momento de su manifesta-
cin, pero de forma totalmente separada de la realidad emprica del
emisor; en este dohle movimiento que fundamenta la subjetividad en el
acto de la palabra, sustrayndola de lo emprico de la palabra pronun-
ciada, consiste la originalidad y la relevancia de la teora de la enuncia-
cin de Benveniste.
Relevancia que supera los mbitos tradicionales de la reflexin lin-
gstica para investigar los presupuestos filosficos que sustentan cual-
quier reflexin sobre el sujeto. Si bien el reflexionar sobre el sujeto, en
cuanto que es sujeto hablante, es tarea propiamente lingstica, sin em-
bargo no puede considerarse de exclusiva competencia lingstica des-
de el momento en que propone de nuevo, con el problema del s, uno
de los puntos centrales del pensamiento filosfico. No ha sido fruto de
la casualidad el que el pensamiento de Benveniste haya encontrado, al
menos en Francia, un eco ms inmediato en la reflexin de los filso-
fos y psicoanalistas que en la de los lingistas l. Como ha hecho ver
Normand (1985), los lingistas han seguido leyendo durante mucho
tiempo a Benveniste slo como desarrollo del esquema comunicativo,
mientras los psicoanalistas y filsofos, y entre ellos en especial Ricoeur
y Merleau-Ponty, acogan con mayor lucidez las innovaciones te-
rrcas.
Por otra parte, en los mismos aos en los que Benveniste elaborara
su teora de la subjetividad en el lenguaje, todava la filosofa, y precisa-
mente la filosofa analtica inglesa, fija su atencin en el papel de la in-
tencionalidad subjetiva en el lenguaje, desarrollando la teora de los ac-
1 Vase a este respecto el nmero 77 de Langages (1985), a cargo de C. Normand, dedica-
do a Le sujet entre langue el parole(s).
133
tos lingsticos, que ser el punto de partida del debate sobre la prag-
mtica que ha caracterizado a la investigacin lingstica de las ltimas
dcadas. Los trabajos que Austin proponen un drstico cambio de
rumbo en el estudio de la lengua, trasladando el focas de atencin del
enunciado a la enunciacin (ulterance) y de la pura actividad descriptiva
afirmativa de la lengua a su componente pragmtica, al quehacer lin-
gstico como una de las formas, y una de las ms importantes, del ac-
tuar humano. A una pura lgica de los valores de verdad, basada en la
oposicin verdadero/falso como nico criterio de valoracin del
enunciado afirmativo, se le aade una lgica de la adecuacin que juzga
el xito o el fracaso de los actos lingsticos independientemente de su
veracidad de hecho.
Si es posible situar histricamente la reflexin de Benvcnisrc den-
tro de este panorama general, quedan sin embargo por analizar los pre-
supuestos tericos sobre los que se funda la categora del sujeto. El suje-
to de la enunciacin de Benveniste es un principio universal y general,
funcin abstracta del mecanismo lingstico, que hunde sus races te-
ricas en el yo transcendental de la filosofa husserliana. En efecto, la
razn fenomenolgica es la que construye todo acto significante, como
resultado de una consciencia fundada en el yo transcendental; el dis-
curso y el sentido proceden de un juicio, de un acto de predicacin del
sujeto que se pronuncia sobre alguna cosa. Escribe Husserl (1901):
El conjunto fontico articulado (el signo escrito, etc.), se transforma
en palabra hablada, en discurso comunicativo en general, por el slo
hecho de que quien habla lo hace con la intencin de pronunciarse so-
bre algo. El objeto queda constituido en Su identidad por la concien-
cia, que es una conciencia juzgadora del yo transcendental. Mediante la
operacin predicativa la conciencia juzgante coloca al mismo tiempo
al objeto como ser significado y al sujeto como consistencia: segn
Husserl es precisamente la conciencia la que construye las objetivida-
des externas, los objetos de sentido y de significacin que existen en el
momento en el que yo, como principio sintetizador, los hace existir a
travs de un acto de juicio. La conciencia que opera de esta forma se
identifica entonces con la significacin misma, que a su vez slo es po-
sible por la existencia de un sujeto transcendental. En esta panormica
el yo transcendental no es slo el cogito de una conciencia lgica, ni
tampoco coincide slo con el individuo histrico; este yo se funda en
la actividad de la conciencia operante y significa el ser.
La posibilidad misma de la significacin depende entonces de un
yoque es la conciencia sintetizante, sobre la que se basa el sujeto de la
134
enunciacin de Slo en cuanto que es transcendental, el yo
puede hacer factible la transformacin de la lengua en discurso, ac-
tuando el paso del sistema entendido como inventario clasificatorio a
la su transcendencia, garantizando la aparicin de una
subjetividad ab,stracta y universal, fundamenta el espacio en el que el
ser puede surgIr en la lengua. (En este sentido la realidad del yo es,
como observa Benveniste, la realidad del ser.)
En este paso el sujeto debe, sin embargo, presentarse como racio-
n.alidad transcendental, conciencia sintetizante que unifica la multipli-
cidad del ser. La multiplicidad, dada en la conciencia, debe subsumirse
del y .la reducirse al principio unitario y
srntetrco de la conciencia. Entonces el yo puede constituirse en con-
ciencia y a la vez constituir al sentido como objeto
SIempre que se reconduzca lo mltiple y heterogneo a
lo uno. .EI.yo transcendental no puede ser un sujeto diferenciado, ni
explicar lo heterogneo de la significacin; el sentido que cons-
trtuve se ,si.empre al principio de la razn fenomenolgi-
ca'. La no tiene intrnsecamente la posibilidad de
artIcular, en su. mtertor U? principio de diferencia, nunca podr expli-
car la existencia de un sujeto sexuado, puesto que su transcendencia la
constituye en instancia universal y abstracta, fuera del mbito de la di-
ferenciacin.
Si e,l no puede hacerse coincidir inmediatamente con el cogilo
ello porque se base en la actividad de predi-
cacron y de JUICIO, sinttico-racional, no solamente lgica, de
la que queda excluida la multiplicidad ligada a lo sensible, a lo corp-
reo, a lo no consciente.
Por lo tanto, ni diferenciacin del sujeto ni heterogeneidad del sen-
tido,: las en las manifestaciones de sentido slo pueden re-
a la unidad del objeto transcendental como atributos suyos, al
Igual que las posibles diferenciaciones del sujeto se subsumen en la for-
ma del ego transcendental. Lo heterogneo del sentido y del sujeto se
excluye por tanto del ego en Cuanto que es conciencia sinttica.
Si es he intentado antes demostrar, imaginar un ni-
de ,sentido antenor a la significacin y ligado a fenmenos que es-
tan mas conectados con la intencionalidad de pulsin e inconsciente
que c.on la conciencia racional, esta articulacin del sentido, por ser
antenor a la aparicin de un objeto y una significacin, no podr con-
dentro del horizonte constituido por el sujeto transcendental,
m por otro lado podr abrirse a formas diferenciadas de la subjetividad.
135
Para dar cabida a la componente profunda del sentido, comprendien-
do lo heterogneo, sera necesario definir un sujeto capaz de articular
no slo la consciencia sino tambin el subconsciente, un sujeto no
transcendental sino en devenir, y por tanto capaz de justificar la dife-
rencia. En relacin con tal sujeto, la teora de la enunciacin y los pre-
supuestos filosficos que la sustentan operan una exacta limitacin: el
sujeto est fundado totalmente en el acto de juicio, y por lo tanto cons-
tituido como universal abstracto, con exclusin de la multiplicidad. A
su vez tambin el objeto est delimitado: la conciencia operante del su-
jeto transcendental constituye un objeto de significacin que excluye a
lo heterogneo. .
Dentro ya de un similar plano terico es evidente que no es posible
constituir el discurso de la diferencia, que requiere la definicin de un
sentido y una subjetividad no sometidas a la racionalidad transcenden-
te, capaces de acoger componentes distintas a la vida psquica y a la
produccin significante. Desde este punto de vista, el modelo trans-
cendental de Benveniste presenta caractersticas no muy distintas del
cartesiano chomskiano. Si bien es verdad que e ~ ego no coincide en el
cogito, ello representa sin embargo una reformulacin y una expansin
suya sobre bases fenomenolgicas: comn a ambos es el presupuesto
metafsico de la conciencia como unidad sintetizante. Por otra parte,
dentro de la tradicin generativista algunos investigadores han visto
explcitamente en la fenomenologa husserliana un fundamento teri-
co ms consecuente y riguroso que el mtodo cartesiano (cfr. Kuroda,
1972). Identificado con el ego transcendental o con el cogito cartesia-
no, el sujeto que se perfila en los modelos lingsticos parece siempre
reconducible a presupuestos epistemolgicos anlogos: principio de
sntesis y de racionalidad transcendental basado en la conciencia, se
presenta como nica categora del ser y de ello deriva su estatuto de
universalidad.
Vaya examinar un ltimo modelo, el modelo semitico propuesto
por Eco (Eco, 1975 y 1984) en su teora de la produccin de signos. Un
primer motivo de inters en el anlisis de este modelo consiste en el
papel central que en l ocupa la reflexin sobre la organizacin y pro-
duccin del significado en una determinada cultura. Hemos visto que
en la lingstica generativa la semntica ocupaba una posicin no pri-
vilegiada, reducida a componente de interpretacin; en el estructura-
lismo la relacin entre significante y significado era concebida esen-
cialmente en trminos de una correlacin rgida que conclua redu-
ciendo a la lengua a un clasificacin esttica; respecto de estas posicio-
136
nes el paradigma semitico se configura en .primer lugar como un re-
planteamiento del concepto de cdice, entendido como un sistema di-
nmico de regulacin del sentido, sistema en continua transformacin,
flexible, abierto al contexto y a las circunstancias de uso, capaz en defi-
nitiva de artcular el sentido en su constante devenir, sometido a las
transformaciones sociales y culturales de una determinada comunidad
lingstica, pero al mismo tiempo es causa de esas transformaciones
como componente activa en los procesos de modificacin del sentido.
En esta perspectiva la lengua se convierte esencialmente en instrumen-
to de organizacin colectiva de los significados, que hace posible, y a la
vez condiciona y transforma continuamente, la comunicacin entre
los individuos.
El significado, o mejor la funcin del signo, no es en este modelo
ni una actitud entidad fsica, ni una entidad semitica fija, sino ms
bien una red de relaciones mltiples y dinmicas. Ello se define como
unidad cultural, lugar de reunin de aquello que cada cultura define
como unidad distinta y diversa de las otras. El espacio semntico que
comprende coincide en suma con el mbito de la cultura misma, que
no puede quedar reducida a una jerarqua de elementos primitivos y li-
mitados, de los cuales se podran intentar otros; al contrario, cada sig-
no se puede definir slo si se utilizan todos los dems signos del siste-
ma, y cada uno de ellos se convierte a la vez en el signo interpretativo
de los dems, de acuerdo con un movimiento circular e infinito que es
el de la semiosis ilimitada. Sin centro y sin periferia un modelo de este
tipo se presenta como envuelto en s mismo, circular y continuamen-
te modificable; ninguna grafa puede representarlos en toda su com-
plejidad, puesto que su estructura no es lineal sino ms bien una espe-
cie de red polidimensional dotada de propiedades topolgicas
(Eco, 1975).
Al redefinir la nocin clsica de signo como funcin sgnica y al
proponerla como una relacin compleja, cambiante y provisional, en
lugar de rgida y unvocamente fijada, Eco tranforma la rigidez del mo-
delo estructuralista en un sistema dinmico y en continua transforma-
cin, abierto a las delimitaciones de los contextos y a la variedad de cir-
cunstancias de uso, regulado por un principio interno continuamente
subordinado a la dialctica entre innovacin y reposo. El aspecto ms
interesante de tal posicin es el nexo que se establece de modo explci-
to entre praxis social por un lado y procesos semiticos por otro. La ac-
tividad social de produccin de sentido es la verdadera protagonista
del proceso semitico, que constantemente estructura y desestructura
137
nuevos aspectos del contenido, resernantiza nuevos campos, atribuye
nuevos sentidos y nuevos valores. As coinciden la prctica semitica y
la prctica cultural, desde el momento en que cdigos y significados no
son entidades abstractas e inmodificables, sino sistemas en continua
transformacin y cambio, que por ello pueden describirse correcta-
mente con slo la nocin de produccin social del sentido.
Si por un lado los signos son el resultado de un actividad social, so-
metidos al proceso de semiosis ilimitada y, por lo tanto, continuamen-
te subordinados a la presin de los cambios sociales, por otro lado los
signos mismos se convierten, en este panorama, en verdadera y autn-
ticas fuerzas sociales, ya que producir significacin significa inmedia-
tamente modificar tambin la realidad. La semiosis por tanto se trans-
forma no slo en el resultado de la produccin social, sino en compo-
nente ella misma de la realidad tan activa y real como las dems fuerzas
sociales. De este modo el proyecto trazado por Eco adopta la forma de
una teora materialista de la cultura, en la que produccin de signos
est integrada en la praxis y en el trabajo humano y la creatividad est-
tica se fundamenta en el interior de categoras semiticas, excluyendo
cualquier forma de idealismo.
Este punto es importante para nosotros, porque permite conectar
la organizacin del significado propia de una determinada cultura con
el conjunto de los factores y de las fuerzas sociales que han contribuido
a modelarla, y a la vez hace posible que veamos a la semiosis como pro-
ductora directa de realidades y de comportamientos. Ahora bien, yo
creo que cualquier reflexin que se haga sobre las formas que la subjeti-
vidad, y en particular la subjetividad femenina, asume en una determi-
nada cultura, no puede despreciar un modelo de las representaciones
sociales que esa cultura ha producido sobre lo femenino y en torno a lo
femenino, ya que ser mujer significa tambin compararse y medirse,
para adecuarse o contraponerse poco importa por ahora, con las for-
mas sociales que el ser mujer comporta, con las imgenes culturalmen-
te establecidas que decretan los lmites y las posibilidades de desarrollo
de la propia individualidad. Ningn sujeto se da en el vaco, sino siem-
pre en el interior de una red de relaciones y construcciones culturales
tejidas a su alrededor incluso antes de que l o ella puedan enfrentarse
al problema de la eleccin. Ello es especialmente verdad para las muje-
res, que se encuentran desde su nacimiento en papeles y trazos de iden-
tidad preconstituidos y ya determinados por la sociedad y la cultura
que las rodea y con los que necesariamente tendrn que enfrentarse.
El modelo semitico propuesto por Eco, conociendo los mecanis-
138
mas de la produccin de signos como mecanismos culturalmente de-
terminados, y en consecuencia incorporados al proceso social interno
que constituye valores y representaciones, nos permite articular con
precisin estos sistemas de representacin, describiendo las formas so-
ciales del establecimiento del significado.
Ser mujer, en cambio, quiere decir tambin algo, algo que no es slo
y nicamente reducible a la dinmica de los papeles sociales, ya que la
identidad femenina se compone de dos planos distintos, si bien inte-
ractivos: por un lado el conjunto de imgenes colectivas que se dan so-
bre ella, los efectos de sentido que el ser mujer comporta, por otro el
componente subjetivo, psquico, corporal, la estructuracin profunda
del inconsciente y de las pulsiones. Un modelo como el de Eco limita
claramente el mbito de la importancia descriptiva al primero de estos
componentes, haciendo posible que se represente del sentido tan slo
lo que es socialmente producido y reconocido.
Antes de profundizar ms en este punto querra volver por un mo-
mento a la cuestin del sujeto. Una lectura superficial del modelo de
Eco hara pensar que est esencialmente centrado en las formas de
produccin y representacin de signos, ms que en la cuestin del suje-
to. En realidad, detrs de las nociones de cdigo y produccin de sig-
nos, se perfila una teora fuerte del sujeto, que merece ser ms atenta-
mente comentada.
Por otra parte, no es casualidad que el ltimo captulo del Trattato
di semioticagenerale est precisamente al sujeto de la semitica y que entre
en escena por fin aquel fantasma que, segn las palabras de Eco, todo
el anterior discurso haba eludido continuamente, dejndose apenas
entrever en el fondo.
En realidad, a lo largo de su libro Eco ha bablado siempre aunque
implcitamente, de l, del Sujeto ausente, ste era evocado cuando se
afirmaba el carcter de praxis social del trabajo de produccin de sig-
nos, y tambin cuando se insista en la naturaleza comunicativa de to-
dos los fenmenos culturales, dando explicacin a la relacin pragm-
tica entre emisor y destinatario. Aquello sobre lo que es necesario, sin
embargo, investigar es sobre la naturaleza del sujeto del que Eco nos
habla.
El sujeto por la teora semitica est definido precisamente por el
proceso mismo de la semiosis y coincide con la actividad, cultural, de
segmentacin histrica y social del universo y se presenta por lo tan-
to como un modo de verel mundo; para conocerlo hay que verlo como un
modo de segmentar el universo y de asociar unidades expresivas a uni-
139
dades de contenido, en un trabajo en el curso del cual estas concrecio-
nes histrico-sistemticas se van haciendo sin pausa (Eco, 1975).
Es deber concreto de la semitica el definir al sujeto exclusivamen-
te a travs de categoras semitica: la semitica tiene que hacer con los
sujetos actos semiticos y estos sujetos, o se pueden ser definidos en tr-
minos de estructuras semiticas o, desde este punto de vista, no pueden
ser definidos de ninguna maneras (Eco, 1975).
En este panoram,a el verdadero sujeto de la semitica no puede ser
otro que la semiosis misma, como reconoce Eco en otro pasaje, subra-
yando el carcter metodolgico y no metafsico de tal concepcin: La
semiosis es el proceso por el que los individuos empricos se comuni-
can, y los procesos de comunicacin son posibles gracias a los sistemas
de significacin. Los sujetos empricos, desde el punto de vista semiti-
co, slo pueden ser identificados como manifestaciones de este doble
(sistemtico y procesador) aspecto de la serniosis (Eco, 1975).
Por tanto, nosotros, como sujetos somos lo que la forma del mun-
do producida por los signos nos hace sen> (Eco, 1984). Pero Eco sabe
que nosotros, como sujetos, somos tambin otra cosa, somos quizs,
de algn modo, la pulsin profunda que produce la semiosis (Eco,
1984). En el preciso en que se menciona este nuevo campo
de definicin del sujeto, ste queda inmediatamente limitado por un
movimiento que coloca expresamente su definicin fuera de los confi-
nes del anlisis semitico. En conclusin, aunque se reconozca hipot-
ticamente que la semitica est quizs destinada a convertirse tambin
en la teora de los orgenes profundos de individuales de la tendencia
a significan) (Eco, 1975), tal proyecto queda despus desechado, al me-
nos por el momento, porque' slo en la teora de los cdigos est espe-
cificada la garanta de una definicin cientfica del sujeto. En efecto,
podemos reconocernos slo como semiosis en acto, sistemas de signi-
ficacin y procesos de comunicacin. Slo el plano de la semiosis,
como se define en un determinado momento de la evolucin histrica
(con los restos y despojos de la semiosis anterior que todava se arras-
tra), nos dice quines somos y qu cosa (o cmo) pensamos (Eco.
1984). Una vez definidos explcitamente sus propios lmites, el sujeto
de la teora semitica se presenta como stljeto cultural en Cuanto que est
totalmente determinado por los procesos culturales, por los cdigos,
por la produccin social del significado.
Un sujeto as preseata trazos bastante distintos del sujeto transcen-
dental de formas diversas, por Benveniste o por
Chomsky. SI en aquellos modelos el principio unificador era la Con-
140
ciencia sinttica, aqu la transcendentalidad ya no es la del ser, sino la
de la cultura; sin embargo, cuando la cultura queda definida por com-
pleto dentro del mbito de los procesos semiticos y lejos de todo idea-
lismo, deja de ser principio ontolgico para transformarse en criterio
metodolgico. De esta forma el sujeto cultural est definido materialis-
tamente, dentro del reino de la praxis y se convierte en sujeto histrico:
la, semitica de hecho no es otra cosa que la ciencia de cmo se consti-
tuye histricamente el sujeto, la conciencia operante deja de esta forma
el puesto a la conciencia histrica y cultural, que ha perdido toda onto-
loga y se ha hecho inmanente: el ser, como el sujeto, no puede desple-
garse si no es en la semiosi s, o parafraseando a Eco, si no es as no se
desplega. Establecidas estas diferencias, ya podemos ver mejor lo que
acerca al sujeto transcendental y al sujeto cultural: tienen en comn
una similar exclusin de todo lo que excede a la conciencia, ya sea
transcendental o histrica: las pulsiones profundas o el inconsciente, la
materialidad de lo apreciable por los sentidos y la diferenciacin del
cuerpo.
El sujeto, en las dos versiones, es sujeto de consciencia y de razn,
sujeto universal, aunque en un caso la universajidad se apoya en la
transcendentalidad del ser y en el otro en la generalidad de los procesos
culturales y semiticos. Pero ms all de su diverso fundamento, en
ambos casos el sujeto carece de estructura psquca, de deseos, emocio-
nes o pulsiones. La consciencia que los fundamenta, no permite, en
ninguno de los dos casos, articular la diferencia, nombrar lo hetero-
gneo.
Separando claramente el nivel profundo de las pulsiones entendido
como intencionalidad de sentido, del de la serniosis en acto, y situando
al sujeto exclusivamente en este campo, Eco corta tajantemente la posi-
bilidad de enlazar los dos sistemas; as el suyo se convierte en opera-
cin de separacin radical que divide de modo dualista por un lado al
inconsciente y por otro a la cultura y a la consciencia. Distinguir ins-
tancias diversas y reconocer en cada una su funcin es un acto necesa-
rio, pero muy distinto del de separar; el primero diferencia pero no ex-
cluye, deja abierta la posibilidad de una integracin de los elementos
distintos en un nivel diverso de sntesis y hace posible una relacin en-
tre ellos; la separacin en cambio dicotorniza lo real y no permite cone-
xiones entre lo que est dividido.
Desde este punto de vista, el sujeto de Eco est separado, arrancado
de sus bases materiales corporales e inconscientes, y es precisamente
esta naturaleza suya la que no permite, en su interior, la diferenciacin.
141
Como observa Teresa de Lauretis (1984), se trata de un sujeto pre-
freudiano, caracterizado por una idea dicotmica de cuerpo y mente,
materia e intelecto, physis y razn.
Por otra parte, no es casualidad que tanto en el Trattato di semiotica
generale como en el ms reciente Semiotica efilosofia dellinguaggio se cite el
mismo extenso prrafo de Peirce, en relacin con la cuestin del suje-
to, que merece la pena reproducirse, aunque sea en parte, como ejem-
plo de sus afirmaciones:
La palabra o el signo que el hombre usa es el hombre mismo. Ya
que es un hecho que cada pensamiento es un signo -considerado jun-
to al hecho de que la vida es un flujo de pensamiento- ello prueba que
el hombre es un signo; as, el hecho de que cada pensamiento es un sig-
no externo prueba que el hombre es un signo externo. Es decir, el
hombre y el signo externo son idnticos, en el mismo sentido en que
las palabras homo y Nomo son idnticas. As mi lenguaje es I a suma total
de m mismo, ya que el hombre es el pensamiento (las cursivas son
mas).
El hombre por tanto es el pensamiento: creo que sta es la defini-
cin ms sinttica e ilustrativa de lo que es el sujeto para Eco, capaz de
iluminar a la vez su grandeza y sus lmites. Estos lmite coinciden por
otra parte con los lmites que Eco pone a la teora semitica misma,
cuando, al establecer su mbito de actuacin define sus fronteras infe-
riores y superiores. Por un lado el mundo de los estmulos fsicos, de
los instintos, ms all del cual no hay semiosis, puesto que no hay pro-
duccin de cultura, sino solamente informacin fsica; por otro, el
conjunto de aquellos fenmenos que constituyen la base de la institu-
cin de cualquier tipo de vida social: la produccin y el uso de objetos
que transforman la relacin hombre-naturaleza, las relaciones familia-
res, el intercambio de bienes econmicos. Pero todos estos fenmenos,
observa Eco, pueden interpretarse como intercambios comunicativos
y como tales quedar subsumidos dentro del horizonte semitico.
De este modo la semitica se convierte en una teora general de la
cultura, ya que todo fenmeno cultural puede estudiarse en su funcio-
namiento de instrumento significante. De esta forma la frontera supe-
rior tiende a desplazarse hasta desaparecer y los lmites de la disciplina
quedan definidos slo por abajo, en el mundo de los instintos que para
Eco es puro estmulo fsico, sin historia y fuera de la cultura, objeto
imposible para una definicin terica.
La perspectiva semitica acoge los mbitos de la antropologa cul-
tural y de la economa poltica, pero dejar fuera el campo de lo fsico
142
humano, el cuerpo, los instintos, las pulsioncs y sus manifestaciones.
(No es una casualidad que el nico ejemplo de estmulo que se en-
cuentra en el Trattato di semioticagenerale, el perro de Pavlov, procede del
mundo no humano) (De Lauretis, 1984). .
Al igual que el sujeto se define por la cultura y el
siendo entonces pensamiento, as tambin el sentido
por los cdigos sociales; resultado de los de
puede definirse slo en cuanto inserto dentro del sistema convencional
de reglas socialmente reconocidas como tales. ,
El nivel de intencionalidad que establece el componente mas pro-
fundo del sentido no puede estar representado ni mucho menos men-
cionado en este modelo, pues no se puede reconducir a las formas de
representacin cultural mente codificadas,. .'
El modelo semitico, en su delimitacin del SUjeto y del sentido, tre-
ne el mrito de definir con precisin sus propios lmites y con ellos su
territorio; de esta forma ello nos permite diferenciar con claridad lo
que, en nuestro discurso, puede e? interior y lo que, por
el contrario, necesita salir de sus confines. Escribe Eco corno conclu-
sin del Tratatto: Lo que hay detrs, antes o despus, ms all? ms acde
este "sujeto", es verdaderamente un problema enormemente Importante,
Pero la solucin de este problema (al menos por el momento, yen los
trminos de la teora de aqu perfilada) est ms all de la frontera de la
semitica. Ser por tanto necesario saltar ms all de la frontera de la
semitica para encontrar precisamente eso que est detrs, antes o ms
ac del sujeto de la cultura. ,
Si repasamos ahora brevemente las ohservactones apuntadas hasta
este momento, vemos que se dibuja muy claramente el lugar reservado
al sujeto dentro de la reflexin y la semi,tica, Cuando no
est expresamente excluido del lenguaje (Sauss
ure),
el sujeto se introduce slo o en cuanto funcin racional (menta-
lismo chomskiano), o expresin de la consciencia transcendental
(Benvenistc) o est totalmente determinado por los cdigos y los pro-
cesos culturales de la significacin (Eco). .
All donde el sujeto aparece, est fundado en la
y en la universalidad, categora toda posibilidad
de articular la heterogeneidad y la diferencia, incluida la sexual, en
momento en que coloca radicalmente fuera de sus las
festaciones del inconsciente, de lo corporal, de lo sensible, que precisa-
mente son las cosas a las que va ligada la diferencia.
As resulta imposible plantear dentro de estos modelos la cuestin
143
de un sujeto distinto, un sujeto femenino, ya que su especificidad es la
de encarnar y manifestar la diferencia que el sujeto transcendental, en
sus distintas versiones, excluye. Adems, como ya he dicho, el sujeto
transcendental e indiferenciado va acompaado necesariamente de
una sola modulacin del sentido, la de la significacin, quedando ex-
cluida su estructura intencional y simblica. Tanto el sentido como el
sujeto est por tanto limitados, en los modelos comentados, por su
componente lgico-conceptual, que es precisamente la universal por
estar codificada.
En este sentido la teora lingstica y semitica se presenta como
una articulacin especfica de un fenmeno ms general que recorre
toda la tradicin de nuestro pensamiento, desde el discurso por exce-
lencia, el filosfico, al que comnmente ha puesto en su centro la refle-
xin sobre el sujeto, el psicoanaltico. Como ha observado Luce Irigay
(1974), toda teora sobre el sujeto se encuentra adaptada al masculi-
no. No pretendo aqu analizar con detalle las implicaciones que esta
afirmacin tiene respecto a la teora filosfica y psicoanalitica, pues el
campo de mi anlisis est circunscrito a una reflexin ms lingstica.
Por otra parte, esta cuestin ya ha sido desarrollada por otros. Irigay
(1974), por ejemplo, ha explicado ampliamente que la cultura filosfi-
ca, a partir del mito de la caverna, ha construido un mundo a imagen
del hombre, en el que lo heterogneo es posible slo cuando est re-
conducido y subordinado a lo Uno, al principio unitario, espejo que
permite esa univocidad y la hace posible, y en el que la mujer, similar y
a la vez diversa, sirve de espejo al narcisismo masculino. Cualquier es-
peculacin sobre el sujeto se transforma en especulacin sobre Uno
Mismo, desdoblamiento de la propia imagen, reproposicin continua
de un modelo de simetra absoluta que recorre toda la historia del pen-
samiento filosfico. En este proceso, el sujeto, al reducir a s mismo y a
su lgica toda alteridad, se coloca como Sujeto absoluto, como univer-
sal; para la mujer slo queda el espacio del espejo reflectante como re-
productora de una imagen que no le pertenece, atrapada en la dicoto-
ma masculina entre lo sensible y lo inteligible.
Otra reduccin de la alteridad femenina a la unidad masculina se
ha operado en el discurso psicoanaltico en la comparacin de las se-
xualidad femenina, siempre pensada sobre la base de parmetros mas-
culinos, siempre referida e interpretada segn stos, como su desvia-
cin, diversidad o modificacin, pero tambin perteneciente al funcio-
namiento del deseo masculino, a su ley, a su economa. En este panora-
ma, el sexo femenino, privado de toda esta especificidad, slo puede
144
traducirse en ausencia, atrofia respecto de la plenitud masculina, y
cualquier reivindicacin suya como envidia del pene.
El papel que la teora freudiana otorga a la sexualidad femenina
sirve slo para encauzarla y someterla dentro de un discurso que no es
el suyo, extrao, el discurso masculino, en el que toda otra sexuali-
dad queda reducida a ser el otro aspecto de la nica sexualidad posible,
la del hombre (la libido es siempre masculina, segn Freud).
Volviendo a los trminos de nuestro trahajo, nos encontramos en
este punto ante un difcil problema, el problema para cualquier teora
que quiera elaborar sobre bases no empricas las cuestin de la diferen-
cia sexual. Ello compromete a la definicin del objeto mismo de la in-
vestigacin: el sujeto femenino. Ello significa preguntarse, en primer
lugar, por la posibilidad de fundamentar tericamente su existencia, ya
que las categoras estudiadas parece que excluyen esta posibilidad, y en
segundo lugar implica la estructuracin de las formas especficas que
podran caracterizarlo.
A menudo se ha repetido que el femenino es lo anulado del dis-
curso, y que la mujer slo puede definirse por aquello que no es, aque-
llo que no puede ser, como negatividad e irreductibilidad (ele que no
est en el seo), Kristeva).
Efectivamente, si nos movemos dentro del paradigma terico del
Ego transcendental y asumimos siquiera implcitamente aquella forma
de la consciencia como la consciencia del ser, la nica posible, no que-
da otro modo de definir a la mujeres si no es por la va negativa: si el
sujeto coincide con la consciencia, transcendental o cultural, no puede
colocarse ningn otro sujeto, ninguna particularidad femenina puede
encontrar manifestacin, ya que se vera obligado a eliminar el con-
cepto mismo de diferencia, que es la base y el fundamento del sujeto fe-
menrno.
Por otro lado, hay que tener presente que el yo transcendental es
categora teora fuerte precisamente por su carcter general y no di-
ferenciado: slo como abstracto y asexuado puede ser puesto como
universal. La transcendentalidad del sujeto es la expresin de una nece-
sidad terica de unificacin y al mismo tiempo la respuesta ideal ofre-
cida a esta necesidad, bajo la forma de la actividad sinttica de la cons-
ciencia operante.
Ms claramente: una vez definido el sujeto universal es imposible
acomodar en su interior la cuestin del sujeto femenino y con ella, la
cuestin de la diferencia.
Nos encontramos as en una situacin paradjica: lo que hace del
145
sujeto una categora universal y lo fundamenta tericamente es preci-
samente lo que impide a las mujeres convertirse en sujetos.
Esta tensin se refleja tambin en muchas reflexiones de las propias
mujeres; en algunas posturas del feminismo francs el sujeto femenino
se define tan slo mediante una aproximacin negativa, que coincide
con el lugar vaco del no ser, el lmite negativo de la subjetividad mas-
culina. Este espacio no se constituye como el lugar de una posible espe-
cificidad autnoma, a la que todava habra que definir, sino como el
simtrico complementario de la universalidad masculina, su contra-
partida sexual, cuerpo, materia, naturaleza no contaminada y no atra-
pada en el orden patriarcal.
Consecuentemente, y en relacin ms especfica con la cuestin
lingstica, ello lleva a considerar como nicas posibles en trminos
absolutos las formas de expresin marginales, como el silencio, la his-
teria, la somatizaciri, el intento preverbal, en cuanto formas irreducti-
bles al discurso masculino, y por tanto en alguna medida garantizadas
al quedar subsumidas y asimiladas a ste. Al faltar una elaboracin so-
bre la particularidad del sujeto femenino, falta tambin evidentemente
la posibilidad de pensar una palabra distinta. La sintaxis femenina es
as vista como desorden no funcional, gratuidad, pluralidad de formas
y de palabras fuera de todo orden discursivo (Collin, 1976); su escritura
como inmediata expresin del cuerpo vibrante: la mujer no escribe
como un hombre en cuanto que habla con el cuerpo, el escribir proce-
de del cuerpo y el cuerpo de la mujer no funciona como el del hombre
(Cixous, 1976), en el que no slo se presupone la escritura como opera-
cin inmediata y carente de distancia constitutiva respecto del propio
objeto, sino que adems se estructura la diferencia a travs de un realis-
mo simblico fundado en la anatoma. El dato anatmico-biolgico
explicara la alteridad de la mujer, su cxtrancidad a la ley del Padre.
Para Elene Cixous la mujer expresa lo verdadero, su carne expresa
lo verdadero, al presentarse su capacidad de expresar 10 anulado
como un dato natural, inmediatamente ligado a su cuerpo biolgico, a
una hipottica esencia suya.
Tal postura relega a un segundo plano a la naturaleza y a lo biolgi-
co, en el momento en que el cuerpo es visto slo y exclusivamente
como cosa y nunca como signo, ya inscrito y simbolizado en la len-
gua y en los sistemas de representacin colectiva, objeto, por lo tanto,
no slo de los procesos inconscientes e individuales, sino tambin de
las prcticas semiticas sociales.
Hay adems otro punto importante. Las posturas que asignan a la
146
mujer el papel de lo puramente negativo asumen implticamente el
modelo del Ego transcendental, y se acogen a ste sin atacar sus presu-
puestos. De hecho, no hay contradiccin entre el sujeto transcenden-
tal, consciencia sinttica y universal, y esto otro que es la mujer y que
su lmite negativo. Como contrapartida material no rompe
la validez y el mantenimiento del modelo transcendental, porque se
en el.lugar vaco fuera de sus lmites, y por tantofueradelaposibi-
Iidad de definirse como sujeto. As se redefine tambin la forma tradicional
en el que el discurso masculino, ha marcado siempre la
diferencia sexual. Tras todas estas teoras se manifiesta de hecho el fan-
tasma de una contraposicin aparentemente radical, y en realidad
entre. parejas de trminos en dicotoma: mente y
eSpIrItu y materra, naturaleza y cultura. Las formas de la subje-
tividad se una ms, divididas en dos componentes que
se oponen segun las modalidades de una complementariedad simtri-
ca;. as la diferencia queda reducida a simetra de espejo, condena a perse-
gurr perennemente fuera de s al mito de una imposible unidad.
La mujer, reducida a mero polo negativo, no puede entonces ex-
ni mucho .I.'erfilar formas distintas con una subjetividad
autonoma y especifica, ru puede articular una palabra distinta, que no
sea slo el signo de un exclusin, sino el de una afirmacin diferen-
ciada.
Definir la especificidad de un sujeto femenino significa tambin
caracterizar la diferencia fuera de las formas dualistas que desde siem-
pre han quedado enmarcadas en el orden patriarcal, buscando su signo
en una lgica no simtrica y complementaria de la masculina.
147
CAPiTULO VI
El infinito singular
Es posible que se diga das mujeres sin la sos-
pecha Ca pesar de toda la sabidura, sin la s o s p e ~
cha) de que desde hace mucho tiempo esta palabra
ya no tiene algn plural, sino slo incontables sin-
gulares?
(RAINER MARIA RILKE)
La vida de las mujeres o est muy limitada o es
muy secreta. Si una mujer habla de s misma, el
primer reproche que se le har ser el de que ya no
es una mujer.
(MARGUERITE YOURCENAR)
No he nacido para la inquietud. Ms bien para
el dolor, para el infinito dolor de la prdida.
(MARGCERITE YOURCENAR)
Si pensamos de nuevo en las categoras en torno a las cuales se ha
dispuesto, en toda la tradicin lingstica, la reflexin sobre el sujeto,
apreciaremos una curiosa oposicin que parece repetirse en todas las
formulaciones. All donde se postula un sujeto terico fuerte, ste
debe instaurarse como universal y transcendental, y anular en su inte-
rior toda estructura diferenciadora. Cuando se tiene en cuenta la dife-
rencia, como sucede en la sociolingistica, sta se describe slo me-
diante la suma de datos empricos no unificables.
Es como si, en el momento en el que la unidad transcendental del
149
sujeto se abre, no se pudiese nada ms que volver a lo indiferenciado
del caso singular, y la nica posibilidad de hablan la diferencia sexual
fuera su simplificacin a variable sociolingstica.
La particularidad de la experiencia de las mujeres en cuanto que su-
jetos e individuos reales y de su palabra se niega en un caso, y en otro
queda encasillado en el papel de variante emprica, a la altura de otras
variantes, pero en ninguno de los dos casos es estudiada en su diferen-
cia especfica.
Aprisionada entre estas dos modalidades, insuficientes las dos, la
subjetividad femenina parece no tener un lugar para manifestarse y
configurarse como la expresin de un sujeto diferenciado y no slo em-
prico. Ello se hace especialmente difcil porque parece que se toma
siempre a la mujer mediante una imagen que le hace existir o como in-
mediatamente universal o como inmediatamente particular, nunca
como singular especfico.
La construccin de lo femenino como universal abstracto, objeto y
lmite del ser y al mismo tiempo sustrato material suyo, se configura
como la modalidad enunciativa ms comn, no slo en el discurso te-
rico, sino tambin en los sistemas de representacin simblica, el pri-
mero de todos, el lenguaje. En el fondo las pginas anteriores slo pue-
den verse como un intento de releer y analizar crticamente este mismo
y nico movimiento en diversos niveles de su estructura.
En primer lugar he intentado subrayar que la diferencia sexual tan-
to escrita como simbolizada goza dentro de la lengua de una estructura
significante y cmo se han establecido los dos trminos que la consti-
tuyen. He mostrado que ya en el nivel de la estructura del sentido el
masculino se configura como trmino primero fundamental y el feme-
nino como su derivacin negativa sin especificidad propia. El masculi-
no, de esta forma, es al mismo tiempo especfico y genrico: es el tr-
mino respecto al cual el femenino sobra, pero a la vez es el trmino que
lo subsume.
Mientras decir mujer evoca siempre una connotacin sexual, por-
que el trmino est marcado, hombre quiere decir persona, ser huma-
no. Por lo tanto, en la medida en que las mujeres son personas y seres
humanos, son hombres. En la misma estructura lingstica est gra-
bada la inclinacin a concebir lo masculino como universal y a redu-
cir lo no idntico a trmino negativo, fuera de una especfica exis-
tencia.
Cuando la naturaleza sexuada y diferenciada de las mujeres es teni-
da en cuenta en el discurso terico, ello es para recrearla y someterla a
150
su dimensin de valor biolgico, condicionado por el deseo masculi-
no. As en el anlisis de Lvi-Strauss las mujeres no producen sentido,
palabras, significacin por s mismas; si son productoras de signos lo
son en cuanto que producen valor para el hombre y de esta forma se
conviertenen mediosde comunicacin social paralos hombres. Tambin
aqu su especfica naturaleza sexuada parece ponerse constantemente
en conflicto con la posibilidad de acceder a la esfera universal y abs-
tracta de la palabra, de la produccin simblica, de la humanidad.
La teora lingstica propone, desde otro punto de vista, una modi-
ficacin de este mismo y nico motivo, que siempre se configura como
el motivo subyacente a cualquier reflexin sobre el sujeto, el lenguaje,
la cultura. La consciencia que es fundamento y garanta de la estructu-
ra lingstica, en su componente sintctico-sintagmtico (Chomsky),
en su articulacin enunciativa (Benveniste), en su capacidad de produ-
cir significacin (Eco) es siempre consciencia sinttica y universal que
elude lo diferenciado, dejndolo fuera del lenguaje y de la historia, en el
reino de la materia, del estmulo fsico, de lo pre-semitico. El yo, en
su versin lgica, transcendental o cultural, se define siempre por con-
traposicin a la naturaleza, a la physis, a la materia corporal, apartada de
lo femenino y entendida como lo Otro, lo negativo, el lmite de la pa-
labra.
La mujer, para acceder a lo universal del lenguaje y de la historia,
tiene que haber suprimido antes la forma de la propia singularidad:
La mujer que entra en la historia ya ha perdido concrecin y singula-
ridad: es la mquina econmica que conserva a la especie humana,
y es la Madre, un equivalente ms general de la moneda, la medida
ms abstracta que la ideologa patriarcal ha inventado (Melan-
dri, 1977).
Hasta aqu la historia de lo existente. Lo que he intentado encon-
trar en las palabras de la teora y dentro de la estructura significante del
lenguaje eran los pasos de una eliminacin que ya ha tenido lugar, de
una exclusin que ya se ha consumado. Pero hasta qu punto nos afec-
ta esta historia? Hasta qu punto es la historia de la multiplicidad con-
creta de nuestras vidas? Nos afecta en cierto sentido mucho y en otro
muy poco. Para entender por qu hay que tener en cuenta que la histo-
ria que he relatado hasta ahora es la historia de la representacin que
nuestra cultura (y creo que no slo la nuestra) ha construido de la Mu-
jcr como forma universal y abstracta, no la historia de las mujeres
como individuos reales. De Lauretis (1984) ha argumentado muy cla-
ramente la necesidad de distinguir entre la Mujer como efecto de
151
sentido, junto a las representaciones construidas y asentadas en los
discursos, y las mujeres como seres reales histricos, dotadas de una
concreta existencia material. Y no se trata slo de distinguir, sino de
hacer operativa una escisin y una discordancia entre una configura-
cin abstracta que reduce la diferencia entre hombres y mujeres a la
biologa y la naturaleza, y la singularidad de las experiencias especfi-
cas, infinitamente ms variadas y complejas que la primera.
Pero la relacin entre los dos trminos no es lineal y unvoca, por-
que si bien es verdad que las mujeres no son reducibles a la forma uni-
versal de su representacin abstracta, tambin es verdad que no pue-
den definirse de modo independiente a las formaciones discursivas en
las que estn inscritas. La relacin entre las mujeres como sujetos his-
tricos y la nocin de mujer tal y como se reproduce en el discurso ge-
neral no es, ni una directa relacin de identidad, una correspondencia
uno a uno, ni una relacin de simple implicacin. Como el resto de las
relaciones expresadas en el lenguaje, es arbitraria y simblica, es decir,
construida culturalmente (de Lauretis. 1984).
En la compleja naturaleza de esta relacin se inscriben algunas de
las contradicciones especficas que caracterizan a la relacin de las mu-
jeres con el lenguaje. En efecto, las mujeres no viven fuera de la histo-
ria, de la cultura, de la sociedad patriarcal, y aun cuando su existencia
material no se corresponde con la forma universal abstracta de la Mu-
jcr, lmite y objeto, Madre y Naturaleza, es precisamente con esta ima-
gen con la que se encuentran al actuar en el plano simblico, en un dis-
curso que ya ha separado lo real por medio de oposiciones dualistas
(cuerpo-mente, materia-espritu, naturaleza-cultura), atribuyendo a
continuacin a los trminos de estas parejas las posiciones de lo feme-
nino y lo masculino. Encerradas en un dualismo que establece para
cada uno lugares y funciones, las mujeres viven tal contraposicin
como una contradiccin subjetiva, de acuerdo con una necesidad inter-
na que no encuentra equivalencia en la experiencia masculina.
Para los hombres el ser hombre y el ser sujeto, persona, produc-
tor de palabra y cultura, no constituye una experiencia antittica, pues
los dos trminos no se sitan como dos polos contrapuestos, sino como
manifestaciones del ser en sintona entre ellas. Ya que la subjetividad
masculina se ha convertido en la forma de la objetividad general y que
lo que era manifestacin de uno de los dos sexos se ha hecho norma y
regla, la especificidad de lo masculino es al mismo tiempo lo que carac-
teriza a la individualidad de los hombres y la figura universal de la
consciencia. Por tanto, para ellos no hay contradiccin entre su espe-
152
cial modo de ser individuos sexuados y el acceso a la universalidad del
Sujeto, visto que el otro sujeto no es ms que la objetivacin universal
de su individualidad masculina.
Por el mismo motivo la posicin de las mujeres es contraria: para
ellas el ser mujer es constantemente antagnico y contradictorio con
su estatuto de persona, de sujeto. Puesto que el sujeto fundamenta su
transcendencia en la objetividad de la forma masculina hecha univer-
sal, la especificidad de lo femenino no puede encontrar una expresin
autnoma. Es como si tener acceso a lo universal de la palabra y de la
cultura implicase siempre una separacin de s, un desgarro, una prdida.
Creo que la marca de esta escisin atraviesa constantemente la vida
de las mujeres, sea cual sea la respuesta subjetiva que se d, o que se in-
tente pensar fuera del cuerpo femenino o contraria a identificarse ro-
talmente en ste. Hay una relacin inevitable entre cada aspecto sin-
gular del ser de una mujer y todos los dems: la intelectual niega la san-
gre en la compresa, la madre pobre y sola acepta el riesgo y el peligro
del envilecimiento de su inteligencia. Es una cuestin de superviven-
cia, porque tanto la intelectual como la madre pobre estn comprome-
tidas en una lucha por el puro derecho de existir (...).
Hemos tendido o bien a convertirnos en nuestro cuerpo -ciega-
mente, sin rebelarnos, obedeciendo a las teoras masculinas- o a in-
tentar existir a pesar de ello. Muchas mujeres ven cualquier referencia
fsica como una negacin de la mente. Durante demasiados siglos se
nos ha considerado como pura Naturaleza, explotadas y ultrajadas
como la tierra o el sistema solar; no es sorprendente que ahora aspire-
mos a convertirnos en Cultura, puro espritu y mente. Sin embargo,
son precisamente esta cultura y estas instituciones polticas las que nos
han excluido de ellas. Y al hacer esto tambin stas se autoexcluyen de
la vida, transformndose en la estril cultura de la cuantificacin, de la
abstraccin, de la voluntad de poder que en este siglo ha alcanzado la
cumbre de su capacidad destructiva (Adrienne Rich, 1976).
El acceso a esta cultura y a estas instituciones, que han definido y
localizado ya lugares y funciones de lo femenino, requiere de las muje-
res una continua operacin de desplazamiento entre la persona)) y la
mujer, entre la vida emotivo-sexual y la intelectiva y cultural, signo
de una dicotoma que no tiene igual en la experiencia masculina. Por-
que si bien es verdad que el enfrentamiento entre lo sensible y lo inteli-
gible, entre sentimientos y razn puede afectar tambin a los hombres,
lo cierto es que hombres y mujeres no se sitan del mismo modo ante
estos trminos y lo que para los unos significa, como mximo, una
153
cuestin sobre su propio componente femenino, para las otras, en
cambio, compromete la existencia misma del propio ser, que coincide
con el propio ser mlljer.
Mientras para el hombre la identificacin con la posicin de sujeto
es inmediata y ya inscrita en el discurso, para la mujer est obstaculiza-
da y slo puede alcanzarla a cambio de negar su propio especificidad
sexuada. En un mundo donde la nica subjetividad posible, es decir,
que se puede hablar, representable y por tanto pensable, es la masculi-
na, el precio que las mujeres deben pagar para convertirse en sujetos
parece ser el de la prdida de la propia singularidad, la separacin de
los niveles ms profundos del propio ser, la renuncia a la diversidad de
la propia experiencia. Y es justamente esta experiencia la que se confi-
gura como lo que no se puede decir para la mujer, no por una imposi-
bilidad ontolgica, sino por una concreta imposicin histrica, que ha
hecho de una de las posibles formas de subjetividad, la masculina, la
forma universal, y ha expulsado de su discurso la diferencia. No hay,
por tanto, que asombrarse de que las mujeres hayan producido histri-
camente menos teora, menos libros, menos Cultura que los hom-
bres; no hay que sorprenderse de que hayan llegado a ser hombres
peor que Jos hombres. Porque la cuestin del sentido, como ya he di-
cho, no puede establecerse de forma independiente de la del sujeto;
para las mujeres el problema del lenguaje estar siempre conectado con
la posibilidad de definirse como sujetos, y por tanto de concebir lo fe-
menino al margen del sistema de las oposiciones dualistas que siempre
lo han constreido y limitado.
Sin embargo, creo que sera un error identificar estas problemti-
cas con la reflexin sobre lo femenino- que en las ltimas dcadas re-
corre el pensamiento filosfico en su crtica a la razn clsica y al suje-
to en cuanto consciencia unitaria y racional. El devenir femme del
que hablan los filsofos tiene bastante poco que ver con nuestro sermu-
jeres; por el contrario, puede representar una nueva y ms sofisticada
forma de mistificacin. No slo porque quien habla de desestructurar
el sujeto ha impedido durante siglos tal postura y mal se comprende
qu cosa habran de desestructurar aquellas que slo ahora empiezan a
plantear la cuestin de su ser sujetos y sujetos diferenciados, sino sobre
todo porque, como convincentemente sostiene Rosi Braidotti, de for-
ma paraggica la feminizacin de la consciencia se configura como
sexual mente indiferenciada. El ocaso de la nocin de sujeto anula
tambin la posibilidad del surgimiento de la diferencia sexual (Brai-
dotti, 1985).
154
Aquello que una vez ms se ha ocultado en.el discurso de los filso-
fos es la diferencia sexual como forma diferenciante, esto es, como
produccin de dos diversas formas de subjetividad, no complementa-
rias y no reducibles una a otra. Falta totalmente, en este proyecto de
feminizacir de la cultura y del pensamiento, la presencia real de las
mujeres como sujetos concretos, dotados de una existencia material
y de una subjetividad autnoma y diferenciada. La mujer se hace me-
tfora, signo, figura del discurso, fuera de cualquier concrecin espe-
cfica.
Sustrado a las articulaciones reales de la experiencia de las mujeres,
el discurso sobre lo femenino concluye con su representacin como
otra y ms actualizada versin del logocentrismo masculino. Las im-
genes de "lo femenino" como signo de creatividad, fluidez, conciencia
revolucionaria, ete., podran constituir un conjunto de correlaciones
metafricas capaces todava de provocar otra objetivacin de la mujer
(Braidotti, 1985). Porque no conviene olvidar que la nocin de lo "fe-
menino" no comporta la misma fuerza de significacin en el discurso
masculino, en el pensamiento de las mujeres y mucho menos en la teo-
ra feminista (bid.).
Para poder exponer la cuestin del sujeto femenino y de la, o mejor,
de las formas diferenciadas de subjetividad no reducidas a modo de re-
flejo de las masculinas, hace falta ante todo que la diferencia no se
oculte, y que sea reconocida como el lugar de una especificidad que im-
plica para los hombres y para las mujeres modos distintos de experien-
cia, caminos no simtricos y no eliminables. Ello significa recomenzar
desde la existencia real de las mujeres, y en primer lugar de lo que signi-
fica para ellas ser mujeres, es decir, de cmo se construye, en los discur-
sos y en la conciencia, una identidad sexuada.
Llegar a ser mujeres significa elaborar la experiencia de la dife-
rencia sexual de forma especfica y diversificada y este es el signo co-
mn que se puede hallar en la existencia femenina, ms all de lo vivi-
do y de las historias. Experiencia que al mismo tiempo est inscrita en
las formas colectivas y sociales de las imgenes que del ser mujer elabo-
ra cada cultura y que en la actualidad afecta a los niveles ms ntimos y
secretos de la vida de cada mujer, como signo de una doble manifesta-
cin, por un lado de orden histrico-social, y por otro biolgico-
estructural.
Ms all de los diferentes destinos y de las distintas vidas de las mu-
jeres, se puede encontrar algo en comn, una forma comn es precisa-
mente la experiencia de la diferencia sexual.
155
La experiencia de la diferencia no es en este sentido el mudos dato
emprico material, la realidad pre-semitica, sino el proceso que re-
laciona la singularidad especfica y no decible de cada existencia con
la forma general de las representaciones y que como tal puede hacerse
palabra, discurso, lenguaje.
De hecho, ha sido a partir del descubrimiento de la especificidad
de la propia experiencia cuando las mujeres han comenzado a tomar la
palabra para hablar de ellas en primera persona. La autoconsciencia,
como fase inicial de un recorrido que despus se ha andado tomando
muchas y diversas direcciones, ha representado histricamente para las
mujeres un momento unificador que ante todo haca posible hablar de
sus propias diferentes realidades para compararlas y descubrir, al
margen de lo vivido individualmente, una trama reconocida como
comn.
En este sentido, la autoconsciencia ha sido, al mismo tiempo, un
lugar fundamental de reconocimiento para las mujeres y una experien-
cia histricamente delimitada. Fundamental porque ha permitido en-
contrar un momento de generalizacin y unificacin de algo que pare-
ca quebrado, separado, impronunciable. Por primera vez, aunque de
forma an confusa y quizs contradictoria, lo no-dicho (hasta entonces
considerado impronunciablc), comenzaba a ser dicho; la experiencia
se converta as en un mecanismo que produca significaciny palabra, que
abra un espacio de expresiones en el interior del sistema de representa-
ciones dadas.
Creo que la experiencia de la autoconsciencia ha concluido cuando
ese modo de autoconsciencia se ha mostrado limitativo repeeto de su
objeto: la especificidad de la experiencia de las mujeres y la relacin
que en ella se da entre lo individual y lo general. Una vez reconocida
efectivamente la existencia de una forma subyacente y comn a las
existencias particulares, las mujeres han sentido la necesidad de aden-
trarse en una investigacin ms individualizada y subjetiva.
Tras haber reconocido lo que las haca similares, lo que poda unir-
las en un nosotras, las mujeres han empezado a estudiar lo que las ha-
ca individualmente distintas, infinita multiplicidad de yo singular.
Porque la experiencia de las mujeres no es algo unvoco e idntico, no
en su evolucin ni en sus resultados; la diferencia se resuelve en rea-
ldad en una infinita variedad de diferencias, innumerables individua-
lidades que no pueden encerrarse en una sola definicin, una sola ima-
gen, un solo texto. Por otro lado, no es sorprendente que muchsimas
mujeres, tras la experiencia de la autoconsciencia, hayan llegado al an-
156
lisis, lugar de lo individual por excelencia, Iugar del residuo margi-
nal, de lo que no forma parte de lo colectivo y que se sita al margen
de la conciencia.
La reflexin sobre lo individual que parece caracterizar a la investi-
gacin de las mujeres se configura ante todo como forma de conoci-
miento, de un saber no abstracto ligado a la subjetividad y a la expe-
riencia y que, como tal, implica tambin una transformacin en rela-
cin con el lenguaje y la palabra. Todo lo nuevo e interesante que ha
surgido en las actividades de las mujeres en estos ltimos aos est refe-
rido constantemente a la reflexin sobre lo individual y los espacios
que ms propiamente le pertenecen: la cuestin de lo personal, de la
diferencia, de la afectividad, de la sexualidad, en una palabra, de la sub-
jetividad.
Esta especial forma de conocimiento que tiende a ligar y a relacio-
nar la subjetividad de la experiencia con las formas generales en las que
la experiencia est inscrita, empieza hoy a manifestarse, quizs de
modo todava parcial pero ya reconocible, incluso como dimensin es-
pecfica de produccin discursiva. Describir las formas de esta discur-
sividad no es fcil y mucho menos, por el momento, posible, porque
es, por su naturaleza, mltiple y diferenciada como losan las indivi-
dualidades que en ella se representan. Evidentemente, desde este punto
de vista, los discursos producidos, los lenguajes utilizados, sern tantos
como los diversos sujetos. Sin embargo, quizs ya es posible identificar
un hilo comn, subyacente a esta multiplicidad de voces diversas. Me
parece que consiste sobre todo en una relacin distinta entre sujeto y
objeto, entre la propia experiencia individual y el contenido del propio
discurso, entre singular y universal. Partir de lo individual significa no
retirar la especificidad de la propia experiencia, y por tanto de las pro-
pias emociones, sentimientos, deseos, para ponerlo en juego como una
forma distinta de mirar al objeto. Sin lo universal abstracto, sin lo em-
prico mudo y fragmentado, la experiencia individual es la forma de
relacin entre el sujeto, su cuerpo y su historia, y el objeto, el mundo y
el sistema de representaciones. Lo general vive as en la forma de lo in-
dividual, lo universal se personaliza en el interior de la propia dimen-
sin subjetiva.
Es este un camino que no se presenta para las mujeres como un
ejercicio de estilo, sino como necesidad vital, puesto que para ellas
no hay modelos preconstituidos, senderos ya trazados en los que reco-
nocerse e identificarse. Partir de ellas mismas se convierte entonces en
la nica va posible y quizs sea una va especialmente frtil y creativa
157
porque tiene que inventar por necesidad nuevas formas de expresin, o
no poder expresarse en absoluto.
En esta direccin algunos signos son ya visibles. Pienso, por ejem-
plo, en la forma especial que a menudo asume la reflexin crtica y te-
rica de las mujeres, en la frontera entre escritura personal y escritura
cientfica, pero no reducible ni a una ni a otra, en una mezcla de g-
neros y lenguajes que se sustrae a cualquier distincin rgida. Hay en es-
tos casos, o al menos en los ms conocidos, un enlace entre dimensin
subjetiva y objetiva que se traduce a menudo en una nueva modalidad
expresiva, ni intimista ni fingidamente neutra y objetiva. Una posibili-
dad de palabra que no se queda fuera del lenguaje y de la cultura, sino
que facilita en su interior una perspectiva diversa y heterognea, sin
vulnerar las reglas del juego y sin homologarse a ellas.
Ciertamente esto es un indicio, no un resultado aislado, ni un ca-
mino ya trazado. El trayecto no es fcil, no falto de contradicciones,
porque el mito de un saber cientfico neutro contina todava infor-
mando nuestra cultura y nuestras universidades, separando el mundo
subjetivo de los afectos y de las valoraciones de lo que es externo a la
realidad. Una fragmentacin de saberes y competencias que quizs
hoy ha alcanzado. su fase ms aguda, en un tiempo en el que parece ha-
berse desarrollado, como nunca antes, un altsimo nivel de tcnicas y
formalismos sin lograr producir nuevas ideas y nuevos conceptos.
Una fragmentacin a la que las mujeres no son inmunes por natu-
raleza. Incluso quizs se encuentren acuciadas por una necesidad ms
dramtica que la de los hombres, acostumbrados desde siempre a iden-
tificarse con la objetividad del discurso de la ciencia. Por otra parte, la
posibilidad para las mujeres de expresarse de una forma no dividida es
una necesidad vital, porque el precio de la renuncia sera la condena a
recorrer y seguir una imagen de adecuacin destinada a la prdida.
Ante una situacin tan compleja y en desarrollo, no hay ciertamen-
te soluciones fciles. Me gustara sugerir aqu algunas indicaciones
para posibles futuras direcciones y orientaciones de la investigacin en
un mbito enteramente lingstico.
Tras una fase caracterizada por una dimensin ms emprica y so-
ciolgica, parece que ha llegado el momento de reflexionar ms con-
cretamente sobre las condiciones tericas que hacen posible la articu-
lacin de la diferencia sexual dentro del anlisis lingstico, y en conse-
cuencia, sobre las categoras necesarias para ello.
Me limitar aqu a dos consideraciones que me parecen especial-
mente relevantes. Ya hemos visto que la diferencia sexual est inscrita
158
en la estructura lingstica en el nivel ms profundo de la gencr.un
de sentido, en la organizacin de las estructuras elementales de la si)l;nl.
ficacio. Es en ese nivel en el que toma forma la oposicin entre ma
culino y femenino y es ese nivel el que hace posible la procedencia de
un trmino del otro. Desde el punto de vista del sistema lingstico, la
articulacin de la diferencia como categora semntica parece ponerse
as en el plano ms profundo de la sustancia del contenido, en los limi-
tes de lo que ha sido definido como la frontera inferior de 10semiti-
co, elemento de paso del plano de las pulsiones al plano de la significa-
cin. Parece que este es el terreno ms propicio para exponer, en un ni-
vel semntico, la cuestin de la diferencia como forma significante, un
tema todava poco investigado. Casi todos los trabajos sobre organiza-
cin lingstica atendan como mucho a buscar en la estructura dell-
xico la presencia de seales connotativas o de estructuraciones metaf-
ricas relativas a la esfera de lo femenino y a las formas de denomina-
cin para las mujeres. El lxico, sin embargo, representa slo la mani-
festacin superficial de la organizacin semntica profunda; limitarse
a este nivel obstaculiza la posibilidad de adentrarse en las estructura-
ciones profundas que subyacen a la manifestacin lxica y que la deter-
minan. Las formas y los modos de estas manifestaciones estn muy le-
jos de ser claras, sin embargo una investigacin en esta direccin im-
plica la reconsideracin de la cuestin del simbolismo en el lenguaje y
la nocin misma de arbitrariedad del signo lingstico. Se trata en defi-
nitiva de estudiar el espacio en el que cobra forma aquella pulsin por
significar de la que habla Eco, cuya organizacin est todava sin des-
cribir.
La otra categora terica que me parece que requiere una reconsi-
deracin es la del sujeto de la enunciacin. Como es sabido, lingstica
y semitica colocan al sujeto de la enunciacin en el interior del discur-
so, distinguindolo del emisor emprico y cortando claramente las ba-
ses materiales que lo ligan al hablante real. Esta operacin est moti-
vada evidentemente por una necesidad terica, porque permite incor-
porar la figura del sujeto al interior de una categora homognea de fe-
nmenos, es decir, formas lingsticas en las que se manifiesta, evitan-
do cualquier intromisin sociologizante y cualquier esencialismo psi-
colgico.
Sin embargo, tambin hemos visto, al discutir la naturaleza episte-
molgica de este sujeto, que inevitablemente un sujeto de enunciacin
de este tipo slo puede tener los caracteres del sujeto transcendental
universal y abstracto, desposedo de toda manifestacin especfica y di-
159
ferenciadora, la primera de ellas, la diferencia sexual. Cmo puede tal
sujeto textual convertirse en la base para un sujeto femenino, si desde
un principio elude la diferencia? Cmo se puede entonces, dentro del
plano terico de la enunciacin, proponer las categoras sobre las cua-
les slo puede fundarse un sujeto sexuado?
La cuestin es compleja, porque cualquier intento de volver a in-
troducir al emisor y su especificidad corre el riesgo de caer en una for-
ma de esencialismo, y en nuestro caso, de naturalizan> de forma deter-
minante la diferencia sexual. El riesgo todava existe, porque la natura-
leza sexuada del hablante no es una dimensin externa, sino que inter-
viene directamente para configurar las formas de la enunciacin y la
construccin del sujeto enunciador. Si la diferencia entre los sexos es
efectivamente una realidad natural, las formas en que tal diferencia se
inscribe ms tarde en los sistemas semiticos de representacin no son
en absoluto naturales, sino ms bien el resultado de procesos determi-
nados cultural y socialmente.
En cuanto realidadya semoiioada, la diferencia sexual juega un papel
esencial en el proceso enunciativo, pues determina la posicin del in-
dividuo dentro del discurso y por tanto condiciona de diversa forma,
preconstituye e influye en sus posibilidades de tomar la palabra y de
manifestarse como enunciador. Si la postura del emisor depende tam-
bin de la naturaleza sexuada de su cuerpo, ello no es por un efecto de-
terminista, sino porque la naturaleza sexuada del cuerpo es ya una rea-
lidad semitica que marca una posicin en el discurso. El ser mujer
en otros trminos no es slo una categora natural: si la diferencia de
sexo evidencia los datos biolgicos del individuo, el modo en que tal
diferencia natural se inscribe en el lenguaje, en el discurso, en la cultu-
ra, ya no es natural y marca el paso del sexo como naturaleza al gnero
como resultado de un proceso semitico de construccin de sentido,
comportamientos y papeles.
El sujeto de enunciacin que se debe considerar en el anlisis es
precisamente el conjunto de todas estas manifestaciones, ni slo pura
forma lingstica, ni slo pura materia exrrasemitica, sino la resultan-
te de un proceso social y cultural, es decir semitico, de produccin de
sentido. Volver a introducir la dimensin sexualizada y psquica en el
sujeto de la enunciacin significa enlazar las formas textuales de su ins-
cripcin en el discurso con los procesos comprensivos del sentido que
ya han configurado su posicin en las comparaciones del lenguaje an-
tes de tomar la palabra. En otros trminos, la mujer que habla y se ins-
cribe en el discurso sealando en l las huellas de su propia enuncia-
160
cin, est ya configurada, por ser mujer, en un espacio de significado,
es ya forma significante (y ello es vlido obviamente, en forma diversa,
para el hombre). Por tanto, para poder leer e interpretar correctamente
las formas de su enunciacin no se puede suprimir el conjunto de los
procesos de significacin que la han constituido como un cierto tipo
de actor social. Es precisamente en la realidad psicofsica del indivi-
duo en la que se basan los procesos de construccin de la sexualidad
como hecho significante, realidad que constituye en cierta medida su
soporte.
A propsito de esto Marina Sbis habla, tomando el trmino de
Goffman (1974) de anclaje del sujeto enunciador al individuo, en-
tendido en sus elementos biolgicos, sosteniendo que la relacin de an-
dos trminos no est prefijada de forma determinista por
la biologa, silla que puede haber subjetividades expresadas que resul-
tan s.olidarias con las categoras de su fundamento, que dan lugar a las
ocasiones de (inter)accin ofrecidas o provocadas por ste, elaborn-
dolas semiticamente; y otras subjetividades expresadas que entran en
una relacin de conflicto con su fundamento, censurando de diversas
formas su especificidad, rechazando acogerla en el nivel semitico.
(Sbis, 1985). Esto me lleva a hacer algunas reflexiones.
Si la reintroduccin del individuo emisor como soporte psicof-
sico del enunciador textual permite abrir una puerta en el aparato for-
mal de la enunciacin hasta el punto de consentir la articulacin de la
diferencia sexual en su interior, al mismo tiempo proporciona indica-
ciones en otro plano.
El quedar de alguna manera ancladas al propio soporte material,
a la propia realidad psico-ffsica, ligadas al propio cuerpo y no separa-
das de l, como puros sujetos de enunciacin, parece ser una condicin
si no suficiente, s necesaria para poder prefigurar un sujeto femenino y
una autonoma de palabra.
En el debate de los ltimos aos parecen enfrentarse dos posicio-
nes irreconciliables: por un lado la tendencia a quitar los trazos dife-
renciadores para acercarse a un lenguaje andrgino, que en la prctica
acaba coincidiendo siempre con el masculino (y acepta implcitamente
sus presupuestos de mera referencialidad objetiva). Por otra parte, hay
opuestas: el nfasis del silencio (histrico) de las mujeres
asumido como ontologa de lo negativo, de lo femenino como lmite
de la Una alternativa que una vez ms propo-
ne un insostenible dualismo entre una emancipacin indiferenciada y
neutra o una diferenciacin fuera del lenguaje y de la historia. Ello re-
161
cuerda a la contraposicin entre la intelectual emancipada y la madre
pobre de la que hablaba Adrienne Rich, contraposicin imposible para
las mujeres, porque la intelectual es siempre tambin, al mismo tiem-
po, la madre pobre, aunque esta duplicidad slo encuentra el modo de
manifestarse en la forma negativa de la neurosis.
Sin embargo, creo que esta contraposicin empieza a ser, en la
prctica y en la reflexin de muchas mujeres, menos insuperable y dra-
mtica de lo que pudiera parecer a primera vista. El movimiento de di-
rige hacia una lnea de investigacin que tiende, como he intentado de-
mostrar, a hacer actuar juntos y a relacionar (pero no a mediar) los tr-
minos contrapuestos, para producir palabras y discursos en los que la
diferencia empiece a expresarse, en los que empiece a realizarse el an-
claje con el sujeto que habla, con su experiencia, con su realidad psico-
fsica. Los polos dualistas antagnicos parecen as confundirse, sugi-
riendo as una tercera posibilidad entre un femenino autnomo y
mudo y una palabra objetivada y neutra.
Ciertamente, esto es todava un esbozo, un camino iniciado hace
poco, aunque ya visible, pero que quizs todava no ha revelado las
enormes potencialidades creativas que encierra, la infinita riqueza y
energa que la diferencia puede desarrollar si no es ocultada, negada o
humillada, como lo ha sido durante siglos.
Pero tambin es un camino difcil, que siempre parece atravesado
por una dolorosa laceracin. En un mundo en el que todo es otro, las
instituciones, la cultura, la forma misma de la subjetividad, acceder al
lenguaje y a la palabra no es un proceso sin dolor, porque supone una
separacin del mundo de lo inmediato, un distanciamiento de uno
mismo, una prdida de alguna forma. Cada palabra, cada discurso,
cada escritura lleva en s esta distancia, afirma un ser en el mundo que
es siempre un alejarse del propio centro, un objetivarse en una forma
en la que no se reconoce uno a s mismo, un perderse a s mismo.
Como si la separacin entre la cosa y la persona, la palabra y el ser, tu-
viera algo de traicin.
y es quizs el conocimiento de todo esto lo que recorre, en el fon-
do, las palabras de las mujeres, como un eco de aquel infito dolor de la
prdida cuya historia secreta queda todava por escribir.
162
Bibliografa*
AEBISCHER, V., Une trouvaille: le langage des femmes, Langage et Soci/, 7, 1979.
ARGYLE, M. et al., The communication of inferior and superior attitudes by ver-
bal and nonverbal signals, BritisbJournaltifSocial andClinical Psychology, 9, 1970.
ATTILI, G., BENIGNI, L., Retorica narurale e linguaggio femminile. Aleune ipote-
si sulla relazione tra ruolo sessuale e eomportamento verbale nella interazione
faccia a faccia, en Mosconi G., D'Urso V. (eds.), Psicologia eRetorica, Bolonia,ll
Mulino, 1977.
Interazione soeiale, ruolo sessuale e eomportamento verbale: lo stile retorico
naturale dellinguaggio femminile nell'interazione faccia a faccia, en Albano
Leoni F., Pigliaseo M. (eds.) Retorica e scienze dellenguaggio, X congreso SU,
Roma, Bulzoni, 1979.
AUSTIN, W. M., Sorne social aspects of paralanguage, CanadianJournal ifLinguis-
tics, 11, 1965.
BACHELARD, G., La psychana!Jse du fiu, Pars, N.R.E, 1938.
- L'eae et les rioes. Essai sur J'imagifJ4tion de la matiere, Pars, Corti, 1942.
- La potique de la rnerie, Pars, PUF, 1942.
BAIRD, J. E., Sex differences in group communication: a review of relevant re-
search, Quarter(yJournal 01Speech, 62, 1976.
BALES, R. F.,lnteraction Process Ana!Jsis, Cambridge Mass., Addison-Wesley, 1950.
BARKER, D., ALLEN, S. (eds.), SexualDioision in Society: Process andChange, Cambridge,
Cambridge University Press, 1976.
BARONl, M. R., D'URSO, V., The P (for politness) factor in men's and women's
speech, Repots, Universidad de Padua, 1983.
BARRON, N., Sex-typed language: the production of grammatical cases, Acta So-
ciologica, 14, 1971.
BATE, B., Generic man, invisible woman: language, thought and social change,
Michigan Papers in Women's Studies, 2, 1, 1977.
BAUMAN, R., SHERZER,j. (eds.), Explorations in tbeEthnography olSpealeing, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 1975.
* La presente bibliografa no slo incluye todas las obras citadas en el texto, sino tam-
bin una amplia seleccin de trabajos sobre el tema; sin ser exhaustiva puede constituir una
ayuda bibliogrfica para profundizar en el estudio de estas cuestiones.
163
BENVENISTE, E., De la subjetivit daos le langage,]ounzaJ de PrychoJogie, julio, sep-
tiembre, 1958; tambin en Benveniste, 1966.
ProbJemes de linguistique gnrale, 1, Pars, Gallimard, 1960.
L'appareil formel de l'nonciarion, Langages, 17. 1970; tambin en Benvenis-
te, 1974.
ProbJemes de linguistique gnrale, II Pars, Gallimard, 1974.
BERGER, G., KACHUK, B.,Sexism, Language, and Social Change, US Dept. of Health,
Education and Welfare, National Institute of Education, 1977.
BERNARD, J., The sex game, Englewood Cliffs N.j., Prentice Hall, 1968.
BERRETTA, M., Per una retorica popolare del linguaggio femminile, ovvero: la
lingua delle donne come costruzione sociale, en Orletti F. (ed.), Comunicare ne-
/Ja oitaquolidiana, Bolonia, Il Mulino, 1983.
BERRYMAN, C.; EMAN, V. (eds.), Comunication, Language, andSex, Rowley Mass., New-
bury House, 1985.
BIANCHINI, A., Vote doma, Miln, Bompiani, 1979.
BLOOD, O., Women's speech characteristics in Cham,Asian CuJture, 3, 3-4, 1962.
BLOUNT, B., Parental Speech and Language acquisition: sorne Luo and Samoan
examples, AnthropoJogical Linguistics, 14, 4, 1972.
BOAs, F., Handhook ofAmericanIndianLanguages, Washington, Bureau of American
Ethnology, 1911, reeditado en Hymes o. (ed.), Language in Cultureand Society,
Nueva York, Harper and Row, 1964.
BoDINE, A, Sex differentiation in language, en Thorne B., Henley N. (eds.),
Languages and Sexo Difftrence and Dominance, Rowley Mass., Newbury Hou-
se, 1975a.
Androcentrism in prescriptive grammar: singular tb'!}, sex indefinite heand be
or sbe, Language in Sofiety, 4, 2, 1975b.
BOGORAZ, V., Chukchee, Handhook 01 AmericanIndian Languages 11, Washington,
D.C., 1922.
BOLINGER, O., Aspeas 01Language, Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1968.
BOSMAJIAN, H. A, The language of sexism, ETC, 29, 3, 1972.
BOSTROM, R. N., Type of speech, sex of speaker and sex of subject as factors in-
tluencing persuasion, CentralStates Speech jounzal, invierno de 1969.
BRAIDOTTI, R., Modeli di dissonanza: donne e/in filosofa, en Magli P. (ed.), Le
dorme e i segni, Urbino, 11 lavoro Editoriale, 1985.
BRENo, R., Male-Fcmale intonation patterns in American English, en Thorne
B., Henley N. (eds.), Language and Sexo Diffirence and Dominance, Rowley Mass.,
Newbury House, 1975.
BROTHERTON, P., PENMAN, R., A cornparison of sorne characteristics of male and
female speech),joumal oJSocial 103, 1977.
BROUWER, O., GERRITSEN, M., DE HAAN, D., Speech differences between women
and men: on the wrong track?, Language in Sociery, 1, 8, 1979.
BRUNORI, P., MIZZAU, M., Comunicazione uomo-donna in una prospettiva rela-
disfunzionalid e potere, GiornaJe italiano di Psicologia, 2, 1979.
BURR, E., OUNN, S., FARQUHAR, N., Women and the language of inequality>}, So-
cial Education, 36, 8, 1972.
BUTTURFF, D., EpSTEIN, E. (cds.), Women's Language and StyJe, Ohio, 1..&S
Books, 1978.
CALVET, L.J., Linguistique et colonialisme, Pars, 1974.
CAMERON, n., FeminismandLinguistic Theory, Nueva York, St. Martin Press, 1985.
164
CAPELL, A., Studies in Sociolinguistics, The Hague, Mouton, 1966.
CHAFE, W., Meaning and tbe Structure of Language, Chicago, Chicago University
Press, 1970.
CHAMBERLAIN, A., (Women's language, AmericanAnthropologist, 14, 1912.
CHATTERJI, S. K., Bengali Phonerics, Bu/Jetin oJ tbe School rif OnentaJ Studies,
2, 1, 1921.
CHERRY, L., Teacher-Child verbal interaction: an approach to the study of sex
difference, en Trone B., Henley H. (eds.), Language andSexo Diffirence andDomi-
nance, Rowley Mass., Newbury House, 1975.
CHESLER P.,Women and Madness, Nueva York, Ooubleday and C,; 1972.
CHOMSKY, N., .ijntactic Structures, The Hague, Mouton, 1957.
- Aspeas rifthe Theory of.ijntax, Cambridge Mass, MIT Press, 1965 (trad. esp.: As-
pectos de la teora de ia sintaxis, Madrid, Aguilar, 1976).
Cartesian Linguistics, Nueva York, Harper and Row, 1966 (trad. esp.: Lingstica
cartesiana, Madrid, Gredos, 1984).
Language and Mind, Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1968.
CIXOlJS H., Le rire de la meduse, L'Arc, 61, 1965.
- Le sexe ou la tte?, Les Cabiers du Grif, 13, 1976a.
- La, Pars, ed. des femrnes, 1976b.
Crxous, H., GAGNON, M., LECJ.ERC, A., La venue lJ t'eoiture, Pars 10/18, 1977.
CI.EMENT, C,; La femme dans l'ideologie, La Nouvelle Critiqee, 82, 1975.
- Miroirs du sujet, Pars 10/18, 1975b.
eLEMENT,e, IRIGARAY, L., La femme, son sexe, et sa langue, La Nouvelle Critique,
82, 1975.
COLLIN, F., Pclyglofujssons, Les Cabiers u Gnf, 12, 1976a.
- La question d'un langage-femme, Cahiers Intemationaso: de .ijmboJisme,
29-30, 1976b.
CONKLIN, N. F., Toward a feminist analysis of linguistic behavior, Michigan Pa-
pers in Women's Studies, 1, 1, 1974.
CONNORS, K., Studies in feminine agentives in selected european languages, Ro-
mance Phtiology, 24, 4, 1971.
Dacnossn, A, L'effet fminit et le sujet linguistique, Langage et Socit, 3, 1978.
DI SPARTI, A, Condirione ftmminile e linguaggio, Palermo, 1977.
OOCGLAS, H., Natural Harmondsworth, Penguin, 1970.
DUBOlS, B. L., CROUCH, l., The quesrion of tagquestions in womcn's speech: they
don't really use more of them, do they?, Language in Socielj, 4, 1976.
- American minority women in Sociolinguistic perspective, Intematiosaifour-
nal oftbe Sociology oJLanguage, 17, 1978.
Dl:BOIs, B. L., CROUCH, 1. (eds), Tbe SocioJogy o/ theLanguages 01American Women, Pro-
ceedings of the Conference on the Sociology of the Languages of American
Womcn, San Antonio, Texas, 1976.
OUNCAN, S., Sorne signals and rules foc taking speaking turns in conversation,
joumaJ oJPersonality and Social P!ychology, 23, 1972.
EAKINS, B., EAKINS, c.,Verbal turn-taking andexchanges in faculty dialogue), en
Dubois B., e Crouch l. (eds.), TheSociology olthe LanguagesrifAmericanWomen, San
Antonio Texas, 1976.
Sex difftrenees in Human Communication, Boston, Houghton Miftlin, 1980.
Eco, U., La strutluraassente, Miln, Bompiani, 1968 (trad. esp.: La estructura ausente,
Barcelona, Lumen, 1989).
165
- Trattatodisemioticagenerale, Miln, Bompiani, 1975 (trad. esp.: Tratado desemitica
groeral, Barcelona, Lumen, 1988).
- Semiotica e jilosojia dellinguaggio, Turn, Einaudi, 1984.
EDELSKY, c., Subjeetive reaetions to sex-linked language, TheJoumal if' Social
Psycboiogy, 99, 1976.
- Question intonation and sex roles, Language in Society, 1,8, 1979.
EKKA, F., Men's and women's speech in Kurux, Linguistics, 81, 1972.
ELVAN, O., Sex differences in speeeh style, Women speaking, 4, 1978.
ERADES, P. A., Contributions to Modero English syntax: a note on gender, Mo-
dema Sprak, 50, 1954.
ERVIN, S., The connotation of gender, Word, 18, 1962.
Eavnc TRIPP, S., On sociolinguistie rules: alternation and co-occurence, en J.
Gumperz e D. Hymes (eds.), Direaiom in Sociolinguistics, Nueva York, Holt, Ri-
nehart & Winston, 1972.
EVANS-PRITCHARD, E E, Tbeposition if' Women in Pn'mitive Sodeties, Londres, Oxford
University Press, 1965.
FASOLS, R. W., A sociolinguistic study of the pronunciation of three vowels in
Detroit Speech, Washington OC, Center for Applied Linguistics, 1968.
FATTORI!'II, E, FRAIRE., M., FUS1NI, N., MANCI NA, L, Nel Iabirinto dei linguaggi,
sulle traeee del femminilc, Pace e Guerra, 3, 1980.
FISCHER, J. L., Social influences on the choice of a linguistic variant, en
O. Hymes (ed.), Language in Culture and Society, Nueva York, Harpe &
Row, 1964.
FISHMAN, J., Tbe Sociology rif l.anguage, Rowley Mass., Newbury I Iouse, 1972 (trad.
esp.: Sociologa de/lenguaje, Madrid, Ediciones Ctedra, 1988).
fISHMAN, P., Intcraction: the work women do, en Thornc B., Kramarae c.,
Henley N. (eds.), l.anguaJ!,e, Gender and Socie!y, Rowley, Mass., Newhury
Housc, 1983.
FLANNERY, R., Men's and women's speech in Gros Ventre,lntemationaIJoumalol
AmericanLinguistics, 12, 3, 1946.
FODOR, l., The origin of grammatical gender, Lingua, 8, 1959.
FRANK, F., ANSHEN, F, Linguistic Treatment oftte Sexes, Nueva York, State Univcr-
sity of New York Press, 1983.
FRAZER, J., A suggestion as to the origin of gender in languagc, Fortnightly Review,
73, 1900.
FLRFEY, P., Men's and women's languages, American Calholic Sociological Review,
5, 1944.
GARCA-ZAMOR, M. A., Child awareness of sex role distinction in language use,
Papcr presented at Linguistic Society of America, 1973.
GEARHART, S., The womanization of rhetoric, Women J/udies lntemational Quar-
terly, 2, 2, 1979.
GERSHUNY, H L., Sexist semantics in the dictionary, Etc: a Reviewof Ceneral Se-
mantia, 31, 1974.
Gll.I.EY, H. M., SUMMERS, e S., Sex differences in thc use of hostile verbs,Joumal
ofPsycboiogy, 76, 1970.
GOHMAN, E., The neglectcd situation, American Anthropologist, 66,6, 1964.
- lntenution Ritual, Garden City, Doubleday 1967.
- Frame Analysis, Nueva York, Harper & Row, 1974.
GRAHAM A., The making- of a non-sexist dictionary, en Thorne B., Henley N.
166
(eds.), Language andSexo Difference and Dominance, Rowley Mass., Newbury Hou-
se, 1975.
GREIMAS, A., Smantique stmcturale, Pars, Larousse 1966 (trad. esp.: Semntica estruc-
tural, Madrid, Gredos, 1987).
GRElMAS, A., COURTS, P.,Smiotique. Dictionnaire raisonne dela thorie du langage, Pars,
Hachette, 1979 (trad. esp.: Semitica. Diccionario ronmado de la teora del lenguaje,
Madrid, Gredos, 1990).
GRICE, H P., Logic and conversation, The William James Lectures at Harvard
Uruversity, 1967.
GUIRACO, P., Le langage de la sexualit, Pars, 1978.
HAAS, M., Men's and women's speech in Koasati, Language,20, 3; tambin en
Hymes D. (ed.) Language in Culture and Society, Nueva York, Harper and
Row, 1964.
HAMON, M. e, Il Iinguaggio donna esiste?, Omicar, Venecia, Marsilio, 1978.
HANNERZ, U., Language variauon and social relationship, Jtudia Linguistica,
14, 1970.
HARRISON, L., Cro-magnon woman - in eclipse, Science Teocber, 42, 4, 1975.
HENLEY, N., Power, sex, and nonverbal communication, en Thorne B., Henley
N. (eds.), Language and Sexo Diffirence and Dominance, Rowley, Mass., Newbury
Housc, 1975.
Body Potitics: Pouer, Sex and Nomeraal communication, Prentice Hall, Englewood
Cliff, Nueva Jersey, 1977.
HERRMANN, e, Les volemes de langue, Pars, Ed. des Femmes, 1976.
HIRSCHMAN, L., Analysis of supportive and assertivc behavior in conversation,
artculo presentado en Linguistic Society of America, 1974.
HJEJ.MSLEV, L., La srratification du langagc, 1954, en Hjelmslev 1959.
Anim et inanim, personnel et non-personnel, 1956, en Hje1mslev 1959.
- Pour une smantique structurale 1957, en Hjelmslev 1959.
- Essais linguistiques, TCLG, vol. XII, Nordisk sprog-of Kulturforlag.
HOLE,]., LEVINE, E, The politics of Language, RebirthrifPemmism, Nueva York,
Quadrangle Books, 1971.
HOCDEBINE, A M., Les femmes et la langue, Te!Que/, 74.
- La differencc sexuelle et la langue, Lanj!,aj!,e et Socit, 7, 1979.
11uBBARD, R., Reflections 00 the story of the double helix, Women's Jtudies Interna-
tionatQuarterly, 2,3, 1979.
HUSSERL, E., Logische Unlersuchungen, Niemeyer, Halle, 1901.
HYMES, D., Foimdations in Sociolinguistics, Philadelphia, University of Pennsylvania
Press, 1974.
IRIGARAY, L, Speculum. De I'autrefemme, Pars, Editions de Minuit, 1974.
Ce sexr qui n'est pas un, Pars, Editions de Minuit, 1977.
- Le langage "de" l'homme, Revue Pbiiosopbiqae, 4, 1978.
- Ethique de la diffirence sexeeile, Pars, ed. de Minuit, 1985.
JAKOBSON, R., Two aspects of Language and two Typcs of Aphasic Disturban-
ces, 1954.
- Linguistics aspects of translation, en Brower (ed.), On translation, Harvard,
Harvard University Press, 1959.
JAKOBSON, R., WAUGH, L., The sound shape 01 Language, 1979.
JESPERSEN, O., The woman, en Language.lts nature, development andorigin, Londres,
Al1en and Unwin Ltd., 1972.
167
Sex and gender, en Tbe Philisophy qf Grammar, Nueva York, W. W. Nor-
ton, 1924.
Symbolc value of (he vowel i, en Jespersen, Linguistics, Maryland, College
Pack, 1933.
KEHNAN, E., Norm-markers, norm-breakers: uses of speech by meo and women
in a Malagasy community, en Baumann R., Sherzer j. F. (eds.), Explorations in
tbe Ethnography qf Seaking, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
KELLER Fax, E., Gender and Science, PfjchoanaIYsis and Contemporary Thought, sep-
tiembre de 1978.
KEY, M. R., Linguistic behavior of male and femalc, Linguistics, 88, 1972.
Male and Female Language, Meutehen, N.J., The Searecrow Press, 1975.
Males, females and linguistic and cultural caregories, en Saville-Troike M.
(ed.), Linguistics and Anthropology, Washington, Georgetown University
Press, 1977.
KRAMARAH, c., Women and men speaking, Rowley Mass., Newbury Hcuse,
1971.
KRAMER, c., Wamen's speech: separate but uncqual? en Thornc B., Henley N.
(eds.), Language andSexo Differmce and Dominance, Rowley Mass., Newbury Hou-
se, 1975.
Fcmale and male perccptions of female and male speech, Language and Jpeech,
20,2, 197Ba.
Women's and men's ratings of their own ideae speech, Communication Quar-
ter!y, 26, 2, 1978b.
KRAMER, c., THORNE 8., HENLEY N., Perpectives on language and comunica-
tion, Signs: joumal of Women in Culture and Jocie!y, 3, 3, 1978.
KRISTEVA, j., La rvolution du langage potique, Pars, Seuil, 1974.
- Po(ylogue, Pars, Seuil, 1977.
KlJROOA, S. Y, The categorial and the ethic judgment. Evidence from japanese,
Foundations qf language, IX, 2, 1972.
LABV, W., The Jodal Jtratification of English in New York Cily, Washington OC, Ccn-
ter for Applied Linguistics, 1966.
- Thc linguistic consequences of being a larnc, LanguaJ!j: in Society, 2, 1973.
LAKFF, R., Language in conrext, Language, 48, 1972.
Language and Woman's place, Nueva York, Harper and Row, 1975.
Women's languagc, Language and Style, X, 4, 1977a.
Language and Sexual ldentiry, Semiotica, 19, 1977b.
Stylistic strategies within a grammar of style, en Orasanu J., Slarer M. K.,
Adler L. L. (eds.), Language, Sex and Diffirence, Nueva York, The Ncw York
Academy of Sciences, 1979.
LANGENDOEN, T., Thestu4yofJjnta:<, Nueva York, Rinehartand Winston, 1969.
LAURETlS, T. de, Cinema, linguaggio e il luogo del soggcttQ, en De Tassis P.,
Grignaffini G. (eds.), Sequenza segreta, Miln, Feltrinelli, 1981.
Alice doesn'l. Feminism, Semiotics, Cinema, Bloomington, Indiana University
Press, 1984.
The violence of rethoric: Considerations on representation and gender, Se-
mtotica, 54, 1/2, 1985.
LECLERC, A., Pa,-ole deftmme, Pars, Grasset, 1974.
LEVENSTON, E. A., Imperative structures in English), Linguistics, 50, 1969.
LVI-STRAlJSS, c., Les structures Imentaires de la pa,-ent, Pars, PUF, 1949.
168
Tristes tropiques, Pars, Plon, 1955 (trad. esp.: Tristes trpicos, Barcelona, Paidos
ibrica, 1988).
Anthropologiestructllrale, Pars, Plan 1958 (trad. esp.: Antropologa estructllral, Bar-
celona, Paidos ibrica, 1987).
LIEBERSON, S., Bilingualism in Montreal: a demographic analysis, Americanjour-
/101 '1S,';,I,gy, 71, 1965.
LURIA, A. R.. Factors and forms of aphasia, en Disorders of Language, Foundation
Symposium A. Churchill, Londres, 1964.
LYONS,j., lntroduction to Theoretical Linguistics, Londres, Cambridge University Press
1968 (trad. esp.: Introduccin a la lingstica terica, Barcelona, 1986).
MAGLI, l., Potere della parola e silenzio della donna, D. WF:, 2, 1976.
MAGLl, P. (ed.), Le donne e i segni, Urbino, 11 Lavoro Editoriale, 1985.
MALlNOWSKY, B., The sexual lift of savages in Northwestem Melanesia: an ethnographic ac-
count of courtship, manage andfami(y11ft among thenatioes oftbe Trobriand lskmds, Bruisb
New Guinea, Nueva York, Liveright, 1929.
MARCHAI., c., RIBERY C,; Rapports de sexage er operarions nonciatives, Langage
et Soci/, 8, 1979.
MARKALE, j., La femme celte, Pars, Payot, 1972.
MARTlNET, A., Le genre feminin en indo-europen, Lefran(ais modeme, 4, 1956.
McCAWLEY,j., The role ofSemantics in Grammar, en Bach E., Harms R. (eds.),
Unioersais in Linguislics Theory, Nueva York, Holt, Rinehart & Winston 1968.
MEILLET, A., Le genre fminin des nomcs d'arbres et les themes en O, Memoires de
la Socit de Linguistique de Paris, XIV, 1908.
La catgorie du genre et les conceptiones des Indo-curopens, en Linguislique
bistoriqse et compare, 1, 1921.
Essai de chronologie des langues indo-eupennes, BSL, 32, 1931.
MELANDRI, L., L'infamia originaria, Miln, L'Erba Voglio, 1977.
MILLER, R. A., Tbefoponese Language, Chicago, University ofChicago Press, 1967.
MILLER, c., SWIFl', K.. Words and Women, Nueva York, Anchor Books, 1976.
- Tbe Handbook of Nonsexisl Wn'ling: for Wn'ters, Editor:and Speakers, Nueva York,
Lippincott and Crowell, 1980.
MIU.AU, M., Eco e Narciso. Parole e silenz) nel conflitto omo-donna, Turn, Borin-
zhicri, 1979.
MONTRELAY, M., L'ombre et le nom, Pars, Minuit, 1977.
MURARO, L., Maglia o uncinetto? Metfora e metonimia nella produzione simbo-
Iica?, Aut Aut, 175-176, 1980.
NIl.SEN, A. P., Sexism in English: a feminist view, Female Studies, VI, 1972.
- GrammaticaJ gender and its relationship to the equal treatment of males and
females in children's booh, Ph. D. Thesis, University of lowa, 1973.
NILSEN, A. P., BOSMA]IAN, H., GERSHUNY, H. L., STANLEY, j. (eds.), Sexismand
Language, National CounciI of Teachers of English, Urbana, Illinois, 1977.
NORMAND, e, Linguistique et philosophie: un instantan dans l'histoire de leurs
relations), Langages, 77, 1985.
'DoNNELL, M., {(Sexism in language), Elementary English, 50, 7, 1973.
OPHIR, A., Regardsftminis, Pars, Oenocl Gonthier, 1976.
ORASANU,J., SLATER, M., ADLER, 1... L. (eds.), Langllage, Sexand Gender. Does <da dif-
ference malee a difference?, Annals of the New York Academy of Sciences, vol.
327, Nueva York, The New York Acaderny of Sciences, 1979.
PEIGNOT,]., Les jeux de I'amour et du langage, Pars, 10/18, 1974.
169
POP, S., Enqute sur le conservatorisme linguistique des femmes, Grbis, 1, 1952.
.P., ?n so callcd pronouns in English, Monograph onLanguages and
gUfslm, numo 19, WashIngton OC, Georgetown University Press, 1966.
Rxsv, E., La lingua deIJa marice, Roma, Ed. delle Donne, 1978.
REIK, T., and women speak different Ianguages, P.rychoanaIYsis, 2,4, 1954.
RESCH, Y., Corps ftminin, eorps textuel, Pars, Klincksieck, 1973.
R:, A., Of Woman Boro, Nueva York, W. W. Norton & Company, 1976.
RIC.OEUR, P., Parole et Symbole, Revue des 5ciences Religeuses, 1-2, 1975.
ROSEN, M., Vnus ala chafne, Pars, Des Femmes, 1976.
RosENTHAL, R., et alii, Body talk and tone of voice: the language without words,
Prych,,gy T,day, 8, 1974.
ROSSI, R., La perola dette donne, Roma, Editori Riuniti, 1978.
RUBLE, D., FRIEZE, 1. H., PARSON,J. E. (eds.), Sex roles: persistence and chango
ouroal ofSocial /ssues, 32, 1976. '
SACHS,]., LIEBERMAN P., ERICKSON, D., Anatomical and cultural determinants of
maje and female speech, en Shuy R., Fasold R. (eds.), Language altitudes: currmz
and prospects, Washington OC, Ceorgetown University Press, 1973.
SAPIR, E., Language. An Introduction lo theSludyofSpeech, Nueva York, Harcourt, Bra-
ee & World 1921.
- Malc and .fema.leforms of specch in Yana, tambin en Manddbaum O. (ed.),
Seleeted Wntmgs m Language, Cultureand Personality, Berkeley, Univcrsiry of Cali-
fornia Press, 1963, 1929a.
A study in phonetic symbolism, en Selected Wri/ings, Berkelcy, University of
California Press, 1963, 1929b.
SAUSSURE, F. de, Cours delinguistique gnrale, Pars, Payor 1906-1911 (trad. esp.: Cur-
de general, Madrid, Alianza Editorial, 1987).
SBISA: M., Fra interpretazionc e injziativa, en Magli P. (ed.), Le donne e i Ur-
hino, 11 Lavoro Editoriale, 1985.
SCHNEIDER, J., HAC.KER, S., Scx role imagery and the use of the gcneric mar
American Jociologist, 8, 1, 1973. '
Sr:HNEIDER,J., Foss, K., Thought, scx and language: the Sapir-Whorf Hypothcsis
In the American women's movement, Bulletin: Women's Studiesin Communica-
uon, 1, 1, 1977.
SCHUI.Z, M. R., Thc semantic derogation of woman, en Thorne B., Henley N.
(eds.), Language and Jex. Difference andDominance, Rowley Mass., Newbury Hou-
se, 1975a.
Rape is a four-Ietter word), Etc: a Review ojGeneral Semantics, 32, 1, 1975b.
ds the English language anybody's cnemy?, Etc: a Review 01General Semantics,
32,2, 1975c.
(embracing woman): the gencric in sociological writing, Comunica-
clon presentada al Noveno Congreso Internacional de Sociologa, Upsala, Sue-
cia, 1978.
SlEGJ.ER, D. M., SIEGLER, R. S., (Stereotypes of male's and female's spcech,
P.rychological Repor/s, 39, 1976.
SMlTH, P. M., <<Sex markers in speech), en Scherer K. R., Giles H. (eds.). Social mar-
. kers in Speech, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
SPENDER, D., Ma.n Made Language, Londres, Roudedge and Kegan Paul, 1979.
STANLEY,J., SexlStgrammar, Ponencia presentada en la South Eastern Conferen-
ee of Linguistics, Adama, Georgia, noviembre de 1975.
170
- Gender marking in American English, en Nilsen A. P., et aJii (eds.),Sexismand
IJanguage, NCTE, Urbana, Illinois, 1977.
STLL, C. S., McFARLANE, P. T., Sex differences in game strategy, en Stoll C. S.
(cd.), Sexism: Scientific Debates, Reading Mass., Addison-Wesley, 1973.
SWAC.KER, M., Thc sex of the speaker as a sociolinguistic variable, en Thorne M.,
Henlcy N. (eds.), Languageand Sexo DifftrenceandDominance, Rowley Mass., New-
buey House, 1975.
TAGLIAVINI, e, Modificazioni de1linguaggio nella parlara del1e donne, en AA.
VV., Scritti in onore di A. Trombetti, Miln, Hoepli, 1939.
THASS-THIENEMANN, TH., The subeonscious Language, Nueva York, Washington
Square Press, 1967.
THOM, R., Stabilit structurelle et morpbogenese, Nueva York, Benjamn, Pars,
Ediscicnce, 1972.
THORNE B., HENLEY, N. (eds.), f..anguage and Jex. Difference and Dominance, Rowley
Mass., Newbury House, 1975.
THORNE B., KRAMARAE, e, HENLEY, N. (cds.) I.anguage, Cmderand Rowley
Mass., Newbury House, 1983.
TROUBETZKOY, N. S., Prindpes de pbonologie, Pars, Klincksicck, 1949.
TRCDGIJ.J. P., Sex, eovert prestige, and linguistic change in thc urban British En-
glish of Norwich, I.anguage and5ocie(y, 1,1972; tambin en Thornc B., Henlcy
N. (eds). 1975.
VETTERLING-BRAGGIN, M. (ed.), Jexist lJanguage: A Modero Philosophical Analysis, To-
towa, N.]., Littlefield, Adams, 1981.
WEIGI, E., BIERWISCH, M., Neuropsychology and linguistics: topies of eommon
rcsearch, Foundation ofLanguage, 6, 1, 1970.
WENSINr:K, A. J., Sorne Aspeets of Gender in the Scmitic Languages, AfdeeJing
Letterhmde Nieuwe Reeks Deel, XXVI, 3, Amsrcrdam, Vitgave van de Koninklj-
kc Akademic von Wetensehappcn te Amstcrdam, 1927.
WESKLER, M., GUEI)[, E., Quand lesfemmes se disent, Pars, Seuil, 1975.
WEST, e, Against our wiJl: Male interruptions of females in cross-scx conversa-
tion, en Orasanu J., Slater M., Adler L. L. (eds.), Language, Sex and Gender,
Nueva York, Thc New York Academy of Sciences, 1979.
WHlTTAKER, O., MEADE, R. D., Sex of the communieator as a variable in sourcc
credibility,Journal of Social P!ychology, 72, 1, 1967.
WHORT, B. L., Language, Thought, andReaJity, Cambridge, Mass., MIT Press, 1956.
WOOl>, M., The influenee of sex and knowledgc of communication effeetiveness
on spontaneous speech, Word, 22, 1/2/3, 1966.
YA.GUELl.O, M., Les mots et lesftmmes, Pars, Payot 1978.
ZIMMERMAN, D. H., WEST, e, {(Sex roles, interruptions and silenees in conversa-
tiofl, en Thorne B., Henley N. (eds.), Language andJex. DijJerence and Dominance,
Rowlcy, Mass., Newbury House, 1975.
ZI N NA, A., Perunostudio semiotico delsimbolismo. Note trala Icoria glossematica hjelmsleviana
ei moi sviluppinella semiotica diAlgirdas Greimas, Tesis de licenciatura, Universidad
de Bolonia, 1984.
171
Indice
Introduccin a la edicin castellana 7
Introduccin 11
CAPTULO 1
Los antecedentes. A travs de la mirada del hombre 17
CAPiTULO II
La alternativa original 35
El sistema de los gneros 37
Arbitrariedad o simbolismo? 44
Simbolismo y categoras naturales 57
La reduccin de lo femenino 65
CAPTULO IU
La palabra de las mujeres: un lenguaje diverso?
CAPTULO IV
Un nexo perdido
CAPTULO V
El sujeto de la teora
77
107
121
CAPTULO VI
El infinito singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
Bibliografia 163
173
También podría gustarte
- Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locasDe EverandLos cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locasCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (9)
- Rafael M. Mérida Jiménez - Cuerpos DesordenadosDocumento86 páginasRafael M. Mérida Jiménez - Cuerpos DesordenadosKevin H Cruz100% (2)
- Aprender con referentes femeninos: Un legado cultural para la igualdadDe EverandAprender con referentes femeninos: Un legado cultural para la igualdadAún no hay calificaciones
- Catalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion SocialDocumento271 páginasCatalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion Socialhuverferia0% (1)
- Como vaya yo y lo encuentre: Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veíasDe EverandComo vaya yo y lo encuentre: Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veíasAún no hay calificaciones
- Tecnologia Del Genero. Teresa de LauterisDocumento56 páginasTecnologia Del Genero. Teresa de Lauterismaru_rubinAún no hay calificaciones
- Patrizia Violi - El Infinito Singular PDFDocumento86 páginasPatrizia Violi - El Infinito Singular PDFfrigias100% (1)
- Violi, Patrizia - El Infinito SingularDocumento199 páginasVioli, Patrizia - El Infinito SingularMary MendozaAún no hay calificaciones
- En FemeninoDocumento87 páginasEn FemeninoJEROAún no hay calificaciones
- MORENO SARDÀ. Arquetipo Viril... Extracto PDFDocumento21 páginasMORENO SARDÀ. Arquetipo Viril... Extracto PDFNoelia LaNoeAún no hay calificaciones
- Ensayo 1 Mario Vargas LL-2023-1Documento4 páginasEnsayo 1 Mario Vargas LL-2023-1Cuentas 247Aún no hay calificaciones
- MORENO SARDÀ. Arquetipo Viril... ExtractoDocumento21 páginasMORENO SARDÀ. Arquetipo Viril... ExtractoNoelia LaNoeAún no hay calificaciones
- Preguntas Tipo PAESDocumento5 páginasPreguntas Tipo PAESEstefaníaAún no hay calificaciones
- Maria CuviDocumento167 páginasMaria CuviTMonitoAún no hay calificaciones
- Frente Al Espejo de La Reina Mala - SegatoDocumento20 páginasFrente Al Espejo de La Reina Mala - SegatoJesus AcostaAún no hay calificaciones
- Milagros Rivera Nombrar El Mundo en FemeninoDocumento18 páginasMilagros Rivera Nombrar El Mundo en FemeninoeliAún no hay calificaciones
- Ensayo. Las Mujeres en Las Revistas Decimoniacas LatinoamareicanasDocumento3 páginasEnsayo. Las Mujeres en Las Revistas Decimoniacas Latinoamareicanaslentes perezAún no hay calificaciones
- Discurso, Neyla PardoDocumento211 páginasDiscurso, Neyla PardoLeonardo Perdomo100% (1)
- Tecnologias - Del - Genero - Teresa de LaurentisDocumento29 páginasTecnologias - Del - Genero - Teresa de LaurentisEl PaxaAún no hay calificaciones
- La diferencia sexual en la historiaDe EverandLa diferencia sexual en la historiaAún no hay calificaciones
- Un Año de Mujeres PDFDocumento393 páginasUn Año de Mujeres PDFClaudia Herrera Barrera0% (1)
- DE LAURETIS, T. Cap. 6.alicia Ya No (1992)Documento45 páginasDE LAURETIS, T. Cap. 6.alicia Ya No (1992)Paz BustamanteAún no hay calificaciones
- Descolonizando A JuanaDocumento154 páginasDescolonizando A Juanajose urbinaAún no hay calificaciones
- Discurso La Literatura y La VidaDocumento4 páginasDiscurso La Literatura y La VidaMonica CuestasAún no hay calificaciones
- Las Costuras de Mi CuerpoDocumento13 páginasLas Costuras de Mi CuerpokhalsomaliAún no hay calificaciones
- 1año de Mujeres WebDocumento393 páginas1año de Mujeres WebManv DavColAún no hay calificaciones
- De la invisibilidad a la creación: Oralidad, concepción teórica y material preceptivo en la producción literaria femenina hasta el siglo XVIIIDe EverandDe la invisibilidad a la creación: Oralidad, concepción teórica y material preceptivo en la producción literaria femenina hasta el siglo XVIIIAún no hay calificaciones
- Amparo Moreno Sardá. Sexismo o AndrocentrismoDocumento13 páginasAmparo Moreno Sardá. Sexismo o AndrocentrismoAlejandra Pistacchi100% (1)
- Territorio, Cuerpo y Palabra: Una Conceptualización de La Negredumbre en La Obra Vean Vé, Mis Nanas Negras de Amalia Lú Posso FigueroaDocumento68 páginasTerritorio, Cuerpo y Palabra: Una Conceptualización de La Negredumbre en La Obra Vean Vé, Mis Nanas Negras de Amalia Lú Posso FigueroaMeli Perez PeñaAún no hay calificaciones
- Lenguaje SexistaDocumento3 páginasLenguaje Sexistajuliorodriguez398Aún no hay calificaciones
- Género Gramatical y Sexismo LingüísticoDocumento22 páginasGénero Gramatical y Sexismo LingüísticoAlejandro Rujano100% (1)
- Interrupciones-Libro-Valeria-Flores-Capítulo 1Documento30 páginasInterrupciones-Libro-Valeria-Flores-Capítulo 1aliAún no hay calificaciones
- Rios de La Mora Nora PatriciaDocumento117 páginasRios de La Mora Nora PatriciaAnonymous mqWcnix22Aún no hay calificaciones
- La zona gris: Imposibilidad de juicios y una nueva éticaDe EverandLa zona gris: Imposibilidad de juicios y una nueva éticaAún no hay calificaciones
- Aroa Padrino Pérez, Marie de Gournay, Escritos Sobre La Igualdad y en Defensa de Las MujeresDocumento2 páginasAroa Padrino Pérez, Marie de Gournay, Escritos Sobre La Igualdad y en Defensa de Las MujeresMónica Gasteasoro LugoAún no hay calificaciones
- Mendez 2Documento40 páginasMendez 2pascuasAún no hay calificaciones
- El Papel de Las Mujeres en La LiteraturaDocumento88 páginasEl Papel de Las Mujeres en La LiteraturaIbeth Cabrera100% (1)
- Espacios y prácticas en la historia oral: Experiencias desde el compromisoDe EverandEspacios y prácticas en la historia oral: Experiencias desde el compromisoAún no hay calificaciones
- Lectura de LauretisDocumento26 páginasLectura de LauretisEduardo PachecoAún no hay calificaciones
- 53671-Texto Del Artículo-102228-2-10-20170120Documento10 páginas53671-Texto Del Artículo-102228-2-10-20170120Alba González ValledorAún no hay calificaciones
- Reseña Sexo Género y GramáticaDocumento4 páginasReseña Sexo Género y GramáticaCohen BenjamínAún no hay calificaciones
- 2022 Conejero PascualDocumento15 páginas2022 Conejero PascualJuan Sáez DuránAún no hay calificaciones
- El color del espejo: Narrativas de vida de mujeres negras en BogotáDe EverandEl color del espejo: Narrativas de vida de mujeres negras en BogotáAún no hay calificaciones
- Práctica Domiciliaria: Texto N.º 1Documento2 páginasPráctica Domiciliaria: Texto N.º 1La Diversión de IIIAún no hay calificaciones
- Toledo, Benjamín Isidro Guzmán - Una Arqueología de La Poética Novelística de Patricio Manns.Documento358 páginasToledo, Benjamín Isidro Guzmán - Una Arqueología de La Poética Novelística de Patricio Manns.Luciene MedinaAún no hay calificaciones
- Final ValckeDocumento9 páginasFinal ValckeNana MarcelaAún no hay calificaciones
- De Lauretis, Tecnología Del GéneroDocumento29 páginasDe Lauretis, Tecnología Del GéneroPablo PellegriniAún no hay calificaciones
- Teconologias Del Genero Teresa de Lauretis PDFDocumento29 páginasTeconologias Del Genero Teresa de Lauretis PDFcamisepulvedaAún no hay calificaciones
- Lo Femenino El Lenguaje La Lalangue Dassen+GomezDocumento12 páginasLo Femenino El Lenguaje La Lalangue Dassen+GomezAdriana RodriguezAún no hay calificaciones
- TANIA DIZ (2005) - Aportes y Criticas Del Feminismo A La Semiologia PDFDocumento6 páginasTANIA DIZ (2005) - Aportes y Criticas Del Feminismo A La Semiologia PDFelizabeth parraAún no hay calificaciones
- Jaime NubiolaDocumento36 páginasJaime NubiolaLoreto PaniaguaAún no hay calificaciones
- Subrayar y Narrar, Mientras RespiramosDocumento4 páginasSubrayar y Narrar, Mientras RespiramosSergio Enrique Hernández LoezaAún no hay calificaciones
- La Sociedad en La Edad Moderna PDFDocumento23 páginasLa Sociedad en La Edad Moderna PDFCristián BahamondeAún no hay calificaciones
- Rodrigues A. (2012) La Identidad de Genero en La Edad MediaDocumento15 páginasRodrigues A. (2012) La Identidad de Genero en La Edad MediaMarianoAlejandroTroiano100% (1)
- Alicia H. Puleo - Dialéctica de La Sexualidad. Género y Sexo en La Filosofía ContemporáneaDocumento239 páginasAlicia H. Puleo - Dialéctica de La Sexualidad. Género y Sexo en La Filosofía ContemporáneaEnrique Luque García0% (1)
- El lugar del testigo: Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)De EverandEl lugar del testigo: Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)Aún no hay calificaciones
- La seducción de los relatos: Crítica literaria y política en la ArgentinaDe EverandLa seducción de los relatos: Crítica literaria y política en la ArgentinaAún no hay calificaciones
- Avatares de lo invisible: Espacio y subjetividad en los Siglos de OroDe EverandAvatares de lo invisible: Espacio y subjetividad en los Siglos de OroAún no hay calificaciones
- Teoría feminista 3: De los debates sobre el género al multiculturalismoDe EverandTeoría feminista 3: De los debates sobre el género al multiculturalismoAún no hay calificaciones
- De Garay G. - La Entrevista de Historia de VidaDocumento18 páginasDe Garay G. - La Entrevista de Historia de VidahuverferiaAún no hay calificaciones
- El Niño AbandonadoDocumento274 páginasEl Niño Abandonadohuverferia100% (1)
- Conferencia La Investigacion Cualitativa by Ian ParkerDocumento18 páginasConferencia La Investigacion Cualitativa by Ian Parkerhuverferia100% (1)
- Teoria CaorticaDocumento13 páginasTeoria CaorticahuverferiaAún no hay calificaciones
- Algebra-Recreativa Y. PerelmanDocumento256 páginasAlgebra-Recreativa Y. PerelmanhuverferiaAún no hay calificaciones
- Teoria CaorticaDocumento13 páginasTeoria CaorticahuverferiaAún no hay calificaciones
- El Juego ProsocialDocumento190 páginasEl Juego ProsocialhuverferiaAún no hay calificaciones
- Comic Probabilidad 3Documento104 páginasComic Probabilidad 3huverferiaAún no hay calificaciones
- Comic Probabilidad 1Documento103 páginasComic Probabilidad 1huverferiaAún no hay calificaciones