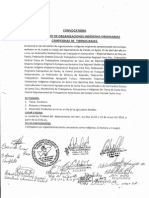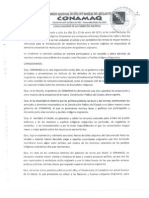Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pronunciamiento OEA
Pronunciamiento OEA
Cargado por
duranmDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pronunciamiento OEA
Pronunciamiento OEA
Cargado por
duranmCopyright:
Formatos disponibles
PRONUNCIAMIENTO del V Dilogo Estado-Sociedad Civil Comer Bien para Vivir Bien Las organizaciones sociales, movimientos sociales
e instituciones estatales y no gubernamentales: Mosoj Causay, GAM Cliza, ST Culpina, Municipio Soracachi Bartolina Sisa, ASONGS, GAM Arbieto, PMP-Tiquipaya, AIPE, Programa NINA, ASSAN- Bolivia, Captulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fundacin Tierra, Gaia Pacha, PMA, Agua Sustentable, AIS Bolivia, AOPEB,CIOEC Bolivia, FEJUVE Cochabamba, Fundacin Colectivo Cabildeo, Comunidad de Derechos Humanos, FIAN Internacional, CINEP, CECASEM, SEMTA, AMUPEI, Sartawi Sayariy, Aynisuyu, Gobierno Autnomo Municipal Vila Vila, Gobierno Autnomo Municipal de Alalay, CUECA, FOS, CSUTCB, Grupo de Trabajo Cambio Climtico -Tarija, Gobierno Autnomo Municipal de Tolata, Universidad de la Cordillera, PROAGRO; reunidas en Tiquipaya, Cochabamba - Bolivia, el da 31 de mayo de 2012 en vsperas de la 42 Asamblea General de la OEA, CONSIDERANDO Que el Gobierno de Bolivia ha planteado que en dicha Asamblea se trate el tema Seguridad Alimentaria con Soberana en las Amricas; Que el Artculo 6 de la Carta Democrtica Interamericana destaca que la participacin de la ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad; Que 53 millones de personas padecen hambre en el continente, mientras faltan 2 millones de toneladas mtricas de alimentos necesarios; Que el ao 2050 habr 9 mil millones de personas en el planeta y la demanda de alimentos se incrementar en un 70 por ciento; Que en nuestro pas crece sin parar la importacin de alimentos, en momentos en que slo tres empresas transnacionales controlan el 90 por ciento de la produccin mundial de cereales; Que el Estado Plurinacional de Bolivia ha definido que el modelo econmico no debe orientarse al Desarrollo sino al Vivir Bien; RESUELVEN Pedir a nuestros representantes gubernamentales que hagan llegar a las mesas de deliberacin de la OEA las siguientes preocupaciones emanadas de una parte de la sociedad civil boliviana: 1. No podemos seguir movindonos dentro de un modelo de desarrollo (impuesto por los Estados ms poderosos) que les entrega al capital y al mercado el control de la vida social, fomentando as la acumulacin individualista, el consumismo, el crecimiento urbano descontrolado a costa de las reas agrcolas productivas y de la capacidad de produccin de alimentos locales, la aceleracin del cambio climtico y por tanto la alteracin y destruccin de la naturaleza; y finalmente la desintegracin de la comunidad y de la familia, la migracin forzada y la destruccin de las culturas.
En su lugar tenemos la urgente necesidad de organizar nuestra vida social siguiendo un nuevo modelo de Vivir Bien, basado en una relacin armnica dentro de la familia y de la comunidad, entre varones y mujeres, y entre seres humanos y naturaleza; basado en el respeto a la Madre Tierra y sus derechos, en el respeto a los pueblos y sus saberes y priorizando el derecho a la alimentacin, a la salud y a la educacin. Vivir Bien no significa la negacin de la tecnologa sino su empleo equilibrado; significa valorar la dimensin espiritual, significa vivir en tranquilidad. En trminos econmicos Vivir Bien significa fomentar la produccin interna, producir ecolgicamente, consumir la produccin local, recuperar y conservar los suelos, recuperar conocimientos y tecnologas ancestrales y alternativas. Mientras el Desarrollo busca el crecimiento econmico, el Vivir Bien busca la armona. No se puede vivir bien sabiendo que otros viven mal. 2. Necesitamos con urgencia cambiar nuestros patrones de consumo. Debemos consumir lo que producimos de manera natural y agro-ecolgica, y dejar de consumir productos importados. Para ello tenemos que recuperar formas tradicionales de produccin, as como los abonos naturales, y apoyar la pequea produccin campesina as como las organizaciones de productoras y productores; necesitamos desarrollar mercados de productos naturales. Este tema del cambio de los patrones de consumo debe incorporarse en la escuela y formar parte de campaas de educacin meditica, haciendo de la educacin un instrumento para el cambio de conducta, tanto de la poblacin consumidora como de los sectores productivos. 3. Necesitamos sustituir el modelo agro-industrial por una creciente produccin agroecolgica. La agro-industria busca la acumulacin de riqueza y para ello no vacila en manipular la vida ah los productos transgnicos y en daar la tierra; tiende a la mxima mecanizacin de la produccin, generando cada vez ms desempleo; tiende al monocultivo y por tanto a la prdida de la riqueza gentica; busca alimentar el mercado externo, y para ello consume mayor cantidad de crditos bancarios y de subvenciones estatales. En cambio la pequea produccin agro-ecolgica apunta al autoconsumo y a la satisfaccin del mercado interno; trabaja con semillas nativas sanas y con abonos naturales; practica la rotacin y combinacin de cultivos, y es practicable en el rea urbana; y por tanto puede ser la gran respuesta a la crisis alimentaria que se nos viene encima. Sin embargo se encuentra desprotegida por el Estado y limitada por la falta de recursos y por el crecimiento del minifundio. Requiere mercados campesino-ecolgicos y un fortalecimiento de las redes de productoras y productores que faciliten la planificacin de cultivos asociados. 4. El derecho al agua y al acceso a la tierra y territorio debe ser preocupacin prioritaria de los Estados. Por tanto es urgente que el conjunto de los pases de nuestro continente reconozcan el derecho al agua como universal e inalienable. El agua no puede ser objeto de transacciones mercantiles. Por el contrario es obligacin de los Estados promover planes de accin para preservar el agua y sancionar su contaminacin (exigiendo entre otras cosas, bajo sancin, que toda actividad minera tome medidas para contrarrestar, resarcir y compensar los daos ambientales que puede causar). De la misma manera es responsabilidad de los Estados el mejoramiento y expansin de sistemas de riego y micro-riego. Asimismo, se tiene que avanzar en la eliminacin del latifundio (agilizando los procesos de verificacin del cumplimiento de la funcin econmico-social, as como los procesos de saneamiento de tierras) y promover el acceso equitativo a la tierra cultivable (normando cuidadosamente la extranjerizacin de la tierra), siguiendo el principio de que
la tierra es de quien la trabaja y aadiendo el principio y de quien la cuida. Finalmente se deber proteger la salud de la Madre Tierra evitando el ingreso, produccin y comercializacin tanto de transgnicos como de productos agro-qumicos comprobadamente dainos. 5. Se tiene que defender a las y los productores contra el poder de intermediarios y comercializadores, puesto que en la actualidad las y los productores siguen recibiendo precios injustamente bajos por sus productos, mientras el negocio de los intermediarios crece constantemente (en perjuicio tambin de las y los consumidores). Para ello debe ser preocupacin de los diferentes niveles del Estado la creacin de mercados, ferias u otros espacios para facilitar la venta directa del productor al consumidor (incluyendo espacios para la recuperacin del sistema de trueque), con el fin de fomentar la produccin orgnica, la compra directa y a precio justo a las y los pequeos productores. 6. Se debe proteger la produccin interna frente a la libre y desmedida importacin de productos alimenticios innecesarios y frente a la agresiva competencia de las transnacionales del agro-negocio y la produccin de agrocombustibles. Se debe regular y condicionar el ingreso de productos provenientes del exterior, facilitando as el consumo de alimentos propios y fomentando al mismo tiempo su produccin. Esto requiere de parte de los Estados un estudio permanente de la demanda de alimentos y de su disponibilidad. Los diferentes Estados debern incentivar la produccin agro-ecolgica de productos tradicionales, y promover tambin la transformacin e industrializacin de nuestros productos agrcolas y pecuarios, generando as oportunidades de valor agregado para nuestros productores, como tambin de fortalecimiento de sus organizaciones. Slo si nos tomamos en serio estas urgentes necesidades, hasta ahora en gran medida ignoradas por las diferentes instancias estatales de todos nuestros pases, y fortaleciendo el dilogo regional entre Estado y Sociedad Civil podremos hablar de seguridad alimentaria con soberana en el marco de la perspectiva del Comer Bien para Vivir Bien y del derecho humano a una alimentacin adecuada.
También podría gustarte
- Foro Desarrollo Del Trabajo - Escenarios 3, 4 y 5 Calculo IIDocumento17 páginasForo Desarrollo Del Trabajo - Escenarios 3, 4 y 5 Calculo IIjuanda arias100% (1)
- Herbert Ore Las Iniciaciones Atravez de La Historia PDFDocumento286 páginasHerbert Ore Las Iniciaciones Atravez de La Historia PDFopiu78uy75% (4)
- Convocatoria Encuentro de BloquesDocumento1 páginaConvocatoria Encuentro de BloquesPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ds1995 Reglamento de La Ley #356, Ley General de CooperativasDocumento60 páginasDs1995 Reglamento de La Ley #356, Ley General de CooperativasPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ds1987 Reglamentacion Parcial Personeria JuridicaDocumento24 páginasDs1987 Reglamentacion Parcial Personeria JuridicaPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Voto Resolutivo de La Central Regional de Sora SoraDocumento2 páginasVoto Resolutivo de La Central Regional de Sora SoraPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Comunicado Del Conamaq Legitimo A Las Naciones Originarias y La Opinion Publica Nacional e InternacionalDocumento2 páginasComunicado Del Conamaq Legitimo A Las Naciones Originarias y La Opinion Publica Nacional e InternacionalPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ley 356 - LEY GENERAL DE COOPERATIVAS PDFDocumento52 páginasLey 356 - LEY GENERAL DE COOPERATIVAS PDFPrograma Nina100% (2)
- Ley N 368 Ley de Autorizacion de Suscripcion de Contratos Mineros PDFDocumento5 páginasLey N 368 Ley de Autorizacion de Suscripcion de Contratos Mineros PDFPrograma NinaAún no hay calificaciones
- LEY #337 LEY DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS y RESTITUCIÓN DE BOSQUESDocumento10 páginasLEY #337 LEY DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS y RESTITUCIÓN DE BOSQUESPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ley 341 Ley de Participacion y Control SocialDocumento30 páginasLey 341 Ley de Participacion y Control SocialPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ley 342 Ley de La JuventudDocumento30 páginasLey 342 Ley de La JuventudPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ley 348 Ley Integral para Garantizar A Las Mujeres Una Vida Libre de ViolenciaDocumento84 páginasLey 348 Ley Integral para Garantizar A Las Mujeres Una Vida Libre de ViolenciaPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Resoluciones Mara Tantachawi 2013-ConamaqDocumento15 páginasResoluciones Mara Tantachawi 2013-ConamaqPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Ley de Oecas y OecomDocumento16 páginasLey de Oecas y OecomPrograma NinaAún no hay calificaciones
- LEY #337 LEY DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS y RESTITUCIÓN DE BOSQUESDocumento10 páginasLEY #337 LEY DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS y RESTITUCIÓN DE BOSQUESPrograma NinaAún no hay calificaciones
- Boleta Censal INE 2012 (Capacitación)Documento7 páginasBoleta Censal INE 2012 (Capacitación)Programa Nina100% (1)
- Anteproyecto de Ley Avelino Siñani Elizardo PérezDocumento37 páginasAnteproyecto de Ley Avelino Siñani Elizardo PérezPrograma NinaAún no hay calificaciones
- La Tierra Sin HumanosDocumento3 páginasLa Tierra Sin HumanosMariana Triana TrianaAún no hay calificaciones
- Los AstrosDocumento2 páginasLos AstrosLuis Alfredo Chávez GayosoAún no hay calificaciones
- 104 - Impacto de Los Procesos Industriales en El AmbienteDocumento2 páginas104 - Impacto de Los Procesos Industriales en El AmbienteOlmedo HAún no hay calificaciones
- Tu Carta Astral Gratis, Astrologia Los ArcanosDocumento15 páginasTu Carta Astral Gratis, Astrologia Los ArcanosMauricio CristalesAún no hay calificaciones
- Guía Técnica Sobre Zanjas de Coronación PDFDocumento7 páginasGuía Técnica Sobre Zanjas de Coronación PDFJean Nahuamel DelgadoAún no hay calificaciones
- Gráfico de AtmósferaDocumento10 páginasGráfico de AtmósferaLeandro DenizAún no hay calificaciones
- Pacem in TerrisDocumento24 páginasPacem in Terriskarieli2005Aún no hay calificaciones
- Pendulo Ing DelgadoDocumento16 páginasPendulo Ing Delgadowilmer100% (1)
- Recursos NaturalesDocumento7 páginasRecursos NaturalesBeatrice ManayayAún no hay calificaciones
- Proyecto Día Mundial Del Medio AmbienteDocumento7 páginasProyecto Día Mundial Del Medio AmbienteРомуло Амадор ЛопесAún no hay calificaciones
- Tesis Doctorado - Nahim Jorgge BarquetDocumento144 páginasTesis Doctorado - Nahim Jorgge BarquetJeison Cubas LozanoAún no hay calificaciones
- Resumen Documental Terricolas MelendezDocumento3 páginasResumen Documental Terricolas Melendezjmelendez345350% (2)
- IntroducciónDocumento5 páginasIntroducciónruly villegasAún no hay calificaciones
- Umbrales en La Formación de La TierraDocumento7 páginasUmbrales en La Formación de La TierraAndrea RomeroAún no hay calificaciones
- Lab 8 Fiii Alvinagorta Huanquis Joel PDFDocumento8 páginasLab 8 Fiii Alvinagorta Huanquis Joel PDFJoel AlvinagortaAún no hay calificaciones
- El Universo - Leticia Cuadrado Molina PDFDocumento13 páginasEl Universo - Leticia Cuadrado Molina PDFMacariann StAún no hay calificaciones
- Decálogo para El Cuidado Del AguaDocumento10 páginasDecálogo para El Cuidado Del AguaparaqueimaAún no hay calificaciones
- Un Manual para La Ascension - Serapis-Bey - MercurioDocumento54 páginasUn Manual para La Ascension - Serapis-Bey - MercurioAndres Garcia AceroAún no hay calificaciones
- El Día 22 de Abril Celebramos El Día de La TierraDocumento4 páginasEl Día 22 de Abril Celebramos El Día de La TierraFabiola MoyaAún no hay calificaciones
- Historia de La GeotecniaDocumento127 páginasHistoria de La GeotecniaMiguel AngelAún no hay calificaciones
- La Tierra Es Plana o Redonda Segun La BibliaDocumento19 páginasLa Tierra Es Plana o Redonda Segun La BibliaRicardo QuinteroAún no hay calificaciones
- Tarea Ingles s1Documento12 páginasTarea Ingles s1Jorge Alejandro López MoranAún no hay calificaciones
- Examen Semestral EcologiaDocumento3 páginasExamen Semestral Ecologiajmanuel30Aún no hay calificaciones
- Geologia Clase I Definicion UniversoDocumento50 páginasGeologia Clase I Definicion UniversoSergio Silva CabelloAún no hay calificaciones
- Origen Del Agua en La TierraDocumento12 páginasOrigen Del Agua en La TierraFernando FrancoAún no hay calificaciones
- Manual 2-Océanos y Criósfera - 0Documento66 páginasManual 2-Océanos y Criósfera - 0ana leon ramirezAún no hay calificaciones
- Teoría de La GeografíaDocumento3 páginasTeoría de La Geografíacésar ecaAún no hay calificaciones
- Reseña ORIGEN DE LA VIDADocumento3 páginasReseña ORIGEN DE LA VIDAFranyelith MolinaAún no hay calificaciones