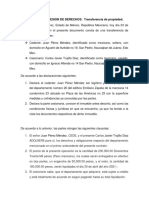Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Acerca de La Motivación de Los Hechos en La Sentencia Penal I. Ibañez
Acerca de La Motivación de Los Hechos en La Sentencia Penal I. Ibañez
Cargado por
2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUS0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas16 páginasTítulo original
Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal I. Ibañez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas16 páginasAcerca de La Motivación de Los Hechos en La Sentencia Penal I. Ibañez
Acerca de La Motivación de Los Hechos en La Sentencia Penal I. Ibañez
Cargado por
2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
ACERCA DE LA MOTIVACION DE LGS
HECHOS EN LA SENTENCIA PENAL
“Ja justicia que depende de ta
verdad de los hechos”
M. Murenat
NTRODUCCION
A juicio de Calamandrei, “la motivacién constituye el signo
mas importante y tipico de la ‘racionalizacién’ de la funeién
judicial” Y, aunque no siempre en Ia historia Ja imposicién del
deber de motivar ha respondido al interés de conferir mayor
racionalidad en e] mas ampiio sentido de racionalided demo-
cratica~ al ejercicio del poder de los jueces,* lo cierto es que la
| Tratado de las obligaciones del juez, por Maximiliano Murena, jurisconsulto
napelituno, traducido del italiano al francés; y de éste al idioma éastellane por D. Cris-
tobal Cladera, Madrid MDCCLXXX\, por D. Plicide Barca Lépez, p. 66,
2p. Calamandrei, Proceso y denocracia, trad. de H. Fix Zamudio, Buenos Aires,
BA, 1960, p. 115.
2 Fs un
pio eimblemitico al respecto la pragmadtica napolitana de Farando IV,
de 22 de septiembre de 1774. que impcnia a los jucces el deber de motivar, en este caso
entendido en el sentido de expresar la norma aplicada; y que, mas que demerratizar el
ejercicio deta
srisdiccion, que hubiers vido impropio de un régimen autoci
sig0, bus~
cuba reforzar la centralizacién del poder, neutratizende uno de tantos particularismes
41
resolucién motivada, como resultado, si ha operado ebjetivamen-
te en favor de ese interés.
En efecto, por modesto que fuere el alcance dado al deber de
motivar, el simple hecho de ampliar el campo de lo observable
de la decisién, no sélo para los destinatarios directos de la mis-
ma, sino al mismo tiempo e inevitablemente para terceros, com-
porta para el autor de aquélia la exigencia de un principio o un
plus de justificacién del acto;4 y una mayor exposicién de éste
ala opinion.
Lo prueba la histérica reaccién de los jueces napolitanos,>
sobre la intensidad de cuya resistencia a la pragmatica de Fer-
nando IV en favor de un incipiente apunte de motivacién ilus-
tra el dato de que, afios después, tuvo que ser abolida. Pero mas
en general, las propias atormentadas vicisitudes pretéritas y ac-
tuales del jugement motivé, que, aunque dan sobrada raz6n a
Cordero en su afirmacién de que “ei hermetismo es connatural
al narcisismo togado”,® apuntan a un mas alla, o un antes, que
tiene que ver con la propia naturaleza del poder en general.
lo cabe duda de que es asi cuando se trata de un poder, de
cualquier modo, absoluto: porque “el estado se desequilibra y
debilita” si “ios hombres se consideran capacitados para deba-
tir y disputar entre sf acerca de los mandatos”” de aquél. Pero
tampoco el estado democratico,® se ve libre de esa forma de
feudales. (Sobre este episodio puede verse: F. Cordero, Riti e sapienza del diritto, Roma-
Bari, Laterza, 1981, pp, 663-666)
“FI motivo responde a la pregu
explicacién; pero ls explicacisn (
épor qué? Tiene, por tanto, una funcién de
Jal menos en los contexios en los que motivo signi-
ste en hscer cl
ra, en hacer inteligible, en hacer comprender”. (P.
discurso de ta accidn, trad. de P. Calvo, Madrid, 2* ed., 19
ena un putiferio la riforma”, escribe gréticamente al respecto Cordero, en
Procedura penale, Milano, Giuffe, 1991, p. 819.
6 did, p. 816.
7, Hobl
Leviatdi, wad. de C. Me!
.0, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 258
50, F. J. De Lucas Martin, “Democracia y transpzrencia. Sobre po-
der, secreto y publicidad”, en Anuario de Milesofia del Derecho, 1990, np. 131 y ss.
42
smo, seguramente genético. De ello da buena cuenta la
conocida propensién al secrete y, en el terreno que nos ocupa,
ja lectura y la practica habitualmente reductivas del imperati.
vo de motivar las resoluciones judiciales cuando éste ha hecho
acto de presencia en algtin texto legal.?
Con todo, es una evidencia que la constitucionalizacion del
deber de motivar las sentencias (art. 120,3), a partir de 1978 y
por primera vez.en nuestra experiencia histérica,'° ha significa-
do un cambio de paradigma.
En efecto, en nuestro pais, como en otros del entorno, Ja pri-
mera aparicion del deber de motivar responde prioritariamente
a exigencias de caracter politico: se busca en él una garantia
frente al arbitrio."!
° Entre nosotros, como es bien notorio, s6lo en fos Lltimos aftos, y trabajosamer
ha empezado a abrirse camino una cierta cultura democrdtica de le motivacién. Con
todo, ta misma tiende a manifestarse de forma casi exclusiva en las sentencias ys den-
tro de éstas, preferentemente en la fundamentacién juridies
‘Asi, no son infrecuentes resoluciones como el auto de un juzgado de instruccién de
Madrid, que motivaba ta denegacion de reformar otro previo de archivo de Tas actua-
ciones —fundado a su vez en que “los hechos no revisten caracteres de infraccién pe
s alegadas por la parte recurrente no alcanzan a desvirtuar el
criterio que movi6 al instructor para dictar el auto que hoy se impugna.
"© Sobre los antecedentes del tera, en general, Cf: M. Ortells Ramos. “
térico del deber de motivar las sentencias”, en Revista dle Derecho Procesal fberoame-
ricana, 1977, pp. 899 y ss. También F. Ranieri, “Et estilo judicial espafiol y su influen-
cia en la Europe del antiguo régimes
(Actas del } Simposio Intemacional del Instituto de Derecho Comin, Murcia 26-28 de
marzo de 1985), ed. a cargo de A. Pérez Martin, Murcia, Lniversidad de Murcia, 1986,
pp. 101 ysss.
1 Asi, T, Sauvel, al referitse a ta obra de la Revolucién y su reflejo en Ta materia de
que tratar
contra de fa famosa formula “pour les cas resultant du prnces”, con que tos tribus
del antiguo regimen fundaban sus decisiones; y ta demarda de que ésias fueran siem-
cn Revue du Droit Public et de la Science
1985, pp. 43-44),
Para nuestro pais es expresivo el testimonio de} diputedo en las Cortes de CAdte
José de Cea, que presents un proyecto de decreto propusnando que para “quar In
tmaticia, fraude y artitra-iedad todo pretexto, y asegurer cn el péblico la exactitud, ecto
yescrupulosidad de los magistrades... en toda decision
nal”, en “que las razon
Figen his
en Espaita y Europa, wun pasado juridico coms
generalizada en
nifiestodg existencia de una opinidn critics
les
pre motivedas (Hi
Politique en France et al etran
pongan las vazones. causas
43
Que es asi y que hay un sentir al respecto mas o menos 2€RE-
ralizado lo pone de manifiesto la circunstancia de que es? linea
argumental encuentre eco, en la primera mitad del siglo $™> &9
obras de cardcter eminentemente practico, come la de Ve"langa
Huerta. Para este autor,
el dar los motivos de fa sentencia, prueba por lo menos un sagrado "SS
peto a la virtud de la justicia, y una sumisién absoluta a la ley (..2° El
motivar los fallos tiene ya algo de publicidad, y he aqui una de las Y&"~
tajas de esta practica. Dispensar al juzgador de razonar los decretos @U&
dé sobre la hacienda, vida y honor de los ciudadanos, es autorizar!® t
citamente para ejercer la arbitrariedad...
No es tan claro, sin embargo, que esa dimensién de naturale-
za politico-general, por asi decir erga omnes, de la sentencia,
resulte eficaznmente traducida en la legislacién ordinaria: Por el
contrario, parece que en ésta hay més bien una tendenci® 4 €n~
tender el deber de motivar como pura exigencia técnica “endo-
procesal”,! que mira a hacer posible a las partes el ejerciio de
la eventual impugnacién.
Una con!
rmacién de esta hipétesis puede hallarse par® Nues-
tro pais en la forma como la Ley de Enjuiciamiento Cfuminal
trata el tema. En efecto, una vez excluido el control cas#Cional
de los hect legislador se despreocupa de imponer @! juez
en la redaccién de la sentencia (art. 142,2) alguna cautela en
garantia de la efectividad del imperativo de vinculaci6™ de la
conviccién sobre aquéllos al res
Itado de “las pruel
practica-
das en el juicio”, contenido el art. 741.
Asi lo hizo notar Gomez Orbaneja, a cuyo entender, Le for-
ma de expresién de ese iltimo precepto “sugiere indebiCemen-
y fundamentos en que se apayan... para... las decisiones se fanden.. sobre ell testo e&
preso de las t (it, por Ortells Ramos, en op. cit., p. 905),
F. Verlaniga Huerta, Procedimienro en materia erty
de
ia tL
al. Tratado que 2"
s procesivas de dicha materia respecto a la jut
Madrid, Libreria
8 Asi lo entiende
voz “Motivazione della sentenz™ penele”,
Tre, 1977, p. 186,
Enciclopedia det
te una operacién intima y secreta de que no hubiese que dar
cuenta”.!*
Es cierto que una Orden de 5 de abril de 1932 traté de salir
al paso de la “practicaviciosa” en que generalmente se traducia
a interpretacién del art. 142 por los tribunales. Pero sélo porque
o hacia “practicamente imposible el normal desenvelvimien-
to del recurso de casacién”. De este modo, la preocupacién mi-
nisterial se circunscribfa a la obtencién de una adecuada exp
sidn del resultado probatorio y de un correcto deslinde entre la
quaestio facti y la quaestio turis, en tanto que elementos nece-
sarios para el juego del contro} de legitimidad. Pero nada pa-
recido, en el texto de la orden, a la exigencia de que en la sen-
tencia se hicieran explicitos los patrones de valoracién y
el rendimiento conforme a ellos de cada medio probatorio en el
caso concreto. Lo que, en tiltimo término, constituye una ulte-
rior confirmacién del criterio antes expuesto.
Este mismo criterio encuentra también apoyo autorizado en
alguna jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Seguramente en ningtin caso en términos tan llamativos como
los de la sentencia de 10 de febrero de 1978 (ponente Vivas
Marzal), al declarar que
el tribunal debe abstenerse de recoger en su narracién histérica la
resultancia aisiada de las pruebas practicadas... y, con mucho ma
motivo, el andi
or
5 valoracién de las mismas, totalmente ocioso e in-
necesario di
‘a dicha valoracion
cia de los juzgador
ia la soberania que la ley le cone
y que debe permanecer ineégnita en la con
enels as deliberacior
y
creto de
afiadicndo que el tribunal no puede
ni debe dar expticaciones det por qué Heyd a !as conclusiones fitcticas...!*
Gémez Orbaneja y Herce Quemada, Derecho Procesal Penal, Madrid, 6" ed.»
p. 249
Torne la cita de J. L. Vézg ¢
otelo, Presunciéa de inocencia del impute
£4, p. S07. El zutor indica que
ja de casacién Uebid porder-
intima convicetin del tribunal, Bare’
ona, Bose
sentencia de instancia que fue en este ca
45
Frente a este estado de cosas, la inclusion del deber de moti
var en el art. 120,3 de la Constitucién, precisamente dentro del
titulo VI dedicado al “poder judicial”, y en un precepto que
consagra otras dos fundamentales garanifas procesales: la pu-
blicidad y la oralidad, no puede dejar de ser significativa. Signi
ficativa y totalmente coherente, puesto que, como ha escrito
Ferrajoli, estas titimas, junto con la de motivacién, son “garan-
tias de garantias”, de caracter “instrumental”, por tanto, pero
condicién sine qua non de la vigencia de las “primarias o
epistemolégicas”.¢
Es por ello que la motivacién como mecanismo de garantia,
en un disefio procesa! del género del que se expresa en la Cons-
titucién de 1978, no puede limitar su funcionalidad al 4mbito de
las relaciones inter partes, asumiendo necesariamente una fun-
cién extraprocesal.!7
De esta funcién, y de la consiguiente insercién de la senten-
cia en un marco abierto, se deriva la apertura de un nuevo 4m-
bito de relaciones, que tiene como sujetos, por un lado, al juez
o tribunal, y, por otro, a la totalidad de los ciudadanos, que se
constituyen en destinatarios también de la sentencia e interlo-
cutores de aquéllos.
Y esto a su vez. implica exigencias de naturaleza formal, pero
de intenso contenido politico-garantista. Porque Ja sentencia, al
se en un injustificado
tendo,
© de incidencias procesales irrelevantes para el fallo, omi-
argo, otvos datos relevantes. Pero sefiala también que ese mismo crite-
tio “tiene respaldo en otras smuchisimas decisiones del mismo TS, auneie no siempre
en teminos tan comtuidentes” (p. 508)
'e Estas son la forme:
de defense, (c. Fexrajoli, Derecho y razén. Teoria del garantismo penal, wad.
Andrés foaiez. J.C. Bayon, R. Cantarero, A, Ruiz Miguel y J. Terraditos, M
Trotia, $* ed., 2001, pp. 614 y 615).
Teruffo, “La fisonomia delta sentenza
(y para) trascender la dimensién burocratica, demanda un esti-
Jo diverso de! convencional, que tendria que concretarse, en
primer lugar, en un lenguaje diferente, adecuado para el nuevo
tipo de comunicacién, y, probablemente, también en una nueva
estructura.
En este contexto la guaestio facti y su tratamiento en fa sen-
tencia, m4s que cobrar otre sentido, pueden legar a adquirir e}
reconocimiento explicito del que efectivamente tienen: que es
ser el momento de ejercicio del poder judicial por antonomasia.
Puesto que es en la reconstruccién o en la elaboracién de los
hechos donde el juez es mas soberano, mas dificilmente contro-
lable, y donde, por ende, puede ser —como ha sido y en no
pocas ocasiones sigue siendo~ més arbitrario.
‘A tenor de las precedentes consideraciones, cabe preguntar-
se acerca del contenido de la motivacién. Tradicionalmente se
han perfilado dos propuestas. Una primera lo identifica con Ta
“individualizacion del iter légico-juridico mediante el que el juez
ha Hegado a Ia decisién”;'* una actividad de tipo prevalentemente
descriptivo.'!? Del anterior difiere el punto de vista que atribuye
a la motivacién un caracter mas bien justificativo,?” que opera
como racionalizacién a posteriori" de la decisién previamente
tomada. Ferrajoli ha reclamado recientemente para la actividad
motivadora del juez un estatuto esencialmente cognoscitivo.
Unico que puede conferir a la decisién judicial legitimidad po-
' Al respecto (fh: M. Taruffo, La motiv
4975, p. 417
1 E._Amodio se ha referido a este punto de vista cafificdndole de “falacia de:
tivista”, en cuya viruud “la motivacién extema se convierte en una... descripe;
tiene el Gnico fin de heger conacer lo que el juez ha elevorado “en su cabeza’ ” (en op.
cit. p. 214).
2° Asi, también entre nosotras M. Atienza: “Los érganos jurisdiccionales 0 admi-
nistratt
‘ione detla sentenza civile, Padova
‘98, no tienen por lo general, que expticar sus decisiones, sino que justificarlas™.
(fn Las razones del Derecho. Teorias de la argumentacién juridica, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1991, p. 23),
21 Asi to entendid Calemandrei, en ep. et, p. 125.
litica y validez desde el punto de vista epistemoldgico y juridi-
co.” A este punto de vista haré referencia con al
mas adelante
dn pormenor
th. HECH
Se ha es
modo que e! burgués gentilhombre se sorprendio al conocer que
hablaba en prosa, los jueces podrian también experimentar sor-
presa si fueran plenamente conscientes de la densidad de las
cuestiones epistemolégicas y la notable complejidad de los pro-
cesos légicos implicitos en el mas elemental de los razonamien-
tos de que habitualmente hacen uso.
La reflexién debe ir més alld porque, en tanto esa conciencia
se produce, el discurso judicial —el juridico-practico en general
en acto, no puede dejar de acusar negativamente tal lamentable
operar de sus autores sobre un cierto vacio epistemolégico, por
la falta de un conocimiento efectivo de los rasgos que lo consti-
tuyen.
Esta evidencia resulta todavia mas patente en aquella v
crite por un magistrado italiano”? que, del mismo
ente
del razonamiento judicial referida a lo que habitualmente se
conoce como “Io factico”, o “los hi Materia, por otro lado,
particular ideda en la mayoria de las teorfas sobre la
interpretacién, y abandonada ast en buena medida a la subjeti-
; ibir con toda razén
hos”
‘Qualche alia riffessione in tema di prova™, en
nado especialmente ta
atencidin sobre ia relevancia de la determinacién de | tative;
ieve cémo el mi proxi-
midad processt a la quaestio fact (Cfr Ideologi
05, 1987, pp. 88 y ss.)
que “esta ‘discrecionalidad en cuanto a tos hechos’ o ‘sobera-
nia’ virtualmente incontrolada e incontrolable, ha pas
a la mayorfa de los juristas”.24
Esa actitud ha tenido correspondencia en los textos positivos
y, desde luego, en nuestra Ley de E. Criminal y en la jurispru-
dencia tradicional del Tribunal Supremo “exoneratoria de toda
alegacién sobre la conviccién formada ‘en conciencia’”.?5
El tratamiento judicial que habitualmente reciben los hechos
suele reflejar una consideracién de los mismos como entidades
naturales, previa y definitivamente constituidas desde el momen-
to de su produccién, que sélo se trataria de identificar en su
objetividad. Lo escribio con mucha claridad Fenech, al referir-
se a ellos como “esos datos frios de la realidad”.26
Es decir, los datos como lo dado, o sea, esa “realidad 0 cua-
lidad de alguna realidad, que es dada, y también que esta dada,
cuando se halla presente a un sujeto cognoscente sin ja me
cién de ningtin concepto”.27
io por alto
fal modo de existencia de los hechos permitiria al juez, de
manera espontanea, sin mediaciones, una relacién con ellos
de total exterioridad, con el minimo de implicaciones subjetivas.
Pero lo cierto es que el hecho puro del positivismo flossfico
decimonénico no parece que exista como tal; y, en consecuen-
cia, tampoco caben “los juicios de hecho entendidos como sim-
ples constataciones del ‘dato bruto’ ”.28 Por el contrario, en la
Frank, Derecho e inee)
ad. de C. M. Bidegain, revisuda por GR.
16, Buenos Aires, Centro Editor de América Letina, 1968, p. 70.
* L. Prieto Castro y E, Gutigmez de Cabiedes, Derecito Procesal, Madcid,
1976, p. 32:
°©M, Fenech Navarro, Enjuici
ao ac 1971-72. Univer +p.3
Un punto de vista sobre lox hechos, bien diferente, puede verse en C, De fa V-za
Benayas, Introduceién al Derocha Judicial, Madrid, Montecorvo, 1970, p. 191
3, Fervater Mora, voz “Dado”, en Diccionario de Filosofia, Madrid, Alianza Fii-
1979, vol. I, p. 705.
i Ubertis, Fatto e valore nel sis
a probatorie penate, Milano, Giuflre, 1979,
moderna filosofia de la ciencia, tiene carta de naturaleza la idea
de que se da “cierta intimidad conceptual entre lo que conside-
ramos hechos y el lenguaje en que los afirmamos, o al menos
entre los hechos y los tipos de entidad légica que designa-
mos como ‘enunciados’ (...). Les hechos son aquello que afir-
man los enunciados verdaderos”.
Este nuevo paradigma, al ofrecer una visién diferente del
proceso cognoscitivo, revela también un distinto modo de rela-
cién entre el sujeto que trata de conocer y el segmento de expe-
riencia sobre el que proyecta su interés. Y en nuestro caso, en-
tre el juez, los hechos probatorios y el thema probandum.
Asi resulta que el juez se entiende no directamente con los .
hechos como tales, sino con proposiciones relativas @ hechos,
con “representaciones cognoscitivas” que denotan algo aconte-
cido en e] mundo real.>? Lo que, bajo su apariencia de obviedad,
tiene implicaciones praticas de extraordinaria relevancia que no
pueden pasar desapercibidas.
Estas son, en primer lugar, que sobre el proceso de conoci-
miento relativo a los hechos, ai estar también mediado por el
lenguaje®! —“el lenguaje y la situacién son inseparables”~,¥ pesa
idéntica carga de relativismo y de incertidumbre y ambigtiedad**
que en todos los demas casos en que esa mediacién tiene lugar.
10 es importante porque las mismas pecutiaridades (“ambigtie-
explicacién, trad. de
marero y A. Montesinos. Madrid, Alianza Editoriat, 2* ed.. 1985, pp. 16-
E, Garcia C
7
8f, A. Van Dijk, Estructuras y funciones del diseurso, wad. M. Gann y M. Mur.
igho XXI Editores, 7" ed., 1991, p. 8!
Gj. al respecto A. Ruiz Miguel, “Creacién y eplicac:
cn .tnuario de Filosofia del Derecho, 1984 (separata), p. 1
2M. Stubbs, Andlisis def discurso. Analisis soctolingitistico del lenguaje navr
tr a de C. Gonzdlez, Madrid, Atienza Edito “p17.
6 muy bien Frank: “Hay también, una ambigdedad perturbagora cn '
ra “hecho”, Los *hechas” son amb: (Gn op. eff
nen tn decision judicial”
jetivos® y ‘objetivos
dad”, “textura abierta”, “zonas de penumbra”) que se predican
de los enunciados deénticos suelen encontrarse también presen.
tes en los enunciados que se expresan en lenguaje observacional;
por mas que éstos hayan de tener normalmente como referente
entidades connotadas por un menor nivel de abstraccién. Si
como dice Echevarria, “la observaci6n cientifica no es inmediata
ni ingenua”, sino que “esta cargada conceptualmente”,*4 cudnto
mas cargada de todo (preconceptos, prejuicios, etc.) no lo ha de
estar una observacién que suele acusar marcadisimas
implicaciones emotivas, puesto que se traslada al proceso por la
via, siempre contaminada,* de las impresiones de testigos: ter-
ceros afectados/interesados 6 moralmente concernidos por el
tema del juicio.>° Impresiones adquiridas, la ms de las veces,
espontaneamente en el curso de la vida ordinaria y, desde lue-
go, sin el distanciamiento critico que por lo comtin acompafia a
ja actividad cognoscitiva de los cientificos; tan cautos, sin em-
bargo, como se ha visto, al evaluar Ja posible objetividad de su
conocimiento.
Por otra parte, en el caso del juez, esa mediacién discursiva
se da no como mera descripcidn aséptica de lo que ya existe al
margen de la actividad del operador: sino como proceso de cons-
truccién del supuesto de hecho, consiruccién a la que el juez
contribuye activamente, desde dentro. Y en ella est4 presente
1, Behevarria, Inirodueciéa a la metodologia de la ciencia. La filosofia de lu
Ciencia en et siglo XX, Barcelona, Bareanova, 1989. p. 70.
3 Interesantes indicaciones ai respecto pueden encontrarse en J. J. Mira y M.D
“Procesos intervinientes en la evidencia de testigos”, en F. J. Jiménez Buritto y M. Cie:
mente (eds.), Psicologia social y sistema penal, Madrid, Alianza Editorial, 198
159 ysss
% Como edviert
Conceptual (..) la comprensid
TOS", sino que también interse’
esa."
Dijk, “la informacién se ‘recodifica’ en informacién
ef almacenamiento y la reeuperacién nunca son “pus
n con todos les procesos de pensamiento™ (...} poi
la repraduceién es sobre todo producciin™,
Que es pertin
(op. cit. pp. 90-92). Observacicn:
tanto para el caso del testi
y su forma de aportar material informa-
tivo al juez, como por lo que se reficre al (ratamiento por ésic de ese material.
toda la carga de subjetivismo que acompafia a cualquier activi-
dad reconstructiva.
De aqui se deriva, pues, la exigencia de un cuidadoso con-
trol y una fuerte tension hacia la adquisicién del maximo de
conciencia posible de todos los factores capaces de incidir so-
bre la propia actividad, que no tendrfan que ser menores que los
que, pacfficamente, se acepta concurren en la tarea interpretativa.
Es decir, la referida mas directamente a las normas.
Del mismo modo que se ha dicho que los enunciados obser-
vacionales estan cargados de teoria,” en el area de nuestro in-
terés, tendria que decirse que los enunciados facticos corren,
ademis, cl riesgo de estar cargados de derecho. Lo que consti
tuye otra particularidad del proceso de conocimiento de los he-
chos a tener en cuenta, a la vez que apunta a otro riesgo de con-
taminacién del misme que no puede ser desatendido por el juez.
En efecto, éste trabaja sobre una hipotesis, que incluye a su vez
un punto de vista normativo, puesto que implica la afirmacién
de que en el caso concreto ha tenido lugar un hecho previsto
como supuesto base de un determinado precepto. Ahora bien,
aun dentro de ese contexto, y aun en Ja perspectiva de la eva-
Juacién de esa hipétesis, 1a dvisqueda de la verdad ha de ser ajena
a otro interés que no sea precisamente éste. Hablo de interés
como interés epistemolégico que tiene expresién legal en el
principio de presuncién de inocencia, criterio-guia que aqui debe
jugar como barrera impuesta al intérprete para, no obstante,
moverse en el marco de una hipotesis normativa, ser capaz de
iratar el material empirico que se le suministra por terccros con
el maximo de neutralidad y de distancia respecto del derecho
17 Son bien elocuentes al respecto las palabras de N. R. Hanson: “En cierto sentido,
entonces, La obser
est moldeada por niente previo de x. El lenguaje o tas notzciones
‘esar Lo que conocemos, y sin les cuales habrfa m
cerse come conacimiento, ejercen tambien influencia sobre las observaciones”. (Es 07.
cit, p. 99)
visidn es una accidn que Heva una “carga iedvica ign de x
» cones gas
para e
poco que pudiera reeano-
52
se inane nnensnnneeepamenee nn enema amemamameetef
i
sustantivo de eventual aplicacién, evitando caer en el riesgo facil
de producir un caso ad koc.3®
Situados en esta perspectiva es evidente que Ia actividad ju-
risdiccional presenta un especial grado de dificultad y su ejer-
cicio plenamente responsable demanda un extraordinario nivel
de autoconciencia sobre las peculiaridades de 1a misma.
La mayor parte de los enunciados, como sefialé Russell, “esta
destinada a expresar hechos, que (salvo cuande se trate de he-
chos psicolégicos) versaran acerca del mundo exterior”? Esta
circunstancia, en si misma evidente, y la mayor dificultad de la
captacion y el tratamiento seméantico de los “hechos psicologi-
os”, unida a alguna particularidad de nuestro derecho probato-
rio, ha llevado a la jurisprudencia de ia Sala Degunda del Tri-
bunal Supremo a “atribuir a aquéllos la inapropiada naturaleza
de juicios de valor”, como ha puesto de manifiesto Beneytez
Merino.*°
Podrian citarse multitud de rescluciones,*! pero sirva como
ejemplo una sentencia reciente, la de 30 de octubre de 1991
°8 Vale ta pena recordar que hace ya casi 20 afos 1. Ferzajoli advertia del riesgo de
forzar ta realidad de tos hechos, 2l establecer lo que de clos resulta “juridicamente re-
Tevante” en cada caso, que acecha siempre a la actividad jurisdiccionel. Postulaba “eri-
terios de valoracién y de juicio “factualmente relevantes’, es decir, adecusdos al hecho
considerado y tomadio en su concreta realidad” (“Magistratura Democratica ¢ Vesercizio
alternativo detia fimzione giudiziaria”, en P. Barcelona (¢d.) Luso alternative det
diriuto, Rorma-Bari, Laterza, 1973, vol. 1, pp. 117-118).
_?B. Russell, “La filosotia del atomisme kigico™, en J. Muguerza (ed.), La concep
cién anatitica de ta plosofia |, Alianza Editorial, 1974, p. 145, (Cui
_ *L. Beneyiez Merino, “Suicio de valor y jurisprudence
Epoca, nim. 19, septiembre de 1990, p. 15.
*" En general (por ejemplo, Moyna Ménguez, 14 de
calificativo de “hecho” para ef animo o inten
directa; y se Te considera “juicio @
O también, Puerta
de~un hecho psicoldgico que debe inferirse, al faltar normalmente prueba dire:
con referencia al conocimiento de la procedencia ilfcita de Tos b
Feceptacién
va mia),
en Poder Judicial, 2°
unio de 1988), se reserva el
n de matur, s6lo cuaido existe prucba
es en un dolite de
Asi parece que fa naturateza de un dato fictieo, por mis que ce orden psicoligice,
depenceria de fuctores exiemos, sobrevenidos. de insole procesal en est
€S el tipo de prueba
wn
3
(ponente De Vega Ruiz), que expresa muy bien el punto de vis-
ta de referencia. cuando dice que “los juicios de valor suponen,
en definitiva, una actividad de la mente y del raciocinio tendente
a determinar la intencionalidad del agente 0 sujeto activo de la
infraccién en las distintas formas comisivas”. Se trataria asi de
“Juicios 0 ‘pareceres’ de los jueces que indudablemente no de-
ben ser incluidos en el factum de la sentencia por ser meras
apreciaciones subjetivas”. Es la razén por la que “es en los an-
tecedentes de hecho en donde han de consignarse todas las cir-
cunstancias facticas como soporte de la calificacién juridica,
para dejar aquellos juicios de valor, inaprensibles por los senti-
dos, a la via deductiva que, razonablemente, ha de estar inmersa
en los fndamentes de derecho”.
Sabido es que lo que busca Ja opcidn que expresa este crite-
rio es extender el Ambito del control casacional a determinados
aspectos de la sentencia:“? los relativas a la justificacion de Jas
conclusiones probatorias en materia de intencién y motivos del
agente: a los que se dé tratamiento de quaestio iuris, para ha-
cerlos entrar dentro del ambito material del recurso.
Ocurre, sin embargo, que el fin perseguido, que en aparien-
cia ampliaria el control sobre algunos aspectos relevantes del
posicion tiene un autorizado exponente en E, Aguilera de Paz: “esa amplia
potestad que fa ley concede [alude al art, 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal],
se refierc tan solo a la apreciacisn de las pruebas que tengun relacion dnica y exclusi-
vamente con los hechos de Te causa y no las que se contr sigan g los elementos niora
0 juridicos relutivos a ellos” porque “segin se expuso en sentencis [det Tribunal Su-
ptemo] de 7 de abril de 1902, recaida en causa por delita de estafa, respecto at
ciacién del engafio” estuba justificado el cuestionamiento por la via det recurso de ca~
sucidn, “supuesto que ésie (el engaito) no es un hecho porque no pertenece « la esjera
ie los sucesos reoles perceptibles por fos sentiddos, sino wna mera deduccién de ca-
ricter juridico, mediante Ia cual se pucde Hi
© fos hechos es
pre
veriguac
Ge si el ogente, al
eject
adas como ciertos en Ta sei
doloso y con voluntad contraria a derecho, infiriendo Iégicamer
tos dz la sentencia lo que hubiera de simulacién o fraude en Tos actos por aquél
dos, pues, de lo centrario, se desnaturalizarian los preceptos ¢ y se havia inefi
cez, en muchos casos, el recurso de casacién”. (Comentarias ala Ley de Enjuiciamiento
Criminal, Madrid, Editorial Reus, 2° ed.. 1924, vol. Y, p. 358).
procedié © no con dnimo
por los mismes da-
a
54
aoe nee enn enrentae
|
|
i
enjuiciamiento, impone un precio objetivamente intolerable
desde e} punto de vista epistemoldgico, porque esa concepcién
nicga 0 cuestiona implicitamente, 0 cuando menos siembra una
seria confusién, acerca de la existencia como tal de una dimen-
sion central de la conducta humana; y la posibilidad de acceder
aun conocimiento racional de Ja misma.
Es decir, siguiendo el razonamiento expresado en el fallo que
se cita, el tmico aspecto del comportamiento del que podria
predicarse la existencia o inexistencia real, y susceptible
por tanto de recibir el calificativo de factico, seria el integrado por
Jos actos exteriores, perceptibles u observables de modo senso-
rial directo.4? Sdlo esa dimension del comportamiento podria ser
tratada mediante proposiciones asertivas, es decir, aquéllas de
las que cabe afirmar verdad o falsedad, porque sus referentes
serian los tinicos con posibilidades objetivas de tener 0 no te-
ner existencia real.
Por contraste, la determinacién del caracter intencional o no
intencional de la accién 0 acciones a examen, el elemento subjeti-
vo del delito, resultaria desplazado a un Ambito discursivo diferente,
el de los “juicios de valor” (“bueno”/“malo”, “bonito’/feo”), que
en cambio son proposiciones carentes de referente empirico. Los
mismos, se expresan en Jenguaje preceptivo, mediante enuncia-
dos que, como tales, no pueden ser ni verdaderos ni falsos, porque
no corresponden a ningiin hecho o circunstancia susceptible de ve-
tificacién. No tienen contenido informativo que pueda ser objeto
de prueba o refutacién, sino come su propio nombre indica, cont
nido simplernente valorativo.
s cierto, con todo, que en ocasiones puede darse una cierta
contigitidad entre.lo que son propiamente aserciones relativas @
hechos psiquicos y lo que constityen juicios de valor, en senti-
Cobe advertir en este punto de vista una clara expresién del que los autores her
designado como “inductivisme ingenuo” (Cfr A. F. Chalmers, ¢Qué es eset cosa Ma
mada viencia?, wad. de E. Pérez Sedefo y P. Lépez Mifiez, Madrid, Siglo XX1 Edito-
res, 1982, pp. 12 y ss.)
on
a
do propio, acerca de los mismos. Asi, cuando ia afirmacién de
que concurrié un determinado animo, que como tal seré una
proposicién de cardcter asertivo, va acompadiada de otra relati-
va, por ejemplo, a la consideracién del mismo como de una es-
pecial perversidad.
A esie respecto, vale la pena recordar que, como ha escrito
Ayer, al valorar una accion
no estoy b
iendo ninguna mas amplia dectaracién acerca de ella. Sélo
estoy poniendo de manifiesto la desaprobacién mora! que me merece.
Es como si dijese “Usted robé ese dinero”, con un especial tono de
horror, como si jo escribiese antadiendo determinados signos de ex-
clamacién. El tono de tos-signos de exclamacién no afiaden nada a
la significacién literal de la oracién. Sélo sirven para demostrar que la
expresién esta acompaiiada de ciertos sentimientos dei que hable,*#
En consecuencia, visto el modo de operar de los “juicios de
valor”, no puede sostenerse, en el plano epistemolégico, una
diversidad de naturaleza entre la actividad cognoscitiva dirigi-
da a establecer la existencia fisica de un determinado acto y la
que tenga por objeto conocer la dimensién intencional del mis-
mo, es decir, las caras externa e interna, respectivamente, de un
determinado comportamiento. Que el acceso a esta U}tima pue-
da comportar un mayor grado de dificultad y que su determina-
cién demande mayor cuidade o finura en la observacién o en el
andlisis, no implica una distinta naturaleza de ia actividad.45
“A.J. Ayer, Lenguaie, verdad y iégica, trad. de M. Suarez, Barcelona, Ediciones
Martinez Roca, 1971, po. }24-125.
© “Deci
que ba}
cionafidad en la conducta es sugerir algo a fa vex importan-
fe y que se prests con facilidad a equivocos. La formulacin
que
al poner de relieve
intencionalidad no es algo que qued2 ‘detrés’ o ‘fuera’ de la conduct, (...) Lo
Lquivoco ée la formufacién reside en suyerir una ‘localizacién’ del
finamiento en un item d
intencionatidad med
su val del |
imtenci6
cone
determinado, como si se pudiera descubrir lz
ian de mo
2 conduc
te une
aspec
mientos. (..) La conducta adquiere
ter in
wcho de ser vista por ¢f propio agente © por un observador
extemo en una perspect
‘a mas amptia, del hecho de hallarse siwada en un contexto
56
|
|
|
Podra decirse que, mas alld de lo afortunado 0 desafortuna-
do de algunas formulaciones, seria impensable que, por su
obviedad, la existencia como tal de tos factores intencionales
pudiera resultar desconocida y menos negada por Ja tesis
jurisprudencial de referencia. Pero aun admitiendo que asi fue-
ra, no por ello dejaria de resultar pertinente la critica. Cuando
menos por dos razones fundamentales.
La primera es que al atribuir a aquellas determinaciones el
cardcter de “juicio de valor”, se opera el desplazamiento de las
mismas a un campo especialmente connotado por la subjetivi-
dad menos controlable. El juez no vendré obligado a expresar
que ~y por qué infiere que—algo ha contado con existencia real
como parte o forma de un comporiamiento ajeno, sino tan sélo
a afirmar y en el mejor de los casos razonar su particular con-
viceidn, el porqué de la atribucidn de una determinada condi-
cidn, que como tal (parece que en esa concepcién) careceria de
propia existencia empirica. Como recuerda Castilla del Pino, al
tratarse de una estimacidn, “ésta ya no pertenece al objeto sino
al sujeto de la proposicién”.*
La segunda es que se trata impropiamente como deduccién a
un razonamiento que no tiene ese cardcter. Porque, en efecto,
derivar de datos empiricos obtenidos mediante el analisis de la
informacion probatoria relativa 2 un determinado comporta-
miento, que éste respondié a un cierto propésito —“la presencia
enel agente de una determinada intencién y (aun puede que) de
de objetivos y ergencias”. (G. HI. von Wright, Explicacidn » comprensién, wad. de 1.
Vega Refér, Madrid, Alianza Editorial, 1980, p. 149).
4 C. Castitla det Pino, Introduccidn a la hermenéutiea del lenguaje, Barcelona,
Peninsula, 1972, p. 17%
el autor las proposiciones estimatives
‘desempefian una funcidn osten-
‘ente u objeto externo. o supuestamente ext
referidor o hablante. O de otra forma, son paiab!
hablante, la sepa ono ta
“un juicio det
no (..) sino d
15 que expresan respecto del sujeto
aI”, Por contraste con ta proposicién indicativa que es
20 false”. (En op. cit., pp. 101 y 103).
cho verda
s7
una actitud cognescitiva reiat
fin’-4
zc
va a los medios conducentes al
? es realizar una inferencia inductiva. Como se sabe, el ra-
1amiento deductive presupone la existencia de una ley de
valor universal, que permite, mediante la subsunci6n en ella
de un supuesto particular y si se observan determinadas reglas
zicas, llegar a una conclusién, que es verdadera si lo son las
2s. Algo que no sucede en el razonamiento inductivo, en
© presupuesto y cuya conclusién, al ir mas all
as premisas, propicia una diferente cat
Por €
de
jad de conocimiento.
», al operar del modo que se cuestiona, aparte de pri-
var a un discurso institucional de tanto relieve del exigible
igor, s* genera confusién no sdélo acerca del caracter de alguna
dimensién de la conducta humana, sino también —y quiza mas
atin—, sobre la naturaleza, del grado o la calidad de conocimiento
que el juez puede Uegar a obtener por Ia via de los impro-
piamente caracterizados como “juicios de valor” que, es eviden-
te, nunca pasara de ser conocimiento probable y no deduc-
tivamente cierto.
Este aspecto de la cuestion goza a mi juicio de un relieve que
no cabe des
conocer, por lo importante que resulta que el juez
tenga plena constancia del rendimiento de los instrumentos que
utiliza, de la relatividad de los resultados, y que asuma su fun-
cién como lo que debe ser realmente: antes que nada, una indé
gacién cuidadosa sobre la existenciu o inexistencia real de de-
terminados
sa
datos de experiencia, en lo que, como luego veremos,
odré contar con el auxilio de tra
iversal capaces de dar a sus
nunca j uilizadoras leyes de
rencias consistencia
no ya se antici, es, entre nosotros,
primero?— de clarificacién
*7G.H. von Wright, op. cit,
En op. cit, p. 14.
58
tenido una acogida peculiar -acogida peculiar, porque ahora, con
frecuencia, simplemente se escribe “los juicios de valor o jui-
cios de inferencia”-, tanto en fa propia jurisprudencia de la Sala
cgunda, como por algunos autores, para seguir sosteniendo
bajo diferente etiqueta— la misma actitud metodolégica que se
ha criticado.® Pero, si se analiza el sentido de los términos, no
parece que la opcidn sea en si misma demasiado afortunada
como intento de descripcién de la operacién intelectual del juez
que nos preocupa, puesto que juicio en este contexto es equiva
lente a “acto mental por medio del cual pensamos un enun-
ciado”; o incluso “la afirmacién o la negacin de algo (de un pre-
dicado) con respecte a algo (un sujeto)”.©° E inferencia no es sino
un “proceso en el cual se Hlega a una proposicién y se la afirma
sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como pun-
tos de partida del proceso”.5! Con lo que resulta que la expre-
sién “juicio de inferencia” es anfibolégica, puesto que resulta
referible tanto al razonamiento deductivo como al inductive, para
significar, al fin, algo tan impreciso e incluso tautolégico como
“juicio de razonamiento”. Por cllo, quiza seria lo mas sencillo
hablar simplemente de inferencia inductiva, porque la expresién
cumple con la funcién descriptiva a que espira todo acto de
denotacién; y porque no sugiere, como no debe sugerir, diferencia
alguna de método en el modo de operar, por razén del objeto.
* Asien el caso de J. ML
cidn, Madrid, Colex,
La presuncién de iocencia
im ai
tam 2
2 Ruiz)
ién, por
Sala Segunda de 18 de noviembre de 1999 Ademas, en fin, donde
este tiltimo podria legitimamente expresar una actitud de incer-
tidumbre, el juez estarfa siempre obligado “a toda costa a llegar
a una certeza oficial”5°
drei, “El juez y et historiador”, eu
ditorial
dios sobre el proceso civil, trad
fica Argentina, 1961, pp. 107
cit, p. 107
cit. p. 112
cit, pe V4
cit.. p. 116.
60
i
}
i
|
|
i
|
i
|
:
|
i
i
Asimismo, Calogero se ocupé de sefialar la analogia de am-
bos modelos; incidiendo en una particularidad metodolégica y
es que: “como el histeriador, también el juez se encuentra con
el hecho no como una realidad ya existente, sino como algo a
reconstruir”.5”
‘A pesar de lo sugestivo de la consideracién comparativa, hay
aspectos de la funcién del juez que condicionan desde fuera su
forma de relacién con los hechas y que no pueden dejar de apun-
tarse, aunque sea esquematicamente. Nobili®® se ha manifes-
tado en ese sentido, haciendo hincapié, en primer lugar, en el ca-
racter eminentemente practico de la orientacién del juez. En
efecto, el interés que mueve su actuacion no es puramente
gnoseolégico, en la medida en que la averiguacién de la verdad
tiene que ver con la resolucién de un conflicto. Por otro lado,
esa busqueda esta también interferida por el momento norma’
vo. ¥ esto no sélo porque tenga que conducirse por cauces mas
0 menos predeterminados, come se ha visto, sino porque Ja cues-
tién sobre la que el juez est obligado-a pronunciarse, incluso
en su dimensién factica, suele estar profundamente tefiida de
aspectos de valor y la indagacién judicial siempre se da en fun-
cién de una hipétesis necesariamente normativa.
Con todo, este juego de biisqueda de analogias y matices di-
ferenciales deja practicamente intacto un aspecto de fondo que,
eneste caso, es ei que mis interesa. Lo ha puesto de manifiesto
Taruffo, al decir que asi no se obtiene “ninguna indicacién en
tomo al procedimiento en el que la investigacién se exterioriza,
ni precisa las caracteristicas de lo que es objeto de la misma, ni
aclara en qué consisten los datos en que se funda”. Y es que, por
esa via se da “‘sdio en apariencia una solucién al pr
lema del
° G. Calogero, La logica del gludice e il suo comtrolle in cassaz
Cedam, 2 ed.. 1564, p. 129.
M. Nobili, Hf principio de? libero convincimento del giudice, Milano,
1974, p. 49
juicio de hecho, mientras en realidad no se analiza la estructura
légica del procedimiento”.°?
Ese paso lo ha dado recientemente Ferrajoli.© Este autor
cornparte el ya aludido clasice punto de vista de que el juez tie-
ne que vérselas con una forma particular de verdad histdrica,
puesto que no esta a su alcance la observacién directa de las
conductas objeto de enjuiciamiento. Pero, sefiala, la investiga-
cién judicial “no consiste sdlo en la recogida de datos y piezas
de conviccién, sino sobre tode en experimentar y producir nue-
vas fuentes de prueba”; de manera que “lo que el juez experi-
menta no son los hechos detictivos objeto del juicio, sino sus
pruebas”.
Ello, es decir, el inten‘o de determinacién de les hechos “pro-
bados” del pasado, a través del analisis de hechos “probatorios”
del presente, confiere a Ja actividad las caracteristicas de la in-
ferencia inductiva.
Ahora bien, una inferencia inductiva peculiar en determina-
dos aspectos, de los que algunos ya han quedado sefialados. Y
que cuenta ademas con otro relevante elemento diferencial y
es que en la inferencia inductiva que realiza el juez cobra un
valor esencial de signo positivo la falacia del argumentum ad
ignorantiam, que se comwete “cuando se sostiene que una pro-
posicién es verdadera simplemente sobre la base de que no se
ha demosirado su falsedad (...) y que es falaz en todos los con-
textos excepto en uno: Ja corte de justicia”.“' Es el principio de
presuncién de inocencia, al que ya aludié Calamandrei. al ca-
racterizar al in dubio pro reo como instrumento preclusivo de
la perplejidad del juez, que juega ahora un papel central en la
2M, Taruffo, “Il giudice e to storia: consideracién
Diritto Processuate, 1967, p. 445
© En op. cit. p. 25-26.
Gf LM. Copi, op. cit.. p. 65
© En op. cit. p. 116.
elodologiche”, en Rivisie af
62
!
t
I
|
1
|
epistemologia judicial, en la que no se limita a operar como re-
gla de juicio, sino como verdadero eje del sistema.
2. EL DETECTIVE
La busqueda de puntos de referencia metodoldgicos que pue-
dan ser anaiégicamente explicativos de la naturaleza del traba-
jo del juez en materia de hechos, no se ha detenido en su asimi-
lacién al historiador.
Como es bien sabido, la investigacién judicial parte de la
constatacién empirica de que se ha producido un determinado
resultado. Un resultado anémalo, es decir, que rompe ia norma-
lidad. Desde esa evidencia primaria, Nevada al juez habitualmen-
te con un conjunto de otros datos, éste tratara de reconstruir el
caso en la totalidad de sus elementos integrantes.
Tal modo de proceder a partir de indicios,© guarda relacién
con el modelo de la semiética médica (donde el “indicio” es el
“sintoma”), pero presenta también una cierta homologia con
el “razonar hacia atras” de Sherlock Holmes.
Por eso, no tiene nada de extrafio que fildsofos y semidlogos
se hayan ocupado del método de investigacién criminal del per-
sonaje de Doyle con profundo interés; creyendo haber encon-
trado en él usta expresién del pensamiento de Ch. S. Peirce acer-
ca de la hipétesis o abduecién.%
© Indicio: “Cualquier cosa que indica ta posibilidad de que
haya ocurrido 0 vaya a ccurrir cierta cosa” (M. Moliner, Diccionar
Rol, Madrid, Grados, 1977). *
1 segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, U. Bee y T.A.
Bompiani, 1983, (hay waduceién castetlana de E. Busquets
€$ un buen eje
Puede vers
existido, existe,
de wso del espa-
cheok (eds.), Milano,
elona, Lumen, 19£9},
plo.
imismo TA. Sebeok y 1. Umiker lock Hoimes y Charles
El métode de investigacidn, Trad, L. Giteli, revision de LM. Pérez Tornero,
» Paidds, 1987, (ste libro contien
os reunidos en ef anterior)
\ Cf: Ta voz “Abduccidn”, en J. Ferater Mora, op. cit., vol. 1, pp. 12-14,
cen realidad lo que es ef trabajo inieial de
63
Mas recientemente Fassone,® siguiendo las observaciones de
Eco" sobre el particular, ha Nevado directamente ef punto de vista
de Peirce al terreno de Ia reflexién sobre la prueba judicial.
En este planteamiento, el juez opera en su averiguacién a
partir del conocimiento del resultado y de una regla que actian
como premisas. Ahora bien, tal regla no es equivalente a la ley
general del razonamiento deductivo. Esta se halla bien determi-
nada y contiene en si misma toda la informacién relevante; asi,
operar la subsuncién del caso concreto es una simple aplicacién,
“una mera explicitacién del contenido semantico de las pre-
misas"® que, si se hace con el necesario rigor formal, garantiza
1a validez del resultado. Pero no produce aumento de saber
empirico, es decir, no permite ir hacia adelante en el conocimien-
to, descubrir algo nuevo.
La abduccién se caracteriza, en cambio, porque ella “mira a
acontrar, junto al caso, también la regla”.© Esta puede ser de
3 0 menos facil localizacién, pero nunca susceptible de sim-
ple aplicacién con la garantia del resultado que cabe esperar en
el caso de la deduceién. Aqui el valor de verdad no esta plena-
mente garantizado por la validez de las premisas, por eso existe
um riesgo.
En resumen, en el razonamiento deductivo, como se sabe, se
También podría gustarte
- Concesiones en La Ley de Aguas NacionalesDocumento4 páginasConcesiones en La Ley de Aguas Nacionales2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- Teoria Del Caso JGRJDocumento4 páginasTeoria Del Caso JGRJ2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- 902inconst 19feb24Documento18 páginas902inconst 19feb242020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- Asociación Civil y Sociedad Civil JJRCDocumento4 páginasAsociación Civil y Sociedad Civil JJRC2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- 839inconst 11sep23Documento35 páginas839inconst 11sep232020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- 707inconst 13jul22Documento14 páginas707inconst 13jul222020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- Contrato de Cesion de DerechosDocumento2 páginasContrato de Cesion de Derechos2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones
- La Doctrina Del Tribunal Constitucional Federal Aleman. Robert AlexyDocumento34 páginasLa Doctrina Del Tribunal Constitucional Federal Aleman. Robert Alexy2020 Der RAMIREZ COCOLETZI JOSE DE JESUSAún no hay calificaciones