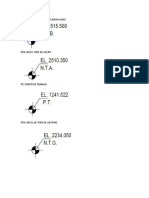Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
950-Texto Del Artículo-2083-1-10-20170920
950-Texto Del Artículo-2083-1-10-20170920
Cargado por
thagres0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas11 páginasTítulo original
950-Texto del artículo-2083-1-10-20170920
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas11 páginas950-Texto Del Artículo-2083-1-10-20170920
950-Texto Del Artículo-2083-1-10-20170920
Cargado por
thagresCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
oe ole loo) ferme lela)
Pe ee eee Se ee Ey
PO uae CRE ele tee uae eR eet mee Rn Es alte RO ed
esse sper se pray HernOnT ny seeTng ps Heep He AES NED UE Ne PnvOPIC ONSET TI
See ee ee ee eee ted
Se ee ee ee ts
PR ue Ue Re a)
Deen eRe ee RAS ee MU CRC Rl umes eed
eee ee ee eet te keen ete
Jorge Burga / Juan Tokeshi
MIARQUITEXTOS 28
Cuestién previa. Las ciudades en el Peri*
Laurbe puede ser considerada como elartefacto artificial mas singular crea-
do por sociedades humanas, con distintas escalas. Si en el Pert las agrupamos
por el niimero de sus habitantes tenemos desde pueblos con menos de cien
familias a una metrépoli de mas de 9 millones de ciudadanos. En el rango de
cludades grandes se ubican Arequipa, Trulllo, Chiclayo, Plura, Iquitos, Cusco,
Chimbote y Huancayo.
Mas allé de estas cludades, que sobrepasan los 300,000 habitantes y que en
su mayorla estan ubicadas en la costa, podemos decir, desde una perspectiva
cuantitativa, que lo que caracteriza a nuestros asentamientos es la dispersién,
yla atomizacién,
El caso del Peri es singular, asociado a una geografia muy diversa ha gene.
rado territorios complejos, que sélo se puede entender silo relacionamos a sus
cuencas y sus memorias sociales y espaciales.
Elfortalecimiento de las ciudades est asociado a sus potenciales formas de
agrupamiento espacial, social y cultural que permiten a sus poblaciones alcan-
zar un nivel més elevado de bienestar.
Formular respuestas a la asociacién entre urbanizacién y crecimiento eco-
némico es apreciar céme influye la distancia espacial y la centralidad en la ge-
neracién de vinculos de escala y aglomeraciones productivas.
El proceso de crecimiento de las ciudades peruanas se ha planteado desde
tna sola perspectiva: maximizar la rentabilidad econémica del suelo, apelando
al crecimiento frente al desarrollo social y espacial, sin relacionarlo con su en-
tomo rural, depredando el valle y sin posibilidad de reforzar su identidad como
pueblos.
La cludad contemporénea termina agudizando el problema, por su extremo
crecimiento en periodos breves. Se ha perdido la relacién del habitante con su
entorno, la escala la decide el vehiculo y los sentidos comerciales que se pue-
dan establecer.
El crecimiento de nuestras ciudades no ha formado parte de ninguna estra
tegia de planificacién territorial y no ha permitido un desarrollo equilibrado de!
campo y la ciudad con una mejor acupacién del territorio nacional y regional
‘Tampaco se ha preservado el patrimonio construido ni una identidad regional
que eleve la calidad de vida de sus ciudadanos pobladores.
El reto est en buscar un modelo de desarrolla en pueblos donde la hips:
tesis de gestacién, formacisn y supervivencia se base en criterias alternativos
a la respuesta del capital como nico argumento, valorando y preservando la
cultura e identidad de sus espacios regionales.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL TERRITORIO PERUANO
Lugar de residencia Tamafios 'decentros Distribucién
poblados
Rural Hasta 2000 +3000 26%
Poblados 2000 /20000 320, 16%
Cludades Pequefias 20.000 /100.000 29 ox
Gludades Medianas _190.000/300.000 2 8%
SUBTOTAL 56x
ludades grandes 300.000 | 800.000 8 14%
Lima metropolitana 9.000.000 1 30%,
SUB TOTAL 44%
POBLACION TOTAL, 100%
ARQUITEXTOS 26 Il
La importancia de la cuenca en la historia
del desarrollo regional.
El habitat es el espacio fisico, econémico y
social construido en varios escenarios sobre-
puestos y articulados entre si, donde los indi
viduos y comunidades desenvuelven su vida
social. Existen diversos escenarios como la
‘cuenca, la micro cuenca, el poblado, el barrio
‘ vecindario y la vivienda: la calidad de vida se
asocia al espacio territorial. Lo ideal es lograr
€l control de pisos ecoldgicos como lo hacian
las culturas precolombinas y un concepto de
progreso asaciado al acceso y uso de bienes y
servicios basicos, sostenido y de calidad.
Entender la cuenca como el lugar donde
Debemos pensar desde los poblados pe-
quefios a los grandes: desde los mas de 5000
poblados de mil habitantes a la megalépolis
de Lima, con 9 millones. En todos ellos, la
cuenca es portadora de memoria colectiva,
historia y naturaleza, lo que hace posible la
convivencia en un pals de tradicién y modern-
ad. E50 implica pensar un modelo territorial
{que se asocia con un modelo de organizacién,
por ejemplo, el control de pisos ecolégicos
como signo de diversidad.
Criterios para la gestién del sistema andino
La cuenca es la unidad del manejo terri-
torial, 1o que da derecho a acceder a los ble-
nes producidos (cosecha) y deberes de par-
ticipar en la produccién. Eso se demuestra
en el interés y aplicacion tecnotégica, en la
planificacién (por ejemplo, predecir el clima
y organizar la produccién agricola). E50 im-
plica la ritualizacién de los acontecimientos
astronémicos, las actividades agricolas como
generadoras de tradiciones. La cosmovisién
compartida por la comunidad debe sumarse
‘a una autoridad legitima, Paralelamente, hay
{que buscar alterativas que permitan asegu
rar la alimentacién todo el afi: varios pisos
altitudinates, construccién de andenes, repre-
sas y acueductos, diversidad de especies y va
riedad de plantas, caminos, puentes y colcas,
informacién y comunicacién desarrolladas a
través de los quipus y mitimaes que permitan
la organizacién de las fuerzas productivas.
Sintesis del sistema andino
Un aspecto fundamental es la descentra-
lizacién en ambitos escalonados de la autor
dad: la familia, el ayllu, fa comarca, la regién,
el Tahuantinsuyo,
La configuracién del sistema andino se
basa en relaciones: en la diversidad, la unidad;
en la variabilidad, la estabilidad; en la incerti-
dumbre, la sostenibilidad; en lo disperso, la
comunicacién; en lo ciclico, la continuidad,
Memoria social y espacial como
explicacién de un proceso interrumpido.
El valle del Mantaro.
Ellugar
En un paisaje contemporéneo frégil, di-
verso y con fricciones, el crecimiento de los
pueblos y ciudades no puede ser resultado
de una urbanizacién tradicional, es necesa-
rio conjugar otros procesos de consolidacién
que permitan su desarrolt.
Exploraremos las relaciones de un medio
geogréfico particular en proceso de creci-
mento, de confrontacién entre [o tradicional
y una aparente modernidad, con grupos so-
diales y econémicos que construyen en a con-
tradicci6n sus aspiraciones de progreso.
Uno de esos lugares es la cuenca del Man-
taro. Teniendo como ee la relacién entre las
ciudades de Huancayo, Concepcidn y Jauja, se
integran un conglomerado de pueblos peque-
fios y medianos, en un sistema urbano nove-
doso y alternativo para el desarrollo nacional
De esta manera se puede relacionar ciu
dades y pueblos a una micro cuenca, como
sistema urbano / regional. También se puede
relacionar conglomerado urbano con renova:
cién, cultura urbana con patrimonio e identi:
dad, as{ como el tejido urbano existente con
tipologias.
El rosario de pueblos en el valle
El valle del Mantaro es uno de los valles
poblados mas grandes del pals. Es un labo-
ratorio donde se ver ~de primera mano- la
evolucién y el destino de la arquitectura po-
pular vernécula, asf como de la arquitectura
chicha, Silo vernéculo tiene alguna alternativa
de supervivencia ante su inminente y gradual
desaparicién, lo veremos en este valle. Y silo
chicha tlene alguna salida y empieza a produ-
cir ejemplos de calidad, también lo veremos
aqut. En este lugar se dard el desenlace final.
iAsistiremos a una recuperacién de nues-
tra arquitectura popular, bajo la forma de una
sintesis entre lo rico y valioso de las solucio-
nes tradicionales vernéculas, y lo expresivo,
pero desalifiado, de las propuestas chicha? O
por el contrario gveremos consumirse hasta
desaparecer nuestra tradiclon verndcula, a
la vez que entronizarse a la chicha sin ningtin
recaudo por el pasado, arrasando con la tra-
dicién?
Ms de setenta asentamientos, en las mar-
genes derecha e izquierda, engalanan este
Los puebles del Mantaro Il
valle, Pueblos mayores como Concepcisn y
Chupaca, pueblos medianos, como Sincos,
Sicaya, Chongos y caserios pequefios como
Marco, Santa Rosa de Ocopa, Ataura, unen
los extremos de las cludades de Jauja y Huan-
ayo, sigulendo la forma de un rosario, con el
rfo Mantaro al centro. Las dos carreteras pa-
ralelas se unen pasando y, sin entrar a Jauja,
se dirigen en una sola via hacia La Oroya, y por
lotro extremo la ruta desde Huancayo se di-
rige hacia Huancavelica. La margen izquierda
es la més desarrollada, contando con la ma:
yoria de los afluentes det Mantaro y con los
cultivos mas extensos y ricos. Allf se ubican
ciudades importantes como Jauja, Concep.
cién y la propia Huancayo, que se expande
dominantemente en esa margen, uniéndose
con los pueblos vecinos de San Agustin de
Cajas y San Jerénimo de Tundn, hasta llegar
a Concepcién. Falta poco para que se conso.
lide sobre ese lado una gran ciudad lineal de
tn extremo al otro. En realidad el 90% de la
poblacién de todo el valle se asienta sobre
la margen izquierda, mas plana y extendida.
Mientras en la margen derecha, mas angosta
y empinada, con cultivos més pobres, domi-
antemente secanos, se suceden pueblitos
como Huaripampa, Muquiyauyo, Sincos, Mito
y Orcotuna, menos tocados por la fiebre co-
mercial y el desarrollo, y por eso mejor pre-
servados. Pero mas cerca a Huancayo nueva-
mente se dan quebradas elevadas y rios, con
pueblos como Chupaca y Chongos. En gene-
ral, podemos decir que todavia existen luga-
res bien conservados en ambas margenes.
Huancayo y Jauja: una rivalidad, pero una
uunidad
Muchos siglos atrés, se piensa que el va-
lle fue un gran lago que terminé desaguando
por la quebrada de Izcuchaca en Huancayo,
uedando un valle regado por el rio Mantaro.
Antes de a llegada de los espaficles, los valles
EARQUITEXTOS 28
eran ocupados por la poblacién en las cabe-
eras delos ros, como en Cajamarca y Cusco
Elvalle del Mantaro noes a excep, y los
inkisles asentamentos se dleron en Jaua,
cerea aro que antiguamente level mismo
nombre, Edgardo Avera Martinez, en su lbro
‘imagen de Jaua”, hace un exhaustivoreco-
rrido desde la época colonial basado en las
Gplniones de muchos escritores, polls, mt
itaresy vijeros sobre este lugar, que siendo
capital tena como distito Java, Mito Chu-
paca, Huancayo y Concepcién Los adjetivos
sobre las bondades de su paisaje, su clima,
su produccién minera, agropecuara y su po-
blacién son Innumerables.Jaua era un lugar
famoso de paso oblgado, tanto para os que
vialaban alo largo dela sierra, como para ls
ave venian de ima, Pero, en opin de este
autor, fueron precisamente los beneiloscu-
ratives contra la tuberculosis los que comlen-
Zana corroersuliderango en eval
“Durante la repubica, en el siglo XIX se
acentia ta declinacién de Jaua, sobre todo
ambi, laimportancia de Huancayo.” No sla
Se ha detenido en ela el progreso, sho que
Bedemas se rca una emigracign mas o menos
notable de sus prinepalesfamilas. A mecla
dos dela centura, "se hace més notoria la
afluenca de enfermos de tuberculosis pulmo
nar, quienes vienen en busca de salud. Proba
blemente este fenémeno bien signifies para
Jaujauna elativa vente de ingresos, contribu
yoaretrasar, en cambio, su desarallo:”"
La plaza de Jauj, segin dibujo de Leonce
Aangrand (1838), y la vista de esa misma pla
za en el ibro de Charles Wiener (1880), que
también nos muestra Rivera Martinez’, luce
dalemés desu iglesia, herrosas arquertas en
€l primer nivel y Balcones coridos a plomo
tel segunda, que se pueden ver todavia en
Hhatum Cajas, arc ySincos. Mientras, Huan-
Cayo es descrto como una calle principal an-
cha larga, donde se daba la feria, famosa
hasta nuestros das, rodeada de buenas casas
y comercios, 1864 esta cudad es elevada a
provincia, independizandose de Java, lo que
Feflejaba su pujante desarrollo econdmico
(6g.
Con el correr de los afos se ia const
yendo, sobre ese desarrollo y primacia de
Huancayo, un mito que nos habla de un “rel
no Huanca”, formado alrededor de los afios
1000 después de Cristo. E historiador Walde-
mar Espinoza sostene que ofrecieron fuerte
resistencia ala conquista inca, pero luego fue-
ron derrotados por hambrey sed, y deporta.
dos hacia la regi de Chachapoyas Se enfa-
ARQUITEXTOS 28 ll
tiza asila rebeldia y el coraje de esta “Nacién
Huanca”. Pero esta tesis es cuestionada por
fl arquedlogo Manuel F. Perales Mungula®
quien sefiala algunos reparos.
al “En los tiempos previos ala llegada de los
incas los pueblos del valle del Mantaro vi-
vian en un contexto de fraccionamiento”.
b/ Que el palacio del rey “‘citado por Espino-
za.en Tunanmarca results ser, luego de lle-
varse a cabo las excavaciones arqueolég-
«as respectivas, [a amplia vivienda de una
de esas familias de élite que ostentaban el
poder a nivel de su comunidad.’
Pero, la visién grandilocuente y orgullosa
de lo huanca, frente a Jauja, unida al avance
arrollador del comercio en Huancayo ha ten:
do su contraparte en la destruccién, durante
las ultimas décadas, de magnificos ejemplos
de arquitectura tradicional, de casas patio,
balcones y portadas, construyéndose en su
lugar edificios chicha, anodinos, de 5 y 6 pi-
505, revestidos de vidrio espejo verde y azul,
con enchapes cerémicos, tomados de obras
que hemos realizado los arquitectos colegia-
dos en el valle, alas cuales se han afiadido ele-
mentos y “adornos” de dudosa factura.®
Mientras, precisamente, un desarrollo li-
mitado permitiS que se preserve un centro
histérico y muchos ejemplos arquitecténicos
en Jauia, asf como en varios de los pueblitos
en ambas margenes. Esto nos llevaria a cons-
Fgura of Pare
se Jauiaen 880
Fuente bro de
Charles. Wiener
“Le Pérou", pr
lead en Pars
en 880.
Obsérvere ta
tipologa del
eiifiio dele
laquirda, con
arcos abeio.y
baledn cord,
orb. ste mo.
elo de iter
dencie colonial,
hha permanecida
en algunos pue:
bos, como me
lp.
Los pueblos del Mantaro il
In
tatar una extrafia tesis: a mds progreso y de-
sarrollo comercial, més destruccién y ruptura
con la tradicién, mientras que a falta de este,
mayor preservacién de estos ejemplos. Un
Indice bastante certero de este proceso de
modernizacién en los pueblos y ciudades, es
el porcentaje de techos de tejas que se man-
tienen. Mientras Huancayo y las poblaciones
mas cercanas sélo preservan el 10% 0 20% de
sus techos de tejas, pueblos més alejados de
los ejes viales y de los polos de “progreso”,
mantienen més del go% de sus techos de teja
y sus casas patio. Pero donde se expresa la
presencia de lo chicha con mayor osadia es en
hitos y elementos urbanos, presentes en las
plazas y centros urbanos: nuevos municipios
de vidrio espejo al lado de las iglesias, par-
ques y miradores con extrafios personajes fo-
Ikléricos, ingresos pretenciosos o paraderos
cen forma de chullos y sombreros.
El complejo sistema de relaciones del valle
rebasa este ambito y esta pugna, alcanzando
regiones como Hudnuco, Pasco y Huancave.
lica, abarcando otros planos, come et religio.
so. Aparte de las efemérides locales, perviven
devociones regionales, como la del Sefior de
Muruhuay, originado cerca de la ciudad de
‘Tarma, a partir de la aparicién de una imagen
de Cristo en una roca, que luego fue pintada,
como para no dejar nada a la imaginacién, ro.
deada por una ura de vidrio, y por una fla
mante iglesia, rodeada ~a su ve2- por cientos
de vendedores ambulantes, restaurantes y
bares. “Este culto ha calado tanto en el ima:
ginario colectivo, que no hay club deportivo,
agrupacién o asociacién, en toda la regién,
que no se dispute el nombre y proteccién de
tan afamado Cristo”.
Distribucién de pueblos en el valle del
Mantaro
Para comenzar, es un caso (nico el que tan-
tos pueblos se asienten en un mismo dmbito
continuo, tan cercanos unos de otros. Sin em-
bargo existen jerarquias y agrupamientos. En
cuanto a jerarquias, primero esté la ciudad de
Huancayo, capital de departemento. Le sigue
la cludad de Jauja, Después estén los pueblos
mayores como Concepcién y Chupaca, Luego
10s pueblos, terminando con los caseros.
Los pueblos del valle se podrian organizar
en 3 grandes grupos, y uno menor.
1. Los asentamientos cercanos a Huancayo,
de una y otra margen, bien conectados
por un puente.
2. Los que rodean Concepcisn, conectados
por varias vias interiores, sobre la margen
izquierda.
HEARQUITEXTOS 28
3. Los que estén rodeando a Jauja, de una y
‘otra margen, bien conectados por el puen-
te que une las dos mérgenes en esa zona.
4. ¥ un grupo de pueblos sobre fa margen
derecho, entre Jauja y Huancayo, que 2
pesar de su cercanfa a Concepcién no se
vineulan a ella, pues no hay buenos puen-
tes que los relacionen
Vemos que la presencia del rio y las dos
mérgenes sdlo son determinantes en el tlt
‘mo caso, mas no en el de los grupos mayores,
que 2 pesar del rfo se encuentran bien inter-
conectados.
nivel vial, existe una buena conexién en
Jas rutas principales (carretera central que
se desarrolla en paralelo sobre ambas mér-
genes) y las vias secundarias de penetracién
hacia los pueblos mas altos. Sslo en el centro
del valle no hay puentes para relacionar am-
bas margenes.
tra explicaciin, sobre los tipos de asenta-
rmientos, puede ser que los pueblos o agrupa-
rmientos urbanos con predominancia ganade-
rase ubicaron en las partes més altas del valle,
mientras los de caracter agricola hicieron en
valle bajo, como lo sefala Manuel Perales*
Este mismo autor indica que los asentamier
tos originales (Horizonte intermedio Tardio),
fen su gran mayoria fueron compuestos por
edificios circulares en piedra y barro, (post
blemente techados por ramas y paja), que se
corganizaron alrededor de patios, que él lama
“grupos de patio”, sobre terrazas artifcales
preparadas para atenuar las pendientes natu
rales. Las edificaciones rectangulares son traf
das posteriormente por los Incas.
Primeras observaciones?
‘Algunas caracteristicas de los pueblos
A nivel de distribucién de poblados en el
valle
La organizacién de estos poblados prece-
dealas vias modernas y obedece més bien ala
cercania de los poblados mayores, que tienen
sus constelaciones alrededor. Las concentra-
clones principales son Huancayo, Concepcién
y Jauja. Ese esquema se ha enriquecido con la
generacién de concentraciones intermedias y
agrupaciones o dispersiones que generan una
red alo largo del valle
Sobre el patrén de poblados
Se dan poblaciones con un trazo reticular
definido y plazas centrales, sobre todo en las
zonas bajas. Mas arriba el trazado es més irre-
gular, afectado por la topogratia y los cami-
nos de herradura.
ARQUITEXTOS 26 Il
La configuracién del pueblo en su con-
junto, puede adoptar una forma concéntrica
alrededor de a plaza. En otros casos puede
adoptar una forma extendida en una direc-
También podría gustarte
- Resumen EjecutivoDocumento7 páginasResumen EjecutivothagresAún no hay calificaciones
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALcorregidoDocumento7 páginasESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALcorregidothagresAún no hay calificaciones
- B-12-Memoria-Concha AcusticaDocumento3 páginasB-12-Memoria-Concha AcusticathagresAún no hay calificaciones
- 4-Desagregado de MoviliarioDocumento3 páginas4-Desagregado de MoviliariothagresAún no hay calificaciones
- Desagregado de Flete 20023Documento4 páginasDesagregado de Flete 20023thagresAún no hay calificaciones
- Metrados HuasahuasiDocumento69 páginasMetrados HuasahuasithagresAún no hay calificaciones
- NIPBDocumento1 páginaNIPBthagresAún no hay calificaciones
- Dotacion de AguaDocumento2 páginasDotacion de AguathagresAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Skatepark OkDocumento13 páginasMemoria Descriptiva Skatepark OkthagresAún no hay calificaciones