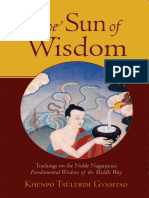Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Panorama Social de América Latina 2019 32-34
Panorama Social de América Latina 2019 32-34
Cargado por
Fernando Lapuente-GarcíaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Panorama Social de América Latina 2019 32-34
Panorama Social de América Latina 2019 32-34
Cargado por
Fernando Lapuente-GarcíaCopyright:
Formatos disponibles
32
Introducción Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En síntesis, el impacto negativo en las economías en desarrollo de la coyuntura de
bajo crecimiento económico, las múltiples señales de las significativas transformaciones
en el mercado de trabajo derivadas de la automatización, el acelerado envejecimiento y
las cada vez más visibles consecuencias de la crisis climática, hacen necesario diseñar
respuestas de política pública y avanzar hacia la construcción de estados de bienestar
que, a partir de un enfoque de derechos y con atención a las diferencias y desigualdades
existentes, brinden garantías amplias de acceso a servicios sociales fundamentales
para el desarrollo, como la educación y la salud, y con sistemas de protección social
universales e integrales que ayuden a proteger las capacidades adquisitivas y el acceso
a los servicios públicos de calidad (pensiones, salud, educación, transporte, vivienda,
infraestructura básica) de la población latinoamericana —incluyendo a los estratos de
ingresos medios— y que otorguen herramientas suficientes para la adaptación a los
escenarios laborales, económicos y medioambientales presentes y futuros.
F. Migración: desafíos para la inclusión
y la protección social
La migración internacional viene ganando importancia creciente en la agenda política y
social de la región. La centralidad del tema migratorio en la agenda actual está marcada
no solo por sus efectos en política internacional y en el intercambio cultural y económico
entre los países de origen y los de destino, sino por los desafíos humanitarios, sociales
y económicos que conlleva.
La persistencia de disparidades en el desarrollo, el bienestar, la estabilidad
económica y política y el goce de derechos, los distintos estadios en los procesos de
cambio demográfico, la mayor facilidad para trasladarse y comunicarse entre fronteras,
y, en general, la multiplicidad de motivaciones y factores que impulsan las migraciones
—crecientemente forzadas en varios corredores de la región— implican que estas
seguirán constituyendo una dinámica central dentro de nuestras sociedades y entre
ellas. Si bien en general en el largo plazo esos flujos generan aportes económicos
positivos y una mayor diversidad y riqueza cultural, en lo inmediato plantean problemas
para las políticas a nivel local, nacional y regional, así como para la cooperación regional,
subregional y el multilateralismo.
América Latina y el Caribe tiene una población migrante estimada en 40,5 millones
de personas, lo que representa alrededor de un 15% de los casi 272 millones de
personas migrantes a nivel mundial (Naciones Unidas, 2019). En la actualidad se
registran importantes cambios en los tres patrones que caracterizaron la migración
internacional en la región desde la segunda mitad del siglo XX: la emigración al exterior
de la región, la inmigración histórica de ultramar y los intercambios intrarregionales. Un
cuarto patrón es el retorno a los países, ya sea planeado o forzado (Martínez Pizarro,
Cano y Soffia, 2014).
En el primer caso, hay indicios recientes de una tendencia inestable de los flujos
de emigración a los principales destinos extrarregionales, en especial, desde México
a los Estados Unidos, que parece haberse desacelerado, al contrario de lo ocurrido
con la emigración desde Centroamérica. Por su parte, la inmigración proveniente de
otras regiones ha perdido importancia relativa. Los intercambios dentro de la región
son los que más se han intensificado: gran parte de la inmigración actual proviene de
países de la propia región. Además, se ha ampliado el número de países de origen
de la inmigración y han emergido nuevos destinos al interior de la región. El balance
migratorio negativo, es decir el predominio de la emigración en la región, sigue siendo
Panorama Social de América Latina • 2019 Introducción 33
un rasgo definitorio de los intercambios: las estimaciones actuales indican que se
registrarían seis personas emigradas por cada dos inmigrantes. Es fundamental adoptar
una perspectiva que tenga en cuenta las diferentes vulnerabilidades de las personas
migrantes en las distintas etapas del ciclo de la migración (véase el diagrama 1), así
como garantizar un enfoque de género, de derechos y sensible al ciclo de vida.
Diagrama 1
Riesgos, vulnerabilidades
Instalación-reproducción
y necesidades de las
Tránsito personas migrantes en
las distintas etapas del
ciclo de la migración
Destino
Origen
Flujos (familia-recursos-portabilidad
de derechos, entre otrosa)
Retorno
Transnacionalidad
Fuente: C. Maldonado Valera, J. Martínez Pizarro y R. Martínez, “Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades
a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/62), Santiago,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.
a Naturalmente, entre los flujos transnacionales asociados a la migración también se incluyen ideas, prácticas, habilidades, capital
social y normas culturales (véase por ejemplo: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-
016-0032-0).
La migración es producto de graves problemas como la pobreza, la desigualdad, los
déficits de trabajo decente, el racismo, las diversas formas de violencia y los desastres
y crisis económicas, políticas y ambientales. Por su parte, la migración también puede
ser un nuevo vector de la desigualdad, en especial cuando se entrecruza con otros
ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, como las desigualdades de
género, las territoriales, las de edad y las étnico-raciales. Con frecuencia, las personas
migrantes enfrentan diversas formas de discriminación y xenofobia motivadas por su
origen nacional pero también por su condición étnico-racial, en particular en el caso de
las personas migrantes afrodescendientes o indígenas. En ese sentido, la migración
supone un desafío a la cultura del privilegio y puede despertar reacciones al respecto.
Aunque la relación entre pobreza y migración es heterogénea (no necesariamente las
personas migrantes son más pobres en los distintos países para los que se dispone de
información), las remesas desempeñan un papel importante en el alivio de situaciones
de pobreza de numerosas familias en varios países de la región, en particular de
Centroamérica y del Caribe. Por ejemplo, las tasas de pobreza considerando el total de
la población de El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana aumentarían
entre un 1,5% y un 2,4% si no fuera por las remesas (véase el cuadro 1). Teniendo en
cuenta solamente los hogares que reciben las remesas, las tasas de pobreza aumentarían
entre un 12,4% y un 27,6% en ocho países, a saber, (Bolivia (Estado Plurinacional de),
el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, la República Dominicana y el
Uruguay. Además, en algunos casos, las remesas tienen un gran peso como porcentaje
del PIB o de las exportaciones e importaciones, particularmente en Centroamérica y
varios países del Caribe.
34 Introducción Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Cuadro 1 Tasa de pobreza para la población total Tasa de pobreza para la población
América Latina en hogares que reciben remesas
(13 países): tasa de Total Sin Diferencia Total Sin Diferencia
pobreza con y sin remesas remesas
remesas, para la Bolivia (Estado Plurinacional de) (2017) 35,1 35,9 0,8 27,3 39,9 12,5
población total y para Chile (2017) 10,7 10,8 0,1 15,5 24,8 9,4
los hogares receptores Colombia (2017) 29,8 30,0 0,2 21,1 31,2 10,1
de remesas, totales Costa Rica (2017) 15,1 15,2 0,1 8,8 19,6 10,8
nacionales, alrededor
Ecuador (2017) 23,6 24,1 0,5 12,7 29,9 17,2
de 2017
El Salvador (2017) 37,8 39,9 2,1 41,5 54,1 12,6
(En porcentajes)
Guatemala (2014) 50,5 52,0 1,5 39,5 57,2 17,7
Honduras (2016) 53,1 55,5 2,4 39,5 53,3 13,8
México (2016) 43,7 44,4 0,7 46,2 61,7 15,5
Paraguay (2017) 21,5 22,1 0,6 26,1 33,5 7,4
Perú (2017) 18,9 18,9 0,1 4,1 8,2 4,1
República Dominicana (2017) 25,0 27,2 2,2 33,3 60,8 27,6
Uruguay (2017) 2,7 2,7 0,1 3,3 15,7 12,4
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares
(BADEHOG).
La migración supone un importante desafío en materia de inclusión y protección
social, ya que existen vacíos en el acceso a servicios básicos, al trabajo decente y a
mecanismos de protección social en los países de destino, mientras que en los países
de origen o retorno hay múltiples necesidades insatisfechas. A su vez, en los lugares
de tránsito la atención a las personas migrantes lleva aparejados sus propios desafíos.
Se hace necesario a este respecto una institucionalidad nacional con mecanismos
de inclusión social y laboral (en especial de acceso a la protección social y al trabajo
decente), así como cooperación internacional (regional y subregional) para garantizar los
derechos y bienestar de las personas migrantes, particularmente las más vulnerables,
en sus travesías, tránsito y retorno, en especial si se trata de etapas no asumidas por
opción sino forzadamente. Para avanzar es preciso adecuar los marcos normativos
nacionales a los estándares internacionales e implementarlos con eficacia, así como
lograr una coordinación intersectorial efectiva a nivel central que redunde en estrategias
nacionales y sistémicas para la inclusión social y laboral de las personas migrantes y
sus derechos, dando la debida importancia a la incorporación de un enfoque de género.
En lo que atañe a la incorporación efectiva de un enfoque de género, se han
registrado avances, como muestra el repositorio de normativas sobre migración
internacional del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
de la CEPAL, que contiene 95 normas de 21 países de América Latina y el Caribe. De
este total, 31 cuerpos legales (incluidas las constituciones) se refieren principalmente
a la migración, su regulación y la protección de las poblaciones migrantes; 19 a
materias relativas a la prevención, sanción y asistencia a víctimas de trata y tráfico de
personas y; 45 a materias conexas diversas. Además, dado el papel que desempeñan
las organizaciones de la sociedad civil en los muy distintos escenarios migratorios,
debe definirse el espacio de colaboración y complementariedad entre autoridades y
sociedad civil, sin que ello lleve a que las políticas dejen de asumir los compromisos
adquiridos a nivel nacional e internacional ante las personas migrantes.
Por último, y teniendo en cuenta el mediano plazo, es necesario avanzar en la
garantía de la portabilidad de derechos en materia de protección social contributiva,
pues en la medida en que los flujos migratorios se han vuelto más complejos y es
probable que una misma persona desarrolle su vida laboral con episodios y vaivenes
entre formalidad e informalidad y ello en dos o más países, resulta crucial construir
vías de acceso y garantía de beneficios previsionales.
También podría gustarte
- Practicando El CaminoDocumento390 páginasPracticando El CaminoFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Práctica de Las Postraciones A Los 35 Budas de La ConfesiónDocumento28 páginasPráctica de Las Postraciones A Los 35 Budas de La ConfesiónFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- 2.sadhana MahamudraDocumento16 páginas2.sadhana MahamudraFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- El Sol de La SabiduriaDocumento224 páginasEl Sol de La SabiduriaFernando Lapuente-García50% (2)
- Cristina Carrasco y Enric Tello (2013), "Apuntes para Una Vida SostenibleDocumento34 páginasCristina Carrasco y Enric Tello (2013), "Apuntes para Una Vida SostenibleFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Artista Invitado: Ana María Cardona Trujillo Acuarela y Puntillismo 7.5 X 8 CM 2022 MedellínDocumento26 páginasArtista Invitado: Ana María Cardona Trujillo Acuarela y Puntillismo 7.5 X 8 CM 2022 MedellínFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Bibfihuma,+gestor A+de+la+revista,+a05 Perez+RamiroDocumento24 páginasBibfihuma,+gestor A+de+la+revista,+a05 Perez+RamiroFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Clase 11 Migraciones y CovidDocumento16 páginasClase 11 Migraciones y CovidFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Perfil Del Psicólogo - Identidad y Especialización de La PsicologíaDocumento12 páginasPerfil Del Psicólogo - Identidad y Especialización de La PsicologíaFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Testigo y Escenario - Cruz Aimee M. S.Documento1 páginaTestigo y Escenario - Cruz Aimee M. S.Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- La Hora de ClaseDocumento91 páginasLa Hora de ClaseFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- 2013-Articulo-Migración, Sucesos Estresantes y Salud - Perspectivas de Las MujeresDocumento11 páginas2013-Articulo-Migración, Sucesos Estresantes y Salud - Perspectivas de Las MujeresFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- CamScanner 15-06-2023 12.28Documento46 páginasCamScanner 15-06-2023 12.28Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- 2017-Articulo-La Migracion de Retorno y Su Impacto en La Salud Uaricha 14Documento16 páginas2017-Articulo-La Migracion de Retorno y Su Impacto en La Salud Uaricha 14Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- 2023recursospsicologicos Duelo Intervencioncomunitaria - RiverayfigueroaDocumento18 páginas2023recursospsicologicos Duelo Intervencioncomunitaria - RiverayfigueroaFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Tesis. Duelo y Recursos Psicologicos. Experiencias Desde Chucandiro MichoacanDocumento204 páginasTesis. Duelo y Recursos Psicologicos. Experiencias Desde Chucandiro MichoacanFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Lucía Scuro e Iliana Vaca-Trigo (2017), La Distribución Del Tiempo Una Dimensión ClaveDocumento52 páginasLucía Scuro e Iliana Vaca-Trigo (2017), La Distribución Del Tiempo Una Dimensión ClaveFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 - Informe Sobre Las Migraciones en El Mundo 2022Documento38 páginasCapítulo 2 - Informe Sobre Las Migraciones en El Mundo 2022Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- Dialnet LaExpresionDelErosYLaSexualidadEnLaPoesiaActualDeM 7184409Documento24 páginasDialnet LaExpresionDelErosYLaSexualidadEnLaPoesiaActualDeM 7184409Fernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones
- La Hora de ClaseDocumento91 páginasLa Hora de ClaseFernando Lapuente-GarcíaAún no hay calificaciones