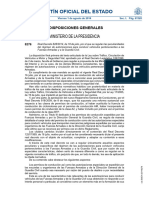Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Paginas Historia
Paginas Historia
Cargado por
Daniel KoffmanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Paginas Historia
Paginas Historia
Cargado por
Daniel KoffmanCopyright:
Formatos disponibles
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN. REFORMAS MILITARES
TEMA III (I)
EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN. REFORMAS MILITARES
ESQUEMA
1.- Introducción.
2.- La Guerra de Sucesión Española (1702-14).
3.- Reformas militares en el reinado de Felipe V (1700-1746).
4.- El reinado de Fernando VI (1746-1759).
5.- El reinado de Carlos III (1759-1788).
6.- El reinado de Carlos IV (1788-1808).
1.- INTRODUCCIÓN
El siglo XVIII empieza en España con el cambio de la dinastía de la Casa de Austria,
con casi doscientos años de antigüedad, por la de Borbón, de origen francés. Este cambio no
va a ser pacífico, ya que dilucidar quién va a ser el sucesor de Carlos II va a originar una
guerra en la que participan las potencias occidentales europeas; lo que, teniendo en cuenta sus
posesiones de ultramar, conferirá al conflicto un carácter mundial. Su resolución abarcará
escenarios terrestres y marítimos, y para España supondrá librar en suelo peninsular una
cruenta guerra civil.
La entrada de Felipe V en España supone un cambio profundo en las estructuras de la
nación, con una fuerte influencia del modelo francés, a las que el Ejército no va a ser ajeno. En
este caso, la reforma será obligada, por cuanto la herencia dejada por Carlos II consiste en un
Ejército en crisis, falto de moral, disciplina, armamento y equipo; poco adiestrado y de mala
reputación. Los efectivos apenas rondaban los 30.000 soldados (12-15.000 en la Península),
de múltiple procedencia y con una minoría española. La flota para mantener el Imperio era
escasa. Se hacía urgente una reorganización, sobre todo ante la guerra que se avecinaba,
siendo necesario incrementar los efectivos y colocarlos en situación de afrontar con éxito las
operaciones.
La monarquía de los Austrias había tocado fondo en las últimas décadas del siglo XVII.
Sin embargo, en estos últimos años, se asiste a una cierta recuperación demográfica, debido a
la disminución de las epidemias y a una mejora en la producción de alimentos. Entre 1670-
1680 el aumento demográfico permitió repoblar pueblos y roturar nuevas tierras, si bien es
cierto que habrá una redistribución poblacional en el espacio peninsular: Castilla ha empezado
su declive demográfico, mientras que los reinos periféricos se despegan y crecen en hombres y
en recursos. Esta diferente recuperación se manifestó en la toma de posiciones ante el
conflicto sucesorio de 1700 entre Austrias y Borbones. Los territorios periféricos, donde la
situación parecía mejorar, prefirieron apoyar la causa austracista que, además, siempre había
respetado los fueros, pactos y tradiciones propias. Sin embargo, la mayoría de los castellanos
consideraban cualquier opción mejor que la Casa de Austria a la que consideraban que había
esquilmado sus recursos.
Al largo reinado de Felipe V (1700-46) le sucederá el de Fernando VI (1746-59), cuya
política de neutralidad hará que España viva un periodo conocido como “La Paz del Siglo”. Su
reinado va unido a la labor del marqués de la Ensenada, que llevó a cabo un programa de
reformas interiores. Al fallecer Fernando VI, le sucederá Carlos III (1759-88), hijo de Felipe V y
de su segunda esposa. Supondrá un cambio de política exterior y España estará inmersa en
una actividad bélica casi permanente. En política interior, el modelo de despotismo ilustrado de
Carlos III, abordó reformas en el plano económico, social y religioso de la mano de una serie de
primeros ministros: Esquilache, Conde de Aranda y conde de Floridablanca. Carlos IV sucedió
a su padre (1788-1808), un año después estalló la revolución francesa y ello complicó mucho
su reinado. El rey prefirió dejar su gobierno en manos de sus ministros que, al principio eran los
del reinado anterior, hasta que accedió Godoy, el favorito de la corte.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 83
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
2.3.- Tratados de paz. Consecuencias de la guerra.
La guerra concluyó con el tratado de Utrecht (1713), una vez acordado que se
reconocía a Felipe V como rey de España. En el acuerdo se trataron cesiones territoriales y
cuestiones económicas:
Inglaterra conservó Menorca y Gibraltar, ocupadas durante la guerra (cedidas por
España), Nueva Escocia, la bahía de Hudson y Terranova (cedidas por Francia), así como la
isla de Saint Kitts en el Caribe. Además obtenía importantes ventajas económicas que
significaban la ruptura del monopolio comercial que España había mantenido durante los siglos
XVI y XVII con sus territorios del otro lado del Atlántico. Dichas concesiones fueron el derecho
de Asiento de negros, mediante el cual se autorizaba a introducir en los territorios españoles de
América hasta 144.000 esclavos negros durante un periodo de treinta años. De esta manera,
los esclavistas ingleses fueron los principales negreros de Hispanoamérica, gracias a
compañías como la South Sea Company (Compañía de los Mares del Sur). También
obtuvieron el Navío de Permiso, concedido por España, permitía a los ingleses comerciar hasta
quinientas toneladas de mercancías anuales con la América Hispana. Esta concesión fue el fin
del monopolio comercial español con América. Sin embargo, para Gran Bretaña significaba el
dominio marítimo y mercantil, consolidándose como la gran potencia marítima del futuro.
Tanto el Navío de Permiso como el Asiento de negros se prolongaron más de los treinta
años estipulados, quedando finalmente suprimidos en 1750.
Portugal obtuvo la devolución de la Colonia del Sacramento (Uruguay), ocupada por
España durante la guerra.
Austria obtenía los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y la Isla de Cerdeña
(cedidos por España).
Saboya recibía Sicilia.
Felipe V era reconocido rey de España por parte de todos los países firmantes en tanto
que renunciaba a cualquier derecho al trono francés. España conservaba sus posesiones
americanas y asiáticas.
La potencia más beneficiada con este Tratado fue Inglaterra que además de sus
ganancias territoriales, obtuvo grandes ventajas económicas que le permitieron romper el
monopolio comercial de España con sus colonias y contener las ambiciones territoriales y
dinásticas de los Borbones franceses.
Por el tratado de Rastadt, firmado en 1714, Carlos VI de Austria reconocía a Felipe V
rey de España y renunciaba a cualquier reclamación del trono español.
En relación con Gibraltar, es importante destacar los términos en los que el Peñón
pasaba a ser propiedad británica, y que nunca han dejado de ser la única referencia jurídica
válida sobre la que deben regirse las relaciones entre los dos países sobre esta cuestión:
“El Rey..., de por sí y por sus herederos y sucesores, cede...
a la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y
castillo de Gibraltar, su puerto, defensas y fortaleza..., para que
la tenga...para siempre...Sin jurisdicción alguna territorial y sin
comunicación alguna abierta con el país circunvecino (España)
por parte de tierra...Si en algún tiempo le pareciere conveniente
dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha
ciudad de Gibraltar,... siempre se dará a la Corona de España la
primera acción antes que a otros para redimirla.”
En la actualidad, hay varias resoluciones de la ONU señalando la necesidad de llevar a cabo el proceso de
descolonización y negando la aspiración británica a la autodeterminación de los gibraltareños, cuestión ésta que
aparece taxativamente negada en el tratado de Utrecht al recogerse la prioridad de España a recuperar la soberanía
en caso de que Gran Bretaña dejase de ejercerla.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 90
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN. REFORMAS MILITARES
3.- REFORMAS MILITARES EN EL REINADO DE FELIPE V (1700-1746)
3.1.- Generalidades
A comienzos del siglo XVIII, el estado del ejército español era más bien deprimente. La
nobleza yo no estaba interesada en nutrir sus filas y las pocas tropas que quedaban se
hallaban faltas de moral, deficientemente equipadas y, lo que es peor para un ejército, mal
disciplinadas. Ya desde comienzos del siglo XVII se estaba produciendo una verdadera
revolución en el empleo táctico de la Infantería. Gustavo Adolfo de Suecia, en la Guerra de los
Treinta Años, había introducido el orden lineal frente a las grandes masas de infantería que
representaban los Tercios. El orden lineal daba a las tropas mayor movilidad y mayor cadencia
de fuego, este tipo de formaciones más flexibles combinaban mejor la acción de la Infantería:
fuego, movimiento y choque.
Paulatinamente el nuevo rey fue introduciendo una serie de reformas a través de
Ordenanzas, según las cuales pretendía modernizar el ejército que encontró en España.
Reorganizó la milicia dotándola de disciplina, buscando la profesionalización de sus miembros,
estableciendo una sólida jerarquía en los cuadros y un método de reclutamiento obligatorio
entre la población nacional. La Armada se fortaleció con la construcción de una base naval en
Ferrol, mejorando la infraestructura portuaria de importantes ciudades, construyendo
numerosos barcos y activando las industrias auxiliares de la navegación.
Ante la guerra que se avecinaba, inició de inmediato la reforma de sus estructuras
(organización, armamento, tácticas, enseñanza militar, etc.) y del reclutamiento, siguiendo el
modelo francés. Las reformas comenzaron por los estados de Flandes, para extenderse luego
al resto de los territorios. Se sucedieron una serie de Ordenanzas generales y particulares
desde la Ordenanza de Flandes de 1701, dedicada a la disciplina, o la de 1702, que
reorganizaba la composición de las Unidades, Cuadros de Mando y empleos. El conjunto de
Ordenanzas publicadas en los primeros años del reinado serían refundidas en la de 1728, que
más tarde serviría para que Carlos III realizara la gran reforma de 1768.
Entra las principales preocupaciones de la nueva monarquía borbónica estaba la de
dignificar la figura del militar español, bastante deteriorada ante los ojos de la sociedad.
Mandos Superiores u Oficiales Generales: Capitán General, Teniente General y Mariscal de Campo
(con mando indistinto sobre Caballería, Infantería o Dragones).
Oficiales mayores: Brigadier, Coronel (que sustituyó al Maestre de Campo), Teniente Coronel y
Sargento Mayor.
Oficiales menores: Capitán, Teniente, Segundo Teniente (lugarteniente o subteniente), Ayudante y
Mariscal de Logis (tenientes con estos cargos)
Clases de Tropa: Sargento, Cabo y Segundo Cabo.
3.2.- Infantería
La Ordenanza de 1703 hacía desaparecer definitivamente la pica, el arcabuz y el
mosquete, siendo sustituidos por el fusil de chispa con bayoneta. Todos los infantes llevaban
así un arma de fuego a la que se podía acoplar un arma blanca. Una primitiva versión de la
bayoneta se empleaba para caza ya a finales del siglo XVI; se insertaba en el cañón de forma
recta, por lo que no podía disparar, haciéndola poco útil para el campo militar. Su invención
para fines militares se sitúa en Bayona hacia 1640-42; atribuyéndose al francés Vauban (otros
lo hacen a prusianos o ingleses) la invención en 1688 de un mecanismo de fijación mediante
un cubo y un codo que permitía disparar con la bayoneta calada. De aquí que indistintamente
se llame bayoneta de cubo o de codo. El conjunto medía unos dos metros, siendo el calibre del
fusil de 16-18 mm y utilizando el cartucho de papel, que incluía la medida de pólvora y la bala.
Para cargar el fusil, el tirador mordía el cartucho, introducía por la boca del fusil la pólvora, la
bala y el envoltorio, atracando todo con la baqueta. Inicialmente de madera, a mediados del
siglo XVIII ésta se hizo de metal. El infante llevaba, además, una espada.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 91
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Por la Ordenanza de 1704, los Tercios de 3.000 h. mandados por un Maestre de
Campo pasaban a ser Regimientos de 600 h, mandados por un Coronel. En un principio
contaban con una Plana Mayor y un Batallón de 12 Compañías de fusileros y 1 de granaderos,
aunque esta organización varió con el tiempo. Junto a los fusileros comunes había en las
Compañías un par de ellos con fusil de cañón rayado, más ligero y de más alcance y precisión
(tiradores selectos). La granada dejaría casi de emplearse a mediados de siglo, ya que las
mejoras en los fusiles hacían imposible la aproximación del granadero a distancia de
lanzamiento, dejando la granada para sitios y asedios. Hacia 1815 los granaderos pasaron a
ser fusileros comunes. Ya entrado el siglo XVIII aparecerían unidades de fusileros ligeros,
como los Migueletes catalanes. Los nuevos regimientos empezaron a denominarse con
nombres de las ciudades o provincias donde estaban destinados, despareciendo las anteriores
denominaciones con los nombres de los maestres de campo.
Otro gran cambio se produjo en el aspecto
táctico, ya que se abandonaban las grandes
formaciones de escuadrones de picas de los Tercios
para pasar a las columnas y líneas de a tres filas, con
"tacto de codos y cadencia de paso". En estas
formaciones lineales predominaba el frente sobre la
profundidad y desplegaban en líneas de manera que
la primera línea, rodilla en tierra, permitía que las
siguientes dispararan por encima de la primera.
3.3.- Caballería
A la llegada de Felipe V la Caballería ya se encontraba dividida en dos grandes clases:
Caballería y Dragones, organizados respectivamente en Trozos y Tercios. En 1704 ambos
pasaron a ser Regimientos, al igual que la Infantería. Se dividían en Escuadrones (2 a 4 según
la época) y éstos en Compañías (3-4 por escuadrón, de 25 a 50 jinetes según la época). Hacia
1715 apareció la Brigada, que agrupaba dos o tres regimientos.
En vez del fusil, el soldado de Caballería de Línea portaba una carabina de cañón liso, y
además dos pistolas largas de arzón (en la silla del caballo). Ambas eran armas secundarias,
ya que la principal era una espada larga (un metro), recta y de doble filo. En 1722 se dispuso
que una de las 13 Compañías que tenía un Regimiento fuera de Carabineros de arma rayada,
siendo separadas en 1732 para formar una Brigada de Carabineros Reales, dentro de las
tropas de la Casa Real. A partir de 1766 se formaron unidades de Caballería Ligera, que
portaban carabina, espada y una pistola.
Por su parte, los Dragones portaban fusil como la Infantería, bayoneta de doble filo, una
pistola y sable curvo de un filo. Los dragones, dada su versatilidad eran utilizados en la batalla
campal para reforzar los puntos débiles del despliegue, si bien su mayor contribución consistió
en dar protección a los convoyes e interceptar las líneas de abastecimiento enemigas Como
curiosidad, su equipo incluía una estaca con un mazo para dejar el caballo al combatir a pie.
Algunos de sus Regimientos incluyeron Compañías de Granaderos a caballo, suprimidos en
1732. Otras clases de Caballería fueron los Húsares (tropa ligera de origen húngaro), armados
de carabina y sable curvo y empleados para exploración y cobertura; los Coraceros, similares a
los jinetes de Línea, pero con el torso protegido por una coraza. Ya entrado el siglo XIX
aparecerían los Lanceros, jinetes cuya arma principal era una lanza de 250-300 cm.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 92
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN. REFORMAS MILITARES
3.4.- Artillería
La Artillería se hallaba organizada a la llegada de Felipe V en dos grandes grupos:
Territorial o defensiva, que comprendía las piezas asentadas o almacenadas en plazas fuertes,
baluartes, etc.; y Operativa u ofensiva, que acompañaba a los ejércitos en campaña. Felipe
mantuvo esta división, aunque el deplorable estado en que estaba y las necesidades de la
guerra obligaron a una gran reforma que culminaría en 1710 con una Ordenanza que puede
considerarse el origen del arma de Artillería.
Además de organizar un Estado Mayor de Artillería, se creaba el Regimiento de Real
Artillería de España, “para guarda y servicio de mis trenes de Artillería”. Inicialmente se
compuso de 3 Batallones para apoyo de los Ejércitos de Aragón, Extremadura y Andalucía,
contando cada uno con 12 compañías: 3 de artilleros (cañones) y bombarderos (morteros y
pedreros) para manejo y mantenimiento de piezas; 1 de minadores (ataque y defensa de
minas) y 8 de fusileros (dar seguridad y auxiliar a los artilleros). Con el tiempo la orgánica iría
modificándose, aunque sin afectar a su esencia.
La gran variedad de materiales heredada hizo que al acabar la Guerra de Sucesión se
agruparan en tres clases: cañones (tiro tenso), morteros (tiro curvo), y pedreros (lanzadores de
metralla, bolas). Dado el grado de especialización requerido, al mismo tiempo se crearon
Escuelas de Artillería y Bombas para el adiestramiento práctico y teórico del personal. También
fueron creadas Maestranzas para fabricación de materiales, logrando una gran calidad.
3.5.- Ingenieros
A principios del siglo XVIII no había Ingenieros Militares. Al igual que en otros países,
cuando era necesario se recurría a oficiales de los Ejércitos con instrucción científica adecuada
(matemáticas, arquitectura, fortificación, etc.) o se contrataban paisanos. En 1710 se organizó
un Cuerpo Facultativo de Ingenieros, al modo de los que ya tenía en Francia Luis XIV, pero
todavía dependiente del Capitán General de la Artillería. Para ello se contrató al ingeniero
flamenco Jorge Próspero Verboom, nombrado al efecto “Ingeniero General”. Además, se
dispuso que las Planas Mayores de Artillería contaran con Ingenieros, y que en cada uno de los
Batallones del Real Regimiento de Artillería que se creaba hubiera una compañía de
Minadores. También se prescribió la presencia de los Pontoneros, formando parte de los
Trenes de Artillería. Esta organización quedaría unificada con la creación del Cuerpo de
Ingenieros el 17 de abril de 1711; transformándose en 1803 en el Regimiento Real de
Zapadores-minadores.
3.6.- La Guardia Real
Aunque ya existían guardias reales, Felipe V realizó una profunda transformación,
dándoles una operatividad de la que carecían, siendo capaces de participar en primera línea de
combate y representar la imagen de la monarquía. A su llegada apenas contaban con 500-600
hombres, distribuidos en los Archeros de la Cuchilla (así llamados por portar esta pieza en un
asta), la Guardia Española de Alabarderos y la Guardia Alemana.
Felipe V disolvió la guardia de los Archeros, que consideraba de dudosa fidelidad hacia
la nueva dinastía, y la Guardia Vieja. En junio de 1704 y, tras varios ensayos, quedaron
constituidas las nuevas tropas de la Casa Real. Los efectivos aumentaron hasta más de 4.000
hombres. Su organización era básicamente la siguiente:
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 93
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
· Guardia Interior: Reales Guardias de Corps, encargada de la protección personal del
monarca. Se formaban cuatro compañías de guardias de corps a caballo, de doscientos
hombres cada una, más la plana mayor.
· Guardia Exterior: Reales Guardias de Infantería Española y Walona (2.800 h). Como los
Guardias de Corps, tenían a su cargo la protección del monarca, pero no ya su protección
inmediata, sino la del sitio donde residía.
· Compañía de Reales Guardias Alabarderos (100 h)
· Brigada de Carabineros Reales (600 h): creados en 1732 tras reunir en esta Unidad las
compañías de carabineros que tenían los regimientos de Caballería.
· Granaderos a caballo del Rey (150 h): creados en 1731, fueron disueltos en 1748
3.7.- Milicias Provinciales y Cuerpos Auxiliares de vigilancia
Junto a las unidades del Ejército Regular existían las Milicias Provinciales, creadas en
tiempos de Felipe II, y que, al finalizar el mandato de los Austrias, se encontraban prácticamente
sin efectivos. Las necesidades de la Guerra de Sucesión incitaron a revitalizar el sistema, con la
aportación por parte de los pueblos y ciudades de un contingente, para actuación en el marco de
la provincia donde se efectuaban las operaciones militares. Tenían además la ventaja de que los
propios pueblos proporcionaban parte de la intendencia, y que en tiempo de paz los milicianos
continuaban con sus tareas cotidianas, realizando periódicamente una instrucción.
Sin estar encuadrados en el Ejército Regular, se formaron también Cuerpos de Infantería
o Caballería con reglamentos propios, que prestaban determinados servicios de carácter policial
o de orden en lugares y poblaciones. Un ejemplo son, en Cataluña, los mozos de Escuadra,
fundados en 1692 con 25 hombres pero que Felipe V, a quien se mantuvieron fieles, aumentó a
1.000 fusileros, o en Valencia, los Migueletes.
3.8.- Cuerpos de Inválidos
Antes de Felipe V, la atención prestada a los soldados que quedaban inútiles para el
servicio era poca o nula. En 1702 se establece el destino de parte del sueldo de las tropas para
los que han quedado inhábiles, que con el tiempo irán organizándose incluso en unidades de
todas las armas que prestarán aquellos servicios que en su condición puedan prestar.
3.9.- Reclutamiento
A comienzos del siglo XVIII, el reclutamiento estaba basado en el sistema de levas, que
podían ser voluntarias o forzosas. Reclutadores profesionales se desplazaban firmando contratos
voluntarios de cuatro o cinco años a los españoles de entre 18 y 45 años. Su carácter voluntario
evitaba tensiones con la población y, sobre todo reducía el riesgo de deserción. Si el sistema
fallaba, se acudía a la leva forzosa, alistamiento sobre la masa de mendigos, vagabundos o
malhechores. Poco a poco se implantará el servicio militar obligatoriamente para todos los
súbditos del rey, algo que en reinados anteriores se había vislumbrado, pero ahora su
implantación se hace obligatoria por la falta de vocaciones militares.
También a principios de siglo se instauró el sistema de quintas, consistente en la
elaboración de una nómina de posibles reclutas de cada pueblo, entre los que se sorteaban uno
de cada cinco jóvenes en edad militar (18 a 40 años) para incorporarse a filas, designándose su
suerte por medio de papeletas blancas y negras (al que le tocaba la negra debía incorporarse). Si
se necesitaban con urgencia tropas veteranas e instruidas se recurría también a la contrata de
extranjeros (irlandeses, suizos...), pero su importancia fue disminuyendo, ya que las nuevas
guerras del siglo XVIII, ya no eran tanto de religión sino por causas dinásticas cuyos intereses no
podían dejarse en manos de tropas cuya lealtad era dudosa.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 94
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN. REFORMAS MILITARES
3.10.- Administración Militar. Servicios Auxiliares
Las Capitanías Generales
La política centralizadora de Felipe V originó entre 1707 y 1716 los Decretos de Nueva
Planta de Gobierno, por los que se suprimían los virreinatos en los que estaba organizado el
Estado (excepto en Navarra) y se abolían los fueros que regían algunos reinos de España:
para Valencia y Aragón en 1707, Mallorca en 1715 y Cataluña en 1716.
Los decretos de Nueva Planta no consistieron en una disposición única, sino en una
serie de decretos que desmantelaron los fueros del Reino de Aragón. Todas estas medidas
tendían a una unificación jurisdiccional de los reinos hispanos.
Los territorios se unificaron, organizándose en provincias, en cada una de las cuales se
formaba una Capitanía General. A su frente, el Capitán General actuaba como la máxima
autoridad del territorio. Era el jefe militar de las Fuerzas Armadas en la región, estaba al frente
de la administración territorial y local y presidía la Audiencia. Esta situación permaneció hasta
el siglo XIX, en que se limitó el poder de los Capitanes Generales al estrictamente militar.
Pero fue la Guerra de Sucesión la que dio al cargo una creciente importancia en sus
aspectos tanto militares como políticos. La guerra había mostrado la absoluta necesidad de
una coordinación territorial de todos los aspectos de la vida militar: levas, movimientos de
tropas, abastecimiento, alojamientos, justicia y disciplina, encuadramiento de las tropas no sólo
en campaña, sino también en periodos de cuarteles.
La Intendencia
Institución genuinamente borbónica, la Intendencia fue la encargada de canalizar el
peso de las reformas. Destinada a cuidar los aspectos económicos de la administración militar,
con el tiempo, sus atribuciones se ampliaron a aspectos judiciales, sociales y municipales. En
1711 se creó una Superintendencia de Ejército y Provincias organizada al modo francés. A su
frente figuraba un Superintendente General, que operaba sobre las 26 Intendencias que dirigía
un Intendente.
Acuartelamientos. Fortificación
En 1718 el teniente general Jorge Prospero Verboom redactó el Proyecto General de
Cuarteles, donde se indicaban las características y modelo de estos edificios. El objetivo era
contar con edificios capaces de alojar espaciosamente a la tropa, caballería y armamento, al
tiempo que proporcionar las debidas condiciones de seguridad e higiene. Se dispuso se
localizaran en zonas fronterizas y puntos estratégicos (como salidas de los centros urbanos),
que facilitaran las operaciones militares. Encomendada su construcción a los ingenieros
militares, inicialmente se acondicionaron algunos
edificios para, desde 1735, realizarlos de nueva
planta. Es de destacar además la contribución de
los Ingenieros al progreso científico y técnico
nacional, participando en la mejora de la red viaria
y fluvial, los centros urbanos, dependencias
hospitalarias o carcelarias, etc.
En lo que a fortificación se refiere, se
continuó con el sistema de fuertes abaluartados
ideado en el siglo anterior, que permitía defensas
activas; en una época en que la guerra de sitios
tenía gran importancia.
Tema III (I). El Ejército en el siglo XVIII 95
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
TEMA IV
EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
ESQUEMA
1.- Antecedentes: de la Paz de Basilea a la invasión francesa (1795-1808)
2.- Los ejércitos
3.- Fases de la guerra
1.- DE LA PAZ DE BASILEA A LA INVASION FRANCESA (1795-1808)
La Guerra contra la Convención francesa o Guerra de los Pirineos (1793-95) terminó con
la Paz de Basilea. En ella Godoy, valido y primer ministro de Carlos IV, obtenía el título de
Príncipe de la Paz; España cedía a Francia la parte este de la isla La Española (República
Dominicana, capital Santo Domingo). Dado que España había combatido junto a Gran Bretaña y
Portugal, todo parecía pensar en una paz duradera, pero apenas un año después la guerra
llamaba de nuevo a los españoles, esta vez contra ingleses y portugueses, y como aliados de
Francia. Ya durante la guerra las relaciones con Gran Bretaña habían sido tirantes, y tras la misma
se fueron deteriorando aún más. España consideraba que su enemigo real no era tanto la Francia
republicana, sino el expansionismo mercantil británico; las relaciones establecidas con Francia,
tras el paso de la Convención al Directorio, llevaron a la firma del Tratado de San Ildefonso en
agosto de 1796, en el que se establecía una cooperación militar contra Gran Bretaña, a la vez que
Francia obtenía de España la posibilidad de contar con su Marina y sus bases. Gran Bretaña sintió
este pacto como una amenaza, enfrentándose ambas naciones en octubre de ese año.
Inicialmente se logró ahuyentar a los británicos del Mediterráneo hacia el Atlántico. Éxito
efímero, pues el 14 de febrero de 1797 la escuadra del almirante Jerwis (15 navíos), en la que
destacaría el comodoro Nelson, destrozaba a la española del almirante Córdova (25 navíos) en la
Batalla del Cabo San Vicente (SO de Portugal). A mediados de febrero el almirante Harvey
arrebataba a España la isla de Trinidad en el Caribe, (frente a Venezuela), aunque se estrellaba
poco después (17 abril-1 mayo) en Puerto Rico. Con estas victorias el tráfico colonial se
interrumpe y la Monarquía, cada vez más quebrada su hacienda, se ve obligada a permitir el
comercio de extranjeros con las colonias, ello lleva a muchos criollos a cuestionarse la necesidad
de seguir fieles a un Rey que ni siquiera puede abastecerles.
Al menos no todo fueron derrotas: el ya almirante Nelson fracasaría en sus intentos sobre
Cádiz (4-5 julio) y Santa Cruz de Tenerife (24 de julio de 1797), perdiendo un brazo en esta última
acción. En noviembre de 1798 Menorca era de nuevo ocupada por los ingleses, que fracasaban
en 1800 sobre Ferrol (25 de julio) y de nuevo Cádiz (6 de octubre). Pero pese a estas victorias
defensivas, lo que no hay duda es que Gran Bretaña dominaba los mares y tenía iniciativa en
todos los frentes.
Con el Gobierno del Consulado francés presidido ya por Napoleón, éste consiguió que
Godoy (apartado del poder en 1798 pero restituido a finales de 1800) abriera un nuevo frente
contra Portugal mientras España mantenía activo el británico. Esto llevó a la firma, en octubre de
1800, del Segundo Tratado de San Ildefonso, por el que España devolvía a Francia la Luisiana
a cambio de crear en Italia el reino de Etruria (antigua Toscana) para el duque de Parma (yerno
de Carlos IV, casado con su hija Mª Luisa).
El acuerdo se materializaría meses después, junto con un pacto marítimo (para formar
cuatro flotas franco-españolas) y otro para la invasión de Portugal, que tendría lugar si ésta no
acataba una serie de condiciones imposibles, que conminaban a Portugal a separarse de Gran
Bretaña y cerrarle sus puertos, que debía abrir a españoles y franceses. Además, debía
entregar a España una o más provincias como prenda por la restitución por los ingleses de
Trinidad, Menorca y Malta (conquistada por Napoleón en 1798, había sido "liberada" por
Tema IV. Guerra de la Independencia 125
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Nelson en 1799) y asumir el pago de deudas contraídas durante su participación con España
en la Guerra de la Convención. El resultado fue la breve Guerra de las Naranjas (20 mayo-6 junio
1801). Aunque no intervino en su totalidad, se movilizó un importante contingente español (60.000
hombres), al que se sumaron tropas francesas (unas 15.000), estando el propio Godoy al frente
de la campaña. Las operaciones, que se desencadenaron entre el Tajo y el Guadiana, finalizaron
con la derrota portuguesa y la firma del Tratado de Badajoz. Portugal cedía en el asunto de los
puertos y España se quedaba con la plaza de Olivenza (hoy provincia de Badajoz). El nombre que
recibió la guerra se debió a unas ramas que cortaron soldados españoles de los naranjos
plantados en los fosos de la muralla de la ciudad de Elvás durante el asalto a la ciudad, y que
fueron llevadas a la Corte española junto con la noticia de la victoria.
Agotados por años de guerras constantes, Francia y Gran Bretaña, junto con sus
respectivos aliados, firmaron en 1802 la Paz o Tratado de Amiens (27 marzo 1802). Gran Bretaña
devolvía a España definitivamente Menorca pero se quedaban con Trinidad. Ello significó un
respiro para nuestra maltrecha economía, ya que el comercio con las colonias americanas
prácticamente se había paralizado y apenas se había repuesto después de la derrota de Cabo
San Vicente. En lo que respecta a Portugal, se garantizaba su integridad, restituyéndose las
condiciones anteriores a la invasión excepto Olivenza.
Sin embargo, la paz fue muy corta porque la presión de los ingleses no cesó en las costas
americanas y los incidentes fueron constantes. De hecho, desde mayo de 1803 las hostilidades
habían vuelto a aparecer entre Francia y Gran Bretaña, aumentando justo un año después
considerablemente cuando Napoleón se declaró Emperador de Francia y en Gran Bretaña era
nombrado Primer Ministro el belicista William Pitt "el Joven". España se había mantenido a duras
penas como "no beligerante", pero la presión diplomática francesa, y sobre todo diversos ataques
ingleses a buques, llevaron a Carlos IV a declarar de nuevo la guerra a Gran Bretaña en diciembre
de 1804. El incidente más grave se produjo frente al cabo de Santa María (S de Portugal) en
octubre de 1804, cuando los británicos se apoderaron de una pequeña flota procedente de Río
de la Plata, sin previa declaración de guerra.
Tras una serie de pequeñas escaramuzas frente al cabo Finisterre (Coruña), la escuadra
combinada franco-española mandada por Villeneuve se enfrentaba a la británica conducida por
Nelson en la decisiva Batalla de Trafalgar (20 de octubre de 1805). La flota franco-española fue
estrepitosamente derrotada, perdiéndose lo mejor de la oficialidad española (Churruca, Gravina,
Alcalá-Galiano). También Nelson fallecería en el combate. Los ingleses quedaron dueños de los
mares y de ahí que planearan diversas operaciones para conquistar algunas posesiones
españolas en América. Sin embargo, los fracasos en Buenos Aires (agosto de 1806 y febrero de
1807) y el comienzo de la Guerra de la Independencia Española cortaron las posibilidades de una
explotación estratégica británicas en el Atlántico, trasladando el campo de batalla a la Península
Ibérica. Trafalgar fue la última de una serie de operaciones navales iniciadas en 1804. Los
británicos se aseguran la superioridad naval, lo que les permite controlar el comercio y el
movimiento marítimo.
Tema IV. Guerra de la Independencia 126
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Con los británicos dueños de los mares, Napoleón decretó en noviembre de 1806 el
Bloqueo Continental a Inglaterra, prohibiendo todo comercio y comunicación entre Europa y Gran
Bretaña y considerándose enemiga a toda nación que no lo respetase. España se iba a sumar en
febrero de 1807, accediendo incluso al envío de un Cuerpo Expedicionario a las costas de
Hannover (Alemania), la "División del Norte" de D. Pedro Caro Sureda, Marqués de la Romana.
Este envío correspondía a una exigencia francesa para proteger las costas alemanas de
un posible desembarco inglés. La División se formó con tropas que salieron de la Península y
las que desde 1805-06 se hallaban en Etruria, reino italiano creado por Napoleón y que
entonces estaba bajo la regencia de Mª Luisa, hija del rey español Carlos IV. Los efectivos
totales alcanzaron así 10.000 infantes (4 Rgtos y 2 Bons), 4.000 jinetes (3 Rgtos de línea y 2
ligeros), 25 piezas de artillería (2 Bías a pie y 1 a caballo) y 1 Cía de zapadores. Llegados en la
primavera de 1807, una parte del contingente lucharía inicialmente contra los suecos, aliados
de los ingleses, reuniéndose todos en Hamburgo en agosto de 1807. Dinamarca, aliada de
Francia, declaró la guerra a los suecos en febrero de 1808, por lo que las tropas francesas
destacadas en Hamburgo, que incluían a nuestra "División del Norte", acabaron desplegadas
allí. La geografía danesa es muy complicada ya que, aparte de la península, el país se
compone de multitud de pequeñas islas, siendo las tropas españolas distribuidas en varias de
ellas. Cuando llegaron a los oídos del Marqués de la Romana los sucesos del Dos de Mayo y de
la rebelión española, esta dispersión fue el mayor problema para poder organizar una evasión
generalizada. En un principio, dada su delicada situación, el Marqués aparentó seguir siendo fiel a
Francia para poder ganar tiempo y después protagonizaron una épica escapada hacia la
Península con ayuda de buques británicos.
Dado que Portugal optó por seguir en el bando británico, Napoleón decidió su conquista, lo
que debía hacer por tierra, a través de España, debido a que el dominio británico del mar
imposibilitaba esta vía. De este modo, el 27-29 de octubre de 1807 España y Francia suscribían el
Tratado de Fontainebleau, por el que Portugal quedaría dividido en tres partes: Norte (entre Miño
y Duero) para la reina de Etruria, a quien Napoleón quitaba su reino; Sur (el Algarve) para Godoy;
y el Centro quedaría en manos francesas. Además, para la operación, España debía permitir el
paso de un Cuerpo francés, al mando del mariscal Junot, de 25.000 infantes y 3.000 jinetes que
marcharía directamente sobre Lisboa. A éste se le uniría un Cuerpo español (8.000 inf, 3.000 cab
y 30 cñs), mientras una División española (10.000 h) actuaría por el Norte y otra (6.000 h.) lo haría
por el Sur.
Tema IV. Guerra de la Independencia 127
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
A mediados de octubre Junot entró en España, siguiendo el itinerario de Fuenterrabía,
Burgos, Salamanca, Ciudad Rodrigo; entrando en Portugal y ocupando Lisboa a finales de
noviembre, después de la huida de los Reyes de Portugal a Brasil. Mientras tanto, y con el
pretexto de garantizar las líneas de comunicaciones desde la frontera francesa, Bonaparte fue
escalonando tropas en las principales plazas españolas (Pamplona, San Sebastián, Figueras,
Barcelona, etc.); completándose de manera pacífica la ocupación de la parte septentrional de la
Península. En febrero de 1808 ya había cerca de 100.000 soldados franceses en España.
Entre los españoles empieza a cundir el recelo, siendo descubierto en octubre de 1807 un
complot (Conspiración del Escorial), dirigido por el príncipe Fernando (futuro Fernando VII), para
destituir a Godoy. No lo consiguió, pero el Partido Fernandino salió robustecido, por lo que el 19
de marzo de 1808 estalló el Motín de Aranjuez, que obligó a Carlos IV a deponer a Godoy y a
abdicar en favor de Fernando. Napoleón cree llegado el momento de intervenir, y ordena al
mariscal Murat que entre en Madrid, lo cual lleva a cabo el 23 de marzo, un día antes de que lo
haga Fernando VII. Carlos IV, la reina y más tarde Godoy se dirigen a Francia para dejar en
manos de Napoleón la solución al problema del trono. Este consigue que Fernando VII acuda a
Bayona, obligando a ambos a abdicar y nombrando Rey de España a su hermano José I
Bonaparte.
Mientras esto ocurría, Murat recibió órdenes de Napoleón de llevar a Bayona a los últimos
miembros de la familia Real Española, los Infantes Don Antonio y Don Francisco. Cuando salen
del Palacio de Oriente, el pueblo de Madrid se amotina contra los franceses, produciéndose el
alzamiento conocido como Dos de Mayo. Durante ese día se produjeron hechos heroicos, como la
defensa del Parque de Artillería de Monteleón, donde se inmortalizaron los capitanes de Artillería
Daoiz y Velarde y el teniente de Infantería Jacinto Ruiz. Viendo los acontecimientos que estaban
teniendo lugar, decidieron unirse al pueblo y combatir por la soberanía española, sucumbiendo en
desigual combate. Murat respondería con los fusilamientos del Retiro, el Pardo y la Moncloa,
realizados en la noche del 2 y la mañana del 3 de mayo, inmortalizados en la obra de Goya.
Las noticias del levantamiento en Madrid y la desorbitada respuesta francesa se
extenderán rápidamente al resto de las ciudades, prácticamente levantadas en su totalidad a
finales de mayo de 1808, con la excepción de Navarra y Cataluña que veían ocupadas sus plazas
fuertes por tropas Imperiales. Las abdicaciones de Bayona y la insurrección contra José I
significaron una situación de "vacío de poder" que desencadenó la quiebra de la monarquía del
Antiguo Régimen en España. Para hacer frente al invasor, se constituyen Juntas Provinciales,
que asumen la soberanía en nombre del rey ausente. En septiembre 1808, las Juntas
Provinciales se coordinaron y se constituyó la Junta Central Suprema. Pese a que gran parte
de los miembros de estas juntas eran conservadores y partidarios del Antiguo Régimen, la
situación bélica provocó la asunción de medidas revolucionarias como la convocatoria de
Cortes. El pueblo se lanzará sobre los depósitos de armas que serán repartidas entre los civiles.
Tema IV. Guerra de la Independencia 128
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
3.3.- Plan inicial de Operaciones de Napoleón
Las cualidades del Ejército francés, unidas al desconocimiento y al desprecio de Napoleón
por los españoles le impulsaron a adoptar una estrategia global equivocada. Napoleón, creyendo
ver una guerra dinástica en el levantamiento Español, piensa que sofocados los focos de las
ciudades y establecido un Gobierno sólido pacificará rápidamente el país ganando con rapidez la
guerra. Por tanto, establece como eje de operaciones la carretera que comunica Madrid con
Bayona, por donde entrará José I. A su vez, los ejércitos franceses se dirigirán a las principales
ciudades sublevadas. Esta estrategia provocará la dispersión del Ejército francés y el aislamiento
de sus unidades.
A excepción de las ciudades, las comunicaciones y la práctica totalidad del territorio
nacional quedarán en poder de los españoles. De esta manera Napoleón no encontrará un ataque
frontal definitivo, ya que los españoles evitarán esta confrontación salvo en los casos que tengan
asegurada la victoria, diversificando los focos sublevados. De hecho, la Guerra de la
Independencia Española se caracteriza por la extensión de dos formas particulares de guerra que
consumen gran cantidad de personal y medios sin permitir una victoria concluyente: Los asedios a
ciudades (Sitios) y la guerra de Guerrillas.
Tema IV. Guerra de la Independencia 131
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
A Dupont no le quedaba más alternativa que la rendición de sus fuerzas, a pesar de que
las fuerzas de Vedel estaban llegando a Bailén desde la sierra, iniciando un ataque sobre las
cinco de la tarde, ataque que tuvo que ser suspendido al recibir la orden de Dupont de rendir
las armas. Comenzaron entonces unas negociaciones que concluyeron el día 22 de julio, con la
generosa aceptación por parte del general Castaños de repatriar las fuerzas francesas por mar.
Las capitulaciones otorgadas no pudieron ser respetadas porque las autoridades españolas no
disponían de buques suficientes para repatriar a la gran cantidad de soldados capturados, de
manera que solo los generales alcanzaron Francia, mientras que la mayoría de los soldados
acabaron en la isla de Cabrera donde más de la mitad pereció de inanición y enfermedades.
La victoria de Bailén desbarató todos los planes franceses. Las consecuencias de Bailén
fueron el levantamiento de los sitios de Zaragoza y Gerona, la retirada general francesa a sus
plazas fuertes detrás de la línea del Ebro, la proclamación por toda Europa de que los Ejércitos de
Napoleón eran vulnerables. Además los franceses aprendieron que la ocupación de España no
iba a ser un “paseo militar”. Paralelamente Junot, se vio aislado en Portugal y obligado a
retroceder hasta Lisboa por el avance del inglés Sir Arthur Wellesley, fue derrotado en la Batalla
de Vimeiro y firmó el 30 de agosto las Capitulaciones de Sintra, por las cuales el Ejército Francés
debía abandonar Portugal. A su vez, y desde la perspectiva nacional, el marqués de la Romana
pudo embarcar el 21 de agosto en la isla danesa de Langeland con 400 oficiales y 9.000
soldados para reintegrarse a España. Además de todo ello, se estimuló en los españoles el
espíritu de resistencia; también en Europa sometida al imperio napoleónico emergió el ánimo
de liberación
4.2.- II Fase. Napoleón en España (octubre de 1808 – febrero de 1809)
Napoleón decidió entonces venir en persona a España al frente de su Grande Armée, un
poderoso ejército constituido por 250.000 hombres en el que figuraban los mejores de sus
mariscales y sus más veteranas tropas; organizado en 8 Cuerpos de Ejército, contando además
con una Reserva General de Caballería.
Tema IV. Guerra de la Independencia 135
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Para oponerse a estas fuerzas estaba un Ejército español al mando del General Castaños,
designado por la Junta Central Suprema, que se organizó en seis Ejércitos:
· Izquierda.- Mandado por el General Blake desplegado en Vizcaya y luego en León.
· Extremadura.- Con el Marques de Belvedere en Burgos.
· Centro.- Siendo su jefe el General Castaños, entre Calahorra y Tudela.
· Reserva.- Al mando del General Palafox, en Aragón.
· Derecha.- Del General Vives, en Cataluña.
· Guadarrama.- al mando del General Benito San Juan, constituyendo una Reserva.
· Además se contaba con una fuerza inglesa desembarcada en Portugal a las órdenes
de Sir John Moore, con la intención de cortar las comunicaciones francesas
El Plan de Napoleón consistía en atacar el punto más vulnerable del despliegue español
que era el Centro, una vez rota la línea central envolverlos, desplegando su ejército por ambos
costados para alcanzar la retaguardia de los Ejércitos españoles. Iniciados los combates, Blake
será derrotado en Zornoza (Vizcaya) el 31 de octubre y en Espinosa (Santander) el 10 de
noviembre. Napoleón vence en Gamonal (Burgos) a mediados de noviembre al Ejército de
Extremadura, mientras el Mariscal Moncey vence a Castaños y Palafox en Tudela el 23 de
noviembre. Napoleón había conseguido dispersar a lo mejor del ejército español aunque no había
conseguido una victoria espectacular.
Desde allí, continuó el camino hacia Madrid forzando el paso de Somosierra. El 4 de
diciembre entró en Madrid. Estando allí recibió la noticia de que el ejército inglés, al mando de
John Moore, había llegado a Salamanca desde Portugal y se dirigía a Valladolid, por tanto decidió
abandonar la idea de adentrarse más en el país y salió al encuentro de los ingleses. Moore,
temeroso de que le cortaran la retirada a Portugal, se dirigió hacia La Coruña.
Estando Napoleón en Astorga recibió la noticia del Alzamiento en Austria, lo que le hizo
salir urgentemente a primeros de enero de 1809 y delegar la operación en Soult, que persiguió a
Moore hasta La Coruña, reembarcando éste a sus tropas no sin antes reñir un fuerte combate en
el que murió el propio general inglés. En Cataluña la suerte también favoreció a las tropas
francesas. El Mariscal Saint Cyr pasó los Pirineos y acudió en socorro de Duhesme, bloqueado en
Barcelona por el Ejército del General Vives, y el 15 de diciembre levantó el sitio de Barcelona.
Durante esta fase tienen lugar el Segundo Sitio de Zaragoza (21-XII-1808 / 21-II-1809) y
puede considerarse similar el tercer Sitio de Gerona (mayo a diciembre de 1809), que acabarán
con la caída de estas ciudades. Zaragoza y Gerona, costaron la vida a miles de españoles, pero
también desgastaron a los ejércitos franceses, poco acostumbrados a este tipo de lucha de
guerrilla urbana
4.3.- III Fase. Guerra de desgaste (enero 1809 - enero 1812).
La Guerrilla
En esta tercera etapa de enfrentamientos entre franceses y españoles se va a producir un
cambio sustancial. Los españoles, incapaces de mantener una guerra regular, adoptaron un
nuevo combate, la Guerrilla. Evitaban las acciones campales, realizando pequeñas operaciones
dispersas que hacían intolerable la vida a los franceses. Sus acciones se limitaban a escaramuzas
y emboscadas valiéndose del perfecto conocimiento del terreno que tenían y contando con el
apoyo incondicional de la población civil, de la que los propios guerrilleros formaban parte.
Las guerrillas se organizaron según el Reglamento de Partidas de 28 de Diciembre de
1808 que se completó con el Decreto del Corso Terrestre de 17 de Abril de 1809; en los cuales se
le daba carácter militar a la guerrilla regulando el número de los componentes de las partidas a 50
hombres y dando grados militares a sus Jefes. Es preciso tener en cuenta que algunas unidades
guerrilleras llegaron a contar con miles de hombres y controlaron extensas zonas del territorio.
Son muchos los hombres que adquirieron fama, los más destacados fueron Juan Martín Diez "El
Empecinado", en la zona de Guadalajara y Valladolid; Julian Sánchez "El Charro" en Salamanca;
el Cura Merino en Burgos, Espoz y Mina en Navarra y Villacampa en Teruel.
Tema IV. Guerra de la Independencia 136
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Los guerrilleros consiguieron tres objetivos fundamentales: Primero, obstaculizaron las
comunicaciones entre los ejércitos franceses interceptando órdenes y retrasando movimientos.
Segundo, fueron una valiosa fuente de información para los militares aliados. Y en tercer lugar,
obligaron a destinar un número elevado de tropas a la protección de las comunicaciones y
ciudades.
Las Operaciones
La marcha de Napoleón y la llegada de Sir Arthur Wellesley fueron dos males para los
franceses. Por un lado, José I carecía de autoridad, y por otro el inglés practicó una táctica
"ofensiva - defensiva" presentando batalla en posiciones elegidas sobre las que se estrellaban las
columnas francesas. Las líneas británicas, capaces de sostener un fuego preciso y continuado,
podían rechazar el asalto de las columnas francesas. Formaba sus unidades en líneas pero,
cuando era posible, lo hacía en las crestas de las elevaciones para esquivar la artillería enemiga.
Wellington no se fio de las posibilidades de vivir sobre el terreno, manteniendo sistemas de
abastecimiento. En el orden táctico, colocaba delante de la formación una larga línea de infantería
ligera encargada de neutralizar a los voltigeurs.
En esta tercera etapa los franceses centraron sus esfuerzos en tres frentes distintos:
Andalucía; la Zona Oriental (Aragón, Cataluña, Valencia) y Portugal.
Después de la batalla de La Coruña, Soult entró en Portugal hasta Oporto, donde fue
rechazado; dirigiéndose posteriormente a reunirse con el Rey José en el valle del Tajo, mientras
en Galicia se producía un levantamiento popular que expulsaba a los franceses, que ya no
volverían a ocupar esa región en toda la guerra. Al tiempo, Wellesley entraba en España para
operar en combinación con las tropas españolas. Los días 27 y 28 de julio de 1809 se libró la
Batalla de Talavera, victoria aliada tras la cual Wellesley fue nombrado Duque de Wellington. No
obstante, va a replegarse a Portugal dejando solos a los españoles, que serán derrotados
posteriormente, en noviembre, en la Batalla de Ocaña. Desde allí se inició la campaña de
Andalucía. José I dispuesto a aprovechar esta victoria, toma personalmente el mando del Ejército
en enero de 1810. En diez días se llega a Andújar, donde se dividen las fuerzas francesas hacia
Granada y Málaga y hacia Sevilla, que cae a primeros de febrero. Ante este avance el Ejército
Español se refugia en Cádiz, que va a resultar inexpugnable a pesar del largo asedio a que se ve
sometida. La flota conjunta hispano-británica suponía una gran fuerza artillera flotante, además
de las baterías de la ciudad. La ciudad de Cádiz no llegó a ser invadida.
Tema IV. Guerra de la Independencia 137
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Por su parte, Napoleón encomienda a Massena la misión de organizar una nueva
expedición a Portugal. Wellington, adoptando una táctica defensiva, arrasó regiones, destruyó
puentes y medios de transporte, es decir, una táctica de tierra quemada. Ingenieros británicos y
portugueses construyeron la línea de "Torres Vedras", un campo atrincherado que cubría Lisboa.
Agotados todos sus recursos y diezmados sus Ejércitos, Massena se vio obligado a retirarse en
Marzo de 1811. Posteriormente, Castaños y Beresford pusieron sitio a Badajoz, y el 16 de mayo
se produjo la victoria aliada de Albuera sobre Soult, quien después de recibir refuerzos recuperó
Badajoz.
En la zona oriental, después de los sitios de Zaragoza y Gerona, se van a producir unos
ataques del Ejército de Blake, que está en Levante, sobre el Valle del Ebro, con una victoria en
Alcañiz en mayo de 1809, que se vio contrarrestada por las derrotas a manos del Mariscal Suchet
en María y Belchite, dando paso a una ofensiva hacia Levante, conquistando en 1810 Lérida,
Mequinenza y Tortosa. En 1811 conquistará Tarragona y en los primeros días de enero de 1812
se inicia el sitio de Valencia, ciudad que se toma el 12 de enero.
Los sitios
Frente al retroceso de la guerra de asedios en los conflictos napoleónicos, en la
Península Ibérica hubo un gran número de ellos, pues de los setenta y dos meses que van de
mayo de 1808 a abril de 1814, sólo en ocho no se dieron operaciones importantes de sitio. En
parte por las limitaciones de un ejército con alto porcentaje de bisoños y sin apenas caballería
para operar en campo abierto, frente a un enemigo tan maniobrero como el francés, lo cierto es
que durante la Guerra de la Independencia adquirió renovada importancia este género de lucha
que se creía superado, la guerra de sitio. Aunque en algunos casos es muy complicado
distinguir entre un golpe de mano, un asalto, un bloqueo, una capitulación “amistosa” o un sitio,
se contabilizan más de cincuenta operaciones relacionadas con plazas fuertes o ciudades
fortificadas. De ellas, más de treinta pueden considerarse asedios en toda regla, con una
duración superior a los quince días, establecimiento de baterías y trincheras de asedio,
apertura de brecha, etc.
Para asegurar las comunicaciones frente a las unidades guerrilleras, los franceses
crearon una red de puntos de apoyo y bases de operaciones, que iban desde ciudades como
Zaragoza hasta conventos fortificados con una guarnición de cien hombres. Este despliegue
tan disperso dio lugar a un fenómeno muy peculiar, el de los numerosos casos en que
unidades guerrilleras bloqueaban a pequeñas fortificaciones francesas, sin poder asediarlas en
regla ni atacarlas por la carencia de artillería pesada y medios de zapadores. De esta forma, el
Ejercito Imperial se verá muchas veces
empantanado en asedios durísimos donde
perderá hombres, tiempo y recursos.
Esta proliferación de asedios se
debió básicamente a las peculiaridades del
territorio peninsular, muy compartimentado y
con malas comunicaciones. Además, se
trataba de regiones pobres, con una
agricultura muy precaria y en el que se
dependía en extremo de los almacenes y
convoyes de abastecimiento y, por lo tanto,
de líneas de comunicación seguras. Esas
características geográficas hacían imprescindible el control de numerosos puntos a fin de
asegurar las comunicaciones a retaguardia, por lo que los ejércitos debían ocupar físicamente
posiciones y plazas fuertes que normalmente habrían dejado atrás. Por consiguiente, los
franceses tuvieron que afrontar numerosos asedios de ciudades durante su Guerre d´Espagne,
bien sitiando, bien siendo sitiados. En unos casos porque esas plazas controlaban las rutas de
paso en las fronteras franco-española (San Sebastián y Gerona) o hispano-lusa (Ciudad
Rodrigo y Almeida; Badajoz y Olivenza); en otros porque eran focos de resistencia popular al
invasor que debían de ser tomados para poder controlar las comarcas circundantes.
Tema IV. Guerra de la Independencia 138
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
CUBA Y FILIPINAS. “EL DESASTRE DEL 98”
TEMA V (III)
CUBA Y FILIPINAS. EL “DESASTRE DEL 98”.
ESQUEMA:
1.- Introducción
2.- Etapas
3.- Historia de las insurrecciones en Cuba
4.- Historia de las insurrecciones en Filipinas
5.- La guerra hispano-norteamericana
1.- INTRODUCCIÓN
El “Desastre del 98” será el acto final de una serie de acontecimientos que se
desarrollarán en la segunda mitad del siglo XIX que tendrán como resultado la pérdida para
España de las colonias asiáticas (Filipinas, Palaos, Carolinas y Marianas) y americanas (Cuba
y Puerto Rico), que todavía se conservaban tras la generalización independentista
sudamericana del primer cuarto de siglo. Los acontecimientos en ambos escenarios se
desarrollarán de forma parecida, iniciándose con un proceso insurreccional que culminará con
la intervención de una gran potencia emergente, los Estados Unidos, que aprovechará la
debilidad de España para comenzar a ocupar un lugar destacado en el nuevo orden mundial
que había empezado a establecerse tras la Conferencia de Berlín de 1884.
2.- ETAPAS
1ª.- Insurrecciones en Cuba
- Guerra Larga o de los Diez Años (1868-78)
- Guerra Chica (1879-80)
- Guerra de la Independencia cubana (1895-98)
2ª.- Insurrecciones en Filipinas
- Motín de Cavite (1872)
- Guerra de la Independencia filipina (1896-98)
3ª.- Guerra Hispano-Norteamericana. Cuba, Puerto Rico, Filipinas (1898)
8.700 km
Cuba
Filipinas Marianas
Puerto Rico
Carolinas
Palaos
14.500 km
Tema V (III). Cuba y Filipinas 171
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
3.- HISTORIA DE LAS INSURRECCIONES EN CUBA.
Las razones que favorecieron la insurgencia fueron diversas. Unas de carácter general
a todas las colonias de Ultramar y otras internas propias de la isla. Entre las primeras,
encontramos la influencia de las ideas dimanantes de la Revolución Francesa desde las
primeras décadas del siglo XIX, la incomprensión del Gobierno de la Metrópoli en muchos
problemas locales, el abandono del potencial militar, consecuencia de la distancia, y una falta
de control relacionada con la atención a otros problemas nacionales. Entre las segundas, una
mala administración; las restricciones del libre comercio; la explotación colonial; el desequilibrio
del blanco criollo frente al peninsular. Todo ello rodeado por una desafortunada política de
Madrid acomodada a los intereses de los plantadores esclavistas.
3.1.- Guerra Larga o de los diez años (1868-78).
La revolución de septiembre que en 1868 provoca en España la caída de Isabel II y la
constitución de un Gobierno Provisional presidido por el general Francisco Serrano, abre
nuevos horizontes democráticos y liberales que forzosamente tendrán repercusión en la
política colonial española. En Cuba es aprovechado por parte de los hacendados del Este de la
isla, peor en infraestructuras y desarrollo respecto al Oeste, para lanzarse en octubre de ese
año a una revolución política, a través de una revolución económica, pensando que el nuevo
espíritu de la Metrópoli les era favorable. El Capitán General de Cuba, Lerchundi, descubre la
conspiración e intenta su represión, no atendiendo las peticiones de los terratenientes.
La noche del 9-10 octubre de 1868, en el ingenio La Demajagua, Carlos Manuel
Céspedes, abogado cubano, da el grito de Independencia, dirigiéndose desde allí al poblado
de Yara, en la parte Oriental de la isla. El Grito de Yara sería el inicio de la emancipación
cubana. La acción tuvo eco en las provincias de Oriente, donde los rebeldes (mambís),
encontraron el apoyo de la población, uniéndose al movimiento hombres como Antonio Maceo
y Máximo Gómez, que desempeñarían un importante papel. Céspedes se autonombraba
Capitán General y jefe supremo del movimiento.
La táctica más utilizada por los mambís era la de llevar al agotamiento a los soldados
españoles, gracias al clima y a su conocimiento del terreno, otra táctica era la carga a
machete. Ante las medidas adoptadas por Lerchundi, algunos terratenientes huyen a Nueva
York (30 de enero de 1869), donde forman una Junta Revolucionaria y comienzan a obtener
dinero y apoyos, entre los que se encuentra el del propio presidente USA, Ulises Grant,
comenzando los EEUU a dar muestras de un gran interés por la “causa cubana”, reconociendo
el derecho a la independencia y proporcionando ayuda material y económica a los insurgentes
cubanos.
El Gobierno español sustituye al general Lerchundi por el general Domingo Dulce al
frente de la Capitanía General de Cuba. Dulce llega a Cuba con ideas conciliadoras ofreciendo,
entre otras cosas, un indulto general y libertad de reunión y prensa, que no dan buen
resultado, al contar con la oposición de los conservadores de la isla de un lado, opuestos a
cualquier concesión, y de los insurrectos por otro, que luchan por la independencia total de la
isla. Los conservadores, vista la tendencia de Dulce, organizan el “Cuerpo de Voluntarios”, y
hacen campaña contra Dulce, que dará marcha atrás en alguna de las medidas adoptadas. La
opción de las armas para acallar la sublevación se impone, lo que sorprende a España sin
apenas soldados (71 jefes, 948 oficiales, 1136 suboficiales y 14.222 soldados) y con un
contingente de Voluntarios de 22.000 soldados de Infantería y 13.500 de Caballería.
Para evitar que los insurrectos puedan moverse libremente hacia la parte Occidental de
la isla se construye la primera trocha, en el centro de la isla, entre los puertos de Júcaro, al sur
y Morón al norte. Consistía en una línea de defensa activa y pasiva construida con el objetivo
de impedir el paso de los insurrectos a Occidente, aislando la lucha en las provincias de
Oriente. Tenía 62 Km y consistía en la tala de una zona de 200-400 m de ancho, con fuertes
cada 1.800 m, rodeados de trinchera o foso y enlazados por pequeños fortines con 8-10
hombres, llegando a tener ferrocarril y línea telegráfica.
Tema V (III). Cuba y Filipinas 172
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
CUBA Y FILIPINAS. “EL DESASTRE DEL 98”
En junio de 1873 se proclama la I República en España, con el federalista Pi y Margall,
partidario de la independencia de las colonias, como Presidente, lo que crea esperanzas en los
insurrectos que no llegarán sin embargo a materializarse. A pesar de los problemas internos en
España, ocupada con la 3ª Guerra Carlista y el Cantonalismo, en Cuba se estabiliza la
situación militar, ante los éxitos españoles, el decaimiento en los apoyos exteriores, bajas entre
los jefes cubanos (muerte de Céspedes, prisión de Calixto García) y divisiones entre los
dirigentes revolucionarios.
Por entonces, el apoyo USA es más moral que material, aunque se consienten
iniciativas particulares y operaciones filibusteras. Una de ellas, que estuvo a punto de provocar
la guerra entre España y USA, fue la del buque Virginius, que en octubre de 1873, es apresado
fuera de las aguas jurisdiccionales de Cuba con un cargamento de armas y varios jefes
insurrectos. Tras un juicio sumarísimo, son fusilados el capitán, 36 tripulantes y 16 pasajeros.
EEUU reclama en forma de ultimátum, mientras la prensa de ambos países calienta el suceso.
Las negociaciones terminan con la firma de un protocolo, liberándose al barco y los
supervivientes.
El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos proclama la Restauración de la
Monarquía en España. El fin de los problemas que en España suponen la III Guerra Carlista y
los Cantonalismos, hacen que la atención militar pueda centrarse en Cuba.
En noviembre de 1876 Martínez Campos llega a la isla con 25.000 hombres de refuerzo
y plenos poderes del Presidente del Gobierno, Cánovas del Castillo, para acabar con la guerra.
Los éxitos militares españoles y el cansancio de los insurrectos, llevan al entonces jefe militar,
Máximo Gómez a pedir el fin de las hostilidades.
El 12 de febrero de 1878 se firma la Paz de Zanjón, entre Martínez Campos y Vicente
García, presidente de la República Cubana, poniendo fin a la guerra. En ella se concedía a
Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que a Puerto Rico,
pasando a ser una provincia española, con representación en Cortes, libertad de prensa,
libertad para los esclavos combatientes en ambos bandos, el olvido de los delitos políticos
pasados y libertad para salir de la isla a los insurrectos que quisieran. Algunos líderes, como
Antonio Maceo, que se exilió a Jamaica, no aceptaron la paz, al no abolir los acuerdos
firmados la esclavitud ni contemplar la independencia de Cuba.
Durante los diez años de guerra, se enviaron a Cuba 180.000 soldados, de los que
80.000 murieron en ella (sólo el 8% en acción, el resto de enfermedad) y más de 25.000 fueron
repatriados enfermos o heridos.
Tema V (III). Cuba y Filipinas 173
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
3.2.- La Guerra Chica (1879-1880).
Los descontentos con los acuerdos firmados en Zanjón
siguieron conspirando en el exterior, surgiendo un nuevo intento de
insurrección que sólo duró desde el 24 de agosto de 1879 al 29 de
junio de 1880, y que sería conocido como la “Guerra Chiquita”.
Iniciada nuevamente en la parte oriental de la isla, Calixto
García desembarcó cerca de Santiago de Cuba, siendo acosado
por las fuerzas españolas desde un principio. La acción del
General Polavieja, al frente de la Capitanía General desde julio,
hace que los insurrectos depongan las armas y se entreguen, con
escasas bajas para España en la campaña (417 muertos, heridos
o desaparecidos). Sin embargo, Polavieja dirá que la emancipación
era imparable y que esto debía ser asumido por España.
3.3.- Guerra de la independencia cubana (1895-98).
La vaga identidad nacional tras la guerra larga, se convirtió en un sentimiento profundo.
La zona oriental de Cuba quedó totalmente devastada tras la guerra y necesitaba recuperarse.
Poco a poco fue entrando capital americano para su recuperación, ocasión que además
aprovecharon los EEUU para iniciar el comercio de la industria azucarera cubana. En estos
años de compás de espera, no se ha olvidado la idea de la independencia, realizándose
acciones en el exterior, sobre todo a partir de 1888. Destaca en esta etapa, aunque ya
interviniera en los movimientos anteriores, José Martí, desde Nueva York propugna una
insurrección popular, no de hacendados, como en las ocasiones anteriores. En 1892 funda el
Partido Revolucionario Cubano, y el diario Patria, impulsando el independentismo. El 13 de
septiembre de 1892, Máximo Gómez, en la República Dominicana, elegido General en Jefe del
Ejército cubano, y en junio de 1893, Martí se entrevista con Maceo en Costa Rica, ganándole
para la causa. En diciembre de 1894 se firma en Nueva York un plan insurreccional de
incursión en la isla, pero los EEUU prohibieron su salida al ser descubierto y denunciado por
España.
El 29 de enero de 1895 se envía la orden de levantamiento a Cuba, y se señala como
fecha del alzamiento el 24 de febrero en Baire, a 75 Km. de Santiago de Cuba (Grito de Baire),
siendo entonces el general Calleja Capitán General de la isla. El levantamiento está previsto
para toda la isla simultáneamente, pero la inexperiencia y mala preparación hace que sólo
triunfe de nuevo plenamente en Oriente.
La rebelión sorprende al gobierno español y al mando militar, que sólo cuenta en la isla
en ese momento con 16.000 hombres. Se envían refuerzos en sucesivas expediciones,
alcanzando en enero de 1896 los 80.000 hombres. Los líderes cubanos Máximo Gómez y José
Martí llegan a la isla el 11 de abril, y, ante la gravedad de la situación, el gobierno envía al
General Arsenio Martínez Campos, haciéndose cargo del Mando el 16 de abril de 1895, para
que intente solucionar la situación del mismo modo que años antes hizo con la Paz de Zanjón.
El 19 de mayo se produce la muerte de José Martí, cuando acompañaba a las tropas de
Máximo Gómez que caen en una emboscada tendida por tropas españolas.
Martínez Campos no consigue dominar la situación. Los rebeldes ponen en práctica
tácticas de guerra irregular, con ataques por sorpresa a golpe de machete, sin conservar el
terreno, y practican la “tierra quemada” para impedir que las tropas españolas puedan vivir
sobre el terreno, castigando a los que ayuden a los españoles (bando del 1 de junio de 1895).
Entre diciembre de 1895 y febrero de 1896 tiene lugar la “invasión de Occidente”, en un
intento de llevar la insurrección a esa parte de la isla. Mientras Máximo Gómez, en la parte
central, atrae a parte de las tropas españolas que guarnecen la trocha de Júcaro-Morón,
Maceo aprovecha para cruzarla con unos 1.500 hombres, reuniéndose ambos en el centro de
la isla, decididos a llegar hasta Pinar del Río, la provincia más occidental. Sus fuerzas suman
3.600 hombres, que irán en aumento. Avanzando en una serie de marchas y contramarchas,
Tema V (III). Cuba y Filipinas 174
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
CUBA Y FILIPINAS. “EL DESASTRE DEL 98”
consiguen algunos éxitos importantes, como la Batalla de Mal Tiempo, en la que una columna
española sufre más de 200 bajas en una carga a machete. En enero de 1896 Maceo cruza otra
trocha más al oeste, la de Mariel-Majana. Martínez Campos se fortifica en La Habana, a la
espera del ataque final.
En vista de los acontecimientos, el 20 de enero de 1896 el gobierno que preside
Cánovas, partidario de acabar con la insurrección invirtiendo si es preciso “hasta el último
hombre y la última peseta” nombró al general Valeriano Weyler Capitán General de Cuba, tras
aceptar la dimisión de Martínez Campos y su recomendación de que le sustituya aquél.
Weyler, hombre de línea dura, tomó impopulares medidas, como la compartimentación del
terreno para aislar a los insurrectos por medio del perfeccionamiento de las trochas
fortificadas, la reconcentración de la población rural en torno a los pueblos ocupados por las
tropas y el cierre de los ingenios de azúcar y tabaco de las zonas más peligrosas, para
ahogar económicamente a los mambís. Fueron muy criticadas por algunos sectores en España
y sobre todo en EEUU, donde se inició una campaña de prensa antiespañola y a favor del
intervencionismo (sin embargo, curiosamente, los EEUU apoyarían décadas más tarde
medidas similares en Vietnam). Las medidas adoptadas, junto con el importante aumento del
contingente (hasta los 200.000 hombres, van resultando efectivas. Máximo Gómez logró
retirarse hacia Oriente, mientras Antonio Maceo, acorralado en Pinar del Río, murió en
diciembre de 1896 en combate mientras trataba de recruzar la trocha de Mariel-Majana. A
mediados de 1897, los rebeldes sólo actuaban ya en la zona oriental.
El combate entre las tropas de Antonio Maceo y las mandadas por el comandante
Cirujeda, en las que el primero perdió la vida es conocido como la Acción de San Pedro de
Abanto, y tuvo lugar en Punta Brava, cerca de La Habana. Aunque el combate tuvo un
resultado incierto para la causa independentista, la muerte de Maceo supuso un duro golpe
para las fuerzas insurrectas. En esta época de la guerra participó como voluntario, a las
órdenes del general Suárez Valdés un joven teniente inglés, llamado Winston Churchill.
En agosto de 1897 Cánovas es asesinado en San Sebastián por el anarquista
Angiolillo, hecho considerado por la prensa USA como el despeje del camino a la
independencia cubana. Con un nuevo gobierno liberal en España, presidido por Sagasta, y por
temor a una cada vez más amenazante intervención USA, Weyler es sustituido el día 9 de
octubre por el general Ramón Blanco, el mismo que un año antes tuvo que hacer frente a la
insurrección filipina. De talante más liberal, detiene la reconcentración e inicia la negociación
con algunos líderes rebeldes, concediéndose a partir del 1 de enero de 1898 la autonomía a
Cuba; aunque el Gobierno elegido no tendrá legitimidad ante los jefes de la insurrección, y
voluntarios e integristas españoles provocarán por otro lado un importante motín en La Habana
en oposición a la autonomía. Ante la inestable situación existente, los EEUU se inclinan cada
vez más por la intervención armada.
El 25 de enero llega a La Habana el acorazado Maine, reanudando, a propuesta
norteamericana, el intercambio de visitas de cortesía de buques de la Armada que había sido
suspendido dos años antes. El Vizcaya y el Oquendo visitarían, por parte española, Nueva
York y Nueva Orleans respectivamente.
El 15 de febrero una explosión, a las 21:35 h. en el Maine provoca 262 muertos. La
prensa USA rápidamente atribuye a España la autoría del supuesto atentado. La prensa
jugará, tanto en España como en Estados Unidos un importante y decisivo papel como medio
para influir en la opinión pública. En EEUU se establece una gran competencia entre dos
diarios, el Journal, de Randolph Hearst, y el World, de Joseph Pulitzer, por la noticia y el
aumento de las ventas, utilizando si era preciso la mentira y manipulación de la verdad. Por su
parte, en España, la prensa favorecerá un sentimiento antiyanqui y una confianza en las
posibilidades de victoria militar española que tendrá gran importancia en la sorpresa y
frustración posteriores. Una comisión española determinó, sin embargo, que la explosión fue
debida a una espontánea combustión en las carboneras que se propagó al contiguo pañol de
municiones. El informe estadounidense atribuyó la explosión a una mina y, aunque no acusaba
Tema V (III). Cuba y Filipinas 175
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
de ello a España, sí la hacía responsable de no haber sabido garantizar la seguridad del buque
en su puerto.
El 20 de abril de 1898 el Congreso y el Senado USA aprueban una Declaración Conjunta
en que se reconoce el derecho a una Cuba independiente, se pide a España la retirada de la
isla en 72 horas y amenaza con la intervención militar de no cumplirse. Al día siguiente,
España expulsa al embajador americano y retira al suyo de EEUU, declarando dos días más
tarde nulos los Tratados entre ambos países. El 25 de abril, EEUU declara la guerra a España.
La declaración de guerra de los EEUU está relacionada con el expansionismo que
habían iniciado unos años antes. Ya en 1823, el presidente Monroe había dictado su Doctrina
“América para los americanos”, advirtiendo de su intervención para impedir ocupaciones
coloniales en el continente. La proximidad de la isla de Cuba, su potencial económico y el afán
expansionista de la nueva potencia, hacen que EEUU desee anexionarse la isla. Los primeros
intentos son de comprarla, haciendo en 1854 su primera oferta de compra, y declarando a
Cuba en su zona de influencia (Declaración de Ostende).
Durante la Guerra de los Diez Años, el apoyo a los insurrectos fue más moral que
material, siendo en la guerra de 1895 cuando ven la oportunidad de poder anexionarse no sólo
Cuba, sino también Filipinas, bajo la apariencia de proteger los intereses de los insurrectos y
apoyar la causa del independentismo, lo que motivará una ayuda más efectiva. En febrero de
1898 se hará una última y secreta oferta de 300 millones de dólares por la isla, que será
rechazada por España.
Pero la “cuestión cubana”, como quedaría de manifiesto más adelante, no era más que
un pretexto para unas ambiciones mucho mayores , como lo demuestra el hecho de que,
derrotada España, Estados Unidos se apropiara de algunas de las colonias que ésta poseía,
exigiéndolas en los acuerdos de paz como indemnizaciones de guerra; Puerto Rico, cercana a
Cuba pero por la que no había mostrado interés hasta entonces ni había movimiento
independentista al que apoyar; las Filipinas, en el Extremo Oriente, por la que tampoco había
manifestado interés, salvo para reavivar el movimiento independentista contra España que
utilizaría en la guerra, a cambio de una promesa de independencia que luego no cumpliría; la
isla de Guam, excelente base intermedia dos mil kilómetros al Este de Filipinas, y las islas
Hawai, que no eran españolas pero que las anexionó de camino hacia la guerra.
Tal tendencia se explica por la influencia de las ideas del almirante norteamericano
Mahan, que desarrolló su teoría del poder marítimo en los últimos años del siglo XIX. Analizó
al imperio predominante en su época (el británico), llegando a la conclusión de que el control
del mar es fundamental para dominar el mundo. Tuvo gran influencia en su país, que se volcó
en la construcción de una gran flota, para la que era preciso asegurar unas rutas con puertos
en los que poder repostar. La primera consecuencia de tales postulados fue la guerra contra
España (1898), con la que se consiguió libre acceso a los principales océanos; pocos años
más tarde, Estados Unidos se embarcó en la construcción del Canal de Panamá.
Tema V (III). Cuba y Filipinas 176
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XIX
CUBA Y FILIPINAS. “EL DESASTRE DEL 98”
Los barcos españoles fueron saliendo en hilera y pegados a la costa por la entrada de
la bahía a primera hora del día 2 de julio, siendo cañoneados y destruidos. Las bajas
españolas fueron de 350 muertos y 160 heridos, más 1.670 prisioneros. Por parte americana
un muerto y un herido dan idea del desigual combate. El día 13 de julio, la presión sobre
Santiago hace que la ciudad capitule, firmándose el documento tres días más tarde.
5.3.- La guerra en Puerto Rico
Las tropas que defendían la isla ascendían a unos 7.500 hombres, en su mayor parte
en la zona de la capital, San Juan, al norte de la isla. Tras los combates de Santiago, cuatro
expediciones americanas, 14.000 h, desembarcaron entre el 28 de julio y el 7 de agosto en la
parte sur de la isla, apenas guarnecida, mientras San Juan era bloqueado. El avance
estadounidense se produjo en dos columnas, hacia el norte, con escasa resistencia y número
de bajas, alcanzándose el fin de las hostilidades el 12 de agosto de 1898.
5.4.- El fin de la guerra. La Paz de París.
El 22 de julio se inician las conversaciones de paz por iniciativa española, actuando
como mediador por parte hispana el embajador francés en Washington, Jules Cambon, que
culminaron en la Conferencia de París, en octubre, firmándose el tratado definitivo el 10 de
diciembre. Por el mismo, España renunciaba a la soberanía sobre Cuba, cedía a Estados
Unidos las islas de Puerto Rico y adyacentes que poseía en las Antillas; y cedía, a cambio de
20 millones de dólares, todo el archipiélago de las Filipinas y la isla de Guam en las Marianas
(hoy todavía estadounidense). De la importancia estratégica de estos enclaves en el Pacífico
nos da idea el hecho de que en Guam y en Filipinas (precisamente en la bahía de Subic) se
encuentren dos importantes bases militares de los EEUU.
Tras la guerra con España, EEUU ocuparía Cuba hasta 1902, alcanzando la
independencia a cambio de un Gobierno pro-estadounidense que tendría que recurrir en
alguna ocasión a la intervención amada americana para hacer frente a crisis internas. Puerto
Rico quedó bajo administración estadounidense, hasta que en 1952 pasó a ser Estado
Asociado a la Unión. Los filipinos, por su parte, tuvieron que continuar la lucha, esta vez contra
la ocupación americana, alcanzando la independencia tras la Segunda Guerra Mundial, en
1946.
BIBLIOGRAFIA
- BARÓN FERNÁNDEZ, José. La Guerra Hispano-Norteamericana de 1898. Edicios do
Castro. A Coruña, 1993
- ESLAVA GALAN, J. y ROJANO ORTEGA, D. La España del 98; el fin de una Era. Ed.
EDAF. Madrid 1997
- FUSI, J.P. y NIÑO, A. Vísperas del 98. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid 1997
- LAIN ENTRALGO, Pedro y SECO SERRANO, Carlos. España en 1898. Las claves del
Desastre. Eds Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Barcelona, 1998.
- NUÑEZ FLORENCIO, Rafael. El Ejército español en el Desastre del 98. Ed. Arco Libro.
Madrid 1997.
- PLAZA, J. Antonio. El maldito verano del 98. Ed. Temas de Hoy. Madrid 1997
- VALDÉS SÁNCHEZ, A. (coord.). Aproximación a la historia militar de España. Ministerio
de Defensa, 2006. Vol. 2: … Los ejércitos expedicionarios y coloniales de España en el
siglo XIX.- Los ejércitos en el sexenio revolucionario (1868-1874).- El ejército en la
Restauración.- Guerra cubana de los diez años.- … Guerra en Cuba y Filipinas (1895-
1898).
Tema V (III). Cuba y Filipinas 183
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
TEMA VI (II)
EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
LAS GUERRAS DE MARRUECOS (1909-1926)
ESQUEMA:
1.- Situación política del Imperio Marroquí
2.- La Campaña del Rif (Melilla, 1909)
3.- La Guerra del Kert (Melilla, 1911-12)
4.- El cambio en el Servicio Militar
5.- Constitución del protectorado español de Marruecos (1912)
6.- El protectorado español hasta 1919
7.- Del nombramiento del general Berenguer como Alto Comisario al desastre de Annual (1919-21)
8.- El Desastre de Annual (21-22 de julio de 1921)
9.- Operaciones de recuperación.
10.- El desembarco de Alhucemas (1925)
1.- SITUACION POLÍTICA DEL IMPERIO MARROQUÍ.
La Conferencia de Berlín de 1884 va a provocar un
importante punto de inflexión en la cuestión africana en el
contexto internacional. En ella quedó establecido lo que se
llamó “el reparto de África”, por el que se delimitaban las
zonas en las que las potencias europeas ejercerían su
acción. El Noroeste de África quedaba bajo la influencia de
Francia y España, propietaria de las plazas de Ceuta
(incluido el islote de Perejil), Melilla, peñones de Vélez de la
Gomera y Alhucemas, islas Chafarinas, Ifni, Sahara; y las
posesiones del golfo de Guinea (Río Muni en el continente,
y las islas de Fernando Poo, Elobey, Annobon y Corisco).
Los accesos al Mediterráneo quedaban así bajo el control
de estos dos países y de Gran Bretaña (ocupante de
Gibraltar). Quedaba fuera la emergente Alemania,
empeñada en tomar posiciones en la región; lo que daría
lugar en años posteriores a las llamadas Crisis de
Marruecos de 1905 y 1911. Consecuencia de ello sería la
concreción en los años siguientes de la extensión y la forma
de la presencia española en la región, aspectos
determinantes en las campañas africanas del siglo XX.
Por lo que respecta al Imperio Marroquí, la anarquía era casi un estado normal, con el
territorio dominado por verdaderos señores feudales que no siempre reconocían la autoridad
del Sultán. Especialmente conflictiva en este sentido resultaba la región del Rif, en la que se
encuentra Melilla.
En 1902 Francia propuso a España un acuerdo secreto para el reparto de la zona de
influencia marroquí. A los españoles se otorgaba la zona al norte del río Sebú (costa atlántica),
incluyendo el puerto de Agadir y las ciudades de Fez y Tazza. España no pudo aceptar, ya que
la extensión de la zona propuesta desbordaba sus posibilidades de control.
En 1904 se verificaba un tratado entre Francia y Gran Bretaña (la Entente Cordiale) que
dejaba mano libre definitiva a la primera en la región, y tras el que España recibía una nueva
propuesta de reparto muchísimo menor que la de 1902, a la altura de las cuencas del río Lucus
(junto a Larache), en la vertiente atlántica, y del Muluya, al este de Melilla, en el Mediterráneo;
excluyendo las ciudades de Fez y Tazza. Alemania discutió el acuerdo, produciéndose una
crisis que a punto estuvo de derivar en conflicto armado.
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 201
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Los pactos y tratados entre España y el Imperio Marroquí habían sido frecuentes, bien
de mutuo agrado o como consecuencia de campañas militares. El primero se firmó en 1767, no
en vano la presencia española en el norte de África se remontaba al siglo XV.
La Conferencia de Algeciras (1906). Entre enero y marzo de 1906, doce naciones
europeas, EEUU y Marruecos ponían fin a la Primera Crisis de Marruecos con la firma en
Algeciras del Tratado que determinaba el “status quo” marroquí. En el acta final se admitió de
alguna manera la supremacía de Francia en la cuestión marroquí, aunque se declaraba
explícitamente la soberanía del sultán. Se reconoció el sur de Marruecos como área de
influencia francesa, mientras España ocuparía la zona al norte de la cordillera del Rif.
Asimismo, se establecieron las normas de permanencia de los europeos en Marruecos,
se dispuso la creación de un Banco Estatal de Marruecos y se encomendaba a España y
Francia la organización del Cuerpo de Policía Cherifiana (2.000-2.500 hombres), aportando
ambos países los oficiales y suboficiales necesarios, en calidad de instructores. Una de las
consecuencias inmediatas fue la reactivación de la acción militar española, algo pasiva desde
la campaña de 1893-94 en la zona de Melilla.
La misión se desarrollaría durante cinco años y, aunque no suponía el mando directo
policial, entre sus cometidos figuraba el de "prestar a las autoridades marroquíes investidas del
mando de dichos Cuerpos su concurso técnico para el ejercicio del mismo"; lo que suponía en
realidad dirigir la protección policial y el orden. En Tetuán y Larache los instructores serían sólo
españoles; en Casablanca y Tánger mixtos; y en Rabat y otros tres puertos por determinar,
sólo franceses. En esta situación se producirían las campañas de 1909 y 1911-12, hasta que en
1912 Francia y España firman “El Tratado de Protectorado” de Marruecos.
2.- LA CAMPAÑA DEL RIF (MELILLA, 1909).
2.1.- Cerco a Melilla en 1893-94.
En las cercanías de Melilla tuvieron lugar unos
importantes sucesos a mediados de 1893, cuando se
decidió construir un fortín en los límites del campo de
Melilla, en los terrenos de un cementerio donde reposaba
un morabito (santón) muy popular entre los rifeños y por
tanto lugar sagrado para los marroquíes, que se
encontraba en la zona neutral. En septiembre, los moros
destruyeron una de sus casetas y acosaron los arrabales
de la ciudad.
En el transcurso de los combates que siguieron, a
finales de octubre quedaron cercados en Cabrerizas Altas
unos mil soldados, mandados por el general Juan García
Margallo, Gobernador de Melilla, que sería abatido en una
salida desesperada. El socorro llegó tras una audaz
acción individual del capitán Juan Picasso González (tío
del célebre pintor y autor años más tarde del "Expediente
Picasso" que depuraba las responsabilidades del
Desastre de Annual), que traspasó a caballo las líneas
enemigas y llegó al fuerte de Rostrogordo para pedir
ayuda, ganándose la Cruz Laureada.
Tras grandes esfuerzos se logró el repliegue sobre
la ciudad, siendo la situación restablecida en marzo de
1894 con la firma de un acuerdo de paz, cuyo artífice fue
el general Martínez Campos, que ya consiguiera en 1878 acabar con la Guerra de los Diez
Años cubana.
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 202
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
Esta campaña de 1893-94 está muy ligada a la Historia de la Academia General Militar,
pues en ella falleció el primer alumno salido de sus aulas, Vicente García Cabrelles, y dio la
Cruz Laureada de San Fernando al que sería el primer general formado en la Academia, el
entonces capitán Miguel Primo de Rivera.
2.2.- El socorro a Melilla. El Barranco del Lobo (1909).
En 1909 España había obtenido el permiso para explotar unas minas de hierro al sur de
Melilla, lo que implicaba la construcción de una línea férrea de 32 km. En medio de una
revuelta interna entre el Sultán y algunos cabecillas de las kabilas (tribus) orientales del Rif, el 9
de julio de 1909 eran atacados unos obreros que trabajaban en el ferrocarril de la Compañía de
Minas del Rif, resultando varios muertos y heridos. El general Marina, Comandante General de
Melilla, envió tropas en su socorro, ocupó puntos defensivos en el exterior de la ciudad y
solicitó refuerzos a la península.
El Gobierno de Madrid decidió enviar un fuerte Cuerpo Expedicionario, cuyas filas se
debían nutrir, fundamentalmente, por reservistas de Cataluña. La resistencia popular a esta
movilización desencadenó graves disturbios en Cataluña entre el 24-31 de julio, especialmente
en Barcelona, que constituyeron la Semana Trágica, como se describió en el capítulo anterior.
El contingente catalán llegaría finalmente a Melilla, donde tuvo, como el resto de los españoles
destacados, un ejemplar comportamiento.
Por si fuera poco, durante los incidentes en Cataluña tendría lugar la mayor derrota de
esta campaña y que iba a causar gran impresión en la opinión pública española. Dentro de la
acción iniciada para ocupar el Gurugú, monte que domina Melilla desde el sur, el 27 de julio de
1909 tuvo lugar la acción en el Barranco del Lobo, en la que la Brigada de Cazadores de
Madrid (mandada por el general Pinto, que sucumbió en la acción), recién llegada de la
Península, sufrió 1.284 bajas (más de 400 muertos). La conquista del estratégico monte se
alargaría hasta final de septiembre, con la consolidación de la posición por el entonces coronel
Miguel Primo de Rivera y el izado en su cima de la Bandera española.
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 203
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
La memoria colectiva ha conservado de estos episodios, y de las guerras africanas en
general, textos, romances y canciones que indican el enorme interés con que se siguieron. De
la acción del Barranco citaremos estas dos: “En el Barranco del Lobo ha nacido una gallina /
que tos los huevos que pone son p'al general Marina / “En el Barranco del Lobo ha nacido una
amapola / con un letrero que dice: ¡Viva la sangre española!"
Los actos heroicos vividos en esta guerra fueron múltiples. Destaca el éxito, frente a un
enemigo muy superior, de la columna de Caballería del teniente coronel Cavalcanti en Taxdirt y
la acción del cabo Luis Noval que, capturado de noche por los rifeños para que les guiase a
través de las líneas españolas, al llegar a uno de los puestos y serle dado el alto pidió que
disparasen contra el grupo, siendo muerto por sus compañeros al impedir la infiltración.
Territorialmente se avanzó hasta el río Muluya por el este y hasta el Kert por el oeste,
aunque apenas se progresó hacia el interior. Oficialmente la campaña finalizó el 22 de enero
de 1910, siguiendo un pequeño periodo de paz intermitente hasta 1911.
Hay que destacar que en esta campaña fue empleada la primera Unidad aeronáutica
española en combate, formada por dos globos, demostrando su utilidad para la observación, el
levantamiento topográfico y la corrección del tiro artillero. El Servicio de Aeronáutica Militar se
creó oficialmente en España por R.D. de 28 de febrero de 1913, dando marco legal a una
actividad que se había ido poco a poco desarrollando en el seno del Arma de Ingenieros desde
agosto de 1896, cuando se encomendó al comandante Vives Vich la organización de una
compañía de Aerostación.
3.- LA CAMPAÑA DEL KERT (Melilla, 1911-12)
En vista de la tolerancia hacia la progresiva presencia española en la zona alrededor de
Melilla que tenían las kabilas (tribus) vecinas, entre mayo y agosto de 1911 se realizaron
expediciones que permitieron establecer posiciones, de forma pacífica, hasta el río Muluya, 30
km al este de Melilla. Hacia el oeste, sin embargo, una expedición que salió a continuación lo
iba a tener más difícil. El 24 de agosto de 1911, una Comisión Topográfica de Estado Mayor
(por aquel entonces el E.M. tenía a su cargo la confección de mapas), escoltada por dos
compañías, fue atacada por sorpresa por moros de la kabila Beni-Said, cerca del río Kert, a
unos 10 km de Melilla. El ataque produjo cinco bajas en las filas españolas entre muertos y
heridos y cuatro prisioneros que serían posteriormente muertos y mutilados.
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 204
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
La reacción española fue contundente, organizando de inmediato una operación de
castigo a cargo de una fuerza de unos cinco mil hombres enviada desde Melilla. El conflicto fue
evolucionando a más, originando una campaña en la que los efectivos españoles alcanzaron
los 20.000 hombres. La guerra inició su declive en mayo de 1912, tras la muerte en combate
del jefe y líder religioso, Al-Mizzian. La desmoralización que el hecho tuvo entre los moros,
combinado con el empuje español, produjo el progresivo declive de las hostilidades en la
región, que se consideró pacificada a finales de 1912; coincidiendo cronológicamente con el
establecimiento del Protectorado español de Marruecos.
Además de quedar las posiciones españolas establecidas algo más al oeste del Kert, en
esta campaña se ocupó el estratégico llano de Monte Arruit, a unos 25 km al SE de Melilla, y
donde los españoles fundaron una importante plaza que tendría un destacado y triste
protagonismo en el Desastre de Annual de 1921, convirtiéndose en todo un símbolo.
3.1.- Las Tropas Regulares Indígenas
En el plano orgánico, en esta campaña se estrenaron en combate las Tropas Regulares
Indígenas de Melilla, creadas pocas fechas antes del inicio de las hostilidades, en junio de
1911. El encargado de ponerlas en marcha fue el teniente coronel Dámaso Berenguer Fusté,
que en 1919 ocuparía el cargo de Alto Comisario de Marruecos, teniendo un destacado papel
en el Desastre de Annual de 1921, y años más tarde ocuparía importantes cargos en la
Dictadura de Primo de Rivera.
Inicialmente se organizaron un batallón de Infantería y un escuadrón de Caballería, en
forma idéntica al resto de las Unidades del Ejército, pero con mayoría de tropa indígena,
mandada por oficiales españoles. El objetivo de su creación fue poder emplear en combate
soldados que disminuyeran la movilización de tropas peninsulares, y cuyas bajas no
provocaran en la opinión pública la airada reacción que dos años antes había tenido el
desastre del Barranco del Lobo y la Semana Trágica. Además, estaban lógicamente más
aclimatadas para combatir en la región que los soldados peninsulares.
Aunque empleadas inicialmente con cierto recelo (por aquello de tener que luchar
contra otros moros), tuvieron un papel destacado en la campaña del Kert; siendo los que
acabaron con el mencionado Al-Mizzian. Más adelante ampliarían su plantilla y acabarían
creándose en Ceuta, Tetuán, Larache y Alhucemas.
4.- EL CAMBIO EN EL SERVICIO MILITAR.
Gran parte de la culpa de la impopularidad que estas guerras africanas tenían en la
opinión pública provenía del sistema de Reclutamiento imperante, y que hacía que el esfuerzo
bélico recayera en un soldado que mayoritariamente procedía de las clases sociales más bajas.
Para paliarlo en parte, se crearían las mencionadas Tropas Regulares y más adelante el Tercio
de Extranjeros, además de ponerse en marcha entre junio de 1911 y enero de 1912, en plena
campaña el Kert, una gran reforma del Servicio Militar.
En ese momento, el Servicio Militar era obligatorio, pero podía evitarse mediante la
“redención a metálico” o la “sustitución hombre-hombre”. La primera permitía evitar la “mili”, y
con ello la guerra, pagando entre 1.500-2000 pts al Estado, cantidad sólo al alcance de las
familias acomodadas o de aquellas dispuestas a endeudarse durante años (los préstamos para
este concepto se daban al (¡36-60%!). La segunda permitía que el recluta llamado fuera
sustituido por otro, aunque ya hubiera hecho el Servicio, y generalmente a cambio de una
cantidad menor, entre 500-1.250 pts.
Esto hacía que a la guerra fueran casi exclusivamente las clases más bajas. Además,
por ejemplo, los reservistas llamados en 1909 procedían de la quinta de 1903, por lo que entre
ellos había muchos padres de familia o hijos mayores, muy necesarios para el sostenimiento
familiar.
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 205
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
La nueva Ley derogó la redención a metálico y la sustitución, debiendo todos los mozos
ingresar en filas a los 21 años, sin otra excepción que por razones físicas. Sin embargo,
aparecía la figura del “soldado cuota”, consistente en que, por el pago de una cantidad de
dinero se podía reducir el tiempo de Servicio, elegir Arma o Cuerpo y el lugar donde prestarlo.
Además de la cantidad (entre 1.000-2.000 pts según el modelo elegido) había que presentar un
“certificado de instrucción militar básica”, que se realizaba en Escuelas de Preparación Militar
ubicadas en cada Región Militar, y superar un examen de suficiencia en el cuartel.
5.- CONSTITUCION DEL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS (1912).
La Crisis de Agadir (o Segunda Crisis de Marruecos) enfrentó a Francia, España y
Alemania en 1911 cuando Francia envió tropas a Fez para proteger sus intereses económicos
en la zona y en respuesta a la demanda del Sultán, acosado en sus dominios de la zona
occidental por tribus hostiles. España envió tropas a Larache, mientras Alemania consideró
esta acción como una violación de lo acordado en la Conferencia de Algeciras y envió un
buque de guerra (el Panther) al puerto marroquí de Agadir. El 27 de noviembre de 1912 se
firmaba entre España, Francia y el Sultán de Marruecos el acuerdo por el que se establecían
los Protectorados francés y español, poniendo con ello fin a la Crisis. La ciudad y término de
Tánger quedaban como zona de administración internacional.
Como máximo representante español se erigía la figura de un Alto Comisario, que
administraría el territorio conjuntamente con un Jalifa que representaba al Sultán de Marruecos.
Tanto Melilla como Ceuta se convertían en Comandancias Generales.
Para poder ejercer su acción como Nación Protectora, España debía proceder a la
ocupación del área otorgada, lo que no iba a resultar fácil teniendo en cuenta la ya comentada
oposición al Sultán en algunas de las regiones. Geográficamente, el área comprendía tres
grandes regiones: Yebala en la parte occidental, Gomara en el centro y el Rif en la zona
oriental. Árida y seca, en la zona española sólo las minas de hierro del Rif poseían valor
económico. La orografía era muy accidentada, con escasez de comunicaciones y de difícil
defensa. Su población escasa y tradicionalmente independiente, estaba agrupada
territorialmente en kabilas (tribus) regidas por caids. Dada su oposición secular a aceptar el
gobierno tanto del Sultán como de los españoles, el territorio era conocido como Blad el Siba
(País Insumiso)
La Mehal’la Jalifiana
Con el fin de dar el mayor realce posible al puesto de Jalifa, en 1913 el Alto Comisario,
general Marina, concibió la idea de crear un cuerpo para guardia de aquél, formar en los actos
oficiales y auxiliar al Ejército español en misiones militares y de policía. Nacía así la Mehal’a
Jalifiana, compuesta por oficiales, clases y soldados indígenas (conocidos como askaris),
además de jefes y oficiales españoles que actuarían como instructores. Las primeras tropas se
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 206
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
acabar las operaciones en la occidental, Silvestre consiguió permiso del gobierno para avanzar
hacia Alhucemas.
7.3.- Creación del Tercio de Extranjeros
Desde hacía tiempo, políticos y militares veían con buenos ojos a la Legión Extranjera
francesa. Aunque para algunos eran simples mercenarios, para otros, entre los que se
encontraba el teniente coronel José Millán Astray, disponer de unas tropas similares significaba
contar para el combate con soldados instruidos y curtidos, además de reducirse la presencia de
soldados de reemplazo en África. Decretada la creación del Tercio de Extranjeros el 28 de enero
de 1920, en agosto se ponía en funcionamiento, siendo encomendada la tarea al citado teniente
coronel. El 4 de septiembre se reglamentaba la nueva unidad sobre la base de una Plana Mayor,
una Compañía de Depósito e Instrucción y tres Banderas (batallones), cada una con dos Cía,s de
fusiles y una de ametralladoras. El Cuartel General permanente se ubicaba en Ceuta, y el primer
legionario se alistaba el 20 de septiembre, fecha elegida para conmemorar el aniversario de la
Legión. En 1925 se constituía el Tercio en Melilla y en 1939 en Larache (que en 1958 pasaría al
Sahara).
8.- EL DESASTRE DE ANNUAL (21-22 de julio de 1921)
En la zona oriental, el principal problema en 1920 para el avance español era Adb-el
Krim, caid de la kabila de los Beni Urriaguel, años atrás amigo de España y ahora enemigo
declarado. Educado en su infancia en el colegio español de Melilla, Abd-elKrim había sido
profesor de bereber y trabajado para El Telegrama del Rif, periódico melillense. Llegaría a ser
nombrado Consejero de la Oficina de Asuntos Indígenas de Melilla, y distinguido con diversas
condecoraciones por su lealtad y colaboración. Pero a mediados de 1915, durante la primera
guerra mundial, fue denunciado por Francia por mantener contactos con agentes alemanes,
siendo detenido en la prisión de Melilla. Tras once meses de cárcel, fue liberado y repuesto en
sus cargos, aunque salió con una cojera de por vida, consecuencia de las lesiones producidas
en un intento de fuga. El resentimiento, incrementado con la negativa española de concederle
una indemnización por daños y perjuicios, hizo que en 1918 se retirara a su feudo en Axdir.
Cuando el general Silvestre fue nombrado comandante general de Melilla, en febrero de
1920, recibió el encargo de Alfonso XIII de ampliar el territorio del protectorado en el norte de
África. Su intención era llegar hasta la bahía de Alhucemas, centro de operaciones de las tribus
más belicosas. El tipo de tropas eran en su mayoría reclutas forzosos, mal pagados, mal
armados, peor calzados y con miedo a las tropas rifeñas. Por su parte, ni el gobierno ni el alto
comisionado para Marruecos, el general Dámaso Berenguer, se esmeraban en dotar de
material al Ejército. Los mandos españoles que mandaban las unidades de policías indígenas
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 209
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
visitaban las kabilas, compraban a los jefes de los poblados para conseguir su apoyo o su
neutralidad, e iban ubicando los destacamentos. Con esta política de penetración pacífica
muchos kabileños se sumaban a la tropa, recibían instrucción y fusiles y, apoyados por sus
compañeros de la Policía Indígena, avanzaban hasta el siguiente poblado, donde los jefes
conseguían dinero y ganado del gobierno español.
Con este procedimiento, las
tropas de Silvestre van avanzando de
manera metódica, ocupando Dar Drius
(junio de 1920), Tafersit (agosto), y
Ben Tieb (diciembre), Afrau (enero
1921) y Sidi Dris (marzo 1921). Se
está lejos de Melilla, pero por el
momento el abastecimiento de las
posiciones se desarrolla con facilidad,
en profundidad y sin apenas bajas. Sin
embargo, las tropas de Silvestre van
diseminándose en unas 144
posiciones, los blocaos, de muy diversa
entidad, la mayoría se encontraban
guarnecidas por un total de entre doce
y veinte hombres, otras como Dar Drius
o Annual, sobrepasaban los ochocientos. Además, en su avance, Silvestre no ha desarmado a
las kabilas dominadas y ha alargado demasiado sus líneas de abastecimiento. Por otra parte,
muchos blocaos estaban en posiciones altas, mal escogidas, mal defendidas y pero
comunicadas, con aguadas en ocasiones muy separadas, haciendo las condiciones de vida muy
difíciles. Estos blocaos estaban de 20 a 40 kilómetros según el terreno, y con unas fuerzas tan
repartidas que no era posible hacer frente a un ataque enemigo. Al producirse el desastre,
estas pequeñas posiciones, quedarán irremediablemente perdidas, al quedar sumergidas en un
océano hostil, incomunicados entre ellos, sin posibilidad de ser socorridos y muchas veces sin
acceso a una fuente de agua.
Por su parte, la opinión pública española se mostraba contraria a la presencia española
en el norte de África por las bajas que suponía entre la juventud, por ello, se reclutaba muchas
veces a soldados indígenas que estaban mal preparados y que, en ocasiones, se volvieron
contra sus mandos españoles. El armamento era antiguo: viejos Mauser provenientes de la
guerra de Cuba y viejas ametralladoras Colt.
Silvestre disponía para esta campaña de 4 Regimientos de Infantería, 2 de Artillería, 1 de
Caballería, 1 de Ingenieros, 1 Grupo (Regimiento) de Regulares, varios Tábor (Batallones) de
Policía Indígena y Unidades de Intendencia y Sanidad. En total, alrededor de 26.000 hombres
(8.000 indígenas) teóricos, pero entre 2.500 y 4.000 estaban licenciados o de permiso indefinido
en la Península. Pero además, los regimientos tenían las diferentes compañías alejadas a
muchos kilómetros de distancia, lo que llevaba a no tener su serie de jefes naturales, pues
algunas veces estaban de permiso oficial en la Península o en Melilla.
En marzo de 1921, el Gobierno autorizó a Silvestre a cruzar el río Amekran, límite que
Abd-el Krim había puesto a la expansión española. En abril se organizó un gran campamento
en Annual (a unos 120 km de Melilla), estableciéndose el 1 de junio sin resistencia la posición
de Abarrán, al otro lado del Amekran. Al mando de la posición de Abarrán queda el capitán
Salafranca con una harka amiga de unos policías indígenas y soldados españoles.
Ese mismo día, cumpliendo su advertencia, los rifeños atacan la posición. La policía indígena
se unió a los rifeños atacando a las fuerzas europeas de su columna. De los 250 efectivos, 179
murieron, incluido el capitán Salafranca, jefe de la posición. La posición estaba defendida por 1
Compañía de Regulares, 1 Mía (Compañía) de la Mejala, 1 Batería (4 cañones) de Artillería y
una estación óptica. Atacada en masa, la posición, que no contaba con ametralladoras, resistió
cuatro horas, hasta que se acabaron las municiones y la resistencia de los defensores. Abarrán
había quedado cercado sin poder ser socorrido. Gran parte de los indígenas habían desertado
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 210
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
o pasado al enemigo. Sólo se salvó el teniente Flomesta, jefe de la Batería, al que exigieron los
rifeños que les enseñara el manejo de las piezas. Pero Flomesta prefirió morir de hambre antes
de acceder a su petición. Ese mismo día Sidi Dris, en la costa también fue atacado, si bien
pudo resistir gracias al auxilio de la Escuadra. Las bajas españolas entre muertos y heridos
rondaron el centenar. Pese al fracaso en Sidi Dris, la victoria en Abarran ha demostrado la
vulnerabilidad española y más harkas van a unirse a las tropas de Add el Krim.
Con el avance español frenado en seco, Silvestre y Berenguer tuvieron una entrevista a
bordo del crucero Princesa de Asturias. El primero reconocía la dureza del golpe y solicitaba al
Alto Comisario refuerzos para fortalecer la línea alcanzada y seguir el avance, a lo que
Berenguer se negó. A pesar de todo, Silvestre aún ocupó el 7 de junio la posición de Igueriben, a
hora y media de Annual, con la idea de defender Annual desde el sur.
El 17 de julio Add el Krim ataca todas las líneas españolas con sus harkas y partidas de
guerreros, en un terreno que es propicio para la guerra de guerrillas. Igueriben fue atacada desde
la altura llamada Loma de los Árboles, y cercada. Desde Annual se intentó enviar ayuda, no
consiguiéndose abrir paso. Tras cuatro días de asedio, en que la falta de agua obligó a los
sitiados a beber orines mezclados con azúcar, la posición, mandada por el comandante Julio
Benítez fue arrasada, la mayoría fueron pasados a cuchillo. De los casi 300 hombres (2
compañías de fusiles, 1 batería y elementos de Ingenieros, Intendencia y Sanidad), sólo 25
lograron llegar a Annual, de los que 16 murieron víctimas del agotamiento y del shock que
sufrieron por beber de golpe gran cantidad de agua.
La caída de Igueriben desencadenó el ataque general. La posición de Annual está
cercada, sin agua, sin municiones más que para un día de combate. El 22 de julio hay en
Annual unos 5.000 hombres, formados en 3 batallones y 18 compañías de infantería, 3
escuadrones de caballería y 5 baterías de artillería. Sobre ellos se lanzarán 18.000 rifeños al
mando de Abd el-Krim. Silvestre comunicó a Berenguer la desesperada situación y pidió
refuerzos. En esos momentos, Silvestre tiene noticia de la llegada de tres columnas rifeñas de
unos 2.000 hombres cada una. Ante esta situación, la mañana del 22 de julio se ordenaba el
repliegue de las posiciones del anillo defensivo de Annual sobre el campamento principal, para
luego retirarse a Ben Tieb y Dar Drius, posición que reunía las características para albergar
gran cantidad de tropas y con abastecimiento de agua. La retirada se organiza en dos
convoyes, uno para material y otro para el grueso de la tropa. Las alturas de la posición están
dominadas por los rifeños. Nada más abandonar el campamento comenzaron los disparos y la
retirada se transformó en
desbandada general, con los
soldados indígenas
desertando o pasándose al
enemigo, logrando muy
pocos soldados escapar de
la persecución rifeña. El
mismo Silvestre
desapareció, no siendo
encontrado jamás su
cadáver. Las posiciones son
literalmente barridas y sus
hombres brutalmente
asesinados.
En Ben Tieb la guarnición, después de destruir el polvorín, se retiró a Dar Drius, donde
el General Navarro, segundo en el mando, intentaba organizar las tropas que de todas partes
acudían. Navarro sopesó la posibilidad de resistir en Dar Drius, pero en vista del estado de las
tropas decidió retirarse en dirección a Melilla. El 23 de julio, Navarro inició su periplo a través
de la llanura de Garet, Batel, el 27 Tistutin, para llegar el 29 a Monte Arruit.
En esta retirada se destacó el Regimiento de Caballería, Cazadores de Alcántara, que
realizó varias cargas al sable, chocando con los rifeños en Metalsa. Enviado al paso del
Izzumar para cubrir la retirada, protegió los flancos de la riada de unidades que se replegaban.
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 211
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El día 23 el Regimiento cubrió el movimiento de las unidades que estaban alrededor de Dar
Drius bajo intensa presión enemiga. Esa misma tarde, el Regimiento protegió el repliegue de la
columna de Navarro hacia Batel, sufriendo gran número de bajas en su afán de evitar que el
enemigo alcanzara la columna. Así combatieron los cazadores del Alcántara, hasta su total
extermino. Sin caballos y casi sin efectivos, Alcántara dio su última carga a pie. Su jefe el
Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera (hermano del que sería dictador), murió en Monte
Arruit, víctima de las heridas. El Regimiento Alcántara recibió por esta acción la Laureada
Colectiva en junio de 2012. De los 695 efectivos (presentes) del Regimiento, sólo quedaron 70
heridos y 5 prisioneros. Gracias a esta acción muchos soldados lograron ponerse a salvo.
Detenido Navarro en Monte Arruit el día 29, al no querer abandonar a los heridos, quedó
cercado por la presión de las kabilas. De nuevo se repitió la tortura de Igueriben: la sed, el
manantial más cercano estaba a 500 m. fuera de la protección de los muros. Sus tropas están
agotadas y desmoralizadas. En estas circunstancias, el 9 de agosto, Navarro fue autorizado a
rendirse. De conformidad con lo pactado los españoles entregaban las armas, a cambio de la
vida de los soldados. Cuando salieron tirando las armas, los rifeños, no respetando lo pactado,
comenzaron la matanza, la posición fue masacrada. Tras la caída de Monte Arruit, sólo
quedaba Melilla, a la que confluían los escasos supervivientes del ejército. Inexplicablemente,
los rifeños se quedaron a las puertas de Melilla. Los refuerzos comenzaron a llegar de inmediato
desde la Península y desde Ceuta, donde tuvo que suspenderse la acción sobre El Raisuni.
Realizado el balance del Desastre de Annual, había alrededor de 14.000 muertos o
desaparecidos.
9.- OPERACIONES DE RECUPERACIÓN. CAMPAÑA DE DESQUITE Y RECONQUISTA
El desastre de Annual provocó una terrible crisis política. Hubo grandes protestas en el
país reclamando el abandono de Marruecos. Dimitió el gobierno, y el rey mandó a Maura
formar un gobierno de concentración nacional. La clase política y el país entero estaban
divididos entre los que defendían una mayor intervención en Marruecos y los que querían el
abandono del territorio. Tras el desastre la reacción fue rápida, comenzando lo que se conoció
como Campaña de Desquite y Reconquista. Después de asegurar Melilla y sus alrededores con
la liberación de Nador (17 de septiembre) y la conquista del Gurugú (10 de octubre), se inició la
recuperación del territorio perdido. El 24 de octubre se recuperaba Monte Arruit, donde el
dantesco espectáculo encontrado conmocionaría a toda España. En diciembre se llegaba al río
Kert, llegándose en enero de 1922 a Dar Drius. Al tiempo se realizaba un expediente sobre el
descalabro de Annual, encargándose la tarea al general Picasso. Las conclusiones del "Informe
(o Expediente) Picasso", conocidas en julio de 1922 dieron lugar, entre otras responsabilidades,
al procesamiento del general Berenguer, aunque con la llegada de la Dictadura de Primo de
Rivera se archivaría el caso.
A finales de octubre de 1922 se ocupaba Tizzi Azza, excelente base para un posterior
avance sobre Alhucemas, aunque difícil de mantener. En febrero de 1923 eran puestos en
libertad los presos que aún mantenían los rifeños, gracias a una gestión de un particular, el Sr.
Echevarrieta, que pagó algo más de 4 millones de pesetas por el rescate. En junio de 1923 se
produjeron en Tizzi Azza y sus inmediaciones fuertes ataques, resistiendo esta vez las
posiciones españolas. Se produjeron más de siete mil bajas rifeñas por trescientas españolas,
entre ellas el jefe del Tercio, teniente coronel Valenzuela, que fue sustituido por el teniente
coronel Franco Bahamonde.
El 13 de septiembre de 1923 se hizo cargo del gobierno el general Primo de Rivera,
hermano del héroe del Alcántara, y conocedor del problema de Marruecos. Siendo capitán
había ganado la Laureada en los sucesos de 1893-94, como coronel había ocupado el Gurugú
y como general de brigada había estado en la campaña de Yebala. En los meses siguientes se
organizaron en Almería y Alicante dos fuertes núcleos de tropas como “Reserva del Ejército de
África”. Se creó una Oficina de Marruecos con dependencia directa del Presidente del Gobierno
y se coordinó el Ejército y la Marina nombrando un Comandante General de las Fuerzas
Navales, con residencia en Tetuán, para asesorar al Alto Comisario.
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 212
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
10.- EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS (8 de septiembre de 1925).
Por primera vez en la historia militar se emplearon los tres ejércitos en una campaña:
aviación, marina e infantería, coordinados entre sí dentro de un plan de actuación previo y
estructurado. Por tanto, la mayor dificultad que presentaba la operación era la absoluta falta de
experiencia, puesto que nunca se había realizado hasta entonces una operación similar sobre
playas batidas por fuego enemigo, debiendo coordinar el empleo de fuerzas aéreas, terrestres y
navales españolas y francesas (el precedente de Galípoli en la PGM no era nada parecido). El
objetivo del desembarco era ocupar Axdir y establecer una sólida base de operaciones capaz de
albergar y permitir la maniobra de una División de 20.000 hombres, para después operar en el Rif
hacia el territorio de los Beni Urriaguel.
La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13.000 soldados
españoles transportados desde Ceuta y Melilla por la Armada combinada hispano-francesa y
hacer frente a unos 11.000 hombres que se calculaba que podrían haber reunido los rifeños. La
operación tuvo como comandante en jefe al entonces Director Militar de España, general
Miguel Primo de Rivera, y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas de
la bahía de Alhucemas al general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de los
generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Saro Marín y Emilio Fernández
Pérez, respectivamente.
Realizados los correspondientes reconocimientos, se decidió no hacer el desembarco
en la misma bahía de Alhucemas, eligiendo las playas próximas de la Cebadilla e Ixdain,
menos defendidas que las playas más próximas a Alhucemas. También se optó por realizar un
desembarco sucesivo y no simultáneo, siendo la primera la Agrupación de Ceuta, así como
realizar previamente simulacros de desembarco en Sidi Dris (zona oriental) y Uad Lau (zona
occidental) con ambas Agrupaciones. Militarmente, la operación iba a resultar modélica, siendo
incluida en los estudios de la Escuela de Infantería de Marina de los EEUU.
Abd-el Krim, consciente del peligro que le amenazaba, intentó adelantarse al
desembarco y desviar la atención española en una acción que, de haber tenido éxito, pudo
cambiar el rumbo de los acontecimientos. Decidió ocupar Tetuán, para lo cual tenía que pasar
por encima de la pequeña posición de Kudia Tahar, al mando del capitán Zaracíbar y
guarnecida por sólo 150 hombres. El ataque se inició el 3 de septiembre, pero la posición
resistió heroicamente los asaltos de miles de rifeños el tiempo suficiente para que dos
Banderas del Tercio y un Tabor de Regulares preparados para operar en Alhucemas acudieran
en su socorro, al igual que dotaciones de aviación y tropas que acudieron desde Tetuán. La
posición resistió hasta el día 13 de septiembre, salvando así la ciudad de Tetuán y permitiendo
la continuidad del Desembarco.
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 214
HISTORIA DEL EJÉRCITO EL EJÉRCITO EN EL SIGLO XX
GUERRAS DE MARRUECOS
Según el plan previsto, se llevaron a cabo los bombardeos aéreos de preparación y
sendos simulacros de desembarco en Sidi Dris y Uad Lau. El desembarco real, previsto para el
día 7 de septiembre, comenzó, debido al mal tiempo, el 8 de septiembre de 1925 en las playas
de Ixdain y la Cebadilla, empleándose para ello 24 barcazas tipo K compradas a los británicos
y que estaban en Gibraltar, las mismas que éstos habían empleado en su fracasado
desembarco en Galípoli. En la costa, los rifeños disponían de catorce piezas de campaña de 70
y 75 mm que habían sido capturadas a los españoles y que ahora eran manejadas por
instructores mercenarios extranjeros. También disponían de ametralladoras.
Apoyados por los cañones de las escuadras navales y el bombardeo de la aviación, la
primera oleada comenzó a las 11:30. Debido a la presencia de rocas, el contingente de la playa
de Ixdain debió desembarcar a unos 50 metros de la costa. Entretanto, se descubre que la
playa de la Cebadilla está minada. Hay unas 40 minas enterradas en la arena. Detonadas las
minas, comenzó la segunda oleada a las 13:00 horas, emprendiéndose a continuación un
rápido avance hasta ocupar las alturas que dominan la playa. En un primer momento
desambarcaron 9.000 hombres y durante el resto del día se procedió a desembarcar el material
necesario para continuar la operación. Al caer la tarde, la artillería rifeña reanudó el fuego con
intensidad contra las tropas españolas y la escuadra, causando numerosas bajas y alcanzando
a los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, sufriendo éstos daños menores. La artillería fue
respondida con un ataque aéreo español y al final del día, 13.000 hombres estaban ya en
tierra.
Cabe destacar que en Alhucemas se utilizaron por primera vez en la historia de la
guerra carros de combate en un desembarco, concretamente Renault FT modelo 1917, que
fueron poco útiles, aunque causaron gran impresión. Además, fue la primera vez en la historia
en la que las fuerzas de apoyo aéreo al desembarco, las fuerzas navales y las fuerzas de tierra
actuaron bajo un mando unificado (el de Primo de Rivera), creándose así mundialmente el
concepto moderno de desembarco anfibio.
El 23 de septiembre se dio la orden de continuar el avance, ocupándose la línea de
alturas que domina la bahía de Alhucemas el día 26. El 30, tras otro nuevo periodo de mal
tiempo que impedía el desembarco del apoyo logístico necesario, así como el apoyo aéreo, se
inició la fase final de la penetración terrestre destinada a consolidar la base de operaciones. El
2 de octubre caía Axdir, finalizando esta fase de la operación el 13 de octubre.
Tema VI (II). Guerras de Marruecos 215
ACADEMIA GENERAL MILITAR DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las operaciones se reanudaron la primavera de 1926: en mayo Sanjurjo recorría la
trágica ruta del desastre entre Monte Abarrán, Nador, Monte Arruit y Annual., acorralando cada
vez más al líder rifeño, que acabó entregándose a los franceses. Confinado en la isla Reunión
(norte de Madagascar) hasta 1947 que logró huir a Egipto, donde falleció en 1962. Las
operaciones para ocupar y pacificar el protectorado continuarían con el avance sobre Xauen (2-
10 de agosto de 1926) y el enlace de las zonas oriental y occidental, que se consiguió tras el
avance de la “Columna Capaz” (junio-agosto de 1926). Sometido el Rif, todavía hubo intentos de
algunas kabilas por entorpecer la pacificación del Protectorado que, con el desarme total del
enemigo, se conseguiría definitivamente entre 1926-27.
BIBLIOGRAFIA
- VALDÉS SÁNCHEZ, A. (coord.). Aproximación a la historia militar de España. Ministerio
de Defensa, 2006. Vol. 2: … Los militares en el poder. El Ejército durante la Dictadura
de Primo de Rivera.- Las campañas de Marruecos…
LECTURAS RECOMENDADAS
- BAREA, A. La forja de un rebelde. Múltiples ediciones.
- FRANCO, F. Diario de una Bandera. Múltiples ediciones.
- SENDER, R. J. Imán. Múltiples ediciones.
- SILVA, L. El nombre de los nombres. Ed. Destino, 2001.
Tema VI (II) Guerras de Marruecos 216
También podría gustarte
- Instrucciones Caso 02Documento1 páginaInstrucciones Caso 02Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- 4 - Tecnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones WebDocumento16 páginas4 - Tecnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones WebDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Boe A 2014 8276Documento14 páginasBoe A 2014 8276Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- ConvalidacionesDocumento9 páginasConvalidacionesDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Boe A 2015 3778Documento11 páginasBoe A 2015 3778Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Boletín Oficial Del Ministerio de Defensa: SumarioDocumento217 páginasBoletín Oficial Del Ministerio de Defensa: SumarioDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Fundamentación para Una Metafísica de Las Costumbres (Immanuel Kant)Documento92 páginasFundamentación para Una Metafísica de Las Costumbres (Immanuel Kant)Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Convocatoria SuboficialesDocumento58 páginasConvocatoria SuboficialesDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Ndice Manual Psicologia TrabajoDocumento10 páginasNdice Manual Psicologia TrabajoDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- 01liderazgo Moral y Trabajo en Equipo CT 2022Documento9 páginas01liderazgo Moral y Trabajo en Equipo CT 2022Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Psicología SocialDocumento148 páginasPsicología SocialDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Especialidad Psicología 1º CuatrimestreDocumento1 páginaEspecialidad Psicología 1º CuatrimestreDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Casos Practicos - ResoluciónDocumento6 páginasCasos Practicos - ResoluciónDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- 2 Sesión - Título J Resumen J Introducción y ObjetivosDocumento22 páginas2 Sesión - Título J Resumen J Introducción y ObjetivosDaniel KoffmanAún no hay calificaciones
- Dialnet PsicologiaDeLosEjercicios 7517732Documento16 páginasDialnet PsicologiaDeLosEjercicios 7517732Daniel KoffmanAún no hay calificaciones
- GPC - Esquizofrenia y Trastorno Psicótico Incipiente PDFDocumento216 páginasGPC - Esquizofrenia y Trastorno Psicótico Incipiente PDFDaniel KoffmanAún no hay calificaciones