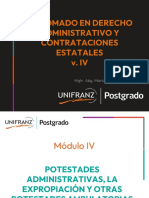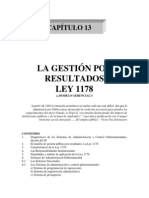Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cosas y Vida
Cosas y Vida
Cargado por
icaroblue0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas29 páginasTítulo original
cosas y vida
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas29 páginasCosas y Vida
Cosas y Vida
Cargado por
icaroblueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 29
Ce oe
Perens
Pest aera)
Fe y pueblo desde
los movimientos
indigenas/ campesinos
PEM oan rene BEBE
reo) Roi Benet once
indfgena-campesino aymara
One Enea Rcne lhc)
pu creey
Perham Ue any
Ce ep cccoier near
O CESS aes asd
ET eco Meteo
CCP OCn eg
campesinos del oriente boliviano
Una mirada a la produccién
intelectual relacionada (1998- 2002)
Revista teoldgica y pastoral del
Instituto Superior Ecuménico
Andino de Teologia
Comité Editorial:
Antonieta Potente, Abraham Colque,
Matthias Preiswerk, Juan Jacobo Tancara
Correccién y cuidado de la edicién:
Hugo Montes
Concepto gréfico:
Antonieta Medeiros
Diagramacién e ilustracion:
Hugo Montes
Mustraciones interiores:
Levantamientos aymaras del 2000, foros: Enzo de Lucca
(pp. 20, 23-28); chimanes del ri0 Quiquibey forografia-
dos por Giuseppe Iamele (pp. 89 y 90); marcha por el
territorio y la dignidad (pp. 92-95), archivo del ISEAT.
Las demas fotos, incluyendo la portada, son de Hugo
Montes: arquitectura inca de la Isla del Sol, Machu
Picchu, Ollantaytambo, Pisac y Sicuani (pp. 30-53),
ademas de 5 marchas cocaleras.
Job: grabado de Gustavo Doré.
© ISEAT/Plural Editores, 2002
Depésiro legal: 4-3-8-03
ISBN: 99905-64-84-1
ISEAT:
iseat@caoba.entelnet.bo
casilla 5459 La Paz, Bolivia
tel./fax: 5912-2420736
c. Jaimes Freyre 1926, La Paz
Inpresién:
Plural editores
c. Rosendo Gutiérrez 595 (esq. Av. Ecuador)
tel: 2411018 / casilla 5097, La Paz-Bolivia
plural@entelnet.bo
‘Almas para subvertir la cotidianidad.
Una movilizacién colectiva va crecien-
do progresivamente. El dos de no-
viembre Ilegaran las Animas y la
comunidad de los vivientes saludaré
este acontecimiento con petardos,
rezos y gestos de juibilo. ;Qué tiene la
fiesta de las Almas que la hace tan
importante para el mundo indigena?
Esta fiesta, celebrada tanto en el
campo como en las ciudades de los
Andes, est ligada ancestralmente a la
agricultura. El dia de Todos Santos se
celebra como un gran rito de transi-
cién entre la estacidn seca y la llegada
de las lluvias que hardn germinar las
semillas para que brote la vida que
llevan adentro.
Para el éxito de la agricultura no
basta el esfuerzo humano (preparar
la tierra, abonarla, interpretar las
sefiales de la naturaleza, procurar una
convivencia respetuosa con los
humanos y con la naturaleza), pues
la vida y su reproduccién son ante
todo un don divino. Para lograr ese
don se invoca a los antepasados, que
son los tinicos que comprenden la
angustia humana, porque ya pasaron
por ella y pueden ser excelentes
intermediarios. Solicitar la
intermediacién de los antepasados
tiene que ver con el compromiso de
recorter el camino que ellos recorrie-
ron ¢ implica ser coherentes con la
propia identidad y con un proyecto
de vida milenario.
Pero las almas no solo son vistas
como intermediarias, sino como
administradoras —y hasta proveedo-
ras— del elemento vital: el agua, que
es energfa de vida y que también es
vital para las dnimas. Por esta razén,
en la fiesta de las Almas, los habitan-
tes de los Andes rocian las oftendas
con agua y procuran productos que
contienen agua (cafia de azticar,
piffas) para oftendarlos a las almas en a
su viaje de retorno. Estas, en recipro- 3
cidad, enviardn las Iuvias esperadas. E
La fiesta de Todos los Santos y la
conmemoracién de los Fieles Difun-
tos, fiesta cristiano-andina, conlleva
un sinfin de mensajes para quienes la
celebran y también para los especta-
dores ajenos que se debaten entre el
menosprecio y la duda: es el mundo
al revés; es la afirmacién del compar-
tir y el disfrute colectivo de los dones;
es memoria histérica y afirmacién de
identidad...
La fiesta como alteracién
del (des)orden establecido
La fiesta de Todos Santos
es un dia distinto de los
dias ordinarios y simboli-
por los mismos protagonistas porta-
dores de antiguas y nuevas utopias.
Una teologfa descentrada como
fase previa a una teologia
pastoral
El mencionado vacio teolégico
respecto a nuestra realidad boliviana
zestard parcialmente salvado por
aportes pastorales significativos?
Es cierto que existen, en diferentes
iglesias, declaraciones y practicas
muy significativas en lo que se llama
la “pastoral de los pueblos origina-
rios”, la “evangelizacién de la cultu-
ra”, etc. Como muestra de ello, los
aportes bolivianos fueron destacados
en la conferencia del episcopado
latinoamericano en Santo Domingo
en el afio 1992.
Lo que llama la atencién en esos
esfuerzos es el hecho de que gene-
ralmente se consi-
dere a la pastoral
como un servicio y
una préctica que
parte de la iglesia
para dirigirse al
mundo. Responde
auna légica de
centro-periferia.
{Ser por la heren-
cia de un sistema
de cristiandad en el
cual la iglesia
catélica —y des-
pués de ella las
otras expresiones institucionalizadas
de la fe cristiana— se ha identifica-
do con un papel de rectora de la
sociedad en general?
Sea como fuere, se habla de —y
quedan institucionalizados— un
dentro y un fuera: una Iglesia de la
cual tendria que irradiar un mensaje
para el mundo, légica que no es la
del Evangelio ni de la predicacién del
Reino por el carpintero de Nazaret.
En esa prédica, el Reino no es
propiedad exclusiva de ninguna
institucién, sino algo que el Mesfas
hace brotar permitiendo que los
valores excluidos y negados por la
sociedad y la religién dominante se
manifiesten como la levadura en la
masa. En el lenguaje teolégico
latinoamericano de las décadas
anteriores hubo una formula que
recalcaba esto: “los pobres nos
evangelizan’, entendiendo por
pobres no a los cristianos pobres,
sino a los empobrecidos en general.
En esta linea, hoy se
podria decir que “los
indios nos
evangelizan” 0 que
“Jos campesinos nos
evangelizan” para
subrayar el hecho de
que existen actores
fuera de las iglesias
que las pueden
evangelizar también,
incluso desde
creencias y précticas
que no sean las més
ortodoxas.
Se trata, una vez mds, de acoger lo
nuevo, lo diferente, lo “otro”.
El riesgo para una teologia que se
cree todavia sentada en un trono es
seguir considerando a las ciencias
sociales (tal como lo hiciera antes
con la filosoffa) como “sirvientes” de
su quchacer, cuando, paradéjicamen-
te, muchas de esas ciencias cuestio-
nan la legitimidad de la propia
teologia.
Discernir los
signos de los
tiempos
Desde siempre la
Biblia, las doctrinas
de las iglesias, la
teologfa latinoameri-
cana, etc., nos han
hablado de los
“signos de los
tiempos” y del sutil
ejercicio que consis-
te en discernirlos en
medio de una
realidad compleja y
opaca. Sin embargo,
tedlogos, hombres de iglesia y
creyentes al fin, caemos a menudo en
una misma miopfa: buscamos signos
de los tiempos que nos confirmen en
nuestras opciones y opiniones; que
nos justifiquen, es decir, que nos
muestren que estamos en el camino
recto de la salvacién. No obstante,
los signos de los tiempos son, por
definicién, irrupcién de una nove-
dad, cuestionamiento a nuestros
sistemas religiosos, politicos y, por
supuesto, tealdgicos. No somos
dueftos de la verdad, no somos los
tinicos mediadores del advenimiento
de la nueva creacién prometida; no
somos més que una parte incompleta
y ambigua, constantemente confun-
dida dentro de una empresa y de
desafios que nos rebasan por sus
pretensiones tanto humanas como
césmicas.
He aqui algunas
consecuencias de
este hecho que
podrfan abrir
caminos a una
reflexién teolégica
més abierta y més
humilde que la que
se suele presentar.
El Dios mayor que
confesamos no es
mayor por exceso
de poder, ni por
mayor capacidad de
representacién, sino
por una presencia
que no se deja
encerrar en institu-
ciones y personas, por muy conven-
cidas que ellas estén de ser sus
representantes en la Tierra.
La historia de la salvacién trasciende
la esfera de la historia de la Iglesia.
La historia de los pueblos esta més
cargada del Reino de Dios que
muchas paginas de las historias de las
iglesias y de los movimientos religio-
&
ojgpnd & 34
we
S
vislumbrando
sos. La sacralidad de esta historia
grande esté en todas las busquedas y
luchas por la preservacién de la vida
de los excluidos y amenazados. No
proviene necesariamente de referen-
tes discursivos cristianos, y menos
atin de las ideologias de los “proyec-
tos histéricos populares” en sus
vertientes de signo opuesto pero
igualmente mortife-
ras.
Si creyentes y tedlo-
gos estuviéramos
conyencidos de tal
cosa nos verfamos en
la obligacién de abrir
los ojos, de adoptar
un punto de vista
que no esté centrado
en nosotros mismos,
de ir més allé de la
preocupacién por
nuestra vida eclesial
doméstica; dejindo-
nos interpelar y
enriquecer por lo que
pasa fuera de las
cuatro paredes de nuestras llamadas
comunidades cristianas.
La verdadera pregunta teolégica que
nos debemos plantear con nuestras
comunidades no es “scémo nos esté
yendo en la hora que atraviesa el
pais?”, sino “zcémo les esté yendo a
nuestros pueblos, indigenas, pobres
y excluidos en esta coyuntura?”,
‘Actualizando viejas intuiciones de la
teologia latinoamericana, el andlisis
de la coyuntura no es un ejercicio
meramente econémico ni sociolégi-
co, sino profundamente teoldgico.
No porque, como tedlogos, dispon-
driamos de herramientas propias
para entender la realidad actual,
sino porque Dios nos interpela
mediante esta realidad y nos plantea
desafios que no habfamos previsto
ni imaginado,
Desde las y los
ausentes
Los avances mas
significativos, las
novedades més
importantes de la
teologia en América
Latina en las tilki-
mas décadas han
estado ligados
siempre a la emer-
gencia de nuevas y
huevos actores,
desconocidos 0
excluidos por los
discursos religiosos
oficiales anteriores. Asf nacieron la
teologia de la liberacién, la teologia
feminista y, més recientemente, la
teologia afro o india.
Son los ausentes de la sociedad
dominante (del Estado y de las
iglesias involucradas con el poder)
quienes, al hacer escuchar su voz,
cuestionan y hasta enjuician la
conciencia cristiana porque ésta no
acaba de descubrir que, precisamente
por haber sido excluidos de la
sociedad y de las iglesias, los margi-
nados pasan a ser la prioridad de
Dios.
Parece que muchas veces la teologia
se atrasa, llega detras de los discursos
religiosos y politicos alternativos
porque arrastra esa vieja tentacién de
constituirse en un discurso sobre la
prictica de los cristianos oficializados
y reconocidos, cuando en realidad le
toca escudrifar la historia para
vislumbrar y apuntar senderos
escondidos.
Una teologia que escucha otras
voces y otros lenguajes
En la resefia critica a varias publica-
ciones de ciencias sociales incluida en
este nimero de la revista, Alison
Spedding subraya la ausencia de
estudios empiicos y la sobrecarga
ideoldgica de trabajos a menudo més
preocupados por demostrar una
teoria social prefijada que por
analizar ¢ interpretar hechos minu-
ciosamente recopilados.
Creemos que la tarea inicial y funda-
mental de una reflexién teoldgica
sobre los movimientos indigenas/
campesinos en Bolivia consiste en
escuchar y recopilar todos los testi-
monios posibles. No cabe la més
minima duda sobre el hecho de que
los acontecimientos sociales acaeci-
dos en los afios 2000 y 2001 (blo-
qucos) y en el afio 2002 (clecciones
generales marcadas por la irrupcién
de nuevas representaciones sociales
en un Parlamento con diputados
indigenas) también tienen rafces en
el campo religioso. Es evidente —
aunque escasamente documentado
todavia— que los actores sociales
que llevan adelante esas luchas y
propuestas son también actores
religiosos. Se dan en ellas y en ellos
las interacciones més ricas y creativas
posibles entre antiguas cosmovisiones
indigenas (tanto andinas como
amazénicas), diversas tradiciones
cristianas (desde un catolicismo
romano hibrido y sincretista hasta las
variadas formas del pietismo yanqui,
pasando por el caldo de cultivo de
los pentecostalismos criollos), totali-
dad penetrada en ocasiones por
ideologias secularizadoras 0
mesianismos de todo tipo.
El desafio para la teologia consiste en
buscar formas de enfrentarse a la
wa
n
vislumbrando
“cultura del silencio”, un viejo asunto
que Paulo Freire planteaba hace ya
varias décadas. En el campo religioso
en general, y en las iglesias en particu-
lar, hay diversas manifes-
taciones de esta cultura
del silencio.
Hay gente callada
religiosamente porque
simplemente no sabe que
tiene derecho a hablar 0
que alguien pueda estar
interesado en que hable.
Hay gente que, habiendo
internalizado esa nega-
cién de la palabra religiosa popular,
cree que no sabe nada 0 que lo que
sabe no merece ser comunicado: y
menos atin en el campo religioso,
donde la teologia es vista generalmen-
te como un ejercicio reservado a
clétigos letrados. Hay, por tiltimo,
gente callada que sabe que no le
conviene hablar porque su palabra le
puede acarrear conflictos con los
detentores de los bienes simbilicos
religiosos. Su palabra esté reprimida
en tanto disidente del discurso oficial
0 de la ortodoxia.
Estos diferentes silencios tienen sus
propias vias de expresi6n, en sentidos
y en sentires que no transitan por la
palabra religiosa oficial. Es preciso
aprender a leer y a interpretar esos
lenguajes. La tarea es urgente y
consiste en escuchar y amplificar la
palabra de tantos actores cuyo
desasosiego, desesperacién o rebeldia
se articulan implicita o explicitamen-
te con creencias 0 con apuestas
religiosas por un mundo diferente.
Lalenta y minuciosa labor de ir
recogiendo testimonios, la exigencia
de analizarlos y
sistematizarlos, la
posibilidad de devol-
verlos a sus genuinos
autores originales; he
ahi algunas pautas de
accién para la produc-
cién de una teologia
testimonial, base
irrenunciable para la
creacién colectiva de
una teologfa asentada
en el corazén y en la fe de la gente
y que, a través de las movilizacio-
nes, expresa su esperanza en un
lenguaje politico a menudo fuera
de los cédigos sindicales y politicos
establecidos por la sociedad domi-
nante.
Una pista eclesiolégica
Quiérase 0 no, los movimientos
indigenas/campesinos plantean a la
politica criolla tradicional, y en
particular a la democracia formal,
nuevas formas de movilizacién, de
representacién y de organizacién. De
esa realidad hay seguramente muchas
ensefianzas que las iglesias podrian
extraer en lo que se refiere a su
propio funcionamiento. Entre
muchas otras cosas, podrian hallar
inspiracién en el protagonismo de la
mujer, en el uso de los idiomas, en la
presencia de ritos y simbolos religio-
cuidar. Fuera de los mil problemas
que puede haber, debemos seguir
luchando porque es el tinico medio
con el cual podemos llegar a consoli-
dar algtin dia una Asamblea Constitu-
yente con la participacién de todos los
pueblos.
La ciudad de El Alto
es un espacio ideal y
muy importante
para vincular el
trabajo con mujeres,
el trabajo con
indigenas y el
mundo urbano.
Tanto en el pasado
histérico como en el
presente, la migra-
cién hace que la
ciudad de El Alto
crezca dia a dfa,
precisamente porel
abandono en el
Estado mantiene al
altiplano. La gente migra con su
pobreza, pero también con su
cultura y su religion. Como no
encuentra trabajo, esa gente no deja
de ser campesina ni indigena en la
ciudad. Asume las tareas més dificiles
y viene a afiliarse o a los gremiales 0
a los artesanos porque es el tinico
espacio que encuentra para su
subsistencia. Estos migrantes siguen
yendo al campo. Si trabajamos el
tema cultural aqui, puede ser que se
fortalezca mucho la conciencia de
nuestros pueblos en el drea rural. Por
esto El Alto es una ciudad muy
importante para trabajar el instru-
mento politico: hay una dinémica de
ida y vuelta.
Aspectos culturales y religiosos
en la lucha politica
La identidad
religiosa dentro del
MAS es una cosa
muy personal.
Muchos, como
Romén Loayza, han
sido catequistas, y
mantienen esos
valores. Cuando
nos encontramos
entre personas que
hemos trabajado
dentro de la Iglesia
nos sentimos
unidos, sentimos
comprensién. La
liberacién del
pueblo nos une a
todos: catdlicos, evangélicos y otros.
Pienso que si nos encaminamos en
esta direccién, estamos cumpliendo
con el plan de Dios, con la tarea de
liberar a nuestros pueblos. En el
MAS no hemos tenido la oportuni-
dad de reunirnos entre quienes
tenemos identidad de Iglesia. En los
parlamentarios ha habido gente
invitada al partido pero que no eran
del MAS anteriormente. No nos
hemos reunido a este nivel. Solamen-
te entre algunos que fuimos catequis-
tas, como Yujra de Sucre. No quere-
mos dejar morir nuestra cosmovisién
andina, nuestra teologia de la libera-
aygond by
cidén, nuestros Che Guevara, Luis
Espinal; todos ellos son los lideres
que nos van alimentando en nuestro
camino. No sé como serd con otros
hermanos, pero en lo que hace a los
catélicos me ha alegrado mucho la
presencia de gente como Luis Alber-
to Aguilar, que era de la pastoral
social de Oruro, gente que comparte
nuestra fe en Cristo liberador.
Sobre la identidad cultural, el ser
quechua por ejemplo, si que hay un
consenso en el MAS. En lo que se
refiere a la pertenencia a la Iglesia,
no es asi. A veces los que somos de la
Iglesia no somos bien recibidos;
muchas veces hay corrientes muy
opuestas a la Iglesia (claro que en
contra de una Iglesia institucional).
Nosotros hemos tratado de introdu-
cir una visién de Iglesia de la libera-
cién dentro del instrumento: que se
valore esa teologia que va en la linea
de la liberacién de nuestros pueblos.
Creo que en el Exodo es bien claro el
compromiso de Moisés, su perseve-
rancia, su lucha para que su pueblo
alcance una tierra donde mane leche
y miel. En el mundo no existe
ningiin sitio donde fluya leche y
miel, pero es lo que Dios anhela para
un pueblo que sufte. Esto es parte de
nuestra lucha, porque si vamos
cambiando ciertas leyes para subsa-
nar la problematica del campo
estamos en ese mismo camino.
La hoja de coca, tan satanizada, para
nosotros es un medio para acercarnos
a nuestra Pachamama. Esto implica
un sentido espiritual y también otro
como fuerza de trabajo. Todas las
comunidades y toda la migracién
quechua desde Tarija hasta Santa
Cruz mastican coca. Para nosotros
no es droga, sino algo sagrado. Es
parte de la Pachamama. Cuando
hablo de la Pachamama, me refiero
més al territorio, a la tierra sagrada
de la que nos habla el Exodo; la
tierra santa, para mf, es lo mismo. Si
nosotros no respetamos a la
Pachamama en todo lo que significa
el territorio, estamos fuera de la
lucha. Esto es complementario y
tenemos que seguir haciéndolo.
Cuando practicamos los ritos més
tradicionales y folkldricos la gente
nos mira; pero hay ritos mds profun-
dos que no se celebran en publico;
ritos mds espirituales que duran
muchas horas, para levantar el énimo
ala gente, para buscar caminos y
horizontes, para mejorar nuestra
condicién de vida, de vivencia, y
para compartir dentro de la comuni-
dad. La Pachamama significa mucho
dentro del trabajo que hago.
Con estos ritos se quiere mostrar
algiin signo de nuestra cultura a la
gente que no cree. Nuestra cultura
que siempre ha sido perseguida por
sus tradiciones y ritos, pero que
ahora es motivo de orgullo
mostralos. Esos ritos se celebran
normalmente de noche y no son los
ritos a la Pachamama que se ven en
las movilizaciones. Estos son sola-
mente un simbolo para decir que
ahora estamos libres y podemos
mostrar lo que es nuestro. Lo otro es
un “pago”? mds profundo de agrade-
cimiento a la Pachamama por lo que
nos da. Son mesas que nos ayudan a
recordar a fa Pachamama para buscar
el bienestar de la comunidad, de la
familia; para buscar el equilibrio,
que no falte la parte econémica, que
el hogar no esté cayendo, que la
comunidad tampoco caiga porque
una familia representa a la comuni-
dad. Cuando hablas en los ritos,
tienes que hablar por tu familia y por
tu comunidad. En nuestra forma de
hacer el rito hablamos més de pedido
y de gracia.
Iglesia y politica
Yo sé que generalmente la Iglesia no
aprueba nuestra participacién en la
politica; lo que siempre he visto es
que las autoridades han aislado a la
gente que se mete en politica. He
tenido mucho miedo de que la
Iglesia me bote cuando he decidido
que iba a ser candidata porque
pensaba que tenia que representar a
mi organizacién social y levantar el
instrumento politico que se habia
construido. He tratado de reunirme
con la gente todos los dias y las
noches en las calles. Ha sido bonito
porque hemos abierto en nuestra
circunscripcién 16 de El Alto casi
cuarenta pequefias oficinas. En cada
3 O waxr'a, que en aymara significa regalo,
don.
zona yo vefa esto mas como una
comunidad de Iglesia donde habléba-
mos sobre el respeto, sobre los
principios de los pueblos indigenas,
sobre los valores que debemos llevar
adelante, sobre este pueblo que debe
liberarse. Ha sido una tarea de
concientizacién, una tarea de evange-
lizacién.
Al mismo tiempo, a nivel de Iglesia,
ho querfa asomarme a ninguna
parroquia para que no se me acuse
de haber utilizado ningiin espacio.
Tenfa terror de que la Iglesia me
aparte. No hubiera aguantado que
con toda la fe que tengo adentro me
hubieran dicho “vere”. Esto me ha
hecho suftir intensamente. Sabia
también que si me botaban de la
estructura tendria la oportunidad de
dar un testimonio afuera con todo lo
que he aprendido. Si ganaba hubiera
podido desarrollar a escala nacional
todo lo que he predicado aqui. Pero
Dios sabré por qué no he sido
clegida. Mucha gente me empuja a
seguir. No sé muy bien cémo conti-
nuar con esta tarea; cuando organizas
a la gente sindicalmente estés com-
prometida a hacerlo por lo menos
durante dos afios. La gente me busca
y me pregunta: gcmo hacemos,
cémo seguimos?
Algunos miembros de la Iglesia me
dicen que tengo que escoger entre la
politica y la Iglesia. Sin embargo, esa
gente sabfa que yo estaba metida en
politica cuando me oftecié trabajar.
Si quieren retirarme porque piensan
x
oygond ay GY
Se lamenta de su situacién, compa-
randola con su anterior felicidad:
“las cosas que mi alma no queria tocar
son ahora mi alimento” (6:7). “Quién
me diera estar como en los meses de
antaho, como en los dias en los que
Eloah me guardaba” (29: 1).
Se queja> amargamente, tratando de
identificar las causas de su sufrimien-
to:
“Soy yo el mar 0 un monstruo mari-
no, para que me pongas guarda?” (7:
12).
“Pero ahora, se rien de mi mucha-
chos mds jdvenes que yo en dias, cuyos
padres habia rechazado al poner junto
a los perros de mi rebano” (30: 1).
“Hijos del necio, también hijos sin
nombre, fueron echados a golpes de la
tierra. ¥ ahora he llegado a ser la
copla de ellos, y he legado a ser para
ellos un chisme. Me aborrecieron y se
alejaron de mi, y de mi rostro no
5 Noes lo mismo hablar de damento que de
queja. Un lamento compara elementos de
una vida pasada y mejor con otros del
presente desgraciado, destacando de esta
forma un proceso existencial con el que se
puede identificar quien lo lea, ast Lam 1:
1, Is 47: 10-11 0 Job 29: 1. “La queja del
que sufre [..] se refiere al contenido més
que a la forma’, retoma temas especificos
del suftimiento y se dirige ditectamente a
Dios, asi Sal 80: 3.4.6.19 0 Job 30: 1.9.16
y especialmente 30: 20-23. La discusién
inicial corresponde a J. S. Croatto (2001),
Imaginar el fururo, Estructura retorica y
querigndtica del tercer Ikatas, Buenos Aires:
Lumen. Cita tomada de la p. 346, nota 1.
contuvieron
su saliva” (30:
8-10).
O més directa-
mente, identi-
fica el origen
de sus males y
dice®:
“sCudntas
iniquidades y
pecados tengo yo? Hazme entender mi
transgresién y mi pecado. Por qué
escondes tu rostro y me tomas por tu
enemigo?” (13: 23-24).
“Te pido auxilio y no me respondes, yo
insisti y me clavas la mirada. Te
volviste mi destructor, con el poder
de tu mano me persigues. Me
levantas al viento y me haces cabalgan,
‘me deshaces en el huracin. Pues supe
que ala muerte ti me haces volver, y a
la casa del encuentro de todos los
vivientes.” (30: 20-23).
Respecto a la determinacién del género de
Ja unidad 29-31 de Job, véase mi tesis de
licenciatura: Chavez (2002) Que Sadday
responda. Andlisis exegético estructural de Job
29-31 y relectura desde las ausencias del
texto, Buenos Aires: ISEDET, pp. 54-59.
6 Job se queja y llega a acusar a Dios por
sus males; se dirige tan duramente contra
El que es posible pensar en la blasfemia.
Por ejemplo, quien maldice el dia de su
nacimiento como lo hace Job, maldice
también a su creador. Una interpretacién
en este sentido puede verse en L. Perdué
(1991) Wisdom in Revole. Metaphorical
Theology in the Book of Job, Sheffield:
Sheffield Academic Press.
amt
PT
saboreando 68
Job asegura que no existe motivo que
justifique su sufrimiento, por tanto
sélo puede tratarse de una injusticia
que proviene de Dios’; por eso se
enfrenta con El directamente:
“sQuién me diera quien me escuche?
jHe agut mi ribrica! Sadday me
responda” (31: 35).
Una y otra vez insiste en su inocen-
cia, mds atin en su justicia:
“Justicia me vestia y me revestia, como
manto y turbante era mi derecho” (29:
14).
La justicia de Job, de acuerdo a su
propio testimonio, consiste en:
“Porque yo salvaba al miserable que
pedta socorro y al huérfano que no
ayudaban. La bendicién del que
perece legaba sobre mi y el corazén de
a viuda yo alegraba” (29: 12-13).
“Ojos yo era para el ciego y pies para
el cojo yo era. Padre yo era para los
pobres y la causa dei desconocido yo
investigaba. Le rompta las mandtbulas
al malbechor y de entre sus dientes
arrancaba la presa’ (29: 15-17).
“Si detuve de su deseo a los pobres, 0
los ojos de la viuda dejé desfallecer. Y
comi mi bocado yo solo, y no comié el
huérfano de él. Porque desde mi
Jjuventud lo crié como un padre, y
7 Contrariamente a lo que la mayorfa de
lasflos exégetas afirma, creo que el tema
del libro de Job es la justicia, tanto de
Dios como del ser humano. Dicho tema,
de acuerdo a Job, sélo puede ser discutido
desde el vientre de mi madre la guié.
Si vial que perece por falta de
vestido, y no hay cobertura para el
miserable
Si no me bendijeron sus carnes, ni del
esquileo de mis carneros se calenté
Si aleé contra el huérfano mi mano,
porque veia en la puerta mi ayuda”
(31: 16-21).
“Si no dijeron los hombres de mi
tienda, ;se daria el caso de alguien que
de su carne no esté saciado? En la calle
no durmié extranjero, mis puertas al
caminante abrf” (31: 31-32).
Es decir, en practicar /a solidaridad y
Ja justicia en favor del miserable, el
huérfano, el que perece, la viuda, el
ciego, el cojo, el pobre, el desconoci-
do; ademés de los enlutados (29: 35),
el esclavo y la esclava (31: 13), los
hombres trabajadores y el extranjero
(31: 31-32), los duefios (de la tierra,
31: 39). Y de quienes estan inclui-
das/os en la magnifica descripcién de
los sujetos literarios del cap. 30: los
jovenes (lit. pequefios, insignifican-
tes, OY), los padres rechazados,
los sin vigor, los que roen la tierra
rida, los que arrancan plantas
saladas y comen raiz de retama, los
expulsados de la comunidad, los que
habitan en barrancos, los que atillan
en el marco de un suftimiento concreto
como es el suyo. Por otto lado, el
suftimiento sirve como tamiz que valida
© no la direccién que asume la discusién
con sus amigos y, més profundamente, la
concepcién de justicia del libro
senda
madereras y
“piratas”, que
luego vendian
esa madera a las
mismas comuni-
dades, asi como
la actitud de
ciertos dirigen-
tes indigenas y
comunatios
desleales que
buscaban
aprovecharse de la situacién, hicie-
ron que los bosques quedaran sin
las especies de mas valor. Es un
periodo en el que los pueblos
indigenas asumen responsabilidades
y deciden prepararse mejor para la
defensa y manejo del bosque, pero
también es una época en la que
algunos dirigentes sin conciencia
escapan del didlogo con la Iglesia
catélica, para poder enriquecerse a
costa de las bases.
Es preciso afiadir algo sobre el
saneamiento de las tierras comunita-
rias de origen (TCO) en los tres
territorios (TIPNIS, TIM, TIMI) y
en cada comunidad indigena de
Moxos. La lucha ha sido dura, pero
ha primado la cordura entre comu-
nidades indigenas y “terceros” y con
funcionarios del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA), pues
todos reconocen la importancia de
definir la tierra de cada cual. Los
indigenas pidieron la presencia de la
Iglesia catélica para el TIM y el
TIMI saneados en estos meses, y los
ganaderos la aceptaron como exce-
lente idea, pues
si bien saben que
apoyamos a la
parte mas débil,
también saben
que procuramos
la paz y la
ecuanimidad.
No queremos
terminar esta
breve resefia sin plantear dos pregun-
tas:
¢Podemos considerar la marcha de
1990 como una biisqueda de la
Loma Santa?
Para mi si, y de manera extraordina-
ria. Ya habia pocas posibilidades de
“tierra libre” en Moxos, pues los
ganaderos y los madereros habjan
acaparado toda la tierra disponible.
Pero en esta ocasién, los indigenas
decidieron encarar la situacién,
haciéndose fuertes con el apoyo
legal y moral de entidades amigas. Y
se organizé la marcha a partir del
niicleo inicial y la fuerza de 850
marchistas decididos a hacer escu-
char su voz, que sintié el apoyo
cilido y persistente de la Iglesia
cat6lica, y pis6 fuerte hasta el final
después de haberse ganado a la
opinién publica nacional.
<2Siguen otras biisquedas de la Loma
Santa en Moxos actualmente?
Estan los movimientos originarios
del Sécure y de Chimimita-Imose,
que buscan mejores tierras a lo
largo del rio y trasladandose o
fundando nuevas comunidades. Es
impresionante pasar unos dias en
esas comunidades de abundancia,
de oracién, de lengua y cultura
moxefia, de alegrfa y colaboracién
generales, donde se acepta no tener
médicos que cuiden la salud, a
cambio de vivir libres y felices. Y
hay un movimiento en San Igna-
cio, intentando recuperar contra
viento y marea el primer pueblo de
San Ignacio (el “Pueblo Viejo”, a
15 km del actual), desafiando a un
supuesto duefio de la zona que se
atribuia el derecho de propiedad
sobre esta fundacién. El sanea-
miento del INRA les ha dado en
buena parte la raz6n a los indige-
nas. La voz de los abuelos: “Un dia
vendran los nietos a este lugar y
fundarén un pueblo grande” les ha
hecho regresar al lugar del primer
templo de San Ignacio, donde
reposan los huesos y los
chocolatales de los abuelos.
orgpnd ay R
Movimientos campesinos en Bolivia:
Zz
Rie writietec ee Meme ca tose
intelectual de los ultimos cinco afios
(1998-2002)
Alison Spedding Pallet*
Alb6, Xavier (2002) Pueblos indios en la politica, La Paz: Plural/CIPCA.
Camacho, Natalia (1999) “La marcha como tactica de concertacién politica
(las marchas cocaleras de 1994 y 1995)”, en Roberto Laserna (coord.),
Natalia Camacho y Eduardo Cérdova, Empujando la concertacién. Marchas
campesinas, opinién ptiblica y coca, La Paz: CERES/PIEB.
Comité Coordinador de las Cinco Federaciones del Trépico de Cochabamba
(1996) Mujeres cocaleras marchando por una vida sin violencia,
Cochabamba.
* Antropéloga, investigadora y docente universitaria. Obtuvo su licenciatura y maestria en el
King’s College (Cambridge), y su doctorado en la London School of Economics. Actual-
mente forma parte del equipo docente del ISEAT.
e
Ss
apuntande
pragmatismo y realpolitik, y no
como una caida en la “tentacién”
(Patzi Paco 2002: 80).
El inico estudio propiamente
histérico aparecido en este periodo es
el de Gordillo, lo cual resulta intere-
sante en si mismo, dado que durante
los afios 1980 y hasta principios de
los 90 se consideraba que la recupe-
racién de la
historia y la
difusién de
publicaciones
tobre, por ejem= en
plo, el movimien-
to de los caciques
apoderados (ver
THOA 1987,
Condori y Ticona
1992) 0 sobre el
lado “indigena” de
la historia colonial
(los trabajos de
Roberto Choque,
demasiado nume-
rosos para citarlos
aqui, son los mas
conocidos en este
rubro), eran
elementos centra-
les del movimiento campesino,
particularmente en su vertiente
katarista. Me pregunto por qué esta
corriente parecerfa haberse agotado.
Incluso se sabe de varios trabajos en
preparacién que finalmente no
salicron a la luz publica. El folleto
titulado F/ indio Santos Marka T'ula
era un trabajo inicial; existia (y
supongo que sigue existiendo) un
Campesinos Revolucionarios
amplio corpus de testimonios de
diversas personas, de donde se
extrajo algunas citas para la versién
abreviada que figura en el folleto
publicado. La idea original era
transcribir y editar los testimonios y
luego publicarlos en su rotalidad en
aymara (no sé si se habia previsto
complementarlos con una traduccién
al castellano, aunque supongo que si,
pues de lo
contrario ten-
drian un piblico
muy reducido),
Bolivia i-
tei y sealed pero esta publi
en late Ato ge Coens 19521964
cacién no ha
aparecido hasta
la fecha y
tampoco hay
indicios de que
el proyecto siga
en pie, lo que a
la vez ha impedi-
do que otros
interesados
pudieran pro-
fundizar su
estudio de
Marka T’ula y
su entorno sobre
la base de los
documentos mencionados.
Presumiblemente éste sea sélo uno
de varios proyectos que han quedado
a medio camino o languidecen en
manuscrito. Si es cierto que el
pueblo que no recuerda su historia
esta condenado a repetitla, :por qué
se ha dejado de producir materiales
que difundan y estimulen la recupe-
racién de la “memoria larga”?
El libro de Albé (2002) incluye un
resumen de la historia de los
“aymaras” en Bolivia durante la
Repiiblica (Albé 2002: 115-124) y
establece tres periodos principales:
desde mediados del siglo XIX hasta
1935 (0 sea, desde Melgarejo hasta la
Guerra del Chaco), desde 1936 hasta
alrededor de 1970 (inicio y generali-
zacién del sindicalismo agrario), y
desde 1970 hasta el presente (emer-
gencia del katarismo). Este se dife-
rencia de las
presentaciones
més convenciona-
les 0 politizadas
—como la de
Zalles Cueto en
(2002: 94-5),
cuyos hitos
divisorios son
1900 (rebelién de
Zarate Willka,
uno de los “pré-
ceres” preferidos
de los indianistas
actuales) y 1953
(la Reforma
Agraria)—. Albé
presenta un breve
recuento de las organizaciones
indigenas en Bolivia, Perti y Ecuador
que han surgido a partir de los afios
1960, destacando el protagonismo de
los grupos selvaticos, a pesar de su
reducido peso demogréfico y de su
marginalidad histérica y geografica;
asi, la primera organizacién étnica de
nuevo cufio fue la Asociacién (des-
pués Federacién) de los shuar, de la
selva ecuatoriana (op. cit.: 184).
Tink
Hablando de los “aliados no indige-
nas” (op. cit: 209-212), menciona
(como buen jesuita que ¢s) a la
Iglesia catdlica en sus corrientes
inclinadas a la “inculturacién” y ala
Teologia de la Liberacién, a las
ONG y algunos académicos, pero
curiosamente no menciona los
partidos politicos, aunque procede a
hablar del “cambio de actitud” de los
partidos, como resultado del colapso
de la vieja izquierda que siempre
despreciaba el
enfoque “étni-
co”. Ticona
(2000: 119-125)
hace constar la
larga lucha
Hlevada a cabo
por la Confede-
racién Sindical
Unica de Traba-
jadores Campe-
sinos de Bolivia
(CSUTCB) para
lograr su recono-
cimiento en pie
de igualdad por
parte de los
obreristas de la
Central Obrera Boliviana (COB).
Albé afirma que las luchas por el
ambientalismo, los derechos huma-
nos, el feminismo y la “politica de la
diferencia” han contribuido al
reconocimiento de los movimientos
éenicos (Albé 2002: 214) y también
han atraido el financiamiento de
instituciones internacionales (op. cit.:
197-205), pero que este apoyo es a la
vez un arma de doble filo, que puede
aZOSs
101
102
conducir a la formacién de una
cipula dirigencial més vinculada con
los foros internacionales que con sus
bases, “una especie de indian jet-set”
(op. cit.: 205).
El otro autor que se ocupa de los
problemas pricticos de la organiza-
cién campesina es Ticona, que
comenta (aunque de manera algo
superficial) las
dificultades de
mantenerse en la
cuipula sin distan-
ciarse de las bases
y sin dejar de
obtener
financiamiento,
que muchas veces
conducen a los
dirigentes a
“venderse” al
mejor postor
(Ticona 2000:
93-101). En
cuanto a los
“asesores”
—académicos,
politicos, activis-
tas de diversos
colores—, se
limita a decir que su labor es bastan-
te clandestina y es poco lo que se
sabe acerca de su influencia o impac-
to real, aparte de que suelen ser
personajes de los estratos criollos y
casi nunca profesionales de origen
campesino (op. cit: 101-103). Por
un lado, esto puede reflejar la persis-
tencia de una suerte de sumision
neocolonial (al fin y al cabo los
Peay
Pa Cet Ltt
“wiracochas” siempre sabran mas y
mejor...), pero también podria
representar una actitud de
pragmatismo: para negociar con los
qaras, es més efectivo tener uno que
otro qara a mano que actie como.
portavoz, porque seré escuchado y
sabra cémo plasmar las propuestas en
términos mds aceptables.
Estos asuntos
son objeto de un
tratamiento mds
tajante (e
ideologizado) en
Patzi (1999).
Para este autor,
el pragmatismo
corresponderia
en realidad a los
intelectuales,
que se apropian
de las propuestas
kataristas para
constituirse en
“intermediarios
culturales
parasitarios”
(Patzi 1999: 45),
y dedica un
capitulo entero
(el tercero) a la “subsuncién del
movimiento por los protagonistas de
la modernidad”, mientras la organi-
zacién indigena en el Oriente boli-
viano es impulsada por las ONG y
depende del financiamiento interna-
cional desde sus inicios (op. cit.: 50 y
ss.). Patzi simpatiza abiertamente con
“la autodeterminacién de las nacio-
nes originarias” (op. cit.: 79), inclui-
algunas idealizaciones parecidas.
Garcia habla “del trabajo comunal,
en el que todas las familias trabajan
colectivamente en la tierra de cada
una de las familias” (Garcia 2001:
70), mientras que Albé dice: “[e]s
corriente que todos juntos empiecen
a trabajar en casa de una familia... y
después el grupo va pasando de casa
en casa en fechas ulteriores, hasta
que todas las
familias hayan
recibido la ayuda
de todos” (Albé
2002: 21-22).
Esto se desprende
de la referencia al
trabajo festivo en
grupo, como el
chuqu en el norte
de Potosi, pero las
descripciones
etnograficas la
presentan como
una actividad
realizada en
beneficio de una
familia, sobre
todo si tiene
necesidades por
encima de lo
comin, como “pasar” una fiesta
(Harris 1987: 33-34); no conozco
ningtin caso en el que luego se
proceda a hacer lo mismo para
absolutamente todas las familias de la
comunidad.
‘También tengo dudas sobre la
“escasez de brujerfa dentro de la
misma comunidad” (Albé 2002: 30),
Nate a CU TUTE CO
OC rate rtd
Lest)
ore)
pues la brujerfa es un tema que
normalmente se callaria delante de
un cura, y quiz4 por eso Albé tiene
esa impresidn. Sin embargo, aunque
pienso que Albé tiende a exagerar la
naturaleza “comunitaria” del
“aymara” (0p. cit.: 16-18), s{ trata el
asunto de los conflictos y divisiones
dentro de la comunidad y entre
comunidades, y destaca formas de
“individualismo”
(pp. 24-40),
aspectos que estan
ausentes en las
descripciones de
la comunidad
ideal, donde todo
el mundo es
solidario, cumple
con sus deberes y
jams intenta
aprovecharse de la
situacién en
beneficio propio.
Los libros de
Albé, Ticona y
Patzi correspon-
den alo que se
puede llamar la
perspectiva clisica
sobre los movimientos campesinos.
Asumen un punto de vista amplio,
tanto en el espacio como en el
tiempo; enfocan los niveles cupulares
(Albé y Ticona incluyen breves
biografias politicas de dirigentes
sobresalientes —Victor Hugo
Cardenas, Evo Morales y Felipe
Quispe en el primero, Genaro
Flores, Juan de la Cruz Villa y
Paulino Guarachi en el segundo—);
analizan trayectorias generales y
posiciones politicas mas que aconte-
cimientos especificos; buscan identi-
ficar estrategias antes que descri
tdcticas, y en el caso de Albé y Patzi,
intentan abarcar todo el pais
incluso varios paises. Ticona se
centra en las regiones
aymarahablantes, pero se fija princi-
palmente en los niveles departamen-
tales y nacionales del movimiento.
Dentro de este panorama general, se
puede identificar otras cuestiones
més coyunturales 0 sectoriales, que
surgen del contexto particular de los
tiltimos afios. Una de ellas es el
movimiento cocalero, como un
sector que posee una dindmica
especifica dentro de la generalidad de
los movimientos campesinos. Otro
corresponde a las movilizaciones
recientes: las marchas de larga
distancia —si bien la marcha urbana
tipo “manifestacién” es una costum-
bre arraigada desde hace mucho
tiempo, las marchas largas han
cobrado significado a partir de la
marcha “por el Territorio y la Digni-
dad” en 1990— y, sobre todo, la
Guerra del Agua del afto 2000 en
Cochabamba, asf como los grandes
bloqucos de septiembre del 2000 y,
aunque con menor impacto, los de
julio del 2001. En cierto modo, estas
movilizaciones forman parte de un
proceso cuyo hito mds reciente (y
por tanto, imposible de evaluar atin)
¢s el inesperado ascenso electoral del
MAS, partido encabezado por el
dirigente cocalero Evo Morales, en
las elecciones nacionales de junio de
2002. Estos dos temas son los que
han atrafdo el interés de los autores
citados aqui.
Los movimientos indigenas del
oriente boliviano fueron los protago-
nistas de la marcha de 1990, y
cobraron una importancia pasajera
en el mbito nacional, Ilegando a
lanzar a su dirigente Marcial
Fabricano como candidato a la
vicepresidencia, junto con Miguel
Urioste, pero no lograron reeditar el
Exito electoral que el binomio
Gonzalo Sénchez de Lozada-Victor
Hugo Cardenas alcanzara en 1993.
‘Ademés, por varios motivos’, sus
principales demandas resultaron
bastante ficiles de satisfacer por parte
del Gobierno, hasta el punto de que,
en 1996, cuando los campesinos
andinos se movilizaron en contra de
la nueva ley de reforma agraria (Ley
INRA), los de las tierras bajas que
inicialmente se habfan sumado a la
movilizacién, lograron répidamente
que el Gobierno aceptara sus pedidos
y los incorporase a la ley (Patzi 1999:
145-8). Por tanto, cuando en el
2000 los andinos exigieron la dero-
gacidn de la Ley INRA, los indigenas
3 Uno de ellos es que, histéricamente, los
gobiernos nacionales siempre han tenido
muchas dificultades para controlar sus
tertitorios amazénicos. Otorgar territorios
alos habitantes “indigenas” de la selva
ofrece una posibilidad de solucién: se les
da el derecho legal y a cambio, ellos
mismos deberian montar guardabosques u
coxra forma de control para poner fin a las
del oriente pidieron que se manten-
ga. En 2002 realizaron una marcha
pidiendo una asamblea constituyen-
te, pero ni las demandas ni las
negociaciones posteriores eran claras,
por lo que hasta el dia de hoy no han
atraido la atencién de los investiga-
dores.
Otra marcha realizada por las mis-
mas fechas, y enarbolando la deman-
da de “una asamblea constituyente”,
fue protagonizada principalmente
por campesinos de Potosi, y organi:
zada por entidades afiliadas a la
CONAMAQ (Confederacién de
Mallkus de! Qullasuyu). Esta organi-
zacién representa al movimiento de
reconstitucidn de autoridades origi-
narias y, aunque ha tenido un
impacto mayoritario en las regiones
del norte y el occidente de Bolivia,
tal vez se reduzca a un simple cambio
de nombre y al uso de prendas
simbdlicas como el poncho y el
chicote, mientras se mantiene la
estructura orginica del sindicalismo
(por ejemplo, se habla de Mallku
General, Mallku de Actas, etc., en
vex de los antiguos secretarios). En
otros casos, se intenta dar més
importancia a las autoridades origi-
actividad
ilegales de los madereros, los
cextractores de oro y otros recursos,
asentamientos ilegales de ciudadanos
extranjeros, cocaleros, narcottaficantes,
guerrilleros, cazadores de fauna protegida,
etc, En cambio, es mucho menos atractiva
la idea de otorgar “territorios étnicos” a
grupos andinos que habitan las regiones
centrales del pais.
narias atin subsistentes, en vez de
una estructura sindical paralela,
bastante débil y postiza. También
puede dar lugar a la creacién de
inscancias supracomunales —que
pueden ser verdaderamente nuevas, y
no una simple reconstruccién de
tradiciones, y en otros casos pueden
ser tan manipuladas y acaparadas por
intermediarios que nada tienen que
ver con las bases locales, como
cualquier otra instancia del sindica-
lismo paraestatal del pasado—. En
algunas provincias del altiplano,
ciertos dirigentes se quejan de que
“lo originario” es una fuente de
divisionismo, ya que algunas comu-
nidades o regiones se aferran a esa
corriente para desmarcarse de la
dirigencia sindical y negarse a acatar
sus decisiones.
Es habitual atribuir este tipo de
hechos a la injerencia de agentes
externos: en el caso de “lo originario”,
los culpables serian ciertas ONG
(nacionales y/o internacionales)
atraidas por la aparente “autenticidad”
de los ponchos, chicotes y titulos
nativos frente al sindicalismo “aliena-
do” y “occidental”. En otros casos se
atribuye el fraccionamiento comunal
a las “sectas” evangélicas de origen
extranjero que provocan divisiones
entre los que se hacen “hermanos” y
los que permanecen como catélicos, ©
a esos “cternos malvados”, los partidos
politicos —aunque también es posible
que las divisiones o rivalidades ya
existieran desde antes y, més bien, los
miembros de una faccién hubieran
adoptado el aparato discursivo y los
recursos oftecidos por los agentes
externos para impulsar a su bando en
la contienda—. Durante las
movilizaciones de septiembre de
2002, representantes de CONAMAQ
fueron, nororiamente, a “dar la mano
al plajla” (oftecieron su apoyo al calvo
Presidente Hugo Banzer) y esto
impulsé a algunas provincias
altiplinicas a
abandonar “lo
originario” y
volcarse otra vez
hacia el sindicalis-
mo, considerado
ahora como
representante més
auténtico de los
intereses campesi-
nos. Es evidente
que “lo originario”
—al igual que el
sindicalismo, ver
Rivera (1986: 101-
2)— adoptari
diferentes formas
de insercién,
participacién y
actuacién, segin
las caracteristicas
particulares de cada regidn, y en este
momento sélo se posce referencias
aisladas y superficiales sobre su
desarrollo. Al mismo tiempo, se trata
de un movimiento con varios afios de
trayectoria, mas que la tan alabada
Coordinadora del Agua y la Vida, y
vale la pena preguntar por qué los
estudiosos de la politica campesina lo
han ignorado.
Ticona (2000: 60-1) apenas lo
menciona, en el contexto de la
biografia de Genaro Flores: “[a] partir
de la década de 1990, importantes
sectores aymaras inician la revaloriza-
cién de las autoridades orignarias en
los antiguos ayllus, El sector sur de la
provincia Aroma, encabezado por
Genaro Flores, se constituyé en uno
de los animadores de la misma.” El
mismo Flores
dice que “las
autoridades
originarias son la
auténtica repre-
sentacién de las
comunidades...
El sindicato ya
no es como en
los afios pasados”
(ibid.), pero no
hay més infor-
macién sobre por
qué este antiguo
katarista ha
renegado del
sindicalismo, o
sobre los alcances
de tal “revaloriza-
cién”. Para Parzi
(2002: 71), basta
declarar que CONAMAQ y sus
componentes regionales “pregonan la
sumisidn y la obediencia al orden
social establecido”, mientras Felipe
Quispe los califica como “traidores
que trabajan en contra de la propia
emancipacién indigena” (Quispe
2001: 170). Prada (2002: 138-9) es el
inico de los contribuyentes a la
tiltima publicacién de Comuna, la
expe 6
campesino” auténtico, y cabe en el
molde tedrico de los “nuevos movi-
mientos sociales” propuesto por Alain
Touraine y otros, un enfoque que
algunos intentan aplicar a movimien-
tos campesinos como los bloqueos del
afio 2000, pero que yo considero
poco apropiado en ese contexto. Los
integrantes de un movimiento campe-
sino no son adecuadamente definidos
(en el sentido de que tengan origenes
sociales, ocupaciones laborales,
afiliaciones o tendencias politicas en
otros contextos fuera del movimiento,
etc., que son sumamente variadas y
hasta cierto punto impredecibles) si
no est totalmente claro quiénes son
—-sobre todo cuando se trata de una
movilizacién organizada—, se dicta la
participacién de todos los afiliados al
sindicato o equivalente (en el norte de
Potosf serfan los originarios, agrega-
dos, no sé si los kantu runa tendrfan
que salir también), o sea, todos los
poseedores reconocidos de tierras en
el lugar. Aunque suele haber una
demanda o hecho puntual que desata
la movilizacién en un momento dado
(por ejemplo, la Ley INRA, el cese de
la erradicacién de cocales, etc.). Esto
no agota las demandas expresadas, y
mucho menos las motivaciones reales
0 totales de los participantes, que van
mis alld que lo que pueda figurar en
al pliego de demandas oficial,
incluso pueden no figurar alli en
absoluto.
La diversidad de demandas que
suelen figurar en el pliego petitorio
no ¢s sélo una téctica para conseguir
un apoyo més amplio, al incluir
temas que afectan a otros sectores
sociales, como sugiere Camacho
(1999). Tal vez convenga considerar
este aspecto, pero la diversidad
también responde a la naturaleza
multifacética de las organizaciones
campesinas de base, que se ocupan
de la infraestructura local (caminos,
agua potable, escuelas, actualmente
la electrificacién, etc.), de la tenen-
cia de la tierra (disputas sobre
linderos, asignacién de herencias,
transferencias) y su uso (a veces se
regula el calendario agricola, se
puede determinar el tipo de cultivo
permitido en un lugar dado, etc.),
de la educacién (obtener 0 mante-
ner ftemes de maestros, controlar su
asistencia), de la convivencia fami-
liar (violencia, separacién conyugal,
reconocimiento de hijos naturales,
castigo de adtilteros) y comunal
(rifias y peleas, robos y otros con-
flictos) y de actividades rituales
(celebracién de ritos y fiestas patro-
nales, entierros de personas sin
recursos o familiares), ademas de
otras actividades especificas de una
regin o una coyuntura, como la
defensa de la hoja de coca (0 sea,
combatir la erradicacién forzosa, la
militarizacién y otras formas de
intervencién en el cultivo y la
comercializacién de la coca), en el
caso de los cocaleros. Esta lista no
pretende ser exhaustiva. Es evidente
que si las organizaciones constitu-
yentes atienden semejante diversi-
dad de reivindicaciones, sus deman-
das cubrirdn diversos campos.
-
ond oy B
Parece que los funcionarios guberna-
mentales no comprenden esta natura-
leza multifacética, y se preguntan por
qué, si la coca del Chapare ha sido
(supuestamente) erradicada en su
totalidad, “sin embargo, la estructura
sindical cocalera sigue en pie” (entre-
vista a Waldo Telleria, entonces
Viceministro de Desarrollo Alternati-
vo, Pulso 25/7/02). La tinica manera
de desbaratar la estructura sindical en
el Chapare seria deportando a todos
los habitantes de la regién. Mientras
la gente siga viviendo allf en sus
comunidades rurales, donde el
sindicato es el gobierno local, su
organizacién persistiré, aunque se
dediquen a cultivar claveles en vez de
coca. También vale la pena notar que,
aunque muchas veces sean ignoradas
(cosa que para los campesinos puede
significar que los dejen vivir y trabajar
en paz haciendo lo que les parece,
como por ejemplo linchando a
ladrones reincidentes, y es una
situacién que les gusta) las organiza-
ciones comunales de ninguna manera
son algo completamente ajeno al
Estado. Al revisar la lista de sus
funciones, resulta evidente que estas
entidades asumen las funciones de
gobierno en el dmbito local rural. El
sindicalismo paraestatal esta lejos de
ser el primer intento de incorporar a
los campesinos al Estado, aunque
quiz represente un ensayo de inte-
grarlos a un nivel institucional que no
se habia propuesto antes; se los solia
incorporar a través de la intervencién
del Estado colonial en la sucesién 0
nombramiento de caciques titulares 0
interinos, las mit'as y la prestacién de
servicios personales, en el cobro de la
“contribucién territorial” durante la
Republica, el reclutamiento para el
Bjército (sea a través de levas o el
Servicio Militar Obligatorio), la
prestacién vial, etc. Parece que hasta
cl siglo XX, la articulacién era tan
debil que siempre que cumplieran las
obligaciones hacia las autoridades
externas, las comunidades tenfan una
libertad relativa respecto a su organi-
zacién interna. Incluso en las hacien-
das —al menos en las del altiplano,
segtin Rivera (1986: 70)—, el patrén
no tenia la capacidad de romper con
las précticas establecidas en términos
de “los ritmos y técnicas de la produc-
cién’”. A la vez, esta autonomia es
muy relativas se restringe al espacio
comunal (se puede linchar a un
ladrén alli, pero mejor no pensar en
hacer lo mismo en la Ceja de El Alto)
ya veces el Estado decide imponerse
incluso dentro de ese espacio en lo
que concierne a determinado aspecto
estratégico (con mayor frecuencia, la
tenencia de la tierra) mientras hay
ciertos derechos que nunca han sido
cedidos por el Estado (por ejemplo,
sobre los recursos del subsuelo).
Llama la atencién el que en las leyes
modernas que declaran el respeto a
“Jos usos y costumbres” de las comu-
nidades indigenas y campesinas, se
suele afadir el colofén “siempre que
no entren en conflicto con las leyes
nacionales”. Por tanto, no resulta
sorprendente que los movimientos
populares en Bolivia “vean en el
Estado un actor central que es, a la
vez, interlocutor y adversario”
(Camacho 1999: 20).
Los bloqueos de septiembre de 2000
fueron sin duda impresionantes, pero
me permito poner en duda el que
representasen un “gran movimiento
social que emergié en el afio 2000”
(Garcia y Gutiérrez 2002: 21).
Felipe Quispe Huanca, aunque sea
“prepotente y tirano” (Patzi 2002: 81
—y yo afiadiria
también un
machista caverna-
rio—: por ejem-
plo, sus constantes
alusiones a que
sus contrincantes
“no tienen panta-
lones”, etc.), es
consciente de
esto: “[e]l levanta-
miento
comunario no ha
nacido de la
noche a la mafia-
na” (Quispe
2001: 165).
Dejando de lado
los saludos a la
wiphala expresados en referencias
obligatorias al cerco de La Paz
Mevado a cabo por Tupaj Katari y sus
compafieros en 1781 (que, a mi
parecer, resulta anacrénico describir
como parte de un proyecto de
autodeterminacién nacional aymara;
en 1781 nadie pensaba en la autode-
terminacién nacional tal como se la
concibe hoy), la pelicula se podria
titular “Wila Saco II” en vez de
“Mallku 1”. Paulino Quispe, “Wila
Saco”, fue un dirigente de Achacachi
en la época posterior a la Reforma
Agraria. “Entre 1955 y 1963, estos
dirigentes [Wila Saco y Toribio Salas]
desarrollaron un poder omnimodo
en el pueblo de Achacachi, asumien-
do funciones de jueces, notarios,
recaudadores de impuestos, etc.”
(Rivera 1986: 89). Entonces, si los
de Achacachi han expulsado tempo-
ralmente del
pueblo ala
policfa, y no sé
qué otros funcio-
narios estatales
(Patzi 2002: 72-
3), y habrian
asumido estas
funciones
—incluso la de
formar un
cuartel (op. cit.
83)— ellos
mismos, no serfa
la primera vez
dentro de la me-
moria viviente.
Los bloqueos no
eran desconocidos en décadas pasadas,
yen noviembre de 1979 “un masivo
movimiento de bloqueo de caminos a
escala nacional... paralizé al pais por
més de dos semanas” (Rivera 1986:
147); otra vez, era “Katari cercando a
La Paz” (Zavaleta 1983: 20)°.
5 Cada ver que hay movilizaciones campesi-
nas masivas en La Paz, se vuelve a
mencionar el cerco de 1781 como un
=
ojgond &
_
=
n
apuntando
Para Ticona (2000: 121), este blo-
quco fue convocado por la CSUTCB
(fundada pocos meses antes) con el
rechazo inicial de la COB, pero los
campesinos seguian adelante con su
movilizacién y la COB tuvo que
aceptarla ¢ incluso apoyarla, decla-
rando una huelga general de 48
horas, sefialando que al fin y por
primera vez, los obreros habian
reconocido al movimiento campesi-
no en pie de igualdad. Zavaleta, en
contraste, lo describe como “la
primera vez que el campesinado
como un todo se pronuncia por el
apoyo a la huelga general obrera”
(Zavaleta 1983: 20), versién que
probablemente tiene més que ver
con su propio obrerismo que con la
realidad de los hechos (cf. el testimo-
nio del dirigente Marcial Canaviri,
citado en Rivera 1986: 147-8, que
concuerda con la versién de Ticona).
La aparente novedad de los bloqueos
de 2000, al menos para los intelec-
tuales (dudo que hayan sido tan
novedosos para los campesinos
participantes), quizds se debe a que
ahora se han molestado en averiguar
temor ancestral de los crioll
precedente histérico del actuar campesino,
etc. Lo que no se menciona es que en
definitiva Katari no tomé la ciudad y,
segtin todos los autores, independiente-
mente de su color politico o inclinacién
te6rica, el dominio de la “reptiblica de
espafioles” sobre la “repiiblica de indios”
sigue en pie después de mis de 200 afios.
20 se entiende esto como parte de la
referencia hist6rica, sin necesidad de
aclararlo?
y publicar detalles sobre cémo se
realiza el bloqueo en la practica “los
sistemas de turnos para mantener
una presencia permanente en el lugar
bloqueado, y/o lo que Felipe Quispe
Hama el “Plan Pulga”, que en los
hechos es el conocido “bloqueo
relampago” (Spedding 2002: 101)”.
Se coloca algin material que impide
el paso por la carretera (si el camino
pasa por un barranco, se puede
dinamitarlo: si hay drboles, se los
tumba sobre la ruta; en el altiplano
no hay pefias ni érboles, entonces, se
siembra el camino con piedras) y
luego los bloqueadores se retiran para
no tener que enfrentar “la repre”,
listos para volver y colocar otros
obstéculos una vez que “la repre”
haya limpiado la ruta y se haya
retirado. El sistema de turnos obliga-
torios y por lista, con multas 0 otros
castigos para los que no asisten ni
“mingan” (contratan a un sustituto,
pagindole un jornal) para un blo-
queo permanente es habitual en los
Yungas pacefios, una regién no muy
conocida por su organizacién comu-
nitaria (mds bien son parcelarios y
notablemente individualistas) y que
también fue aplicado para mantener
las manifestaciones en la ciudad en
contra de la Ley INRA en septiem-
bre de 1996.
Ni siquiera los actos de linchamiento
para deshacerse de autoridades
excesivamente abusivas, como el
oficial de infanteria de marina que
fue ajusticiado por la gente en
Achacachi en abril de 2000, repre-
han empezado a figurar en los
trabajos sobre movimientos campe-
sinos y, atin asi, los escritores
demuestran un conocimiento
superficial del tema. No se puede
decir que el cultivo de la coca en el
Chapare “en gran escala” hubiera
empezado recién en 1985 (Patzi
1999: 49), pues dicho cultivo estaba
bien establecido allf ya en los afios
1970, como constatan Flores y
Blanes (1984). Tampoco es cierto
que gran mimero de los colonizado-
res fueran “desplazados de las
minas” y que llegaron al Chapare
para convertirse cocaleros a “finales
de los 80” (Garcfa y Gutiérrez
2002: 18-19). 1985 representa el
tiltimo afio del auge de la coca —
“cuando la coca estaba en su pre-
cio”, como decian en los Yungas—.
En esa época se vend{a pasta base de
cocaina abiertamente en las ferias en
el Chapare, y un colono con uno o
dos chacos podria tener a diez o mas
personas cultivando coca en su
terreno. El precio de la coca suftié
una caida abrupta en 1986, en 1987
estaba por los suelos y, aunque
mejoré (con altibajos) en los afios
90, no ha vuelto a alcanzar un valor
equivalente al de la época de la
UDP en términos de poder de
compra. Los mineros “relocalizados”
habrian llegado supuestamente a
partir de 1986, cuando los afios de
auge de este cultive habjan pasado.
Algunos de ellos se hicieron
cocaleros, pero en general se consi-
dera que no es facil que un ex
minero se convierta en campesino
(cocalero 0 de cualquier otro tipo);
mas bien suelen preferir ocupacio-
nes urbanas o comerciales. No
obstante, a pesar de ser una mino-
ria, es posible que tengan una
influencia por encima de su peso
numérico en el activismo sindical,
dada su experiencia politica previa,
pero este extremo atin esta por
demostrarse.
Tampoco son nuevos los intentos de
acabar con el cultivo de coca, asi
como con su consumo (ya sea bajo la
forma de acullico o bajo la forma de
derivados) —en los Yungas se recuer-
da que los programas de “sustitu-
cién’, como se llamaban entonces,
empezaron en los afios 1960—, pero
el movimiento cocalero en su confi-
guracién actual es producto de las
enérgicas campafias emprendidas
contra la “hoja sagrada”, precisamen-
tea partir del fin del auge (que
considero mds bien una consecuencia
de la crisis de sobreproduccién que
ha de ocurrir en toda industria
capitalista; la de la cocaina ha sido
reestructurada, entonces, no sélo a
través de los mecanismos usuales de
capitalizacin, renovacién de tecno-
logia o diversificacién de productos
—el crack es la innovacién mds
notable en ese respecto—, sino a
través de la represién mediada por
factores politicos: ver Spedding
2000: 110-124). Si los autores
citados estuvieran hablando del
movimiento, y no de la produccién
en sf, tienen raz6n en situar el inicio
del mismo en 1985-6.
=
oygpnd £35
ORS uty ema e Bute: ceSy
eee meetch ect ire men oly cy
Pe Rm cec esc hteme NCC a On let ile
Reeser aren mre Rea tect tia
eee tisseemeoeiutaniicatetete ee tttetettor ements
OUI a reer meni eke aC Ma Soa
onrentncitcnrie eon rtoo haere crete
desde los movimientos indigenas campesinos: tan
Ener R CCR som Cesta)
Prseeor em nent eect sash acne
Psi etOm ee ame rate Need Reeder
indfgenas/ campesinos no sélo es un tanto precaria,
sino que ademas debe descentrarse —o dejar de estar
ante Recta enter rend wea RY
suspicacia en esos antiguos/ nuevos actores de nuestra
Peete ee ese ner eres
escuchar la palabra de sus auténticos protagonistas; y
en segundo lugar, intentar conocer tanta diversidad de
Peete tess emsecrteteon cette eres
Petey eRe Cue RRC Sore RCT enon
voces y/o miradas no especificamente teoldégicas.
ISBN 99905-64-84-1
También podría gustarte
- Alarma AntirroboDocumento6 páginasAlarma AntirroboicaroblueAún no hay calificaciones
- Álgebra de Contactos y de BooleDocumento3 páginasÁlgebra de Contactos y de BooleicaroblueAún no hay calificaciones
- Fax Instructivo 039-201Documento3 páginasFax Instructivo 039-201icaroblueAún no hay calificaciones
- Presentación 1ra ClaseDocumento29 páginasPresentación 1ra ClaseicaroblueAún no hay calificaciones
- Presentación Clase 2Documento28 páginasPresentación Clase 2icaroblueAún no hay calificaciones
- Catalogo Genius 8Documento14 páginasCatalogo Genius 8icaroblueAún no hay calificaciones
- Cisco WebexDocumento5 páginasCisco WebexicaroblueAún no hay calificaciones
- Lista de CartoonsDocumento6 páginasLista de CartoonsicaroblueAún no hay calificaciones
- Temas 13 La Gestic3b3n Por Resultados Ley 1178Documento81 páginasTemas 13 La Gestic3b3n Por Resultados Ley 1178icaroblue100% (3)
- Curso de Mysql - MysqlyaDocumento69 páginasCurso de Mysql - MysqlyaicaroblueAún no hay calificaciones