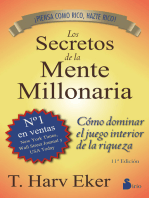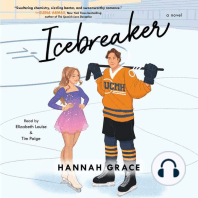Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Moya La Selva de La Traducción Cap6 Deconstrucción
Moya La Selva de La Traducción Cap6 Deconstrucción
Cargado por
Sutton Hoo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
71 vistas15 páginasTítulo original
Moya La selva de la traducción Cap6 Deconstrucción
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
71 vistas15 páginasMoya La Selva de La Traducción Cap6 Deconstrucción
Moya La Selva de La Traducción Cap6 Deconstrucción
Cargado por
Sutton HooCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
4
h
98
$d
®
ZThapoeo lopa? — Chika ee? A
EO RIA Texel Uor> Zeina, wea 7
LESBOS BE ViaeV CKO? Coad aE ua?
Lvtecy Wren em AU? . El autor sélo seri un elemento consultivo bisico que los lecto-
res tendrin que tener en cuenta en ese acto de creacién textual que sux
pone toda lectura y, por supuesto, toda traduccién. Se reducirs a una
fancién, a «un principio funcional» que en cierto modo controla 0
acota «la proliferacién del sentido», como sugiere Michel Foucault en su
cdlebre articulo de 1969 «¢Qué es un autor?» (eft. Foucault, 1979, 159;
cit. también en Gentle, 1993, 149-150, y Rosemary Arrojo, 1995, 29)
Las dos ideas posestructuralistas, tanto Ta de Barthes como la de Fou
cault las incorpora Derrida y se convierten asi en tno de los elemen-
tos dinamizadores de la deconstruccién. Y todos ellos parten de
Nietzsche y de su proclamacién de la muerte de! sujeto!. Pero ya intw
yeron el asunto el francés Montaigne (aunque espatiol y judio por par
te de madre) cuando dijo aquello de que «!a palabra es mitad a quien
Ia dice, mitad a quien la escuchar, y, como hemos visto, Borges. ¥, en
cierto sentido, también lo vislumbran a su manera la teorla del skapos
Aqui podria ver, como ve Steiner en -Presencias let una flaca formal o pe-
ticién de principio, la de que sca un yoo un sujet cl que observa y busca sa propia di
soluciéns, pero, com él mismo dice, eo «no debilita realmente e juego de lengeaje d=
onieta o su principal poral, zegin el cual no existe procedimientos de
Aecisi vidos como ls que se dan entre ascrpciones de significado rivals c inelaso
antcricas (1957, 58°59)
7
y la Escuela de la Manipulacién. La diferencia esté en que para estos
enfoques la cooperacién del lector/traductor en la produccién del sig-
nificado era algo que estaba ahi, algo con lo que habia que contar,
mientras que los deconstructivista la ven como algo inevitable. En The
Ear ofthe Other, Derrida viene a decir con ecos de Nietzsche que es el
oiido del otro el que firma nuestros textos (1988, 51), que un texto sélo
es entendido cuando un lector se alia con él y o reftenda con su nom
bre, exactamente igual que uno podra dar validez a un cheque 0 do-
cumento.
Al ver la traducci6n como un acto de (re)ereacién o escritura pro-
ductiva, como la transformacién de una obra en constante proceso de
‘mutacién, lo que parece implicar en realidad Derrida no va tanto con
tra el significado 0 sentido del texto, sino contra el cardcterfijo y mo-
nolitico de un sentido ya establecido por afios o siglos de tradicién fi
seraria, En los textos no hay nada parecido a ese sentido unfvoco e in-
tacto, ni siquiera original, que permanece a través del tiempo. Asi, en
Ja ya citada entrevista con Christian Descamps, cuando éste le pregun-
ta si se mantiene intacto y provocador «eso que hemos heredado bajo
el nombre de Platon y Hegel», Derrida replica:
Siempre he tenido el sentimiento de que, a pesar de silos de
lectura, estos textos [Platon y Hegel] se conservan virgenes, repleg
dos en una reserva, todavia por venir. |..] De abi la necesidad de
una interpretacion interminable, activa, lgada a una micrologia ala
ver violentay fel (1997, 104),
Exista 0 no ese sentido original intocable, a la vez.que intacto y vir
igen, lo que orienta y fascina a Derrida y al traductor derridiano es el
‘querer tocarlo, El traductor, dice, «quiere tocar lo intocable, lo que
‘queda del texto cuando se ha extraido de él el sentido comunicable»
(987, 57). No hace falta recordar que, tanto para él como para Benja
min, la traduccién toca el original s6lo en ese punto infinitamente
peqiuefio del sentido. O dicho en los términos poéticos de Benjamin:
el sentido «sdlo es rozado por la lengua como el viento roza un arpa
edlica» (1996, 469).
Dada la inestabilidad de todo significado en la escritura, al lector
—segtin Derrida— se le puede permitir un flujo ilimitado e incompa
rable de lecturas. Sin embargo, no pretende ir tan lejos como sus se
guidores, con la excela de la rcepcén a la cabeza, para quienes el texto
es una méquina de generar sentidos manipulada por el lector, en pa
Taras maliciosamente dictadas por Todorov, que «un texto es s6lo un
178
picnic en el que el autor lleva las palabras, y los lectores, el sentido»
(cit. en Eco, 1997, 34). Fuera maliciosas exageraciones, lo cierto es que
Derrida acuide al contexto para limitar el sentido de un texto, para de
limitar su ambigiiedad: sabe que no hay texto que no esté preso de las.
cadenas del contexto (espacial y temporal) en que es (re)creado 0 pro-
ducido, Lo que ccurre es que, como para el autor franco-argelino el
contexto (conjunto indeterminable de todos los textos) siimitado, re
sulta casi imposible —por no decir imposible— dar un significado de-
finido a cualquiera de los textos, incluidos los suyos propios. Pero esto
no quiere decir que.un texto significa lo que un determinado lector
uiera que signifique:
Esta filta de limites ala semiosis no significa, como Eco parece
‘emer, que el significado sea una creacin libre del lector. Mis bien,
_muestra que los mecanismos semiéticos descriptiblesfancionan de
rmanerasrecursvas, cuyos limites no pueden fijarse por adelantado
(Caller, 1997, 140-141}
Aqui parece que Umberto Eco, en contra de lo que predica, esta
usando y no interpretando los textos de Derrida. Porque en ellos no se
nos dice por ningin sitio que el lector puede hacer lo que quiera de
tuna obra literaria, Digamos que en Derrida no hay nada que funds
mente los temores del semidlogo italiano. En cualquier caso y para di-
sipar esos temores, Eco termina diciéndose y diciéndonos que el texto
no controla su interpretacién, pero es el que contrata las reglas.
Siuno de los elementos dinamizadores de la deconstruccién fue el
triunfo homicida del autor por parte del lector, otro no menos impor:
tante fue el afin por sali del todo etd deb. Para los deconstructivistas,
utépicamente, Platén, Hegel y demés clisicos se conservan virgenes
porque la lectura, la critica, la traduccién, nunca traspasan el margen,
se guedan en el himen. Es més, son «una penetracion desgarradora que
deja un vientre virgen», lo cual, afade Derrida, es perverso. Para
seando la metfora geométrica de la tangente y el cixculo de Benjamin
(la traducci6n s6lo toca al original de manera fugitiva y s6lo en un
punto infinitamente pequefio del sentido»), Derrida aventura: «El tex-
to [original] serd aiin més virgen tras el paso del traductor (1987, 57).
El centro, el sentido univoco del texto, queda eclipsado. La decons-
tmuccién trata, por eso, de fijar la atencién, més que en los elementos
presentes del texto, en los numerosos vacios o lugares de indetermina-
cién, en lo que el afuera, lo extrinseco y lo accidental del texto tienen
atin que deci. Se intezesa més por los vacios de la rueda del libro XI
179
de BI Tao que por los radios. Los signos (es decir, fa completa realidad)
siempre tienen algo mas que decir. Los textos son algo que le acontece
al hombre, pero cuyo sentido y significacién se le escapan. Algo pare
ido decia de la vida la filosofia de Heidegger y de Ortega. Y la fisica
de Einstein y de Heisenberg se expresaba en los mismos términos, mas
‘© menos, cuando hablaba de un universo regido, a lo sumo, por el
principio de incertidumbre.
La deconstruccién quiere que no se interponga nada ni nadie en-
tre el texto y el lector/traductor, pero sobre todo que no se interponga
ni el sentido verdadero ni el sentido vivo de aquél, El modelo derridiano
limina ambos sentidos: el primero porque, al ser objetivado, se con-
vierte en algo fijo y muerto; y el sentido vivo del texto leido o tradu-
cido, porque pertenece al vitalismo romantico y a la mitologla de la
genialidad (cfr. Ferraris, 2000; Pardo, 2001). Ambos, digamos, son
etiquetas y, como tales, un intento de damnos un simulacro de signifi-
cacién estable, y es que para Derrida, tan pronto como se plasma en el
texto una de sus multiples lecturas o traducciones, su significado se di
semina y se esfura en la mente de sus futuros lectores. Al fin y al cabo,
Jos autores hacen algo parecido: digan lo que digan de sus personajes,
tan sélo nos ofrecen una interpretacién. Lo finito de la (re)escritura lo
toma infinito Ja lectura. ¥ lo uno (porque el traductor siempre man
tiene la fusién de que atrapa o paraliza en el tiempo y espacio de la es
ctirura algo parecido al significado) se hace miltiple. Los textos son se
sin los lleva el viento. O segin los refleja la luz, El cambio de lugar de
un candelabro, como ocurre en los cuentos de Edgar Allan Poe, puede
producir en el espectador una visién vivida de un cuadro que mo-
mentos antes habia pasado inadvertido. Es decir, que el traductor est
smpre atrapado en el laberinto del texto, un laberinto del que es casi
imposible salir, aunque se tenga la impresién de que se sale y a veces
hasta con éxito. Bi traductor se hace la cuenta de que le salen las cuen-
tas, pero en realidad todos sabemos que las cuentas no salen en abso-
Tuto. Su bybris consiste en querer producir otro texto (el mismo y otro)
para decir la misma cosa (la misma y otra) que decia el original. Y na-
die mejor que Derrida conoce este exceso de ambicién.
Asi que, si cambia la lectura que se hace de un texto, lo natural es
que cambie también la traducci6n y, en consecuencia, la interpret:
cidn que los futuros lectores hagan de ésta. Ahora bien, una cosa es
que el lector colabore en la interpretacién de un texto y otra muy dis-
tinta que aquél lo pueda interpretar segtin su capricho o conveniencia.
Porque Derrida es un buen lector, tan bueno como el que en su dia ha
bia descrito Nietasche: elento y atento a los matices y a los ecos». Pero
180
los que se dicen derridianos han estrujado tanto la naranja que ha ter
minado por dar lo més amargo de ella. {De qué lector hablamos, en-
tonces? Porque la tan traida y levada muerte del autor ha multiplca
do las tipologias de lectores (actual, implicito, informado, inscrito, cul
to, medio, ideal o modélico, etc), y las lectoras/lecturas ferinistas,
como veremos después, no son muy modéticas que digamos. Al me-
nos se nos tendré que permitir no fiarnos del cventista que cuenta
infundamentada y caprichosamente la traduccién. Y Derrida nos fo
permite una vez. que, minando la confianza depositada en el primer
cuentista, es decir, el autor, nos instala en la hermenéutica de la sospe-
cha resin Nitziche). Pero qu pasa con el cet pode uno far
lee?
Si después de Gadamer, ser es interpretar (0 traducit), ée6mo dis
tinguir la interpretaci6n justa de una més que caprichosa sobreinter-
pretacién? {Qué kacer?, como dirfan Kant y, luego, Lenin. Ante tanta
provocacién y virtuosismo por parte de Derrida, pero sobre todo
ante el uso y abuso de sus ideas por parte de la critica literaria del
otro lado del chatco, el semidiogo italiano Umberto Eco, con uno de
esos brates femplos que parece sca de la manga de un nso
nista medieval, y apoyéndose en Popper, ha salido ala palestra para
decirles a los defensores de la sobreinterpretacidn caprichosa que su
hipdtess es falsa:
{..] SiJack el Destripedor nos dijera que hizo lo que hizo sobre la
‘base desu interpretacion del evangelio de Lucas, sospecho que mur
‘chos crticos orientados hacia el lector se inclinarlan por pensar que
habia leido a Lucas de un modo bastante extrvagante. Los exticos
no orientados hacia el lector dirian que Jack el Destripador estaba
loco de atar[.. Este paradGjco rezonamiento demuestra que hay
‘al menos un caso en que es posible decir que determinada interpre
tacidn es mala. Segin la concepcién de la investigacion cientifica de
Popper, eso basta para refutar la hipStess sein la cul la interpret
cidn no tiene cxiterios pblicos (1997, 3435).
Sin querer privilegiar ningin significado del texto en concreto fren-
te a los muchos posibles, Eco y el lector si que al menos pueden de-
terminar negativamente una significacién de él que deberia evitarse.
‘Asi las cosas, lo que queda al parecer a salvo cs la autonomia del sig-
nificado del texto. Es decir, que éste no depende ni de las pretensiones
del autor ni de las conveniencias del lector/traductor. O que la intentio
«peri no reducible por supuesto 2 las intenciones pretextuales del autor
© intonto auctoris, desempesa un papel importante como fuente de sige
181
nificado y acta como una restrccién sobre la ilimitada imaginacién
de los lectores 0 traductores.
Con lo cual se equilibra el fiel de la balanza: por un lado, se limita
Ja antoridad del autor como punto de referencia semidivino en lo que
a la interpretacién del «icono verbal se refiere; y, por otro, se pone Fre
nos a la omnipotencia del lector/traductor para producir una traduc
cién a su antojo y/o conveniencia. O, lo que es lo mismo, nos tendre
‘mos que acostumbrar a pensar que la traduccién es sobre todo inter
pretacién y también a descartar gratuitas sobreinterpretaciones, cosa
{que no han tenido en cuenta algunos traductores y traductdlogos que,
con un derrida en la mano, no se fiaron del cuento (original) y lo se
cuestraron caprichosamente.
LA TRANSFORMACION REGULADA DE DERRIDA
Derrida es consciente de que si cualquier lectura 0 traduccién es
vlida, ninguna lo sera. Para salir de este impasse, el fildsofo francés
‘echa mano de su concepto de traduccién. ¥ nos dice en Posiciones que
la ve como «ana transformacién regulada»:
En los limites donde es posible, donde al menos parce posible,
1a waduccién pracica la diferencia entre significado y significant,
Pero si csta diferencia nunca es pura, tampoco lo es la traducci6n y
1a nocién de traduecin habria que sustituirla por una nocién de
‘ransformaciin: tansformacion regulada de una lengue por otra, de
un texto por otto. No tendremos, y de hecho nunca hemos tenido,
que habémnoslas con ningtin «transporter de significados pros que
el instrumento —o el svehiculo»— significante dejara virgen eine
lume, de una lengua a otra, oen el interior de una sola o misma ler
gua (1977, 29)
Mis que eco, copia o metifora, la traduccién es concebida como
tuna escritura productiva generada por el texto original. Pero esa trans
formacién que supone toda traduccién no es nunca un transport (in-
terlingual o intralingual; intertextual o intratextual) de un significado
absolutamente puro, transparente y univoco porque no hay tal cosa.
Y silo hubiera, superstcién que ha mantenido vivo el fuego de un sigy
nificado trascendental, nunca se quedaria asf una ver transformado el
texto en otra cadena de significantes. En principio, porque, segin
Derrida los textos no son monolingies. Siempre hay meacla de varias
Tenguas en ellos. Lo que quiere decir que en ese contacto entre lenguas,
en ese trasiego, los significados de las palabras nunca permanecen fjos,
idénticos ¢ indudables. Las alas de las huellas, por ejemplo, de los tér
‘minos heideggerianos Desrattion y ABbax se pierden en el fancés de-
construction, palabra a la que seguramente el idioma japonés le dard
nuevas alas y la arrastra a otra parte,
Derrida nos dice ademés que esa transformacién ha de ser «regula.
da». Lo que implica en cierto modo poner algsin elemento de control
—llmese como se quiera— al posible abuso y violacién del original
por parte del traductor. Pero veamos lo que intenta transmnitic el filé-
sofo fiancés. Tal vez sea en su «Caria a un amigo japonés» (eft. Derr
da, 1997, 23.27) donde mejor se vean las ramificaciones pricticas del
mencionado adjetivo. En el corto espacio de cinco paginas, Derrida re
flexiona sobre la palabra «deconstrucciéne (y la cuestién de la decons
truccién «es de cabo a cabo la cuestién de la traducciéne) con vistas a
tuna posible traduccién al japonés. La carta comienza desmitificando la
creencia de que en francés fa palabra en cuestién tenga una signifi
cidn clara y univoca. ¥ esto vale también para toda palabra y pars todo
texto, como ya hemos visto. Lo que no impide que trate de intentar al
menos una determinacién negativa de las significaciones que deberian
evitarse en Ja medida de lo posible. Ya tenemos ai el primer control,
‘muy parecido a lo que reflejaba la cita de Eco de antes. El segundo se.
fa el contexto:
La pulabra ‘deconstrccion, a igual que cualquier ott, no po
see mis valor que el. que le confer suinseipcié en una cadena de
susituciones posibles, en lo gue tan trnquilamente se suele deno-
minar un ‘contest (1997, 27)
Y puestos a indagar, tal vez se podria encontrar un tercer control
en el consejo que le da'a su amigo Izutsu al final de la carta. Le dice
gue lo mejor que le podria ocurrir ala palabra es que «se encontras ose
‘nnventave en japonés ota palabra (la misma y otra} para decir la misma
‘cosa (la misma y otra) y, 2 poder ser, mas bonita». Digamos que el con-
sejo, aparte de recordaros una vez més que la traducci6n es un he
llazgo o invento, supone cierto compromiso con la belleza por parte
del traductor.
Pero la carta dice también, explicita o implicitamente, algo més. Se
habla de la importancia de la traduccién, de que no es un vacontec-
:iento secundario ni derivado respecto de una lengua o de un texto
de origen», lo que no deja de estar en consonancia con su visi6n de la
traduccién como hallazgo o recreacién. Y, asimismo, de que una le
183
ture como la que lleva a cabo Derrida, ya sea de una palabra o de un
texto, mis que aclarar multiplica las dificultades, de que sel significado
de un signo es el signo en que aquél es traducido» (Pierce, Jakobson,
Paz), de la imposible y necesaria tarca del traductor (su ya conocida
dole bind o «doble banda), de la difcultad, en defintiva, de la def
nicién y, por ende, de la traduceidn, dificultad en la que wuelve a inci
dir unas lineas después al hablar de su procedencia:
[.] La dificultad de defiiry, por consiguiente, también de tradacir
la palabra ‘desconstraccié’ procede de que todos los predicados,
todos los conceptos definitoris, todas ls significaciones relatives al
\éxico ¢, incluso, todas las aticulaciones sintStias que, por un mo-
‘mento, patecen prestarse a esa definicion y a esa taduccién son asi
tismo desconstraidos o desconstrubles, drectemente 0 no, ct.
YY esto vale para la palabra, para la unidad misma de la pall des
construcci6n, como par lade toda palaira (1997, 2627).
El texto, segiin revela en otro lugar utilizando una metéfora vege
tal, «es como un racimo y de ahi el nerviosismo permeable y seducido,
sometido, de aquel que deseatia tomarlo, comprenderlo, apropiérse:
lo», Esta tarea de apropiacién corresponde al lector o traductor del or
ginal, pero también al lector de la traduccién, Es decir, que una vez
aceptado el juego de la deconstruccién, el texto se vuelve un fendme-
ho infinitamente complejo 0, al menos, ésa es la impresi6n que pro:
duce en el lector/traductor, y su ambigiedad parece no tener limites.
Asi que esa dificultad de la lectura que deviene en nerviosismo marca:
14 también las relaciones de la traduccién con sus faturos lectores. Es
Jo que José Luis Pardo llama estrategia de la ilgibilidad, esteategia que
pone 2 Derrida a salvo de toda interpretacién y «constituye un blinda-
je contra cualquier critica, pero también debilita enormemente la po
tencialidad critica de sus propios texto, afiade Pardo (1998). Ante tan-
ta incapacidad de la palabra para bastar a un
También podría gustarte
- Los secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaDe EverandLos secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (815)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (344)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2141)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2485)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3296)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (810)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20060)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5657)