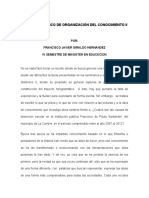Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Paradigma Perdido
El Paradigma Perdido
Cargado por
Francisco Javier Giraldo Hernandez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas24 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas24 páginasEl Paradigma Perdido
El Paradigma Perdido
Cargado por
Francisco Javier Giraldo HernandezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
EDGAR MORIN 7“ ©
PRIMERA PARTE
LA SOLDADURA EPISTEMOLOGICA
«Todo nos incita a abandonar
vez la visién de una naturaleza no hu-
mana y de un hombre no natural».
‘Secs Moscovrer
1, LA CIENCIA CERRADA
La evidencia estéril
‘Sabemos muy bien que somos animales de la clase de los
mamiferos, del orden de los primates, de la familia de los
hominidos, del género homo, de la especie sapiens; que nues.
two cuerpo es una maquina de treinta mil millones de células,
controlado y procreado por un sistema genético, el cual se
constituys én el transcurso de una evolucién natural a lo
largo de 2 2 3 millones de afios; que el cerebro con el cual
pensamos, la boca con la cual hablamos, la mano con la cual
escribimos son érganos biolégicos. Ahora bien, este saber es
tan inoperante como el que nos informa que nuestro orga-
nismo esté constituide por combinaciones de carbono, de
hidrégeno, de oxigeno y de nitrégeno.
Desde Darwin admitimos que somos hijos de primates,
ero no que nosotros mismos seamos primates. Estamos con.
vencidos de que, una ver descendidos del Arbol genealégico
tropical donde vivfan nuestros antepasados, nos hemos ale-
Jado para siempre de 41, y de que hemos construido, al mar
gen de Ja naturaleza, el reino independiente de la cultura.
Evidentemente, nuestro destino es excepcional en rela
cién al de los demés animales, primates incluidos, a quienes
hemos domesticado, reducido, rechazado, puesto entre rejas
v7
«en reserva. Nosotros hemos edifiado ciudades de piedra y
score, Inventado maquines, creado poctas y sinfonias, aa
_gado por el espacio. Como no crest que, aunque salidos ¢
vce tuae ok eee |
Dede ‘Hescartss pensation conta tala,
seguros de que nuestra misi@n consiste en dom
anda ¢ cquiiate: Wl eecamen es ie eaigiin 6 0
Eonbre. Giga amas tinea Je. pumslie espa
desta cogltu ature Ing ctres utanaraa vine oh
Ssauiaus ox Blgostla de un homes gxyaada sirens
sa is petulta stcayer' a.'al denon: Xi ution ov acdein
nnd de obstos, yasberano en mundo
{etos. Por oira parle, a pesar de que Todor 10s Hombres pe
comin ruben ha Gejado de‘cerle negedo al hombre por el pr
Tncluno ‘el soto griego vela a un bérbaro en todo persa y
car were objets esas an Tada eax, ¥ ol an ln achoal
dnd noe sualimoe vompelidos a admit que totes los hom:
tres somos tales, no por ello heros dejado. de excluir de
soe Goan & is we Senpeninarpon slluamatonr
‘aspelar de todo, cl tema de lo naturaleza ‘hamana no
nut dejo de planteatscle al hombre de todas las épocas como
vn ioraletagts protioma a sescleer, desde Socrates « Man
Salgne'y Dusen. pero: eapre' to he sida'pare deatnt «
tile fo desconceldo, la ineericummbre, la contradicciOn,
error. Los interrogantes no slimentaban un conocimiento, sno
fe duda sobre el conocimiento. Cuando finalmente, gracies
2 Jean-Jecques, la naturaleza humana emergié como plenitu
virtud, verdad bondad, de tuvo buen culdado en mostrar
os de Inmedioto que nos helldbamos eliados de ella y en
deplorar la iremediable pérdida de tal estado paradisiaca
Pero pronto hemos descubierto que este paraiso era tan ima
{nario como el otro
Durst, bieneootrabis en Pascal, para perdi n
Secreta a oes &g casein homage ton a edo pen
toners Gr Tle proterlenmn, praca:
aia toma de conclencle de In evolucién historca y de i
18
La soldadura epistemolégica
tan diferentes en el espacio y en el tiempo y se transforman
Seguin las sociedades en las. que se hallan inmersos, debe
faimitirse que In maturalera humana no es ins que una ma
feria prima maleable a la que slo pueden dar forma Ia cul
fora 0 la historia, Ademis, en la medida en que a idea de
haturaleza humana se ha visto inmovlleada por el conserva-
duismo, con el objetivo de usarla a modo de freno frente a
fos cambios sociales, la ideologia del progreso hi extraido
fe conclusjén de que para que se produzean cambios no es
tecetario que exista Ainguna naturaleza humana, Ast Puc,
fcosada por todas partes, vaclada de virtudes, riquezas a
amisino, Ze natuislesa humans) aparece como ‘un Tesiduo
tmorfo, inerte, monétono" no ya como la base sobre la que
fe sustenta el hombre, sino como algo que ha sido superado.
{Pero acaso Ta natraleza no leva en su Seno Un prin
de Yatiedad, tal como lo testimonian los millones de expecies
Miras? gAcaso no alberga wn. principfo de transformacién?
Ueaso no lleva implieita la evolucién que ha condueido hasta
EU'homre? gPrivaremos a ta naturaleza humana de toda cua
Tidad biologics?
La casa cerrada
Hubiera podido esperarse que la aplicacién al estudio del
hombre de los métodos cuantitativos y los modos de objeti-
vaclén caracterfsticos de las ciencias. naturales romperfa Ia
insularidad humanista reintegrando el hombre al seno del
universo, y que la filosoffa del ombre sobrenatural seria
Juno de los sitimos fantasmas, uno de los tiltimos focos de
resistencia, que se opondrian a la creacién de una auténtica
ciencia del hombre. De hecho, la unificacién ha tenido lugar
en cuanto al método, pero no en cuanto a Ia teoria,
tubo, sin embargo, algunas tentativas te6ricas para am
clar la ciencia del hombre sobre una base natural. En las
fulgurantes paginas del manuscrito‘de 1844, Marx situaba en
el centro mismo de la antropologia, no al hombre cultural y
social, sino al «hombre genérico». Lejos de oponer naturale-
za y hombre, indicaba-que «la naturaleza es el objeto inme-
diato de la ciencia que trata del hombre», pues «el primer
1»
El paradigma perdido
objeto del hombre —el hombre— es naturaleza», Formulabs
a continuacién el principio capital: «Las_cienci ales
acabarén_englobando la ciencia del hombre
tiempo, Ta. ciens siggcias natura.
lesr-no-Habr& maS-que una sola ciencia». Engels se es
or integrar al hombre en la «dialéctica de Ta naturalezay.
Spencer fundamentaba Ja explicacién socioldgica en la ana
logia establecida entre el cuerpo social y el organismo biolé
ico, y en base a tal esquema se intent6 desarrollar un darwie
nismo social fundado en el concepto de seleccién natural. Por
su parte Freud buscaba en el organismo humano, y lo encon-
traba en el sexo, el origen de los problemas de la psique.
Ahora bien, el organicismo spenceriano no podia ir mu
cho més alld de triviales analogias y el darwinismo social
acabé convirtiéndose en una grosera racionalizacién del prin
cipio de la libre competencia. En cuanto al primer movimien
to tebrico de Marx y de Freud retrocedié sin mayores con-
secuencias al no encontrar un terreno abonado para su ul
rior desarrollo, y acabé siendo clasificado como eerrores de
juventuds. Posteriormente los epfgonos de la era. estructu
Talista se esforzaron por eliminar de ambas docirinas todo
rastro de «naturalismo», al tiempo que relegaban al museo
de los trastos inservibles la torpe «dialéctica de la natura
lezae.
n consecuencia, la antropologia de ta primera mitad de
nuestro siglo dié un viraje radical en relacién a sus inmedia-
tos precedentes para repudiar de forma resuelta todo vincu:
Jo con el «naturalismo». El espiritu y la sociedad humana:
inicos en la naturaleza, deben hallar su inteligibilidad no so-
Jamente en si mismos, sino por antftesis frente a un universo
bioldgico carente de espfritu y sociedad.
Pese a ser objeto de estudio cientifico bajo Ia guia de
métodos caracteristicos de otras ciencias, el hombre es ais
lado y la filiacién que le vincula a una clase y a un orden
naturales —los mamiferos y los primates— en ninglin mo-
mento es concebida como una afiliacién. Por el contrario, el
antropologismo define al hombre por oposicién al animal; la
cultura por oposicién a la naturaleza; el reino humano, sinte
sis de orden y de libertad, se opone tanto a los desér
naturales («ley de la juglas, pulsiones invonteuladas) como
20
istemoldgica
4 los ciegos mecanismos del instinto. La‘ sociedad humana,
faravilla de organizcién, se define por oponiién a Ine nena
paclones gregarias,a las hordas y alas manadas,
‘Ast pues, €1 mito humanists dl hombre sebyenatural es
reconstiuido en el propio seno de ia antropologia & le a
Hieidn maturaleza/culturn ha tomado ia forma de ‘an geee,
Gigma, es decir, de modelo conceptual que anige todos ca
‘Sin embargo, esta dualidad sntitétca hombre/animal, cul
tura/naturalez, topieaa oon la evidencia, Es evidente gee
fl hombre no esté constitaido por dos estraios superpscsion
fino blonatural y otro pslcosocial, como tambien loos ges
ho hallamos en 30 interior ninguna, mural china que seyace
Sur parte humana de sa parte animal, Es evidente que teas
hombre es una totalidad biopsicosoiolégten Ala Inde ee
tos hechos, la antropologte aidacionsta se ve sometida a usa
Serie de paradojas que es incaper de superar. Si el homo
sapiens. surge de forma biusca totalmente pertrechade, eo
desir, dorado de todas sus potencalidades, lo mismo. ave
Aenea emerge de Zeus o Addn ce Elohim, pero den Zane
inexistente 0 de un Elohim recisado, 2de donde sale enton
Ges? S| el ser bicldgico del hombre es concebido, no come
Producto, sino como materia prima que informa la clturs,
Gntonces, ¢de dinde surge la culture Si el hombre we ea
us marco cultaral sin dejar por ello de pertenecer la nat
Feleza, go6mo pede a vn snismo tiempo ser antinatural y
natural? ,Céme es posible dar una explcacion del hombre &
partir de una teoria'que tan solo hace referencia su sspeste
“Ta antropologia se culda muy bien de dejar all margen
tales problemas, come sucede muy a mento, secata Wo
inexplicable como insignificant hasta consegulr que la ches:
tién planteada se desvanezca y se esfume defintivamente de
nuestro campo de pereepcién, Sin embargo, es neceseria fm
dicar que dentro de la Primera mitad dal presente sigio ha
permanacido inexplicabe incluso para ta bidlogta la rasciin
hombrefmaturates, 5 que su impotonela para resolver e ore
Btema da cuenta, no tiertamente de la posture de la antra
pologia frente ala cuestion, sino de su propia incapacidad
de andiisis.
a
El paradigma perdido
En efecto, Ia ciencia biolégica no podia proporcionar a Ts
ciencia del hombre ni un marco de referencia adecuado ni
Jos medios para establecer sdlides vinculos bioantropologicos.
Como minimo, hasta comienzos de la década de os 50, se
concebia la vida como una cualidad original propia de’ os
orgenismos vivos. La biologla se negaba a vincularse deme
siado sdlidamente con un universo fisleo-quimico al que re
husaba verse reducida; se ne al
del fenémeno social que, si bien ampliamente extendido en
falta de conceptos y enfoques metodologicos adecuades, mAs
Gue bajo la forma de-vagas similitudes, Las sociedades de
abejas y hormigas, con una evidente y aiambicada organiza
Gidn, eran relegadas a la categoria de casos excepcionales, 7
tn modo alguno se las consideraba como signos de una socio
bilided profundamente inscrita en el universo vivo. Final
ar todas aquelias cus.
ran el taco Zsirictamiente
S-qecir, tod Jo que en los seres vivos es COmu-
|nfeacién, conocimiento, inteligencia.
‘sl pues, la biologia se habla confinado voluntariaments
en el Blologismo, 0 10 que es lo mismo, en una concepei6a
de la vida cerrade sobre el organismo. De formé similar Ia
ntropologia se refugiaba en el antropologisries dectr, ea
tna concepeion insular del hombre: Cada una de estas ramas
Gel conoctmnlento parecia tener como objeto una sustan
propia, original. La vida parecta ignorar 1a materia fisicoqu
hriea; la sociedad, los fendmenos superiores. El hombre ps
Tesla ignorar la vida. En consecuencia, el mundo pareci
estar compuesto por tres estratos superpucstes y aisiados en
tre sft
HombreCuliura
Vide-Naturateza
Fisica Quimica
2. LA «REVOLUCION BIOLOGICA»
En los tiltimos veinte affos Ia situacién se ha modificado
radicalmente. Y no obstante, abundan las situaciones de las
que parece desprenderse que tal modificacién es casi immper-
Ceptible. Ha dejado de existir la, frontera adiahdtica que sepa-
taba los tres dominios de pensamiento indicados'al final del
Capitulo anterior. Han aparecido una serie de brechas en el
seno de cada paradigma cerrado, a través de Tas cuales se
efectiian las primeras interconexiones que actuan, a un mismo
tiempo, como aperturas hacia los otros campos, hasta aquel
momento prohibidos, y como nuevas emergencias tedricas.
La légica de to vivo
10 tiene lugar poco antes de
EI giro coperni 2
ria de la informacién, y Wiener con la
non (1949) * con
cibernética (1948), in
ble tanto a las mAquinas artificiales como a los organismos
Bioldgicos, a los fendmenos psicoldgicos como a los socio:
Iogicos. Algo més tarde, en 1953, el esfuerzo Hevado a cabo en
juguran una perspectiva tedrica aplica-
1a de aparicidn se seitala
“que aparece al final deeste vOlu
* Todas las obras cuya
comucninan en le Biblograi
El paradigma perdido
el campo de Ja biologia molecular consigue abrir la brecha
decisive que permit sla biologie ramificarse hacia sabajos
el de la estructura guimica del cédigo gené
{ca por parte de os Bloqulmlcos norteamericanes Watson y
Crick, a
En general, todo el mundo admite que el primer acto de
Jn «revolucién biolégicas lo constituye la apertura de la bio-
logia hacia eabajo», es decir, hacia el estudio de las estructu-
ras fisico-guimicas. Sin embargo, rara vez se ha dicho que
tal apertura hacia «abajo» ha constituido a un mismo tiempo
una apertura hacia earribas. Por el contrario, quiz la impre-
sién general producida por tal descubrimiento ha sido ia de
que una comprensién de la vida a nivel molecular alejaba
més que nunca a le biologia de la realidad humana. Parecia
que la biologia hubiera emprendido el camino de una reduc
cidn de los fenémenos vitales a un nivel fisico-quimico y que,
por lo tanto, dentro de la polémica entre avitalistass y ere:
duccionistas> tomaba partido por estos stltimos. Efectiva-
mente, se.demostré que no hay materia viva sino sistemas
vivos, es decir, organizaciones particulares de la materia fi-
sico-quimica, Sin embargo, cuando los que respaldal
‘feSis triunfante insistian en los términos fisico-quimicos, te
nfan cierta tendencia a ocultar Ia significacién paradigmatica
de la expresién «organizacién particulars, a pesar de que no
eran otros sino ellos los que pontan de relieve Ia existencia
de tal organizacién y la elucidaban de forma progresiva a lo
largo de toda la década de los cincuenta. La nueva biologla
no hacia otra cosa que reducir la vida celular a sus sustratos
niicleoproteicos y descubria que las combinaciones e interac-
ciones existentes entre los millones de moléculas que compo-
nen el ms mintisculo de los sistemas celulares correspon
dian, desde el punto de vista estadistico, a sucesos altamente
improbables en relacién a los procesos digamos «normales»,
de los que no cabla esperar otra cosa que la descomposicién
del sistema y la dispersién de sus componentes.
La nueva biologia ha necesitado apoyarse en una serie
de principios de organizacién desconocidos en el campo de
Ja-qulmica: nociones tales como informacién, eédigo, men-
saje, programa, comunicacién, inhibicién, represién, expre-
sign y control, entre otras. Todas estas nociones poteen un
4
La soldadura epistemoldgica
cardcter cibernético en tanto que identifican a la célula con
{ina méquina informacionalmente autorregulada y controla-
da. La aplicacién a la célula, es decir, a Ia unidad ftmdamen-
tal de vida, de la nocién de méquina ya constituye por sf
misma un acontecimiento de capital importancia, Sin embar-
go este hécho no ha sido reconoeido en su justo valor puesto
que existe una mayor sensibilidad hacia las connotaciones
mecdnicas del: término que a sus aspectos organizativos
1A peser de todo, no hay duda alguna de que se trata de un
verdadero salto ‘epistemoldgico (Gunther, 1962) en relacién
Bl esquema de la fisica clésica. La méquina se convierte en
tuna totalidad organizada, no reductible a sus elementos cons-
itutivos, que en modo alguno podrian ser correctamente des-
ritos como entes aislados a partir de sus propiedades parti-
culares. La unidad superior (Ja maquina) no puede disolverse
en las tnidades clementales que la integran, antes al contra:
rio, ella-es la que hace inteligibles las propiedades que éstas
‘manifiestan, Mas ain, las nociones procedentes de la teoria
de la informacién y de la cibernética no sélo hacen referen-
cia a méquinas altamente organizadas sino que ademés llevan
fen si mismas una connotacién antroposociomorfa. Realmente
fs en este hecho donde reside To asombroso de Ta apertura
hacia «arriba» anteriormente apuntada: informacién, cédigo,
mensaje, programs, comunicacién, inhibicién, repre _
son conceptos extrafdos de la experiencia de las relaciones
Ihumanas y hasta entonces habfan sido considerados elemen-
tos indisociables de la-complejidad psicosocial. No es extra-
ordinario qué tales términos puedan ser aplicadas a méquinas
artificiales, pues, a fin de cuentas, el control, la regulacién
y el programa han sido concebidos por el hombre, integrados
en el marco de sus relaciones sociales. Lo extraordinario es
que tan alta organizaciSn se hallara en Ja misma fuente de
Ja vida: Ta célula parece una compleja sociedad de moléculas
egidas por_un_gobierne--
‘Llegadas las investigaciones a este estadio se hizo palma-
rio que tanto células como méquinas y sociedades humanas
podfan obedecer a principios organizativos a los que la ciber-
nética, precisamente apta para ser aplicada a tan diversas
realidades, habia proporcionado un primer (y rudimentario)
ensamblamiento. Asf pues, la nueva Biologia mataba tres pé-
25
El paradigma perdido
Jaros de un tiro. Por una parte, gracias a la intima vincula
‘cidn estructural que acababa de establecer con la quimic
consegufa una radical insercidn del fendmeno de la vida en
Ja physis. En segundo lugar, su vinculacién con la cibernética
era el motor de un inaudito acercamiento a ciertas formas
de organizacién consideradas hasta aquel momento como me.
tabiolégicas (la mAquina, la sociedad, el hombre), Finalmente,
el principio de inteligibilidad biocibernética se ale}
Ja fisica clésica. Esta no sélo era incapaz de prever la minima
nocién organizativa de cardcter cibernético, sino que incluso
modindmica, no consegula
un principio de desorganizacién (segundo
en su rama més compleja, la
mas que enunci
principio),
cto concretd surgié un problema fundamen:
de relieve por Schrédinger (1945). Mi
segundo principio nos habla de entropia siemy
es decir, de la tendencia de la materia al desorden mi
y a la desorganizacién, la vida representa, por el cot
una tendencia a la organizaci6n, a la complejidad creciente,
es decir, a Ia neguentropia. Quedaba abierto, pues, el. pro.
Dlema de ia vinculacién y la ruptura entre los conceptos de
entropfa y neguentropfa que fue finalmeate resuelto por Bri-
Mouin (1959) a partir de la nocién de informacién, S
de la paradoja de la organizacién viva, cuyo orden inforin
cional construido en el transcurso del tiempo, parece contra:
decir un principio de desorden, que se difunde en el tiempo.
{Como veremos més adelante esta paradoja tan sélo puede
ser afrontada a partir de una concepcién tedrica que vincule
estrechamente orden y desorden, es decir, que haga de
vida ‘un sistema de reorganizacién permanente fundado en
luna légica de la complejidad. Llegados a este punto dejaré
‘de lado este:problema, primordial y central a un mismo tiem-
po, para tratarlo a fondo en mi préxima obra (La méthode).
Lo importante cra sefialar que la nueva biologia encom
Jas Américas buscando las Indias, pues en el propio descubri-
miento que le abria el camino hacia el universo fisico-quimic
topé con los principios basicos de la organizacion de la vida
e hizo saltar en pedazos el cerrojo ede arriba» que
el paso hacia las formas superiores de vida (las més co
plejas).
6
La soldadura epistemoldgiea
Conscientes de haber levado a cabo una gran revolucién,
pero inconscientes de la todavia mucho més grande revolucién
{ue sélo esbozaban los bidloges moleculares, se limitaron a
Considerar los conceptos eibernéticos como’ un simple ins-
trumental te6rico-préctico para aprehender la més profunda
realidad fisico-quimica de la vida, y no pensaron que, de
hecho, tales conceptos traducfan una realidad organizativa
primaria, Eso explica también Ia escasa atencién que pres-
taron a Ia etapa metacibernética de los estudios realizados pot
el matemético yon Neumann, quien dedicé los iiltimos aiios
de su vida a trabajar sobre la teorfa de los autématas (von
Neumann, 1966). Al margen de la evidente diferencia fenomé-
nica que existe.entre la méquina artificial més perfecciona
da y la maquina viva més elemental que concebirse pueda,
Neumann puso de manifiesto Ia diferencia entre la naturaleza
de una y otra, La maquina artificial, una vez ha sido cons-
truida, s6lo puede seguir ui proceso degenerative, mientras
que-te-maquina viva es, aunque s0lo temporalmente gener.
Uivdy €¥ decir, pose ia aptitud de acrecentar su complejidad,
ED caracter paradojico de tal difer
mariamente si pensamos que una méquina artificial, que es
‘miicho menos fiable que una méquina viviente, viene, en
bio, constituida por elementos que en si mismos son mucho
ds flables que los que integran a ésta, Por ejemplo, un motor
de automévil esta constituido por piczas altamente verifica-
das, pero los riesgos de averia son iguales a Ia suma de los
Fiesgos de deterforo de cada uno de sus elementos (bufias,
carburador, ete). En cambio, una méquina viva, a pesar de
estar constituida por elementos de escasa fiabilidad (molécu
las que se degradan, células que degeneran, etc.), dificilmente
se ve privada de funcionamiento a caiisa de una averia pues,
por una parte, es eventualmente capaz de regenerar, recons.
tituir 0 reproducir los elementos que se degradan —en otras
palabras, de autorrepararse— y, por otra, es eventualmente
capaz de funcionar a pesar de la «averia» local. Por el contra:
io, la méquina artificial se liraitaré como maximo a localizar-
nos Ia averfa una vez que ha dejado de funcionar. Més incluso,
nientras que el desorden interno, o en términos de teoria de
ia informacién, el «ruidow o el error, degrada constantemente
fla méquine ‘artificial, Ia maquina viva funciona siempre
Et paradigma perdido
con una cierta proporcién de «ruido», y el acrecentamiento
de su complejidad, lejos de disminuir su tolerancia respecto
al aruido», 1a aumenta. Como veremos luego, puede afirmarse
que entre’ ciertos umbrales de tolerancia parece existir una
fntima relacién generativa entre el aumento de eruido» © de-
sorden y el de complejidad.
La complejidad fue considerada por von Neumann como
tuna nocién clave. La complejidad no sélo significaba que la
maquina natural ponfa en juego un mimero de unidades e in
teracciones infinitamente mds elevadas que la maquina
ficial, sino que implicaba también que el ser vivo se vela
sometido a una lgica de funcionamiento y de desarrollo abso-
Jutamente distinta; una Idgica en Ia que intervenfan la inde-
terminacién, el desorden y el azar como factores de auto-orga-
nizacién u orgenizacién « un nivel superior. Esta légica de lo
duda més compleja que la que nuestro enten-
jento aplica a las cosas, por mAs que nuestro entendimi
to sea ya uno de sus productos.
eCémo llegar a comprender la'I6gica de un sistema que se
auto-organiza generando sin cesar sus propios elementos cons-
titutivos y que se autorreproduce en su globalidad? Entre 1959
xy 1961 se reunieron tres simposios para tratar el tema (Yovi
Cameron y von Foerster), La cosa no prosper6. Los bosquejos
de una teorfa de Ia autoorganizacién —a diferencia de la
cibernética, que se aplica directamente a las maquinas de la
informética— no consegufan producir ninguna maquina dota-
da de las caracteristicas propias de la vida; tampoco era posi-
ble fecundar nuevos descubrimientos coneretos en el campo
de 1a biologia, cuyo objetivo primordial segufa siendo iden
ficar quimicamente las diversas unidades que componfan el
sistema y sus interacciones. Tales intentos de teorfa eran atin
demasiado formales para impulsar una investigacién empirica
y las subsiguientes aplicaciones practicas. La teorfa de la
auto-organizacién permanece en estado embrionarfo, mal
conocida, al tiempo que ocupa una posicién marginal. No ha
embarrancado; s6lo se halla a la espera de una nueva marea.
Asf que Ie «revolucién biolégica» no ha dado més que sus
{primeros pasos. El viejo paradigma ha sido reducido a asi
illas, pero el nuevo ain no ha sido constituido. Con todo, la
hhocién de vida se ha modificade radicalmente; explicita o
28
La soldadura epistemolégica
jimplicitamente, Ia vida se relaciona con Ias ideas de auto-
(imeinizacion y' de complejdad.
La revelacion ecoldgica
La nueva teorfa biolégica, por inacabada que se encuentre
en el momento actual, cambia la nocién de Vida. La nueva
teoria ecoldgica, por embrionario que’sea su estado, cambia
Ja nocién de Naturaleza. La ecologia es una ciencia natural
fundada por Haeckel, en 1873, que se propone estudiar las
rélaciones entre los organismos y el medio en’el que viven.
Sin embargo, sex que la preocupacién ecoléyica goraba de
‘una atencién secundaria en el émbito general de las ciencias,
naturales, sea porque el_medio ambiente era esencialmente
concebido como un_ mole ge6dlimético, nas_veces. forms:
tivo-(aiaveldano) y otras selective (darwiniano), en’ cuyo
sono Tas diferentes especies viven sometidas a un desorden
generalizado regido por una sola ley, Ia del més fuerte o el
ds apto, no ha sido sino en una época reciente cuando
Ja ciencia ecolégica ha Hegado a la conclusién de que la comu-
nidad de seres vivos (biocenosis) que ocupan un espacio 0
‘nicho» geofisico (bidtopo) constituyen junto con él una uni &
dad global o ecosistema. ¢Por qué sistema? Porque ¢l conju
6 de tensfones, Interacciones ¢ interdependencias que apar
cen eft eY'sero- dem Micha ecalGgico constituye, a pesar y'a
traves de aleatoriedades e incertidumbres, una autoorganiza:
cién esponténea. En efecto, constantemente se establecen
y remodelan los equilibrios entre-tasas de reproduccién y de
ortalidad y tales regulaciones, més o menos fluctuantes, se
establecen a partir de estas interacciones. A partir de asocia
iones, simbiosis 0 parasitismos se establecen complementa
Hiedades, que también aparecen para regular las relaciones
entre animales de rapifa y presas, comedores y comid«
También se establecen jerarquias entre las diversas especies.
Ast pues, 1o mismo que en las sociedads humenas,len las
que no sélo las jerarqule’, sino también los conflictos y las
Solidaridades constituyen algunos de los fundamentos del
Sistema organizado, cabe ixcluir entre las complejas bases que
sustentan el ecosistema la competici6n (matching) y el reajus:
29
Et paradigma perdido
te (fitting). A través de las interacciones indicadas se origi
nan una serie de ciclos fundamentales, de la planta al hervibo
ro y al camivoro, del plancton al pez y al ave. Mediante un
ciclo gigantesco tiene lugar la transfoimacién de la energia
solar para producir oxigeno y absorber anhidrido carbénico,
ensamblando a través de una tupida red de conexiones el
conjunto de seres vivos que constituyen el nicho del planeta
En este sentido el ecosistema constituye una totalidad auto
organizada, En consecuencia no es ningiin delirio roméntico
considerar a la Nat mo-un organismo global. como
tun ser maternal, siempre que no ofiideni madre
ha sido creada por sus propio Fi “la. des
FICTION y Te como Medios de re Sarbica 20
‘sé como una madrastra. ~
re | fa ecolégica debe trans-
formar Ia idea de naturaleza, tanto en el dmbito de Tas cien
cias bioldgicas (para las que la naturaleza no era més que una
seleccién de sistenias vivos, y en modo alguno un ecosistema
integrador de tales sistemas) como en el de las ciencias huma-
nas (para las que la naturaleza era algo amorfo y desorde
nado).
Tgualmente debe sufrir una transformacién radical Ja con
cepcién de la relacién ecoldgica existente entre un ser vivo
y su medio ambiente. Segin el antiguo biologismo el ser vivo
evolucionaba en el seno de Ia naturaleza y se limi
traer de ella energia y materia, dependiendo de
‘mente, para su alimentacién y sus necesidades fisicas. Debe-
mos a’ Schrédinger, uno de los pioneros de la revolucién bio-
Iégica, la idea capital de que el ser vivo no se alimenta excl
sivamente de energia, sino también de entropla negativa
(Schrdinger, 1945), es decir, de organizacién compleja y de
informacién. Esta proposicién ha sido desarrollada posterior
mente desde diferentes enfoques y puede avanzarse la con-
clusién de que el ecosistema es co-organizador y coprograma
dor del sistema vi oba (Morin, 1
que la relacién ecosistémica no es una
tre dos entidades cerradas, sino una
entre dos sistemas abiertos que, constituyendo cada uno de
ellos win toda par sf mismos, no dejan de formar parte el
La soldadura epistemolégica
uno del otro, Cuanto mayor es Ia autonomia de ta que goza
Sistema. En efecto, la autonomia presupone la complfidad, [a
de {odo tipo con el medio amblente, es desir, de
@ las dependencias que son las condiciones ce la relativa
Indepenéenda. La soeded human, fo mds emancipate gue
existe respecto a la raturaleza,reibe su autonoma Ge malt
para atimen
ecir, su coniprenaad’ La ndividualidad humana, Ta quintae
ia de esta complejidad, es lo mas emancipado y ligado
a Ja sociedad de todo cuanto existe. El desarrollo y mantent
miento de su autonom(a se hallan ligados a un gran niimero
de dependencias educativas (prolongada escolaridad, proton
gada socializacién), culturales y técnicas. En otras palabras,
Ja dependencia/independencia ecolgica del hombre. se en
cuentra en dos niveles superpuestos ¢ interdependicates, el
del ecosistema social y el del ecosistema natural. Y apenas
estamos empezando a descubritlo
1a ecologia, o mejor atin, Ia ecosistemologta (Wilden, 1972)
es una ciencia que acaba de nacer, pero ya constituye una
aportacién de capital importancia a la teoria de la auto-orga
nizacién de lo vivo. En lo que se refiere a la antropologia,
rehabilita la nociéa de Nataraleza y enraiza al hombre en ésta
La naturaleza deja de ser algo desordenado, pasivo y amore
para convertirse en una totalidad compleja. #l hombre ya no
es una entidad cerrada respecto a esta totilidad compleja,
sino un sistema abierto que goza de una relacién de autono-
mifa/dependencia ‘organizativa en el seno de un cou
La revelacién etotégica
La etologia, que proyecta a la biologia hacia sarribas, ha
tomado el vuelo con pleno éxito durante la ultima década.
Sin embargo, el éxito del que goza en la actualidad no debe
31
Fl paradigma perdido
hacernos olvidar’ que ha sido necesario el transcurso de mu
chos afios para que la obra de una serie de pioneros solitarios
que observaban los comportamientos animales en su medio
ambiente natural, y no en el marco de las condiciones: sim-
plificadas, de laboratorio, haya desembocado en un primer
desarrollo, Mientras que ia ecologfa modifica la idea de natu
raleza, la etologia modifica la idea de animal. Hasta su eclo-
-sidn el comportamiento animal pafecla hallarse
veces por reacciones autométicas o reflejas,
sfones auitomaticas o y entre los individuos. El
Befneipio de dominacién es complejo y no son exclusivamen:
Pe Potencia sexual, tal como ha venido creyéndose durante
ego tempo, ni la fuerza fisica ni la inteligencia las que
etmfbran hacia el poder y permiten obtenerlo. Puesto que la
Grepotencia social da plenos poderes, sexuales y spoliticos,
Pie ver que permite el libre y completo desarrollo personal,
Suede suponerse que To que empuja hacia su consecucién et
Ua oscura y variable mezcla de objetivos similar a la que apa:
Moe en el caso de las sociedades humanas, y por cierto bien
Tiffel de someter a anilisis, Se ha dicho que el ejercicio det
Goder oscila entre los dos polos de la agresividad y el exhibi
ino, En el primer sentido el jefe mantiene su autoridad
clon
mediante la intimidacién, Is mimica de amenaza (threat
behavior), y en el segundo recurriendo a la evocacién histrié-
nica de su presencia y de st importancia.
La subordinacién es atin mucho més compleja que la domi-
naciési, pues se trata para el subordinado de asumir su suerte
con el minimo de perjuicios posible. Se manifiesta basicamen-
avés de una conducta preventiva, esforzdndose por no
el camino del jefe, 0 por conducta de sumisién,
2 complacencia, de servilismo y de obsequiosidad (el inferior
‘que presenta al macho dominante su trasero al modo en que
Jo hace una hembra esta imitando la femineidad y juega a la
homoséxualidad para expresar sus més afectuosos y respe
fuosos sentimientos). Existe una actitud adn més digna de
ser destacada, si bien parece ser que esta bastante poco exten-
dida (Itani, Rowell, Hinde, Spencér, Both), consistente en que
una hembra de estatuto medio sin hijos, o bien un macho
jgualmente de «clase medias, se ofrecen para proteger y acari
ciara los retofios de una hembra de estatuto social superior.
Ta obsequiosidad de estas etias» y «tfose temporales parece
disimular, sea el servilismo, sea el placer de estar al ser
cio de una alta personalidad, sea la pequefia ambicién de as
cender un grado en el escalofén social, sea todas estas cosas
a la vez, Por otro lado, se observa la ubicacién periférica de
individuos temporalmente solitarios o de pequefios grupos de
semi «fuera de la ley», expulsados o marginados del grueso
Gel grupo, y uv es raro ver cémo incluso en el exilio un ind
El paradigma perdido
vidvo expulsado del grupo se asocia a un compaliero para
Juchar en pro de una futura ascension social.
TTal como scabamos de ver, no s6lo existe Ja ferarqula
colectiva de eclaser, sino que tambiéa se manifiesta la jer
Gita individual de rangoe,establecida en funcion de 1a rele
Un de amenaza/eitacion o de lade serulismo, yen el caso
de as hembras, en base al rango de sus machos. A cada rang
fe corresponde ‘un estatuto, es deci, un conjunto de derechs
Y daberes. A cada pareja rango-estatuto le corresponde wn
Yolen decir un estilo de comportamiento que no se halla in
Inutablemente ligado a un individao, pero que depende de i
posielin que ocupa en el rango y In clases social. Como ba
Bho Crobie, ces posible deserbir el comportamiento social
de un primate en términos del estatuto de edad y de sexo, del
fol y de au afilacion un grupo tipo» (Crook, 1971, p. 38)
3c {oto cuanto venimos exponiendo se desprenden. das
consecuenclas antagénieas y complementarias aun mismo
Mempo: Ta desigualdad y la movilidad sociales.
| “Hor um lado especialmente cuando la jerarqutzacién es
\ sgida, 1a desigualdad social es una auténtica desigualdad de
cestne is caata lta, ios individuos poseen una gran Wberted
Us siovinientos y ia facultad de satisfacer sus deseos y gustos
\eea‘cscasn inhibieion, poder proporeionn todas las vent
an, fodss Iaw ibertades y, por encima de todo, la libre ple-
i hs bajas, la subordinacién viene
| ncompetada de tensiones, frustraciones, prokiblclones, inhi
| biciones y, quizds, incluso «neurosis». En consecuencia, la
| Gestquatada “octal implica de algin modo desigualdad de
Satisacclén y felicidad, Dicha desigualdad estA menos acu
fada en lat syciedades descentalizadas de bosque y en ex
fo mids epresora,pesada y dura en las cuadrilas mia
(¢das do la eobona,
*” Por otra parte, esta desigualdad viene ater
relative movilidad social. Los J6venes s¢ com
yerada por wna
ten en adsl
tos y los adultos envejecen, es decir, decaen; pero 1a edad 20
es un factor automético de promocién, pues existe una gran
diversidad de rangos y de destinos individuales en la ascen
si6n y decadencia sociales.
‘ociedades de babuinos, de macacos y de chimpancés
asta,
Las
presentan junto cua sus caractercs de jerarguia, de
40
Ia soldadura epistemoidgica
y de cunsiclases una variedad de rasgos distintvos mucho
Zuayor de lo que nunca hublera podido imaginarse, Por el
Zontravio, ia familia, que tan a menudo ha sido considereda
amo el nicteo fundamental de la sociedad, se halla escasa
mente desarrollada,
Mientras que en cirias especies Ios grupos en lor que
existe un slo macho constituyen una especie de exbozo rude
Shentario de sociedad y familia a Ja ver, en fos grupos en que
Tristen varios machos ia formacién de Ia familia se ha vsto
ffrofiada en beneficio de una organizacién social de confunto
Giertamente existe vineulacion entre madre hijo, entre
macho y hembra, pero no aparece por ningoa Tado el nicleo
familie? padremadrenijos ni In relacién de padre a hijo.
Salvo escasas enceptiones, especialmente entre los macacos
Ghmomento presente), el rol del macho apenas implica cuida-
Gos paicrnales, Inexistente como es Ta figura «original» del
padre, tampoco se han detectado relaciones sexusies entre
progenitoras y prole, Observacfones efectuadas sobre los me
Rrcos de Kyushu y las sociedades de chimpancés no hen re-
de un fendmeno generalizado, pero podemos suponer que en
fquellos grupos en los que 1a madre no olvida que aquel
individu que ha alcanzado Te madurez sexual es su hijo y
Que e! hijo ya maduro sexualmente no olvida gue #1 madre
Gs su madse, persiste una inhibicén, cuya naturaleza eviden
tementa seria necesario elucidar, pero que de todos modos
parece estar vinculada la preexistencia de un estatuto ¥ de
tn tol (de hijos, de madre) que perduraré inchiso tn ver
acabada la Infancia. Por el contrario, «abjetivamente> (
bien no ssociolégicamente», pues la relacién de padre no ha
iste la posibilidad de incesto entre padre e hija
Yisin duda alguna tal incesto ha debido practicarse hasta el
hacimfento de la nocién de padre, muy avanzado ya el pro
Geto. de hominizaciSn. En efecto, Ia mutacién decisiva que
Fedujo de 48 (antropoide) a 46 (hombre) el ndero de cromo-
fomas presupone, para su propia consolidaclén ¥ generaliz,
{ign, uniones incestuoses padre*hijas (Ruffié, en prensa).
No obstante, alrededor de fe 1
icin madre-hijos se tejen
41
El paradigma perdido
ligimenes més profundos y duraderos que los existentes entre
Jos mamiferos o los primates inferiores. La prolongacién del
periodo de infancia entrafia Ia prolongaciéa, mas alld de aque.
lla, de las relaciones afectivas materno-filiales, Ademas, entre
Jos chimpaneés, y quizs también entre otras especies, emer.
gen una serie de vinculos personales entre hermanos y herma,
nas. Existe, pues, el desarrollo de un nticleo prefamiliar alt
dedor de la madre, pero no se da la aparicin del nicleo far
ar trinitario padremadre-hijos
Si bien Ta formacién del nticleo familiar es mas rudimen:
taria, en contrapartida el surgimiento de la individualidad es
mucho més acusado de lo que podria esperarse. Por un lado
la gran diversificacién social de roles y estatutos permite Ia
ostentacién de la diferencia individual en el comportamiento,
Pero, recfprocamente, el desarrollo de la individualidad, tanto
en el plano de la inteligencia como en el de la afectividad, per.
mite la diversificacién y enriquecimiento de las relaciones
sociales. Recalguemos en este sentido Ia importancia y la di
versidad de las relaciones afectivas entre individuos. Despio-
Jar, espulgar, asear (grooming) son otras tantas manifesta.
clones de afecto que, por otra parte, sabe ser acompafiado de
manifestaciones de apaciguamiento y_servilismo («seamos
amigos»), Se crean amistades entre adolescentes, entre «ex:
Bulsados» 0 marginados, entre iguales en la casta superior.
Simétricamente, la coexistencia social, y no sélo el antago.
nismo Iatente entre clases, posibilita’ antipatias, enemista.
des y rivalidades, con lo que se mantiene el fuego que al
menta los conflictos a pesar de que éstos encuentren el modo
de apaciguarse en las Telaciones de sumisién, obsequiosidad
© servilismo, 0 en los ritos de espulgado, despiojado y aseo.
Se perfilan, pues, con nitidez un conjunto de Iineas de
fuerza, unas simpéticas y otras antipéticas, que dan visos muy
diversificados a las relaciones entre individuos. El origen de
las del primer tipo es sin duda alguna la conservacién de la
savia afectiva de In infancia a lo largo de la vida adolescente,
Y en, muchos casos incluso durante la adulta, junto a le
transferencia de aquella a nuevos compafieros con los que
Se establecen lazos de unién a través de afinidades electivas.
El origen de las del segundo grupo es bastante probable que
quepa buscarlo en las competiciones repulsivas entre machos,
2
La soldadura epistemolégica
uy frecuentes y violentas entre los mat miferos, yen los «co
EL ambisistoma: individuo y sociedad
asimismo, que la diversidad individual coproduce en ciert 1
en los que se integra. Pero en esta coproduccién la socie a
ska Fa el ee
SESSILIS MO cots aga es Leama |
3 Se acl Want ht eet de Al]
SELES GRO ee eens
a
Et paradigma perdido
a otra, de un rol a otro, mientras descienden y se remontan
de nuevo en Ia escala jerérquica del rango. As{ pues, s¢ trata
de una estructura social «objetiva» independiente de los ind)
yiduos, si bien no puede existir sin éstos, y es precisamente la
diversidad individual 1a que le proporciona la suya propia.
Reciprocamente, tal estructura social proporciona una cierta
Independencia a Jos individuos, pues no sélo pueden circu.
lar eventualmente a través de la jerarquia, sino que no se
identifican con su rol social.
‘La sociedad de los antropoides avanzados controla a los
individuos mediante sus coacciones y jerarquias, pero no tri-
formiza las individualidades, y les permite desplegar has
cierto punto sus diferencias, En aquellos casos en que ta i
rarguia ¢s rigida y autoritaria tan sélo los privilegiados que
estan en su cima, entiéndase exclusivamente el jefe, pueden
desplegar a sus anchas la propia individualidad,
‘Segun vemos, pues, sociedad e individualidad se nos apa-
recen como dos realidades a Ia vez complementarias y anta
gonicas. La sociedad veja a la individualidad imponiéndole
Sus marcos en que debe moverse y sus coaccionts, y le ofrece
las estructuras que le permitirén expresarse. Para modelar stu
variedad se vale de la diversidad individual que, de lo co
trarjo, se diseminarfa al azar en el seno de la naturalera,
La vatiedad individual, utiliza la variedad social para inten
tar expandirse. En consecuencia, no es posible considerar
Ia sociedad de primates como un simple bastidor y al indi-
yiduo como una unidad encasillable, pues el bastidor esté
formado por las relaciones interindividuales y no existe nit:
guna casilla vacia mientras no hay un individuo para o:
parla. Dicho en otros términos, y éste es un punto de capital
Importancia, sociedad e individuatidad no son dos realidades
separadas que se ajustan una a 1a otra, pero hay un ambl-
istema en que ambas se conforman y parasitan mutuamente
de forma contradictoria y complementaria,
La insereién del individuo en la sociedad no es estricta-
mente funcional desde el punto de vista de ésta, pues apare-
cen muchas pérdidas, «ruldoss, desordenes, etc. Si tomamos
en consideracién la més individualizada de las estructuras
Sociales, la de los chimpancés, se observa la existencia de exor-
mes cantidades de tiempo y agitacién aparentemente «perdi
4
La soldadura epistemolégica
dos» para la sociedad, de modo similar a como nos es dado
Gisevvar un prodigioso desperdicio de-acion, palabras, bro.
nas, ctcaien las sociedades humanas sin «utilidad» social
Sin embargo, esta ‘agitacién browniana, epifenoménica (este
enuidos), es al mismo tiempo un aspecto de Ja riqueza meta:
bolica del ambisistema, que se expresa a través de la inten
sidad de las relaciones afectivas, mil pequefios goces indivi
Guales, mil eflorescencias, mil naderias. Inversamente, desde
fl punto de vista del individuo, las obligaciones sociales de
odo tipo intervienen sin solucién de.continuidad como «ru
dos» que perturban su libre expresion y su pleno desarrollo.
‘Ast pues, aparecen en el ambisistema equivocos y «rui
dos» de cada uno de los elementos en relacién a los otros,
pero a través de estos movimientos demasiado desordenados,
ypor un lado, y estas obligationes demasiado rigidas por et
Otro, se establecen las interferencias que constituyen Ia propia
esencia tanto del individuo como de la sociedad. La comple-
jidad aparece en esta combinacién individuos/sociedad acom-
pafiada de desérdenes e incertiduimbres y se conforma a par.
lir de la permanente-ambigtiedad de su complementariedad,
de su competitividad y, en el limite, de su antagonismo.
Observamos aqui con toda claridad Ia manifestacién de
tun rasgo de complejidad l6gica que aparecera en las socieda
des humanas: tanto la relacién interindividual como Ia que
surge entre cada individuo y el grupo estén gobernadas por
tun doble principio, cooperacién-solidaridad por un lado, y
competicién-antagonismo por el otro. La relacién individuo a
individuo, tan pronto solidaria como conflictiva, alimenta el
doble principio complementariedad-antagonismo de Ia orga
nizacién social que en la sociedad de antropoides se asienta
con mayor complejidad que en las de los demés primates
Por otro lado, se observa a nivel sociolégico este fenémeno
que tanto chocaba a Hegel, quien se admiraba de que el ind!
viduo que crefa obrar para la consecucién de sus objetivos
personales se viera de hecho sometido a una «artimafia de la
Tazén» que le hacia trabajar objetivamente para el interés
colectiva, A decir verdad, esta conjugacién de intereses no
es, en modo alguno, més armoniosa entre los primates que
entre los hombres, 'y la combinacién resulta slempre bas-
tarda, incierta y aleatoria, moviéndose entre el egocentrismo
45
Et paradigma perdido
individualista y el sociocentrismo colectivo. Debemos tener
muy presente Jo que la extremadamente hermosa, pero sim
plista, Raz6n‘hegeliana\camuflaba, es decir, que ¢l juego eg0-
sociocéntrico no siempre se dilucida en provecho de la colec-
tividad. No hay momento alguno en que no nos enfrentemos
con una relativa e incompleta integracién de las agresiones
y pulsiones, una serie de conflictos en los 4mbitos de la jerar-
quia, el rango, el estatuto y Ia solidaridad general. Sin em:
Bargo, este caricter bastardo ¢ incierto, este orden que se
alimenta del desorden para su propia organizacién, sin con-
seguir jamés absorberlo ni reducirlo totalmente, es precisa:
mente el signo, el indicio, de ta complejidad.
La relacién compleja: especie-individuo-sociedad
Debe introducirse la relacién ambigua individuo-sociedad
en el marco de la también ambigua relacién ternaria especie:
{ndividuo-sociedad, Hay caracteres genéticos propios de los
primates sociaimente avanzados que estén encargados de im
Pulsar el desarrollo del cerebro, las miltiples predisposi
Zones intelectuales, afectivas y comunicativas, el juego sutil
que aparece entre lo innato y lo adquirido, ei debilitamiento
ea Intolerancia en los machos, etc. y estos diversos caracte
tes les permiten organizarse socialmente y aleanzar su dese:
rrollo individual segtn el esquema que acabamos de indicat.
Los tres subgrupos adultos machos/hembras/jévenes son
biocastas, y casi podrfamos decir bioclases, cuya separaciér,
complementariedad y oposicién tienen su origen en Ia dife-
renciacién biolégica. Sin embargo la organizaci6n social no
fs una pura y simple traduccién de las diferencias d
J edad. En realidad es mucho més exacto decir que la’ dife-
Tenclacién biol6gica stricto sensu de edad y sexo es utilizada
por y para la diferenciacién social. Como se ha visto, la vida
Focial extrac una simbolizacién de las relaciones biolégices
fundamentales de reproduccién preexistentes (sexualidad,
afecto madre-hijo, incompatibilidad entre machos) y la trans:
porta hasta un plano situado por encima y més allé de éstas,
T fin de desarrollar st propia organizacién, Por ejemplo, un
Simbolismo derivado de la Telacién sexual es empleado entre
46
La soldadura epistemotigica
ed St ra Lace oe
intolerancia sexual entre machos tiende a metamorf sea
en el espiritu competitivo que fundam la uizacion
ero la autorreproduccién biolégica sustenta Ia perpetuacién
Hay, pues, ambisistema biosocial y, en caso de que se le ad.
ambiguo. Ya en el individuo observamos la inexistencia ae
una rigurosa conjuncién entre procreaciés 7 L
maternal de la més tierna infancia acabard constituyéndose
ninguna si
ta convirtén dose en el manana el sentimentalsme hum
das ni una Frontera clara entre lo biol6gico, la Social y lo ind
vidual, sin
n equivocos, sino una mezcla de complementariedad, com-
Petencia y, en el limite, antagonismo, La sociedad vy el indi-
Viduo estin al servicio de Ia especie, a especie esté al servi
io de la sociedad y del individuo, pero siempre de forma
compleja, con una zona de ambigtiedad, contradicciones ¢
Indecisiones. Y ciertamente son estas ambigliedades, estas
a7
El paradigms perdido
contradicciones, estas indecisiones las que la humanidad ele-
var a un nivel jamas conocido.
Complejidad y «contradicciones»
a sociedad ie ls pimatis ramon consitae wr éxto
de lategcin compleja de elementos notablemente diversi
Sere te ge sola combipa is complementariedades
Se ae Savane.
renee es am anpocto de la compicfided socal se
ene, oe Sear de competicion/jerarcla entre
Sree res cotee esis y lon muchos jovencs, PD
achat adultes dene competcin no pune desemboctr
acto ous Wrens rigs © en la fatal dispersion, 20°
aoe a eplitiad sosal acabaria viéndowe
See ior tan’ serie do amortiguadoces aderied
| Benates ards adelante, pore progresar en compleldad
| eit eer eccee
*tus Goatdncarmete In competion y Ta jeargua cae
setae cs es des dearer ete eos factres de co
| pera’ nisin a wer que caeer pucntes section
reindidutes ete adios 9 jvenes
aeceetan ie intepraion aval ee los primates ae
nidos paste tensideraise ya dotada a complldad en
sees Piece comporta anagonsmor 9 desoden, no
are sco de depechos que éerprence in orpsivotn
ett Semon parlance consis de la oe
ee ee alone, a conperaciiny Ia complementaviedad
eee ones que se oponen de modo absolut (ont
| BRIBERRS ST asTcompelciones, conto y-antagontancs
amen) tatyen ron ellos una eapens de dos oles &
tree de oy cmos s conforma de maseraosilant aor
vinci sca Beta anblguedad de pinpo se encueatin 8
| Bibs fy Ries Nemes sto anterormente qc as rela
et rinaltdalesosclan eae ol mtching 9 etn
net puto une ir para mantener a iae den Jr
Sree a lad ssi de lor inaiidaes Ya hemos ince
Sets Jats mem qs hay wt no Bemo entagoniono Y
48
La soldadura epistemotigica
complementariedad potenciales entre el individuo que pers
je sus intereseS personales y el interés de la organizacién
Srtectiva, pero también hemos indicado que este sistema no
{5 tan armonioso como habia sofiada Hegel, pues impone, no
sélo grandes pérdidas, sino también grandes frustraciones en
Jos que se hallan ubicados en las capas inferiores de 1a escala
social. El principio de jerarqufa tiene dos caras, una inte:
gradora y otra de explotacién del mono por el mono, y como
puede observarse nosotros hemos heredado las rafces de la
Gesigualdad social, Io que hace que este problema sea no inso-
juble, sino radical. “
‘Las relaciones entre dominacién/cooperacién, 0 conflic-
to/dotidaridad, en el seno de Ia sociedad son sumamente va-
iables segtin las especies y las condiciones jecol6gicas. En
principio, las sociedades de bosque se hallan menos centra-
lizadas, menos jerarquizadas, y como consecuencia los anta-
gonismos individuales y colectivos pierden violencia. De todas
formas no deja de existir un antagonismo latente entre el
‘grupo central que ejerce el dominio y el grupo marginal cons-
Aituido por los jévenes y, en ciertos casos, el antagonismo se
resuelve con Ia exclusién de éstos o la prescripcién del poder
de los fuertes.
As{ pues, la sociedad formada por los primates més evo-
Jucionados ya se ve sometida a «contradiccioness, que no
dejan de ser a un mismo tiempo condiciones de la comp!
Jidad social y obstéculos al progreso de dicha complejidad,
En tales Sociedades hay fuerzas de desorden que no co-
rrespondeh a entrop{as individuales (senectud y muerte), sino
{que son entropias propiamente sociales debidas a la parte de
aleatoriedades individuales que la sociedad debe reabsor-
ver y a los antagonismos organizativos que, por otra parte,
tan necesarios son a su complejidad. Pero, repit4mosio, el
desorden (conductas aleatorias, competiciones, confljctos)
€s ambiguo pues, de una parte, es uno de los componentes del
orden socal (diversidad, variedad fexbilidad, complejdad)
mieniras que de otra ‘sigue comporténdose’ estrictamente
Somo dsorden, dei somo amensin. de, desintgraci
\in’en esta ultima faceta es Ia amenaza permanente repre
sentada por el desorden Ia que otorg a la soctedad su carto
ivo de reorganizacién permanente. El orden
49
El paradigm perdido
evivos, radicalmente distinto del orden mecénico; es aquel
Que renace sin cesar, En efecto, el desorden se ve constante-
mente absorbido por Ia organizacién, recuperado y meta
morfoseado en su contrario (jerarquia), o bien expulsado el
‘exterior (desviados) o mantenido en la periferia (bandas mar
ginales de jévenes). Absorbido, expulsado, recuperado, meta
morfoseado, ef desorden renace sin cesar y to mismo hace
por su parte, et orden social. Aqui es donde aparece la 10-
gica, el secreto, el misterio de la complejidad y el sentido
profundo del término auto-organizacién: una sociedad se
futoproduce sin cesar porgue constantemente se estd auto
destruyendo.
I surgimiento de una protocudtura
estos procesos emergen tintdamente una serie de pe
aquefas innovaciones que pueden ser integradas en el com
Fortamiento social y 2 las que se puede considerar como ax
Tecedentes de los fendmenos de innovacién, integraciéa y
fransmisién culturales propios de las sociedades humancs.
Un estudio continuado de os macacos de la isla de Kyusht
hia permilide detectar algunos de ellos. Un grupo de maca
tos" gue vivia en el lindero del bosque tenfa Ia costumbre
de allmentarse de tubéreulos que Himpiaban con las manos
tine ver deventerrados, Incidentalmente un joven se apro«
id als onlla del mar y dej6 caer en él uno de tales tubércs
ios, Lo rexogié. y deseubsié de esta forma que no sélo el
agua del mar le ovitaba limpiarlos manualmente, sing que le
Proporcionaba la ventaja de devolvérselos sazonatos. Tom el
Paeito de sumergir en el mar los tubéreulos que se comia y
fe actitud pronto fue imitada por otros jOvenes del gruro,
péro no por los viejos; sin embargo Ta nucva_costumbr
Errendi' To large de-Tn-sigitente eneracion. Desde aqvel
‘Famento os macecos ampliaron si pac social para inlair
Tr oilla del mar, lo que implicé que integraran a st nueva at
mentacién algunos pequeflos efustéceos y Mariscos, E] em
Erion de cultures de esta sociedad, es decir, las précticat ¥
faberes de earfeter no innato se habfan enriquecido, El pro
tho de sanovaelén habia partido de un joven ¥ se habia exten.
La “soldadura epistemolégica
ido répidamente entre el grupo marginal de sus compafieros,
a innovaciGn integrada se convirtio en costumbre en el mo-
mento en que los jdvenes alcanzaron la madurez y se integra-
son a la clase formada por los adultos, entrafiando a un mismo
tiempo una cascada de pequeiias innovaciones que acabarian
convirtigndose también en costumbres. Ciertamente se trata
de un fenémeno de escasa importancia y las modificaciones
de este orden en la vida social de los primates, incluso entre
Jos mds evolucionados, son sin duda alguna bastante escasas
fn uti nicho ecoldgico dado. Sin embargo, no dejaré de cons
fatarse que la existencia de un grupo de jévenes curiosos,
con afin de juego y explotacién, a la vem que marginales y
alejados de Jos centros de poder del grupo, constituyen una
frontera abierta para Ia globalidad social en Ia que se inte-
gran, a través de 1a cual pueden surgir elementos nuevos sus.
ceptibles de desencadenar un cambio.
En el caso que acabamos de ver el origen del cambio es
jun acontecimiento que se transforma en innovacién social
para acabar convirtiéndose en costumbre una vez se ha cap-
tado su carécter prdctico y agradable. Las condiciones de
innovacién son las conductas que se desvian de la norma ge-
neral de un modo fortuito y que tienen normalmente su ori-
gen entre los jévencs, es Gccir, desde el punto de vista de la
integracién social, del eruido» 0 desorden. Podemos captar
sobre lo vivo la transformacién de un «ruido» en informacién
Ya integracién de un elemento nuevo, fruto de una conducta
aleatoria, en el orden social complejo. Nos hallamos en el
despertar de la evolucién sociocultural
El mensaje del chimpancé
Entre todos los primates vivientes, el més préximo al
hombre desde todos los puntos de vista es el chimpancé. El
estudio Uevado a cabo par, J. van, Lawick-Goodall (1971) nos
hha aportado un testimonio’ de incalculable valor sobre una
Sociedad de chimpancés en libertad. El chimpancé es omni
voro y ocasionalmente carnivore. Practica ocasionalmente la
caza yes posible observar a un mismo tiempo
Y estrategia de acorralamiento y distraccién cu
Et paradigma perdido
tivo es cobrar pequefios potamoqueros. Ocasionalmente se
sirve de bastones que blande contra un adversario de otra
especie y, también de modo ocasional, da forma a una he:
rramienta, es decir, modifica un objeto natural, como suce
de con esta especie de camuto que introduce en’el termitero
para succionar las termitas. Ocasionalmente anda o corre
apoyandose tan sélo en sus miembros posteriores. Como muy
bien ha destacado Moscovici, manifiesta. de. forma espord:
dica y ocasional algunos de los rasgos hasta hace poco con
siderados como especificos de la especie humana, para la
que se han convertido en basicos y permanentes: la caza, la
técnica y el bipedismo,
Entre los chimpancés la relacién madre-hijo es particular:
mente prolongada: 4 afios. La pubertad se manifiesta rela
tivamente tarde, entre los 7 y 8 aflos, y 1a adolescencia so-
cial acostumbra @ durar otros 7 u 8 afios més. Los sentimien.
tos:afectivos de ternura y amistad parecen hallarse particu
larmente desarroliados cntre ellos, El hijo mantiene duran-
te mucho tiempo, una especial relacién con su madre, proba
Dlemente hasta su muerte; el hermano y la hermana que han
sido educados conjuntamente siguen siendo amigos a lo
largo de toda su vida. El chimpancé transporta al campo de
las amistades adolescentes Ias manifestaciones de ternura,
como abrazos y proto-besos (lips-smacking). De modo idén.
tico a como sucede con el hombre (aspecto muy frecuente-
mente olvidado), para el chimpancé la mano es un instr
mento de comunicacién afectiva: caricias, apretones de ma-
nos. Incluso es fécil ver cémo dos jévenes amigos salen de
paseo dandose el brazo.
El chimpencé no sélo es afectuoso, también es profunds-
mente afectivo, y este aspecto le aproxima asimismo al om
bre, Es emotivo, ansioso, juguetén, entra facilmente en resc-
nancia con la vida del medio ambiente que le rodea y se
observa la aparicién de instrumentacién ritmica y danza en
los brotes de «carnaval» que organiza (Reynolds),
EL de in afectvidad va patalclo (e incl
soot fue be hale VAISS Coe Tae ne
Ugencia. Desde hace ya bastante tiempo se Habla hecho hir-
‘capié ca Ja capacidad de adaptacién a condiciones de vida
sumamente diversas que pusee el chimpancé, capacldad qu
52
La soldaidura epistemolégica
se traduce en miltiples manifestaciones de Ingenio, Se ha-
i levado a! exbb en el laboratorio experimentos oélcbres
biPjos que el chimpancé resolvia problemas tales como coger
Sh platano que parecia hallarse fuera de su alcance. Sin em-
argo ha sido necesario alcanzar los iltimos afios de la dé
eada de los 60 para que dos tipos de experimento, el de Pre-
snack (1971) sobre el chimpancé Sarah y el de Gardner (1969,
4971) sobre el chimpancé Washoe, nos revelaran aptitudes
{ntelectuales invisibles hasta entonces para el observador 0
inerplotadas en las condiciones naturales en que se desen-
wuelve st existencia social. Todas las tentativas anteriores
para ensefiar el lenguaje humano a j6venes chimpancés ha
ban fracasado hasta entonces y Ia teorfa dominante al res
pecto era de que el chimpancé no podtfa disponer de Ia aptitud
Perebral necesaria al avrendizaie y uso del lenpuaje. Los Gard-
ner fan ensefiado a Washoe los rudimentos de un lenguaje
de gestos basado en el que emplean los sordomudos. Premack
ha ensefiado a Sarah un lenguaje compuesto por signos es-
ritos sobre fichas. Washoe disponfa a Tos cinco afios de edad
de un renertorio compuesto por 550 s{mbolos (entre ellos, va-
mos, dulce, sucio, abrir, juguemos al escondite, etc.) que
utilizaba para construir determinadas frases segiin una sin-
taxis elemental, Asimismo, Sarah podia dialogar con Premack
componiendo frases con los signos dibujados en sus fichas.
Parece ser, pues, que lo que le falta al chimpancé para dis
poner de un sistema de comunfcaciones mAs rico que el que
fle basta para su existencia hippie en el bosque no es Ta ap-
{ited cerebral, sno ta aptitnd glétin yl estimulo sal ne
leesaios. Mas al aie el hecho de ser perfectamente apto
‘para einplear de forma elemental un lenguaje no fonético y,
evidentemente, no alfabético, lo aue se puso de manifiesto,
precisamente a través de su aptitud para emplear tal len-
zuaje, es que el joven chimpancé posela dos cualidades que
se ctefan sélidamente vinculadas a la cultura e inteligencia
hhumanas, Ia conciencia de su propia identidad y el ejercicio
de la computacién, Una pelicula filmada por los Gardner nos
revela el primero de los aspectos apuntados. Washoe se di
vertfa mucho con un espejo, Un dia el ayudante de los Gard
ner le pregunté por gestos, sefialando Ja imagen reflejada
en el espejo, «cquién ex éste2» y Washoe respondié: «Yo
33
Et paradigma perdido
(Indice sefialando a su pecho), Washoe (caricia sobre una de
sus orejas que, convencionalmente, significaba Washoe).
Por su parte, Gallup (1970) confirmaba de forma ingeniosa
el descubrimiento dejando a una serie de chimpancés que se
miraran en un espejo, durmiéndojes posteriormente y,emba-
durndndoles Jas mejillas durante el suefio. Al despertar, todos
los chimpancés se levaban las manos a sus mefillas en cuan-
to se les colocaba ante un espejo.
Tomacdos aisladamente, los dos expetimentos que acsba-
mos de indicar tal vez puedan ser sospechosos de ser el pro-
ducto de un azar seleccionado por investigadores demasiedo
vidos por demostrar su tesis 0 el resultado mimético de una
conducta sugerida por los experimentadores. Sin embargo,
Ja convergencia de sus resultados nos autoriza a poner ya
fen entredicho el dogma que reserva exclusivamente al hom-
bre, no sélo la conciencia de su propia identidad, sino tam.
ign la vinculacién existente entre el ego subjetivo y la ima-
gen objetiva de s{ mismo.
Por otro lado, Premack observé cémo Sarah efectuaba
operaciones légicas en problemas planteados en base a obje~
tos empiricos, es decir, que manifestaba poser a un mismo
tiempo pensamiento y' conocimiento, Previamente habia in-
troducido en su lenguaje, a través de signos graficos, los sim
bolos de identidad, equivalencia, diferencia, posible, imposi
ble, més, menos, afirmacién y negacién, El «yo» de Washoe
y el «pienso» de Sarah constituyen, una ver relacionados, um
extraordinario cogito simiesco: «yo-pienso». Bien es verdad
que el simio no pod{a operar este cogito valiéndose exclusi:
sivamente de sus propios medios y que le ha sido necesaria
Ja ayuda titelar del hombre. Aunque asf sea, no por ello deja
de transmitimos un mensaje preexistente a nuestra ayvdat
*Yo, yo soy capaz de pensars.
4. LA BRECHA Y LA SOLDADURA
Seria inttil concebir Ja sociedad m4s compleja formada
por primates como el modelo de las sociedades humanas més
fareaicas, pues bastaria con observar que aquella_carece de
téonica, lenguaje, cultura y nociéndepateridad. Sin embar-
go es mas que plausible ver en Ia complejidad organizativa
de las sociedades de babuinos, macacos y chimpancés los ras-
‘gos fundamentales de una sociedad primética avanzada cuya
evolucién conducirfa a la sociedad arcaica de homo sapiens,
Entre tales rasgos recalquemos la complejidad de la integra.
cién social, la organizacién triddica machohembra-joven tal
‘como la hemos descrito en péginas anteriores, la fuerte so-
lidaridad det grupo frente a agentes exteriores, la jerarquia
yela desigualdad en el interior del mismo, Ia posibilidad de
aplicar a tal sociedad las ntociones de rango, estatuto y rol.
Tal como ha dicho Crook, lejos de ser una analogia con es-
easos puntos de contacto con Ia vida humana, el praceso so-
ial de seleccién que existe en las cuadrillas de babuinos y
‘macacos, la aparicién del parentesco, el rol y la cooperacién
como clementos vitales de la organizacién y la movilidad
Social de los machos, quiz sean rasgos de organizaciones en
extremo similares a las de los més antiguos sistemas sociales
ée los protohominidos» (Crook, 1971, p. 44). La consecuencia
¢ importante y ha sido reflejada con toda claridad en pala-
55
El paradigma perdido
bras de Moscovici: «Estamos acostumbrados a la idea de
que nuestra fisiologia y nuestra anatomia edescienden» de
Is de los primates. En ai
de que lo mismo sucede cop nuestro cuerpo social»
vici, 1972, p. 221). > —
i pasamos ahora a considerar Ja individualidad del chim
pancé, queda claro que no son nuestra anatomia y nuestra
fisiologia los tinicos vinculos de descendencia que nos ligan
a di, sino que también lo hacen la afectividad y 1a inteligen-
cia y, sin duda alguna, el lazo que enriquece mutuamente a
ambas, Hemos dicho ya que el chimpancé almente
faber, ocasionalmente cazador, ocasipnal Alia
damos que, tanto como bipedo, es bimano” Pmputia un palo,
se masturba, acaricia o da la mano. Ademds, tal como har
puesto de manifiesto Premack y Gardner, es virtu
apto para el desarrollo de un lenguaje elemental y para
ejercicio Iégico'y semAntico, Tales aptitudes son tan poco
empleadas por el chimpancé, como parcial y escaso es ¢l
uso que hacen actualmente los hombres de las que posee
enorme cerebro de sapien
Asi pues, est4 claro que el antropoide superior se halla
mucho menos alejado del hombre de cuanto se suponia. Ade-
mas, mientras la primatologia impulsaba este acercamiento
del antropoide al hombre, la prehistoria, de una forma crono:
}égicamente paralela, en el curso de estos diez dltimos affos
ha ido aproximando el hombre al antropoide.
Desde el descubrimiento efectuado por Louis y Mary Lea-
key en la quebrada de Olduvai el 13 de julio de 1959, hasta el
de su hijo, Richard en el lago Rodolfo el 27 de agosto de 1972,
cinco millones.de afios de prebistoria se han visto poblados
por seres bipedos, los menos evolucionados de los cuales pre-
sentan ya rasgos de hom{nidos mezc otros de an.
tropoides (australopitecos robustos), mientras que los ¢)
han alcanzado un mayor grado de evolucién (Mav 147
slo presentan una diferencia esencial respect del
sapiens: el tamafio de su cerebro, Entre estos dos polos se
encuentrany pequemos eres griiles, hombres por sus pies,
ruchachos por su talla (1.20 m.) y peso (entre 20 y 25 ss.)
cuasi-chimpancés por las dimensiones de su créneo (600 cr),
pero ya faber, que edifica refugios, trabaja la piedra y prac.
La soldddura epistemotdgica
tica Ia caza, La batalla desencadenada alrededor de esta sim-
jeza anatémica caus6 estragos entre los prehistoriadores.
yacaso tal bfpedo constitufa simplemente el tipo femenino
{fel australopiteco robusto, en cuyo caso el dimorfismo se-
ual habria sido por cierto muy acentuado? ¢Se trataba acaso
de un tipo particular de australopiteco, el australopiteco gré-
cil? 2Seria, pues, necesario, tal como hacia Leroi-Gourham,
lamar desde ahora australéntropo al australopiteco qué cons
aruia herramientas? O por el contrario, zdebfa considerarse
al tipo grécil (créneo de 600 cm') como al representante de
una especie propiamente hominida, el komo habilis, que ca-
bfa situar en una linea divergente a la representada por el
australopiteco (especimenes. cada vez més diversos que iban
siendo descubiertos por todas partes)? En el estadio actual
de las investigaciones lo més probable parece ser que Ia pal
ma, en cuanto a antigiiedad como ancestro directo del homo,
quepa adjudicarla al Man 1470. Tal vez I rama de homninidos
se separé de Ia de los antropoides en una época muy primi
tiva (Man 1470 data de unos 2.600.000 afios), pero si asf fue
es realmente un hecho notable que hayan podido coexistir
sobré la materna tierra africana dos o tres-especies diferen-
tes durante quizd dos o tres millones de afios. Una de tales
especies corresponderfa a individuos muy semejantes atin a
Jos antropoides, mientras que Ia més avanzada todavia se
halla lejos de homo sapiens en lo que se refiere a su capaci-
dad craneana (Man 1470, 800 cm). Esta tiltima especie bien
estuviera formada por antropoides hominizantes 0 por homi-
nidos primitivos, no hay duda de que practicaba aproximada-
mente el mismo tipo de vida que los primates. de sabana,
fabricaba armas, herramientas y albergues, es decir, dispo-
nia de una organizacién social de igual complejidad. Vemos
pues aleanzar grados de howiinizacién desde los aspectos téc-
nico y socioldgico a seres que en modo alguno son los ante-
cesores directos del hombre actual y, a un mismo tiempo,
vemos gue los antepasados del hombre parten, técnica y so-
eloldgicamente, de un nivel ya alcanzado por una o varias de
las otras especies de primates.
Establecer relacién entre los turbadores descubrimientos
dé la quebrada de Olduvai y del lago Rodolfo y los avances
efectuados en los campos de Ta sociologia y la psicologia de
37
El paradigma perdido
Jos primates nos da la posibilidad, por una parte, de vincular
antropoides y hom{nidos y, por otra, el hominido con et
hombre,
‘De un solo golpe vemos saltar por los aires el cerrojo que
separaba al. primate del hombre y abrirse la cadena de la
hominizaci6n! Esta, partiendo de un X... desconocido, pasa
ria por Man 1470 (capacidad craneana de 800 cm) para llegar
fl homo sapiens (1.500 cm’), no como primer esiabén, sino
como término de la hominizacién,
Tal como veremos, es altamente probable que no sélo el
utillaje, sino la caza, el Ienguaje y la cultura, hayan apareci
do durante el proceso de hominizacién en época anterior al
nacimiento de la especie propiamente humana de sapiens. Pot
consiguiente, Ia hominizacién es un proceso complejo de des
farrollo inmerso en la historia natural de cuyo ‘seno emerge.
Ja cultura,
La vinculacién empirica que se establece entre el hombre
y el primate arroja luz, no sélo sobre un inmenso abismo de
3.4 10 millones de afios, sino sobre una insondable ‘noche
conceptual, sima impensada e impensable del antropologis-
mo en la que no habla ni hombre, ni animal, ni cultura, ni
naturaleza,
‘A partic de ahora tal vacfo se ver ocupadopor.un anh
mal humano. una + ja elaboracién cultu-
da_a_una olégica, Es en esta ferFa iitcog-.
donde ios conceptos de vida, animal, hombre y cultura
pierden su rigidez. y suficiencia.
ste es el punto donde deben estallar los dos dominics
epistemolégicamente cerrados del biologismo y del antropo-
fogismo, pues es ab{ donde ni Ja vida ni el hombre pueden
ser concebidos como entidades sustanciales, claras, repuls
vas, ni incluso (auingue esto, signifique un progreso) asocis-
tivas.
Lo que resulta deteriorado de forma irremediable, 5 Ta
concepeién insular del hombre. Fl torpedo surgido de la que-
frada de Olduvai ha abjerto una brecha decisiva bajo la
1, Cadena en la que el australopiteco y él homo habitis serian dos
ramificacioues geneticamente estriles, pero sociolégicamente sixoifice
58
La soldadura epistemotdgica
tinea de flotacién del antropologismo. El hombre deja por
Utdoto de convertirse en un «mono asesino» (Ardrey, 1963)
Jo emono desnudo» (Desmond Morris, 1970); la hominidad
oes reabsorbida y adaptada en el marco del bioligismo;
m0 Concepto cerrado no sustituye a otro concepto cerrado,
Pero también salta por los aires el concepto insular de ta
vida, que ya habia sido herido de gravedad poco antes. Ya
wees solo el hombre el que no puede ser reducido a términos
Piolégicos, es la propia biologia la que no puede verse redu-
ida al biologismo.
Esta doble ruptura (del biologismo y del antropologismo)
aun dole aperiura (dl concep dela y dsl concepts de
hombre) tiene a nuestros ojos una capital importancia. La
apertura a la vida del concepto de hombre no es sélo nece-
saria para el desarrollo de la ciencia del hombre, 1o es tam-
bidn para que se desarrolle la ciencia de la vida; la apertura
de Ia nocién de vida es en sf misma una condiciOn necesaria
para que se produzca la apértura y el desarrollo en la ciencia
Gel hombre. La insuficiencia de une y otra deben valerse
inevitablemente de un punto de vista tedrico que, a un mismo
tiempo, pueda unirlas y distinguirlas, es decir, que permita
yestimule ef desarrollo de una teorfa de la auto-organizacién
¥ de una Iégica de Ia complejidad
‘Asi pues, la cuestién del origen del hombre y de la cultura
no es simplemente una ignorancia que debemos subsanar,
una curiosidad que necesitamos satisfacer. Se trata de un
problema de inmenso alcance teérico, miltiple y general. Es
el mudo gordiano que asegura Ia soldadura epistemolégica
entre naturaleze-cultura, entre anirhalthombre, Es el sitio jus-
to donde debemos buscar los cimientos de la antropologia.
También podría gustarte
- Introduccion Al PensamientoDocumento14 páginasIntroduccion Al PensamientoFrancisco Javier Giraldo HernandezAún no hay calificaciones
- Protocolo Del IV Simposio 2013.Documento5 páginasProtocolo Del IV Simposio 2013.Francisco Javier Giraldo HernandezAún no hay calificaciones
- Perspectiva Teoricas e Investigativa de La Educacion CiudadanaDocumento9 páginasPerspectiva Teoricas e Investigativa de La Educacion CiudadanaFrancisco Javier Giraldo HernandezAún no hay calificaciones
- Ensayo Patron Sistemico IIDocumento9 páginasEnsayo Patron Sistemico IIFrancisco Javier Giraldo HernandezAún no hay calificaciones