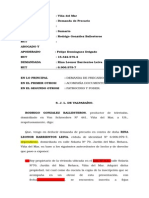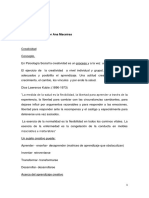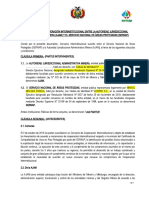Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Guerra Puertos
Guerra Puertos
Cargado por
Juan Marcos Píriz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas5 páginasTítulo original
guerra puertos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas5 páginasGuerra Puertos
Guerra Puertos
Cargado por
Juan Marcos PírizCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
La Banda Puerto "El Puerto Colonial de Montevideo"
El Puerto Colonial de Montevideo
En la historia colonial de la Banda Oriental, uno de los temas que marca un
distanciamiento entre la historiografía tradicional y las revisiones basadas en
investigaciones más recientes, es el referente al desarrollo del puerto colonial de
Montevideo. La cuestión se centra en sí ese crecimiento mercantil fue en detrimento del
puerto de Buenos Aires, que había articulado el comercio con el Atlántico y entre las
provincias del interior. Durante la colonia, el puerto bonaerense había servido de
extracción para la plata alto-peruana, y la creación a mediados del siglo XVIII, de
Montevideo significó, para la historiografía tradicional, el comienzo de la llamada “lucha de
puertos”, pero más importante aun, esta competencia portuaria representa el primer
momento en la configuración de una conciencia autonómica por parte de Montevideo,
signo de un primitivo rasgo nacionalista. Entre los historiadores más destacados que
conforman esta posición se encuentran Pablo Blanco Acevedo y Juan Pivel Devoto. Pero
el estudio de nuevos documentos, y la revisión de la tesis nacionalista han dado a luz
nuevas interpretaciones en torno al desarrollo del puerto colonial de Montevideo,
destacándose entre otros el trabajo de Arturo Bentancur. Antes de entrar en el desarrollo
de la historiografía, señalaremos algunos hechos importantes en cuanto al comercio entre
España y sus colonias.
Tras la muerte del último de los Habsburgo, Carlos II en 1700, la corona española
sin derecho de sucesión pasa a estar en manos de Luis Felipe de Anjou, miembro de la
familia de los Borbones que reinaba Francia. Ante el peligro que Inglaterra ve en una
unificación de los dos reinos que aumentan el potencial francés tanto en el continente
como en América, declara la guerra utilizando como escusa la pretensión del archiduque
Carlos de Austria al trono español. Inglaterra aliada de Portugal, después de más de diez
años de conflicto bélico logra establecer la paz de Utrecht en 1713. Una serie de tratados
firmados entre Inglaterra, Francia y España lograrán darle mayor estabilidad y potencial a
los ingleses por el resto del siglo. En primer lugar, consiguen que el monarca francés Luis
XIV renuncie a sus pretensiones al trono español, a cambio del reconocimiento de los
británicos del derecho de Felipe a ser rey de España, pero algunos historiadores señalan
que los Tratados de Utrecht son el acta de nacimiento del Imperio inglés. Esto es debido a
los objetivos tanto políticos como comerciales que perseguían los ingleses en estos
acuerdos. El equilibrio de poderes entre las potencias europeas, el control de territorios
ultramarinos claves en la geopolítica (Canadá, India), el acceso comercial al imperio
colonial español y el fomento del contrabando entre las misiones coloniales, son los fines
perseguidos por Gran Bretaña que indefectiblemente le darán al cabo del siglo la
hegemonía tanto en Europa como en el resto del mundo.
En el viejo continente, Inglaterra consigue el estrecho de Gibraltar (llave en la
entrada y salida del Mediterráneo), las islas Baleares, Menorca, Malta, y las Cícladas
completarán el cuadro de posesiones inglesas que en definitiva le darán e control sobre el
comercio del Mediterráneo así como el pasaje al estrecho del Mar Negro. En América, la
costa de Canadá, las islas de Terranova, Bahía de Hudson y la Bahía de San Cristóbal, en
manos británicas son un duro golpe a las pretensiones coloniales francesas, y un gran
triunfo de la diplomacia inglesa que de esta manera accede al tan ansiado comercio de
pieles del Norte de América. Finalmente, en lo referente al sur del continente, Inglaterra
obtiene una serie de derechos comerciales que condicionarán la política económica de
España y las colonias durante todo el siglo XVIII. El asiento negrero, es decir el monopolio
durante 30 años al tráfico de esclavos negros en la América española introducidos
anualmente 144 mil piezas, y el Navío de permiso es decir el derecho a desembarcar 500
toneladas de mercadería en las ferias de Portobelo y Veracruz.
De esta manera, comienza a resquebrajarse el monopolio español con sus colonias,
quiénes a su vez, tienen contacto con las manufacturas traídas de los talleres británicos.
La aparición en El Plata de un nuevo puerto traerá los efectos sus efectos a la hora del
intercambio comercial. El comercio negrero también tendrá en Montevideo un enclave
importante, en 1841 se autoriza al puerto de esa ciudad a recibir negros esclavos, que
luego eran revendidos en el interior del territorio, más precisamente Chile y el Alto Perú.
Las luchas entre españoles y portugueses para definir una frontera, llevo a los
primeros a la creación de Montevideo en la década del '20. Bentancur señala que ya
desde sus comienzos, la condición portuaria de este poblada dio vida a un centro
económico que con los años iría creciendo, así como también significó un polo de
atracción inmigratorio. Todos los autores uruguayos coinciden en las ventajas naturales
que tiene el puerto montevideano a diferencia de su par bonaerense. Entre estas
cualidades, Bentancur señala la carencia de temporales, la facilidad para su salida, su
amplitud y la suficiencia del fondo. Entre sus defectos podríamos señalar los accidentes en
el acceso (Banco Inglés) y la carencia de las condiciones mínimas para realizar las
transacciones comerciales.
Dos fechas son caves para entender el desarrollo del puerto colonial de Montevideo;
1767-69 y 1778. El primer año señala la apertura del tráfico regular de buques de correo y
en 1769 Montevideo se convierte en la sede del apostadero naval en Sudamérica, estos
dos decretos le comienzan a dar un perfil propio al nuevo puerto. Pero más importante aún
es el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que se inscribe dentro del aperturismo
provocado por las reformas Borbónicas. La liberación del comercio implicaba la habilitación
de nuevos puertos tanto en la península como en América para comerciar. Esta apertura
se venía dando desde 1765 cuando un Real decreto concluyó con el régimen de puerto
único en España habilitando otros nuevos puertos y cinco en el Caribe. Las concesiones
se extendieron hasta el Río de la Plata en 1768. El Reglamento de Libre Comercio del 78,
confirma aquel Real Decreto habilitando otros cuatro puertos en España y diecisiete en
América, entre Ellos Montevideo y Buenos Aires. El segundo lugar, el Reglamento,
eliminaba ocho impuestos dejando solo el de Almojarifazgo (Impuesto al valor de las
mercaderías, usualmente entre un 5% y un 2,5%) y el del Alcabala (Impuesto sobre las
transacciones comerciales). Se eliminaron por diez años dos tributos a varios productores
peninsulares, se suprimieron contribuciones a productos americanos al ingresar a España,
los derechos de los metales preciosos fueron moderados. Por ultimo se dispuso la rebaja
de 1/3 a los propietarios de barcos españoles que los cargasen en totalidad con productos
de ese país.
Una vez comenzado a regir el nuevo reglamento, estallaba la guerra con Inglaterra
que durará hasta el 83. Esto provocó un estancamiento de las exportaciones peninsulares
y americanas, debido al bloqueo naval establecido por los ingleses. Aún así, las rentas
aduaneras bonaerense aumentan entre el 78 y el 80, por lo que evidencia un crecimiento
en el nivel de las transacciones comerciales en el Río de la Plata. En el período entre el 81
y el 83, Bentancur señala la presencia de naves lusitanas (en un 43%). El período de paz
(1783-1793) fue propicio para el desarrollo comercial de la región. Aún así, se observa la
saturación en el mercado de productos ibéricos, y la baja en los precios de los vinos y
textiles exteriores.
Es también importante señalar, que el reglamento organizaba el comercio libre sin
restricciones en el interior del imperio español. Se permitía así el comercio inter-colonial de
productos coloniales pero no la reexpedición de las manufacturas extranjeras.
Ahora bien, la “llamada lucha de puerto” ¿Cómo empezó y por qué?
Para Pablo Blanco Acevedo, la aspiración del predominó comercial rioplatense
separa a Montevideo de Buenos Aires. La fecha clave es 1778, es decir, la expedición del
Reglamento de Libre Comercio en España que exteriorizó los conflictos anteriores. Blanco
Acevedo señala “todas las disposiciones a partir de 1778 fueron dictadas a favor de
Montevideo”. Y en gran parte esto se debía a las condiciones geográficas que favorecían
al puerto de Montevideano. A partir de allí, el gran comercio entre España y Perú tendrá
como intercambio al puerto de Montevideo. Como antecedentes a estas medidas el autor
señala la habilitación de la correspondencia naviera con la Coruña (1770), recalar en este
puerto en los viajes de vuelta (1776) y el registro aquí del cargamento en viaje al Pacífico
(1776).
A partir del reglamento del 78, se produce el auge del comercio en la Banda
Oriental, como signo de ellos es la creación de la Aduana en febrero del 78. Más adelante,
en 1791 la habilitación del puerto único para la introducción de esclavos acentúa la
preferencia de las autoridades regias hacia esta zona el Plata. La posición de Buenos
Aires, ante este crecimiento no fue pasiva. La corporación Consular de Asuntos
Comerciales en la entonces capital del virreinato, buscó impedir el desarrollo
montevideano y reconquistar para Buenos Aires el carácter de puerto único. Entre las
medidas que llevó a cabo este organismo estuvieron: la modificación de la Real Cédula de
los correos, el establecimiento del impuesto de avería “que debía ser abonado por los
buques que fondeasen en Montevideo y permaneciesen en su puerto”, y cuya
recaudación quedaba en Buenos Aires, y por último creó una contribución obligatoria para
ayudar a España en la guerra contra la Francia revolucionaria, a cargo de Montevideo y
abonada por sus comerciantes.
La expresión de lucha de puertos del otro lado del Plata, se reflejó en la creación de
la junta de comerciantes en protesta ante la imposición de dicha contribución (febrero de
1795). Los rumores de la llegada de un buque de bandera inglesa motivó la resolución de
armar navíos para defenderse, y el consulado porteño pidió una nueva contribución a
Montevideo consistente en 1/4 a las importaciones, un 2% a las exportaciones y 4 reales
por cada tonelada de buque ingresado. La Junta reaccionó, negándose a contribuir y envío
a Juan José Martínez al Virrey. Pero Buenos Aires, sabía que su suerte no dependía
únicamente de las medidas que podían afectar a su par en Montevideo, sino que debía
construir un puerto. Para ello, solicitó la habilitación del puerto de la Ensenada en 1801.
Para Blanco Acevedo, esta lucha de puertos se vio materializada en la polémica
suscitada en El Telégrafo Mercantil entre el Prego de Oiver y Labardén. En Montevideo, el
gobernador Bustamante y Guerra comienza a recolectar fondo para la construcción del
puerto y la instalación de un faro en el Cerro. Además en síndico procurador Parodi pide la
abolición de los impuestos de avería y almojarifazgo cuya recaudación quedaba en
Buenos Aires. Los objetivos de Montevideo según el historiador eran: la independencia
económica, fijar sus propios procedimientos en el cobro de impuestos, recaudar lo que se
cobra aquí, y la facultad de determinar las cuestiones que pudieran favorecer su comercio.
En 1802, se ordena detener la construcción del puerto de Ensenada. Las invasiones
inglesas entre 1806-07, determinarán un nuevo capítulo en la lucha de puertos para
Acevedo.
En la misma linea de predeterminación, nacionalista Juan Pivel Devoto, sostiene
que la creación del Virreinato del Río de la Plata y el Reglamento de Libre Comercio
significaron el punto de partida en el desarrollo económico de la ciudad y de la campaña.
Señala la importancia que el grupo de hacendados fue adquiriendo en este proceso,
debido a que desde 1971 con la habilitación de Montevideo como puerto único para la
introducción de esclavos, se permitía a los buques llevar a su regreso cueros de la
campaña, que se encontraban depositados en los alrededores del puerto prontos para ser
embarcados (aproximadamente un millón y medio de cueros). Le da también importancia a
la concesión a la Compañía de Filipinas para introducir negros en 1787. para ello, podían
utilizar barcos armados en puertos ingleses, pero al ingresar a América debían hacerlo con
bandera española. Así, para Pivel Devoto el comercio de esclavos significó un elemento
importante para el desarrollo de la economía oriental.
Cuando en 1795, la corona autorizó el comercio entre colonias extranjeras se
decidió que las embarcaciones que volvieran al Río de la Plata debían dirigirse a
Montevideo y no a Buenos Aires. En agosto del 98, el consulado protestó por esta medida.
El historiador afirma: “El comercio de ensayo se convirtió en clandestino al variarse el
género de los cargamentos. Las embarcaciones salían del Río de la Plata con
cargamentos reducidos que no alcanzaban a cubrir los fletes y los gastos de
navegación, al llegar a Brasil sus fletadores pocos frutos pero una buena cantidad
de pesos fuertes con la que adquirían productos portugueses que eran vendidos en
Montevideo y Buenos Aires como si procedieran de España”.
Esta situación vino a beneficiar a los comerciantes montevideanos que se
enriquecieron en el comercio con las colonias extranjeras, mientras que el comercio con la
metrópolis iba en decadencia.
En 1797, y ante la circunstancia de la guerra con Inglaterra, España autorizó el
comercio con buques de bandera neutral, pero sirvió para la extracción en grandes
cantidades de plata, por lo que dos años más tarde se abolió dicha medida. Aún así, Pivel
señala que en 1802 ya terminada la guerra, continuaban arribando buques de bandera
extranjera. Al igual que Blanco Acevedo, el comercio de esclavatura y el comercio de
ensayo, impulsó el desarrollo del puerto de Montevideo y suscitó la rivalidad con su vecino.
Según Pivel, Montevideo nació con la crisis del régimen monopolista, considera que el
contrabando fue el factor preponderante en el desarrollo de la riqueza, que los conflictos
con el Consulado dieron al cuerpo de comerciantes la característica de ser un organismo
permanente y que el cuerpo de hacendados asumió un carácter igualmente influyente.
Lucia Sala y su equipo nos muestra que el derrumbe del sistema monopolista a
principios del siglo XIX. Recomenzada la guerra con Inglaterra y luego de la derrota de
Trafalgar, comienza con una crisis que socavaría los cimientos del sistema comercial
hispánico. En 1806 se reducen las exportaciones en general hacia la metrópoli, y el
comercio se orientó hacia los países neutrales y las colonias extranjeras. “La amplitud de
las autorizaciones y la filtración del comercio inglés, determinaron, de hecho, la
implantación del comercio libre”.
Ahora bien, la visión de Arturo Bentancur sobre la lucha de puertos y del
crecimiento del comercio montevideano nos interesa para contrastar con la tesis
nacionalista. Para empezar, porque como bien señala el autor existió una ideologización
del tema que muchas veces nubló con el sesgo nacionalista a los historiadores uruguayos.
Si bien afirma que hubo una puja por la condición portuaria entre Buenos Aires centro
económico político de la región y Montevideo cuyo desarrollo se explica por su condición
portuaria, hay que matizar esta lucha de puertos, y agregar nuevos elementos al análisis
del por qué el crecimiento económico.
Lo que él llama el “complejo Montevideo” se basa en el patrón empresarial
expuesto por Real de Azúa: estancia – saladero – muelle y flota. A esto, agrega el
mostrador montevideano, que conformaba entonces la organización especial en torno al
recinto portuario. Esta organización espacial estaba conformada por la ciudad (mostrador y
mercado), su cinturón industrial y la pradera (proveedor de frutos exportables o
transformables). Estas operaciones en ese conjunto espacial estaban a cargo el
comerciante–estanciero (Masini, Joanicó, Magariños, etc.). Hacia 1790 el desarrollo
comercial favorece a comerciantes que extendieron su protagonismo al terreno político al
conformar una élite dirigente con un proyecto autonómico para Montevideo.
Para Buenos Aires, nunca dejó de ejercer su predominio. Había pulperias en
Montevideo a cargo de porteños que llevaban su dinero a la capital virreinal. La dinámica
mercantil continuaba siendo referencia en Buenos Aires, el trasbordo a esta ciudad de
todos los desembarcos montevideanos era obligatorio. Además, el interior era exclusivo de
Bs. As. Matiza el hecho de la lucha de puertos en la siguiente afirmación: “Durante las
últimas cuatro décadas de pertenencia al Imperio español, Montevideo funcionó
como puerto de Buenos Aires, primero con carácter exclusivo, y luego
mayoritariamente”. ¿En qué se basaba para realizar esta afirmación? Bentancur alega
varias veces que se escucharon referencias de que ambos puertos constituían uno mismo,
y a la Contaduría General de las Indias, así las consideraba en 1803. Es decir, la
integración predominó en las relaciones entre los dos centros. Incluso Elío atribuye a esta
realidad la negación del Cabildo de Montevideo por asaltar Buenos Aires una vez
consumada la Revolución del 10. En definitiva, no podía existir una lucha de puertos si los
comerciantes eran los mismos en ambas márgenes del Plata. Así ocurre con Milá de la
Roca, quién tenía la doble residencia. En caso de que no fuera así, los comerciantes
instalados en Bs. As., enviaban emisarios de su confianza a realizar las transacciones en
Montevideo y luego embarcar la mercadería rumbo a la capital del Virreinato.
Bentancur introduce las explicaciones sobre el crecimiento económico de
Montevideo a fines de siglo. Entre estos elementos, la flexibilización del comercio otorgó a
esta plaza ampliar el espectro de mostradores, el aumento de la afluencia de transporte
marítimo y el crecimiento de la salazón de carnes. Atribuye importancia a las sociedades
colectivas que se desarrollaron compañías mercantiles, en las que se conjugaban el
capital y el trabajo.
Las nuevas necesidades de la ciudad, hicieron que Montevideo también se
desarrollara como plaza financiera, “apéndice auxiliar de la actividad mercantil”. A su
vez, se desarrollaron pequeñas industrias 8chocolates, sombreros, colchones) en los
alrededores, pero la industria más importante fueron los saladeros, cuyo auge se dio entre
1796 y 1801, gracias al aporte del transporte, capital y método de Milá de la Roca. Otro
elemento de crecimiento se dio al conformarse como polo migratorio tanto en la región
como para los ibéricos. El principal origen de la región fue Buenos Aires, cuyos habitantes
alternan su vida en ambas ciudades. Desde la península la procedencia canaria es el más
abundante. Desde otros puntos de nuestro continente, paraguayos llegan dispuestos a
realizar labores de servicio en las estancias. Por último el denominado “camino de la
libertad” de los esclavos fugados desde el Brasil o Colonia fue otro de los elementos
nucleares de población en Montevideo.
Los quince años que van desde 1791 hasta 1806, son los de mayor crecimiento
económico del puerto de Montevideo. Esta plaza aprovechó las flexibilizaciones
provocadas por el reformismo borbónico. El comercio libre de esclavos, el tráfico de
ensayo con colonias extranjeras primero y luego con buques neutrales fueron
oportunidades que la periferia aprovechó para crecer. Permitió a hacendados y
comerciantes dar salida a los productos locales, enriquecerse y comenzar a formar una
élite dirigente.
El tráfico de esclavos evidenció el fracaso de España traer directamente los negros
de África por su desconocimiento del negocio y por la carencia de productos de interés en
la transacción. Montevideo se vio notoriamente beneficiado por esta exclusividad, debido a
que como decíamos anteriormente pudo sacar los productos del país, a los barcos
portugueses y norteamericanos que en última instancia fueron los que se ocuparon de este
negocio. Los primeros trayendo negros del Brasil, , los segundos de África. Los
comerciantes montevideanos fueron intermediados. El tráfico negrero generó ganancias
para esta ciudad, demostró que la vía brasileña era la mejor alternativa comercial, se
estrecharon relaciones con norteamericanos, y la comercialización de productos ilegales (o
no) enriqueció a comerciantes orientales.
Por último el comercio de ensayo abrió importantes perspectivas para el puerto.
Legitimó la antigua corriente integradora con el Brasil, permitió sacar nuevos frutos del
país e introducir otros. Bentancur señala además que este fue el comienzo de la ruptura de
dependencia con Buenos Aires. La guerra con Inglaterra interrumpió el tráfico ultramarino,
pero la debilidad evidente del imperio español fue aprovechada por los comerciantes
montevideanos.
El fracaso de la liberación del comercio para España se dio por la incapacidad
industrial de los españoles, la producción a costos más altos que los extranjeros, y porque
Cádiz re-exportaba mercaderías de Francia, Holanda o Inglaterra.
También podría gustarte
- La Crisis de México - Cosío Villegas PDFDocumento19 páginasLa Crisis de México - Cosío Villegas PDFAlexis HerreraAún no hay calificaciones
- Ejercicios EcoDocumento12 páginasEjercicios EcoJuls Flores0% (1)
- Johnnie Walker Trabajo FinalDocumento27 páginasJohnnie Walker Trabajo FinalJuännCärloozFlöress67% (3)
- Demanda Precario Luis RiquelmeDocumento3 páginasDemanda Precario Luis RiquelmeGabriel Hidalgo Alvarez100% (1)
- ZafraDocumento4 páginasZafraTricia Colón-FigueroaAún no hay calificaciones
- CreatividadDocumento15 páginasCreatividadCarmen LasaAún no hay calificaciones
- La Organizacion ConvocanteDocumento26 páginasLa Organizacion ConvocanteCarmen LasaAún no hay calificaciones
- Josse Luis Rebellato BiografiaDocumento4 páginasJosse Luis Rebellato BiografiaCarmen Lasa0% (1)
- Tesis Economia CompletaDocumento205 páginasTesis Economia CompletaCarmen LasaAún no hay calificaciones
- Coleccion Artigas Tomo 35Documento611 páginasColeccion Artigas Tomo 35Carmen LasaAún no hay calificaciones
- La Ilustración Resumen para Quinto Grado de SecundariaDocumento8 páginasLa Ilustración Resumen para Quinto Grado de SecundariaCarmen LasaAún no hay calificaciones
- .Uy-Selección de Textos para Reflexionar y Debatir Sobre El Estudio y Usos de La HistoriaDocumento3 páginas.Uy-Selección de Textos para Reflexionar y Debatir Sobre El Estudio y Usos de La HistoriaCarmen LasaAún no hay calificaciones
- 1.pdf Revolución Agrícola.Documento3 páginas1.pdf Revolución Agrícola.Carmen LasaAún no hay calificaciones
- Actividades de Subdesarrollo y DesarroloDocumento4 páginasActividades de Subdesarrollo y DesarroloCarmen LasaAún no hay calificaciones
- La Industrialización y El Desarrollo Económico Leslie BethelDocumento4 páginasLa Industrialización y El Desarrollo Económico Leslie BethelCarmen LasaAún no hay calificaciones
- Características Generales de La Sociedad Uruguaya en El Último Cuarto Del Siglo XIXDocumento2 páginasCaracterísticas Generales de La Sociedad Uruguaya en El Último Cuarto Del Siglo XIXCarmen LasaAún no hay calificaciones
- RevampingDocumento3 páginasRevampingJhudit RamirezAún no hay calificaciones
- LITUANIA. Ficha Del Pais.Documento12 páginasLITUANIA. Ficha Del Pais.viagensinterditasAún no hay calificaciones
- Medium Vidente de NacimientoDocumento2 páginasMedium Vidente de NacimientoTarot Esmeralda VidenteAún no hay calificaciones
- Victaly Base de DatosDocumento2 páginasVictaly Base de Datoscarvi fribelAún no hay calificaciones
- Cómo Instalar Una Mampara Estándar en 10 Pasos - Solo MamparasDocumento4 páginasCómo Instalar Una Mampara Estándar en 10 Pasos - Solo MamparasKevin LopezAún no hay calificaciones
- PROYECTO Mermelada UvillaDocumento110 páginasPROYECTO Mermelada UvillaJose Francisco Montoya Rea100% (3)
- Tarea MicroeconomicaDocumento8 páginasTarea MicroeconomicaKströ CacexiesAún no hay calificaciones
- Periodico CulturaDocumento10 páginasPeriodico CulturaSara MontoyaAún no hay calificaciones
- Índice de LernerDocumento2 páginasÍndice de LerneraaaaaaAún no hay calificaciones
- Prontuario Del AceroDocumento4 páginasProntuario Del AceroAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- FT-SST-32 Inspecciòn Pre Operacional PulidoraDocumento1 páginaFT-SST-32 Inspecciòn Pre Operacional PulidoraKaterine CampoAún no hay calificaciones
- Analisis de Industria Calzado GtoDocumento28 páginasAnalisis de Industria Calzado GtoAlex HernandezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Del SNIPDocumento116 páginasFundamentos Del SNIPJuan Manuel Mendoza MAún no hay calificaciones
- Construcción de Guarniciones, Banquetas y Dren PluvialDocumento3 páginasConstrucción de Guarniciones, Banquetas y Dren Pluvial46255264Aún no hay calificaciones
- Guión DebateDocumento3 páginasGuión DebatePaula Quiros MazariegosAún no hay calificaciones
- Videoconferencia Curitiba Luisiana PaganelliDocumento93 páginasVideoconferencia Curitiba Luisiana PaganelliLuis Miguel Casuso Pardo100% (1)
- Reglamento de Asambleas GeneralesDocumento7 páginasReglamento de Asambleas GeneralesRubén SánchezAún no hay calificaciones
- Ensayo Buyers JourneyDocumento4 páginasEnsayo Buyers JourneyJuan Pa Gil GalindoAún no hay calificaciones
- Caso Pine Street CapitalDocumento16 páginasCaso Pine Street CapitalMLCC100% (6)
- 8 Requisitos Indispensables para Abrir Un HotelDocumento4 páginas8 Requisitos Indispensables para Abrir Un HotelMONTSE CRUZAún no hay calificaciones
- Topy Top GoogleDocumento38 páginasTopy Top GoogleAlessio Hernandez LadinoAún no hay calificaciones
- Guion Técnico para Atención Al ClienteDocumento2 páginasGuion Técnico para Atención Al ClienteyussetalciraAún no hay calificaciones
- Factura 58 Gino 23139075064 - 011 - 00002 - 00000058Documento3 páginasFactura 58 Gino 23139075064 - 011 - 00002 - 00000058ALANIZ PROPIEDADESAún no hay calificaciones
- Propuesta Convenio Sernap - Ajam - Enero 2021Documento7 páginasPropuesta Convenio Sernap - Ajam - Enero 2021Gueyssa Claudia Vargas ValverdeAún no hay calificaciones