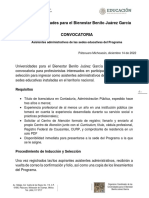Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaComunidadDeEstadosIndependientes 1129371
Dialnet LaComunidadDeEstadosIndependientes 1129371
Cargado por
andreitaocana0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasTítulo original
Dialnet-LaComunidadDeEstadosIndependientes-1129371
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasDialnet LaComunidadDeEstadosIndependientes 1129371
Dialnet LaComunidadDeEstadosIndependientes 1129371
Cargado por
andreitaocanaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
VLADIMIRO LAMSDORFF
(Universidad Autónoma de Barcelona)
La Comunidad de Estados Independientes:
perspectivas actuales
I. ¿Funciona la CEI? II. Los nacionalismos III. ¿Cómo les va?
IV. Los “stán”. V. ¿Tiene futuro la CEI?
La CEI siempre se ha tenido por “una cosa rara”. Su propio nombre,
“Comunidad de Estados Independientes”, entraña una contradicción: cuando unos
Estados son independientes, plenamente independientes, entonces no forman una
“Comunidad”. Por esto se tomó a la CEI, en el momento de su constitución, por un
montaje meramente decorativo, destinado a encubrir y hacer aceptable lo que en
realidad era el desmembramiento de la vieja Unión Soviética (y del antiguo Imperio
Ruso). Pero la realidad está demostrando ser más compleja.
I. ¿FUNCIONA LA CEI?
Como confederación formal, evidentemente no. No hay órganos comunes ni a
nivel legislativo, ni a nivel económico, ni a nivel fiscal, de manera que cada país parece
hacer la guerra por su cuenta en todos los ámbitos.
Pero más en profundidad, la cosa no es tan simple. Las clases dirigentes de todos
los países de la CEI –y subrayo, de todos–, proceden de la antigua oligarquía comunista,
reclutada –como entonces se decía–, por un sistema “antidarwinista”: el de la selección
de los peores. Me explico: en la jerarquía del Partido se entraba por el escalón más bajo,
como “agitador” encargado de que los obreros asistieran a formación política (¡después
de las horas de trabajo!), de que la gente votara en las “elecciones” de candidato único,
etc. En la Universidad, quien tomaba este camino era objeto del unánime desprecio de
sus compañeros, que lo llamaban “carrerista” (por suponer que su único objetivo era
hacer carrera). Andando el tiempo, al ya no tan nuevo militante le confiaban las
conferencias antirreligiosas, la explicación de las conclusiones de la última sesión
plenaria del Comité Central y otras tareas menores de propaganda. Su comportamiento
era objeto de una constante vigilancia, básicamente para poner a prueba su lealtad. Era
muy apreciada la capacidad de explicar lo contrario de lo que se había dicho la víspera.
Los propagandistas del sistema o se creían lo que decían, o no. Los pocos del primer
grupo no llegaban muy arriba, por tontos. De modo que ascendían los que no se creían
palabra de todo lo que decían en torno a la “edificación de la sociedad comunista”, del
Cuadernos Const. de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol nº 43/44. Valencia, 2003
134 Vladimiro Lamsdorff
“paso a una forma históricamente superior de convivencia” o del “entusiasmo de las
masas”, pero que sabían que había que decirlo. De su docilidad y de su capacidad de
“tragar sapos” dependía su promoción posterior, evidentemente “a dedo”. No es que
fueran genios, pero entendían que el régimen al que servían empobrecía a su propio
país. También entendían, empero, que el pertenecer a su capa dirigente traía poder y
ventajas materiales. Eran, pues, gente que aceptaban conscientemente causar un
perjuicio a sus conciudadanos a cambio de beneficiarse ellos. De ahí la referencia a
Darwin.
Si esto se puede decir de todo el alto funcionariado, con más motivo ha de
decirse de la KGB. Sus funciones no eran políticas o económicas, sino directamente
represivas, y sus agentes eran agudamente conscientes de su propia impopularidad. Por
si tenían alguna duda, durante su período de formación les enseñaban las filmaciones de
cómo, en 1956, los revolucionarios húngaros mataban a sus colegas de la odiada AVO.
Mantenerse en el poder era, pues, para ellos una cuestión de vida o muerte.
Por tanto, al disolverse la URSS, los jefes locales de la KGB establecieron una
alianza informal con los nuevos dirigentes políticos (por regla general, viejos conocidos
del régimen anterior) ofreciéndose para dar estabilidad a su poder a cambio de conservar
su anterior función de policía política. Y de hecho, hasta ahora no ha habido un solo
golpe de Estado en ninguna de las antiguas Repúblicas soviéticas –salvo Georgia y
Armenia, casos muy específicos.
La vieja KGB ha cambiado de nombre en cada uno de los nuevos Estados, pero
sigue siendo un organismo unitario que abarca a todo lo que fue la URSS. Los vínculos
entre unas y otras policías políticas son informales y, sobre todo, secretos, pero efectivos
y contundentes, según cuentan los disidentes escapados a Occidente, generalmente por
milagro. Los enemigos de algún jerarca, es mejor que no busquen refugio en la
República vecina: serán detenidos y entregados a su país. Es tan sabido, público y
notorio que todos lo dan por supuesto. Pero esto no se puede decir públicamente:
veremos por qué.
II. LOS NACIONALISMOS
Las independencias plantearon a las oligarquías locales un problema nuevo:
encontrar una ideología que justificase la ostentación del poder por ellos y no por otros.
Bajo la URSS, todos tenían la misma coartada: los mandos del Partido eran los que
conducían al pueblo soviético en su tarea de edificar una sociedad sin clases. Era una
doctrina meramente formal, aunque algunos se la creyeran, especialmente en los estratos
de nivel económico bajo (la prueba es que a los comunistas sigue habiendo quien los
vota). Pero ahora ya no sirve.
La alternativa más fácil era el nacionalismo: que la oligarquía se erigiera en
defensora de la “nación” kazaja, o turkmena, o kirguiza, siempre contra sus numerosos y
aterradores enemigos.
Por tanto los comunistas de la víspera abrazaron al día siguiente el nacionalismo
con todo el entusiasmo de los neófitos. Se dotaron de rimbombantes simbologías, de
escudos, banderas, himnos, uniformes militares, fiestas nacionales, etc., todas (con
excepción de las tres Repúblicas bálticas y de los dos reinos caucasianos) de nueva
creación. Y como aquello de la “nación” era para ellos una cosa nueva, cuya existencia
La Comunidad de Estados Independientes: perspectivas actuales 135
jamás habían sospechado, batieron todos los records de estupidez que ostentaban los
nacionalistas polacos, croatas o vascos.
En ese empeño les ayudó el que en los documentos de identidad soviéticos (los
llamados “pasaportes” de uso interno) figurara obligatoriamente la etnia a que
pertenecía el titular –ruso, tártaro, kirguiz, polaco, moldavo, etc.–. Pues bien, los
pertenecientes a la etnia “titular” de la nueva República pasaron a ser, por este solo
hecho, ciudadanos de primera clase, relegando a las minorías a la categoría de parias.
Especialmente trágica es la suerte de los rusos del Asia Central.
El régimen soviético había continuado la colonización de las estepas asiáticas, ya
iniciada bajo los zares, pero de muy distinta manera a como la llevaron a cabo sus
predecesores. La repoblación zarista era muy gradual y consistía en la instalación de
campesinos y cosacos libres, que organizaban ellos mismos su vida en sus nuevas
tierras. Crearon una agricultura muy eficiente, en la que los cultivos alternaban con
bosques que los protegían de los fuertes vientos esteparios. La colonización comunista,
en cambio, empezó por los campos de concentración de Stalin, que envió a millones de
personas a explotar los recursos mineros de la región. Muchos, cumplida su “condena”,
se quedaron por no tener adónde ir. Durante la guerra, el Asia Central fue también el
destino de naciones enteras, deportadas en masa porque el “corifeo de todas las
ciencias” no las consideraba leales: los alemanes del Volga, los chechenos y otros.
Desde el punto de vista ecológico, fue aún peor lo que siguió: Jruschev, harto de la
humillación de tener que importar cereales de América, tuvo la idea de cultivar las
“tierras vírgenes” de las estepas. Pero su modo de proceder fue muy distinto del de la
Administración imperial. El reclutó brutalmente a millones de voluntarios y los envió
con miles de tractores. En pocas semanas se arrancó la hierba que protegía la fina capa
de tierra fértil y los vientos hicieron el resto. Las nubes de polvo negro llegaron hasta
Ucrania. La primera cosecha de cereales fue óptima, pero se perdió por falta de silos y
medios de transporte. Las siguientes ya no los necesitaron.
Después de esta aventura, muchos rusos se volvieron. Pero la mayoría había ido
“a quedarse”, habiendo liquidado su patrimonio y sus puestos de trabajo. Unos se
urbanizaron; otros se quedaron en las tierras que habían escapado a la desertización.
Finalmente, el norte del actual Kazajstán quedó poblado por una mezcla de rusos,
ucranianos, alemanes, bálticos y otros, con una pequeña minoría de kazajos. Pero nadie
se preocupó de rectificar la frontera: ¿para qué?.
Pues bien: ahora los kazajos (minoritarios incluso en el conjunto del Kazajstán)
han quedado como “nación titular” de la nueva República del Kazajstán, y como tal,
declararon a los rusos: “nosotros mandaremos y vosotros trabajaréis para nosotros”.
Todo ruso del Kazajstán recuerda esta frase, repetida hasta la saciedad. Los rusos y
demás no-kazajos han sido reducidos a la esclavitud, en el sentido más romano de la
palabra. Sus condiciones de trabajo rara vez son mejores que las descritas en La cabaña
del tío Tom. Sus posibilidades de escapar son escasas, por falta de dinero para viajar
hasta la frontera y sobornar a los funcionarios, e incluso los pocos que logran pasar a
Rusia no suelen encontrar buena acogida: les vienen a decir que “bastantes problemas
tenemos ya”. Esta actitud de los rusos de Rusia fue denunciada por Solzhenitsin al
principio de las independencias, cuando todavía huían muchos, pero las palabras del
gran escritor no surtieron mucho efecto.
En Kazajstán es donde más grave es el problema. Hay rusos, por supuesto, que
han sabido hacerse indispensables y están “casi” en la oligarquía, pero la mayoría de
136 Vladimiro Lamsdorff
ellos están reducidos a servidumbre. Pero su suerte es compartida por otras minorías
rusas, más reducidas, en Uzbekistán, Turkmenistán, etc.
¿Hacen algo al respecto las autoridades de Rusia? Por desgracia, nada en
absoluto, y su pasividad encuentra una tácita aprobación en la mayoría: ¿acaso no hay
problemas más urgentes?
Aunque lo cierto es que no todas las minorías se han mostrado tan pasivas. El
nacionalismo, como es sabido, exige una lengua propia, una inmersión lingüística, una
religión de Estado y otras maravillas parecidas. Hubo minorías compactas (como los
osetios y los abjasios en Georgia, o los rusos en Moldavia, entre otras) que al serles
aplicado ese tratamiento, se sublevaron y forzaron al ejército ruso a intervenir e imponer
armisticios.
Pero incluso en casos no tan extremos, el costo político y económico del
nacionalismo está resultando desorbitado. Las fronteras de los actuales países
independientes son las mismas de las de las antiguas Repúblicas soviéticas, trazadas con
tiralineas, al azar de las conveniencias, y con nulo respeto de las realidades étnicas o
geopolíticas.
Un caso paradigmático es Ucrania. En sus actuales fronteras, el país se divide en
tres partes nítidamente diferenciadas. La Ucrania occidental procede de Polonia y antes,
del Imperio Austro-húngaro. Su primer contacto con Rusia fue la invasión por las tropas
de Stalin en 1945, contra la cual la resistencia guerrillera se prolongó hasta bien
entrados los años cincuenta, de modo que el sentimiento antirruso es unánime: el único
idioma es el ucraniano, porque incluso los que entienden el ruso se niegan a hablarlo.
En la Ucrania oriental, en cambio, está el Donbass, que nadie se explica por qué
está en Ucrania cuando todo el mundo en él habla ruso (algo parecido ocurre con
Crimea). Su situación se asemejó a la que se produciría si Cataluña se hiciera
independiente y se llevara consigo a la provincia de Huesca.
En cuanto a la Ucrania central, se trata de una región absolutamente bilingüe con
predominio del ruso. Pues bien, toda la energía administrativa del Gobierno se va en
tratar de erradicar el ruso e imponer como lengua única el ucraniano, especialmente a
una población que ni lo conoce ni quiere aprenderlo. Por este pseudoproblema deja de
resolver los problemas reales, comenzando por el atraso económico.
III. ¿CÓMO LES VA?
¿Cuál es, en general, la situación económica de los países de la CEI?
Obviamente, es desigual de unas a otras Repúblicas. Pero si algo podemos decir
en conjunto es, con tristeza, que el antes llamado “Segundo Mundo” está ahora en el
Tercero.
Un dato poco conocido: de todos los países de la CEI el que mejor se halla
económicamente es Rusia. Todos los demás van cade vez a menos, y los únicos Estados
cuyas economías han mejorado ostensiblemente en la última década son los tres bálticos
–que nunca se llegaron a integrar en la Comunidad de Estados Independientes.
Rusia es un caso peculiar. Con la caída del comunismo liquidó su industria ligera
y se puso a importar la totalidad de sus artículos de consumo. Pagaba con lo que Dios
había puesto allí: petróleo, gas natural, diamantes, minerales y armamento soviético
residual. Pero ahora esto ya no es así: las principales partidas exportadoras siguen
siendo las que eran, pero el comercio y la industria de consumo internos están tomando
La Comunidad de Estados Independientes: perspectivas actuales 137
auge. La inversión extranjera se está multiplicando. Los europeos, recordando la
reciente historia de quiebras bancarias y sorpresas fiscales, se mantienen retraídos, pero
los americanos, como dicen allí, “se vuelven locos”. Moscú ya es toda una metrópoli,
con aspecto americano, pero los rusos la acusan de ser una ciudad parásita, a la que van
a parar todos los impuestos del país y donde en buena parte se gastan. En cuanto a los
demás territorios de la Federación, la situación es muy variable. Su grado de autonomía
es altísimo y todo depende, por tanto, de las autoridades locales. Algunas van bien (las
del Volga, por ejemplo, han repartido las tierras y ahora las antiguas regiones
“hambrientas” alimentan a la Rusia central), mientras que otras son mantenidas en el
régimen anterior. La esperanza es que el ejemplo de las más prósperas anime a las más
atrasadas a cambiar de líderes en las elecciones, o si esto es utópico, a “votar con los
pies” trasladándose a lugares con más perspectivas. Esto acabará obligando a los
oligarcas locales a usar la cabeza y a entender que una región rica da más dinero que
una pobre. Pero en conjunto, la renta per capita es aproximadamente la de México.
En cuanto a las demás Repúblicas de la CEI, están defraudando las esperanzas
puestas en su desarrollo. A todas les ha perjudicado la pérdida de mercados y la ruptura
de las sinergias. Si a esto añadimos que su industria estatal estaba irremediablemente
obsoleta, no nos extrañará que todas hayan entrado en crisis económica desde los
primeros momentos de su independencia.
Y en ella están. Ucrania es un caso patético: incluso según las cifras oficiales, su
renta por capita es la mitad de la rusa (es decir, de la mejicana). Pero si el nivel de
instrucción es alto, y la población es emprendedora y activa, ¿cuál es el problema?
Ciertamente, no tiene recursos energéticos, pero en cambio tiene las tierras más fértiles
del mundo (las famosas “tierras negras”). Dicen de ellas que “hincas un palo y crece”.
Ucrania está destinada a dar de comer a medio planeta, si es que no al planeta entero.
Pero ahora la cruzas en tren y ves kilómetros interminables de estas tierras negras
¡abandonadas! Ciertamente, cabría aducir las consecuencias de Chernobyl. Pero éstas
fueron locales, y el problema de la infrautilización de los recursos es de toda Ucrania.
La explicación es que no se han repartido las tierras, sino que se han “privatizado” –
que no es lo mismo–. La privatización consistió en que los altos funcionarios del extinto
Partido se eligieran cada uno algunos koljoses y sovjoses y se los registraran como
propiedad privada, para seguirlos explotando según los métodos de antes. De este modo
los campesinos viven de su pequeño huerto individual, a cambio de trabajar un mínimo
de horas en las tierras del nuevo propietario (como dirían los marxistas, “del esclavismo
socialista al feudalismo capitalista”). Con este sistema los rendimientos por hectárea son
bajísimos, pero a los nuevos latifundistas poco les importa: como sus propiedades no les
han costado nada, todo lo que les saquen es ganancia limpia. Ahora bien, la emigración,
la desnutrición y las enfermedades están diezmando a los campesinos. Las superficies
cultivadas se reducen drásticamente y la principal riqueza de Ucrania se explota cada
día menos. Por esto vemos ahora en España a profesores universitarios colocando
ladrillos en negro y ganando diez veces más que dando clase.
¿Y Bielorrusia? El régimen de terror del presidente Lukashenko goza de la fama
de ser, al menos, eficiente en lo económico. Pero cuando se le dice a un bielorruso
“estáis mejor que los vecinos”, contesta invariablemente lo mismo: “eso lo dicen los que
no han estado”. Si entonces se le pregunta por las cifras oficiales, hace un expresivo
gesto con la mano.
En los peores momentos de autodestrucción del Presidente Yeltsin, Lukashenko
acarició el proyecto de reunificar Bielorrusia y Rusia para presentarse a Presidente de la
138 Vladimiro Lamsdorff
subsiguiente Unión. Sus posibilidades no eran nulas (¿quién más había?) pero
afortunadamente impidieron la jugada los americanos, que quieren ver a Rusia rodeada
de un cinturón de Estados para que no sea nunca más una amenaza, la gobierne quien la
gobierne. Ahora, con la popularidad de Putin, la maniobra es difícilmente repetible y las
perspectivas de reunificación se ven más lejanas.
Los que están peor de la CEI son los antiguos reinos cristianos del sur del
Cáucaso. Georgia consiguió tener tres guerras civiles simultáneamente (la osetia, la
abjasia y la propiamente georgiana entre Shevarnadze y Gamsajurdia), batiendo el
record que detentaba España con dos (la cantonalista y la carlista en nuestro siglo XIX).
Poco cuesta imaginar cómo ha quedado.
Pero el “farolillo rojo”, a pesar de todo, parece ser Armenia. En el momento de
la independencia tenía unos tres millones de habitantes. Ahora, a duras penas tiene
setecientos mil, mientras que el resto ha emigrado. La tasa de nacimientos es la más baja
del mundo, y en el país sólo quedan los viejos. La causa principal, según cuentan, es que
el poder ha sido ocupado por auténticos bandidos, lo que hace imposible toda actividad
económica. Para los armenios, comerciantes natos, la solución es marcharse.
IV. LOS “STÁN”
¿Y las repúblicas musulmanas?
Habría que empezar reconociendo que el europeo medio no sabe ni cómo se
llaman ni cuántas hay, de modo que quizás no fuera ocioso recordar que se trata de
Azerbaiján, Kazajstán, Kirguizistán, Tajikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Recientemente la famosa revista National Geographic les dedicó un reportaje en su
número de febrero de 2002 cuya lectura resulta recomendable siquiera porque la
información que proporciona, aun superficial, supera en mucho a la que tiene el lector
habitual.
El Islam que practican no es, en general, de tipo fundamentalista, y constituye
más bien una identidad cultural. La frase “soy musulmán, pero ateo” no extraña en esas
tierras a nadie. La formación recibida ha sido totalmente laica y si bien el “ateísmo
científico” era considerado (al igual que en toda la URSS) como una asignatura tediosa
que había que aprobar, la práctica religiosa es, en la mayoría de los casos, circunstancial
y esporádica. Sus presidentes, con tendencia a ocupar el cargo de manera vitalicia,
suelen ser los antiguos secretarios generales del Partido Comunista local: sería el caso
del azerí Aliev, del kazajo Nazarbáiev, del kirguizo Akáev, del turkmeno Niázov, o del
uzbeko Karímov. Solo en Tajikistán la guerra civil y sus consecuencias han introducido
un factor de discontinuidad en el poder.
De todas estas Repúblicas, sólo Azerbaiján está en la orilla occidental del Mar
Caspio, en el extremo oriental del Cáucaso. Los azeríes eran minoritarios en la
República, bautizada en su honor como consecuencia de unas diferencias entre
socialistas y comunistas en los inicios del régimen. Bakú era la capital petrolífera de
Rusia ya desde los tiempos del Imperio y estaba poblada básicamente por armenios, al
igual que sucedía en otras extensas regiones de la República. Pero ocurrió que una de
ellas, el Nagorno-Karabaj, decidió separarse de Azerbaiján e integrarse en Armenia. Los
azeríes reaccionaron masacrando a los armenios desarmados en Sumgait, Bakú y otras
ciudades (la KGB, fiel a su misión de sostener en todo a los sátrapas locales, no
intervino o lo hizo en ayuda de los asesinos). Esto provocó un éxodo masivo de todos
La Comunidad de Estados Independientes: perspectivas actuales 139
los cristianos de la zona, que hundió bruscamente la economía local. Los azeríes,
además, se lanzaron en masa a la reconquista del Nagorno-Karabaj, pero los armenios
armados y preparados para la defensa resultaron ser adversarios de muy otro calibre que
los civiles cogidos por sorpresa, de manera que al hundimiento económico se unió la
derrota militar. Ahora los azeríes tratan de rehacerse suministrando petróleo a Irán y a
Occidente a través de Rusia.
Al otro lado del Caspio está el “stan” más extenso de todos, Kazajstán. No es un
país pobre: en los últimos diez años ha recibido 12.000 millones de dólares en
inversiones extranjeras (básicamente en pago de concesiones petrolíferas) y en el año
2000, 5.000 millones de dólares por las ventas de crudo. Sus reservas de petróleo
probadas casi igualan a las de Estados Unidos, y aún quedan muchas prospecciones por
hacer. Son prácticamente vírgenes, ya que la URSS nunca había buscado petróleo al
“otro” lado del Caspio. Pero la distribución de este río de dólares es aún más criticable
que en Arabia Saudí. Nazarbáiev posee opulentas cuentas en paraísos fiscales, al igual
que su círculo de allegados. Emprende obras faraónicas, como la construcción de una
nueva capital, Astana, pero no crea puestos de trabajo con futuro. La parte del león de
los petrodólares vuelve a salir tan pronto entra, con destino a las Islas Vírgenes, las
Caimán o a cualquier otro lugar donde no se paguen impuestos ni se conozcan los
nombres de los titulares.
Más al sur está Turkmenistán, país también ribereño del Caspio y también con
importantes reservas de petróleo y, sobre todo, de gas natural. Pero tiene problemas de
comercialización: los únicos gasoductos utilizables son los rusos, y éstos se reservan
para sí el mercado europeo, dejando a los musulmanes con “clientes” tipo Ucrania o
Moldavia. Su presidente, Niázov, deja pequeño en cuanto a megalomanía a cualquier
faraón de la historia. Se hace llamar “Turkmenbashi” (“Padre de los Turkmenos”), y así
ha bautizado a su puerto en el Caspio, mientras que en la capital, Ashjabad, ha colocado
una inmensa estatua suya, dorada, que gira en todas las direcciones.
El “stan” más poblado es Uzbekistán, que en la época soviética fue destinado al
monocultivo del algodón (al igual que Tajikistán y Turkmenistán). Ahora el cultivo
continúa, pese a unos resultados ecológicamente nefastos. Los ingresos son bajos, el
paro es masivo y parte del descontento se decanta hacia el fundamentalismo islámico
(fenómeno excepcional entre los “stan”). El régimen de Karímov responde con un terror
dirigido, incluso, a la simple práctica del Islam. No sé hasta qué punto esto favorece a su
propia estabilidad.
Kirguizistán y Tajikistán son los Estados más pobres de la zona, sin que se vean
muchas perspectivas de mejora. Tras la independencia, Tajikistán se enzarzó en una
guerra civil a varias bandas, enrevesada y absurda, entre candidatos a presidente, tribus
rivales y señores de la guerra. Al final vinieron los rusos a separar a los contendientes y
se quedaron, cosa que les permite conservar alguna influencia en el vecino Afganistán.
Pero existe el temor de que si se van, la guerra vuelva a estallar.
V. ¿TIENE FUTURO LA CEI?
Hacer previsiones de futuro es, a falta de una bola de cristal, un ejercicio
arriesgado. Pero, con todo, alguna cosa se puede argumentar.
Por de pronto, que en la CEI convergen elementos aglutinantes y elementos
disgregadores.
140 Vladimiro Lamsdorff
Los primeros son la comunidad de intereses entre todas las oligarquías y todos
los fragmentos de la antigua KGB. Los oligarcas quieren, todos ellos, conservar su
poder y los dirigentes de los servicios secretos saben que su propia estabilidad va unida
a la de ellos, y que sólo la conseguirán colaborando entre sí.
El principal elemento disgregador, en cambio, es la propia ideología nacionalista.
Ésta necesita de un defensor de la nación amenazada, y para justificar su existencia la
amenaza ha de provenir de un enemigo. Por tanto si no hay un enemigo a la vista, hay
que inventarlo. A veces hacerlo es fácil: los armenios son el enemigo para los azeríes,
los fundamentalistas lo son para los uzbekos, y los terroristas para los rusos. Pero ¿quién
es el enemigo de los ucranianos? ¿Y de los georgianos? ¿Y de los kazajos?
Para muchos de ellos sólo hay uno posible: el “imperialismo ruso”, que es
pintado con los más negros colores. Los oligarcas, por supuesto, saben muy bien que es
un mero formalismo, como antaño la “sociedad comunista”. Pero entre la población
muchos se toman la amenaza rusa en serio y esto hace imposible desvelar los lazos de
solidaridad existentes entre las estructuras de poder “independientes” y las rusas
(aunque todo el mundo los sospeche): parecería “traición”.
Para alguien que haya estado en la élite comunista, decir una cosa, hacer otra y
pensar una tercera es lo más natural del mundo. En cuanto a la masa de la población,
aún no ha adquirido protagonismo político en ningún sitio. Por tanto esta situación tan
contradictoria (depender de alguien a quien pintas como tu peor enemigo) todavía puede
durar años. No creo, pues, en una inminente crisis de la CEI, salvo por la irrupción de
un posible factor exógeno.
Pero mi predicción puede muy bien acabar siendo un ejercicio de sovietología. Y
ya se sabe que un “sovietólogo” es, por definición, alguien que lo sabe todo pero no
entiende nada.
También podría gustarte
- Oficio de PeticiónDocumento2 páginasOficio de PeticiónYsabel Bertha Paredes SanchezAún no hay calificaciones
- Intoduccion ComunicacionDocumento99 páginasIntoduccion ComunicacionDiego BravoAún no hay calificaciones
- Gastón Leval. Colectividades Libertarias en EspañaDocumento250 páginasGastón Leval. Colectividades Libertarias en EspañaAura Marina Mora Padron100% (1)
- 43-22 Los Regimenes Totalitarios - 2016 - PRODocumento16 páginas43-22 Los Regimenes Totalitarios - 2016 - PROGabriel No SapiensAún no hay calificaciones
- 06-¿Qué Hay en Una PalabraDocumento2 páginas06-¿Qué Hay en Una PalabraandreitaocanaAún no hay calificaciones
- SCOPUS. Análisis de La Promoción Cultural. Ballesteros, Gracia, Ocaña, Jácome PDFDocumento1 páginaSCOPUS. Análisis de La Promoción Cultural. Ballesteros, Gracia, Ocaña, Jácome PDFandreitaocanaAún no hay calificaciones
- Titus KapharDocumento9 páginasTitus KapharandreitaocanaAún no hay calificaciones
- Fuente RankingDocumento2 páginasFuente RankingandreitaocanaAún no hay calificaciones
- PlanComunicacion by GaliciaDocumento152 páginasPlanComunicacion by Galiciam_e_l_yAún no hay calificaciones
- Dibujos en GeopolíticaDocumento12 páginasDibujos en GeopolíticaandreitaocanaAún no hay calificaciones
- Modelo de CartaDocumento1 páginaModelo de CartaJian MarcoAún no hay calificaciones
- Presentacion de SocialesDocumento13 páginasPresentacion de SocialesFrancisco RamosAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial de Sociedades ComercialesDocumento3 páginasSegundo Parcial de Sociedades ComercialesdayanaAún no hay calificaciones
- Matlab Ejercicios LunesDocumento21 páginasMatlab Ejercicios LunesMarioVikoPegoAún no hay calificaciones
- Sup Rep 221/2021Documento24 páginasSup Rep 221/2021Repositorio Ponencia FMPAún no hay calificaciones
- OFICIO MÚLTIPLE 0183-2022-DIRECTIVOS Club DebateDocumento2 páginasOFICIO MÚLTIPLE 0183-2022-DIRECTIVOS Club DebateCARLOS ANTONIO ALAYO HUAMANAún no hay calificaciones
- Trabajo Sociología Política.Documento4 páginasTrabajo Sociología Política.Matias LazoAún no hay calificaciones
- 2.0 Derecho Operacional TerrestreDocumento11 páginas2.0 Derecho Operacional TerrestreFernando Mauricio TabaresAún no hay calificaciones
- La Libertad Que Nos Quieren Imponer Mundo Granma - Órgano Oficial Del PCCDocumento3 páginasLa Libertad Que Nos Quieren Imponer Mundo Granma - Órgano Oficial Del PCCjavsando27Aún no hay calificaciones
- Ensayo de La Historia de PanamaDocumento15 páginasEnsayo de La Historia de PanamaGlenda Molero100% (3)
- Convocatoria Asistentes AdministrativosDocumento4 páginasConvocatoria Asistentes AdministrativosEnoc PerezAún no hay calificaciones
- Civilizados y BarbarosDocumento5 páginasCivilizados y BarbaroscuerdoflojoAún no hay calificaciones
- Cartilla Grado 4°juan David LeonDocumento52 páginasCartilla Grado 4°juan David Leonmis pequeños angelitosAún no hay calificaciones
- Las Ideologias de Uriburu y JustoDocumento1 páginaLas Ideologias de Uriburu y JustoCintia SanchezAún no hay calificaciones
- Presidentes de VenezuelaDocumento18 páginasPresidentes de VenezuelaEliezer TorresAún no hay calificaciones
- Tarea 3 El Contexto Histórico de La Sociedad Europea y de La Isla de Haití o Española A Finales Del Siglo XV y Principios Del XVIDocumento9 páginasTarea 3 El Contexto Histórico de La Sociedad Europea y de La Isla de Haití o Española A Finales Del Siglo XV y Principios Del XVIJoan Carlos Sosa67% (3)
- Hechos Más Importantes de GuatemalaDocumento2 páginasHechos Más Importantes de GuatemalaPablo KihnAún no hay calificaciones
- Evaluacion General 10Documento3 páginasEvaluacion General 10Alix RodriguezAún no hay calificaciones
- Autoridades Municipales Del ZuliaDocumento6 páginasAutoridades Municipales Del ZuliaGruber Enrique Moron PerezAún no hay calificaciones
- Martínez Escárcega, R. (2023) - El Irresistible Objeto Del PoderDocumento140 páginasMartínez Escárcega, R. (2023) - El Irresistible Objeto Del PoderJorge Alberto Forero SantosAún no hay calificaciones
- Normas Legales: Designan Presidente de Las Reuniones de Altos Funcionarios APEC 2024 (SOM Chair)Documento2 páginasNormas Legales: Designan Presidente de Las Reuniones de Altos Funcionarios APEC 2024 (SOM Chair)Cinthia PavAún no hay calificaciones
- Sociedad Ideal ConstelaciónDocumento16 páginasSociedad Ideal Constelaciónabril di iorioAún no hay calificaciones
- TP Sociología PoderDocumento4 páginasTP Sociología PoderMateo Roselot FlamminiAún no hay calificaciones
- Mural Expositivos Sobre Las Luchas Por La Soberania Durante Los Periodos Entre 1822 y 1924Documento4 páginasMural Expositivos Sobre Las Luchas Por La Soberania Durante Los Periodos Entre 1822 y 1924cepia099Aún no hay calificaciones
- Ministerio de EducaciónDocumento3 páginasMinisterio de Educaciónpepe ruizAún no hay calificaciones
- SESION 12. - El GobiernoDocumento36 páginasSESION 12. - El GobiernoPercy CubasAún no hay calificaciones
- Reseña Analitica 111!Documento9 páginasReseña Analitica 111!Paola Simahan MayaAún no hay calificaciones