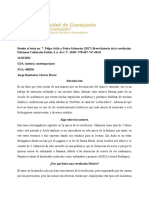Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rice Las Culturas Musicales
Rice Las Culturas Musicales
Cargado por
jorge chavez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas13 páginasTítulo original
2. Rice Las Culturas Musicales
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas13 páginasRice Las Culturas Musicales
Rice Las Culturas Musicales
Cargado por
jorge chavezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Sterba, E. y R. (1954) Beethoven and His Nephew: a Psychoanalytic Study
of their Relationship. New York.
Stumpf, C. (1886) «Lieder der Belakulla Indianer», Vierteliabrechrif flr Mu-
sikwissenscbaft, 2: 405.
‘Tokumaru, ¥. y Yamaguti, O. eds.) (1986) The Oral and the Literate in Mu-
sic. Tokyo.
‘Treitles, L. (1974) «Homer and Gregory: the Transmission of Epic Poetry and
Plainchane>. Musical Quarterly, 60: 333,
Turner, V. (1974) Dramas, Fields and Metapbors. Ih
Vander, J. (1988) Songprints: the Musical Experience of Five Shoshone Wo-
ner, Urban
WVAAA. (1981-1986). Popidlar Music, vols. 1-5.
WV.AA. (1985) Becoming Human Through Music: the Wesleyan Symposium
(on the Perspectives of Social Anthropology in the Teaching and Lear-
ting of Music. Middletown,
WV.AA. (1986) «Mechanisms of Change». World of Music, 27,3.
Waterman, R. A. (1948) «*Hot” Rhythm in Negro Musien, Journal of the
American Musicological Society, 1:24,
Westcott, W. (1977) «ldeas of Afro-American Musical Acculturation in the
US.A.», Journal of the Steward Anthropological Society, 8: 107.
Wong, I. K. F (1985) «The Many Roles of Peking Opera in San Francisco
in the 1980's», Selected Reports in Ethnomusicology, 6: 173.
Zemp, H. (1979) «Aspects of "Arc'are Musical Theory». Ethnomusica-
ogy, 23: 6.
154
Capitulo 6
HACIA LA REMODELACION
DE LA ETNOMUSICOLOGIA (*)
Timothy Rice
La etnomusicologia, como toda disciplina académica, se crea y reetea
constantemente a través de Ia investigacién, los escritos y la enseftan-
2a de los que la practican, Esta accién, bajo la fouma de nuevos datos,
interpretaciones, eorias y métodos, define eficazmente el campo de es.
tudios, Por otra parte la configuracién de una disciplina requiere un
continuo volver a preguntarse por la investigacion y a preguntarnos
4ué estamos haciendo, asi como a plantearse qué deberiamos hacer. La
respuesta dependeré probablemente del enfoque te6rico y social del
autor del modelo (Blum, 1975, y Seeger, 1977) y la eficacia del mode-
lo dependera de la eficacia con que aprehenda de manera sencilla yele~
sgante el trabajo realizado en el campo, asi como de su capacidad de
proveer de una especie de «imperative moral» para la actuacién futura.
El mejor ejemplo de modelo eficaz en la historia reciente de la
_etomusicologia es posiblemente el que Merriam propuso en su obra
The Antropology of Music (1964). Su «modelo simple [..] conlleva
el estudio en tres niveles de analisis: la concepcidn teérica sobre la
:iisica, el comportamiento en relacién con la miisica, y el sonido mu-
sical en si mismo» (p. 32). El modelo es esencialmente circular en su
forma (ver figura 1) en cuanto que la teoria sobre la misica afecta al
comportamiento, que a su vez origina el proditcto sonoro.
(+) Tomado de‘, Rie (1987) «Toward the Remodsling of Ethnomusicology:
Exhnomuscology, 31 (3): 469-488. Traduccion de Miguel Angel Beslan.
155
CCONCEPTUALIZACION
SONIDO MUSICAL —— ‘COMPORTAMIENTO
‘lous 1-1 modelo de Merriam.
'Y Merriam contintia: «Existe una constante influencia mutua en-
tre el producto musical y la conceptualizacién de la misica, y esto ex-
plica tanto el cambio como la estabilidad de un sistema musical»
(p. 33). Este modelo fue germinal en la historia de la etnomusicolo-
gia y en su época lleg6 a ser el planteamiento mas enérgico y cohe-
rente de las preocupaciones antropolégicas en el estudio de la mi-
FI modelo definfa la etnomusicologia como wel estudio de la
rmiisiea en la cultura», y desde entonces tal punto de vista aun
modificado como «miisica como cultura» y como «la relacién entre
iisica y cultura»— se ha mantenido como uno de los conceptos fun-
damentales de la disciplina.
Cierto que podemos discutir sobre la mayor © menor magnitud
de au influcnca durante lo dtios vents abe, pero no cabe dada
de que continta siendo influyente. Es atin citado con frecuencia
para contextualizar problemas concretos de investigacién (por ejem=
plo Yung, 1984, y Sawa, 1983). Bruno Netd (1983) lo ealificé de «de-
finitivor no sélo para el estudio del contexto musical sino aparente-
mente para el de Ia miisica en sf misma, Ademés ha aportado el modelo
biisico para el reciente libro de texto en equipo Worlds of Music (Ti-
ton, 1984). EL hecho de que los autores de este libro, aun provinien-
do de diversos ambitos de estudio, hayan logrado ponerse de acuer-
do a través de este modelo es una prueba de que su influencia —al
‘menos como imagen global o modelo de esta disciplina— sigue sien-
do patente.
Junto a su definici6n de la materia de estudio y a su influencia,
el modelo presenta otras tres propiedades interesantes que lo cor
vierten en un punto de partida ttl para la «remodelacién» que aq
proponemos. En primer lugar, es un «modelo simple» con tres «ti
veles analiticos». Uno de los motivos de su influencia es que es facil
de recordar. En segundo lugar, sus niveles parecen ser relativamente
156
completos e inclusivos: cubren un amplio émbiro de temas. En cer-
cer lugar, ¢s un modclo eoherente en el sentido de que sus «niveles
‘analiticos» se presumen interrelacionados. No obstante, a pesar de
‘estas atractivas caracteristicas, reconozco que no todos estuvieron de
acuerdo con él, ¥ nosotros mismos lo hemos combatido, por un la-
do, y aceptado, por otx0. Pero puesto que es simple, global, coherente,
definitivo e influyente, me referiré a él con frecuencia en Ia «remo-
delacidn» que sigue, en parte porque espero que el modelo que voy
a proponer aqui tenga muchas de esas mismas cualidades
El primero y mas inmediato efecto del modelo de Merriam fue
el incremento en cantidad y en prestigio de los trabajos sobre com-
portamientos sociales, fsicos y verbales en relacién con la misica. Su
segundo efecto fue el impulso que dio a la biisqueda de caminos pa-
ra relacionar esos comportamientos con el «sonido musical en si mis~
mo». Buena parte del trabajo posterior en sel estudio antropol6gico
de la masica» (Blacking, 1976b) puede interpretarse como la biis~
queda de puntos de interseccién, causalidad u . A finales de los afios setenta Herndon y
McLeod (1979: ii) todavia se lamentaban de que «atin no hemos con-
seguido una toralidad [..] que nos permita dar igual consideracion a
Ja misica en si misma y a los comportamientos que afectan a st
gen, produccion y evaluacién. Ruth Stone (1988: 127), cuyo inno-
vador enfoque sobre el anilisis de eventos fue disefiado para resolver
este problema, admite que «atin no es posible conseguir el andlisis
unitario ideal».
2. Carol F, Robertson sha lamentado recintemnte des -docenas de tess dct
rales. que versan sobre -ecoogia,geograiae historia y que no relaionan sts cap
fulosintrodtorios on los capituios siguientes sobre sonides musicales (19842450),
158
Asi pues, la emomusicologia parece encontrarse en una situacién
bastante peculiar. Por un lado, contamos con un viejo modelo que six
gue ejerciendo una cierta influencia favorable y definiendo el pro-
blema central de la disciplina, Por otro lado, hay pesimismo sobre el
aleance de nuestros logros en la resolucién del problema, permanece
la resistencia a los modelos antropoldgicos ' y el enfrentamiento en-
tre una gran cantidad de paradigmas de las ciencias sociales, que se
esgrimen en un intento de resolver todos 0 algunos de nuestros pro-
blemas. En este contexto, pienso que ya es hora de repensar la rela-
, Un modelo, particu
iarmente uno detpo plobal como el que ag se esta sugiriendo, podria peemitir que
tun porcentaje mis ako que el actual de estudiantes e investigadores piene sobee la
Senormacon general de dpi sobre el agar gus sus tran oa
159
6gicos, compara la empresa cientifica con la construccidn de un hor-
miguero. Argumenta que cada hormiga, como la mayoria de los cien-
tificos, no tiene idea de la forma del hormiguero que esta constru-
‘endo. La combinacién de wn gran nimero de hormigas y de cientificos
‘consigue resultados espectaculares, aun cuando cada hormiga 0 cien-
tifico no pueda imaginar exactamente hacia donde se dirige su tra-
bajo. Modelizar es un intento de imaginar la forma, aunque sea s6lo
aproximada, del metaférico hormiguero que estamos construyendo,
EL MODELO,
Hay dos fuentes inmediatas y personales para el modelo que aqui se
presenta, Una procede de mi experiencia docente, la otra, de la lec-
tura de literatura secundaria, En primer lugar, imparto un curso in-
troductorio a todos los estudiantes de primer afio en un extenso
programa de miisica al estilo de los del conservatorio, en la Univer
Sidad de Toronto, El curso versa sobre todo tipo de musicas (occ
dental y no occidental, clésica, folklérica, popular, ete.) y viene plan-
teady como introduccién a un estudio mas detallada de la rmisien
clisica occidental, La descripcion del curso, realizada por una cor
sion, dice: «Procesos formativos en las culruras musicales del mun
do». Asi que me he visto forzado a plantearme, en un contexto pe-
dagdgico muy practico, cuales son los procesos formativos en miisica,
{Son la melodia, la armonia y el ritmo, como parece que piensan al-
jgunos de mis colegas de la Facultad de Miisica, 0 son las relaciones
entre misica y politica, economia, estructura social, eventos musi
cales y lenguaje, como han defendido los etnomusicélogos en lost
timos veinte aftos? ¢Habia una manera de poner un cierto orden en
‘esas largas listas que se podian hacer? ¢Habia modo de reconciliar
Jos aspectos musicales estructurales de muchos cursos de historia de
Ja mmisica con los antropotdgicos de muchos cursos de etmomusico-
lowia?
5. Aungue las perspectvas puestas en juego en la misieaosedental yen
cidenrala mend parecen diferentes, esto no implica, como Kerman ha s
{195s 174) que sls mivca oceidental es absolutarene diferente de otras
{aus contexios cultures demasiado diferentes de otos contextos» como paras
torque [a investigacin etmomusicoldaiea sineida diectamente en el estudio d
iss diferencias que impden los estudios comparativos i se encuentra
‘at en la miideay los contextos como en los enfoques dominantes yen los valores
fn amas dreas, que a menudo parece estar rfidos.
160
Este problema lo he abordado de diversas maneras hasta que
hace unos cuatro afios, leyendo La interpretacién de las culturas de
Clifford Geertz, me sorprendié su propuesta segin la cual «los siste
‘mas simbélicos se construyen hist6ricamente, se mantienen social-
mente y se aplican individualmente» (1973: 363-364). De inmedia-
to reconoci en éstos los «procesos formativos» que habia estado
buscando. Tenfa ante mis ojos un modelo tripartito, analogo al de
Merriam, que era ficil de recordar y que parecfa moverse de mane-
ra equilibrada entre los procesos y fuerzas sociales, histdricos e indi-
viduales de una manera que pareefa inmediata c intuitivamente sa-
tisfactoria, El modelo de Merriam, 0 al menos lo estudiado a partir
de él durante los tiltimos veinte afios, ha llevado a poner el énfasis
en los procesos sociales y, como consecuencia, ha alienado a la et-
nomusicologéa de los temas que atafien a la musicologia histérica.
£COmo se puede enseitar sobre todo tipo de miisica, cuando las pers-
Pectivas adopadas para referitse a diferentes rmisicas parecen tan di-
ferentes?
Quisiera examinar ahora las implicaciones de esta afirmacién de
Geertz, con algunas ligeras modificaciones, como un «modelo para
Ja emomusicologfa». En pocas palabras: creo que los etmomusicéilo~
1808 deberian estudiar los «procesos formativos» en la musica, que
deberian preguntarse e intentar responder esta cuestiOn aparente-
‘mente simple: gcémo hace miisica el ser humano? O en su forma mas
claborada: gcémo construyen histéricamente, mantienen socialmen-
te y crean y experimentan individualmente ia miisica los seres hu-
Fs dificil entender la manera en que habitualmente se entrelazan
la teorfa y la préctica en nuestra disciptina. Pero siesta afirmacién de
experimen
Ki ver ha0
‘ndidsineme
La cuestin puede también formulaese as cefimo y por que hace msi la get
te? Pero ls respuesta al page seinia eainaturalmente a dl ono, En tod
$0, Herndon y McLeod (1979), Erdman (1982) elvis Shah, enee otros, han recha
‘ao pregamtarse el porqué para pregunarse el cémo. Blacking(1976bs: 4) ha salad
‘ae shay importantes aspectos en que la misica hace al hom
tun aforismo atrayente, yo prefieo la nosién de que el
Inereacion, experiencia conservacon dela mica
161
Geertz me afect6 profundamente, es muy probable que sea porque
este tipo de pensamiento «ests en el ambiente. En efecto, cuando
examiné mas de cerca la literatura reciente teniendo ya este modelo
en mente, encontré «pre-anuncios» del mismo en los escritos de al-
igunos de nuestros colegas”. Por ejemplo Herndon y McLeod se plan-
fean esta misma pregunta en su libro Music as Culture (1979):
‘mo hace miisica el hombre. Pero no siguen adelante haciéndose otras
preguntas que este modelo exige. John Blacking propuso, quizas de
manera més persuasiva, poner el énfasis en el proceso como opuesto
al producto, tal como aqui estamos delineando.
El 4rea donde habieualmente mas se trabaja en la linea de este
modelo es probablemente la de la ejecucién prictica 0 etografia de
la performance y la comunicacién. Steven Feld (1984: 6), por ejem-
plo, propone focalizar la atencién en los oyentes «como seres social
e historicamente implicados» —afirmacién que capta los tres polos
de este modelo—. Bonnie Wade (1984: 6), por otro lado, argumenta
que «la creatividad en la ejecucién practica de la misica artistica de
la India [..] ataie [..] al papel del ejecurante individual, a cémo ve
te su propia ereatividad en relacidn con su tradicién musical, con
sus compaferos misicas y con sti audienciay. Creatividad como ex-
periencia individual, historia como tradicién y procesos sociales que
implican a misicos y audiencia, suponen una de las posibles ma
ras en que pueden interrelacionarse las tres partes de este modelo pa-
ra contar un relato interesante, Este relato llega hasta los procesos
7, JH, Kwabena Nketia (1981, 1985) ha encarado recienemente el problema de
Iadelincion dla dscipina en dos interesante aril. Ente otas cosas cic el
cambio de eafss desde experiencia mas hacia los comportamients en toro a
in musa si como que s dé por supusto =e haya una corespondena bisnWo
cay uma telacon de easaidad ene aspectos musicals aspect uuralsysocia-
Ics fu Dichosupucsto noes acimentedemontrable, sigue en cuore pari
Tors” (1981; 24:25) Bos eabajo de 985 lamenta gue los enfoques en hogan Ta
tanomusicoogin suckn st monisasocaactrzados por una dimensin del rs
Son fp 12) aba por sel desarrollo de una encasnteprada que capaci al i
Nestgador para grupo yreagrapae sis datos» (p13) por sl desarrollo de mo
dos de simest que retina los diferentes aspector ey del hacer ania de
Inanera significa ycaherentes (p. 18) —pstamente el ipo deenfogue que agut
{Stamos elaborando-. Contin con una eateorzact del ieiplina basada
tres dimensiones cogntvas dela misca> (pi), queen taldad se presentan
ino wes posicones metodo ant a mins como clara, como abet de ie
Tse y emo ene Manne en re} nes cognas
{en ete enfoque inepradon aungue no demuestra edo podria haeese,
Como un sdessfow para la crnomuscologi. De hecho, exe tipo de asi
fools pe os me ue union He
Uchera superase
‘musicales fundamentales sin enredarse en la cuestién de la homolo-
sia entre formas musicales y culturales; y, no obstante, trata de inte-
grar el estudio de la mmsica en el estudio de Ia historia, la sociedad y
el conocimiento.
Kenneth Gourlay (1982: 413) se ha acercado mucho a una es-
tructuracidn de la materia segtin estas lineas. «El ABC de Gourlay>
reclama «una etomusicologia humanizada con tres campos de in-
vestigacién, distintos pero relacionados»: A) la presencia afectante de
Amstrong, que conlleva el estudio de «como actian los simbolos mu-
sicales en orden a producir su efecto o significado y qué efectos pro-
ducen»s B) el modelo de cambio de Blacking, que él acepta; y C) la
condicidn, el contexto y la contextualizacién. Pero no llega a mostrar
como pueden relacionarse esos tres campos
Asi que las ineas generales del modelo aqui propuesto estan cla-
ramente «en el ambiente». Pero esta vatmésfera», relativamente re-
- No obs
tis tori que eal. Aunque nuestros métoos se asientan
{de campo y en un enfogue en =presente etn)
le nuestas publicaciones se centian en procesos de cambio, se di
js reconscuidos partir de datos previamente disponibles. En
fealida hemos Memtficado el cambio y Tos procesos histricos no como uno mis de
tntre muchos procesos, sino como un proceso fondamental. Es posible que se hays
Studio alos procesos e imerprctaciones historcss como wn gto interpretaivo
Conveniate cuando los proceso interpetacones sociales y cultural 0 se persbi
Sn aceran mas problematicos
1M. Gourlay (1985: 142) ha objetado que el aniss no es ua aproximacion «pas
sa entender lo que suse cuando los hombres y mujeres hacen musica», pero spe
de ser una clave para entender qué sucedid cuando Ia geme la hizo, para reconstuir
In experiencia del pasado y entender I cratvidad musical (por ejemplo Cavanagh,
1982).
164
to Gti, contar en nuestra diseiplina con un modelo que reflejaca la
importancia central del cambio, de los procesos hist6ricos. Para no-
sotros la historia, o la setnomusicologfa histérica», por usar la frase
de Kay Shelemay, no parece ser uno de tantos temas, sino un tema
central, un proceso fundamental en el hacer misica, cosa que este mo=
delo reconoce, puesto que eleva el estudio del cambio al mas alto ni-
vel analitico """.
Los procesos de conservacién social han sido particularmente bien
documentados por los etnomusicdlogos en los aitos posteriores a The
Antropology of Music de Merriam, y no es dificil elaborar una lista,
al menos parcial, del modo en que las instituciones socialmente cons-
truidas y los sistemas de pensamiento sustentan, mantienen y cam-
bian Ia miisica: Ia ecologéa, la economia y el patronazgo de la miisi-
ca; la estructura social de la miisica y los mtisicos; Ia protesta, la
censura y las politicas musicales; los contextos y convenciones de per-
formance; las ereencias sobre el poder y la estructura de la muisicas la
‘educacién musical, la instruccién, etc. El estudio de los procesos por
los que estos sistemas sociales influyen en la misica, e inversamente
ccémo la miisica influye sobre estos sistemas, ha sido una de las &eas
‘mas fructiferas de investigacién en los flrimas veinte afins, ya sea
presado en términos de contexto, de relaciones causales, de homolo-
‘gia 0 de relaciones estructurales profundas.
El énfasis en el individuo es posiblemente el area mas reciente y
por ahora mas débilmente desarrollada en etnomusicologia. Mien-
tras el estudio de los compositores y los actos individuales de crea-
cin esta bien afianzado en la musicologia histérica, en etomusico-
logia dichos estudios han sido vistos con sospecha hasta hace poco.
El antagonismo, e incluso el recelo por los enfoques humanisticos,
hist6ricos o individuales, se ejemplifica con esta afirmacién de Judith
y ALL. Becker:
incenta desarollar una ausénticateora de perspectivas hi
en ernomusicologiay la destaca —algo que no sorprende nun europeo oten-
tal—en su enunciado de ls metas de a especaldad: Fl objetivo de la emomusico-
Jogi contemporsnea debera scr estodiar Ia misia desde diversos puntos de vista
Fistércos>(p. 18) Y sigue argumentando quc las perspectivas sistemaicaehistiea
son scomplementaras¢intrdependintess. Pero como otras peopestas ie Sg
‘sta lines, no continua diciendo edmo se pd levar a cabo.
2, MeLean (1980: 53): «El nico medio de laborar una “historia” de la misi-
«x de Occania es comenzar por lo estos musicales que se practica en ln aetualidnd.
El comienco de un intento de reconstroccidn hstorca es el estudio y la descipcion
de los estilo musicales actuals (Pata un ejemplo de eazado brea eos densidad bite
Arica, ver Nattez, 1982.)
165
‘Un desplazamicnto hacia el estudio dels paticularidades ale a a etnom
‘ltologa dela eiencias soca, aeetendola al ambito de las humanidades,
erode ls singuloridad ext logitimada. Nuestra discplina ha estado hist =
amente asocads a las clencias sociales; de llastomamos nuestros para
{Tgmae. Cualguir acercamvento a las humanidades tambien se siente como
taro hacia los enfoques de la musiologiahistorca tradicional con su
wanetoogia abvoltay sus no contratados eesupuestos trios (19842455),
Después invocan otro paradigma que ellos definen como critica
literaria y que, irdnicamente, es un enfoque bien arraigado en las hu-
manidades, pero s6lo recientemente adoptado por las cencias sociales.
La antropologfa interpretativa de Geertz y otros parece conducir a
las eiencias sociales en la direccién de las humanidades y reduce drs-
ticamente la necesidad del «zecelo y temor» que se sienten a ambos
Jados de esta gran divisin, aparentemente formidable en su momento.
‘De hecho, este modelo acerca a la etnomusicologia a Jas huma-
nidades y a la musicologia historia (y puede tener el efecto de acer~
‘carla musicologia historica hacia la ernomusicolog(a), pero sin aban~
ddonar un esencial interés por los fundamentos sociales de la experiencia
y la vida musicales nie! interés cientifico por Ia generalizacion y la
‘comparacion.
En varios articulos recientes John Blacking se ha manifestado
como un claro defensor de aproximaciones al estudio del individuo,
pero muestra también un cierto recelo de la individualidad cuando
firma que lo importante de Mozart no es su singularidad sino su ca~
pacidad de ser compartido (1976b). Un enfogue equilibrado deberia
Feconocer la magnitud e importancia de la individualidad y la singu-
laridad en las sociedades particulares, de modo que encontrar un equi-
librio entre los procesos hist6ricos, sociales individuales podria ser
tuna parte importante de «la interpretacion de las culturas {musica-
Jes)», Los trabajos recientes de Ellen Koskoff (1984), Dane Harwood
(1976), Bruno Nett (1983), Klaus Wachsmann (1982), Steven Feld
(1984) y los autores de Worlds of Music (1984) han llevado realmente
‘aque aumente nuestra valoracin de la creatividad individual y de la
experiencia personal como objetos egitimos de la investigacién cien-
tifiea.
“Algunos temas que se podrian debatir bajo el prisma de la erea-
tividad y la experiencia individual son la composicion, improvisacién
tc interpretacidn de piezas concretas, repertorios y estilos; la percep-
in de la forma musical y su estructura; la experiencia emocional,
Fisica, espiritual y multisensorial que la miisica produces y las es-
‘tructuras individuales de conocimiento que organizan la experiencia
musical y la asocian con otras experiencias. Si se da el caso de que
166
sign aumentando el interés por el individuo y por la experiencia in-
vidual, enconcs la historia de la ernonusiclogiase podria iter
pretar como un desplazamiento sucesivo a través de las tres etapas de
este modelo, desde el interés por las cuestiones historicas y de evo~
= cn s primera etapa de «musicologiacomparada, pasando
1r un interés por la miisica en la vida social tras The Anthropology
of Music, hasta un interés por el individuo en la hi :
tents mis eceneearseh unt peaekira
De hecho, el trabajo que realmente se hace en la actualidad esta
0, almente se hace en la actualidad es
bastante equilibrado entre estos enfoques. Los a Ios de Ethrome
sicology en los ocho afios comprendidos entre 1979 y 1986 muestran
un buen reparto entre ellos. Como era previsibe, el grupo mas grande
pone el acento en los procesos sociales, pero un miimero quizas sor-
prendente de articulos se interesa por los procesos individuales:
Teoria general y mérodo 13%
Estudios generales 4%
Analisis musical 10%
Historia/cambio 20%
Procesos sociales 34%
Procesos individuales 17%
Total 100%
Asi pues, parece que este modelo refleja de manera bastante efec-
tvs no sol el ambient eric actual en I displin, sino el equi
librio en el trabajo real que realizamos. Es un modelo creible en el
que virtualmente todo etnomusicdlogo puede encontrar un lugar
para su trabajo. -
LA INTERPRETACION EN EL MODELO
Quiaas el rasgo mas interesante de este modelo sea la riqueza de in-
terpretacion que sugiere, lo que no sorprende, puesto que su inici
Inspracion proviene de un Ko dado La inferpretecion dels on
turas, De hecho, «| modelo sugiere cuatro niveles jerdrquicos de
terpretacion (er figura 2)
"ara que sea efectivo, un modelo ha de ser dinmico y coheren-
te, en dec debe mostra o sugeic vias para relacionar tus partes
entre si. De hecho, este modelo se presenta como especialmente di-
ico en cuanto que sus partes pueden engranarse e interrelacio-
167
arse facilmente. $i los niveles se relacionan facilmente, el paso de la
descripcién a la interpretacién y la explicacién, que dificulta el mo-
ddelo de Merriam, deberia ser sencillo —lo cual constituye de hecho
tun rasgo de este modelo.
FINALIDAD DEAS CIENCIAS HUMANAS Humanidad
FINALIDAD DE LA MUSICOLOGIA ‘Cémo hace miisiea el ser humane
Consteuccin histriea
Con
CCreacidn y experiencia individual
PROCESOS FORMATIVOS
‘PROCEDIMMENTOS ANALITICOS ndlisis musical
Anilisis del comportamiento
Anilisis cogastvo
guia de niveles ene! modelo,
iouea 2-—Jer
El principal problema interpretativo que surgia del modelo de
Merriam era encontrar modos de relacionar cl sonido musical con
Ja conceptualizacién y el comportamiento, Ya he eserito personal-
‘mente algo a propésito de un cierto pesimismo sobre lo que hemos
conseguido, Una relevante y reciente declaracién sobre la dificultad
para la interpretacién del modelo de Merriam se encuentra en Worlds
of Music, obra que lo usa. A propésito de la divisién en «partes» de
Jas culturas musicales siguiendo las lineas del modelo de Merriam,
han escrito:
‘Todos entendemos su dilema, justamente porque no ¢s s6lo un di-
Jema de cursos ¥ libros de texto, sino un dilema de la etnomusicolo-
gia en su conjunto. J. H. Kwabena Nketia (1985) ha hecho reciente~
mente una Hamada «al desarrollo de una técnica integradora que
168
HACIA tA REMODELACION BE LA ETNOMUSICOLOGIA
permita al investigador agrupar y reagrupar sus datos» (p. 15) y re-
clama «métodos de sintesis que agrupen los diversos aspectos de la
iisica y del comportamiento musical de manera significativa y co-
herente> (p. 18). EI ha hablado de esto como de un «desafio» para la
etnomusicologia, y este modelo no es sino wn intento de responder a
ese desafio,
En el primer y mas bajo nivel de interpretacién, sugiero que en
vez de —o ademas de— intentar relacionar cada nivel del modelo de
Merriam entre si, por medio de causas, homologias, corresponden-
cias 0 lo que sea, los insertemos en los niveles de este modelo y nos
‘preguntemos cémo contribuyen a los procesos formativos que hemos
identificado (ver figura 3).
consraucctoN ‘CONSERUACION ADAITAGIONY
wstoRics SOCK EXPERIENCIAINDIMIDUAL
soso soxipo soxin0
concerto concerro concerto
‘COMPORTAMENTO ‘COMPORTAMIENTO ‘COMPORTAMIENTO
Ficus 3.—Los nivees de Mersiam incorporados este modelo.
Podria contarse un relato interesante sobre cémo los cambios en
sonido, concepto y comportamiento influyen en la constraccién his-
‘rica de un tipo especifico de miisica (por ejemplo Cavanagh, 1982).
Otro relato podria girar en torno a las fuerzas sociales que mantie-
nen Jas estructuras sonoras, asignandoles significado y valor y gene
rando comportamientos estables, tanto en lo musical como en lo no
musical, Un tercer relato podria versar sobre el aleance de la varia-
ci6n individual en las ideas, comportamientos y misica en una cul-
‘ura musical concreta, En este modelo los niveles de andlisis de Me-
rriam siguen pudiéndose usar, pero la manera en que se relacionan
entre ses algo més flexible y variado que una biisqueda monolit
de causas y homologias, y por tanto mas facil de conseguir. Ademas,
en vez de limitarse a sancionar deseripciones formals bien del sonido,
de la conceptualizacién o del comportamiento, por muy interesantes
que puedan ser, este modelo reclama que interpretemos qué aftaden
tales descripciones a nuestro conocimiento de los procesos formati-
vos fundamentales. Por ejemplo, un andlisis formal del «sonido mu-
169
sical en s{ mismo» podria facilitar interpretaciones sobre la impor-
tancia de una pieza en la construccién hist6rica del estilo, pero tam-
bin sobre los procesos de creacién individual que se manifiestan en
la pieza o su ejecucidn, o sobre elementos en el sistema cultural 0
social que influyeron en los elementos formales. La buena literatura
‘etmomusicolgica ya hace este tipo de cosas, y propongo por esto que
Jas incerpreraciones sugeridas por este modelo son relativamente fa-
ciles y muy variadas. Es un modelo rico que admite gran vatiedad
de perspectivas.
Pasando a un segundo y més alto nivel en este modelo, podemos
preguntarnos eémo se relacionan sus partes para generar interpreta-
ciones. Dos principales problemas estructurales en el modelo de
Merriam han Hlevado a dificulrades de interpretacion que este mode-
lo resuelve. Primero: en el modelo de Merriam el sonido musical ¢s
contrastado directamente con el comportamiento y la conceptuali-
zacién. Habiendo separado la miisica del contexto de esta manera tan
artificial, hemos luchado desde entonces por volver a recomponet
de nuevo este rompecabezas. En el modelo que aqui se propone el
anilisis de la misica, el estudio de la «amiisica en si misma», se reba~
jaa un nivel inferior, mientras las acciones de las personas creando,
cexperimentando y usando la misica se convierten en la meta de la in-
1. En ver. de intentar encontrar homologias entre cosas cis-
paces —sonido, conceptos y comportamientos—, este modelo inten-
ta integrar y relacionae cosas semejantes, especialmente tres «procesos»
formativos.
El segundo problema estructural del modelo de Merriam es que
las relaciones entre sus niveles analiticos van sélo en una direccién
y s6lo relacionan un nivel con el siguiente (ver figura 1). Sin embar-
0 en este modelo cada nivel eonecta con los otros dos en una rela
ci6n dialéctica, o de doble via. Hay sencillamente més relaciones en
este modelo y en consecuencia més posibilidades para la interpreta-
cin. Cada proceso puede explicarse de esta forma en los términos
de los otros dos (ver figura 4). La construccidn hist6riea puede ex-
plicarse en téeminos tanto de cambio en los modelos de consetva-
cién social como de decisiones creativas individuales. La creacion y
experiencia individual puede enfocarse bien como determinada en
parte por las formas construidas histéricamente, o bien como apren-
dida, interpretada y modificada en contextos socialmente conser-
vados y sancionados. La conservacién social puede verse como una
interaccién continua entre modos de comportamiento histéricamente
construidos, tradiciones si se quiere, y acciones individuales que re-
crean, modifican ¢ interpretan esa teadicidn. De esta manera, en es-
170
HACIA (A BEMODELACION OE LA ETNOMUSICOLOGIA
te modelo los niveles se sitian en una metafériea «banda elistica»
‘que puede estirarse para el anélisis, pero que al mismo tiempo tien-
de a querer volver a su posicién originaria. Esto confiere al modelo
una cierta energia dindmica interpretativa, por ampliar Ia metafora,
y permite la narracién de muchas historias interesantes. En general,
la apticacién de este modelo requiere que pasemos de la descrip~
cin a la interpretacién y a la explicacién, y ofrece un modo flexi-
ble, variado y bastante sencillo de hacerlo, o al menos de imagipar
como hacerlo.
‘coNsTRUCAION
HSTORICA
NS
CCREACION VExPERENCLA consenvacioN
INDMIDUAL ————— rr
oURA 4.—Lasrelaciones ent modelo
Si somos capaces de identificar y relacionar los procesos forma-
tivos fundamentales en situaciones etnograficas particulares, enton=
ces esto nos deberd llevar al tercer nivel de interpretacién del mode-
lo, que versa sobre planteamientos generales acerca de cémo hacen
rmiisica los seres humanos. El modelo nos lleva asia un punto de vis-
+a comparativo sobre Ia misica. Si podemos elaborar una imagen de
los procesos formativos fundamentales que actdian en muchas cultu-
ras, €50 nos deberfa llevar a elaborar microestudios que puedan ser
comparados con otros microestudios, cosa distinta a los estudios
detallados, independientes y aislados que proliferan en la literatura
‘etnomusicolgica en la actualidad.
Un ejemplo de eémo ha sido usado el modelo en una situacién
particular y del efecto comparativo que ha tenido es la comunicacién
de Stephen Satory, estudiante graduado de la Universidad de Toron-
to, que decidié usar el modelo en su informe sobre su trabajo de cam-
po en Ja comunidad htingara de Toronto, presentado en la reuni
de la SEM de 1985, en Nidgara. Habiendo subtitulado su comu
ccaciGn «El papel de la historia, la sociedad y el individuo», analizé la
vida musical de los hiingaros en Toronto, y en particular la condici
portancia del dinémico movimiento de revival en torno a una
171
danza de improvisacién llamada llamada tanchaz 0 «danza de la ca-
ssa» que surgié a principios de los aos setenta en Budapest. Aunque
podia haberse centrado en cualquiera de las partes del modelo, deci-
ddi6 considerar las tres. Una vez. comprometido con el modelo, éste
le empujaba constantemente a ir mas alld de una deseripcién de lo
{que él habia observado hacia la interpretacion de procesos mas am-
plios. En su exposicion sobre la construccién histérica periodizé los
modelos migratorios, debatié sobre la aparicién de instituciones so-
ciales para mantener sus expresiones culturales en Ia comunidad de
‘Toronto y distinguié cinco tipos de transmisin de la tradicién, de los
{que muchos conllevan actuaciones individuales especificas. Por lo que
se refiere a In conservaci6n social, compard esta tradicion en tres Iu-
gares: los pueblos de Transilvania en los que surgieron las formas,
Budapest y Toronto. Interprets su falta de popularidad en Toronto
en comparacién con su importancia en territorios hiingaros— co-
‘mo una consecuencia de la diferencia de ambientes politicos, soci
les intelectuales entre estos tes lugares, concluyendo entre otras co-
sas que los aspectos menos estructurados y mis improvisatorios de
Ia tradieidn ya no se corresponden con los actuales valores de los in-
migrantes hiingaros en Toronto, orientados al trabajo y la consect
ci6n de metas. No obstante, a pesar de esta carencia de popularidad
y apoyo de la comunidad, la tradicion pervive en Toronto a través de
In actuacién de un niimero relativamente pequeiio de personas que la
valoran por diferentes motivos: como medio para conservar la iden-
tidad del grupo émico, como nostalgia de la vida en la aldea, como
fuente de amistades, como ejercicio fisico y por el placer estético de
la habilidad y el virtuosismo. El uso del modelo le permitié a Stephen
reelaborar su material desde diversas perspectivas, y las interpreta-
. Yearbook of the International Folk Music Society,
951-26
Blum, S. (1975) «Towed a Social History of Musicological Techniques. Eth-
nomusicology, 19 (2): 207-231.
Iume, F (1972) «Musical Scholarship Today. En Barry S.Brook etl (ed).
Perspectives in Musicology. New York: Novton, pp. 15-31
Cavanagh B, (1982) Music ofthe Netsilk Eskimo: A Study of Stability and
‘Change. Oreaea: National Museums of Canada.
Chase, G. (1976) «Musicology, History and Anthropology: Current
Thoughts». En J. W. Grubb (ed.) Curren Thought in Musicology. Aus-
tin: University of Texas Press, pp. 231-246.
15, Hien P. Myers (198143) propone un enfoguecientfco rigroso basado en
la nocin de falsabidad de Popper, “Lo que se reaulere de nosotros es que realcemos
propussas arevida ¢ imaginativas y despues que las reforcemos através de un ine
Tento sistemitice por probar si xon falsay-. Comparto su entusiasmo por las pro
puesta atrevids eimaginaiease, pero el enfoque interpretativo que propone pucde
{Gueno lieve a afrmaciones directartente fables (Dentan, 1984), sino mis ben a te
Iitos« complejos que solo pueden compararse através del uso de criterios como tota
Tida, cohetenca,globalidad y otros semejante.
176
Crawford, R. (1985) Stadying American Music. New York: Institute for Suu
dies in American Music, Special Publications, n. 3.
Dentan, R. K, (1984) «Response to Feld and Roseman. Ethnomusicology,
28 (3): 463-466,
Erdman, J. (1982) «The Empty Beat:
Journal of Semiotics, 1 (4): 21-45.
Feld, S.(1982) Sound and Sentiment, Philadelpia
nia Press
Feld, $. (1984) «Communication, Music, and Speech about Music». Year=
book for Traditional Music, 16: 1-18.
Geertz, C. (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
(Trad. cast: Lainterpretacion de las enlturas. Barcelona: Gedisa, 1988]
Gouslay, K, (1982) «Towards a Humanizing Ethnomusicology. Ehnomu
sicology, 26 (3): 411-420.
Harrison, E L., Hood, M. y Palisea, C. V. (1963) Musicology: Es
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Harwood, D. (1976) «Universal in Music: A Perspective from Cognitive Py.
chology. Exbrramusicology, 20 (3): 521-333.
Haydon, G. (1941) Introduction fo Musicology. New York: Prentice-Hall,
Herndon, M. y McLeod, N. (1979) Music as Culture. Norwood, Pa.: Nor-
‘wood.
Herndon, M. y McLeod, N. (1980) The Ethnography of Musical Perfor-
‘mance. Norwood, Pa.: Norwood.
Kerman, J. (1985) Contemplating Music. Cambridge: Harvard University
Press.
Koskoff,E. (1982) «The Music-Network: A Model for the Organization of
‘Music Concepts», Ethnomusicology, 26 (3): 353-370.
MeLean, M. (1980) «Approaches to Music History in Oceania. World of
Music, 22 (3): 46-54.
Merriam, A. . (1964) The Anthropology of Music. Evanston, I
‘western University Press
‘Myers, HB (1981) «"Normal” Ethnomusicology and “Extraordinary” Eth-
nomusicology>. Journal of the Indian Musicological Society, 12 (3-4):
38-44.
Moir, H, (1986) «Reseazch Models in Ethnomusicology Applied to the Ra
dif Phenomenon in Iranian Classical Music». Pacific Review of Ethno:
musicology, 3: 63-78
Nattiez, J-J. (1982) «Comparisons within a Culeure: The Examples of the
Katajag of the Inuit», En R, Falck y T. Rice (eds.) Cross-Cultural Perse
‘pectives on Music. Toronto: University of Toronto Press, pp. 134-140.
Nattiez, J-J. (1983) «Some Aspeets of Inuit Vocal Games», Etlnomusico-
logy, 27 (3): 457-475.
‘Nett, B, (1983) The Study of Ethnomusicology: 29 Issues and Concepts. Ur-
bana: University of Illinois Press.
Khali asa Sign of Time». American
: University of Pennsylva-
North:
177
Nketia, J. H. K. (1981) «The Juncture of the Social and the Musical: The
‘Methodology of Cultural Analysis». World of Music, 23 (2): 23-31.
Nketia, J. H. K. (1985) «Integrating Objectivity and Experience in Ethno-
‘musicological Studies». World of Music, 27 (3): 3-19.
Qureshi, R. B. (1981) «Qawwali Sound, Context and Meaning», Tesis doc-
toral, University of Alberta,
Robertson, C. E, (1984) «Response to Feld and Roseman». Ethomusico-
logy, 28 (3): 449-452.
Sawa, G, (1983) «Performance Practice in the Early “Abbasid Era” ». Tesis
doctoral, University of Toronto,
Seeger, A. (1980) «Sing for your Sister: The Structure and Performance of Su-
yi Akia», En M, Herndon y N. MeLeod (eds.) The Ethnography of Mu
sical Performance.
Seeger, A. (1985) «General Articles on Edhnomusivology and Related Disci-
plines [en the New Grove)» Ethnonmusicology, 29 (2) 345-351.
Seeger, C. (1977) «The Musicological Juneture: 1976». Ethnomusicology,
21 2): 179-188,
Shelemay, K. K, (1980) «“Historical Echnomusicology”: Reconstructing
Falasha Ritual». Ethnomusicology, 24 (2): 233-258,
Shoperd, J. (1982) «A Theoretical Model for the Sociomusicological Analy-
sis of Popular Musics». En R. Middleton yD. Hora (eds.) Popular Mu-
sic 2: Theory and Method, Cambridge University Press, pp. 145-178.
Shumway, L, (1986) Review of Worlds of Music. Ethnomusicology, 30 (2)
356-357,
Stone, R. (1982) Let the Inside Be Sweet. Bloomington: Indiana University
Press.
‘Thomas, L. (1974) Lives of a Cell. New York: Viking Press.
Titon, J.T: (ed,) (1981) Worlds of Music. New York: Schirmer.
‘eeitleyL. (1982) »Structural and Critical Analysis». En D. Kern Holoman
yy Cl. V. Palisea (eds.) Musicology in the 1980's. New York: Da Capo
Press, pp. 67-77.
‘Wachsmana, K, (1982) «The Changeability of Musical Experience», Eth-
nomusicology, 26 (2): 197-215.
Wade, B. (1984) «Pecformance Practice in Indian Classical Music». En G.
Behague (ed.) Performance Practice: Ethnomusicological Perspectives.
Westport, Con.: Greenwood Press, pp. 13.
‘Yung, B. (1984) «
También podría gustarte
- Ardao Panamericanismo y LatinoamericanismoDocumento19 páginasArdao Panamericanismo y Latinoamericanismojorge chavezAún no hay calificaciones
- El Liberalismo ReformistaDocumento10 páginasEl Liberalismo Reformistajorge chavezAún no hay calificaciones
- Esquemas MetodológicosDocumento2 páginasEsquemas Metodológicosjorge chavezAún no hay calificaciones
- El Liberalismo Los Impuestos Internos y El Estado FederalDocumento26 páginasEl Liberalismo Los Impuestos Internos y El Estado Federaljorge chavezAún no hay calificaciones
- Conquista de Utopia - Wolf - Capitulo 8Documento10 páginasConquista de Utopia - Wolf - Capitulo 8jorge chavezAún no hay calificaciones
- Jorge Humberto Chavez Flores Texto 4Documento4 páginasJorge Humberto Chavez Flores Texto 4jorge chavezAún no hay calificaciones
- Jorge Humberto Chavez Flores Texto 3Documento4 páginasJorge Humberto Chavez Flores Texto 3jorge chavezAún no hay calificaciones
- Jorge Humberto Chavez Flores Texto 7Documento3 páginasJorge Humberto Chavez Flores Texto 7jorge chavezAún no hay calificaciones
- Jorge Humberto Chavez Flores 6Documento2 páginasJorge Humberto Chavez Flores 6jorge chavezAún no hay calificaciones
- 278-142-PB UrgeDocumento122 páginas278-142-PB Urgejorge chavezAún no hay calificaciones
- 0252 8584 Eyd 165 02 E1Documento15 páginas0252 8584 Eyd 165 02 E1jorge chavezAún no hay calificaciones
- Plan de Higiene y SeguridadDocumento18 páginasPlan de Higiene y Seguridadjorge chavezAún no hay calificaciones
- Jorge Humberto Chavez Flores Texto 1.Documento3 páginasJorge Humberto Chavez Flores Texto 1.jorge chavezAún no hay calificaciones
- Bernard Lortat-Jacob. Una Etnomusicología ÍntimaDocumento10 páginasBernard Lortat-Jacob. Una Etnomusicología Íntimajorge chavezAún no hay calificaciones
- Guía de Elementos Mínimos de Tesis para Las Licenciaturas en Ciencias SocialesDocumento6 páginasGuía de Elementos Mínimos de Tesis para Las Licenciaturas en Ciencias Socialesjorge chavezAún no hay calificaciones
- Alexander Berkman - El Mito BolcheviqueDocumento375 páginasAlexander Berkman - El Mito Bolcheviquejorge chavezAún no hay calificaciones
- Tema 2.2. - Clasificación de Canacintra y La Cepal.Documento79 páginasTema 2.2. - Clasificación de Canacintra y La Cepal.jorge chavezAún no hay calificaciones
- Dialnet AgentesHumanosFiccionesYHomunculos 6510014Documento23 páginasDialnet AgentesHumanosFiccionesYHomunculos 6510014jorge chavezAún no hay calificaciones
- Xdoc - MX Alexander Berkman Memorias de Un Anarquista en PrisionDocumento5 páginasXdoc - MX Alexander Berkman Memorias de Un Anarquista en Prisionjorge chavezAún no hay calificaciones
- Ciudades para Todos-ESPDocumento346 páginasCiudades para Todos-ESPVivianna TanasiAún no hay calificaciones