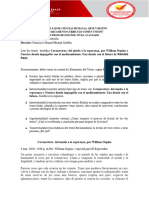Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Selci
Selci
Cargado por
cg0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasbhn
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentobhn
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasSelci
Selci
Cargado por
cgbhn
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
21 JULIO 2011
El hecho maldito del canon liberal Damián Selci
Del peronismo parece aceptarse muchas cosas, menos su capacidad de generar una tradición a la altura de ese
complejo vergel llamado “literatura nacional”. Condenados sus autores a jugar el papel de “malditos” y sus
símbolos al de ser meros objetos del análisis de escritores consagrados, la literatura peronista existe y reclama
su lugar. Subidos al caballo de la “hegemonía cultural”, nos atrevemos a dar vuelta la página y ver cómo se
construyó ese espejo literario de los sueños húmedos del liberalismo político: el de un país “sin peronismo”.
En su editorial “Mirar a Borges con anteojeras” del 14 de junio pasado, Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín,
escribió lo siguiente: “Se cumplen hoy 25 años de la muerte del más grande escritor argentino y será recordado mucho
más afuera que entre nosotros (…) Nacionalistas, peronistas y la izquierda le escapaban a sus libros como a la peste, lo
trataban de cipayo y boicoteaban sus clases (…) Eran, en realidad, ciegos ante un genio al que consideraban
extranjerizante”. Y después de recensar que los italianos y los españoles prepararon festejos especiales para honrar al
autor de Ficciones mientras que en Argentina no se habían gestionado más que un par de evocaciones sin importancia,
Roa concluye con severidad: “Nadie está obligado a sentir amor por él. Ni siquiera a leerlo. Lo que no se puede hacer es
ignorarlo. Menos, el Gobierno”.
¿En qué condiciones la literatura se puede convertir en un argumento contra un gobierno? Naturalmente, en el contexto
de una “batalla cultural”, como denominó Beatriz Sarlo a la convergencia de la Ley de Medios, Carta Abierta, 678, la
blogósfera, la estatización del fútbol, la recuperación de la ESMA y otros fenómenos equivalentes. El triunfo de este
“dispositivo cultural” ya era una realidad cuando Sarlo lo bautizó. Y hay razones para suponer que en este momento nos
hallamos en una “batalla cultural aguda”, porque lo que se discute ya no es la necesidad de democratizar el acceso a los
medios (eso está instalado), sino algunas cosas bastante más puntuales.
El rol de la literatura como espejo de los mitos y metáforas de nuestra historia, para el caso, puede ser una de ellas.
Politización gruesa y política fina
Por ejemplo: el caso Vargas Llosa, que involucró a la Presidenta en persona y dio lugar a una extensa polémica. Otro
ejemplo: la muerte de Ernesto Sabato, que motivó que el canal de noticias TN pusiera una cinta de luto al costado de la
pantalla durante todo el primero de mayo. También el ascenso meteórico de Sarlo luego de su paso por 678, quien no
deja de aludir a Borges cada vez que quiere decir algo sobre el peronismo… ¿Qué tiene en común todo esto? Algo más
que el hecho de involucrar a la literatura. Planteemos la cuestión directamente: cada vez que hay un debate en donde
se cruzan la literatura y la política, el kirchnerismo/peronismo aparece en situación de “contestar”. Todo sucede como si
la literatura le perteneciese a los liberales, y el peronismo aceptara mansamente la caracterización clásica: brutos,
ágrafos, ignorantes. Tanto es así que cuando se produce una discusión, la única alternativa es la politización gruesa: se
“contesta” que Vargas Llosa era bueno como escritor y malo como politólogo, se “contesta” que Sabato podía ser
profundo pero había almorzado con Videla…
Por supuesto, hay un aporte fácil que se puede hacer a estos argumentos: Vargas Llosa es un producto hiperprofesional
del boom de la literatura latinoamericana de los 60 que pasó de un vanguardismo tópico a convertirse en una sosa
tanqueta mercantil; el existencialismo de Sabato es sólo un alarde hueco, porque carece del sustento histórico que
tenían los franceses después de haber resistido a la invasión nazi. Pero estas rectificaciones, con todo lo justas que
puedan ser, dejan intacto el problema central: siguen “contestando”. No son propositivas, son negativas. No plantean la
discusión, la alargan, con la desventaja que supone no haber dado el primer golpe. ¿Por qué da la impresión de que la
literatura es patrimonio del liberalismo, y todo lo que se puede hacer es “contestar” mejor o peor? Probablemente,
porque existe un canon literario; precisando, un canon liberal.
El Orden Natural de las Cosas Literarias
Hay que distinguir entre las tradiciones y el canon. Por un lado, las tradiciones expresan identidades culturales más o
menos establecidas a lo largo del tiempo: existe una liberal, otra peronista, otra progresista, otra conservadora, en
tensión constante y en constante retroalimentación. Por otro lado, el canon es el historial de la lucha entre las
tradiciones, y a la vez un instrumento para las disputas del presente. Pero los liberales cuentan con la inestimable
ventaja de haber escrito la Constitución Nacional y de haber fundado un Estado acorde a su idiosincrasia. Esta relación
directa con la letra legal permitió que institucionalizaran su sentido común, cuya versión destilada puede leerse en
Facundo y El matadero, dos textos inaugurales de la literatura argentina que comparten un rasgo fundamental: se trata
de obras de liberales (Sarmiento en un caso, Echeverría en el otro) escandalizados por el populismo rosista. Podemos
afirmar que la tradición liberal tiene a la ley de su parte, porque la escribió y promulgó, pero también a la literatura,
porque le dio inicio y la dotó de ciertos rasgos estructurales. Por consiguiente, su grado de intervención en el canon
literario es enorme… El peronismo, mientras tanto, introdujo una gran cantidad de mejoras institucionales decisivas para
la historia del país; pero dentro el relato mítico liberal es el movimiento de los brutos, los intolerantes, los autoritarios, los
pasionales, el aluvión zoológico, etc., y como tal está necesariamente excluido de la literatura, esa actividad del
entendimiento y no del corazón, de la reflexión y no de la acción. ¿Por qué pasa esto?
Américo Cristófalo, director de la carrera de Letras de la UBA, responde que lo que anida detrás de esta caracterización
es “la metáfora central del siglo XIX: civilización y barbarie. Contra ese fondo pre-levistrausiano se construye todavía la
asignación metafísica de valor y jerarquía. La Nación sigue siendo, aun en su pátina vetusta, el órgano evidente de
consagración literaria”. Si La Nación mantiene una injerencia determinante en el canon todavía hoy, eso no se debe a
que sus críticos literarios tengan un gusto refinado o sean más cultos (cualidades que por otro lado no exhiben nunca),
sino al hecho de que el diario todavía representa lo que podríamos llamar un Orden Natural de las Cosas Literarias que
Cristófalo define como “la activa duración fantasmal del siglo XIX, la continuidad de sus mitologías, la falsa conciencia
ilustrada, de Mitre a Borges, la asimilación incondicionada del gusto medio, de la presunción de inteligencia y buenos
modales, la manía de lectores confortables y plumas ideológicas, el rechazo de voces bajas o plebeyas salvo cuando
proceden en combinación con exigencias de mercado o ilusiones de constatación europea”.
La tradición liberal parece, como mínimo, pasada de moda. Pero esto no significa que se pueda borrarla de un plumazo.
Para Sergio Raimondi, poeta e integrante del Gabinete de Política y Planificación Cultural de Bahía Blanca, se trata de
“conocer esa tradición mejor de lo que sus propios cultores la conocen, operación que no parece demasiado difícil
teniendo en cuenta que, en general, desde los treinta en adelante, sobrevive por una potencia anacrónica”. Así como las
caracterizaciones políticas del liberalismo atrasan cincuenta, cien o ciento cincuenta años (como ejemplo al azar, ver el
editorial de La Nación llamado “Peronismo, la emulación del fascismo”, publicado el 13 de febrero de… ¡2011!), sus
concepciones literarias tienden también a ser regresivas o ineficaces: véase el endiosamiento de Bioy Casares, el
ninguneo a Leónidas Lamborghini… Raimondi advierte: “No hay que equivocarse: si la literatura parece un dominio
donde el pensamiento liberal se ejecuta desde un sentido de pertenencia, esto no es, en absoluto, un logro de la
eficacia de su literatura; es el efecto de un proyecto de escala nacional en el que la literatura tuvo un rol subsidiario,
porque en todo caso el eje fue el planteo y desarrollo de una política educativa”.
Una propuesta: Leónidas Lamborghini, “poeta nacional”
Los peronistas son incorregibles, dijo Borges, quien dedicaba mucho tiempo a corregir obsesivamente sus textos; en
cambio, sí serían proscribibles… Por supuesto, este desprecio se aplica indistintamente en la política y la literatura. Las
ausencias injustificadas, y presencias injustificables, dentro del canon literario, sólo pueden obedecer a la falta de
sofisticación y/o a la deshonestidad. Bioy Casares y Sabato, autores regularmente reeditados y encumbrados, no
parecen habernos legado otra cosa que toda una vida rectamente antiperonista. A la inversa, se da como por sentado
que el peronismo es objeto de la literatura, nunca sujeto; en resumen, no puede haber escritores peronistas (eso sería
un “oxímoron”). Y si se empecinan en existir, tienen que ser beneficiados con algún adjetivo que los ponga por fuera del
Orden Natural de las Cosas Literarias. Ya se ve venir cuál: el calificativo “maldito”.
Leónidas Lamborghini, por ejemplo, es un autor gigantesco, una institución en sí mismo, por lo menos tan completo
como Borges y mucho más vanguardista, y no se lo reconoce sino como un “poeta maldito”. Ricardo Zelarayán
incorporó en sus textos todas las modulaciones del habla de las provincias de donde provino la migración interna (base
social que descubrió Perón) para combinarlas con una lectura agudísima de Lautreámont y Céline, y se lo tiene por un
“marginal”. Estos calificativos tocan en un extremo a Marechal y en el otro a Alejandro Rubio, como también a Osvaldo
Lamborghini. ¿Qué pecado cometieron para merecer esa suerte? Ser peronistas. El peronismo es el hecho maldito del
país burgués; los escritores peronistas son el hecho maldito del canon liberal. Esa podría ser una razón para explicar
por qué Leónidas Lamborghini no es nuestro “poeta nacional”. Vista en perspectiva, su obra es superior a la del chileno
Nicanor Parra. Sin embargo, tiene un lugar menor dentro del canon, por lo menos actualmente. ¿A qué se debe?
Sergio Raimondi interpreta que “para que Leónidas Lamborghini fuera nuestro poeta nacional, la historia del país
debiera haber sido otra. Porque sin duda la fuerza disruptiva de la obra de Leónidas hace masa menos con los dos
primeros gobiernos peronistas que con la virulencia y clandestinidad de la época de la resistencia. Toda su poesía
concentra perfectamente la tensión y la violencia explícita e implícita que supuso el peronismo en la historia argentina,
por un lado desde la radicalidad extrema para trabajar la lengua como espacio de lucha, por otro para hacer
definitivamente un contenido político de la operación procedimental.” Reconocer a Leónidas Lamborghini conduciría a
reconocer que el liberalismo argentino consintió que se ilegalizara durante 18 años al movimiento político más grande
del país.
En definitiva, hay dos críticas básicas que se le pueden hacer al canon liberal argentino. La primera, que no es
sofisticado; la segunda, que es ideológico. Ricardo Roa escribió que no podemos ignorar a Borges. ¿Se puede seguir
ignorando a Leónidas Lamborghini? Por supuesto, nada ganamos oponiéndole al canon del liberalismo otro igualmente
sesgado pero hecho de “autores nuestros”, porque la tarea es abrirlo, o sea, juzgar a todos las obras con la misma
honestidad intelectual y elevando la exigencia crítica. Y esto sólo puede hacerse mediante una agudización de la batalla
cultural. Si Sarlo comienza sus editoriales políticos citando a Borges, es porque para ella Borges representa el mejor
argumento contra el peronismo. A esta operación simplificadora no hay que contestarle “demostrando” que uno leyó El
Aleph. Hay que citar, con el mismo nivel de autoridad, a Leónidas Lamborghini, pero también a otros autores
contemporáneos como Alejandro Rubio o Martín Gambarotta. O sea: desmentir el famoso carácter incivilizado, inculto y
bruto del peronismo. No hay ninguna necesidad de aceptar el relato malintencionado que la clase dominante argentina
escribió sobre los movimientos populares. A la inversa, todo indica que el liberalismo no sabe qué hacer ni con el país ni
con la literatura: ambas cosas, en consecuencia, deben ser disputadas.
También podría gustarte
- Llavero Figuras Literarias 8voDocumento4 páginasLlavero Figuras Literarias 8voisabel gomezAún no hay calificaciones
- Tipos de TextoDocumento9 páginasTipos de TextoAlexita JenniferAún no hay calificaciones
- Prueba Textos No LiterariosDocumento5 páginasPrueba Textos No LiterariosCarolina Orellana100% (1)
- Prueba Lenguaje Tiempo y EspacioDocumento3 páginasPrueba Lenguaje Tiempo y EspacioPris PrisAún no hay calificaciones
- Stéphane Mallarmé - Experiencia Pura y Poesía1Documento7 páginasStéphane Mallarmé - Experiencia Pura y Poesía1Pilar LópezAún no hay calificaciones
- Ravel Y Las Esteticas de Principios de Siglo: (Entre El Simbolismo y El Clasicismo)Documento12 páginasRavel Y Las Esteticas de Principios de Siglo: (Entre El Simbolismo y El Clasicismo)Pilar LópezAún no hay calificaciones
- El Entorno Literario Y Los Textos de Ravel: Mikel IriondoDocumento12 páginasEl Entorno Literario Y Los Textos de Ravel: Mikel IriondoPilar LópezAún no hay calificaciones
- 00016Documento6 páginas00016Pilar LópezAún no hay calificaciones
- Veinte Años de Poesía ArgentinaDocumento10 páginasVeinte Años de Poesía ArgentinaPilar LópezAún no hay calificaciones
- Cuentos y DemasDocumento5 páginasCuentos y DemasJULIO ORE CARDENASAún no hay calificaciones
- Esquema Renta VitaliciaDocumento1 páginaEsquema Renta VitaliciaCiberPlace Internet CobánAún no hay calificaciones
- Mario Vargas LlosaDocumento2 páginasMario Vargas LlosaEdwin VenturaAún no hay calificaciones
- Canto EpicoDocumento2 páginasCanto EpicoyobonyAún no hay calificaciones
- La Tierra CalienteDocumento8 páginasLa Tierra CalienteGonzalo ZamoraAún no hay calificaciones
- Autores de EcodiseñoDocumento2 páginasAutores de EcodiseñoJose Luis Perez0% (1)
- Literatura BancoDocumento10 páginasLiteratura BancoLuca LassalletteAún no hay calificaciones
- Waotfg 113 PDFDocumento49 páginasWaotfg 113 PDFCarmen CorderoAún no hay calificaciones
- Documento PDFDocumento1 páginaDocumento PDFClaudia ValeriaAún no hay calificaciones
- LITERATURA Sem28 GOMEZ ARCEDocumento6 páginasLITERATURA Sem28 GOMEZ ARCEIan Gómez ArceAún no hay calificaciones
- Syd Chaplin A Biography by Lisa K. Stein (Z-Lib - Org) (001-050) .En - EsDocumento50 páginasSyd Chaplin A Biography by Lisa K. Stein (Z-Lib - Org) (001-050) .En - EsTALLER DE TESISAún no hay calificaciones
- Castellano 7° Grado Plan Diario-1Documento49 páginasCastellano 7° Grado Plan Diario-1Segovia GonzalezAún no hay calificaciones
- Borges Las MetáforasDocumento13 páginasBorges Las MetáforasJabier SonnyAún no hay calificaciones
- El Texto NarrativoDocumento3 páginasEl Texto NarrativoCeimar MendezAún no hay calificaciones
- Guía Teórica PoesíaDocumento4 páginasGuía Teórica PoesíaRomina Paz Llantén OsorioAún no hay calificaciones
- Actividades Pedagógicas POR ISABEL SIERRALTADocumento7 páginasActividades Pedagógicas POR ISABEL SIERRALTAMiquel AntoniAún no hay calificaciones
- Las Clases de La NovelaDocumento12 páginasLas Clases de La Novelafabian burbanoAún no hay calificaciones
- 8 ReglasDocumento2 páginas8 ReglasMiguel Angel BarriosAún no hay calificaciones
- Oración EliminadaDocumento116 páginasOración EliminadaPrisciAún no hay calificaciones
- Huesos de LagartijaDocumento3 páginasHuesos de LagartijaCynthia Camila Moreno AlcántaraAún no hay calificaciones
- Texto AcadémicoDocumento4 páginasTexto AcadémicopaolaAún no hay calificaciones
- Antologìa Del 29º Concurso Literario Rotary Club La FaldaDocumento26 páginasAntologìa Del 29º Concurso Literario Rotary Club La FaldaHernán D'AmbrosioAún no hay calificaciones
- Taller 1 Elementos Del TextoDocumento4 páginasTaller 1 Elementos Del TextoArnolys Ramos RacineAún no hay calificaciones
- Recursos Tom Sawyer - 0Documento43 páginasRecursos Tom Sawyer - 0Isabel Margarita Huanca Chiara100% (1)
- Citas, Referencias Bibliograficas y Bibliografia Investigacion VancouverDocumento18 páginasCitas, Referencias Bibliograficas y Bibliografia Investigacion VancouverWendy Menendez HolguinAún no hay calificaciones
- Revista Canadiense de Estudios HispánicosDocumento4 páginasRevista Canadiense de Estudios HispánicosLuciana Moreno CrespoAún no hay calificaciones