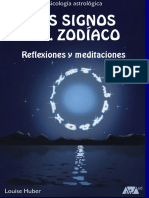Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alfabeto Digital
Alfabeto Digital
Cargado por
Manuel Palacios0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas129 páginasTítulo original
alfabeto digital
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas129 páginasAlfabeto Digital
Alfabeto Digital
Cargado por
Manuel PalaciosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 129
ALEABETIZACION DIGITAL
TRC ee CRs to SOR ee AOC ee ete
el desarrollo de las teenologias de la informacién y la comunicacién ha dado
lugar a nuevos lenguajes, formas de comunicar y entornos comunicativos
que requieren nuevas destrezas por nuestra parte. En el mundo dela edu
Prec ee een een ne ec es Ce
Pens te aero eee ete eee Soe ey
ee eee
Nuestra responsabilidad como educadores nos obliga a trascender
el minimo saber de usuario centrado en ratones y teclas que erroneamente
Fee ee een ae eee eR Ee Cees
la teenologia digital y los lenguajes multimedia, la verdadera alfabetizacion
digital como primer paso de una educacién multimedia, respondan alos
ihe Oa ee eee ote ee a Ce
Date oes nee cert Cae teen erect
que responda a las necesidades derivadas de un nuevo orden social
ERE eto ee ene ecore eee eeeecaeT
Sen oa
IAT)
Pen ene
pened aeons
‘comunicar resultan decisivos para la conatruccién de un mundo mejor
ene ce Cee Rene ec a are eee errata
Ose eee eet en eee eee
Pie Ney nero en ee eee ee Ce eee
Como objetivo prioritario de esta alfabetizacion digital se considera la
Cee Sn ee eee eee ce te
éste un elemento de colaboraei6n y transformaci6n de la sociedad
Alfonso Gut
la Edueaci6n en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia, doctor
porla UNEDy Master of Philosophy in Educational Technology por la Univer-
CCR Oe Rant em Re RC re ng eet sete re
SO an eee Ceo ca ene
dela Informacion y Democracy, Multimedia Literacy and Classroom Practice
; ll
cei) ee
rez Martin es profesor de Nuevas Tecnologias aplicadas
ti
ALFABETIZACIO
uve
ALGO eee
IMRT ia nPAVCONE CUT nt nT nen tere
_RATONES Y TEGLAS
4
Alfonso Gutiérrez Martin
ALFABETIZACION DIGITAL
© Alfonso Gutierrez Martin, 2003,
Disefio de cubierta: Sylvia Sans
Primera edicién, noviembre del 2003, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Faltorial Gediss, S.A
Paseo Bonanova, 9 1°-1*
08022 Bareclona (Espasa)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 0905,
correo electrdnico: gedisa@gedisa.com
beep: //wwwgedisa.com
ISBN: 84-7432-877-2
Depésito legal: B. 43516-2003
Impreso por Romnayi/Valls
‘Verdaguer, 1. 08786 Capellades (Barcelona)
Impreso en Espa
Printed in Spain
‘Queda prohibida la reproduccién parcial o total por cualquier medio de impre
sion, en forma idéatica, extractada o modificada de esta version castellana de la
obra
INTRODUCCION
1, Alfabetizaci6n en Ia sociedad de la
Indice
informacion...
1, Cambio social y nuevos tipos de alfabetizac
1.1. Nevliberalisine y devaluacién de los servicios
publicos
1.2. Globalizacién de la economia
1.3. Multiculturalismo y diversidad
1.4. El ciberespacio como ambito de interacci6n
1.5. La informacién como mercancfa en la sociedad
del conocimiento 7
2. Nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicar
3. Implicaciones educativas de la tecnologia digital
n.
. La dimensién digital de la alfabetizacién multiple
1, Alfabetizacién miltiple .
2. Alfabetizacién digital
5, La alfabetizacidn digital como alfabetizacién
informacional
4, Allabetizacién audiovisual: una oportunidad
perdida
ul
13
7
20
24
27
30
36
41
49
50
57
61
64
5. Alfabetizacién digital como capacitacion
multimedia
6. Alfabetizacién digital como «realfabetizacion»
7. Objetivos de la alfabetizacién digital
. Aspectos clave de la alfabetizacién digital
1, Alfabetizaci6n digital: propuesta de bloques temiticos
2. Multimedia y digitalizacion en la sociedad
dela informacién
3. Leer y escribir multimedia
4. Informacién digital en los documentos multimedia
4.1. El texto .
4.2. El sonido
4.3. Los graficos
4.4. La imagen en movimiento
|. La cfeacién multimedia como principio ba:
Ia alfabetizaci6n en la era de la informacion
1. Programas de autor y modelos de documentos
multimedia interactivos
2. Elaboracién de aplicaciones multimedia en entornos.
de alfabetizacion digital .
3. Creacién multimedia y alfabetizacién critica .
4. Diseio y produccién de aplicaciones multimedia
educativas
5. Las aplicaciones multimedia como recursos
de ensefianza-aprendizaje .
6. Comunicacién multimedia, interactividad
y aprendizaje
Evaluacién de la comunicacion en las aplicaciones
multimedia
7.1. Dimensién técnica
7.2. Dimensién estética
7.3. Dimension interactiva
7.4. Dimensién didactica
75. Dimension ideologica
68
75
81
85
88.
95
101
101
105
110
116
159
165
166
166
167
169
171
5. La alfabetizacién digital en la era
de Internet
1. El conocimiento de Internet como parte
dela alfabetizacion digital
1.1. Qué es Internet y cémo surge
1.2. Cémo funciona Internet, Servicios bisicos
2. Internet y educacién, Posibles usos .
2.1, Internet como recurso didéctico
A) Usos centrados en la Interaccién
B) Usos centrados en la Comunicaci
2.2. Internet como entorno educativo .
A) Alfabetizacion digital y redes de formacién
B) Aprendizaje a través de Internet...
3. Democratizacién del ciberespacio
3.1. Libertad de acceso a Internet ..
3.2. Libertad de expresion en Internet
BIBLIOGRAFIA
17
179
179
186
198,
201
204
206
209
210
214
220
224
233
245
Introduccién
Las transformaciones sociales se han convertido en una constante
en las tlkimas décadas, sobre todo aquellos cambios relacionados
con las tecnologias de la informacién y la comunicaci6n. Los siste-
mas educativos, altamente burocratizados, nunca se han caracte
zado por su rapidez en responder a las nuevas situaciones, por lo
que la intervencidin sistematica de la escuela suele estar precedida
por una accién natural de la ciudadania ante los nuevos retos, no
exenta de cierta confusién en cuanto a los objetivos finales. La re~
volucién digital que caracteriza el inicio del tercer milenio ha dado
lugar a nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar y nuevos et
tornos de comunicacién que requieren nuevas destrezas por nuestra
parte, Destrezas que aun minimo nivel, al igual que ocurriera con el
Ienguaje audiovisual, los usuarios consiguen en contacto con los
nuevos medios que van apareciendo en su vida. Nuestra responsa-
bilidad como educadores nos obliga, sin embargo, a exigir algo mas
que ese minimo saber de usuario centrado en ratones y teclas. Es
necesario que los aprendizajes sobre la tecnologia digital y los len-
guajes multimedia, la alfabetizaciGn digital, se produzca en conte:
tos educativos y responda a los fines iltimos de la educacién como
herramienta de transformacién social.
En esta obra se plantea la urgencia de una nueva alfabetizacién sis-
tematizada que responda a las necesidades derivadas de un nuevo or-
den social. Una alfabetizacién miltiple que capacite a los ciudada-
nos de a sociedad global para vivir en un entorno en el que los nuevos
i
lenguajes y las nuevas formas de comunicar resultan decisivos para
la construcci6n de un mundo mejor.
Se analiza el cardcter critico-reflexivo de la alfabetizacién di
frente al puramente instrumental y se presenta la creacién multime-
dia como principio basico de Ia alfabetizacién en la era de la infor-
macién. Como objetivo prioritario de esta alfabetizaciGn digital se
considera la capacitacibn para transformar la informacién en cono-
cimiento y hacer del conocimiento un elemento de colaboracién y
transformaciéa de la sociedad.
‘Atencin especial prestamos en estas paginas a la formacién de
profesores y alumnos en nuevas tecnologias multimedia. Sugerimos
tunos bloques tematicos de lo que podemos entender por alfabetiza~
cin digital que tratamos de desarrollar a lo largo de toda la obra. El
lector interesado podra también encontrar algunas propuestas con-
cretas de actuacién para aprender a leer y escribir multimedia.
Internet se analiza en su doble dimensién de contenido y entor-
no de la alfabetizaciGn digital, y se plantea la democratizacién del
ciberespagio como uno de los objetivos fundamentales de la educa-
cidn en la sociedad red.
Este es un libro dirigido fundamentalmente a educadores, en la
medida en que puedan beneficiarse de una realfabetizacién o alfa-
betizacién digital como personas y como profesionales. A lo largo
de estas paginas se dan pautas (contenidos minimos, objetivos, me-
todologia, etcétera) para que el educador preocupado por su puesta
al dia, pueda contribuir, a su vez, a la alfabetizacién digital de sus
propios educandos.
2
Alfabetizacién en la sociedad
de la informacién
En una sociedad en continua evolucién, el ritmo y la naturaleza de
los cambios marcan los momentos que han de servir de referencia
en el estudio de nuestra historia. En lo que a tecnologias de la infor-
macién y la comunicacién se refiere, el siglo XX, sobre todo en su
segunda mitad, se ha caracterizado por avances continuos en el de-
sarrollo de dispositivos y programas informaticos. El nuevo mile
rio, que se ha iniciado ya en la era de la informacién, parece confir-
marnos que el cambio en si se ha convertido en la nica constante en
el mundo de las nuevas tecnologias multimedia,
‘A lo largo de estas paginas con el término nuevas teenologias
multimedia (NTM) vamos a referirnos al resultado de la conver-
gencia en el mundo digital de: los tradicionales medios de comuni-
cacién de masas (prensa, radio y, sobre todo, televisi6n), la infor-
mitica y la telematica.
Esta convergencia tecnol6gica ha supuesto una revolucién infor-
macional que encuentra su caldo de cultivo en la interconexién de
las redes de comunicacin: Internet o la Red de redes.
La revolucién tecnolégica llevé por separado la televisi6n y el te-
léfono a todos los hogares de los paises desarrollados en la segunda
mitad del siglo xx. Aunque el ordenador personal ha sido el tiltimo
en llegar a nuestras casas y no aleanzé en el siglo xx el mismo nivel
de generalizaciGn o ubicuidad que el teléfono y la televisi6n, la apli-
cacién de la tecnologia informatica a los medios de tratamiento y
difusion de la informacién ha modificado a dichos medios sustan-
Is
cialmente y ha hecho converger a todos ellos en el mundo de las re-
des, en el ciberespacio. La digitalizacién de la informacién es sin
duda la clave de la integracién y convergencia de medios y lengua-
jes que caracteriza el actual panorama de las tecnologias de la infor-
‘macién y la comunicacién (TIC).
El paso del segundo al tercer milenio viene, pues, marcado por la
digitalizacidn y la convergencia de medios y servicios de informacién
en Internet. Esta convergencia de lenguajes y tecnologias, y el sur-
gimiento del ciberespacio como entorno relacional, dan lugar a tres
importantes cambios con implicaciones educativas: 1) nuevos tipos
de documentos predominantes, 2) nuevas formas de comunicar y 3)
muevos entornos de comunicacién y educacién,
El uso de los documentos multimedia en entornos reales y vit-
tuales exige asimismo nuevas destrezas y nuevos aprendizajes, exi-
ge, en definitiva una nueva alfabetizacién digital, en el marco de una
alfabetizacién miltiple, a la que més adelante nos referimos. La so-
ciedad de la informacién sélo podra convertirse en sociedad del co-
nocimiento si esa nueva alfabetizaci6n, que se ha dado en llamar di-
sgital, llega a generalizarse.
La trascendencia de la revolucién tecnolégica se ha comparado fre-
cuentemente con la que la revoluci6n industrial tuvo a finales del siglo
XIX, y, como aquella, la revolucién de las TIC habré de ser analizada
‘en el contexto histérico-social donde surge y que ella misma provoca.
El interés por las caracteristicas de la sociedad actual es doble en
el caso que nos ocupa: por una parte conocer el contexto es necesa~
rio para comprender la trascendencia de las NTM, y, por otra, el
tipo de sociedad que tenemos y que deseamos determinan el mode-
lo de alfabetizacién que proponemos.
1. Cambio social y nuevos tipos de alfabetizacién
‘Aunque no pretendemos ofrecer en esta obra un anilisis exhaustivo
de las caracteristicas de la sociedad actual, si es necesario hacer unas
breves consideraciones sobre el cambio social que se esta produ-
ciendo y que determina el cambio educativo donde se enmarca el
modelo de alfabetizacién miiltiple que proponemos.
El cambio en si, como ya apuntébamos anteriormente, se con-
vierte en la principal caracteristica de las tltimas décadas. «El si-
4
glo xx -segiin Correa (2001: 15)- quizas haya sido el que mas trans-
formaciones ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. El
uso de la energia atémica, que ya dejé impreso su sello histérico de
horror planetario; [a impetuosa ascensiéa del marxismo-leninismo
y su posterior quiebra en cascada ante las tesis neoliberales; una rea-
lidad a la que llamamos eufemisticamente ‘Tercer Mundo surgida
después de la descolonizacién; dos matanzas a escala megaindustrial
en el plazo minimo de treinta afios y unidas a una larga serie de con-
flictos bélicos; el dominio del espacio desde la macrodistancia hacia
elinfinito hasta la miniaturizacion de la técnica en la microdistancia
del chip.»
Los historiadores nos hablan ya de tres revoluciones industriales
y cientifico-técnicas en la edad contemporanea. Lucas (2000: 53) se-
iiala tres productos emblemiticos de cada uno de esos cambios sig-~
nificativos: «Hablar de la primera revolucin industrial nos lleva'a
pensar en la maquina de vapor, que se concreta en la hilatura mecé-
nica o en el ferrocarril. Igualmente la segunda revolucién industrial
nos remite a la cadena de montaje para la produccién en serie y el
automévil como su expresi6n més conseguida, La tercera revolu-
cién ~quizas ya no industrial, como hemos visto-, centrada en el
tratamiento de la informacién, viene representada por los ordena-
dores, considerados la maquina por excelencia de la nueva forma de
sociedad»
Mientras que la primera revolucién industrial puede situarse en
el Reino Unido a finales del xvin, la segunda y la tercera caracterizan el
comienzo y el final del siglo xx respectivamente. El presente siglo
hereda en su pleno apogeo la tercera revolucién, que mas que in-
dustrial se denomina informacional. Un término que, segiin Castells
(1997: 47), nos viene a caracterizar «una forma especifica de organi-
zaci6n social en la que la generacién, el procesamiento y la transmi-
sin de la informacién se convierten en las fuentes fundamentales
dela productivdad yel poder, debido als nuevas condiciones tec
nol6gicas>.
Este mismo autor, sin duda uno de los que mas ha profundizado
en el estudio de la sociedad de la informacién, en una conferencia
pronunciada en Madrid, el 31 de mayo de 2000, en el marco del Se~
minario de Primavera organizado por la Fundacién Santillana, se
referia a los rasgos que definen la sociedad de la informacién, entre
Jos que tres son fundamentales: «Como base, la revolucién tecnolé-
15
gica; en un segundo lugar, una reorganizacién profunda del sistema
socioeconémico, proceso conocido como globalizacién; en tercer
lugar, un cambio organizativo no menos profundo como es el paso
de las organizaciones jerarquicas verticales a las “organizaciones en
red”, Estos tres factores, y la interaccién entre ellos, generan cam-
bios sociales y culturales de gran envergadura».
Si todo tipo de transformacién social exige un replanteamiento
de los conocimientos basicos necesarios para la participacién del
ciudadano medio en la vida politica, social y cultural, la revolucién
informacional hace, mis que ninguna otra, imprescindible un nuevo
modelo de alfabetizaci6n, Esto es debido a que los cambios no se li:
‘mitan a los contenidos basicos comiinmente compartidos de la nue-
va sociedad, sino que afectan significativamente a las herramientas
de adquisicién de dichos contenidos: a los lenguajes. El tratamiento
(produccién, almacenamiento, transmisiOn, recepcién, andlisis, va-
loracién, eteétera) de la informacién se convierte, como decfamos, en
la fuente fundamental de la productividad y el poder. Por lo tanto el
procesamiento de la informacién, y la capacidad de convertirla en
conocimiento, se hace imprescindible para la ciudadania del tercer
milenio. La informacién en si (datos, cifras, palabras, imagenes, so-
nidos, signos y simbolos de todo po) no tiene ningtin valor hasta
que no se procesa y convierte en saber personal, en conocirniento del
set humano, tinico, por otra parte, capaz de convertir la informa-
cidn en fuente de places, entiquecimiento personal y transforma-
cién social,
Es necesario advertir, ya desde las primeras paginas de esta pu-
blicacién, que no podemos centrar la alfabetizacién digital en torno
a una herramienta como el ordenador y su manejo, no podemos
limitar nuestros objetivos a la capacidad de decodificar y codificar
informacién digital. La alfabetizaci6n digital no solo nos ha de dar
acceso a la informacién, sino que, a través de ésta, ha de proporcio-
rnarnos acceso al conocimiento.
Con la generalizacién de alfabetizacién digital, que trataremos
de definir en el préximo capitulo, pretendemos que la mayoria de la
poblacién mundial, que ya se ve, 0 se verd en breve, sometida a una
sobreabundancia de informacién y de dispositivos tecnolégicos
para recibirla, esté capacitada para convertir esa informacién en co-
nocimiento: interpretar la informaci6a, seleccionarla, valoratla y, en
definitiva, producir sus propios mensajes y ser participe de la trans-
16
formacién social. La competencia comunicativa con diversos me-
dios y lenguajes, como parte de una preparacién basica para la vida
que llamaremos alfabetizacién miiltiple, nos ayudaria a todos a co-
nocer mejor la sociedad en que vivimos y a construir el mundo en el
que nos gustaria vivir.
La alfabetizaci6n digital, por lo tanto, no puede ser ajena a la so-
ciedad en que se enmarca y en la que adquiere su sentido. Esta socie~
dad de principios del vercer milenio se caracteriza por una serie de
tendencias y aspectos que, aun conscientes del riesgo de resultar de~
masiado esquematicos, podriamos situar en torno a los siguientes
ejes fundamentales:
neoliberalismo y devaluacién de los servicios piblicos,
globalizacién de la economia,
multiculeuralismo y diversidad,
el ciberespacio como ambito de interacci6n,
lainformacién como mercancia en la sociedad del conocimiento,
nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicat.
LI. Neoliberalismo y devaluaci6n de los servicios piblicos
El neoliberalismo es una variante del liberalismo clisico del siglo
xIx. En esa época se desarrolla la ideologia de la competencia y li-
bre comercio, que fue utilizada para justificar los colonialismos,
especialmente el inglés. Ya en los siglos x1X y Xx, las colonias se re~
belan; en los afios treinta los obreros reclaman sus derechos y dan
al traste con el liberalismo para dar paso a un nuevo sistema, en el
que el Estado y los gobiernos adquieren un gran protagonismo para
garantizar lo que se llamé el Estado de bienestar social. Se pasa del
Iiberalismo al keyensianismo, que triunfa sobre todo en los paises
occidentales.
En los afios cuarenta y cincuenta, cuando la mayor parte de las
politicas occidentales eran de corte keynesiano, con tintes socialde-
mécratas, demécrata cristianos y marxistas, las protestas de algunos
sectores en los afios sesenta y el poder creciente del mercado iban
a socavar los pilares del Estado de bienestar y abrir las puertas al
neoliberalismo. Con el neoliberalismo aumenta el poder no solo
econémico sino también politico de las empresas, a las que se da casi
IT
total libertad de actuaciéa, y esto ocurre, légicamente, en detrimen-
to de la intervencidn de los Estados y gobiernos.
La estrepitosa caida de los regimenes comunistas contribuye a
presentar al capitalismo neoliberal como modelo tnico de econo-
mia. Se generaliza la ideologia neoliberal como tinica alternativa
viable, Ramonet (1997) acufia la expresién, ya ampliamente exten
dida, de pensamiento sinico para referirse a esta situacién mundial
de uniformidad. (ibid.: 219).
Existen en la actualidad loables intentos para construir una glo-
balizacién alternativa. El Foro Social Mundial, que en 2003 ha cele-
brado su tercera edicién y que retine a gente de todo el mundo con-
22
traria a la globalizacién neoliberal, ha dado a conocer interesantes
propuestas como la creacién de redes internacionales de movimien-
tos por la justicia global, encaminadas a cambiar el actual rumbo de
Ja economia al servicio del dinero por una economia al servicio de las,
personas (recogidas en Diaz-Salazar [comp.}, 2002). Tal vez el po-
der que pierden los gobiernos en el control de la evolucién social
pueda recuperarlo la sociedad civil. Estamos asistiendo al surgi
miento, favorecido también por las tecnologias de la informacion
y la comunicacién, de otros modelos de organizacién social inter-
nacional, La educacién para la paz, para la cooperacién, la tole-
rancia, la diversidad, es una de las principales preocupaciones de es-
tos movimientos emergentes que cuestionan el orden establecido
como tinico posible. Otro mundo es posible, proclaman, y otra edu-
cacién ~planteamos- serfa necesaria para conseguirlo, Una educa-
cin que Cobo (2001: 296) propone para una nueva sociedad mundial
yalaqueasigna, como objetivos tiltimos: «Aportar a las personas y
a las sociedades: a) Los principios/valores, las claves de ética social
politica y la motivacién que les capacitan para trabajar por el eam-
bio a una sociedad més justa que la actual, en la que todos los hom-
bres y mujeres puedan vivir con dignidad y ¢jercer sus derechos y
deberes husaos; b) Los conucimiewos y hubilidades que se preci-
san para vivir en una sociedad de informacién y comunicacidn, en
cambio permanente, multiracial y multicultural, y con trasfondo
mundial»
Los partidarios de esta globalizacién alternativa, que, como ve-~
remos en el tltimo capitulo, constituyen una sociedad civil global
que puede jugar un papel decisivo en la marcha del ciberespacio,
son personas comprometidas que luchan por mejorar la sociedad
global. Son, para Estefania (2002: 60), personas que «luchan contra
Ia existencia del trabajo esclavo, del trabajo de los nifios, contra el
sida y a favor del uso de farmacos genéricos para terminar con esta
enfermedad, contra el trifico de armas, a favor de la condonacién de
la deuda externa que no permite desarrollarse a los paises mis des-
favorecidos, conta las minas antipersonas, contra el proteccionis-
mo importador de los paises desarrollados (que quieren comerciar
en todo el mundo con lo que ellos producen, pero que cierran las
fronteras a los productos de los demis paises), etcétera>.
La alfabetizacin miiltiple, en la que se incardina la alfabetizacién
digital que proponemos en esta obra, deberia preparar para este mo-
23
delo de globalizacién alternativa; una globalizacién no impuesta des-
de arriba por razones econémicas, sino que surgiese desde las pet
sonas alfabetizadas como ciudadanos de derecho; una globalizacién
cultural y social. Con la alfabetizacién miltiple tratamos de conse-
guir la equidad y justicia social que, segtin Ramonet (2000), «lejos
de constituir frenos al desarrollo, son por el contrario favorables a
mediano y largo plazo a la eficacia econdmica, ala expansién del co
mercio y a la prosperidad de las empresas. [...] Con la alfabetizacién,
Ia educacidn y la justicia conseguiremos humanizar la globalizacion
y hacerla compatible con una concepcidn elevada de la democracia y
de la dignidad humana».
13. Multiculturalismo y diversidad
A pesar de las dificultades anteriormente apuntadas para cl libre
movimiento de personas entre paises, son constantes los intentos de
superarlas y son muchos los que sienten la necesidad de rebasar sus
fronteras en busca de un mejor nivel de vida. Aunque no sea facil
para los ciudadanos del Tercer Mundo emigrar a los paises desarro-
llados, las dificultades para sobrevivir en las situaciones de miseria y
conflictos bélicos tan propias de sus paises subdesarrollados tampo-
co son féciles de superar. El modelo de sociedad occidental que lle~
gaa los paises pobres a través de los medios de comunicacién, hace
que sus habitantes, sin apenas esperanza y expectativas en sus pro-
pios paises, se lancen a buscar algo que ganar porque no tienen nada
que perder,
Esta movilidad de las personas, en algunos casos entre paises del
mismo «nivel», voluntaria y permitida, y en otros casos obligada,
por razones econémicas, y prohibida (también por razones econd-
micas), esté dando lugar a sociedades multiculturales ya un mundo
caracterizado por la evidencia de su diversidad.
Sin embargo, la confluencia de culturas y formas de vida no sue-
le producirse en plano de igualdad entre todas ellas. En las socieda~
des multiculturales o Estados poliétnicos, resultado de la emigracién
econémica, nos encontramos con culturas de primera, de segunda y
de tercera; se generan bolsas de ilegales de admitidos como mano de
obra barata pero excluidos como ciudadanos de pleno derecho. El
modelo de sociedad multicultural mayoritario no es aquel en el que
24
conviven personas con diferentes caracteristicas culturales que se
aportan como valor al resto del grupo. Las diferencias y la diversi-
dad cultural, se ven més bien como fuente de problemas, ¢ incluso a
veces como una posible explicacién del racismo, la xenofobia y la
discriminacién,
Asi lo advierten numerosos movimientos sociales e iniciativas in-
tegtadoras. El proyecto regional «Puerto Franco, Toscana. Tierra de
los pueblos y de las culturas», por ejemplo, sefiala que «multicultu-
ralismo» es atin sustancialmente sindnimo de «emigracién>, y de la
emigracién se tiende a tener una visién de superficie, prisionera de
estercotipos. Racismo xenéfobo y tolerancia humanitaria alejan de la
conciencia la verdadera dificultad, la complejidad, de la nueva fase
multicultural. Segtin este proyecto, en la medida en que esta reali-
dad multicultural empiece a ser percibida como oportunidad de aper-
tura y entiquecimiento cultural y social, pasaremos del multicultura-
lismo a la intercultura. Esta significa sobre todo aprender a descentrar
los puntos de vista y llegar a ser conscientes de la parcialidad del
propio punto de vista, para aprender a liberarse de las deformaciones
eurocéntticas de la propia cultura, para escuchar y conocer otros len
guajes, otras culturas. Tambien significa aprender a moverse cons-
cientemente en la complejidad de Ia cultura contemporinea, para
desarrollar nuevos saberes (en: www.cultura.toscana.it/proget-ti/
porto_{ranco/porto_franco_spa. htm., mayo 2003).
La sociedad intercultural o el interculturalismo, entendido como
una concepcidn teérica y practica de caracter universal que atiende
la diversidad cultural de todas las sociedades desde los principios de
igualdad, como interaccién y transformacién social, es hoy por hoy
mis un objetivo a alcanzar que una realidad visible.
Asi lo manifiesta la Asociacién de Ensefiantes con Gitanos, quie-
nes sefialan cinco caracteristicas del interculturalismo que lo distin
guen de otros tipos de relaciones entre pueblos y culturas:
Reconocimiento de la diversidad (opcién te6rica):
* Una vision de la diversidad como fenémeno universal, que ca-
racteriza a todas las sociedades humanas.
* Una interpretacién amplia del concepto de cultura, como con
junto de formas de percibir, comprender, transformar y vivir
la realidad que nos rodea,
* Unaconcepcidn de la realidad social multicultural como fené-
meno histérico, en continuo cambio y evolucién
Defensa de la igualdad (opcién ideol6gica):
* El reconocimiento del derecho de todo pueblo, comunidad,
grupo o individuo a desarrollar sus relaciones en la sociedad
desde unas pautas culturales propias.
© La valoracin de todas las culturas por igual.
# La apreciacién de la diferencia como un valor que nos enri-
quece.
Vocacién de interaccién (opcidn ética):
* La defensa de la convivencia entre culturas; entre pueblos, co-
munidades, grupos individuos con pautas culturales diferen-
tes.
* Una,opcién por la cooperacién y la colaboracién entre los
grupos humanos.
* Una opcidn por la comunicacién y el mutuo conocimiento,
por cl intcrcambio de experiencias, valores y sentimientos con
nuestros vecinos.
Dindmica de transformacién social (opcion sociopolitica)
« Una posicién activa en la sociedad, de lucha, de compromiso
con los valores éticos ¢ ideolégicos que defendemos.
# Una dindmica de transformacion de las estructuras y valores
sociales que impiden que las relaciones entre los pueblos y las
culturas se desarrollen en un plano de igualdad
* Una opcidn por el propio desarrollo de los pueblos y culturas,
a través de st acceso en igualdad de oportunidades a la forma-
Promover procesos educativos que planteen la interaccién cults
ral en condiciones de igualdad (opcién educativa):
+ La educacién intercultural un objetivo necesario en todo pro-
yecto educativo de todos los centros educativos.
* Unas actitudes y practicas a proponer y desarrollar desde to-
dos los curriculos y para todos los alumnos de todos los nive-
les educativos.
(En http://www.pangea.org/accgiveducacion.htm9, mayo de 2003)
Como parte de esa preparacién bisica para vivir digna y respon-
sablemente en el tercer milenio, como parte de lo que venimos lla-
mando alfabetizacion miiltiple, kay que considerar también esta
educaci6n intercultural. Una educacién intercultural, que ~como
bien afirma Muftoz (2001)- debe ser considerada una de las dimen-
siones basicas de la educacién general de los individuos, los grupos
y las comunidades, no sélo de centros y lugares con inmigrantes y
minorias, y «designa la formacion sistematica de todo educando: en
Ja comprensidn de la diversidad cultural de la sociedad actual; en el
aumento de la capacidad de comunicacién entre personas de diver-
sas culturas; en creacién de actitudes favorables a la diversidad de
culturas; en incremento de interacciGn social entre personas y gru-
pos culturalmente distintos»,
1.4. Fl ciherespacio como dmbitn de interaccin
Una de las razones, apuntadas entre otros por Aguaded (2002: 20),
para que «cl signo de nuestro tiempo sea la multiculturalidad, la in-
terculturalidad, la diversidad de visiones y concepciones, ha sido los
nuevos modos en los intercambios de comunicaci6n», que han trans-
formado las interacciones entre personas y pueblos, como veremos
mis detenidamente en el dlkimo capitulo de esta obra.
Internet no sélo ha servido para modificar sustancialmente di-
chas interacciones, sino que se ha convertido en un escaparate de
culturas, en un entorno de interaccién, en un espacio complementa-
rio o alternativo donde relacionarse.
Apuntabamos en la introduccién que la digitalizacién y conver-
gencia de tecnologias y lenguajes en las redes de comunicacién han
dado lugar al ciberespacio como entorno relacional. Internet ha de-
jado de ser una herramienta de comunicacién y tansmision de in-
formacién, como podria ser el teléfono o telégrafo, para convertirse
en un entorno virtual donde ademas de almacenarse y consultar la
informacién, se establecen contactos interpersonales, se compra y
27
se vende, se discute, se aprende, se realizan actividades de ocio, se
cometen delitos, se forman grupos, comunidades virtuales e incluso
identidades que no son réplica del mundo real. En palabras de Bur-
bules y Callister (2000/2001: 19), «cada vez més se describe la Red
como un espacio piiblico, un lugar donde la gente se retine a deba-
tir, como lo harfa en el agora de la antigua Grecia o como lo hace en.
Jos concejos deliberantes de los municipios contemporineos. Se lo
describe como un entorno cooperativo donde los investigadores y
creadores comparten ideas, construyen nuevos conceptos ¢ interpre-
taciones, disefian nuevos productos; y también como uno de los
principales motores del crecimiento del contexto “global”, que abar-
ca muchos emplazamientos de espacio y tiempo particulares y pro-
mueve relaciones humanas exclusivas, que sdlo son posibles en ese
entorno. No como un sucedanco de la “interaccién real caraa cara”,
sino como algo distinto, de caracteristicas singulares y claras venta-
jas (asi como desventajas) respecto de la misma».
El ciberespacio se presenta a las nuevas generaciones como un
nuevo medio de comunicacién y ambito de interaccién y aprendi-
zaje. Desde el punto de vista de la alfabetizacién miltiple y la alfa-
betizacién digital que aqui nos planteamos son necesarias varias re~
flexiones. .
En primer hugar resulta evidente la necesidad de los conocimien-
tos y destrezas necesarias para acceder a ese mundo virtual. Tanto es
as{ que muchos identifican la alfabetizacién digital con la capacidad
de utilizar Internet.
En segundo lugar, y mis alli de los conocimientos puramente
instrumentales, la alfabetizacién digital, que adquiere su sentido
como parte de una alfabetizacién multiple, debe preparar a la per-
sona para vivir y convivir en la sociedad digital o sociedad de la in-
formacién, debe capacitarle para superar la brecha digital (digital
divide) y luchar contra la desigualdad.
Sia este mundo virtual se accede desde el real, cuyas caracteristi-
cas fundamentales venimos analizando en este capitulo, no pode-
mos olvidar la falta de igualdad de oportunidades que caracteriza
nuestra sociedad, lo que lleva consigo una desigualdad de partida
también en el acceso al ciberespacio. Con la alfabetizacién generali-
zada debemos tender también a igualar las condiciones y posibili-
dades de acceso para todos. La persona alfabetizada sera aquella ca-
pacitada para moverse en ambos mundos, el real y el virtual, y, dado
28
que el fin dltimo de la educacién es la superacién personal y el bien
social, la persona alfabetizada, al procurar una sociedad més justa,
deberd contribuir también a la formaci6n de un ciberespacio abier-
to a todos y en beneficios de todos. El 80 por ciento de la paginas
web del planeta se halla en inglés, recuerda Taibo (2001: 288): «En la
era de Internet y sus supuestas virtudes, un 65 por ciento de la po-
blacién mundial no ha realizado nunca una llamada telefnica, en
tanto que un 40 sigue careciendo de acceso a la electricidad>
Por tiltimo, cabe pensar que la existencia de un nuevo entorno
relacional exige un nuevo tipo de preparacién basica para desenvol-
verse en dicho entorno y tratar de mejorarlo, ya que, como sefiala
Echeverria (2002: 305), «las desigualdades en la sociedad de la in-
formacién pueden llegar a ser mucho mis flagrantes que en las so-
ciedades agrarias e industriales».
La alfabetizacién digital, por lo tanto, en lo referido a Internet y
las nuevas redes, no queda en la capacidad de acceso (intelectual,
técnico y econémico), sino que ha de capacitar para trabajar y me
jorar el nuevo entorno, para hacer un uso responsable de la Red y
contribuir a democratizar el ciberespacio.
Ademés de alfabetizar o educar para el ciberespacio, Internet o el
ciberespas
tizacién, como veremos mis detenidamente en el iltimo capitulo.
Burbules y Callister (2000/2001: 19) también parten de la base
de que las nuevas tecnologias no sélo constituyen un conjunto de
herramientas, sino un entorno, un espacio, un «ciberespacio» en el
cual se producen las interacciones humanas. Segiin estos autores,
cada vez més Internet es un contexto en el cual se dan interacciones
que combinan y entrecruzan las actividades de «indagacidn, comuni-
cacién, construccién y expresién» (categorias que para John Dewey
representaban cuatro intereses basicos de todo aprendiz).
Por su especial relevancia en la alfabetizacion digital dedicamos a
Internet y al ciberespacio el tiltimo capitulo de esta obra, pero, si nos
referimos aqui a las caracteristicas de la nueva sociedad donde alfabe-
tizamos y para la que alfabetizamos, no podiamos pasar por alto la
forma en que la Red ofrece un nuevo entorno relacional y modifica
sustancialmente el mundo real, donde actéia como medio de comuni-
cacién Sin embargo, no son pocos quienes acusan a Internet y a las
nuevas tecnologias de ser més un medio de incomunicacién, ya que fa-
vorecen un aislamiento del usuario frente a la pantalla en detrimento
pueden ser utilizados como medio y entorno de alfabe-
29
de la vida social y familiar. Castells (2001: 154) seiala que las tenden-
cias que actualmente se observan en la evolucién de las TIC «repre-
sentan el triunfo del individuo, aunque atin no estén claros los costos
que pueden tener en la sociedad». Advierte, sin embargo, que lo que
tal vez esté ocurriendo es que «los individuos estan reconstruyendo
el modelo de interaccién social con la ayuda de las nuevas posibilida-
des tecnoldgicas para crear un nuevo modelo de sociedad: a sociedad
red». En cualquier caso asistimos a un desplazamiento de las comu-
nidades que comparten un mismo espacio que las define, por parte de
las comunidades virtuales que se crean en la redes, que se pueden ele-
gir por afinidad de intereses. Estas tltimas estn aumentando su pro-
tagonismo como formas principales de sociabilidad.
1.5. La informacién como mercancia en la sociedad del
conocimiento
Nos hemos referido anteriormente ala diferencia entre informacién
(entendida como datos) y el conocimiento, como saber personal;
una diferencia que deseamos se tenga presente a lo largo de toda la
obra, Vamos ahora a tratar de distinguir entre distintos tipos de da-
tos e informacin, sus diferencias con el conocimiento y el valor de
ambos como mercancia en la sociedad actual.
El término informacién se ha utilizado en muchas ocasiones como
sinénimo tanto de los datos y el sabes, como de los medios y modos
/e incluso del propio hecho de transmitirlos. En este sentido, puede
resultarnos clarificadora la distincién de Wolton (2000: 78) sobre los
tipos de informacién presentes en Internet. Segiin este autor existen
‘cuatro grandes tipos de informaciones presentes en la Red: «las infor-
maciones-servicio y las informaciones-ocio, un mercado en plena ex-
pansidn; las informaciones-conocimiento, accesibles por los bancos
de datos, y las informaciones-noticia, que transmiten el mismo tipo de
contenido que la prensa».
A partir de esta clasificacién podriamos deducir que hay infor-
macién claramente entendida como producto de la sociedad de
consumo o mercancia, y existe otro tipo de informacién cuyo obje-
tivo principal no seria proporcionar un bien de consumo (como los
dos primeros tipos), sino procurar conocimiento y mantener al pui-
blico al corriente de lo que ocurre en el mundo. Esto no quiere de-
30
cir que las informaciones-conocimiento y las informaciones-noticia,
aunque tengan un cardcter mas intelectual, no sean susceptibles de
comprarse y venderse, de ser también transformadas en mercancia
en la sociedad de consumo.
La privatizacién de prensa, radio, televisi6n, eteétera, y la venta
a diario de sus productos deja bien a las claras el valor de las noticias
como mercancia. Ramonet (1998), por ejemplo, nos comenta cémo
para los nuevos colosos de las industrias de la informacién «la co-
municacin es ante todo una mercaneia que hay que tratar de pro-
ducir en grandes cantidades, predominando la cantidad sobre la ca~
lidad. El mundo ~comenta también ha producido en treinta afios
mis informaciones que en el transcurso de los 5000 afios preceden-
tes. [...] Un solo ejemplar de la edicion dominical del New York Times
contiene més informacién que la que durante toda su vida podia ad-
ir una persona del siglo xvtt.
En cuanto a las informaciones-conocimiento, consideramos nece-
sario hacer algunas observaciones, ya que, como hemos adelantado,
ros parece un tanto precipitado considerar la informacién, inde-
pendientemente del tipo que sea, como conocimiento. La confusién
entre informacion y conocimiento, entre el procesamiento de la in-
formacidn propio de la maquina y el pensamienta hnmano, no es
casual, sino que ha venido provocada por las campafias de comer-
cializacién de las grandes empresas informaticas dirigidas sobre
todo a sectores educativos.
Esta confusién puede llegar incluso a verse reflejada en la propia
Ley de Calidad de la Educacién espafola. En el Predmbulo del do-
cumento oficial «Bases para una Ley de Calidad de la Educacién~,
del 11 de marzo de 2002, podemos leer: «Hoy vivimos en un tipo de
sociedades en las que el conocimiento, gracias a las nuevas teenolo-
gfas de la informacién y la comunicacién, se ha hecho accesible para
todos, y, en esa misma medida, se ha hecho hoy més necesario que
nunca: una sociedad del conocimiento es una sociedad en la que la
formacién esta en la base de la vida profesional, laboral y social, y
también del mundo de la técnica y de la comunicacién. Esa es la ra~
z6n por la que tanto el conocimiento como la educacién, que lo
transmite, constituyen hoy un articulo de primera necesidad para la
vida del individuo y de las sociedades»
Sin entrar ahora a comentar aspectos como el mito de la ubicuidad,
segiin el cual las TIC permiten a todos el acceso al conocimiento, que
a
ya hemos analizado en otras ocasiones (Gutiérrez, 1998), y sin parar-
znos a analizar la concepcién transmisora de la educaci6n, también pre~
sentes en este pérrafo, queremos poner de manifiesto la confusién que
se genera al identificar informacién o datos con conocimiento.
El discurso tecnolégico dominante, que tific también la legislaci6n
educativa, nos presenta las nuevas tecnologias no s6lo como capaces
de aprender (maquinas «inteligentes»), sino también como capaces de
ensefiar, por lo que, para definir claramente nuestra idea de alfabe-
tizacién, serd necesario antes que nada poner de manifiesto ciertas di-
ferencias entre informacion y conocimiento. La informacién, (0 «in-
formaciones-conocimiento», en palabras de Wolton), que es lo que
encontramos en Internet y pueden proporcionarnos la nuevas tec-
nologias, no seria més que un primer paso hacia el conocimiento, y,
en algunos casos, la sobreabundancia de informacién podria difi-
cultar el conocimiento. Asi lo entendia Roszak (1986-1990), cuando
Internet estaba lejos de evolucionar hasta su estado actual, quien ya
advertia que «la mente piensa con ideas y no con informacién, [..] A
veces un exceso de informacién excluye las ideas y el cerebro (en es-
pecial ef cerebro joven) se ve distraido por factores estériles e inco-
nexos, perdido entre montones amorfos de datos».
Diez Hochleitner (1989) también pone de manifiesto los peligros
de confundir informacién con conocimiento y pensamiento: «Si
bien el actual caudal de informacién es cada dia mayor, un bien ex-
traordinario ahora potenciado por los medios de comunicacién so-
Giales, no debemos confundienos equiparindolo con el conocimien-
to propiamente dicho, tanto més cuanto la informacién llega a veces
manipulada de origen y se convierte asi en poderosa fuente conta~
minante de la autenticidad del espiritu humano».
Son numerosos los autores que, debido a la fuerza del discurso
tecnolégico dominante que considera la informacién sinénimo de
conocimiento, se han visto obligados a poner de manifiesto la dife-
rencia obvia entre ambos conceptos. Plasencia (2001: 162) cita entre
otros a Sartori y a Savater. Este tltimo manifiesta que «todo es in-
formacién menos el conocimiento que nos permite aprovechar esa
informaci6n. El conocimiento ¢s reilexién sobre la informaci6n, es
capacidad de discernimiento y de discriminaci6n respecto a la in-
formaci6n que nos llega (o a la que tenemos acceso). También es ca-
pacidad de ordenar, de maximizar o de sintetizar esa informacién.
El conocimiento es reflexién sobre la informacién».
32
Ademés de lo apuntado, podemos considerar, de la mano de
Brown y Duguid (2000: 119 y ss.), tres diferencias basicas entre in-
formacidn y conocimiento. En primer lugar el conocimiento siem-
preva unido a alguien, al conocedos, al que conoce, mientras que, por
lo general, la informacién se considera como algo independiente, ca-
paz de existir en si misma. De ahi que sean habituales expresiones
como «gDénde esta esa informacién?», mientras que no suele pre-
guntarse
INTERACTIVIDAD
CONTRO
= USUARIO
sistema <==
Figura 11. Niveles y tipos de interactividad.
de la tecnologia para inventar la maquina de comunicar o de enseiiar
perfecta y aut6noma, sino mas bien tratar de que esa autonomia la
consiga el individuo sirviéndose de las tecnologias digitales en su
proceso de aprendizaje.
En Gutiérrez (1997: 80) sefialamos que, dependiendo de una u
otra concepcién de los medios, el modelo de su relacién con el
usuario, de interactividad con el alumno va a variar sustancialmen-
te. Al profesor que utiliza las nuevas tecnologias multimedia dentro
del aula le corresponde la responsabilidad de generar una interacci6n
educativa incluso con medios unidireccionales como la televisién, asi
como potenciar la interactividad de los medios digitales, bien selec-
cionando los programas adecuados o interviniendo directamente
entre el alumno y la maquina.
Las relaciones entre alumno y miquina pueden definisse como
relaciones de control sobre los contenidos, la interactividad viene
marcada por la capacidad de control que tiene el usuario y/o el siste~
ma sobre el tipo de contenidos, su secuenciacién, la metodologia, et
cétera. En algunas aplicaciones y usos del multimedia en la ensefianza
45
es el sistema el que controla (niveles S1 y $2 de interactividad en la fi-
gura 11), y en otros, la capacidad de decisidn se deja mas en manos del
usuario (niveles U1 y U2). En el primer caso (Sistema 1) nos encon-
tramos con las méquinas de ensefiar propias de la ensefianza progra-
mada, en la que la iniciativa parte del sistema multimedia, y cuya fun
cién principal es la transmisién de informacién al alumno, que queda
reducido a mero receptor, La comunicacién es practicamente unidi
reccional y nunca democrética. Las miquinas de ensefiar nunca parten
de las necesidades del usuario, sino de las caracteristicas y posibilida-
des del sistema. El usuario ve limitadas sus opciones como receptor a
tuna serie de opciones y tiene précticamente anulado su potencial ex-
presivo como posible emisor.
Podemos considerar un segundo nivel de interactividad ($2) en
Jos sistemas (equipos y aplicaciones) que no s6lo transmiten infor-
macién sino que consultan al usuario, tanto por el itinerario a seguir
como sobre temas relacionados con los contenidos del programa.
‘Aunque no podamos hablar de un modelo comunicativo democra-
tico, al menos auimenta a interactividad y la participacién del alumno
que sigue siendo fundamentalmente receptor ya que sus interven-
ciones obedecen a instrucciones de la maquina y el programa infor-
mitico.
Si el equipo, sistema o programa, es capaz de recoger y tener en
cuenta las respuestas y elecciones del alumno, podriamos hablar de
un sistema multimedia de ensefianza programada y de un tercer ni-
vel de interactividad (sistema-usuario = S3-U3). Estos sistemas, en
a medida que permitan el control por parte del alumno, se convier-
ten en herramientas que éste utiliza para aprender y para expresarse
como emisor a la par que receptor de informaci6n, En este tipo de
relacién entre usuario y medio, que consideramos en un tercer nivel
de interactividad, es en la que se produce més interaccién y enten-
dimiento entre ambos, lo que no quiere decir que sea la relacién
ideal desde un punto de vista educativo, dada la imposibilidad de los
sistemas multimedia existentes de superar modelos neoconductistas
de aprendizaje. Se intenta un equilibrio entre la funcién receptora y
emisora del usuario pero siempre dentro de unos esquemas prede-
terminados y condicionados por las limitaciones del sistema.
La utilizacién de las tecnologfas multimedia en la educacién no
tiene por qué reducirse a los tipicos programas de adiestramiento 0
préctica, o a los tutoriales, que tanto abundan en la ensefianza con
16
ordenadores. Se pueden utilizar aplicaciones més abiertas, donde la
maquina ya no puede ajustar su respuesta a las intervenciones del
usuario, al que se le permite moverse con toral libertad por la infor-
macién proporcionada por el sistema. Disminuye, por lo tanto el
vel de interactividad y estariamos, por lo tanto, hablando de un cuar-
to tipo de interactividad (Usuario2). El control del alumno llega a su
maximo exponente cuando éste no se limita a navegar libremente
por la aplicacién disefiada por un «emisor» remoto, sino que utiliza
el medio para convertirse él mismo en emisor, (modelo U1), utiliza el
sistema como herramienta para programar o elaborar sus propios
materiales, sus mensajes multimedia para nuevos receptores.
Laeleccién entre los anteriores modelos de interactividad para la
elaboracién y la utilizacién de aplicaciones multimedia en la ense-
fanza no puede hacerse de forma arbitraria, dependerd del modelo
comunicativo y educativo del que se parte. Para nuestra propuesta
de alfabetizacién digital hemos elegido el modelo en el que el usua-
rio tiene mayor autonomfa, de ahi que, como més tarde veremos,
propongamos el uso de programas de autor como herramienta fun-
damental de expresién y creacién.
Ota de las implicaciones educativas de la tecnologia digital es la
posibilidad de crear documentos multimedia de gran complejidad y
alto grado de iconicidad, pudiendo incluso utilizarse entornos de
realidad virtual para presentar los contenidos educativos, libera en
gran medida al profesor de su funcién de presentar la informacién.
Estos nuevos medios capaces de presentar y representar mundos rea~
les o irreales podran utilizarse para simular situaciones de aprendi-
zaje cercanas a la experiencia directa del alumno, por lo que deberin
aprovecharse sobre todo para ofrecer al usuario la inmersién en s
tuaciones y procesos de dificil comprensi6n, o de complicada o im-
posible realizacion en la vida real
Los tradicionales medios de comunicacién de masas se estin
viendo afectados por la revolucién digital que permite la recepci6n a
a carta, individualizada y a gusto de cada uno. Esto deriva en la gran
cantidad de canales que han de estar disponibles y el consiguiente
exceso de informacién, exceso en cantidad, que no en variedad. En
realidad se trata de facilitar al maximo el acceso a lo que hay, no tan-
to ofrecer programas o productos adaptados a audiencias especii
cas. Las razones son obvias en una economia de mercado. De no
existir un criterio de servicio piiblico que garantice los productos
47
educativos minoritarios para una educacién entendida como dere-
cho de todos, los productores seguirin teniendo el beneficio econé-
mico como maximo objetivo.
Sila facilidad que la tecnologia digital nos da para personalizar
cada producto y/o adaptarlo a audiencias y fines especificos, se
aprovechara para mejorar su potencial educativo, tendriamos como
resultado una gran gama de productos multimedia de fécil integra-
cién curricular y susceptibles de ser utilizados en aprendizaje aut
nomo. Dado que la sobreabundancia de informacién y el inter
més por vender que por mejorar la calidad de la ensefianza puede
saturar el mercado de productos que se presentan como educativos,
profesores y alumnos necesitan desarrollar criterios y destrezas de
seleccién, clasificacién y valoracién de la informacién, para rescatat
Jo mas titil de entre todo lo disponible,
Otra de las caracteristicas de los nuevos medios derivada de la di-
gitalizacién de todo tipo de informacién (verbal oral y esctita,
audiovisual, sonora y visual) es Ia integracidn de lenguajes en docu-
‘mentos igteractivos. El procesamiento y, gpor qué no?, la elabora~
cidn de estos documentos exige que la alfabetizacién hasta ahora
predominantemente verbal se convierta en alfabetizacion digital
multimedia, cuyas caracteristicas, objetivos y posibles contenidos
abordamos en los proximos capitulos.
8
La dimensién digital
de la alfabetizacién multiple
Ya nos hemos referido en el capitulo anterior a la alfabetizacién en
sentido amplio como una preparaci6n basica para la vida. Utiliza-
mos la expresion alfabetizacin muiltiple para vesaltar las diferentes
dimensiones de esa capacitacién, y consideramos necesario poner
de manifiesto la amplitud del término alfahetizacién para dejar cla-
ro que con ella no nos referimos simplemente al tradicional saber
leer y escribir, sino a las destrezas, conocimientos y aptitudes ne:
sarias para vivir plenamente en sociedad y procurar un mundo me-
jor. Consideramos pues los fines timos de la educacién como con-
tinuo referente en cualquier tipo de alfabetizacién
En el capitulo anterior plantesbamos la necesidad de una nueva
alfabetizacién para la era digital, y muchas instituciones educativas
piblicas y privadas se estan planteando ya cuales pueden ser las des-
trezas basicas de esta alfabetizacién directamente relacionada con
las nuevas tecnologias multimedia. Honey y Tally (2001), por ejem-
plo, sefialan como basicas cuatro tipos de alfabetizacién para la era
digital. En primer lugar una alfabetizacion tecnolégica sobre el fun-
cionamiento de los dispositivos y los programas informéticos mas
comunes, Es interesante resaltar que la mejor forma de adquirir es-
tos conocimientos instrumentales es, como més adelante vamos a
explicar, poniéndolos en contextos donde se trate de responder a al-
guna necesidad educativa o tarea formativa, La segunda alfabetiza-
cién apuntada por estos autores es la alfabetizacion informacional,
49
ala que también vamos a referimnos a lo largo de este capitulo, con-
siderada como la capacitacién para ordenar, evaluar y analizar criti~
camente la avalancha de informacién digital a la que estamos some-
tidos. Bajo el término alfabetizacién comunicacional se incluyen una
serie de destrezas necesarias para comunicarse eficazmente en en-
tornos digitales, tales como saber plantear bien un razonamiento 0
tuna pregunta, distinguir entre una orden y una sugerencia, etcétera.
Por tiltimo Honey y Tally consideran la alfabetizacion para los me-
dios como un cuarto grupo de destrezas necesarias en la era digital.
Un grupo de destrezas necesarias para conseguir un pensamiento
critico, para convertirse en productores de multimedia, y para com-
portarse como ciudadanos responsables en un mundo cada vez més
digital. Mas adelante analizamos también la alfabetizacion mediati-
‘ca y la educacién para los medios, también llamada educacién en
materia de comunicacién (Garcia Matilla, 2003).
Se habla frecuentemente de la necesidad de ampliar el concepto de
alfabetizaci6n, o de una alfabetizaci6n global que comprenda otras al-
fabetizaciones. Esta alfabetizaci6n global, total, integral, 0 muiltiple,
como aqui preferimos llamarla tiene tres referentes basicos, impres-
cindibles e inevitablemente relacionados entre si: la informacion, la
‘persona y la sociedad, Con las necesarias salvedades y precisiones po-
ddriamos también considerar tres correspondientes dimensiones de la
alfabetizacién multiple: 1) alfabetizaci6n lingiifstica o informacional,
con la informacién como principal referente; 2) la alfabetizacién ética
‘0 moral, centrada sobre todo en la formacién integral de la persona,
3) laalfabetizacién relacional o social, en la que los fines sociales de
la educacién y las necesidades de cada época determinan la accién
educativa y alfabetizadora,
Estas tres dimensiones de la alfabetizacién miiltiple son comple-
mentarias entre si, habrn inevitablemente de solaparse y, si lo que
se pretende es una formacién integral de la persona, no tienen sen-
tido por separado. Encontramos, sin embargo, ocasiones en las que
¢s tal la polarizacién de los contenidos y objetivos hacia una de es-
tas dimensiones de la alfabetizacién basica, sobre todo hacia la di-
mension informacional, que parecen olvidarse los otros aspectos.
50
Aunquela dimensién informacional, actualmente llamada también
digital, es la mas reconocida y tratada al estudiar la alfabetizaci6n, no
podemos olvidar que la capacidad de procesar informacién corres-
ponde a una persona con determinados valores que se relaciona con
Jos demas en un contexto concreto. En este sentido, tratamos de evitar
un concepto de alfabetizacién aséptico, que se nos presenta como
una serie de destrezas en el tratamiento de la informacion depen
dientes sobre todo del tipo de lenguaje y del medio empleado. La al-
fabetizaci6n, sus contenidos y objetivos, nunca son independientes
del modela,de persona y modelo de sociedad que se pretende en
cada época y suele centrarse en el dominio de procesos que resultan
iitiles en sociedades, culturas y contextos determinados. Asi parece
entenderlo Semali (2001: 185) cuando dice que «la produccién de
significado a partir de las representaciones de los medios depende
del conocimiento compartido por la comunidad. Este conocimien-
to viene conformado por el sistema de valores y creencias de la co-
munidad, su concepcidn del mundo, su uso del lenguaje, y por la
forma en que cada uno se sitia en su propia cultura en relacién con
los demas».
Warschauer (1999: 2 y ss.) hace un breve recorrido histérico por
las diversas formas de concebir la alfabetizacién en las distintas épo-
cas. En él recoge los tres paradigmas de alfabetizacién escolar que
Castells y Luke distinguen en la reciente historia de Estados Uni-
dos, paradigmas todos ellos en gran parte determinados por las nor-
mas sociales, econémicas y culturales de las distintas épocas.
En el siglo XIX el paradigma clasico de alfabetizacion suponia el
conocimiento de la literatura y la ret6rica. La metodologia se cen-
traba en el aprendizaje memoristico, recitaciones orales, copia ¢
imitacién de la manera considerada «correcta» de hablar y escribir.
Para aprender se utilizaba la Biblia y un reducido nimero de obras
de la literatura griega y romana. Este paradigma, segtin los citados
autores, respondia a las necesidades de una estructura social aristo-
crética, en la que la tierra, el poder y el conocimiento estaban muy
concentrados en manos de unos pocos, y la educacién suponfa obe-
diencia al poder y a la tradicién.
“Tras la masiva industrializaci6n de principios del siglo xx, surge,
imbuido por las ideas de Dewey, un paradigma progresista de alfabe-
tizacién como un intento de proporcionar los conocimientos, las
destrezas y actitudes sociales necesarios en una sociedad comercial,
51
industrial y urbana. En este paradigma, la alfabetizaci6n se conside-
a sobre todo como una forma de expresi6n personal, y la metodo-
logia predominante se centraen la interaccién profesor-alumno y en
el aprendizaje por descubrimiento. Los alumnos estudian educacién
Civica, historias de aventuras y textos que ellos mismos producen.
El paradigma progresista pronto encontraria un serio competi-
dor ea el paradigma tecnocratico, que terminaria por hacer desapa~
recet al primero. Segiin el paradigma tecnocritico, la alfabetizacion
consistiria en la adquisicién de una serie de destrezas de supervi-
vencia necesarias para participar en la sociedad. La metodologia gira
en toro a [a ensefanza programada, a los materiales didécticos de
gutoaprendizaje mediante los que el profesor es simplemente facilita-
dor, a la consecucién de unos objetivos prefijados. Los contenidos
basicos de la alfabetizacién son fundamentalmente destrezas espect-
ficas totalmente descontextualizadas. El paradigma tecnocratico,
que aparece en los afios cuarenta, reflejaba y serviaa las necesidades
Je la estructura industrial fordista, predominante en esa época. A
Jos alutanos en las escuelas se les exigia la realizacién de tareas espe~
cificas cuidadosamente programadas, del mismo modo que se les
exigia trabajar a los empleados en las fabricas.
Ferguson (2003) advierte que ya desde hace muchos ahios emi-
nentes pensadores han mostrado su preocupacidn por la extensién
ela alfaberizaci6n, ya que se veia como problema que la gente nor-
mal aprendiese a leer y a escribir y pudiese desarrollar sus propias
Jdeas. En el capitulo anterior ya citabamos la consideracién de Platén
sobre la conveniencia o no de la escritura. En Egipto también se co-
hocfa la escritura fonética, pero existia también un gran interés por
parte de los escribas en no difundirla, pues euanta més gente la co-
Pociera, mas se limitaba su poder e influencia social. La polémica
Sobre la alfabetizacion generalizada ha llegado hasta épocas muy re-
Gentes. Delval (1990) recoge las palabras que el miembro del parla-
mento inglés Davies Giddy pronuncié en una sesién de 1807, en la
que se discutia el proyecto de ley sobre escuclas parroquiales, que
pretendia proporcionar dos afios de educacién gratuit a los nifios
pobres: «Sin embargo, por muy especioso que en teoria pueda pate-
fer el proyecto de proporcionar educacién a las clases trabajadoras
de los pobres, seria perjudicial para su moral y su felicidad; les en-
sefaria a despreciar su suerte en la vida en lugar de hacer de ellos
buenos sirvientes en agricultura y en otros empleos laboriosos a los
52
que su rango en la sociedad les ha destinado; en lugar de ensefiarles
Ja subordinacién, los convertiria en facciosos y relractarios, como
es evidente en los distritos manufactureros; les capacitarfa para leer
panfletos sediciosos, libros viciosos, y publicaciones contra la eris-
tiandad; les haria insolentes con sus superiores; y, en pocos aiios, el
resultado serfa que la legislatura veria necesario dirigir el fuerte bra~
20 del poder hacia ellos y proporcionar a los magistrados ejecutivos
eyes mucho més vigorosas que las que existen actualmente>.
A lo largo dela historia, el deseo de unos pocos de mantener el
poder ha llevado a mantener también la ignorancia de otros mu-
chos, alos que la afabetizacién podia haber servido de liberaci
Sin embargo, la alfabetizacién no necesariamente conlleva ni libera-
ci6n ni transformacién del statu quo. El saber leer y escribir se ha
visto en ocasiones como gonveniente incluso para las clases trabaja-
doras, siempre, eso sf, que se mantuviesen las distancias, Es decir, se
propone generalizar una alfabetizacién que le permita al individuo
tareas como escribir una solicitud, entender un decreto, hacer ano-
taciones, escribir con cierta correcci6n, etcétera, con el objetivo de
conseguir una mano de obra més cualificada.
Los més capaces pueden aprender incluso a leer un periédico y
obras seleccionadas de los maestros de la literatura. Sin embargo,
como sefiala Ferguson (ibid.), no existia el menor atisbo de pensa-
miento critico ni mucho menos la posibilidad de conseguir una
autonomia critica, sino que Ja alfabetizacion se entendia como la ad-
quisicién de las destrezas basicas de decodificaci6n del lenguaje ver-
bal, es decir, de saber leer para interpretar el mundo de la forma que
indicase la cultura hegeméniea a la que habia que someterse, Ex la
Edad Media, por ejemplo, algunos sectores de la Iglesia catélica
comprenden la conveniencia de que el pueblo sepa leer para asf te-
ner acceso a las Sagradas Escrituras, pero esta alfabetizacion, se ad-
vertia, conllevaba el peligro de querer interpretarlas libremente.
De hecho, y seguimos de nuevo a Ferguson, cada vez que la alfa-
betizacién se ha entendido como forma de liberacién intelectual o de
cualquier otro tipo, e ha intentado reconducirla hacia interpretaciones
més benignas. «Puede incluso quedar reducida a una actividad de gen-
tebien mediante laque se enseiia alos pequefios Juanito y Juanita aes-
cribir bien y clarito para que consigan un buen trabajo el dia de mafia-
2 ‘O puede circunscribirse a un mudo de creatividad apolitica en el que
las palabras son un medio para tejer suefios. Aunque yo me inclino
58
ae
por la segunda posibilidad ~nos dice Ferguson-, desde un punto de
vista educativo o social, ninguno de los dos enfoques es adecuado
para conseguir una democracia en buen estado de salud».
La convivencia democratica como fin de la alfabetizacién nos
obliga a educar para la democracia y a democratizar la educacién, a
desarrollar la autonomia critica del individuo en su entorno social.
Las dimensiones de formacién personal y social propias de la alfabe~
tizacién miltiple, como se ha visto, aparecen en los paradigmas mas
progresistas de cualquier época, no suponen una novedad de la era
digital. Muy al contrario, al hablar de la alfabetizacién digital son
‘muchos los que olvidan estas dimensiones para centrarse tinicamente
en una serie de destrezas en el manejo de lenguajes y dispositivos, en
los procedimientos mecénicos de decodificacién y codificacién.
Precisamente por el grado de tecnificacién de la sociedad y la
educacién en la actualidad, que nos sitian cerca del paradigma tec-
nocritico apuntado, conviene recordar que, el concepto en si de al-
fabetizacin, centrado en un principio exclusivamente en el lenguaje
verbal y en los procedimientos mecénicos de codificacién y decodi-
ficacin de textos, ya evolucioné sustancialmente en las tltimas dé-
cadas del siglo xx hacia modelos mas centrados en el desarrollo per-
sonal y el bien social. En la mayoria de los tratados y planes de
alfabetizacién, sobre todos los promovidos por la UNESCO, se su-
peraba su caracter meramente instrumental de lectoescritura, para
plantearse sus implicaciones individuales y sociales, asi como la fina~
lidad tltima de la alfabetizacién y su influencia en la transformacién
de los modelos de sociedad.
Segiin definicién de la UNESCO, es analfabeta funcional la per-
sona que no puede emprender aquellas actividades en las cuales la
alfabetizaci6n (saber leer y escribir) es necesaria para la actuaci6n
eficaz en su grupo y comunidad: «Una persona se considera alfabe-
tizada cuando en su vida cotidiana puede leer y escribir, compren-
diéndola, una oracién corta y sencilla ...] La alfabetizacién funcio-
nal se refiere a aquellas personas que pueden realizar todas las
actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su grupo y
comunidad, y que ademas les permite continuar usando la lectura,
laescritura y el célculo para su propio desarrollo y el de su comuni-
dad» (UNESCO, 1986).
Con la aparicién de nuevos y sofisticados dispositivos para la
creacién de textos multimedia en soportes digitales, con la combi-
54
nacién digital de diversos sistemas simbélicos, corremos el riesgo
de volver a centrar nuestra atencién en el estudio de las «formas» en
detrimento del «contenido», no podemos caer en el error de que-
darnos en el estudio de los «medios», sin llegar alos «fines». Es éste
un problema actual que puede incrementarse en un futuro préximo,
dada la importancia que se da al manejo de los dispositivos y la poca
atencién que se presta al estudio de los lenguajes. Como sefiala Pla-
sencia (2001: 165), los jévenes y nifios estan «antes en condiciones
de editar audiovisuales que de reflexionar sobre el contenido que
editan». ELavance en la edici6n digital de video, a aleance ya de cual-
quiera con un ordenador personal, cuando la alfabetizaci6n audio-
visual no ha tenido un avance paralelo, viene a confirmar dicha ob-
servacién. Lo mismo podria decirse, y tal vez con mayor raz6n, de
Jos nuevos hiperdocumentos multimedia interactivos, en los que,
de forma mis especifica, se centra la alfabetizacién digital
Para Wells (1990), «estar plenamente alfabetizado es estar en con-
ciones de poder enfrentarse convenientemente con diferentes tex-
tos a fin de acceder a la acci6n, sentimiento u opinién en ellos pro
puestos en el contexto de un campo social determinado».
Cuando el «campo social determinado» del que nos habla es la
sociedad digital en la que convivimos con infinidad de documentos
multimedia, interactivos 0 no, es l6gico pensar que la alfabetizacién
en este contexto consistisfa en capacitar al individuo para enfrentar-
se a textos variados en cuanto a su codificacién y su soport
En su anilisis de las condiciones para una alfabetizacién total,
Wells (1990) explica cémo, en los tltimos veinte afios aproximada-~
mente, la nocién tradicional de alfabetizacién (que se ha entendido
como ia aplicacién individual de una serie de técnicas para codificar
© decodificar cualquier texto escrito) ha experimentado una cud-
druple transformacién.
La primera transformacin se basa en el reconocimiento de la
diversidad de los textos, la gran variedad de funciones y propésitos,
iitiles en nuestras vidas, que tienen éstos. Sostiene Wells que «dife-
rentes propésitos dan lugar a diferentes tipos de textos, que requieren
cada uno un modo diferente de comprensién. Por consiguiente, es-
tar alfabetizado significa tener un repertorio de procedimientos y la
habilidad para seleccionar el procedimiento adecuado cuando nos
confrontamos con distintos tipos de textos y la intencién de realizar
dicha confrontacién»
55
Los tipos de textos con los que mas frecuentemente nos encon-
tramos en la sociedad occidental no son aquellos cuyo propésito
principal es la «transmisién de informacién factual»: libros de refe-
rencias, memorias de trabajo, manuales escolares, etcétera, sino otro
tipo de textos que estén «conectados directamente con la accién>,
como anuncios publicitarios, mensajes, notas, eteétera, cuya recep
cidn lleva a algtin tipo de accién, Existe ademas, siempre segin
Wells, una tercera categoria que incluye textos que ofrecen no exacta-
mente informacién, sino «la interpretacién del autor del significado
de esta informaci6n o de algiin aspecto de la experiencia humana,
real o imaginaria», tales como exposiciones sobre teorias cientificas,
historias y biografias, asi como novelas, poemas y obras de teatro
‘Tradicionalmente, al hablar de alfabetizacion, se ha prestado més
atencién a capacitar a los individuos para enfrentarse con textos que
transmiten informacién (corresponden al modo informacional y re-
quieren procedimientos orientados hacia la informacién), y a aque-
llos cuya funcién principales indicaraccién (corresponden al modo
funcional y requieren procedimientos orientados a la accién efecti-
va). Sin embargo, aunque éstos son ciertamente importantes para
los asuntos précticos de la vida diaria -sostiene Wells-, es el tercero,
orientado hacia Ia reflexién critica ¢ imaginativa, «el del “pensa~
miento letrado” (literate thinking), el mas vital para la plena partici-
pacién en una sociedad alfaberizada, ya que los textos de este tipo
constituyen los recursos intelectuales y espirituales de una sociedad
y es enfrenténdonos con dichos textos que desarrollamos, descubri-
‘mos y comprendemos lo que somos, creemos y valoramos».
La segunda gran transformacién que ha sufrido la nocién tradi-
cional de alfabetizacién se deriva del reconocimiento de la o «alfabetizacién linguits-
tica». Ha pasado a ser el término de moda, desplazando incluso ala
palabra «informacién>, por el mero hecho de que ésta, objeto de la al-
fabetizacion, esta digitalizada.
Otra serie de términos anglosajones relacionados con la alfabeti-
zacién que aluden més a la tecnologia que a los contenidos y que
también se esta extendiendo a todo el mundo en el campo de las
TIC e Internet es la formada por el prefijo «e-» de electronic, y tér-
minos como aprendizaje (e-learning), comercio (e-commerce), ne-
gocios (e-business), gobierno (e-government), etcétera.
La definicién de e-learning que la Unién Europea utiliza en sus
documentos oficiales es un buen ejemplo del sesgo tecnol6gico:
«e-learning se define como la aplicacién de nuevas tecnologias mul-
timedia e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando
58
acceso a recursos y servicios, y posibilitando el intercambio y la co-
laboraciéne.
‘También en el caso de alfabetizacién se ha creado el concepto
«.
‘También la denominacidn «alfabetizacién digital», a pesar de su
relativamente reciente aparicién y su utilizacién indiscriminada,
tiene ya sus propias conngtaciones. Una de ellas es que se aplica
s6lo cuando la informacién es multimedia y los documentos no li-
neales ¢ interactivos. Algunos expertos, ademés, limitan el significa
do de alfabetizacién digital a la utilizacién de informacién en redes
como Internet; y otros al uso del ordenador.
Uno de los autores que mas ha contribuido a la gran popularidad
de la expresi6n alfabetizacidn digital ha sido Paul Gilster, con la pu-
blicacién en 1997 de su libro Digital Literacy. ¥ es precisamente
esta publicacién un buen ejemplo de la confusion existente en tor-
no a un concepto que se ha impuesto més por la influencia del dis-
curso tecnolégico que por la necesaria precisién terminolégica. En
la primera pagina de su libro, Gilster comienza definiendo la alfabe-
tizacién digital como «la capacidad de comprender y usar la informa-
cidn en miiltiples formatos, y de fuentes varias cuando se presenta a
través de ordenadores». En paginas sucesivas aclara que no se trata
simplemente de lees; sino de comprender y de «pensar criticamen-
te» (Gilster, 1997: 3), y que la alfabetizacién digital tiene més que
ver con el dominio de las ideas que con el dominio del teclado
(ibid.s 15). Nicholas y Williams (1998) critican esta obra de Gilster
por no estar «muy bien organizada, ni siguiendo una logica» (cit.
en Bawden, 2001). En varias ocasiones, Gilster, el maximo expo-
nente de la alfabetizaci6n digital, se refiere a la
(ibid.: 35).
Gilster sugiere la existencia de cuatro competencias centrales en
la alfabetizacién digital, con independencia de los cambios tecnol6-
gicos: 1) construccién de conocimiento (a la que dedica el capitulo 7
de su obra); 2) busqueda en Internet (capitulos 3 y 6); 3) navegaci6n
por hipertexto (capitulo 5); y 4) evaluacién del contenido (capitu-
lo 4), Se ha acusado a este autor, pionero en la definicién de alfaberi-
zacion digital, de identificar la alfabetizacién digital con lo que po-
driamos llamar una alfabetizacién para Internet, Es una tendencia
que se ha incrementado en los tiltimos afios, pero, a pesar de la gran
importancia que Gilster da al mundo de las redes, en opinion de
Bawden (2001), seria un error igualar su concepcién de alfabetiza-
cin digital con alfabetizacién en Internet, ya que «en el contexto de
la construccién del conocimiento, que Gilster considera como uno
de los componentes centrales en Ia alfabetizacién digital, concreta-
mente destaca que esto requiere evidencia a través de miiltiples fuen~
tes, y no sélo de la wwwy. Internet deberia considerarse una entre
muchas de las fuentes de ideas en una sociedad tecnolégica como
pueden ser los libros de referencia en las bibliotecas, os periédicos y
revistas de ocio impresos, la televisi6n, y las obras literarias impresas.
En esta exposicién hemos elegido el término «digital» para de-
signar la alfabetizaci6n necesaria en nuestros dias por lo que ha su-
puesto la digitalizacién en la forma de creat, estructurar y acceder a
la informacion. Nuestro interés, sin embargo, no se centra tanto
en la forma de codificar la informacién desde el punto de vista téc-
nico, ni en la clase de soporte fisico, sino en el tipo de lenguajes uti-
lizados en los documentos predominantes y su propuesta comunica-
tiva implicita. El lector habra observado que ya en paginas anteriores
hemos identificado la «alfabetizaci6n digital» con «alfabetizacién mul-
60
timedia», expresiones que consideraremos como sinénimos en estas
paginas.
La alfabetizacién digital 0 multimedia que aqui proponemos
para el tercer milenio ser aquella que capacite a las personas para
utilizar los procedimientos adecuados al enfrentarse criticamente a
distintos tipos de texto, (diferentes en cuanto a su funcién y su sis-
tema de representacidn simbélica), y para valorar lo que sucede en
el mundo y mejorarlo en la medida de sus posibilidades,
3. La alfabetizaci6n digital
como alfabetizacién informacional
Enel concepto global de alfabetizaci6n digital de caracter multime-
dia que utilizamos en esta publicacién incluimos integradas las dis
tintas alfabetizaciones centradas en la informacién y los lenguajes.
La alfabetizacién multimedia comprende los diversos contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se consideran
como bsicos ¢ imprescindibles para la comunicacién, expresion y
representacién utilizando distintos lenguajes y medios.
Para profundizar en el concepto de alfabetizaci6n informacional
y sus numerosas acepciones resulta de gran interés el estudio de
David Bawden, «Alfabetizacién informacional y alfabetizaci6n digi-
tal, Revisidn de los conceptos». Como él mismo sefiala en la presen-
tacida, «el articulo comienza con el concepto bisico de “alfabetiza-
cin”, que se expande para incluir nuevas formas de alfabetizaci6n, mis
acordes con los complejos entornos informacionales. Algunas de é
tas, como la alfabetizacién informatica, la bibliotecaria y la alfabet
zacién en medios, estén ampliamente basadas en destrezas especi-
ficas, pero las sobrepasan en alguna medida, Estas alfabetizaciones
conducen a conceptos generales, como son alfabetizacién informa-
cional y alfabetizacién digital, que estando basadas en conocimiento,
percepciones y actitudes, se apoyan en las alfabetizaciones basadas
en destrezas mis simples».
‘Tyner (1998: 92-97), por su parte, considera seis diferentes mul-
tialfabetizaciones para cubrir lo que para nosotros constituyen los
contenidos de una educacién digital 0 multimedia basica.
Esta autora destaca tres alfabetizaciones instrumentales y otras
tes representacionales. Las tres primeras estarian relacionadas con
61
También podría gustarte
- Louise Huber - Los Signos ZodiacalesDocumento385 páginasLouise Huber - Los Signos ZodiacalesManuel Palacios100% (6)
- Jacques Sadoul - El Enigma Del ZodiacoDocumento146 páginasJacques Sadoul - El Enigma Del ZodiacoManuel PalaciosAún no hay calificaciones
- Los Relojes Cósmicos - Michel Gauquelin-2 PDFDocumento167 páginasLos Relojes Cósmicos - Michel Gauquelin-2 PDFamalthea11Aún no hay calificaciones
- Plutón en Las Casas (Bruno Huber)Documento30 páginasPlutón en Las Casas (Bruno Huber)kaliyuga123100% (1)
- El Diablo, La Torre, La Estrella, La Luna, El Sol, El Juicio, El Loco y El MundoDocumento17 páginasEl Diablo, La Torre, La Estrella, La Luna, El Sol, El Juicio, El Loco y El MundoManuel PalaciosAún no hay calificaciones
- Santa María TindúDocumento2 páginasSanta María TindúManuel PalaciosAún no hay calificaciones
- Anne Cauquelin - Las Teorias Del ArteDocumento73 páginasAnne Cauquelin - Las Teorias Del ArteManuel Palacios100% (3)
- Alquimia - Stanislas Klossowski de Rola PDFDocumento128 páginasAlquimia - Stanislas Klossowski de Rola PDFSantiago Ramírez100% (4)