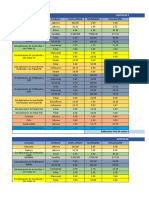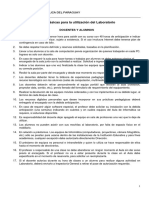Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carlos A. Soto Unidad 2
Carlos A. Soto Unidad 2
Cargado por
Carlos Soto0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasTítulo original
Carlos a. Soto Unidad 2
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasCarlos A. Soto Unidad 2
Carlos A. Soto Unidad 2
Cargado por
Carlos SotoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
ETICA DE LA INVESTIGACION CON HUMANOS
La investigación en seres humanos permite mejorar el diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades. Sin perjuicio de los beneficios indudables para la humanidad, se
debe tener presente que la historia de este tipo de investigación muestra que cada vez
que su práctica se separó de la reflexión moral y del control social, se produjeron
hechos aberrantes y diversos atropellos a los derechos humanos (antes, durante y
después de la Segunda Guerra Mundial). Actualmente se asiste a un vivo debate entre
las tendencias favorables a una flexibilización ética, que permita abatir los tiempos y
los costos de la experimentación, y las contrarias, que sostienen que es inaceptable
permitir un doble estándar ético que convertiría a personas y poblaciones vulnerables
en meros medios para el logro de un beneficio para la humanidad o la ciencia. El
debate se centra en abrir la puerta o no al uso de placebo en ensayos clínicos
controlados cuando existe un tratamiento conocido y en asegurarle o no a los
participantes los beneficios de tratamientos sin costo. Hasta el momento, la legislación
nacional en la materia (decreto 379/008) ha resistido la tendencia a la flexibilización.
Pero el país no escapa al debate global en la materia. La revisión de las normativas
éticas es un proceso necesario, producto de la reflexión ética permanente. Sin
embargo, esta actualización no debe retroceder en los estándares éticos
consensuados, priorizando la protección de los participantes de la investigación sobre
cualquier otro interés.
Para comprender la necesidad de que existan pautas éticas reguladoras de la
investigación en seres humanos debemos mencionar los sucesos que las inspiraron a lo
largo de la historia. Es interesante destacar que la reflexión moral reguladora siempre
existió, al igual que la ética del investigador, pero a medida que surgieron distintas
transgresiones y abusos hacia los participantes, se fueron estableciendo respuestas en
forma de pautas, guías y declaraciones tendientes a normatizar la investigación y
consensuar los mínimos estándares éticos. Este ciclo de “transgresión-respuesta
normativa” en relación con la investigación con seres humanos aún sigue en vigencia.
destacamos dos puntos especialmente sensibles en este ítem: el uso de placebo y los
beneficios posinvestigación, que, como señalamos, fueron los puntos que centraron el
debate internacionalmente. Al tomar como referencia la versión 2000 de la
Declaración de Helsinki, el decreto 379/008 solo admite “el uso de placebo o ningún
tratamiento únicamente a las situaciones en que no se dispone de procedimientos
preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados”. Asimismo, la comparación de
beneficios, riesgos, costos y eficacia deberá realizarse con los “mejores métodos
preventivos, diagnósticos y terapéuticos probados en cada caso”. En lo que respecta a
los beneficios posinvestigación establece claramente que los sujetos de investigación
al finalizar la misma “deberán tener la certeza de contar con los beneficios derivados
de la investigación”.
Se debe resaltar la necesidad de desarrollar investigación científica como herramienta
crucial para mejorar la calidad de vida de nuestra población y alcanzar un estado de
salud óptimo.
La historia de la investigación en seres humanos nos enseña que es necesario
encuadrarla en un marco de reflexión ética que permita asegurar el respeto por los
derechos de los sujetos de investigación. Esta consideración es esencial ya que existe
una cierta tendencia mundial a la flexibilización ética utilitarista como forma de
eliminar “trabas” al desarrollo de la investigación. Hasta el momento la normativa de
nuestro país no ha reflejado dichos retrocesos.
La revisión de las normativas éticas es un proceso necesario, producto de la reflexión
ética permanente. Sin embargo, esta actualización no debe retroceder en los
estándares éticos consensuados, priorizando la protección de los participantes de la
investigación sobre otros intereses.
También podría gustarte
- Braulio Ensayo 1 Descartes, Platón y Aristóteles Al Rescate de Un NáufragoDocumento13 páginasBraulio Ensayo 1 Descartes, Platón y Aristóteles Al Rescate de Un NáufragoBraulio Andrés Rosero RoseroAún no hay calificaciones
- Procedimiento Calibracion MultidosDocumento4 páginasProcedimiento Calibracion MultidosJuan RoaAún no hay calificaciones
- Guía Del Tema de Variables de ProcesoDocumento7 páginasGuía Del Tema de Variables de ProcesoAndrés Felipe AcostaAún no hay calificaciones
- Carlos A. Soto Unidad 3Documento2 páginasCarlos A. Soto Unidad 3Carlos SotoAún no hay calificaciones
- 5 - Mostrar El Nombre, El Salario y El Número de Departamento de Todos Los Empleados Cuyo Salario Sea Igual A Uno de Los Salarios Del Departamento Número 20Documento1 página5 - Mostrar El Nombre, El Salario y El Número de Departamento de Todos Los Empleados Cuyo Salario Sea Igual A Uno de Los Salarios Del Departamento Número 20Carlos SotoAún no hay calificaciones
- OnceDocumento1 páginaOnceCarlos SotoAún no hay calificaciones
- Select First - Name, Salary, Department - Id From HR."EMPLOYEES" Where Salary All (Select Salary From HR."EMPLOYEES" Where DEPARTMENT - ID 20)Documento2 páginasSelect First - Name, Salary, Department - Id From HR."EMPLOYEES" Where Salary All (Select Salary From HR."EMPLOYEES" Where DEPARTMENT - ID 20)Carlos SotoAún no hay calificaciones
- Sistema de Costos Por ProcesoDocumento14 páginasSistema de Costos Por ProcesoJavier Jr Vázquez100% (1)
- Ejercicios Funciones Conjunto-1Documento19 páginasEjercicios Funciones Conjunto-1Aleyda NoriegaAún no hay calificaciones
- Costos de Produccion Maiz BarretoDocumento16 páginasCostos de Produccion Maiz BarretoPedro GuevaraAún no hay calificaciones
- AlmacénDocumento25 páginasAlmacénJaime Clemente MatosAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento4 páginasActividad 1Jhulexi MartínezAún no hay calificaciones
- Protocolo de Seminario #5Documento14 páginasProtocolo de Seminario #5Abraham MorilloAún no hay calificaciones
- Computadora - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento6 páginasComputadora - Wikipedia, La Enciclopedia LibredeborahhhAún no hay calificaciones
- Tristan Platt (1978) - Entre Ch'awxa y Muxsa. para Una Historia Del Pensamiento Político AymaraDocumento57 páginasTristan Platt (1978) - Entre Ch'awxa y Muxsa. para Una Historia Del Pensamiento Político AymaraClaudio RamosAún no hay calificaciones
- Reglamento Laboratorio ComputacionDocumento2 páginasReglamento Laboratorio ComputacionJack QuestAún no hay calificaciones
- Problemas Resueltos DESKREP-CAP1Documento85 páginasProblemas Resueltos DESKREP-CAP1Gustavo Ac BoAún no hay calificaciones
- CV Fredi Joao SantosDocumento2 páginasCV Fredi Joao SantosTecove LogisticAún no hay calificaciones
- Libro Fraudes ParanormalesDocumento273 páginasLibro Fraudes ParanormalesfagchAún no hay calificaciones
- Actividad 6Documento13 páginasActividad 6GasparAún no hay calificaciones
- Capítulo 2Documento8 páginasCapítulo 2milton erazoAún no hay calificaciones
- TALLER 2 Destilador Flash COMPUDocumento7 páginasTALLER 2 Destilador Flash COMPULaura Aguilar NavasAún no hay calificaciones
- Cronograma Medieval - 1 Cuat. 2019Documento3 páginasCronograma Medieval - 1 Cuat. 2019Sofía ForteAún no hay calificaciones
- Capitulo v. Fisica II Hidrodinamica 2014Documento45 páginasCapitulo v. Fisica II Hidrodinamica 2014miguelAún no hay calificaciones
- Ex Final Auditores Trinorma (SIG) - 2021Documento4 páginasEx Final Auditores Trinorma (SIG) - 2021Diana Puescas OjedaAún no hay calificaciones
- Protocolo para AuditoriasDocumento6 páginasProtocolo para AuditoriasManuelAlbisAún no hay calificaciones
- Doramas Apratados para VerDocumento4 páginasDoramas Apratados para VerMaria SanchezAún no hay calificaciones
- Monografia FinalDocumento30 páginasMonografia FinalJose CuencaAún no hay calificaciones
- InjectoClean 5556 OsciloscopioDocumento1 páginaInjectoClean 5556 Osciloscopioosciloscopio39Aún no hay calificaciones
- Evidencias Del Juego ChukaDocumento8 páginasEvidencias Del Juego ChukaDaniel HernandezAún no hay calificaciones
- CASOSDocumento6 páginasCASOSRoger LauAún no hay calificaciones
- Motores SincronicosDocumento7 páginasMotores Sincronicososvaldo perezAún no hay calificaciones
- Relieve de La CostaDocumento10 páginasRelieve de La CostaLelis Valdivia Rengifo100% (2)
- Taller de Alfabetización y Literatura Infanto JuvenilDocumento6 páginasTaller de Alfabetización y Literatura Infanto JuvenilMarcelaAún no hay calificaciones