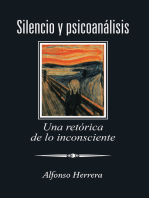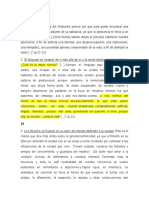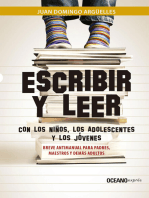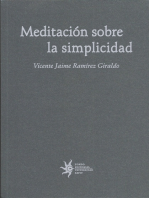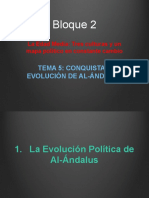Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aurea mediocritas, la dorada mediocridad
Cargado por
Cristóbal Domínguez Durán0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas1 páginaEste documento discute los peligros del lenguaje que busca imponer un único discurso y polarizar, en contraste con los beneficios del silencio, la escucha y la moderación. Argumenta que la verdad no es absoluta sino un compromiso individual y colectivo, y que tratar de imponer un único punto de vista genera consecuencias negativas como la polarización. Finalmente, propone que alejarse del ruido y vivir discretamente, escuchando a los demás con intención de entender, es una forma más valiosa de vivir.
Descripción original:
Título original
Aurea Mediocritas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento discute los peligros del lenguaje que busca imponer un único discurso y polarizar, en contraste con los beneficios del silencio, la escucha y la moderación. Argumenta que la verdad no es absoluta sino un compromiso individual y colectivo, y que tratar de imponer un único punto de vista genera consecuencias negativas como la polarización. Finalmente, propone que alejarse del ruido y vivir discretamente, escuchando a los demás con intención de entender, es una forma más valiosa de vivir.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas1 páginaAurea mediocritas, la dorada mediocridad
Cargado por
Cristóbal Domínguez DuránEste documento discute los peligros del lenguaje que busca imponer un único discurso y polarizar, en contraste con los beneficios del silencio, la escucha y la moderación. Argumenta que la verdad no es absoluta sino un compromiso individual y colectivo, y que tratar de imponer un único punto de vista genera consecuencias negativas como la polarización. Finalmente, propone que alejarse del ruido y vivir discretamente, escuchando a los demás con intención de entender, es una forma más valiosa de vivir.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Aurea mediocritas
Zenón de Elea, el mismo que se cercenó la lengua con sus dientes para arrojársela al
poderoso, escribió: “Recordad que la naturaleza nos ha dado dos orejas y una sola boca
para enseñarnos que vale más escuchar que hablar”. Pero en qué lugar colocar este
gesto, el de la atención, el del silencio respetuoso ante la palabra ajena, en la rutina
social de hoy día.
El habla es innegablemente natural y necesario en el ser humano, pero alberga violencia
cuando no lo rodea el silencio, cuando no espera una respuesta, cuando solo se dirige a
la imposición de un mensaje y un pensamiento único. Seamos razonables, la verdad, a
modo de visión del mundo, no existe sino como concepto autoritario para confrontar y
aplastar las maravillosas dudas que nos rodean. La ciencia sí tienes sus verdades y a
ellas nos abrazamos, por supuesto, con cuestiones de salud en juego.
La verdad, como cualquier absoluto, no es más que un compromiso individual y
colectivo, un tender hacia constructivo, ético y moral. El intento por imponer un
discurso único es algo escandaloso hasta el hartazgo en política, incluso en gobernantes
tan pintorescos como los de nuestro pueblo, cuyas consecuencias son el señalamiento
hacia personas del bando contrario y la polarización. También percibimos este intento
en la cultura que consumimos o en los medios de comunicación a los que nos
exponemos, incluso en pequeños periódicos como este. Generar ruido, generar mensaje,
hablar sin parar, cualquier cosa con tal de que no haya silencio. Lenguaje y más
lenguaje, las palabras que queremos escuchar. Y cala, vaya si cala. Todos tenemos la
verdad. Y es que aunque la ignorancia debería ofrecer humildad ante lo que se
desconoce, que lógicamente es casi todo, lo que ofrece casi siempre es entusiasmado
cuñadismo.
Frente a todo esto existe un tópico en la literatura que últimamente me produce
simpatía. Es el Aurea mediocritas o “dorada mediocridad”. Nace de unos versos de
Horacio que dicen: “Quien se contenta con su dorada mediocridad / no padece
intranquilo las miserias de un techo que se desmorona, / ni habita palacios fastuosos /
que provoquen la envidia”. Al final, lo que ha venido sugiriendo este tópico a lo largo
de la tradición literaria es que no estar en el centro de atención y vivir discretamente,
más allá del ruido ajeno, es algo infravalorado.
La vida quizá tenga un lugar importante en la rutina, en los viajes interiores o en el
callar comprometido con el espacio del otro, por eso una de las cosas más bellas y justas
que puede hacer el ser humano de hoy es alejarse, buscar y resguardarse en los
recovecos de la intimidad, cuidar a los suyos, ofrecer la mesa, leer algunas cosas, partir
el pan. No imponerse mediante ninguna palabra. Pronunciar algo ante el inmenso ruido
blanco del mundo resulta irrespetuoso y, además, de qué vale. Mejor hablar bajito,
escuchando, con las presencias fieles que aún nos aguantan cara a cara, y acompañar el
idioma de los demás con la intención de entender. Esto, para nosotros. Para el cuñado,
el político y demás pesados, la verdad y los combates de palabras.
También podría gustarte
- ConversemosDocumento1 páginaConversemosJuan Garcia SantosAún no hay calificaciones
- Arteta Aurelio - Tantos Tontos TopicosDocumento164 páginasArteta Aurelio - Tantos Tontos TopicosMarcelo Fernandez Gomez100% (3)
- Naturaleza Filosofia Parte 02Documento6 páginasNaturaleza Filosofia Parte 02CieloJacaySAún no hay calificaciones
- Filosofia Del Silencio Alejandro ArveloDocumento38 páginasFilosofia Del Silencio Alejandro ArveloJose Gabriel Shanlatte TavaresAún no hay calificaciones
- Vdugatto, Journal Manager, HumanidadymedicinaDocumento1 páginaVdugatto, Journal Manager, HumanidadymedicinaFrancisco Guerra NaranjoAún no hay calificaciones
- Cuándo Hablar, Cuándo CallarDocumento4 páginasCuándo Hablar, Cuándo CallarKarina LasesAún no hay calificaciones
- Manifiesto Sobre El Silencio - LarrosaDocumento2 páginasManifiesto Sobre El Silencio - LarrosaSool EdlpAún no hay calificaciones
- 09 Huéspedes y AnfitrionesDocumento5 páginas09 Huéspedes y AnfitrionesJuan SolernóAún no hay calificaciones
- Un Algebra Embrujada - William Ospina - El Arte de La ConversaciónDocumento5 páginasUn Algebra Embrujada - William Ospina - El Arte de La ConversaciónjdavidavilanAún no hay calificaciones
- Filosofía del silencio: menos palabras, más pensamientoDocumento38 páginasFilosofía del silencio: menos palabras, más pensamientoAdrixDuende67% (3)
- Un Arte en DesusoDocumento2 páginasUn Arte en DesusoLeonii Cruz Escalona100% (2)
- El ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoDe EverandEl ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoAún no hay calificaciones
- El Sentido Común y Cómo Ponerlo en Práctica: Descubre cómo aumentar tu inteligencia emocional para mejorar tus relaciones interpersonalesDe EverandEl Sentido Común y Cómo Ponerlo en Práctica: Descubre cómo aumentar tu inteligencia emocional para mejorar tus relaciones interpersonalesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Silencio Y Psicoanálisis: Una Retórica De Lo InconscienteDe EverandSilencio Y Psicoanálisis: Una Retórica De Lo InconscienteAún no hay calificaciones
- Saber EscucharDocumento5 páginasSaber EscucharYessica MoralesAún no hay calificaciones
- Etica NietzscheDocumento4 páginasEtica NietzscheJean GardunoAún no hay calificaciones
- Ensayos sobre el silencio: Gestos, mapas y coloresDe EverandEnsayos sobre el silencio: Gestos, mapas y coloresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Tesis CioranDocumento231 páginasTesis CioranDjebelmaralisAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El SilencioDocumento3 páginasEnsayo Sobre El SilencioJadimar de la Trinidad Oyaga CañasAún no hay calificaciones
- Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes: Breve antimanual para padres, maestros y demás adultosDe EverandEscribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes: Breve antimanual para padres, maestros y demás adultosAún no hay calificaciones
- El SilencioDocumento6 páginasEl Silencioaja21942014100% (1)
- Mi Mejor Escuela de La VidaDocumento5 páginasMi Mejor Escuela de La VidaAlexis tavarezAún no hay calificaciones
- Face to Facebook: Una temporada en El Manicomio GlobalDe EverandFace to Facebook: Una temporada en El Manicomio GlobalAún no hay calificaciones
- El ecosistema del silencio fértil: Viaje desde la palabrería hacia tu interioridad fecundaDe EverandEl ecosistema del silencio fértil: Viaje desde la palabrería hacia tu interioridad fecundaAún no hay calificaciones
- Pequeño Diccionario de La Desobediencia 1 PDFDocumento290 páginasPequeño Diccionario de La Desobediencia 1 PDFReilink67% (3)
- Deontología No Escrita - Kaufmann, José LuisDocumento7 páginasDeontología No Escrita - Kaufmann, José LuismanaqueloAún no hay calificaciones
- Chispas y CentellasDocumento80 páginasChispas y CentellasJosep Fortuny PouAún no hay calificaciones
- En busca del silencio: La atención plena en un mundo ruidosoDe EverandEn busca del silencio: La atención plena en un mundo ruidosoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- La imbecilidad, un rasgo esencial del ser humanoDocumento222 páginasLa imbecilidad, un rasgo esencial del ser humanoJOSAMX875% (4)
- El Hombre Sobrepasa Infinitamente Al Hombre. Fabrice HadjadDocumento3 páginasEl Hombre Sobrepasa Infinitamente Al Hombre. Fabrice HadjadJuan M. AndradaAún no hay calificaciones
- Sólo Se Que No Se NadaDocumento2 páginasSólo Se Que No Se NadaHoracioAún no hay calificaciones
- La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezDe EverandLa inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (18)
- La Filosofía Pesimista en La Obra de Emil M. CioranDocumento231 páginasLa Filosofía Pesimista en La Obra de Emil M. CioranGabriel PeskinAún no hay calificaciones
- El Dificil Arte de Escuchar - Clr. Eduardo Rodriguez - BibliografiaDocumento13 páginasEl Dificil Arte de Escuchar - Clr. Eduardo Rodriguez - BibliografiaPriscila celestinoAún no hay calificaciones
- 4 EscucharDocumento2 páginas4 EscucharMjesu FloresAún no hay calificaciones
- El sillón de pensar: Problemas culturales, soluciones culturalesDe EverandEl sillón de pensar: Problemas culturales, soluciones culturalesAún no hay calificaciones
- Ensayo sobre el poder del silencioDocumento2 páginasEnsayo sobre el poder del silencioHarli MedinaAún no hay calificaciones
- Carta A Hermolao BárbaroDocumento10 páginasCarta A Hermolao BárbaroJacqueline Calderón HinojosaAún no hay calificaciones
- Sobre El Elogio de La LocuraDocumento5 páginasSobre El Elogio de La LocuraJose Antonio VizcainoAún no hay calificaciones
- Mitología griega y ética socráticaDocumento9 páginasMitología griega y ética socráticaJhon HenaoAún no hay calificaciones
- Principios de una psicoterapia de la psicosisDe EverandPrincipios de una psicoterapia de la psicosisCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Historias del mundo para una cultura de paz: Propuestas para el aulaDe EverandHistorias del mundo para una cultura de paz: Propuestas para el aulaAún no hay calificaciones
- Ética para Alicia: Filosofía oriental para niños de hoyDe EverandÉtica para Alicia: Filosofía oriental para niños de hoyCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cioran Por Savater y J. MarinaDocumento31 páginasCioran Por Savater y J. MarinaPaulo Sainz CastroAún no hay calificaciones
- Como Vivir Solxs - Peter Pal PelbartDocumento9 páginasComo Vivir Solxs - Peter Pal PelbartnaylamanganielloAún no hay calificaciones
- FratelIi Tutti 12Documento1 páginaFratelIi Tutti 12Jeny GGAún no hay calificaciones
- Las culturas fracasadas: El talento y la estupidez de las sociedadesDe EverandLas culturas fracasadas: El talento y la estupidez de las sociedadesCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- Fenomenología Del SilencioDocumento10 páginasFenomenología Del SilencioJose Luis de MariaAún no hay calificaciones
- La Destruccion Del YoDocumento3 páginasLa Destruccion Del YoRo En SubidaAún no hay calificaciones
- Hispania RomanaDocumento53 páginasHispania RomanaBenitoLópezMontoro100% (2)
- La parábola Benidorm muestra la España actualDocumento1 páginaLa parábola Benidorm muestra la España actualCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- PrehistoriaDocumento40 páginasPrehistoriaCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Pueblos PrerromanosDocumento43 páginasPueblos PrerromanosBenitoLópezMontoroAún no hay calificaciones
- Trabajo Teoría Del DerechoDocumento2 páginasTrabajo Teoría Del DerechoCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- La Metáfora Del MetalDocumento1 páginaLa Metáfora Del MetalCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- La Hispania VisigodaDocumento13 páginasLa Hispania VisigodaCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Conquista y Evolución de AL-ÁndalusDocumento88 páginasConquista y Evolución de AL-ÁndalusCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Metáfora Del ColapsoDocumento1 páginaMetáfora Del ColapsoCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Texto de UnamunoDocumento1 páginaTexto de UnamunoCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento2 páginasClase 1Cristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- El AsturleonésDocumento2 páginasEl AsturleonésCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Biopolítica en Perro Muerto en TintoreríaDocumento14 páginasBiopolítica en Perro Muerto en TintoreríaCristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Arte e Ingenio en Gracián.Documento1 páginaArte e Ingenio en Gracián.Cristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Hacia Otra Imagen Política.Documento3 páginasHacia Otra Imagen Política.Cristóbal Domínguez DuránAún no hay calificaciones
- Cómo hacer slime - Práctica de polímero no newtonianoDocumento3 páginasCómo hacer slime - Práctica de polímero no newtonianoMaria Jara50% (2)
- Potenciales eléctricos en neuronasDocumento19 páginasPotenciales eléctricos en neuronaserick ulises sanjuan gonzalezAún no hay calificaciones
- Proyecto Formativo 1443678Documento91 páginasProyecto Formativo 1443678Nelson PayaresAún no hay calificaciones
- Plan de vida personal y equilibrioDocumento23 páginasPlan de vida personal y equilibrioMILENA HERNANDEZ AMAYAAún no hay calificaciones
- Información Del Elemento TelurioDocumento2 páginasInformación Del Elemento TelurioDaniel ParkerAún no hay calificaciones
- Artucio Montevideo y La Arq ModernaDocumento30 páginasArtucio Montevideo y La Arq ModernaOvidio SantosAún no hay calificaciones
- ARREGLO GENERAL Preliminar-2020 - RE ANGELUS GABRIEL - L-27750 Mm-ModelDocumento1 páginaARREGLO GENERAL Preliminar-2020 - RE ANGELUS GABRIEL - L-27750 Mm-ModelHéctor MedinaAún no hay calificaciones
- PETS-CO-029 Rev. 00 Excavacion de CalzadurasDocumento19 páginasPETS-CO-029 Rev. 00 Excavacion de CalzadurasDeiry Yurita Silva FloresAún no hay calificaciones
- La Ictiofauna de Los Esteros de CamaguanDocumento13 páginasLa Ictiofauna de Los Esteros de Camaguanveliger100Aún no hay calificaciones
- Orden CerradoDocumento44 páginasOrden CerradoOmar Alex Apaza MarcaAún no hay calificaciones
- La Psicofisiológica y Su Objeto de EstudioDocumento5 páginasLa Psicofisiológica y Su Objeto de EstudioGerick CalderónAún no hay calificaciones
- Yeldy Vidal ControlS4Documento5 páginasYeldy Vidal ControlS4orianaAún no hay calificaciones
- Galvanómetro MedicionesDocumento8 páginasGalvanómetro MedicionesnacolAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Notas Quimica AplicadaDocumento50 páginasCuaderno de Notas Quimica AplicadamaryAún no hay calificaciones
- Cefalexina, antibiótico betalactámico de amplio espectroDocumento5 páginasCefalexina, antibiótico betalactámico de amplio espectroYesita EnfAún no hay calificaciones
- Actividades de Oraciones IncompletasDocumento7 páginasActividades de Oraciones IncompletasBeln_AcurioAún no hay calificaciones
- Taller de Reglas de ProbabilidadDocumento2 páginasTaller de Reglas de ProbabilidadAlexander URUENA VIDALAún no hay calificaciones
- Informe N°5-Topografía-Minera DESCRPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESDocumento18 páginasInforme N°5-Topografía-Minera DESCRPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESPaulo Roa100% (1)
- Foro Tematico Calificlable F & QDocumento3 páginasForo Tematico Calificlable F & QNick Arthur Sebastian CarrascalAún no hay calificaciones
- Ou 2Documento177 páginasOu 2Willy Ciprian PuenteAún no hay calificaciones
- Cito EsqueletoDocumento10 páginasCito EsqueletoRocío PonceAún no hay calificaciones
- Cuidados Del Recién NacidoDocumento18 páginasCuidados Del Recién NacidoOriana HernándezAún no hay calificaciones
- Clasificación Taxonómica y Especies de ArrozDocumento28 páginasClasificación Taxonómica y Especies de ArrozMaria Espino100% (2)
- Unidad de transmisión T20-25AP/SP/SPBDocumento296 páginasUnidad de transmisión T20-25AP/SP/SPBRicardoAún no hay calificaciones
- Ensayo CBR suelo diseño proctorDocumento29 páginasEnsayo CBR suelo diseño proctorThaliaAún no hay calificaciones
- SP FICHA-AmarokDocumento4 páginasSP FICHA-AmarokRaul BandaAún no hay calificaciones
- Soteriología 1Documento5 páginasSoteriología 1Elias PonteAún no hay calificaciones
- Diaz Leiva - Fime - 2020Documento57 páginasDiaz Leiva - Fime - 2020Carlos RobertoAún no hay calificaciones
- Principio de Sostenibilidad Gestion AmbientalDocumento8 páginasPrincipio de Sostenibilidad Gestion AmbientalCarlosAldairRiveraVasquezAún no hay calificaciones
- IntructivoProcesos Gerenciales IngetecDocumento95 páginasIntructivoProcesos Gerenciales Ingetecnathalia giraldoAún no hay calificaciones