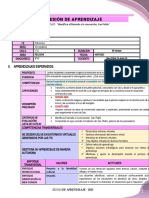Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anarrativa Hispanoamricanashawlibro
Anarrativa Hispanoamricanashawlibro
Cargado por
Miguel Angel Creuz Rivera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas101 páginasTítulo original
ANARRATIVA HISPANOAMRICANASHAWLIBRO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas101 páginasAnarrativa Hispanoamricanashawlibro
Anarrativa Hispanoamricanashawlibro
Cargado por
Miguel Angel Creuz RiveraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 101
DONALD L. SHAW
NUEVA NARRATIVA
HISPANOAMERICANA
BOOM. POSBOOM. POSMODERNISMO
Oy N OID): 9-
Donald L. Shaw toma como punto de
partida los minos en que se plantea el
debate en torno a la narrativa en Hispa-
noamérica desde hace ya tantos afos. Por
una parte hay una serie de autores que pro-
ponen una realidad esencialmente politica
y social que se cuestiona desde posiciones
que van desde la protesta ética indignada
hasta la ideologia abiertamente revolucio-
naria. Por otra parte, hay un cuestiona
miento total de la realidad. “No hay clasifi-
cacién del universo que no sea arbitraria y
conjetural, La raz6n es muy simple: no sa
bemos qué cosa es el universo”, escribid
Borges. La desintegracién aparente del
mundo antes aceptado como “real” dejé al
escritor enfrentado con su propio genio
creador. Esta liberaci6n de la fantasia, junto
con el impacto del Surrealismo, y otros fac
tores de caracter politico y social, son para
Donald L. Shaw determinantes para el pro-
ceso que desembocé en el boom de la
nueva novela, que a pesar de la gran diver-
sidad ideol6gica y estilistica de sus autores
puede estuciarse como un movimiento glo-
bal en el que esta vision desintegradora de
la realidad encontré su modo de expresi6n
preferido. Hacia mediados de los afios 70 y
principios de los 80 podemos identificar
una reaccién contra el boom que se conoce
como posboom. Bajo el impacto de los atro-
ces acontecimientos histéricos de ese pe-
riodo, algunos escritores volvieron al “aqui
y ahora” de Hispanoamérica, tanto en el
compromiso politico y social, como en
el uso de un lenguaje y una sintaxis esen-
cialmente latinoamericanos. Prolongacién
del posboom seria un posmodernismo que
intensifica, a veces de forma radical, las
tendencias antirrealistas y antimiméticas del
boom; un término, el de posmodernismo,
que conlleva la nocién de una heterogenei-
dad total en el campo literario, sin ninguna
tendencia dominante.
Donald L. Shaw
Nueva narrativa
hispanoamericana
Boom. Posboom. Posmodernismo
NOVENA EDICION
CATEDRA
CRITICA Y ESTUDIOS LITERARIOS
1. edicién, 1981
6.* edicién ampliada, 1999
9.8 edicién, 2008
Reservados todos los derechos, El contenido de esta obra esti protegido
por la Ley, que establece penas de prisién y/o multas, ademas de las,
correspondientes indemnizaciones por danos y perjuicios, para
quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren © comunicaren
piblicamenie, en todo 6 en parte, una obra literaria, artistica
© cientifica, 6 su (ransformacion, interpretacin 6 ejecucién
artistica fijaca en cualquier tipo de soporte 0 comunicada
a waves de cualquier medio, sin la preceptiva autorizacion
© Donald L. Shaw
© Ediciones Cétedra (Grupo Anaya, S. A.), 1981, 2008
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
Depésito legal: M. 55.980-2007
ISBN: 978-84-376-0278-3
Printed iu Spain
Impreso en Anzos, S. L.
Puenlabrada (Madrid)
A Mariella, Andrés y Silvia
Quiero agradecer Ia indispensable ayuda de
la sefiorita Patricia Mendoza, cuya colaboracién
fue crucial para el buen fin de este texto.
ALH
BHS
Car
CHA
ETL
FTBalt
Flispl
HR
IAr
IRom
KRO
MLN
MLR
MLO
PSA
RHM
RO
RyF
Sym
LISTA DE ABREVIATURAS
Anales de Literatura Hispanoamericana (Madrid)
Bulletin of Hispania Studies (Liverpool)
Caravelle (Tolosa)
Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid)
Explicacién de textos literarios (Sacramento, California)
Hispania (Estados Unidos)
Hispandfila (Madrid e Illinois)
Hispanic Review (Filadelfia)
Iberoamerikanisches Archiv (Berlin)
Iberoromania (Munich)
Kentucky Romance Quarterly (Lexington)
Modern Language Notes (Baltimore)
Modern Language Review (Cambridge, Gran Bretaiia)
Modern Language Quarterly (Seattle)
Mundo Nuevo (Patis)
Papeles de Son Armadans (Madrid, Palma de Mallorca)
Revista Hispdénica Moderna (Nueva York)
Revista de Occidente (Madrid)
Razény Fabula (Bogota)
Symposium (Siracusa, Estados Unidos)
Capit ULO PRIMERO
Introduccién
REALISMO
EL NOVELISTA HISPANOAMERICANO Y SUS IMPERATIVO:
Y FANTASIA.—UNA FECHA CLAVE, 1940
Si echamos una mirada de conjunto a la novela hispanoamericana
en este siglo, nos tropezamos en primer lugar con un hecho curioso: el
periodo creador del naturalista mejicano Federico Gamboa, que va
desde 1892 a 1912, coincide casi exactamente con los afios culminan-
tes del modernismo, movimiento literario de signo totalmente opues-
to al naturalismo. Asi Santa, la novela hispanoamericana que alcanzé
el mas grande éxito de venta antes de Doria Barbara de Gallegos (1929),
se publicéd en 1903, un afio después de Sangre patricia del modernis
Diaz Rodriguez y cinco aiios antes de La gloria de don Ramiro de Larre-
ta, la novela-cumbre de prosa artistica y de aristocracia espiritual,)
De aqui surge la divergencia, cada vez mis evidente, entre dos li-
neas de desarrollo de la narrativa hispanoamericana. Una de éstas es la
de la novela de observacién. Pasando por las sucesivas etapas del cos-
tumbrismo, del realismo y del naturalismo, habia extendido el campo
de visién del novelista hasta dejar abolidas casi todas las convenciones
que estorbaban la libre eleccién de asuntos, fueran estos cuales fueran.
Hasta, y aun después del afio-clave de 1926, es la novela de observa-
cién la que va a predominar en Hispanoamérica. La otra linea de desa-
rrollo es la de Ia novela conscientemente artistica que desde Flaubert
en adelante habia ido adecuando la técnica narrativa a las cada vez mas
ricas posibilidades de innovacién en lo que se refiere al contenido.
il
Después de 1926, esta segunda linea de desarrollo desembocard en la
) narrativa de fantasia creadora y de la angustia existencial que desde
Arlt y Borges hasta Garcia Marquez y Donoso crecera en importancia
‘hasta disputar la supremacia de la novela de observacién.
Entre 1908 y 1929 salieron las varias novelas que hasta el Boom de
la nueva novela en los afos 50 y 60 venian considerandose como las
obras maestras de la narrativa hispanoamericana moderna. Nos referi-
mos, claro esta, a «las seis de la fama»: La gloria de don Ramiro de Larte-
ta (1908), Los ‘de abajo de Azuela (1915), El hermano asno de Barrios
(1922). La vordgine de Rivera (1924), Don Segundo Sombra de Gitiraldes
(1926) y Dona Barbara de Gallegos (1929). El éxito de estas novelas
puede atribuirse, en parte al menos, al relativo equilibrio logrado por
sus autores entre observacién y técnica.
Un poco a la sombra de estas obras famosas existian otras de ten-
dencia mas denunciadora. Ejemplos tempranos son A /a costa (1904)
de Luis A. Martinez, auténtico grito de combate contra el clericalismo
y la opresion econdémica en Ecuador, y los relatos de Sub terra de Bal-
domero Lillo, cuyo tema principal es la vida Ilena de suftimientos de
los mineros chilenos. Luego vendran Tiengsteno (1930) de Vallejo, tan
admirado por Arguedas, Mancha de aceite (1935) de César Uribe Piedra-
hita, Mamita Yanai (1941) de Carlos Luis Fallas, Puerto Limén de Joa-
quin Gutiérrez y una larga serie de otras novelas que protestan contra
la explotacién de las riquezas naturales de Hispanoamérica y el abuso
sistematico de los trabajadores. Mientras tanto, Edwards Bello publica
El roto (1920), novela de los desheredados de la vida que abre el cami-
no hacia La vinda del conventillo (1930) de Alberto Romero, y, finalmen-
te, Hijo de ladrén (1951) de Manuel Rojas{ Hay ademés gran cantidad
de novelas abiertamente antiimperialistas, auténticas_reclamaciones
contra la politica de intervencién y anexién territorial de los Estados
Unidos: Ejemplos son La sombra de la Casa Blanca de Maximo Soto
Hall (1927) y Canal Zone de Demetrio Aguilera Malta (1935). Pero don-
de la denuncia alcanz6 su punto maximo por aquellos aftos fue légica-
mente en la novela indigenista que por eso mismo se distingue de la
anterior novela indianista mas pintoresca y sentimental. Representati-
vas son Huasipungo de Icaza (1934), Elindio de Lopez y Fuentes (1935)
y, sobre todo, las obras de Ciro Alegria desde La serpiente de oro (1935)
a El mundo es ancho y ajeno (1941). Fundamental durante gran parte de
este periodo fue la influencia de la doctrina del realismo socialista pro-
pugnada en Paris (1934) por un grupo de escritores que se adherian a
la linea de Zdanov- Asistimos asi al nacimiento de la novela de fuerte
compromiso social y politico que desde los afios 30 ha ido desarrollan-
12
dose sin solucién de continuidad hasta desembocar en la novela abier-
tamente revolucionaria de, por ejemplo, un David Vifias en su prime)
ra fase.
Por otro lado, va apareciendo toda una serie de narrativas experi-
mentales 0 técnicamente innovadoras que recogen la herencia de la
prosa mddernista y que merecen mencidn aparte. Loveluck! enume-
ra, entre otras, Alsino (1920) de Pedro Prado, Margarita de niebla
(1927) de Torres Bodet y Libro sin tapas (1924) de Felisberto Hernan- ©
dez. A ésas afiade Rodriguez Monegal’ El habitante y su esperanza
(1926) de Neruda, Sétiro (1939) de Huidobro y En la masmédula
(1954) de Girondo. Dentro de esta corriente se destacaron, como ve-
remos, Arévalo Martinez y Macedonio Fernandez, mientras Arlt lo-
gra hermanar de modo originalisimo la novela documental de protes-
tay la novela de fantasia. /
—Con estos antecedentes no sorprende que exista cierto conflicto
, entre los diversos imperativos que sienten los escritores de quienes nos
ocuparemos. El primero de tales imperativos es, desde luego, el de ir
produciendo novelas genuinamente autéctonas que reflejan la situa-
cién humana tal como es en América; es decir, buscar lo universal en
un contexto especificamente americano. Analizar cémo cumplen con
este imperativo novelistas como Rulfo en Pedro Padramo, Fuentes en La
“muerte de Artemio Cruz 0 Garcia Marquez en Cien atios de soledad, cons-
tituye una de las tareas principales de la critica. Pero no hay que pasar
por alto la evidente diferencia que existe entre autores como Mallea,
Barges_o Sabato)(ées significativo que todos sean argentinos?), que se
preocupan, ante todo, de la condicién humana en si, y que se procla-
man herederos de una larga tradicién europea, y escritores como Astu-
tias y Carpentier, quienes, a pesar de sus lazos importantes con Ia cul-
tura europea, parecen haber encontrado su propia identidad, ya en el
Popol Vuh, ya en el tipo de observacién cuasi antropolégica que produ-
jo Ecue-Yamba-O.
Intimamente relacionado con el conflicto cosmopolitismo/ameri-
canismo esta el problema de cémo enfrentarse con la realidad de La-
tinoamérica. Uno de los aspectos mas obvios de la narrativa contem-
pordnea es el tono de protesta que va desde la estridencia de un Ca-
ballero Calderén en El Cristo de espaldas, a la célera helada de Garcia
' Juan Loveluck, Nowelistas bispanoamericanos de hoy, Madrid, 1976, pag, 12.
2 Emir Rodriguez Monegal, El Loom» de la novela hispanoamericana, Caracas, 1972,
pig. 60.
13
También podría gustarte
- (1º) El Mejor de Mis AmigosDocumento1 página(1º) El Mejor de Mis AmigosMiguel Angel Creuz Rivera100% (2)
- Cuestionario de Preguntas de La Obra El Último EspíaDocumento1 páginaCuestionario de Preguntas de La Obra El Último EspíaMiguel Angel Creuz Rivera50% (2)
- (1º) El Niño Que Vivía en Las EstrellasDocumento1 página(1º) El Niño Que Vivía en Las EstrellasMiguel Angel Creuz Rivera100% (1)
- Figuras Literarias ExamenDocumento1 páginaFiguras Literarias ExamenMiguel Angel Creuz Rivera100% (2)
- Figuras Literarias ExamenDocumento1 páginaFiguras Literarias ExamenMiguel Angel Creuz Rivera100% (2)
- (1º) Tocino y Chalona - 1Documento1 página(1º) Tocino y Chalona - 1Miguel Angel Creuz Rivera75% (4)
- Sesion Religion 1°2° Sec-Semana 04Documento7 páginasSesion Religion 1°2° Sec-Semana 04Miguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- Don Segundo SombraDocumento12 páginasDon Segundo SombraMiguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- Lectura y Movimiento 14 de DiciembreDocumento4 páginasLectura y Movimiento 14 de DiciembreMiguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- La Familia Igelsia Domenstica OkDocumento10 páginasLa Familia Igelsia Domenstica OkMiguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- (3º) Lazarillo de TormesDocumento2 páginas(3º) Lazarillo de TormesMiguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- Sesion Religion 3° 4° Sec-Semana 03Documento4 páginasSesion Religion 3° 4° Sec-Semana 03Miguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- Examen de LecturaDocumento1 páginaExamen de LecturaMiguel Angel Creuz Rivera100% (1)
- (1º) Querido Hijo Estamos en HuelgaDocumento2 páginas(1º) Querido Hijo Estamos en HuelgaMiguel Angel Creuz Rivera0% (1)
- (1º) Las Aventuras de Pico de OroDocumento1 página(1º) Las Aventuras de Pico de OroMiguel Angel Creuz Rivera50% (4)
- COM4-U2-SESIÓN Origen Del QuechuaDocumento2 páginasCOM4-U2-SESIÓN Origen Del QuechuaMiguel Angel Creuz Rivera100% (1)
- (3º) La Familia de Pascual DuarteDocumento1 página(3º) La Familia de Pascual DuarteMiguel Angel Creuz RiveraAún no hay calificaciones
- (1º) El Caballero CarmeloDocumento2 páginas(1º) El Caballero CarmeloMiguel Angel Creuz Rivera100% (1)