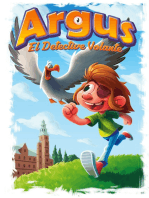Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento - Zico - Orlando Mazeyra Guillén
Cargado por
FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEON0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasTítulo original
1. Cuento - Zico - Orlando Mazeyra Guillén
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasCuento - Zico - Orlando Mazeyra Guillén
Cargado por
FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
ZICO
Orlando Mazeyra Guillén
En una esquina del jardín trasero de la casa, escondida
detrás de los geranios, descansa mi mochila. En el fondo de
la tierra también descansa Zico.
Miro el desencajado rostro de mamá y, simulando estar
mejor, le digo que ya no llore. Y que, por favor, me deje solo
un momento. Asiente en silencio. Toma un par de lampas
que son del jardinero y se retira a la cocina. Me agacho, abro
despacio el cierre de la mochila y saco el recuadro de már-
mol que yo mismo hice hacer con la debida antelación. Lo
acomodo con paciencia en el extremo izquierdo del jardín.
Estoy cubierto de sudor, el mediodía del verano me cae en la
cabeza. Pasé toda la mañana cavando: me duele la columna
y me tiemblan los brazos debido al esfuerzo. Me siento dé-
bil, lo cual no es novedad. El silencio se hace denso mientras
leo el mensaje —una sola palabra— que le hice poner en le-
tras doradas.
«Apenas lo vi, me ilusioné», comentó hace muchos años mi
padre mientras le ponía en el hocico una presa de un pollo a
la brasa. Aquel día lo trajo a casa. Comienzos del año 1998. Él
acababa de ascender a coronel y quería darnos un regalo antes
de viajar a una capacitación en La Base Aérea de Las Palmas.
El regalo era, sin duda alguna, chusco. Chusquísimo a la
vista, no había que ser un experto en la materia.
Mi hermana fue la primera que se animó a sacarlo a pasear
al parque, pues yo sentía mucha vergüenza. Se van a burlar de
nosotros, pensé. Mi hermana, en cambio, lo abrazó. Matilde le
dijo: «Cachorrito, eres un ñatito hermoso».
«¿Es una rata?», preguntó Esteban Klepaski, el hijo de uno
de mis vecinos. «¡Te lo advertí!», quise decirle avergonzado a
Matilde pero pudo más mi enfado. «No, imbécil. Es tu viejo,
¿no lo reconoces?», le dije molesto y descubrí la mata de pelos
blancos en su pata izquierda. Todo su lomo era café oscuro,
sus patas también, a excepción del final de la pata delantera
izquierda que era de color nieve. «Es zurdo como yo», pensé.
«Mi viejo no está ciego», me respondió Klepaski mientras
señalaba, burlándose, uno de los ojos de mi mascota. Matil-
de lo tomó en sus brazos y empezó a auscultarle los ojos. Un
inconfundible gesto de lástima presagiaba algo que me iba a
avergonzar aún más: «Es verdad, el perrito tiene como una
nube en el ojo, tendrá que verlo un doctor».
Esteban Klepaski seguía burlándose del cachorro —que,
luego lo sabríamos, tenía una retina desprendida—, pues él
poseía una pareja de finísimos fox terrier muy bien entre-
nados. Si sus amos pronunciaban algo parecido a «bussshca
mata» (con énfasis en la «s»), los animales atacaban al primer
perro o persona extraños que veían cerca. No hay nada más
estúpido que entrenar a un animal para atacar a los demás.
Muchas veces me contaron que a los comandos de la Fuer-
za Aérea del Perú les «regalaban» cachorros: los hacían criar a
sus mascotas, encariñarse con ellas y, luego, matarlas sin mi-
sericordia, abrirles el tórax con un filudo cuchillo, bañarse en
su sangre dando alaridos de guerra. Y tragarse las vísceras del
animal ajusticiado para coronar el espanto que sólo un sub-
normal podría considerar un acto viril que forma el carácter
y prepara para enfrentar al enemigo sin chistar. De ello nada
puedo opinar, porque alguien que es capaz de quitarle la vida
a su mascota me parece un ser despreciable al que todas las
calamidades del mundo deberían perseguir. La más justicie-
ra: la muerte. Sí, cuando me exalto o pierdo los papeles —me
ocurre a menudo cuando pienso en las bestias cavernarias
que piden sangre en Acho, ese recinto taurino que da fe de
que no servimos para nada— me vuelvo devoto de la Ley del
Talión.
Al volver a casa le conté la anécdota de la rata a mamá y, sin
meditarlo mucho, culpé a mi padre por traernos una mascota
chusca. Mamá, en cambio, ya tenía un nombre para el perro:
Ayrton, como el célebre corredor paulista que murió en Imo-
la, Italia.
«¿Ayrton?», le pregunté. «Claro», me dijo, «¿a ti no le en-
canta ver la fórmula 1?».
«El perro es zurdo», le dije mostrándole la pata blanca.
«Entonces se llamará Zico», dictaminó mamá.
Sí, yo nunca lo vi jugar, pero Zico había sido un brillante
futbolista zurdo. Así, poco a poco y casi sin percatarme, ter-
miné encariñándome con Zico que parecía pequinés aunque
no lo era. Parecía perro, aunque —en el fondo— tampoco lo
era. Parecía un ser humano… pero no lo era. Se convirtió en
mi hermano menor. Cuando venían las depresiones, él tam-
bién se ponía triste; se le notaba en el rostro. Nunca me aban-
donaba. Permanecía, con la mirada mohína, recostado al pie
de mi cama. Sólo nos distanciábamos cuando yo viajaba.
Zico vio muchas cosas importantes: mi ingreso a la univer-
sidad, la aparición de los primeros amores e inclusive todavía
lo recuerdo amonestándome con un par de ladridos la vez que
robé algunos adornos de la sala para empeñarlos y poder irme
con mis amigos a pasar la semana santa en las playas de Huan-
chaco (en el norte del país) sin el permiso de mis padres.
Con el paso de los años apareció un problema neurológico
(muy común en los pequineses, según me dijo la veterinaria)
que le provocaba ataques espantosos que lo dejaban asustadí-
simo, con la lengua afuera. Temblando, con las patas tiesas.
—Le dan ataques epilépticos —me explicó la veterina-
ria—. ¿Sabes lo que es la epilepsia?
—No —le mentí porque siempre me avergonzaba recono-
cer delante de extraños que yo había sufrido del pequeño mal.
Ella, entonces, empezó a explicarme cómo eran esos ataques
que yo conocía por propia cuenta. La enfermedad hizo que
nuestra relación fuera más entrañable.
Cuando le venían los ataques, Zico se ponía duro como pie-
dra y no dejaba de jadear. Yo sólo me recostaba con él en el sue-
lo y me quedaba sobando su lomo mientras le acercaba un poco
de agua en un pocillo de plástico (o echándole un poco de agua
mezclada con gotas de clonazepam en el hocico con ayuda de
una pipeta), esperando que Zico se recuperara. A veces tardaba
horas en mejorarse. Yo dejaba de almorzar con tal de perma-
necer a su lado. Le recetaron fenobarbital y se quedaba quieto
durante largos ratos, atontado, torpe. Golpeándose contra las
paredes. Apocado por ese potente medicamento.
Todo empezó a empeorar. No podía exponerse al sol
como a él le encantaba. Cuando salía a pasear al jardín se
ponía mal… Zico dejó de ser el mismo y una artritis fulmi-
nante lo puso en un estado calamitoso. Le tenía que dar la
comida a la boca. Le compramos pañales. Parecía un ancia-
no: decrépito e indefenso.
«Está sufriendo mucho», reflexionó mi padre: «Decidan
ustedes».
—Decide tú, hijo —me dijo mamá—. Es tu perro.
¿Mío? ¡Pero si fue papá quien lo había comprado! Él se
animó a explicarme que en la veterinaria le podían poner
una inyección para que se quedara dormido. Ningún sufri-
miento. Sólo una inyección que lo haría dormir. Una plácida
siesta. Sonaba bien. ¡Excelente! Había un pequeño problema:
Zico no volvería a despertar. La siesta sería eterna. ¿Estaba
de acuerdo? No. Mamá me dijo que si Zico pudiera hablar,
entonces él no dudaría en sugerirnos que le apliquemos la
eutanasia. No conocían a Zico, él, a pesar de sus achaques,
se aferraba a la vida. Claro que sí, por eso no se dejaba morir.
—Mamá, ¿a ti te gustaría que yo te durmiera si contraes
una grave enfermedad?
Su silencio implicó mi victoria: fue como un golazo de Zico
en el Maracaná.
Cómo se esforzaba mi can por volver a ponerse de pie. Yo
lo ayudaba. Él, torpe hasta la lástima, volvía a caerse. Me la-
mía la mano y me miraba como pidiéndome que decidiera.
Es suficiente, pensé.
Un sábado, por la mañana, lo llevamos a la veterinaria. La
mujer, primero, lo indujo al sueño y nos indicó que pasára-
mos a contemplarlo vivo por última vez: «Todavía está dur-
miendo, pueden despedirse». Yo me aferré a él y le besé la
cabecita. Me puse a llorar y le dije: «No te vayas, Zico, yo tenía
que irme primero». Le frotaba el lomo y la veterinaria, ganada
por la triste escena, también mostró algunas lágrimas que me
hicieron pensar que desistiría… que nos diría que mejor no lo
durmiéramos para siempre. No fue así: «No te sientas mal»,
me rogó, «el perrito, en ese estado, ya no disfruta de la vida,
¡cálmate!». Mi madre me sacó de esa sala y lloramos juntos. A
los pocos minutos la veterinaria volvió. «Ya está», nos dijo.
«¿Lo traigo en una bolsa negra?».
Lo traeré yo mismo, le repliqué, nada de bolsas. Entré a
sacar a mi perro muerto y lo llevé a casa pegado a mi pecho.
Ya tenía lista la lápida. Hice un hueco con las lampas del
jardinero y, sí, recé por él. Era conveniente creer en Dios.
Mi hermana me dijo que Zico había captado mi sen-
sibilidad, por eso me quería tanto, más que a los demás:
«Piensa que ahora está corriendo en unos prados inmen-
sos y muy verdes».
Yo sé que está corriendo. Lo que no sé es dónde.
Cuando papá se dio cuenta de la lápida, montó en cólera.
Me dijo que no iba a permitir que su casa se convirtiera en
un cementerio. «Hemos debido enterrarlo en otro lado», me
dijo, «¿además por qué le pusiste ese mensaje? ¿Te parece
bien?». Me quedé callado y me fui a mi habitación mientras
él me advertía que iba a desparecer esa lápida. Por la noche,
a la hora de la cena le dije: «Papá, es que ése es mi deseo».
Nada más. Mi tragedia. La de todos (tengan mascotas o no).
Papá no tocó la lápida. Incluso a veces le pone una rosa.
Quizá entiende que, más que un deseo, es una esperanza,
una frase que devela mi porvenir. Algo que es muy probable
que no ocurra —dicen que, en el otro mundo, nuestras mas-
cotas nos ayudan a cruzar un gran río y yo no sé nadar—,
pero tal vez, en ese rincón impenetrable de nuestros sueños
más puros, se dará: «¡ESPÉRAME!».
También podría gustarte
- El nido: No hagas promesas que no puedes cumplirDe EverandEl nido: No hagas promesas que no puedes cumplirCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (153)
- 4 - en Este Capítulo Mi Monstruo Entra en Acción y Yo Me Ligo Un Buen Regaño PDFDocumento8 páginas4 - en Este Capítulo Mi Monstruo Entra en Acción y Yo Me Ligo Un Buen Regaño PDFMarianela JalifeAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)Documento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)AlguienAún no hay calificaciones
- Diario de Un Elefante - Angel EstebanDocumento94 páginasDiario de Un Elefante - Angel EstebanPapelera Miramar GabrielaAún no hay calificaciones
- Los peligros de fumar en la camaDe EverandLos peligros de fumar en la camaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (55)
- Onetti, Jorge - Cualquiercosario y Otras CositasDocumento119 páginasOnetti, Jorge - Cualquiercosario y Otras CositasMaximo ExilioAún no hay calificaciones
- 3º 1ª Contimuidad pedagógicaDocumento5 páginas3º 1ª Contimuidad pedagógicaItziar EtxeandiaAún no hay calificaciones
- 04 - El Entierro de La Angelita - Mariana EnriquezDocumento6 páginas04 - El Entierro de La Angelita - Mariana Enriquezgazton_73Aún no hay calificaciones
- Cómo ser mujerDe EverandCómo ser mujerMarta Salís CanosaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (985)
- La aparición de la angelitaDocumento4 páginasLa aparición de la angelitaYamilaEmePAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento6 páginasEl Desentierro de La AngelitaMax TrolardoAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaYamila HerreraAún no hay calificaciones
- Enríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEnríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaAilín MangasAún no hay calificaciones
- Bajo El LégamoDocumento30 páginasBajo El LégamoDavid JarrichAún no hay calificaciones
- Griselda García - La Madre Del UniversoDocumento39 páginasGriselda García - La Madre Del UniversomaceracionAún no hay calificaciones
- La Furia de Silvina OcampoDocumento6 páginasLa Furia de Silvina OcampoRomina SanchezAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezPRÁCTICAS DEL LENGUAJE 1ROAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- El desentierro de la angelita: relato corto de Mariana EnríquezDocumento9 páginasEl desentierro de la angelita: relato corto de Mariana EnríquezMariana GutiAún no hay calificaciones
- Monólogo Del Lobo FerozDocumento2 páginasMonólogo Del Lobo FerozNoris Arnedo100% (1)
- El Desentierro de La Angelita-FantásticoDocumento2 páginasEl Desentierro de La Angelita-FantásticoMariana SilvaAún no hay calificaciones
- 15 - Mutacion Fatal - R. L. Stine PDFDocumento39 páginas15 - Mutacion Fatal - R. L. Stine PDFraul espejoAún no hay calificaciones
- Llevame ContigoDocumento39 páginasLlevame ContigocarolinaestudianteAún no hay calificaciones
- Mi Abuelo Es Un Vampiro Rafael Estrada 1er Cap PDFDocumento17 páginasMi Abuelo Es Un Vampiro Rafael Estrada 1er Cap PDFjuanignaciomansilla100% (1)
- La mujer que mató a los pecesDocumento17 páginasLa mujer que mató a los pecesJo Aqu ÍnAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- ANECDOTASDocumento7 páginasANECDOTASMiguel MarroquinAún no hay calificaciones
- Malos Amores Final PDFDocumento104 páginasMalos Amores Final PDFraul padronAún no hay calificaciones
- Adios Planeta, Por PapeluchoDocumento50 páginasAdios Planeta, Por PapeluchoEngel Rebeca Fuentes Herrera100% (1)
- LeGuin-El Gato de SchrodingerDocumento7 páginasLeGuin-El Gato de SchrodingerMelissa SaldañoAún no hay calificaciones
- Fabulas, Cuentos y NarrativasDocumento9 páginasFabulas, Cuentos y Narrativasbhonita_tebgonAún no hay calificaciones
- Diario de Un Gato Asesino en EspañolDocumento21 páginasDiario de Un Gato Asesino en EspañolGarrett0% (1)
- El Remedio RevisadoDocumento3 páginasEl Remedio RevisadoAngel SotoAún no hay calificaciones
- Constanza Gutiérrez - Caza de ConejosDocumento3 páginasConstanza Gutiérrez - Caza de ConejosMariana Camelio VezzaniAún no hay calificaciones
- 6 Las Hermanas Autor James JoyceDocumento10 páginas6 Las Hermanas Autor James JoycepacodusterAún no hay calificaciones
- Mi Gato Angus, El Primer Morreo y El Plasta de Mi Padre CapituloDocumento32 páginasMi Gato Angus, El Primer Morreo y El Plasta de Mi Padre CapituloPinkLadiesxAún no hay calificaciones
- Mutacion Fatal - R. L. StineDocumento34 páginasMutacion Fatal - R. L. StineRanita DibujanteAún no hay calificaciones
- El EscuerzoDocumento6 páginasEl EscuerzoMelisa Goddio100% (1)
- 02 - Si Se Lo Hubiera Dicho - Laura NowlinDocumento415 páginas02 - Si Se Lo Hubiera Dicho - Laura NowlinRuthAún no hay calificaciones
- El niño que aprendió a no insultarDocumento5 páginasEl niño que aprendió a no insultarRafael VillalobosAún no hay calificaciones
- Cuento de TerrorDocumento17 páginasCuento de TerrorFiorella R. EstebanAún no hay calificaciones
- 2 LeyendasDocumento5 páginas2 LeyendasSalva MaestreAún no hay calificaciones
- Fabúla y Epistola - Expresión LiterariaDocumento8 páginasFabúla y Epistola - Expresión LiterariaKrystal BarreraAún no hay calificaciones
- CarringtonDocumento12 páginasCarringtonMarcos MartinezAún no hay calificaciones
- Primeras Paginas Insectos Al Rescate LQLDocumento30 páginasPrimeras Paginas Insectos Al Rescate LQLMelanie Ivonne CastilloAún no hay calificaciones
- Papelucho en Vacaciones - Marcela PazDocumento207 páginasPapelucho en Vacaciones - Marcela PazFrancisco Andrès Sepúlveda VàsquezAún no hay calificaciones
- Shirvington, Jessica - The Violet Eden Chapters 04 - EndlessDocumento427 páginasShirvington, Jessica - The Violet Eden Chapters 04 - Endlesschris astudiaAún no hay calificaciones
- El Gran SustoDocumento5 páginasEl Gran SustoCyber RacomAún no hay calificaciones
- Clase 3-Curso de Escritura CreativaDocumento28 páginasClase 3-Curso de Escritura CreativaZurielAún no hay calificaciones
- Relatos de La Cacerola - Yolanda Garcia PerezDocumento86 páginasRelatos de La Cacerola - Yolanda Garcia PerezNievesAún no hay calificaciones
- Oshta y El DuendeDocumento3 páginasOshta y El DuendeSegundo Daniel Sánchez DíazAún no hay calificaciones
- Regreso a clasesDocumento3 páginasRegreso a clasesFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Modelo de Cronograma, Recursos y PresupuestoDocumento2 páginasModelo de Cronograma, Recursos y PresupuestoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Informe de Visionado y Conversatorio de La Trilogia MudaDocumento2 páginasInforme de Visionado y Conversatorio de La Trilogia MudaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Test-Inventario de Depresión de BeckDocumento3 páginasTest-Inventario de Depresión de BeckAma Delib100% (17)
- Reseña Lectura 1 y 2 - Grupo 03 - Semana 14Documento15 páginasReseña Lectura 1 y 2 - Grupo 03 - Semana 14FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Paradigma de La Estructura Drmática - Dragui - Cortez y RoñaDocumento1 páginaParadigma de La Estructura Drmática - Dragui - Cortez y RoñaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- El intelectual del terror: Abimael Guzmán, líder de Sendero LuminosoDocumento12 páginasEl intelectual del terror: Abimael Guzmán, líder de Sendero LuminosoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Teoría de La Penetración SocialDocumento27 páginasTeoría de La Penetración SocialFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Lectura-Acto HumanoDocumento9 páginasLectura-Acto HumanoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Paradigma Del Personaje y Asunto - Semana 3 - Cortez y RoñaDocumento4 páginasParadigma Del Personaje y Asunto - Semana 3 - Cortez y RoñaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- TIPOS DE CONFLICTO DramaturgiaDocumento4 páginasTIPOS DE CONFLICTO DramaturgiaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Importancia Del Planeamiento Estratégico Moderno - Cortez León, FabianaDocumento1 páginaImportancia Del Planeamiento Estratégico Moderno - Cortez León, FabianaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Guía de Observación Sobre La Columna de Opinión - GrupalDocumento10 páginasGuía de Observación Sobre La Columna de Opinión - GrupalFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Empresa NetflixDocumento3 páginasEmpresa NetflixFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Análisis de Cortometrajes - GrupoDocumento3 páginasAnálisis de Cortometrajes - GrupoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Actividades de Aprendizaje #2 - Cortez León, Fabiana - Grupo 12Documento6 páginasActividades de Aprendizaje #2 - Cortez León, Fabiana - Grupo 12FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- SEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 3Documento3 páginasSEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 3FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Reseña de Lectura 1 y 2 - Grupo 03 - Semana 13-05 - 07Documento13 páginasReseña de Lectura 1 y 2 - Grupo 03 - Semana 13-05 - 07FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Clase Semana 3Documento27 páginasClase Semana 3FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Semiótica de la comunicación: Enfoques sobre el signoDocumento5 páginasSemiótica de la comunicación: Enfoques sobre el signoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- SEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 1Documento5 páginasSEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 1FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- SEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 4 PDFDocumento3 páginasSEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 4 PDFFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- SEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 2Documento6 páginasSEMIÓTICA - Diapositivas Sesión 2FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Clase Semana 5Documento35 páginasClase Semana 5FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Aguirre, Sebastian-Cortez, Fabiana - Práctica 3Documento3 páginasAguirre, Sebastian-Cortez, Fabiana - Práctica 3FABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Introducción a la comunicación digitalDocumento14 páginasIntroducción a la comunicación digitalFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Aguirre, Sebastián - Cortez, Fabiana - Práctica-Personal-BrandingDocumento3 páginasAguirre, Sebastián - Cortez, Fabiana - Práctica-Personal-BrandingFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Cuento La Nota - F. GarridoDocumento1 páginaCuento La Nota - F. GarridoFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Ruiz EaDocumento30 páginasRuiz EaFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Cuento - El Muro - Andrea Fernández Callegari OFIDocumento9 páginasCuento - El Muro - Andrea Fernández Callegari OFIFABIANA DE LOURDES CORTEZ LEONAún no hay calificaciones
- Drenaje Linfático Manual: Técnica para mejorar la circulación de la linfa y el sistema inmunológicoDocumento24 páginasDrenaje Linfático Manual: Técnica para mejorar la circulación de la linfa y el sistema inmunológicoAlejandra Uzcategui83% (6)
- Antibióticos: clasificación, mecanismos y usosDocumento10 páginasAntibióticos: clasificación, mecanismos y usosAna De Los Milagros Castillo Navarro100% (1)
- Plan HACCP CarozosDocumento20 páginasPlan HACCP Carozosdarwinismosilva100% (2)
- Plan Anual Promoción Salud 2019Documento7 páginasPlan Anual Promoción Salud 2019Omar ValdiviesoAún no hay calificaciones
- Estimulación cognitiva para pacientes con deterioro cognitivoDocumento40 páginasEstimulación cognitiva para pacientes con deterioro cognitivoFlor Montenegro100% (2)
- Presentación Asis Loreto FinalDocumento42 páginasPresentación Asis Loreto FinalDavid Snyder100% (1)
- Curso Gratis de Aromaterapia IDocumento60 páginasCurso Gratis de Aromaterapia IEzequiel SanchezAún no hay calificaciones
- Cuidados y Escalas de ValoraciónDocumento13 páginasCuidados y Escalas de ValoraciónJanet Brito villasanaAún no hay calificaciones
- Nutrición Parenteral Posoperatoria - UpToDateDocumento32 páginasNutrición Parenteral Posoperatoria - UpToDateLorena Olazabal ValeraAún no hay calificaciones
- Plan de Almacenamiento Sustancias QuimicasDocumento18 páginasPlan de Almacenamiento Sustancias QuimicasNelson CifuentesAún no hay calificaciones
- Neutropenia Febril ListoDocumento22 páginasNeutropenia Febril ListoMary Tineo BautistaAún no hay calificaciones
- Las Diez Mil Cosas - Maria DermoutDocumento154 páginasLas Diez Mil Cosas - Maria DermoutGonzalo PintadoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo N°4 (Ciencias 7°) ReproduccionDocumento31 páginasCuadernillo N°4 (Ciencias 7°) ReproduccionFrancisco Osvaldo Hernández LópezAún no hay calificaciones
- Teniasis - 2016Documento25 páginasTeniasis - 2016Gabriela V SuarezAún no hay calificaciones
- Psicóloga licenciada CVDocumento3 páginasPsicóloga licenciada CVElide MolinaAún no hay calificaciones
- Alcalinizar Tu CuerpoDocumento11 páginasAlcalinizar Tu Cuerpocano52140Aún no hay calificaciones
- Programa InfluenzaDocumento6 páginasPrograma InfluenzaNinoska RosselAún no hay calificaciones
- Reiki Japones Nivel 1 PDFDocumento28 páginasReiki Japones Nivel 1 PDFgaleano9100% (1)
- INTRODUCCIÓNDocumento13 páginasINTRODUCCIÓNRoxy Leon ValverdeAún no hay calificaciones
- Páncreatitis Crónica!!!Documento14 páginasPáncreatitis Crónica!!!John McArtheyAún no hay calificaciones
- Hipertension ArterialDocumento15 páginasHipertension ArterialSergio GonzalesAún no hay calificaciones
- Levamisol ClorhidratoDocumento3 páginasLevamisol ClorhidratoJoel Suárez100% (1)
- Esguince WordDocumento6 páginasEsguince WordCintia FloresAún no hay calificaciones
- Regulaciòn de La RespiraciònDocumento6 páginasRegulaciòn de La RespiraciònAndresiño Lima ArqqueAún no hay calificaciones
- Vsistema Información Geografica y DengueDocumento28 páginasVsistema Información Geografica y DengueNestor Augusto OyarceAún no hay calificaciones
- Resumen de AgaDocumento3 páginasResumen de AgaWinny Carreño LeónAún no hay calificaciones
- Giardiasis, Criptosporidiosis, CiclosporidiosisDocumento4 páginasGiardiasis, Criptosporidiosis, CiclosporidiosisREBECA ALEXANDRAAún no hay calificaciones
- Enfermedad de PagetDocumento8 páginasEnfermedad de Pagetapi-3740897100% (1)
- Alimentos ToxicosDocumento14 páginasAlimentos ToxicosOmar Carrasco NeiraAún no hay calificaciones
- Tipos traumatismosDocumento3 páginasTipos traumatismosSteven MuñozAún no hay calificaciones