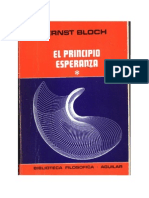Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Tabaco Que Fumaba Plinio Escenas de L
El Tabaco Que Fumaba Plinio Escenas de L
Cargado por
Ximena Sepúlveda0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
110 vistas20 páginasTítulo original
El Tabaco Que Fumaba Plinio Escenas de l
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
110 vistas20 páginasEl Tabaco Que Fumaba Plinio Escenas de L
El Tabaco Que Fumaba Plinio Escenas de L
Cargado por
Ximena SepúlvedaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
HLA ESTRELLA POLAR
Nora Catelli
Marietta Gargatagli
El tabaco
que fumaba
Plinio
Escenas de la traduccion =
en Espatia y América:
relatos, leyes y reflexiones
sobre los otros |
Ediciones = del Serbal
Sumario
Agradecimientos it
13
Advertencia .. 21
SIGLOS X AL XHE
Si Sefarad contara (Hasday Ben Saprut] 25
Ibn Hazm de Cérdoba: un contemporéneo 28
La voz del clero [Glosas emilianenses y silenses| 30
El mestizaje original: las jarchas ....... : 32
Los incansables viajeros [Herman el alemén] Pe eteeas
Un traductor ficticio [Averroes] ..... 39
La respuesta de Maiménides . 41
La maquina de traducir [Alfonso el Sabio] ........- 44
Las traducciones invisibles {Las mil y una noches} 51
SIGLOS XIV Y XV
El linaje del traductor: Pero Lopez de Ayala se 63
Oir a Dios [Mose Arragel de Guadalajara] ..... a 65
El placer de la sabidurfa: Alonso de Cartagena 79
El traductor magico [Enrique de Villena] : 82
En el laberinto Juan de Mena} . 87
Las rarezas de un sabio [Pedro de Toledo] ee 90
La ignorante bisodia [Juan de Lucena] .... eee eee raOS:
La invencion del alma [Teresa de Cartagena] ....... 95
Carta a la reina [Alfonso de Palencia]... 97
La vor del Almirante y su refutaci6n [Cristobal Colén
y Bartolomé de las Casas] .......00eec00ece0eeeeeeee es 1 99
SIGLOS XVI ¥ XVII
La enredadera o “Marina, la que yo conmigo siempre he
traido” (Hernan Cortés, Bernal Diaz del Castillo,
informantes de Bernardino de Sahagiin, Bartolomé
de las Casas} se 105
El intérprete sojuzgado [Leyes de Indias]... 120
“Tunas, Panchtli, Pater, banderitas, Nuchtli, Noster.
el modelo de la traduccion en América [Jeronimo de Mendieta]... 127
6 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
Juan Luis Vives: las palabras y las cosas en Ia balanza
del humanismo .........-++ : :
Las pruebas de Juan Boscan, caballero de Barcelona :
Garcilaso y un programa de traduccion
Francisco de Enzinas: el (raductor ante el César
Pablo Nazareo, traductor y latinista americano .
Gonzalo Pérez, traductor de Homero .. Sn
“Habla en Castilla!” [Pedro de Quiroga} ......-.
Cuando la serpiente quiso Hamarse culebra [Biblia de Ferrara]...
La tinta colorada y la voz de Dios [Juan de Valdés]
Theos Choresi {Andrés Laguna]
El Padrenuestro como circulo perfecto tcateismo testeriano]
Onorate Paltissimo poeta [Fray Luis de Leon] -
El esplendor de la lengua [Casiodoro Reina]
“Yo, el dicho Diego de Landa, escribano...”
Amistades peligrosas: el Brocense ..
Duran: el alma dividida
El despliegue de los mundos duplicados [Bernarditio de Sahagén}
El libro secreto [Bernardino de Sahagin} i
FE] traductor mestizo como enmendador de la realidad
[Inca Garcilaso de la Vega]... 0... 00...
El traductor itinerante [Pedro Mejia} .
Un ilustre divulgador [Cipriano de Valera]...
Contra Géngora [Juan de Jéuregui]
La tisa del traductor [Miguel de Cervantes]
El tabaco que fumaba Plinio [Sebastian de Covarrubias]
Carta al rey de Guaman Poma de Ayala . . fea
El ojo como palimpsesto: el Epicteto de Quevedo ...-
La perversion barroca [Baltasar Garcian]
Inimitable en sus extravios [Bernardino de Rebolledo}
El néhuatl como artificio barroco [Sor Juana Inés de la Cruz]
Isabel Rebeca Correa, traductora
SIGLOS XVIII AL XX
La politica del origen en Popol Vuh [Francisco Ximénez,
Adrian Recinos, Adrian Chavez, Cipriano Mufioz_y Manzano}
La lengua tinica [Disposiciones sobre el uso de las lenguas en Espafia]
Mundéos paralelos del virreinato del Rio de la Plata
[Carta a los chiriguanos}
Traducciones y pitblico en la América hispana
[Pedro Henriquez Urena]
El traductot fragmentatio [José Cadalso]
El fracaso del arabista enamorado [Josef Conde]
El publicista preocupado [Benito Jerénimo Feijoo]
132
137
141
145
154
187
160
162
166
169
172
177
193
197
199
204
210
215
219
230
232
237
239
245
249
282
256
258
266
270
281
293
295
299
302
305
SUMARIO
El pecado shakespereano de Leandro Fernandez de Moratin
Toda América estaba en Roma [Lorenzo Hervas} ..
“Sabio inmundo y aborto leno de talento” {José Marchena]
La fonética de la otredad [Francisco Acufia de Figueroa]
El traductor erudito como fundador de América: Andrés Bello
El diagndstico de la cultura espafiola [Antonio Alcala Galiano]
La traducci6n como construcci6n de la patria [Juan Maria Gutiérrez]
La ruptura y el programa de la traduccién paralela
[Domingo Faustino Sarmiento]... :
Hl diccionario enterrado en la dunes [Estanistao Zeballos}
EI no a la Real Academia o los criados de Su Majestad
Quan Maria Gutiérrez}
Los ocios del general Mitre ..
La gramitica extinguida [Lucio V. Mansilla]
Los mundos paralelos segtin Menéndez Pelayo .
El testamento del traductor modernista: Marti
Lugones, el traductor como delirante
El nahuatlato anénimo de Emiliano Zapata
‘Gémez de la Serna en una silla de moscovia .
Borges traduce a Joyce
Obras y autores citados
indice onomastico
308
326
335
346
349
358
361
369
379
381
387
393
396
403
416
422
425
429
433
Prélogo
I
Se ha dicho -fue Mallarmé- que en un escenario no ocurre nada que guarde rela-
cin con Ja realidad; que, en definitiva, no hay instante de la representacién que
conserve algo real. Pero para que la «ilusin del teatro sea perfecta, el espectador
debe creer lo que ocurre en la escena. ¥ esta voluntaria credulidad en lo irreal es
mucho més asombrosa que la propia ficcion. No menos asombrosas son las fabu-
laciones con las que una cultura explica sus origenes y los de su lengua, la cons-
trucci6n de la naci6n o la conquista de un territorio. Tampoco le faltan complici-
dades satisfechas, Pero entre la representaciGn teatral y los despliegues taumatirgicos
de la Historia media una diferencia sustancial: en el teatro la credulidad se sabe ar-
tificial y episddica; la Historia, en cambio, exige una permanente atribucién de ve-
racidad.
Inevitables herederas del Romanticismo, las culturas occidentales conciben
lo propio -la lengua, la tradicién- como inmaculado y puro. Alli reposa el «ge-
nio» de cada pueblo; allf reside la posibilidad de dar consistencia y sentido a la
identidad histérica, Lo extranjero, en cambio, salvo que esté adornado con el
prestigio del cosmopolitismo, se presenta como enemigo acechante, como fan-
tasma impertinente, como huella dejada por el azar y casi siempre maldita.
Cuando la ficcién del cosmopolitismo se convierte en mito, lo propio y lo ajeno,
maliciosamente conjuntados, parecen convivir. Pero esta epis6dica fusion es casi
siempre engafiosa.
En la tradici6n hispdnica hay dos tramas de convivencia especialmente dota-
das de encantos escénicos: la de las tres culturas durante el Medioevo espafiol; la
del mestizaje y el buen evangelizador de América. Pantallas que velan genocidios
© violencias intermitentes proyectan sobre el pasado y el futuro una red ilusoria
(y que se quiere perfecta) entre lo propio y lo ajeno. No del todo opacos, estos fa-
bulosos despliegues teatrales incluyen, laterales y oscuros, a ciertos personajes ex-
trafios, Mejor dicho, incluyen sus mudas imagenes: se trata de las figuraciones de
os omitidos, los excluidos, los otros. De ellos se nos ofrece siempre la apariencia,
pero nunca la voz.
4 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
u
La escena de la traducci6n es el lugar imaginario donde se enjuicia, precisamente,
la existencia de los otros. Se dirime esa existencia y la nuestra a través de la apro-
piacién o rechazo de una lengua, un mundo 0 un orden simbélico ajenos. Dice
Harold Bloom que detras de la escena originaria freudiana ~que Derrida convierte
en escena de la escritura y el mismo Bloom en escena de la instruccién= subyace
un amor desigual, una donacién: «En el origen de cada encuentro intertextual
existe un amor inicial y asimétrico en el cual, por fuerza, quien da consume a
quien recibe. El amor abrasa a quien recibe y sin embargo el fuego pertenece s6lo
a quien da». De ese fuego, pero también de la imposibilidad de definir quién da y
quién recibe, esta hecha la auténtica escena de la traduccion, esa que subyace a la
ficcion de un encuentro feliz 0, al menos, apacible. Aunque en lugar de repetir cl
simulacro logremos, con toda ecuanimidad, describir el funcionamiento real de las
Tenguas que alli se enfrentan, siempre quedaré algo inasible: un secreto, un enig-
ma, un misterio, vinculado tanto al amor descrito por Bloom como a la violencia
que la Historia revela.
nt
Fray Luis de Le6n escribiendo sobre el Libro de Job, Quevedo sobre Epicteto, el
Inca Garcilaso de la Vega sobre Le6n Hebreo, Juan de Jauregui sobre Torcuato Tas-
30: casi toda la historia de la traduccién parece estar contenida en esos prélogos,
comentarios y dedicatorias que talentos incomparables escribieron cuando tradu-
cian. ¥ de la reunin de estos textos se deduce la teoria que cada época de la his-
toria de la cultura sostuvo acerca del oficio y el modo de traducir.
Junto a esos prélogos, comentarios y dedicatorias existen, sin embargo, escr
tos donde, ademas de la reflexion ocasional o citcunspecta, aparece el choque
con la lengua de los otros: se pinta o se narra asf la circunstancia de la traduccion,
algo que puede ser recogido como hecho de la Historia, pero también como un
relato, intencionado y artificioso, que reconstruye el rechazo de una «extranjeri-
dad» inquietante. El repertorio de los protagonistas de esas descripciones y episo-
dios es variado y casi caético: intérpretes, traidores, mujeres, lenguaraces, con-
quistadores, indios, mestizos, judios, arabes, frailes, conversos, cautivos, esclavos,
desterrados, evangelizadores, viajeros.
La historia de Espafia y de América est lena de documentos que registran
un doble movimiento: la relacién con el otro; la relacién de ese otro con el senti-
do. Son tan numerosos e intrigantes que es posible hacer, de manera heterodoxa
y fragmentaria, el repertorio de las reflexiones acerca de la traducci6n en nuestra
Tengua desde el punto de vista de lo que allf aparece como «administracién» del
sentido: mostrando las estrategias que nuestra cultura despliega para atribuir o
negar a los otros (a sus lenguas, a sus culturas) precisamente una relacién con el
sentido,
PROLOGO 15
Vv
En las modernas literaturas de Occidente hay un episodio que se fija como ori-
gen: se trata del hallazgo del primer texto -generalmente una traduccion~ que se
supone fue el inicio de esa lengua. En la cultura espafiola, a medida que se forja~
ba el relato y el lugar de ese origen, se fueron borrando las huellas de érabes y ju-
dios, mientras el locus amaenus se iba desplazando de Oriente a Occidente: no hay
ningtin testimonio escrito de la actividad de traduccién del arabe al castellano
‘que pueda coexistir, en el imaginario hispanico, con las Glosas Emilianenses.
Las diferencias literarias y culturales entre los pafses europeos se sustentaron
en un origen comin: la tradicién grecolatina. Bl derrotero de los espafioles fue
diferente: para encontrar su lugar dentro de Ja cultura europea tuvieron que re-
chazar, eliminar, ocultar las raices semitas que no compartian con el resto de los
europeos, Tal ocultamiento solicita una explicaci6n. Quizé se debia a que la Gini
ca relacién inteligible, aceptable, entre lo propio y lo extrafio es aquella que, a
través de Goethe, describe Antoine Berman: «La relacin con lo extranjero se ca-
racteriza por perseguir una diferencia determinada de antemano. La escena de la
relacién entre lo «propio» y lo «extraiio» esta dominada por aquello que -mas
all del enfrentamiento- es lo que permite la coexistencia: lo extranjero es un al-
ter ego uniforme; inversamente, somos «extranjeros» a una multiplicidad de alter
ego. Y esto supone que la relacién con el otro es sobre todo una relacién de con-
temporaneidad: no puede haber comercio ni interaccién con los muertos. Pero
esa contemporaneidad de los alter ego necesita fundarse en un tercer término, un
término -por asi decitlo- «absoluto», al que todos pueden referirse y que sea
fuente y origen de todos; en el caso de las culturas esa fuente debe ser también
otra cultura: la cultura griega».
Ese término comin del que habla Berman es un mito de origen y sirve, en
este caso, para igualar y suprimir las diferencias al someterlas al tercer término
absoluto que a todos une, Pero lo que se representa en la escena de la traduc-
cin revela lo contrario: se percibe una relacion desigual, un movimiento de
dos culturas entre las que se da un desajuste jerarquico. Generalmente la lengua
reputada como inferior traduce a una superior. De esta superioridad histérica los
modernos han deducido la superioridad mftica del original, creencia cara a
nuestra época, Al mismo tiempo, han envuelto en el ropaje de lo sagrado una
convencién el origen- cuyo fin es propagandistico. Porque sabemos que el ori-
gen no precede a la escena de Ia traduccion sino que es producto de la escena
misma,
v
Un conocido volumen publicado hace pocos afios, la Histoire de la traduction en
Occident de Henri Van Hoof, excluye espectficamente a Espana y a Italia de su
corpus arguyendo las siguientes razones: «Quizé se nos reproche la ausencia de
16 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
Espafia o Italia, cuyo papel en la historia de la traducci6n no fue desdefiable, pero
qué podemos hacer. No se puede escribir sobre lo que no se conoce bien. Preferi-
mos dejar a especialistas mejor informados la tarea de ocuparse de estos dos pai-
ses». Dejar que los especialistas hagan su trabajo parece razonable; pero el argu-
mento de Van Hoof no es mas que una sospechosa operacién ideolégica si se
tiene en cuenta que, a pesar de esas ausencias, el autor no tiene reparos en anun-
ciar que su libro (sin Italia ni Espafia) trata de la historia de la traduccién en Occi-
dente.
Este punto de vista no es nuevo. Puede decirse que la cultura espaftola, que
tanto peso tuvo hasta el siglo xvi, empez6 a desaparecer de Europa a partir del si-
glo xvi. Hubo, si cabe, una sola excepci6n: dentro del campo de los estudios lite-
rarios, desde principios del siglo xx hasta Ja Segunda Guerra Mundial, la cultura
clésica y contempordnea de la Peninsula formé parte de los interesés de fil6logos
y stilistas. En las obras de los grandes estudiosos de la Weltliteratur, como E. R.
Curtius, Eric Auerbach, Leo Spitzer o Karl Vossler, se puede comprobar la intensa
familiaridad de estos autores con el Arcipreste de Hita, Garcilaso, Cervantes,
G6ngora, Guillén, Ortega y Gasset, Juan Ramén Jiménez o Ramén Pérez de Aya-
la, Pero cuando entr6 en crisis el ideal de la Weltliteratur -que un siglo y medio
antes imaginara Goethe- y los centros de prestigio critico se trasladaron a Estados
Unidos y a Francia -lugares desde donde, a partir de entonces, se va delimitando,
cada diez 0 quince afos, en qué consiste Occidente-, Ia cultura, la literatura y la
tradici6n espafiolas desaparecieron, sencillamente, del pante6n de las esencias
occidentales. Por ejemplo, George Steiner, autor de Después de Babel, uno de los
libros més citados sobre la traduccién, no nombra a ningiin escritor espafiol pos-
terior al siglo xvii ni se incluye este pais (con excepcién de José Ortega y Gasset)
en las referencias bibliograficas,
Pero esta exclusion es paralela a una mas antigua. Nos referimos al gigantes-
co encuentro de lenguas que tuvo lugar en América, a la operacién filolégica que
suscit6 y que habria debido tener como fin el conocimiento y la difusion de
aquellas culturas hoy desaparecidas. Ninguna obra dedicada a la historia de la
traducci6n la recoge, ni siquiera en estos tiempos en que con tanta presteza se
toma en cuenta el lado oculto, despreciado o ignorado de la gran Historia: muje-
res, esclavos, siervos, analfabetos, obreros, indios. Este hecho es de una aplastan-
te evidencia: Espafia lego a América en 1492 y someti6 sus grandes culturas au-
téctonas. Pero del mismo modo en que el resto de Europa tiende -todavia muy
acentuadamente- a no considerar la cultura espafiola para la definicion de la raiz
de Occidente, Espafia s6lo se ha hecho cargo de manera desordenada y casual de
su choque con las culturas americanas.
De modo que la cultura espafiola aparece, desde el punto de vista de la his-
toria de la traduccion, como una especie de bisagra entre dos mundos que suce-
sivamente la rechazan 0 a los que ella rechaza: Occidente y América. Un ejem-
plo: Marcelino Menéndez Pelayo, el mas formidable organizador ~a nuestro
juicio, no superado- de la cultura castellana, reunié en los cuatro volimenes de
la Biblioteca de traductores espanoles todos los testimonios de la actividad de los
PROLOGO, 7
traductores castellanos del hebreo, arabe, griego, latin, italiano, francés, inglés y
alemén, Ni una menci6n de América. Sin embargo, Menéndez Pelayo disponia
de una informacion abundantisima acerca de América, administrada de modo a
veces arbitrario, pero sin duda siempre copiosa. Dentro de su enorme fichero Jas
lenguas americanas debian estar. Y estaban. Asi, a Ja pregunta de dénde colocé
el «formidable poligrafo» las traducciones de las lenguas americanas, el frecuen-
tador (hoy escasisimo) de Menéndez Pelayo debe responder: tanto los testimo-
nios como los conocedores de las lenguas americanas (desde Bernardino de Sa-
hagiin hasta los jesuitas del siglo xv) estén en otra de sus obras: La ciencia
espafiola, 1a razon de tal operacién es clara: por un lado las Jenguas de cultura,
objeto de reflexidn literaria, a las que cabe satisfacer nuestras exigencias funda
mentales de verdad, belleza y tradicion. Por otro, en La ciencia espafiola, las jen-
_guas de intercambio, como objetos entre los objetos de estudio de botAnicos, fi-
sicos 0 médicos.
Ese mismo criterio aparece feliz, inocente, hasta ingenuo, cien afios después:
jamis las antologias corrientes que retinen para estudiantes, estudiosos y lectores
de textos sobre la traduccion -ya cubran todo Occidente, ya se limiten a Espafia~
incluyen el problema, los textos, los documentos, las reflexiones que suscit6
América. No hablamos sélo de lo rescatado y recogido por la Historia, como los
grandes cédices y textos «salvados» por los misioneros (0 por el azar) durante los
siglos xvi, xvu y xv. No; nos referimos también a materiales de la cultura espa-
fiola peninsular. Por ejemplo: no estd recogida en ninguno de estos libros la me-
nor informacién acerca del Inca Garcilaso de la Vega, que tradujo a Leon Hebreo
y que en el prologo de su trabajo, asi como en sus Comentarios reales, reflexiona
explicitamente sobre su condicién bilingtie quechua-castellano,
Pero estas ausencias no son huellas de ira, indiferencia 0 ignorancia, sino que
tienen un fundamento y una explicaci6n histéricos: los espatioles no tradujeron.
Jas lenguas indigenas al castellano sino que tradujeron el castellano a las lenguas in-
digenas. Esta curiosa inversion ~con sus contadisimas excepciones- tuvo enormes
consecuencias: se perdi, practicamente para siempre, el contenido propio de las
culturas americanas. Esa masiva empresa de traducci6n inversa en que consistié
la evangelizacion -exaltada y rechazada a Io largo de la Historia~ se emprendi6,
ademis, tras suprimir casi todos los documentos y huellas de las escrituras amet
canas, como si se hubiese querido anular primero el continuum semantico cultu-
ral entre lo verbal y lo escrito. Asi, suprimido lo escrito, lo que quedaba no ofre-
cié resistencia, Porque s6lo se capta al otro cuando se choca con algiin obstaculo,
con un exceso literario, historiogréfico, artistico, religioso. En este sentido la con-
quista fue un proceso logrado, ya que ese exceso no se reintegr6 a la historia de la
cultura americana, Constituye materia reservada a especialistas, a estudiosos, et-
nélogos y técnicos de Ja lingiiistica, pero no compete, aparentemente, a historia-
dores de la literatura ni de la traduccion.
18 EL TABACO QUE PUMABA PLINIO
v
Creemos, sin embargo, que ciertos rastros de esas diversas alteridades, vividas
como excesos perturbadores, desaparecieron del discurso de la Historia, pero no
de los documentos. De modo a veces sutil y a veces dramitico, los textos hablan
contra la Historia, El exceso, el rechazo, la angustia frente a lo incomprensible, la
fascinacion atontada o Iticida por la ofredad constituyen el sustrato de su invo-
luntaria elocuencia, Asi como también las explicaciones del silencio.
Las escenas de la traduccion, cercanas o lejanas, peninsulares 0 americanas,
dibujan un mecanismo repetido y comin. Se articulan como una serie de ininte-
rrumpidas estrategias de omision del otro, que es siempre un enemigo previamen-
te satanizado, convertido en canibal, lujurioso, asesino, interesado o cruel. Ast
fueron los musulmanes, asi los judios, asi los indios.
Omitir a algiin otro forma siempre parte de los mecanismos de cualquier cul-
tura, que para definir su idiosincrasia no solo debe practicar lo que Freud Hamé
«narcisismo de las pequefias diferencias» (ésas que son proclamadas, estudiadas y
celebradas por cada comunidad) sino también administrar silencios sucesivos so-
bre los otros. Lo que tiene de particular la cultura castellana -tanto en Espafia
‘como en América- es la dimensién de sus omisiones y el hecho de que ellas se
perpetiien cuando aquellos otros que las hacian necesarias han desaparecido.
Hasta el siglo xx no hubo traduccién castellana (documentada y seria) de los
poetas, filosofos o cientificos hispanodrabes o hispanohebreos. Simétrico anoni-
mato sufrieron cédices americanos o manuscritos y voltimenes espafioles que se
editaron entre finales del siglo pasado y la mitad de éste. Sin olvidar los que vo-
luntariamente se «extraviaron», los que fueron robados, destruidos, mutilados o
condenados a la hoguera.
Pero lo que no esta también cumple su funci6én. Aquellas omisiones y las sin-
gulares distorsiones de la Historia permitieron la construccién de una cultura fic-
ticia -la hispanidad- tan sélida y fuerte como para haber adquirido la forma
«real» de un pasado comin a Espafia y América, un pasado tranquilizadoramente
libre de impurezas de religién y de sangre, un pasado en el que los barbaros in-
quietantes habian sido ya expulsados, cristianizados o convertidos en el buen
mestizo.
vit
Si bien toda critica es, en el fondo, revisién, esta obra no pretende ser revisionista.
Los mecanismos que hemos utilizado aqui no consisten en descubrir manuscritos
© autores desconocidos. Pata volver a ver hemos recorrido segmentos olvidados de
nuestras tradiciones. Por ejemplo: los prélogos de las Biblias, cuya materia no es
otra que la reflexion sobre la traduccion de lo sagrado; la version del Pastor Fido
de Guarini por Isabel Rebeca Correa; la actividad literaria de Martin Jacobita y
otros indios americanos, ocultos bajo el equivoco rotulo de «informantes» de
PROLOG 19
fray Bernardino de Sahagin; la prosa latina de Pablo Nazareo, indio mexicano.
Lamentamos, sin embargo, algunas exclusiones. ¢Cémo incluir el Virgilio en
quechua de Juan Espinosa Medrano o las tres comedias de Lope de Vega vertidas
a «lengua mexicana» en el siglo xvi por Bartolomé Alba?
Guiandonos sélo por el criterio cronolégico, hemos reunido los textos
americanos con los europeos, sin respetar la separacion implicita tradicional,
tan arraigada como infundada y arbitraria, entre «lenguas de cultura» y «len
guas de intercambio». No porque postulemos la comprensién de una verdad
més allé de Ja Historia sino, al revés, porque entendemos las estrategias de
construcci6n de la Historia como artificios, como procedimientos que un dia
podemos dejar de utilizar.
Este libro quiere mostrar, con la libertad y la impsecisi6n de lo fragmentario,
caracteristicas de una antologia, que las estrategias de la omision existieron y que
fueron necesarias porque la traduccién es sobre todo literatura politica, literatura
de la polis; quiere intervenir sobre Ja tradicion existente, modificarla, negarla, re-
crearla, alterarla. Y lo hace, en los textos que hemos elegido, imaginando y a la
vez negando a los otras. Con la pasion desmedida de la que habla Bloom, esa pa-
sin (amor u odio) «inicial y asimétricay que signa y abraza, en la violencia de la
Historia, a sus actores.
N.C, M.G.
[1492]
LA VOZ DEL ALMIRANTE Y SU REFUTACION
Desmayara quien recorra la Biblioteca de traductores espaftoles de Menéndez
Pelayo y las selecciones de escritos sobre la traduccién de ant6logos espaiio-
les hispanoamericanos actuales en busca de alguna noticia cultural o lite-
raria (no etnolégica, antropolégica o lingiiistica) acerca de las lenguas ame-
ricanas y sus traductores. Puede haber diversas razones para tal omision. En
nuestros contemporaneos -espafioles o americanos- quiz4 haya descuido, in-
comodidad 0 desdén de especialista, de ese que cree que un campo de estt-
dio es una geografia con fronteras seguras ¢ impenetrables y que mis alla se
encuentra el caos. Pero ademas de aquellas razones existe también Ia cos-
tumbre de los siglos.
De hecho, las lenguas americanas no han entrado en Ia tradicién de Ia
cultura. Este es un irrefutable hecho histérico, pero hay que recordar que los
hechos de la historia se construyen antes de convertirse en algo inamovible.
E] criterio que separa las lenguas americanas de la cultura alli producida se
cimenté en Los siglos primeros del descubrimiento y la conquista; y sigue vi-
gente en Espaila y también en los paises americanos. Que las lenguas ameri-
canas no hayan penetrado hasta ahora en cl tejido de la cultura es resultado
de Ia lentisima composicién ficticia de América. Las razones de esta compo-
sicién han sido y son politicas (en Menéndez Pelayo; en los intelectuales y
pensadores americanos, desde Sarmiento y Bello a los modernistas 0 los con-
temporaneos). Aunque deshacer esa ficcién sea imposible, recordar que se
trata de una ficcin es siempre Gtil. No para incluir a la fuerza un poema
nahuatl entre poemas barrocos, sino, tal vez, para referir cémo fue desapare-
ciendo el poema nahuatl, el canto queckua o la palabra de los ranqueles del
registro de la historia literaria, pedagégica y religiosa de América. Porque no
se trat6 de un corte abrupto. Al contrario, os textos ensefian que su desapa-
i6n fue progresiva, lenta, variada, sinuosa. En el siglo xx hemos consagra-
do retrospectivamente el siltimo acto de esa secuencia como si hubiese sido
el primero. Porque cuando se len los testimonios y se arma su sucesién no se
muestra una fractura instanténea en la que de repente una o muchas lenguas
callan de una vez para siempre, sino que se oye, se sigue oyendo, su rumor
confuso y prolongado. Definitivamente, el triunfo del castellano fue en Amé-
rica més completo incluso que en a Peninsula. No se puede deshacer el pro-
ceso, pero si dar nombres y fechas a la larguisima agonia de las otras lenguas.
En esos nombres y esas fechas estén incluidas las diversas nociones que los
espafioles y los fundadores de las repdblicas independientes se hicieron acer-
ca de los otros que habitaban los territorios conquistados o por conquistar.
Ya desde el primer testimonio -nada parece mas engafiosamente cercano
al origen que los Diarios de Colon América aparece a la vez. como un rumor
99
100 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
incomprensible y una cita. El rumor incomprensible es el det habla de sus
habitantes, inmediatamente «traducidos» (inventados) por medio de las ci-
tas (por ejemplo, de los viajes de Marco Polo). Pero no s6lo eso. Junto a la
cita que da sentido al rumor, otro intérprete contradice y refuta el sentido de
aquélla: asi Las Casas, transcriptor de los Diarios, anota sus desacuerdos con
el Almirante al costado del texto que transcribe. Enmienda, ironiza, se burla,
hace politica. No es casual entonces que la primera cita «americana» sea un
discurso a dos voces (Colén y Las Casas) de impresiones contradictorias, Co-
J6n entiende por citas; Las Casas reescribe e, involuntario fildlogo, hace «ri
tica de las fuentes» del Almirante, intentando a Ia vez restituir las zonas cie-
gas (el rumor incomprensible de Ios indios) que dieron pie a intencionadas
percepciones falsas de esos seres a los que prontamente se les entendia lo que
no decian. (Las anotaciones de Las Casas van en corchetes.)
24
Diario de Colon
Jueves, 1.° de Noviembre
En saliendo el sol enbié el Almirante las barcas a tierra a las casas que alli estavan,
y hallaron que eran toda la gente huida; y desde a buen rato parecié un hombre y
mand6 el Almirante que lo dexasen asegurar, y bolvieronse las barcas. Y después
de comer torné a enbiar a tierra uno de los indios que levava, el cual desde lexos
le dio bozes diziendo que no oviesen miedo porque eran buena gente y no ha-
zian mal a nadie, ni eran del Gran Can, antes davan de lo suyo en muchas islas
que avian estado; y echése a nadar el indio y fue a tierra, y dos de los de alii lo to-
maron de bracos y Ilevaronlo a una casa donde se informaron d’él; y como fue-
Ton Giertos que no se les avia de hazer mal, se aseguraron y vinieron luego a los
navios mas de diez y seis almadias 0 canoas con algodén hilado y otras cosillas
suyas; de las cuales mand6 el Almirante que no se tomasse nada, porque supiesen
que no buscava el Almirante salvo oro, a que ellos llaman «nucay», {Las Casas co-
menta: «Yo creo que los cristianos no entendfan, porque como todas estas islas
hablasen una lengua, la d’esta isla Espafiola, donde Maman al oro caona, no de-
bian de decir los indios por el oro nucay>,]
Y asi en todo el dia, anduvieron y vinieron de tierra a los navios y fueron de
Jos cristianos a tierra muy seguramente. El Almirante no vido a alguno d’ellos
010, pero dize el Almirante que vido a uno d’ellos un pedaco de plata labrado
colgado a la nariz, que tuvo por sefial que en Ia tierra avia plata. Dixeron por se-
fias que antes de tres dias vernian muchos mercaderes de la tierra dentro a com-
Prar de las cosas que alli llevan Ios cristianos y darian nuevas del rey de aquella
tierra, el cual, segtin se pudo entender por las sefias que davan, que’estava de alli
IC. 1530-1550]
“TUNAS, PANCHTLE, PATER, BANDERITAS, NUCHTLI,
NOSTER...”: EL MODELO DE LA TRADUCCION EN AMERICA.
En un movimiento doble que obedecia a la pasién del saber y a la eleccion.
de un pasado prestigioso, las culturas europeas fundaron sus tradiciones tras-
Jadando desde lenguas reputadas como superiores (griego y latin) a las pro-
pias lenguas romances, consideradas inferiores, El mismo movimiento se re-
pitié también en América. Pero no fue voluntario, ni obedecié a la pasion
del saber ni tuvo los mismos actores. Invirtiendo esa tendencia, los espaiioles
tradujeron su propia lengua (0 el latin) a las lenguas americanas. En muchos
casos no lo hicieron directamente, sino que los artifices de diversas versiones
fueron los propios indios, aunque los espafioles regulaban, vigilaban, neu-
tralizaban y fiscalizaban todo el proceso. Este complicado trabajo filolégico
no se Ilevé a cabo para ampliar el horizonte de los indios sino para su evan-
gelizaci6n. Tampoco se consideré nunca que los universos simbélicos a los
que esas lenguas pertenecian debian traducirse al castellano. Ni siquiera
cuando se transcribieron en alfabeto latino 1os poemas, cantos y relatos ame-
ricanos se adopté la forma tradicional de la traduccién, que no necesita la
presencia fisica del texto original. En los documentos americanos (como en
Sahagiin) continua y obsesivamente se exige esa presencia fisica: al lado de
cada composicién se encuentra el texto paralelo {indigena y en alfabeto oc-
cidental).
Cuesta muchisimo describir ese proceso, puesto que dentro de la historia
de Ia traducci6n occidental América es un caso completamente contra natu-
ra, Carecemos ademas de claboraciones tedricas acerca del desarrollo histori-
co de esta forma especifica invertida de la traduccion en América. Los diver-
sos fragmentos que aqui se incluyen ponen de manifiesto los modos de esa
inversién: de las lenguas reputadas como superiores y semanticamente “den-
sas” -el latin, el castellano- se tradujo a las lenguas americanas -semantica-
mente “vacias”~ un corpus reducido de literatura evangélica, de catecismos
y de algunos fragmentos, ya por entonces prohibidos en Espaa, del Antiguo
Testamento. No tuvo lugar el otro proceso, el proceso tradicional por el cual
una cultura es conocida por otra (y que supondria Ia versién de las lenguas
originales americanas al castellano). Es verdad que en los siglos xrx y xx em-
pezaron a circular “contenidos” indigenas, obedeciendo a la moda de Ia filo-
logia roméntica. Pero este movimiento tardio no puede reparar el gran de-
sastre de la extincin generacional de los sabios ¢ informantes indigenas de
los siglos xvi y xv. Por ello, Ia gran produccién de obras bilingiies (de conte-
nido siempre doblemente cristiano) de esos siglos est compuesta en la mayo-
tia de los casos por obras que no circularon, que no fueron impresas 0 que lo
fueron muy tardiamente. Cuando se habla de los contactos escritos entre las
127
128 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
lenguas europeas y americanas hay que recordar siempre que en América
existieron dos circuitos: en el circuito piblico sélo circulaban impresos en
lenguas indigenas (y no todos) los catecismnos. En el privado, monacal, se es-
ian y traducian a las lenguas americanas textos latinos 0 castellanos 0 se
recogian poemas americanos pero no se publicaban. Lo que ahora denomina-
mos literatura indigena o americana es un fenémeno editorial que no tiene
mis de siglo y medio de existencia.
Este contexto general (anterior a la corriente de recuperacién, en los si-
glos x1x y xx, de las crnicas) supone una masiva voluntad evangelizadora,
con la consecuente version a las lenguas indigenas del corpus doctrinal cris-
tiano. De vez en cuando, como al costado de tan omnipresente empresa, se
hacian cosas marginales, magnificas y extraftisimas, extremadamente ar-
duas de definir desde el punto de vista conceptual: como los textos (en caste-
Nano y en nahuatl) de tos escritores indigenas nucleados en torno de fray
Bernardino de Sahagin o Ia tardia (probablemente de mediados del siglo
Xv1) escritura en quiché con alfabeto latino del Popul Vuh.
Elocuente ejemplo del modo en que funcionaban los distintos elementos
de ese proceso de no traduccién, de transcripcion cruzada, de traslado 0
transferencia cristiana hacia América (jamés al revés) en el que se invierte la
actividad clasica europea y occidental sobre la traducci6n, es una carta del
fraile Jeronimo de Mendieta de mediados del siglo xvi. Alli describe el méto-
do con que los misioneros franciscanos llegados a México en 1524 ensefia-
ban a los aztecas el padrenuestro en latin (ensefianza que fue motivo de una
complejisima discusién que a lo largo de esa centuria mantuvieron las dis-
tintas 6rdenes religiosas y la corona espafiola en torno a si se debia ensefiar
Jatin a los indios).
Los textos que siguen pasaron de la version inédita de su autor a la mo-
numental Monarguia Indiana de Juan de Torquemada. Tal como aqui se
transcriben, fueron publicados por primera vez en el siglo x1x. Se trata de
ejemplos de ensefianza que describen el espectro entero del proyecto lin-
giifstico de la conquista: 1. aprendizaje de las lenguas indigenas por los frai-
les; 2. aprendizaje por homologia de sonidos -mediante soporte visual- del
padrenuestro en latin por los indios; 3. institucionalizacién, en el colegio de
Santa Cruz de México-Tenochtitlan, del proyecto luego abortado de ensefiar
latin a los indios (:habrian éstos traducido mas tarde al latin y al castellano
la materia verbal y cultural néhuatl en Ia que adin estaban inmersos?); 4. dis-
cusién acerca de la posibilidad de los indigenas de acceder al latin. Es intere-
sante comprobar cémo en todos los momentos de esta serie las lenguas ame-
ricanas son un mero soporte de la traduccién del castellano y el latin y no al
revés.
En una de sus frases mas citadas Roman Jakobson dijo, en 1963, que “la
equivalencia en la diferencia” es el problema cardinal 0 fundamental del
lenguaje y constituye, ademas, el principal objeto de Ia lingiiistica. Las teo-
ras contemporaneas de la traduccin se han ocupado in extenso de los pro-
SIGLOS XVLY XVIL 129
blemas de definicién de los elementos del proceso de traduccion: de lo que
se traslada, de aquello de lo cual se busca la equivalencia y de aquello intras-
ladable. Se conviene en que existe en la traduccin transferencia seméntica,
mientras que no hay transferencia grafica y fonética o, al menos, ésta no tie-
ne una relacién de necesidad con fa traduccién. En una de las escenas de
Mendieta se describe con una tercera lengua, el castellano, la relacién entre
el latin y el nahuatl. En realidad, no parece que hubiera traduccion, al menos
en el sentido de Ia frase de Jakobson; 0 en el de esta observacién de Emile
Benveniste: “On peut transposer le sémantisme d'une langue dans celui d’u-
ne autre, «salva veritates; c’est la possibilité de Ia traduction; mais on ne
peut pas transposer le sémiotisme d’une langue dans celui d’une autre, c’est
impossibilité de la traduction. On touche ici la différence du sémiotique et
du sémantique”. Si la semidtica es la teoria de los sistemas de signos (que son
traducibles) y la semantica es la teoria de los significados (que son traduci-
bles), habia transferencia semdntica en la escena del misionero diciendo pa-
ter y del indio dibujando —por homofonia que se trasladaba a la gréfica- el
pantli, que era una “como banderita”? ;Habia traduccién en esa violencia de
los indios reconociendo el dibujo y profiriendo pantli para que el misionero
escuchase pater? Definitivamente, no la habia. Habfa, eso si, un deseo: el de-
seo por parte de los misioneros de “oir” algo que sonase semejante a “pater”.
Pero esta voluntad compulsiva de hallar semejanzas fonéticas no se desarro-
Haba dentro de lo semantico sino que “jugaba” con Io semiético. Para que
haya transferencia semantica debe existir por parte de la cultura que posee
la pulsién, la pasion o el deseo de traducir la idea de que esa cultura se en-
cuentra ante otra lengua de cultura, otra lengua en la que existen significa-
dos. La conviccién que guiaba a los conquistadores y evangelizadores era la
contraria. La idea tipica del encuentro lingiiistico del castellano con el ame-
ricano consiste en suponer que la otra lengua, la americana, carece de signi-
ficados desde el punto de vista de la cultura y por tanto no hay que traducir-
la al castellano, Ese mecanismo se traslada desde la conquista y Ia colonia a
los tiempos de la independencia y de alli a discursos aparentemente alejados
de toda voluntad guerrera o misionera. Ni los conquistadores ni los misione-
ros atribuyeron verdaderamente sentido a las representaciones imaginarias,
a los contenidos complejos de las lenguas americanas.
La historia de Ia transferencia o traduccién americana -tanto durante la
colonia como durante los procesos de independencia y consolidacion de las
repdblicas del continente- podria ser vista, desde esta perspectiva, como un
masivo desplicgue de la ausencia de equivalencia semantica; y América po-
dria ser descrita como la gigantesca escena vacia de sentido donde se vierten
Jos contenidos castellanos a las lenguas americanas.
130 EL TABACO QUE FUMABA PLINIO
30
Capitulo XXVIII
De diversos modos que los indios usaron para aprender la doctrina cristiana, y del ejer-
cicio que en ella se ha tenido.
Como en nuestra nacién espaftola y en todas las demds nos ensefta la experiencia
que hay diferencias de ingenios y habilidades, en unos mas y en otros menos, ast
también las hubo y hay entre los indios. Aunque los nifios, mas agudos y vivos
Parece son en general los nacidos en esta tierra, que los nacidos en nuestra Espa-
fia y en otras regiones, puesto que después creciendo suelen muchos perder esta
viveza. Y por ventura sera por ocasién de la ociosidad y abundancia de manteni-
mientos; y mucho més los indios por el vicio de la embriaguez. Ya queda dicho
cémo los nifios ensefiados por nuestros religiosos, con mucha facilidad apren-
Gian la doctrina cristiana; y también algunos de los de fuera por tener buen inge-
nio la tomaban en poces dias en el modo comin que se usa enseftarla, es a saber,
diciendo el que ensena: Pater noster, y respondiendo también los que aprenden,
Pater noster. ¥ luego, qui es in coelis, y procediendo adelante de la misma manera.
Empero otros muchos, en especial de la gente comin y rastica (por ser rudos de
ingenio), y otros por ser ya viejos, no podian salir con ello por esta via, y busca-
ban otros modos, cada uno conforme a como mejor se hallaban, Unos iban con-
tando las palabras de la oracién que aprendian con pedrezuelas o granos de maiz,
Poniendo a cada palabra o a cada parte de las que por si se pronuncian una pie-
dra o grano arreo una tras otra. Como (digamos) al Pater noster, una piedra; al qui
8 in coelis, otra; al sanctificetur, otra, hasta acabar las partes'de la oracion. ¥ des-
Pués, sefialando con el dedo, comenzaban por la piedra primera a decir Pater nos-
ter, y luego qui es in coelis a la segunda, y proseguianlas hasta el cabo, y daban asi
muchas vueltas hasta que se les quedase toda la oracién en la memoria. Otros
buscaron otro modo, a mi parecer més dificultoso, aunque curioso, y era aplicat
Jas palabras que en su lengua conformaban algo en la pronunciacin con las lati-
nas, y ponianlas en un papel por su orden; no las palabras, sino el significado de
ellas, porque ellos no tenfan otras letras sino la pintura, y asf se entendian por ca-
racteres. Mostremos ejemplos de esto. El vocablo que ellos tienen que mas tira a
{a pronunciaci6n de Pater, es pantli, que significa una como banderita con que
Cuentan el niimero de veinte, Pues para acordarse del vocablo Pater, ponen aque-
a banderita que significa panti, y en ella dicen Pater. Para noster, el vocablo que
ellos tienen més su pariente, es nochtli, que es el nombre de la que aca aman
tuna los espafioles, y en Espafta Ja Haman higo de las Indias, fruta cubierta con
una cscara verde y por defuera ena de espinillas, bien penosas para quien coge
{a fruta. Asi que, para acordarse del vocablo noster, pintan tras la banderita una
tuna, que ellos aman nochtli, y de esta manera van prosiguiendo hasta acabar su
oraci6n. Y por semejante manera hallaban otros semejantes caracteres y modos
Por donde ellos se entendian para hacer memoria de lo que habia de tomar de
[1918]
EL NAHUATLATO ANONIMO DE EMILIANO ZAPATA
Una de las teorias actuales mas influyentes dentro de los estudios de la tra-
ducci6n, la de los equivalentes dinamicos, parece desear que existan “abori:
genes” a los cuales verterles interminablemente la Biblia o los Evangelios
convirtiendo el cordero pascual en foca, si son esquimaies, 0 en manati, si
son equinocciales, Juzgan que un “aborigen” no puede entender qué sea un
cordero sino Io ha visto. Desdefian, olvidan o niegan el hecho incontestable
de que, a partir de la universalizacin del cine y la televisin, todos (austra-
les, equinocciales, de secano 0 australianos) hemos visto al unisono ornito-
rrincos, focas, corderos y manaties.
Muchos y valiosos documentos desbaratan esta ficcién interesada y de-
magégica. Por ejemplo, los manifiestos que Emiliano Zapata ordend traducir
al néhuatl y firmé de puiio y letra, en los albores del siglo xx, y en el contex-
to de un medio rural aislado, corroboran Ia endeblez de esta operaci6n ideo-
J6gica al mostrar maravillosamente los limites de la transculturacin y de la
“adaptacién” (0 sea, de la basqueda de equivalentes dindmicos) de los corre-
latos semanticos de los léxicos de las lenguas en cuestin. Por qué los limi-
tes? Porque al comparar los dos textos se advierte que prima siempre la tra-
duccién que mantiene en la nueva lengua lo “propio” de la anterior sobre la
biisqueda de la equivalencia.
94
inal en castellano del primer manifiesto
A los Jefes, oficiales y soldados de la Division Arenas
Lo que todos esperabamos, se ha realizado por fin. Era inminente, era forzoso el
rompimiento entre ustedes y los incondicionales servidores de Venustiano Ca-
rranza, Ellos, que nunca vieron a ustedes como compaiteros ni como a tales los
trataron, pudieron si ponerles toda clase de dificultades y de obstrucciones, pa-
tentizarles en todas formas su desconfianza, tratar de herirlos, pretender humi-
Harlos, pero mostrar hacia ustedes lealtad y dar pruebas de compatierismo eso
nunca pudo esperarse de hombres que s6lo entienden de personalismos, de ad-
hesiones incondicionales y de subordinacién basada en el interés y en el servi-
lismo. :
La rebelion contra el tirano, honra a ustedes y borra el recuerdo de los pasa-
dos errores.
416
{1925}
BORGES TRADUCE A JOYCE
Se pregunta Robert Langbaum, en su ensayo sobre el romanticismo como
tradicién de la modernidad, por qué Ia palabra “tradicién”, que debe provo-
carnos asociaciones con la pura ortodoxia, nos suscita en cambio en este
contexto Ia idea de novedad. Y se responde: porque a partir de la Primera
Guerra Mundial, esta palabra ha sido usada, cada vez con més frecuencia y
énfasis, para recordarnos que la tradicién es aquello de lo que carecemos,
para recordarnes nuestra radical separacién respecto del pasado, para recor-
darnos nuestra modernidad. Apenas aparecido el Ulises de Joyce uno de los
més conocidos criticos ingleses, Richard Aldington, definié sombriamente a
su autor como “profeta del caos”. En su respuesta a Aldington, ademas de es-
tablecer el primer modelo hermenéutico para fa comprensién del Ulises, T. S.
Eliot mostré la relaci6n dialéctica entre el antitradicionalismo y Ia paralela
~exacerbada- conciencia de la tradici6n tipica de las vanguardias: “Al utili-
zar el mito y manipular el continuo paralelo entre contemporaneidad y anti-
giiedad, el sefior Joyce sigue un método que otros deberdn imitar. Se trata,
simplemente, de controlar, ordenar, dar forma y significado al inmenso pa-
norama de futilidad y anarquia que es la historia contemporénea”. Y conclu-
ye Langbaum: “La tlerra baldia y Ulises son al mismo tiempo mas nihilistas
y mas deliberadamente tradicionales que cualquier obra del siglo xix”.
Pero Eliot y Joyce tenfan tras de si el gran romanticismo y la gran novela
del siglo anterior. Podian ser nihilistas y tradicionalistas con absoluta sol-
vencia. Mientras que cuando Borges tradujo Joyce en 1924 no se enfrentaba
al esplendor anglosajén sino a una tradicién lejana, fracturada e insipida. Ni
los clasicos del Siglo de Oro ni los modernistas fueron sus enemigos. Lo eran
en cambio los pesados relatos decimonsnicos, la prosa riistica y convencio-
nal, la versificacion rimbombante y huera, Por esto realiza a la vez dos tareas
aparentemente tan contradictorias como el nihilismo y el tradicionalismo
de Eliot y Joyce: ser un contempordneo y atraer hacia si toda la tradici6n clé-
sica. Como lo hace? Despedazando la cultura occidental y traduciendo sus
fragmentos. Asi, su version del Ulises consta de una pagina: el final del mo-
n6logo de Molly Bloom, Pero no era la pereza la que le hacia cortar los tex-
tos, sino un programa de versiones y traducciones que incluyé a Johannes R.
Becher, Wilhelm Klemm, James Joyce, Walt Whitman, Edgar Lee Masters,
Langston Hughes, G. T. Chesterton, Virginia Woolf, André Gide, Carl Sand-
burg, T. S. Eliot, Franz Kafka, Jules Supervielle, William Faulkner, Henri Mi-
chaux, sir Thomas Browne, e. e. Cummings, Hart Crane, Wallace Stevens,
Karl Jay Shapiro, Robert Penn Warren, Thompson Dunstan, Delmore Sch-
wartz, Herman Melville, T. E. Lawrence, Edith Boissonas, Francis Ponge,
‘Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson, Robert Louis Stevenson, Max Beer-
425
426 BL TABACO QUE FUMABA PLINIO.
bohm, Lord Bunsany, W. W. Jacobs, Rudyard Kipling, Villiers de L’Isle Adam,
Eugene Gladstone O'Neill, Edgar Allan Poe, Saki y Snorri Starluson.
La pagina traducida de Joyce, en la que Borges neo vacila ante el uso del
vaseo, no es literal y ni siquiera completa: transmite sin embargo la ansi
dad, la placidez y fa aquiescencia con las que se cierra Ia novela. Pero ni si-
quiera esto importa; perfectas e imperfectas al mismo tiempo, las traduccto-
nes de Borges disgustan a los profesionales y admiran a los lectores. El
término lector no alude aqui a un consumidor o a una estadistica, sino a una
operacién intelectual: desde ese lugar imagin6 Borges una teorfa de la litera-
tura que fuese ~y de hecho es en realidad una poética de la traduccién.
Al formular esa poética Borges cumplié el doble papel que Langbaum
describe en Eliot y Joyce: ser un nihilista, querer ser un cldsico. Nihilista por
renegar de la estética roméntica de la originalidad y también de su correlate,
Ja devocién por el original. Clasico porque irénicamente propuso que Ia lite-
ratura se fabricase, de nuevo, con modelos. No son otra cosa los trozos de la
literatura clasica de Oriente y Occidente que compil6 (casi siempre con Bioy
Casares) en Antologia de Ia literatura fantdstica, Libro del cielo y del infierno,
Libro de suefios, Cuentos breves y extraordinarios, el Manual de zoologta fan-
tdstica (0 Libro de los seres imaginarios).
Para Borges las traducciones forman parte de las vicisitudes de un texto.
Son borradores paradéjicamente posteriores a un original dudoso, siempre
provisional. Las lenguas, lejos de la reverencia de lingiiistas, gramatices y
te6ricos de Ia comunicacién, son repertorios de procedimientos posticos y
narratives. Y los lectores que Borges imagin6 construyen y reconstruyen en
el texto Jos repertorios con Ia libertad del que no deja nada tras de si. Si algo
¢s bueno seré a su vez repetido y recreado por otros hombres, con otras pala-
bras. Para Borges, més moderno que su siglo, “Ja literatura es un arte que
sabe profetizar aquel tiempo en qué habré enmudecido, y encarnizarse con
Ja propia virtud y enamorarse de la propia disolucién y cortejar su fin’.
96
La iltima hoja del Ulises
-.tsaré una rosa blanca © esas masas divinas de lo de Lapton me gusta el olor de
una tienda rica salen a siete y medio la libra o esas otras que traen cerezas aden-
tro y con azicar rosadita que salen a once el par de libras claro una linda planta
para poner en medio de la mesa yo puedo conseguirla barata dénde fué que las vi
hace poco soy loca por las flores yo tendrfa nadando en rosas toda la casa Dios
del Cielo no hay como Ja naturaleza las montafias después el mar y las olas que
se vienen encima después el campo lindisimo con maizales trigales y toda clase
de cosas y el ganado pastando te alegraria el corazén ver rios y baftados y flores
También podría gustarte
- Bloch - El Principio EsperanzaDocumento336 páginasBloch - El Principio EsperanzaDaniel E. Florez Muñoz100% (1)
- Discurso Vertical y Discurso HorizontalDocumento18 páginasDiscurso Vertical y Discurso HorizontalXimena SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Michel Foucault Saber y Verdad PDFDocumento124 páginasMichel Foucault Saber y Verdad PDFXimena SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Metaforas Ecologicas Ideologias y PolitiDocumento193 páginasMetaforas Ecologicas Ideologias y PolitiXimena SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Woo LardDocumento14 páginasWoo LardXimena SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Lengua y Territorio - Víctor NaqillDocumento32 páginasLengua y Territorio - Víctor NaqillXimena SepúlvedaAún no hay calificaciones